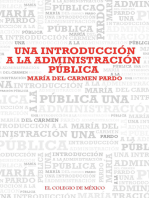Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pol Eva 2
Pol Eva 2
Cargado por
Raul Victor MartinezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Pol Eva 2
Pol Eva 2
Cargado por
Raul Victor MartinezCopyright:
Formatos disponibles
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
La actual reforma educativa argentina y la institucionalizacin del
espacio escolar: De la administracin burocrtica a la gerencia
educativa?
Horacio O. Prez y Mariana Alonso Br(*)
Introduccin
Este trabajo tiene por objeto poner en juego algunas hiptesis orientativas acerca de las
recientes transformaciones en el sistema educativo argentino, particularmente aquellas
que se dirigen a impulsar nuevos modelos de organizacin y gestin de las escuelas. A
nuestro entender estas transformaciones, consideradas como problemas objeto de
reflexin, arrojan consecuencias relevantes para dibujar el escenario futuro del sistema
educativo argentino.
La hiptesis que sostenemos aqu refiere a los nuevos sentidos que, acerca del espacio
escolar1, estara constituyendo la actual reforma del sistema educativo: la escuela como
una institucin con lmites propios, objeto de gerenciamiento. Esto significa, connotarla
con una especificidad institucional entendida, predominantemente, de sus lmites hacia
adentro, y ms tcitamente, desenlazada del resto del sistema educativo.
Nuestro trabajo se propone problematizar esta transformacin a partir de un supuesto:
La necesidad de considerar en el anlisis de la administracin pblica, en general, y de
la administracin del sistema educativo, en particular, una perspectiva enriquecedora y
compleja que no descuide la dimensin social, poltica y econmica en la que se insertan
los procesos de reforma, desde nuestra particular preocupacin: el proceso de
institucionalizacin de la escuela que conlleva la reforma educativa. Desde aqu,
consideramos indispensable comprender el nivel organizacional traduciendo y recreando
relaciones sociales, lo que en el caso de las organizaciones educativas, implica
necesariamente abordar la problemtica del estado y su articulacin con la sociedad civil
a travs del sistema educativo. Perspectiva que, creemos, contenida en este trabajo.
Segn la hiptesis orientativa que nos gua, existira una ruptura acaecida en la
concepcin de la escuela que se explicita directamente en los contenidos de la poltica
educativa de la actual reforma. Esta ruptura de sentido, al concebirla como una institucin
con lmites propios, objeto de gerenciamiento, implica, entre otras cosas, modificar el eje
de la lgica reformadora, al abandonar el foco de los discursos anteriores, que se
(*)
Maestria en Administracin Pblica. Facultad de Ciencias Econmicas. Universidad de Buenos Aires.
Argentina.
1
La referencia a la escuela como espacio tiene como propsito no connotarla con ningn sentido o
significado particular; hablar de organizacin, institucin, o comunidad escolar supone previamente una
perspectiva particular de cmo concebirla. En este sentido, caracterizarla como espacio supone
considerarla susceptible de ser atravesada por mltiples sentidos y significados construidos por diversos
sujetos sociales y sobredeterminaados por condiciones histricas de produccin.
1
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
centraban sobre las estructuras estatales y el gobierno del sistema, por el de la institucin
escolar en s, cuya creciente responsabilizacin, entendida como proceso de
eficientizacin, es postulada como motor de la innovacin en todos los restantes niveles
del sistema.
Pero tambin, este cambio
implica concebir, de muy diferente modo, las
determinaciones que pesan sobre la institucin escuela. Parece producirse un salto desde
una concepcin que priorizaba la obtencin de un bien considerado til y valioso
socialmente, y derecho inherente de todo ciudadano para participar en pie de igualdad con
sus congneres de la sociedad, a otra que busca el xito en los resultados, valora la
diversificacin de la oferta, propugna la satisfaccin ms inmediata de demandas o
necesidades, cambiantes potenciales, segmentadas o individuales y, en consecuencia,
auspicia el posible aligeramiento de la carga financiera del sostn escolar. Es decir, este
cambio en la concepcin que coloca a la escuela como foco del cambio educativo, podra
estar dando cuenta de un proceso de atomizacin del sistema, donde cada una unidad
escolar es entendida como productora de servicios que atiende la demanda local de
productos escolares y genera sus propios recursos materiales a travs de diversas
estrategias.
Pero, esto tiende a hacer revisar, tambin, la funcin social del sistema educativo, y
obliga a preguntarse si se han cumplido los imperativos que lo llevaron a ser ocupacin y
preocupacin central de los estados nacionales y desarrollar algunas de las caractersticas,
cuya distorsin, aparece como la causa de su posterior inoperancia y obsolescencia, sobre
la que se inscribe esta nueva concepcin de la escuela.
En este sentido, no podemos ignorar que este proceso tiene lugar en el contexto de una
crisis -aunque destacamos, que no exclusivamente- fiscal de los estados nacionales, sobre
todo en nuestra regin, lo que ha llevado, en el caso de Argentina, a un proceso de
reforma del estado cuyas caractersticas apuntan a recuperar la eficiencia y la racionalidad
de una gestin estatal que haba llegado a ser casi inservible por la burocratizacin y
tortuosidad de un aparato difcil de direccionar y contener. Pero, esta crisis, adems, lleva
a reducir el gasto pblico por todos los medios posibles y, an, en muchos casos, al costo
de abandonar atribuciones y funciones sin evaluar cun elevado pueda ser, socialmente,
el precio de tal omisin.
Decididas por ley del Congreso, han tenido lugar dos etapas de lo que se ha
denominado reforma del estado I y II, con la finalidad de desregular actividades, eliminar
superposiciones burocrticas, reducir costos, aligerar procedimientos, transferir
responsabilidades consideradas superfluas y subsanar los excesos de personal y de otras
cargas, que han llevado en muchos casos a reclamos acerca de la persistencia y
acentuacin de irregularidades y arbitrariedades que distorsionaran el objetivo del
proceso. Esta distorsin, result, en muchos casos, una transferencia del costo de la crisis,
que ni es slo financiera ni es slo estatal, a los sectores ms desfavorecidos de la
sociedad.
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
Creemos necesario explicitar que los cambios del sistema educativo que tratamos aqu,
se inscriben en este proceso de reforma del estado, desde una trama compleja, cuyo
anlisis excede el propsito de este trabajo
La direccin de la transformacin que se pretende operar involucra tambin un cambio
organizacional respecto de las responsabilidades y la modalidad de adopcin de
decisiones. En el caso de la reforma educativa, stos recaen sobre el nivel de la institucin
escolar. En relacin a ello, se enuncia acerca de la necesidad de abandonar su antigua
cultura de rutinas e inercia por la autonoma, el empeo y la responsabilidad -sentidos
cada vez ms ligados al concepto de gerenciamiento- aspirando a librarla de su rigidez y
carga burocrtica.
De este modo se completa un diagnstico tcnico de la crisis de la educacin y se
plantean las soluciones que parecen ms evidentes para lograr la eficiencia por
comparacin con las propuestas y los discursos ms exitosos en otros campos, como si
stos fueran completamente homlogos al educativo. Trataremos de problematizar y
analizar crticamente el proceso que llev a tal escenario.
Pero estas transformaciones y el cambio en la concepcin de la escuela que suponen
slo se torna visible, como ruptura de sentido, en la medida que se aborda la dimensin
histrica, es decir, considerando el antes de la reforma...
Poltica educativa y escuela: la necesidad de una mirada histrica.2
La escuela como organizacin racional y concientemente estructurada se halla
omitida en el discurso y el modelo educativo hegemnico en nuestro pas desde fines del
siglo pasado.
Desde entonces, se la ha asimilado mucho ms con una continuidad de la familia y de
la vida misma que con una voluntad estatal de intervencin social, hacindola objeto de
lo que llamaramos un proceso de primarizacin, en lo relativo a la consideracion de los
vnculos, relaciones y procesos que en ella se daban; lo que, por otra parte, comporta un
extraordinario mrito, si se tiene en cuenta el abismo que estableci siempre entre las
peculiaridades culturales y sociales de los alumnos y su entorno y las que regan en su
interior .
Para comprender esta dimensin hay que examinar el proceso de constitucin de la
educacin pblica3 en el pas y, por lo tanto, la conformacin del sistema educativo.
2
Es importante sealar que este trabajo no se propone una rigurosa reconstruccin histrica de la
constitucin del sistema educativo argentino, ms modestamente, intenta sealar algunos aspectos centrales
de ese proceso considerados indispensables para interpretar la concepcin actual de la escuela en los
documentos de la reforma.
3
Hacemos referencia al trmino educacin pblica, no en su acepcin ms inmediata, que alude a la
relacin entre establecimientos estatales y privados en el sistema educativo, sino en un sentido ms
abstracto: educacin como asunto social y por lo tanto, como cosa pblica, como cuestin propia del
estado, que se materializa y hace visible en su aparato burocrtico.
3
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
Dicho sistema educativo tuvo un proceso histrico de construccin. Si bien existe
consenso en sealar como hito fundacional la ley 1420 de 1884, hay un perodo
posterior de por lo menos tres dcadas hasta que se construye definitivamente como
aparato burocrtico y se consolidan sus principales caractersticas que lo constituyen
como sistema de instruccin pblica. Este tipo particular de conformacin del sistema
supuso un estado, que como tal, intervena activamente en la sociedad civil como
normalizador de las prcticas sociales. Esto se expres en este sistema de instruccin
pblica de hegemona estatal y subsidiariedad privada con una estructura fuertemente
centralizada construda a travs de relaciones verticales. (Puiggros, 1990; 1991; Vazquez
1995)
Pero si dicha ley es un hito fundacional que abre una nueva etapa, no es menos cierto
que implic tambin el fin de una dura disputa anterior, que posibilit naturalizar una de
las opciones de institucin escolar en pugna -coherente con ciertas finalidades atribuidas
a la educacin y con las modalidades mediante las que se les dio cumplimiento- como la
nica posible y, por ende, pensable. Como consecuencia, hacerlo result siempre ocioso o
ftil, y, cuando sucedi, fue tratado como anomala o desviacin patolgica.
Ms de un modelo de institucin escolar se haban hallado hasta entonces en
oposicin, en el tormentoso debate pedaggico que acompa la organizacin nacional.
Haban tenido relevancia posiciones muy diferentes a la que despus se impuso, como la
expresada en el Congreso Pedaggico de 1882 por algunos delegados, entre ellos el
uruguayo Francisco Berra:
(... ) El xito de la educacin comn ser tanto mayor cuando menor sea la intervencin
que tenga en ella el poder poltico; es decir, separemos del Estado a la escuela y
entregumosla a la familia, que sirve de base al municipio (...) Depender del poder
poltico en materia de educacin es casi equivalente a no existir. (El Monitor de la
Educacin Comn, 1934)
Este modelo propuesto es caracterizado por Juan Carlos Tedesco (1986) del siguiente
modo :
(...) Una educacin a cargo de la iniciativa popular en lo que hace a difusin,
administracin, contenidos, etc, pero contando con el apoyo estatal, especialmente en el
mbito financiero, de manera que garantizara la difusin dentro de los marcos de la
gratuidad. (Tedesco, 1986)
Frente a esto, encontramos otra posicin que fue claramente expresada por el delegado
Larran, en el mismo Congreso Pedaggico de 1882:
Hasta hoy slo se debe a la iniciativa de los gobiernos cuanto se ha hecho en educacin
pblica. (El Monitor de la Educacin Comn, 1934.)
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
Y ms claro quedara en las palabras del ministro del ramo del gobierno del General
Roca, Eduardo Wilde:
(... ) Dejar en la actualidad exclusivamente librada la suerte de la educacin comn a la
accin de los particulares, de los municipios y, an, de las provincias es exponerse a tener
en poco tiempo un estado sin ciudadanos aptos, aunque con numerosos habitantes.
(Consejo Nacional de Educacin; 1934 )
Sin embargo, el propio Sarmiento dira, refirindose a la participacin y apoyo de la
comunidad en las escuelas:
La funcin del gobierno en este respecto fue, casi siempre, quebrar la accin individual.
(en Tedesco, 1986)
Y Tedesco ha concluido ms tarde, refiriendose al debate sobre la ley 1420:
(...) En su conjunto, todas las posiciones representaron un paso atrs en lo que respecta
al problema de la autonoma, especialmente si se considera la legislacin existente en
esos momentos en la Provincia de Buenos Aires y las resoluciones del Congreso
Pedaggico de 1882.
Ambas posiciones, que seleccionamos en una esquemtica sntesis de la diversidad
existente, encarnaban, en un momento en que an el sistema educativo no haba adquirido
un gran desarrollo y todava las escuelas estaban desperdigadas y libradas al albedro de
cada maestro y a la diversidad de circunstancias locales, ms que dos posiciones
ideolgicas, polticas u organizativas, dos modelos diferentes de escuela en s misma.
Esto no est desconectado de los fines o funciones que se adjudicaban a la educacin.
El debate ya est entrevisto en las citadas palabras del ministro Wilde: transformar a los
habitantes en ciudadanos, es decir en aqullos que, independientemente de cmo se
pudieran servir de las atribuciones que su nueva situacin les confera, estaban definidos,
exclusivamente, en funcin del lugar que el nuevo estado les reconoca de acuerdo a sus
propias necesidades de legitimacin.
Segn A. Puiggrs (1990), los pedagogos de la normalizacin que finalmente se
impondran:
Sostuvieron la educacin laica y estatal como una forma de controlar la irrupcin de los
inmigrantes y la posibilidad de surgimiento de discursos pedaggicos provenientes del
naciente bloque popular, que asimilaron a la `barbarie. Consideraron la necesidad de la
religin como sustento del orden moral. El aparato escolarizado deba formar al
ciudadano, siguiendo la concepcin sarmientina del sujeto pedaggico. El vnculo
pedaggico tendra la forma de la instruccin pblica. Para los normalizadores el
educador era portador de una cultura que deba imponer a un sujeto negado,
socialmente inepto e ideolgicamente peligroso.
5
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
En esa escuela, los sujetos no tenan lugar con todas sus particularidades, sino como
futuros y abstractos ciudadanos. Se defina as una institucin sin contexto, o que slo
reconocera como tal al producto futuro de sus procesos internos una vez externalizados,
o proyectados. La modalidad pedaggica adoptada para la instruccin lo reflejara
completamente.
Las modalidades de cumplimiento de esas finalidades consistiran, segn diversos
autores lo sealaron, en una pedagoga enciclopdica, memorista y repetitiva, pasiva, con
poca valoracin de la capacidad de inventiva frente a la erudicin, escasos elementos
prcticos, reducida apelacin a experiencias reales y mucha intelectualizacin. Llegaba al
extremo de la mistificacin de ciertos conocimientos, la ignorancia de todo utilitarismo y
de cualquier necesidad de formacin para el trabajo o para atender a la subsistencia, y el
control de la conducta y las disposiciones disciplinarias como formas de transmitir en los
aspectos socioafectivos actitudes autoritarias, sumisas y heternomas.
Pero el esfuerzo exigido, imprescindible para subsistir en un contexto de falso vaco, o
en la simulacin de un falso sistema cerrado, sin sucumbir a la degradacin ni ver
conmovida o contaminada su definicin institucional, era alta. De all el recurso
abusivo a la norma. La adopcin de la citada clase de definiciones poltico-pedaggicas,
previa a la edificacin del aparato institucional, es las que marca el rumbo que ste
debera tomar luego.
Desde el punto de vista pedaggico, esa institucin escolar emergente del litigio hacia
fines del siglo pasado y principios del actual respondera a un modelo, que se replicara en
la organizacin del sistema escolar: la determinacin de los saberes vlidos por
imposicin, el no reconocimiento de los saberes y capacidades de la sociedad para
intervenir en su conduccin y en el diseo del currculum, la formalizacin extrema de
los comportamientos internos, su solemnizacin y ritualizacin, la inculcacin
patritica, la disciplina heternoma, el autoritarismo y la centralizacin de la direccin,
la uniformidad del perfil cultural en el que se inscriba la formacin de los egresados,
etctera.
La institucin escolar no era vista, entonces, como una organizacin de naturaleza
social, sino ms bien como usina de moralidad, civilizacin o patriotismo, ajena por
completo a intereses particulares, a tensiones o a ejercicio del poder de ningn tipo.
Como muchos otros aspectos del discurso educativo, ella misma refera a un plano
superior, inmaterial, cuasi sagrado, incuestionable.
En funcin de esto se la pudo llegar a concebir meramente como el sitio puntual en
donde dicho plano se tocaba con el de la poblacin real para, inexorablemente,
inocularla, infundirla de todos esos elementos nativos de aquella otra dimensin, que
moldearan y redimiran sujetos individuales y colectivos.
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
Trabajo, poder, conflicto constituan dimensiones que le eran ajenas, como tambin lo
era para el sistema de conjunto el considerar como posibilidad que su accin respondiera
a opciones particulares o a direcciones variables, como parte de un aparato estatal del que
se pretenda autonomizado a travs de la adopcin de la forma de conduccin que se
expresaba en un Consejo Nacional, ajeno por definicin a cualquier otro inters extra
pedaggico. Realidad y norma no reconocan diferencias. La organizacin como tal no
tena entidad ni significacin en tanto proceda de un imperativo que trascenda la
voluntad humana. Los lugares ocupados eran inmutables. Y de algn modo as resultara
en la prctica, aunque por otros medios y debido a otras razones.
El propio sistema educativo fue una construccin realizada a partir de la imposicin
social de esta perspectiva. Pero es obvio que, como tal, deba, ms an que una escuela en
particular, -y poda evitarlo menos- toparse con el desafo de organizar un mecanismo o
sistema que posibilitara la transmisin o reproduccin de esas sustancias o contenidos
para que, aun en los confines ms alejados del pas, stos pudieran imponerse a la
barbarie.
Esto comienza a ocurrir a partir de la dcada de 1890 en nuestro pas, una vez dictadas
las leyes que sancionaron la adopcin del modelo, entre los que hasta entonces haban
pugnado por imponerse. Sea como sea que se lo haya realizado, el tener que vrselas con
los recursos fsicos y las personas de carne y hueso imprescindibles para que dicha
imposicin tuviera sistematicidad, implic la consideracin de todas las cuestiones y
variables propias de las organizaciones.
La escuela como engranaje perfecto entre estado y sociedad
La escuela, desde el modelo de sistema educativo dominante, qued significada como
lugar de aplicacin y ejecucin lineal de las poltica educativa definida en las instancias
centrales del aparato burocrtico constitudo. Lo escolar se concibi, entonces, como
espacio neutral al que le caba la aplicacin directa de polticas definidas en los niveles
superiores del sistema. Este lugar asignado a la escuela, evidencia la lgica del sistema
en su totalidad, a la vez que, transparenta sus caractersticas constitutivas: una profunda
divisin del trabajo -que se expresaba en esta fragmentacin entre instancias de decisin
y de ejecucin- y una fuerte jerarquizacin vertical -reforzada por una segmentacin
horizontal-. Las escuelas resultaban ser estas instancias inferiores de ejecucin de un
sistema altamente cohesionado a partir de esta direccionalidad vertical que obstrua
cualquier posibilidad de dispersin centrfuga y consolidaba un modelo de sistema
fuertemente centralizado.
Divisin del trabajo, estratificacin vertical y restricciones a la iniciativa colectiva de
los sujetos escolares quedaron contenidos en el intrumento regulador propio del mbito
estatal: la norma. Consituda en valor absoluto, result un importante mecanismo
disciplinador al interior del sistema, a la vez que, sobre l descans su reproduccin. La
norma fij la estructura y los procedimientos del sistema, preescribi los modos
7
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
adecuados de hacer. Y esta preescripcin perme todos los espacios, especialmente, el
aula. Cumplir normas y normalizar prcticas resultaron ser dos aspectos de una lgica
comn de lo escolar. La dimensin pedaggica y, en un sentido estricto, la cognitiva
qued subsumida en esta lgica de prescripcin de modos adecuados de hacer.
Normativizacin, divisin del trabajo y estratificacin vertical dificultaron la posibidad
de los docentes de construir un propio saber distante de esta presencia omnmoda de lo
normativo y limitaron su capacidad para operar sobre sus propias prcticas en trminos de
tiempos, espacios, y tareas en sentidos alternativos; consecuentemente, este lugar
neurlgico de lo normativo condujo a una excesiva formalizacin de las prcticas
escolares que se tradujo en una importante rutinizacin de las mismas y en el desarrollo
de rituales fuertemente consolidados (Puiggros, 1990; De Luca, 1991; Vazquez 1995)
Lo normativo constituy el eje vertebrador de la totalidad del sistema y, a la vez que
condens esta divisin del trabajo y jerarquizacin vertical, permiti garantizar la
unidad, articulacin y coherencia del sistema en un proceso de creciente expansin y
complejizacin del mismo.
La escuela, entonces, slo adquira pleno sentido como parte de esta unidad
indisociable que era el sistema. En trminos organizacionales podra sostenerse que ste
era interpretable a partir de la metfora de la mquina4 (Morgan, 1980).
El pensamiento mecanicista, propio de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX,
resultado de la revolucin industrial y la incorporacin de la mquina a los procesos
productivos, produjo un espectro amplio de teoras que orientaron las formas de organizar
el trabajo y las instituciones5. La conformacin de los aparatos burocrticos de los estados
nacionales no fueron ajenos a esta matriz de pensamiento6y, en un sentido ms mediado,
la conformacin de los sistemas educativos latinoamericanos son deudores de este clima
de poca.
Una de las caractersticas centrales del modelo mecanicista de organizacin es la fuerte
divisin del proceso de trabajo en dos instancias: la decisin disociada de la ejecucin.
Esta disociacin conlleva necesariamente una tercer instancia de control sobre la
ejecucin para garantizar la direccionalidad unvoca de la decisin. La divisin prefijada
de tareas supone que la eficiencia de una organizacin se garantiza a partir de la
reduccin de la discrecionalidad de los sujetos y, por lo tanto, promueve su
homogeneizacin en torno a determinadas regulaciones o normas construdas desde las
instancias de decisin.
Este autor considera que las diferentes perspectivas acerca de las organizaciones pueden ser
conceptualizadas en trminos de metforas.
5
Sin duda, uno de las producciones ms destacadas desde esta perspectiva fue la administracin cientfica
de F. Taylor.
6
En esta direccin se inscribe la produccin de Max Weber en relacin al anlisis del modelo burocrtico
como tipo ideal de organizacin.
8
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
El concepto de burocracia como forma ms apta para la dominacin legal racional
contiene las notas que fijara ya Weber y que se materializaron, con ciertas
particularidades, en los sistemas educativos
Pero desde la mencionada perspectiva, la organizacin se concibe sobre la base de
conceptos mecnicos, tales como, el de estructura formal y procedimientos7. Estructura
que slo es pensable, por esta divisin eficiente del trabajo, como centralizada a partir
relaciones verticales que dan unidad y sentido a las tres instancias mencionadas: decisin,
control y ejecucin. Y, procedimientos predeterminados en regulaciones construdas
desde la instancia de decisin, cumplimentadas desde la ejecucin y resguardadas por el
control.
Las particularidades citadas se relacionan con la imposibilidad de hacer lugar en la
escuela a un funcionamiento estrictamente impersonal, formal, ajeno a toda subjetividad,
que si ya es casi utpico en el marco de cualquier relacin que involucre a seres humanos,
lo es ms en instituciones orientadas a la socializacion de nios de corta edad.
Probablemente la conjuncin de rigidez, verticalidad y burocratizacin, propias de la
estructura, con la ocultacin del poder, el conflicto o la negociacin como cuestiones
inherentes a la experiencia humana y que estn en la base de la necesidad de la fijacin
legtima de reglas, sea una conjuncin que desemboque, esperablemente, en la
ritualizacin de las conductas, cuando no en la simulacin -que obedezca a los pruritos
que impone la materia con la que trabaja la organizacin escolar: esto es, la asuncin de
significados por parte de infantes inocentes e indefensos y al entorno de afecto y
familiaridad que ello impone a la accin de los funcionarios.
Por otra parte, el personal apto para ejecutar los procedimientos referidos deba ser
formado por mecanismos que garantizaran su apropiacin de los mismos, y las
especificaciones del puesto deban estar estipuladas en algn manual o prospecto. Para lo
primero muy prontamente se requiri la creacin de instituciones especficas de
formacin. Aun antes que llegaran a sancionarse las leyes bsicas del sistema, en 1870, la
iniciativa sarmientina llevara a la fundacon de lo que se llamara, no casualmente,
Escuela Normal. Despus de lo que hemos afirmado es obvio que consideramos
sumamente significativa la denominacin elegida. Pero, sin duda, sta era adecuada. Nada
ms constitutivo de la tarea docente como se la concibi entonces que el ajustarse a
normas y reproducirlas. En el doble sentido de valoracin, por encima de cualquier otra
cosa, de la aplicacin de las mismas para el control y la estandarizacin de las conductas
y hbitos de la poblacin devenida educando, y en el de confianza en la posesin de un
conjunto de pasos y reglas invariables que produciran indefectiblemente ese resultado
tanto como el de la trasmisin de los saberes bsicos imprescindibles para el ejercicio de
la ciudadana y, posteriormente, para cualquier otra empresa concerniente a la elevacin
del espritu en los territorios de la cultura, ya fuera a travs de las ciencias, las artes, la
Morgan (1980) refiere a los procedimientos en trminos de tecnologas. Creemos que en el contexto de
este trabajo el concepto de procedimientos como el modo adecuado de hacer resulta ms oportuno y no
altera el sentido dado por este autor al trmino de tecnologa .
9
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
poltica, etc. El influjo de la doctrina positivista resulta claramente reconocible en
cualquiera de estas dos improntas.
Simultneamente, se prescriba lo concerniente al puesto de trabajo. En dicho modelo
fundacional hegemnico esto estaba estrechamente ligado al papel del currculum. El
mismo funcionaba como prescripcin de objetivos y tambin de prcticas, de modo que
las rutinas asociadas a su cumplimiento y a la supervisin de ste determinaban la
existencia de una identidad casi absoluta, en cuanto a temtica, distribucin temporal, etc.
entre el programa de materia, la planificacin docente, el leccionario y el cuaderno de
clase. (Vzquez, 1995).
El sistema educativo en su proceso de construccin, consolidacin y expansin (18801950) es interpretable, entonces, desde la propia poltica educativa, a partir de esa
metfora de la mquina: la escuela ocup el lugar de la ejecucin y, como tal, no era
pensable como institucin con lmites propios; slo cobraba sentido acoplada con las
instancias de decisin
-niveles superiores del sistema- y las de control -niveles
intermedios de supervisin. El carcter institucional slo era atribuble a la totalidad del
sistema.
El sentido ltimo de esta visin mecanicista es la relacin medios-fines como
racionalidad nica e intencional, ya que las mquinas estn racionalmente inventadas para
la realizacin de un trabajo que persigue un fin preespecificado. Esta racionalidad
instrumental, en el caso del sistema educativo, oper naturalizando el sistema y sus
caractersticas y opacando su dimensin poltica. Su eficiencia tena como parmetros
los niveles de cobertura alcanzados, su creciente ampliacin y complejizacin y la
integracin social correlativa a la adquisicin de las certificaciones que otorgaba. Pero, si
se aborda una perspectiva que incorpora esta dimensin poltica, dicha relacin mediosfines se resignifica y ambos parecern confluir en lo normativo: cumplir normas para
normalizar la sociedad civil . Y esta normalizacin requiere de una incorporacin
creciente, no necesariamente uniforme, de diferentes sectores sociales al sistema
educativo.
Esta lgica del sistema surge en un perodo histrico particular de consolidacin del
estado, y por lo tanto de fuerte penetracin de ste en la sociedad civil. Lo educativo fue
una de las dimensiones de esta penetracin. Esta constitucin de la educacin como tarea
esencialmente estatal, que se materializar en este sistema escolarizado de instruccin
pblica, implic un supuesto: visualizar la educacin como requisito para el pasaje a la
modernidad. Es decir, este sistema de instruccin pblica no es ajeno a la lgica de
consolidacin definitiva del estado, la construccin de la nacin y la incorporacin de
relaciones sociales de produccin capitalistas. Este pasaje requiere de un sistema de
instruccin pblica que, como tal, colabore en direccin a la naturalizacin de reglas de
juego polticas, econmicas y sociales y , en este sentido, debe intervenir para
normalizar las prcticas sociales. (Oszlak, 1990).
10
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
Segn Puiggrs (1990) el modelo educativo dominante, que conceptualiza como
Sistema de Instruccin Pblica Centralizado Estatal, tuvo las siguientes caractersticas:
Hegemona del estado y subsidiariedad privada.
Laicismo o catolicismo subordinados a la lgica del estado.
Escolarizado.
Verticalizado.
Centralizado.
Burocratizado.
Oligrquico-liberal.
No participativo.
Ritualizado.
Autoritario.
Discrimina a los sectores populares (hecho que se expresa a travs de la expulsin, la
repeticin, la no admisin, el desgranamiento y la marginalizacin de los sujetos sociales
que pertenecen a los sectores subordinados u oprimidos de la sociedad).
Productor de redes o circuitos jerarquizados de educacin.
El propsito central del sistema fue, entonces, la normatizacin y homogeneizacin
ideolgico-cultural y la incorporacin a este nuevo orden econmico de la poblacin. Y,
este normalizar hacia afuera requiri necesaria y simultneamente la constitucin de
la norma como valor absoluto al interior del sistema.
Penetracin, intervencin, homogeneizacin y normalizacin slo son posibles
desde un sistema fuertemente centralizado y normativizado. Y, si bien desde 1880 a 1955
no se puede hablar de un estado monoltico con una nica direccionalidad8 -ya que la
relacin estado/sociedad civil a travs del sistema educativo supuso diversas y complejas
articulaciones y penetraciones en ambos sentidos-, se podra afirmar que existe un fuerte
elemento de continuidad: la construccin y despliegue del estado-nacin, y sto se
manifest en este sistema educativo moderno, esencialmente estatal que tenda a su
expansin a partir de la incorporacin creciente de la poblacin.
La impronta del perodo estuvo, entonces, en este pasaje a la modernidad, con un
estado que a travs, pero no slo, del sistema educativo intervena activamente en el
conjunto de la sociedad civil normalizando prcticas y constituyendo sujetos sociales en
direccin a la construccin y consolidacin de este estado-nacin.
Esta concepcin comienza a debilitarse, por lo menos en trminos de enunciados en
documentos oficiales, con los primeros intentos de transferencia de escuelas de la
jurisdiccin nacional a las juridicciones provinciales. Estas polticas se fundamentan
desde argumentos que sealan la necesidad de corregir un sistema altamente
centralizado, se legitiman en el federalismo y la importancia de promover mayores
En este sentido sera necesario detenerse en las formas particulares que adquiere esta relacin en perodos
histricos especficos: la dcada del 80, el centenario, la dcada infame y el perodo peronista.
11
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
niveles de participacin de la comunidad educativa. Es importante tener presente que
la cuestin de la descentralizacin comienza a perfilarse en 19569 y que slo puede
resolverse en forma efectiva, con la transferencia de todas escuelas de nivel primario y
medio, en esta dcada (1993)10. Finalmente, y ms significativo an, esta efectivizacin
es el antecedente inmediato de la actual reforma educativa.
Sin embargo, el momento de la aparicin de estas tendencias no parece casual, un
conjunto de circunstancias, que se haban modificado profundamente, haban relativizado
la prioridad de las anteriores finalidades o razones de ser de un sistema educativo estatal
centralizado, y del modelo escolar adoptado para su implementacin.
La evolucin de los acontecimientos hara menos deseable y hasta riesgoso, para los
mismos intereses que haban propiciado su expansin, la pervivencia -y lo mismo podra
decirse para el conjunto de los aparatos institucionales de los estados nacionales- de un
gran sistema educativo nico, homogneo, masivo y eficiente. Las nuevas condiciones de
la acumulacin econmica y, consecuentemente, del disciplinamiento social ya no lo
prescriban. La crisis econmica de dichos estados, imposibilitados de sostener sus
descomunales aparatos en un contexto de restriccin financiera, en el que se les sustraan
los ingentes recursos que otrora se les facilitaran, hara el resto.
La mayor amenaza que obr, para que sto llegara a ser concebido, haba provenido
de los movimientos y las experiencias polticas que podan, y as lo haba demostrado en
Argentina la dcada de los primeros gobiernos peronistas, llegar a impulsar una
modificacin inconsulta de las funciones del sistema educativo, sin el abandono de su
centralizacin y su homogeneidad. Las mismas haban propiciado por diversos medios la
penetracin del contexto en la escuela con la consiguiente contaminacin de su
estructura de decisiones, sus prescripciones procedimentales, los saberes admisibles, la
cultura institucional y, por ende, sus funciones sociales.
Consecuentemente con el arraigo de esta tendencia crtica, comenzara a esgrimirse
cada vez ms a menudo la idea de que era ineludible la necesidad de la reforma del
sistema educativo; concepto que, por otra parte, no sera ajeno a una evolucin. Esta se
advierte al constatar que la nocin de reforma pas de, en un primer momento, apuntar a
los contenidos tanto valorativos como cognoscitivos de la enseanza escolar como
aspecto estratgico que se deba transformar para obtener una educacin democratizada y
al servicio del pueblo -o sea que se caracterizaba por un fuerte tinte ideologista- a afirmar
9
En trminos estrictamente legislativos, la cuestin de la descentralizacin del sistema,a travs de las
polticas de transferencia, se intala con el decreto 7.977/56 donde se seala que el Consejo Nacional de
Educacin podr transferir sus escuelas a las jurisdicciones provinciales en las condiciones que establezcan
futuros convenios del PEN.
10
En 1978 se sancionan las leyes 21.809 y 21810 con las que se efectiviza la transferencia de escuelas
primarias de la jurisdiccin nacional a las jurisdicciones provinciales y a la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, respectivamente.
En 1992 se sanciona la ley 24049 de transferencia de los establecimientos de educacin media a las
jurisdicciones provinciales y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Antecedente inmediato de la
Ley Federal de Educacin (24195/93) de cuya aplicacin resulta la actual reforma educativa.
12
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
que era la estructura misma del sistema educativo y la centralizacin de las decisiones y la
autoridad, a cuyo servicio estaba toda la construccin organizacional, la responsable, no
slo de decisiones antidemocrticas sobre contenidos y otras materias, sino del deterioro
de la educacin producida. Tal deterioro provena de haber rechazado toda actualizacin
que pudiera poner en jaque algunos aspectos vertebrales del modelo y toda flexibilizacin
que pudiera acercar la enseanza a las necesidades y peculiaridades de cada educando y
los saberes de sus propios grupos locales de pertenencia a la legitimidad curricular.
En ese contexto, se consideraba que las modificaciones necesarias difcilmente
obtendran repercusin sin otros cambios polticos, ya que la educacin era coherente con
un estado con organizacin y finalidades especficas. Si se lograba liberar al sistema del
poder autoritario que lo controlaba desde su cpula, entonces se daran las condiciones
para la transformacin de sus estructuras y la democratizacin de las instituciones a travs
de la participacin popular. Por ende, no eran las escuelas en s el objeto de la
transformacin, sino la estructura burocrtica y autoritaria a la que estaban sometidas.
Extirpada sta, todo el funcionamiento escolar se revolucionara.
Por otra parte, desde el desarrollismo, se omiti la especificidad pedaggica de las
instituciones educativas, conduciendo tambin a ignorar la problemtica de las
instituciones escolares en s, simples engranajes de un sistema ms vasto e
interrelacionado -comparable a cualquier otro al compartir los rasgos fundamentales de
incluir procesos sustantivos, inputs, outputs, feedbacks, etc.- cuyas transformaciones
deban ser decididas y ejecutadas a partir de una perspectiva macro que dara luego base
al auge del concepto de planeamiento.
Sin embargo estas perspectivas no ignoraran por completo la problemtica de la
institucin escolar, tanto a travs del ejercicio de su crtica como de los postulados de
consenso y participacin que se prescriban para la viabilidad de cualquier plan de
reforma del sistema. En esta perspectiva se inscribiran propuestas como la de la
nuclearizacin y, para citar el caso de una experiencia concreta, la implantacin
progresiva de los Consejos de Escuela por la gestin dependiente del gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a partir de 1987, luego abortados. Estos prevean la
participacin en el gobierno de cada establecimiento de Consejos formados por padres,
docentes, alumnos y miembros de la comunidad inmediata a la escuela y tendan a
cambiar autnticamente la cultura institucional, las relaciones y la estructura del poder al
interior de la escuela.
La descentralizacin del gobierno del sistema educativo result una demanda
coherente con ese avance de la sociedad sobre uno de los aparatos ms sensitivos de la
organizacin estatal. Desde esta perspectiva, su democratizacin implicaba no slo el
mantenimiento sino la expansin de la educacin pblica como sistema, destinataria de
recursos cada vez mayores provenientes del estado, pero con su contrapartida de mayor
flexibilidad estructural y pedaggica y mayor participacin popular en las decisiones
superiores.
13
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
Pero, con el tiempo, se dibujara un escenario diferente de descentralizacin, signado
predominantemente por la transferencia de la prestacin del servicio y de la carga
financiera del mismo a los estados provinciales, conservando en mbitos centralizados el
poder de decisin sobre mltiples cuestiones neurlgicas de tipo pedaggico, que
alcanzaban al diseo, contenidos y evaluacin, y que parece haber sido concomitante con
una fragmentacin de los sistemas educativos estatales y masivos, la que tal vez estara
reflejando mucho mejor las tendencias, intereses y presiones emergentes de las nuevas
condiciones del proceso de acumulacin y las restantes implicancias sociales, polticas y
culturales de la globalizacin.
14
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
Descentralizacin y reforma educativa: continuidad o ruptura?.
En un primer acercamiento, el proceso de descentralizacin del sistema resulta
relevante para comprender la modalidad en que la actual reforma concibe el espacio
escolar, porque estas polticas de transferencia parecen estar seguidas y estrechamente
vinculadas
a
una
preocupacin
acerca
de
la
escuela
como
institucin/organizacin.(Gimeno Sacristn, 1993).
Pareciera existir, apoyada en el principio de descentralizacin, cierta continuidad tcita
y natural entre la autonoma de las jurisdicciones provinciales -en la que se legitim el
proceso de transferencia- y la autonoma de las escuelas, en la que descansa el proceso
de reforma actual. Si bien transferencia y reforma aparecen hilvanas por este supuesto
inmediato y naturalizado de autonoma, provincial y escolar; simultnea y
paradjicamente quedan constitudos como procesos independientes que tienen, en los
enunciados, diferentes fuentes de legitimacin.
La transferencia11, si bien tuvo como uno de sus fundamentos la desburocratizacin
del sistema y la mejora de su eficacia administrativa - entendidos stos como
consecuencia inmediata de la descentralizacin-, se legitim en ltima instancia en el
cumplimiento efectivo del federalismo:
El centralismo no fortaleci a la Nacin e impidi que se desplegaran fuerzas
productivas y capacidades creadoras tiles al desarrollo y la integracin del pas. En lugar
de las riquezas y vigores que el federalismo pleno pudo darle a la Nacin, la ceguera y las
mezquindades de la metrpolis inclinaron la marcha hacia el empobrecimiento general y
asignaron al pas un destino de mediana y limitaciones crecientes (...). Pero estamos hoy
frente a una situacin distinta. Se ha decidido dejar atrs errores, complicidades y
aberraciones. Era necesario conmoverse y modificar el rumbo; adoptar polticas nuevas y
transformar estructuras; transferir instituciones nacionales a las provincias y/o a los
municipios, y con ello, facultades y competencias que hasta entonces haban sido
monopolizadas por las burocracias centrales; abrir el protagonismo a ms entidades y a
ms gente; abandonar hbitos muy arraigados por largas dcadas de ejercicio y adoptar
modos distintos de ver los problemas y solucionarlos. Descentralizar y federalizar el
sistema educativo era una decisin clave de alta poltica. (...). (Salonia 1995).
El proceso de descentralizacin, entonces, qued enmarcado en esta dimensin de
alta poltica: la transferencia se sustent en el respeto de las autonomas provinciales,
en la necesidad de corregir el centralismo del gobierno nacional, en la importancia de
desmonopolizar instituciones en manos de las burocracias centrales, en la obligacin
nacional de alcanzar el federalismo pleno. Al detenerse en este universo discursivo, lo
primero que resulta llamativo es que poco se dice acerca del sistema educativo como tal,
11
Consideramos especialmente el ltimo proceso de transferencia de las escuelas de nivel medio y terciario
a las jurisdicciones provinciales y a la de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 24.049/1992), aunque cabe
sealar que el proceso previo de transferencia de las escuelas primarias (Leyes 21.809 y 21.810/ 1978)
tambin estuvo legitimado en el cumplimiento del federalismo.
15
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
o de cmo este proceso de transferencia redefine y significa los sentidos de la educacin
pblica; lo enunciado podra referir indistintamente al sistema salud pblica o al sistema
judicial. Es decir, los principales interlocutores son los gobiernos provinciales12, y se los
interpela desde esta necesidad de reparar los errores del pasado en la relacin nacinprovincias. La sociedad en su conjunto aparece considerada slo en segundo trmino a
partir del supuesto: transferencia-autonoma-participacin: (...) abrir el protagonismo a
ms entidades y a ms gente (...). Este particular sentido que adquiere la fundamentacin
de las transferencias, como efectivizacin del federalismo -resignificando, en un nuevo
contexto social, poltico y econmico, una demanda histrica de los gobiernos
provinciales- es el que ancla el proceso en una dimensin estrictamente poltica o, en los
trminos del ex Ministro de Educacin, de alta poltica.
Posteriormente, en 1993, con el sistema ya modificado sustantivamente en su
conformacin, con la transferencia formalizada por ley nacional, los enunciados oficiales
construirn un sentido diferente del cambio necesario que tomar distancia de aquel de
la descentralizacin y se constituir como reforma educativa en sentido estricto, como
transformacin o cambio total. Este focalizar sobre lo educativo y se fundamentar en la
necesariedad de una transformacin estructural de la educacin para adecuarla a las
necesidades y cambios sociales, polticos y econmicos de fin de siglo:
(...) Cambiaron los modelos de relacin en lo econmico, en los vnculos familiares,
laborales y en las instituciones de la sociedad. Mientras en otros escenarios se reflejan
las transformaciones, en el interior de la escuela se observan escenas similares a las que
sucedan a principios de siglo. ( Secretara de Programacin y Evaluacin Educativa,
M.C.E., 1996).
No hay ninguna duda a esta altura de los acontecimientos de que la escuela de hoy debe
ensear otras cosas, incluir urgentemente los avances del conocimiento de esta ltima
mitad de siglo. El problema es que la ciencia (y las necesidades de conocimiento en la
sociedad) ha cambiado tanto, que ya no se trata de ensear nuevos temas. Se requiere un
fuerte y total cambio de enfoque de lo que se ensea y cmo se ensea. (...). Si el alumno
no aprendi a aprender no prodr insertarse en los nuevos trabajos que vayan
apareciendo; si no aprendi a hacer, resolver, gestionar, no tendr las competencias
bsicas para desenvolverse en su vida adulta. (...).Las escuelas que conocimos desde
nios fueron estructuradas hace ya doscientos aos,cuando se inici el proceso de
industrializacin, para una sociedad con cambios mucho ms lentos que los actuales.
Durante mucho tiempo cumpli magnificamente su labor(...). Pero esto se perdi. Ahora,
para volver a dar sentido a la escuela es necesario llenarla de nuevos contenidos, y este
proceso es el que se est transitando con la transformacin en marcha.(...) (Zona
Educativa, M.C.E., 1996)
12
Cabe recordar que las principales dificultades que encontr el gobierno nacional para la implementacin
efectiva de las transferencias, que se tradujo en permanentes marchas y contramarchas en las negociaciones
con los gobiernos provinciales, fue la incapacidad de stos, fundamentalmente por falta de recursos, de
hacerse cargo de los establecimientos y docentes a transferir.
16
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
La reforma se legitimar en la aplicacin de la Ley Federal de Educacin13, equiparada
en el discurso, como hito fundacional, a la ley 1420:
La Ley Federal de Educacin es muy importante, representa algo similar a lo que fue la
Ley 1420. Es un marco normativo que seala un camino: hacia dnde hay que ir. Nos
parece difcil de cumplir, pero si uno mira bien no es ms dificil que lo que fue la Ley
1420 en su momento (Aguerrondo, 1995).
Esta refundacin del sistema ya no tendr como principales interlocutores a los
gobiernos provinciales -contenidos formalmente, para entonces, en una instancia
nacional de gobierno: el Consejo Federal de Cultura y Educacin14- sino que, en
bsqueda de consenso, interpelar a la sociedad en general resignificada en trminos de
comunidad educativa, conformada por docentes, alumnos, ex-alumnos, padres y
organizaciones intermedias. Tampoco se sustentar en el principio de autonoma de las
jurisdicciones provinciales, sino en el de la calidad educativa:
A fines del siglo XIX se gener la utopa de la universalizacin de la escuela primaria,
que fue la base sobre la que se construyeron los sistema educativos de la regin a lo largo
del siglo XX. Sobre el final del siglo XX parecen estar dadas las condiciones para el
surgimiento de una nueva utopa, la de brindar una educacin de calidad en condiciones
de equidad; sta podra constituirse en la idea-fuerza aglutinadora de los consensos
sociales y polticos indispensables para el desarrollo de nuestro sistema educativo.
(Secretara de Programacin y Evaluacin Educativa, M.C.E., 1997).
El significante calidad condensa este sentido estrictamente educativo, conlleva la
restitucin de la dimensin pedaggica al sistema que se habra desnaturalizado por un
creciente proceso de burocratizacin. La nueva respuesta a este viejo problema -sobre el
que tambin se fundament la transferencia- ya no es, ni puede serlo, la
descentralizacin15, sino el retorno a la dimensin educativa del sistema. La legitimidad
del cambio se desplaza, entonces, desde una dimensin eminentemente poltica -la
federalizacin del sistema educativo- a una tcnica-pedaggica: la calidad educativa.
El concepto de calidad ha pasado a estar en el primer plano de la agenda educativa y a
cobrar una mayor atencin por parte de los actores polticos, sociales y econmicos .El
significado atribudo a la expresin calidad de la educacin incluye varias dimensiones
o enfoques complementarios entre s: En un sentido la calidad es entendida como
eficacia; una educacin de calidad es aquella que logra que los alumnos realmente
13
En los documentos oficiales la reforma aparece definida como la aplicacin de los principios contenidos
en la Ley Federal de Educacin (ley 24.195/1996).
14
El C.F.C.y E. rene a los ministros de educacin de las provincias y est presidido por el ministro
nacional.
15
En este sentido, es importante tener presente que, en el perodo de la ltima transferencia, las
recomendaciones de algunos organismos internacionales, como el Banco Mundial, y otros nacionales de
considerable peso econmico, se dirigan a la municipalizacin del sistema educativo como alcance
necesario de las transferencias. ( Ver El financiamiento de la educacin en los pases en desarrollo.
Opciones de poltica, Banco Mundial. Washington D.C., EEUU, 1987. Y, Descentralizacin de la
escuela primaria y media, FIEL, CEA. Bs.As, 1993).
17
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
aprendan lo que se supone deben aprender -aquello que est establecido en los planes y
programas curriculares- al cabo de determinados ciclos o niveles. (...) Una segunda
dimensin del concepto de calidad, complementaria de la anterior, esta referida a qu es
lo que se aprende en el sistema y a su relevancia en trminos individuales y sociales.
(...). Finalmente, una tercera dimensin es la que se refiere a la calidad de los procesos y
medios que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su experiencia
educativa. Desde esta perspectiva una educacin de calidad es aquella que ofrece a nios
y adolescentes un cuerpo docente convenientemente preparado para la tarea de ensear,
un adecuado contexto fsico para el aprendizaje, estrategias didcticas apropiadas, etc.
(Secretara de Programacin y Evaluacin Educativa, M.C.E., 1997).
Este conjunto de enunciados de la reforma que se configuran como retorno a lo
propiamente educativo conlleva una ruptura explcita con el proceso anterior de
descentralizacin. La transferencia queda clausurada en el discurso de la reforma y
subsistir slo en el supuesto naturalizado de autonoma jurisdiccional que, a su vez, se
deslizar sin mediacin alguna al de autonoma escolar. Es decir, la transferencia queda
excluda del proceso de cambio en sentido estricto, slo se la considera, en algunos
casos, como su antecedente. La autntica transformacin, entonces,
queda
resguardada en esta dimensin tcnico-pedaggica del cambio sin problematizar las
condiciones materiales, institucionales y polticas sobre las que se inscribe, de las que
slo es posible dar cuenta evaluando seriamente el proceso anterior. En este sentido,
slo cabra mencionar que se trata de una reforma impulsada desde un ministerio sin
jurisdiccin sobre las escuelas, cuya implementacin descansa en la capacidad
institucional y financiera de gobiernos provinciales que atraviesan una profunda crisis
que se manifiesta, especialmente, en el dficit fiscal y en las limitaciones presupuestarias
que genera. Estas obstaculizan cualquier posibilidad de emprender y sostener en el
mediano y largo plazo proyectos alternativos autnomos que involucren los cambios
estructurales, en las condiciones bsicas institucionales, que supondra la puesta en
marcha de la reforma en los trminos que aparece enunciada.
Consideramos que, esta fuerte ruptura discursiva entre transferencia y reforma tendra
por objeto clausurar la problematizacin de la primera, clave, para la comprensin de los
sentidos y alcances de la segunda. Esta hiptesis cobra relevancia si se tiene en cuenta
que el ltimo perodo de transferencia no encontr una fuente de legitimacin alternativa
al proceso de transferencia anterior16 emprendido durante el perodo de dictadura militar e
interpretado, con un fuerte consenso general, como descargo de responsabilidades -y
costos finanacieros- de la jurisdiccin nacional a la provincial. La continuidad entre
aquel proceso de transferencia y el reciente, durante el perodo democrtico, no resulta
difcil de trazar:
La transferencia de los servicios nacionales (refierindose al proceso de 1992), en s
misma, poco significa: si las provincias y municipios tuvieran capacidad para financiar,
posibilidades de planificacin y gestin tcnica, estrategias de redefinicin de la
16
D.L. 21.809 y 21.810/78 de transferencia de las escuelas primarias a las jurisdicciones provinciales y a la
Municipalidad de Bs.As. , respectivamente.
18
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
formacin docente necesaria, proyectos elaborados o en marcha de regionalizacin
curricular, es probable que un proceso de descentralizacin motorice nuevas formas
organizativas de la comunidad educativa regional y local. Cuando se carece de estas
herramientas y las posibilidades de sostener un servicio de calidad son muy desiguales, se
convierte lisa y llanamente en un mecanismo de segmentacin educativa (VazquezFinnegan, 1991).
Los acertos precedentes (falta de preparacin de las administraciones provinciales para
cumplir las nuevas funciones: precariedad de su infraestructura edilicia, equipamiento
deficitario, cierre y fusin de servicios, no resguardo de los derechos del personal
transferido, etc.) indican que todo el proceso fue encarado como asunto meramente
administrativo, regido por pautas econmico-financieras, no obstante significar un
cambio profundo en la orientacin educacional del sistema. (Bravo, 1994)
La transferencia se presenta como una medida aislada que no forma parte de un conjunto
global de medidas de poltica educacional. En este sentido se asemeja a las polticas
seguidas en materia de transferencia de servicios de educacin bsica de 1978: matienen
el patrn de trasladar la responsabilidad de las prestaciones a provincias y municipios,
de favorecer la creciente participacin del sector privado y de vaciar de rol coordinador al
Ministerio Federal. (Paviglianiti, 1993).
En este contexto, la reforma educativa aparece enunciada como reforma en sentido
estricto, de manera tal, que sea posible tomar distancia del conjunto de significados
asociados con la transferencia. Esta, como su antecedente inmediato, quedar en el
discurso de aquella resignificada, exclusivamente, en trminos de autonoma. El
significante autonoma resulta ser el otro trmino de la paradoja: introduce la
continuidad -transferencia-reforma- en la ruptura sealada.
La autonoma, en esta continuidad, aparece como resultado directo de la cesin de
competencias o responsabilidades y, en el caso particular de la reforma, se extrema en
participacin comunitaria a travs de la escuela. Aquella autonoma provincial, entonces,
queda resemantizada como autonoma escolar. Las jurisdicciones provinciales ceden a las
escuelas su anterior protagonismo en el proceso de transformacin:
(...) Decimos las escuelas (en relacin a la reorganizacin del sistema educativo que se
propone la reforma) porque en el proceso que ahora se inicia se entiende que la
institucin educativa es la unidad de cambio, porque es all donde se podr refundar el
sistema educativo. (Zona Educativa, 1997).
Las escuelas aparecen como principales portadoras de esta autonoma que se
expresara, en su versin ms acabada, en la participacin de los diferentes sujetos
involucrados en la vida escolar y comunitaria:
Los profesionales responsables de las escuelas -directivos y docentes- fomentarn el
intercambio de opiniones, propuestas y alternativas entre los diferentes actores de la
poblacin vinculada al establecimiento, especialmente, en los procesos de diseo e
implementacin de los proyectos pedaggico-institucionales -los alumnos, los padres, las
19
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
fuerzas vivas, los sectores de la produccin y los servicios, los legisladores y los
funcionarios locales, etc.- . De esta forma, el proyecto pedaggico-institucional y la
gestin directiva y docente estarn en condiciones de incorporar las demandas de los
diferentes actores sociales.(Direccin Nacional de Gestin de Programas y Proyectos,
M.C.E., 1995).
Pero la participacin, como principal exponente de la autonoma, curiosamente, queda
configurada como preescripcin17 -desde la jurisdiccin nacional- a directivos y docentes
-de las jurisdicciones provinciales-. Por otro lado, dicha participacin involucra, en un
conjunto difcil de limitar (que relativiza la posibilidad de una real apropiacin en las
prcticas escolares), desde alumnos hasta sectores de la produccin y legisladores.
Es decir, la cesin de competencias -tratndose de la transferencia- o la prescripcin a
directivos y docentes -en el caso de la reforma- traera como necesaria consecuencia la
autonoma escolar. Lo interesante en estos enunciados es que cesin y prescripcin
guardan una misma lgica vertical. Slo se puede otorgar o disponer desde un
arriba hacia un abajo. Inters que se transforma en contradiccin, por cierto
inquietante, al tratarse de acciones que tienen como objetivo, por lo menos manifiesto, la
autonoma y participacin, escolar y provincial:
Democratizar significa no slo distribuir poder, sino capacitar a los ciudadanos para que
se apoderen de los espacios de poder. Es decir, la autonoma no es una concesin desde
arriba, sino que es una creacin desde abajo, desde las condiciones que la hacen
posible. (Gimeno Sacristn, 1993).
La autonoma entonces, implicara devolver el protagonismo a los sujetos que forman
parte de la escuela, pero ello supone un camino inverso al planteado y requerira
garantizar las condiciones bsicas que la hagan posible.
En este sentido, transferencia y reforma parecen constituir una continuidad,
indispensable de considerar para evaluar los nuevos sentidos que se construyen en torno
de la autonoma escolar sobre la que descansa la institucionalizacin de la escuela en la
actual reforma.
La Reforma Educativa y la constitucin del espacio escolar como una institucin
con lmites propios objeto de gerenciamiento.
La reforma, como sealamos precedentemente, aparece distanciada de la transferencia
desde enunciados que se proponen el retorno a lo propiamente educativo. Esta
preocupacin tcnico-pedaggica se expresa en las principales direcciones que siguen sus
polticas: el cambio curricular, la formacin y capacitacin docente y el cambio en los
17
Preescripcin que, como sealaremos ms adelante, carece de la necesaria contencin normativa -ya que,
en primer trmino, supone un salto entre competencias jurisdiccionales: desde nacin a las escuelas- y que,
por lo tanto, slo puede ser considerada en trminos de disciplinamiento, de un deber ser en el vaco, sin
explicitacin de las reglas de juego.
20
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
modelos institucionales. En cuanto a la primera, se redefinen nuevos contenidos, bsicos
y comunes a todo el sistema. Los cambios en la formacin se proponen transformaciones
en todos los institutos de formacin docente y a la vez se introduce el requisito de
capacitacin en servicio para docentes, directivos y supervisores. Finalmente, el cambio
en los modelos institucionales se focaliza en las escuelas y se dirige a impulsar nuevos
modelos de organizacin y de gestin en torno a una mayor autonoma de estas
instancias. Esta ltima dimensin es la que estara directamente relacionada con los
nuevos sentidos que, acerca del espacio escolar, estara constituyendo la actual reforma
del sistema educativo: la escuela como una institucin con lmites propios.
Esta institucionalizacin de la escuela en los enunciados oficiales alcanza su mayor
visibilidad cuando se la considera unidad de cambio o eje de la transformacin:
Tradicionalmente se daba por sentado que transformar implicaba tomar decisiones desde
el nivel central e instrumentar medidas desde dicho nivel. Desde la perspectiva del
programa (PNEA18) la institucin escolar, en combinacin con los organismos de
conduccin educativa, constituye el eje de la transformacin ( Lugo, 1997)
Esta ruptura discursiva con la concepcin previa de lo escolar, de la poltica educativa
-la escuela como instancia de aplicacin y ejecucin de polticas definidas
centralmente- queda significada como cambio necesario -de acuerdo a criterios tcnicopedaggicos- para implementar efectivamente la transformacin educativa. Es decir,
con la aplicacin de la Ley Federal de Educacin el sistema educativo se modifica, pero
la posibilidad de transformacin autntica queda depositada en las escuelas. Esta fuerte
implicacin del espacio escolar, en las posibilidades de transformacin, supone
necesariamente su institucionalizacin. Esta se construye discursivamente, como
sealbamos en la seccin anterior, desde enunciados que refieren a la autonoma de
estas instancias, directamente ligados a aquellos de participacin comunitaria.
Una vez que la escuela queda constituda como una organizacin con lmites propios cuyas fronteras institucionales ya no remiten inmediatamente a las del sistema- el
discurso de la reforma la interpelar directamente, en la mayora de los casos, sin ninguna
mediacin organizacional que la contenga
Esta interpelacin a la escuela aparece en los documentos oficiales como necesidad de
transformar los modelos institucionales19. Modelos que consideran dos dimensiones: su
gestin y su organizacin.
La primera dimensin se entiende en trminos de gerencia, se dirige a los directivos
como responsables de la gestin escolar. Entonces, el proceso de institucionalizacin de
la escuela, y su constitucin como eje de la transformacin, conlleva inmediatamente a
18
Programa nueva escuela argentina para el siglo XXI. Este programa que lleva adelante el Ministerio de
Cultura y Educacin es paradigmtico en relacin a las transformaciones que se propone la reforma en
trminos de nuevas modalidades de gestin y organizacin.
19
Marco general de acciones para la transformacin educativa, Ministerio de Cultura y Educacin, 1993.
Resoluciones N 41 y 43 de 1995, del Consejo Federal de Cultura y Educacin.
21
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
la constitucin de los directivos como principales responsables de la transformacin
educativa.
(...) La escuela al ser un todo integrado y no una sumatoria de partes autosuficientes,
necesita un conductor natural, alguien que gue a los diferentes actores. Este importante
papel lo cumplen los directivos (...) aquellos capaces de asumir el compromiso que la
transformacin requiere. (...).El nuevo modelo educativo requiere del compromiso activo
de los equipos de direccin en el desafo movilizador que la autonoma implica. (Zona
Educativa, M.C.E., 1997).
La gerencia es definida como el conjunto de acciones que garantizan el cumplimiento
de los objetivos de la institucin escolar. Objetivos definidos en un proyecto institucional
-expresin de la autonoma escolar- que partira de un diagnstico o anlisis situacional
y en el que participaran directivos y docentes para su elaboracin e involucrara a la
comunidad. (Aguerrondo, 1995)
Los directivos-gerentes deberan, entonces, garantizar cumplimiento de los objetivos a
partir de una preocupacin tcnica que restituya lo pedaggico a su gestin:
La gestin educativa puede ser entendida como el conjunto de procesos necesarios para
la toma de decisiones, la ejecucin y evaluacin de las acciones que potencian las
prcticas pedaggicas. No se orientar a administrar lo dado, sino a generar procesos de
transformacin de la realidad. (Zona Educativa, M.C.E., 1997)
Sobre esta restitucin, de lo tcnico a la gestin, descansa la toma de decisiones.
Aspecto clave que hace a la gestin directiva resignificarse en trminos de gerencia, y
que fundamentalmente tiene por objeto construir una dicotoma con la gestin
burocrtica entendida en trminos de cumplimiento de regulaciones predeterminadas,
gestin normativa o administracin, en un sentido unvoco y absoluto de rigidez,
no innovacin, o administracin de lo dado. Este sentido de inmovilidad que conlleva
el modelo de gestin burocrtica -y frente al que se construye el de gerencia, como
oposicin- tambin contiene, supuestos, otros sentidos complementarios como el de
ineficacia o ineficiencia. Es por ello que la gerencia de los directivos tambin se
considera como gestin por resultados y, entonces, a la centralidad dada a la toma de
decisiones, se le suma la de implementacin y, especialmente, la de evaluacin de las
acciones.
En este conjunto de enunciados es posible reconocer una trama de sentidos que
provienen de universos discursivos diferentes. Ciertamente, la nocin de gerencia, si
bien atribuye fuerte responsabilidad a la instancia directiva en la toma de decisiones, no
est necesariamente vinculada con la autonoma ni es contraria a la ejecucin de polticas
uniformemente aplicadas a partir de su concepcin por la cpula del sistema. Todo
depende del estilo institucional o del estilo de gestin que se adopte. A lo sumo, s podra
afirmarse que tiende a la desburocratizacin, pero nada dice de la estructura de las
decisiones institucionales. Una gerencia puede ser un medio de reforzamiento de la
autoridad central o puede concentrar mucho poder para reprimir o controlar la adecuacin
22
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
de las conductas, aunque tenga tambin atribuciones sobre cmo se va a cumplir en lo
concreto una directiva que no ha sido sometida a consenso alguno.
Es indudable que el proceso actual de reforma, conlleva un aumento y complejizacin
creciente de las diversas responsabilidades de los directivos. Las expectativas del cambio
educativo recaen sobre ellos en trminos de mayores compromisos para los cuales,
paradjicamente, la reforma no contempla cambios estructurales y formalizados que
contengan las condiciones de produccin, reales, de sus prcticas: no estn an liberados
de ninguno de los deberes ni de los controles que hasta ahora tuvieron ni se les amplan
sus atribuciones en ninguno de los aspectos sustanciales que componen la poltica
educativa. Y, desde ese punto de vista, son meros ejecutores, y aun receptores de lo que
se ha decidido en instancias superiores, en muchos casos efectivamente ajenas incluso a
la capacidad de los poderes provinciales, pero con importantes atribuciones
disciplinantes.
La segunda dimensin considerada, en los documentos oficiales, como cambio de los
modelos institucionales de escuela, refiere a su organizacin. Seala la necesidad de
innovar sobre aquellos aspectos que daran cuenta de la escuela como
institucin/organizacin: distribucin del tiempo y los espacios, y agrupamientos.
Estos son definidos como las formas en que la institucin escolar rene/divide a
alumnos y docentes para la tarea. Se considera que estas tres dimensiones estaran
estructurando las prcticas escolares y transformndolas en rutinas sobre las que sera
necesario operar a partir de su flexibilizacin. Los agrupamientos, la organizacin del
tiempo y la utilizacin de los espacios deberan ser variables y generarse distintas
estrategias que facilitaran el intercambio tanto entre diferentes grupos de alumnos como
docentes y directivos e implicasen la utilizacin alternativa de los espacios y una
asignacin diversificada del tiempo. (Aguerrondo, 1995; Lugo, 1997).
Creemos necesario detenernos en el concepto de agrupamiento. Es usual que en el
anlisis organizacional se utilice la observacin de las relaciones junto a variables como
manejo del tiempo y del espacio en el interior de la organizacin. Podra suponerse que
agrupamientos adquiere ms relevancia tratandose de instituciones escolares por un
hecho indiscutible, los alumnos son reunidos en grupos, en base a criterios que no son
funcionales (en trminos organizacionales) -ya que todos participan del mismo modo en
el producto final- sino debido a la necesidad de adecuar y secuenciar la enseanza de
acuerdo a las caractersticas de las diferentes edades. En realidad son los propios nios, o
algo que ellos portan indisolublemente, autnticamente el producto que, sin embargo,
atraviesa desde un principio las fronteras de la organizacin para formar parte de su
misma estructura interna, lo que implica a esta particularidades y exigencias que no se
dan en las de otro tipo. Pero, si bien, los agrupamientos aludidos son una particularidad
de la escuela, no reemplazan ni eliminan la existencia de las relaciones, que de todos
modos suelen estar, con mucha frecuencia, omitidas en los anlisis corrientes de la
institucin escolar, como tambin lo estn en los documentos de donde surgen las
consideraciones que analizamos aqu.
23
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
La tradicin escolar ha llegado a convertir en obvio o natural que los agrupamientos
son necesarios y deben estar regidos por los criterios mencionados. De algun modo, ello
tambin hace natural que el conjunto de relaciones implicadas en la organizacin de la
enseanza sean asumidas como nicas y neutras y no obedientes a ninguna lgica
particular de poder ni de resultados. Pero la pretensin de subvertirlas o modificarlas hace
patente -desde la superioridad- la existencia de esas relaciones, en tanto supone la
existencia de una intencin o finalidad y del poder para hacerlo. La pregunta es quin
determina en qu sentido deben modificarse o flexibilizarse los agrupamientos. Mucho
ms que el manejo de los tiempos y espacios, juntarse de un modo o de otro, no es
indiferente en una escuela; tendr consecuencias institucionales importantes e implica el
ejercicio de alguna dosis de poder, conflictivamente o no. Esta evidencia no se detiene en
el establecimiento sino que se extiende a todo el sistema, desde donde se vertebraron
dichas relaciones como si todos los miembros fueran un slo cuerpo, iguales e idnticos,
y estuvieran seguros de que, teniendo todos el mismo inters, la forma dada de
organizacin era la que resultaba inmediata para servirlo, o sea que se las entenda
acrticamente.
En el discurso, el conjunto de propuestas es formulado sin evidenciar el sitio desde
donde se emiten, como una convocatoria o exhortacin optimista y bienintencionada que
nadie osar rechazar o cuestionar. Pero apuntan a innovar agregando, incorporando, casi
nunca trocando. El destinatario queda sealado por ellas sin que se le permita saber la
identidad precisa de su interlocutor, el continente de su eventual accin, sus eventuales
consecuencias, por omisin o comisin y las de sus resultados.
Dijimos que el carcter institucional de la escuela se estara constituyendo a partir de
esas dos dimensiones: el gerenciamiento, entendido a partir de la toma de decisiones y la
evaluacin de los resultados (por oposicin al exclusivo cumplimiento de normas) y
una organizacin escolar que implicara gerenciar de manera tal que se flexibilicen las
variables organizacionales (por oposicin a la divisin y jerarquizacin de tiempos,
espacios y relaciones). Ambas estaran contenidas en un proyecto institucional,
consensuado por el conjunto de los actores escolares, en el que las escuelas identificaran
problemticas propias, fijaran objetivos y desarrollaran estrategias para su
cumplimiento. A su vez, este proyecto institucional contendra tambin un proyecto
curricular resultado de la adaptacin de los contenidos bsicos y comunes al mbito
institucional de cada escuela que restituira la especificidad pedaggica al mbito escolar.
Pero cmo se traduce esta intencin de la poltica a la gestin cotidiana de las
instituciones escolares? Aqu entran a jugar algunas de las lgicas a las que nos
referimos al problematizar los conceptos de gerencia y de transformacin organizativa,
segun los entiende el discurso oficial.
Los resultados son, en muchos casos, menos alentadores que lo que se podra prever.
En lugar de flexibilizarse y desregularse la organizacin, parece estar dndose un
reforzamiento de los mecanismos burocrticos, autoritarios y rigidizantes, en un doble
juego donde la innovacin y la creatividad se hallan presentes en el nivel de las
24
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
convocatorias o exhortaciones pero, al nivel de las decisiones orgnicas y efectivas
predomina la centralizacin, el ejercicio de la autoridad o el latente riesgo de caer en la
insubordinacin. Veamos por qu pudo llegar a suceder tal cosa. Para eso debemos
referirnos al plano de la implementacin.
No existen dudas de que muestras del importante cambio producido estriban en la
transferencia completa de los establecimientos educativos a las jurisdiciones provinciales,
la consecuente reestructuracin orgnica de un ministerio central que en la actualidad
presenta entre sus reparticiones centrales oficinas relacionadas con la calidad, el
planeamiento, la evaluacin, la investigacin, etc., el posterior dictado de una ley que
modifica la estructura acadmica y prolonga la obligatoriedad escolar y el dictado
centralizado de un nuevo y actualizado ordenamiento curricular.
Pero, a partir de estas definiciones, se desarrolla un conjunto de decisiones de
implementacin que son motorizadas desde el Consejo Federal, hegemonizado por el
poder de iniciativa del gobierno nacional. Esto est acompaado por su manejo de
recursos basado en la disponibilidad de fondos provenientes de lneas de crdito de
organismos multilaterales y por la cooptacin de gobiernos provinciales, que produjo
incontables disposiciones, con sus consecuentes alineamientos y disciplinamientos.
Dentro de la normativa correspondiente a dicha implementacin, las reformas
concretamente prescriptos en la dinmica institucional brillan por su escasez y obran, ms
bien, como una sobrecarga de las responsabilidades de los niveles intermedios y de base
del sistema -ya congestionados y agobiados por la exigencia, inseguridad y confusin
derivadas de la marcha forzada de la implementacin de los restantes cambios-. En un
contexto de rigurosa escasez de medios y apoyos de diverso tipo, esto amenaza llevar a
una situacin al lmite de la anomia o de la esquizofrenia.
Se podra resumir diciendo que las modificaciones estructurales, en las que la
autoridad empea sus atribuciones formales, revelan el inters autntico del proceso de
cambio, mientras las convocatorias o exhortaciones dirigidas al mejoramiento
institucional constituyen la forma en que se pretende legitimarlas aludiendo a un paisaje
idealizado de progreso, libertades y autonoma escolar, que no tienen ningn correlato
normativo que comprometa decisiones polticas ni recursos materiales ad hoc, pero que
genera nuevas obligaciones y formas de culpabilizacin no slo simblicas.
As, slo dos resoluciones del citado Consejo apuntan a la reorganizacin
institucional 20, en algunos de sus acpites entre muchos otros dirigidos a cuestiones ms
perentorias. La resolucin 41 de 1995, entre prescripciones y normas relativas a
certificaciones, estructura acadmica obligatoria de los establecimientos a crearse en
adelante, creacin y modificacin de planes a nivel jurisdiccional y equivalencias de
estudios entre las dos estructuras vigentes durante la transicin, se ocupa de dicha
reorganizacin. Al respecto ya no utiliza, el se deber ajustar a lo dispuesto o lo
acordado en reglamentaciones anexas o previas, sino que se afirma:
20
Se trata de las Resoluciones 41 y 43 de 1995, ya citadas.
25
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
Para poder garantizar el proceso de transformacin, se acuerdan los siguientes aspectos a
cambiar (sic) en las instituciones
Y se incluyen aspectos referidos a la gestin, proyecto institucional, organizacin, aula
flexible (sic), contenidos bsicos comunes, participacin, etc. sin prescribir pasos, reglas,
procedimientos sobre cada particular con fuerza normativa de ningn tipo: ni
centralizados, ni diversificados, ni prescriptos como a elaborar descentralizadamente
como compromiso de ninguna instancia ni autoridad.
Lo mismo sucede con la resolucin 43, la que, luego de prescribir el dictado de normas
por diferentes jurisdicciones sobre distintas cuestiones, encara los aspectos institucionales
ordenando con un poco ms de precisin ciertas acciones pero tambin utilizando
alocuciones de la ambigedad de: se promover la participacin o el compromiso de
tales o cuales actores, sin manifiestar a continuacin criterios para la operacionalizacin
de tales expresiones de deseo, plazos, formas ni ningn otro tipo de prescripciones, al
extremo de que cuando se alude al trabajo del docente en el aula se llegan a ordenar
vaguedades como:
Se ampliar la definicin de aula entendindola como un centro de recursos para el
aprendizaje. (...) Incluir alternativas como aula o rea de matemticas, ciencias y otras
.
Si se compara este nivel de enunciacin con el volumen de disposiciones, y la
inversamente reducida difusin pblica, originadas por otras dimensiones de la reforma la modificacin de la estructura acadmica, la reforma de los contenidos bsicos, los
operativos de evaluacin y la capacitacin docente-, surge claramente la inexistencia de
una intencin, verificable, de dinamizar y transformar la organizacin institucional de la
educacin estatal; proceso, por otra parte, sumamente oneroso. Parece, ms bien, tratarse
de introducir ciertas modificaciones que mantengan la direccin del estado sobre la
educacin y aceiten su funcionamiento como sistema, adecundolo a las nuevas
condiciones socio-econmicas y con el auspicio de ciertos organismos multilaterales,
utilizando el mecanismo de reproduccin escolar para reforzar dichas direcciones. Al
mismo tiempo, se evita que la educacin pueda convertirse en un factor de erogaciones
superiores a sus capacidades de financiacin. Esto explica que, muchas veces, slo los
programas apoyados en financiacin de organismos multilaterales de crdito tengan
ejecucin y que los aspectos de transformacin institucional se vean motorizados slo por
medios -usualmente llamados soft- que se orientan al cambio de actitudes, a repercutir
en la cultura institucional o en los aspectos psicosociales de los actores.
Es por eso que los caminos ms directos para una transformacin, de acuerdo con las
direcciones que plantea la reforma, consistente en dotar a las instituciones de los recursos
necesarios -equivalentes o inferiores a lo invertido en los programas antes mencionados,
pero sin otro respaldo que el alicado tesoro pblico- y luego, otorgar libertad a docentes
y directivos para adoptar las decisiones que crean ms convenientes en su actividad
especfica, dentro de ciertos marcos generales, son actualmente impracticables.
26
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
Probablemente slo encontremos el verdadero sentido de dicha transformacin en el
caso previsible en la actualidad -al menos, para las actuales autoridades- de que se
operase el pasaje a la nica lgica, en la que dicho poder estatal considera que es
admisible y natural la completa libertad de iniciativa para los ciudadanos, que es la del
mercado, o sea, la de la libre empresa. Probablemente a ello se deba la falta de inters en
todas las estrategias institucionales dinamizadoras, pero costosas, que podran correr a
cargo de la iniciativa privada dentro de poco tiempo.
27
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
Autonoma-control en el espacio escolar.
En un primer acercamiento a los enunciados oficiales, la concepcin de escuela que
presenta la reforma parece tener un sentido simtricamente inverso a la concepcin
previa dominante en la poltica educativa: de la fuerte centralizacin del sistema a la
descentralizacin y la autonoma escolar; de la escuela como instancia de ejecucin a
la escuela que se gerencia; de la aplicacin de polticas predeterminadas a la
elaboracin de proyectos institucionales consensuados, de la fuerte divisin del trabajo y
la jerarquizacin vertical a las relaciones participativas; de la rutinizacin a la eficiencia
tcnico-pedaggica y la evaluacin por resultados; de la rigidez de las prcticas a la
movilidad de tiempos, espacios y relaciones; de la lgica de la prescripcin a la lgica
pedaggica, de la norma a la flexibilizacin.
Desde una perspectiva estrictamente funcional, es posible sostener que este lento
giro desde las primeras transferencias de escuelas a la actual reforma educativa en las
orientaciones organizacionales del sistema, -y el cambio en la concepcin de la escuela
que supone- conllevan una correccin de disfunciones presentes en el modelo anterior
relacionadas con la falta de eficiencia o eficacia del sistema educativo: burocratizacin,
rutinizacin, prdida de la dimensin pedaggica, ausencia de participacin de los actores
escolares, etctera.
Segn Popkewitz (1994), este tipo de perspectivas son la ms frecuentes para abordar
las reformas educativas. Perspectivas que restringen las reformas a una intervencin
gubernamental a partir de un conjunto de programas que procuran salvar las
incorrecciones del modelo anterior. Estas interpretaciones implican la naturalizacin de
algunos supuestos: las intervenciones de las reformas se conciben como sinnimo de
progreso, es decir, suponen un modelo educativo preexistente deficiente en alguno o
varios aspectos que necesitan mejorarse. La dificultad de este abordaje radica en que la
naturaleza de dicho modelo no aparece problematizada y la reforma se reduce, entonces, a
una intervencin tcnica que a partir de una planificacin racional, neutral21 en
trminos sociales, polticos y culturales, modifica en sentido positivo el modelo anterior,
bloqueando el anlisis de dicho proceso en trminos de transformacin o resignificacin
profunda, de cambio social en sentido estricto.
Abordar esta necesaria problematizacin requiere intentar redimensionar estas
transformaciones del sistema educativo reubicndolas en la problemtica del estado y la
21
Segn Popkewitz (1994) la palabra reforma alude a conceptos diferentes en el transcurso del tiempo, pero
la concepcin de sta como poltica racional de intervencin es propia de la modernidad. A mediados del
siglo XX aparece plenamente como la aplicacin de principios cientficos como medio para lograr la
ilustracin y las verdades sociales.
28
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
sociedad civil. Existe el suficiente consenso en que la cuestin de la descentralizacin
tiene su explicacin ms inmediata en el dficit fiscal y las polticas de ajuste necesarias
para revertirlo (Bravo, 1992; Vazquez, 1993; Tiramonti, 1996) En este sentido, la actual
reforma educativa y el proceso institucionalizacin de la escuela que conlleva,
tampoco son ajenas a las
problemticas propias del estado, es decir, a las
transformaciones que producen su resignificacin y que encuentran su ltima explicacin
en el agotamiento del estado-nacin. Por lo tanto, esta institucionalizacin del espacio
escolar esta sobredeterminada de manera compleja por los profundos cambios que se
producen en la relacin estado-sociedad civil y el lugar que le cabe, en dicha relacin, al
sistema educativo. As como la consolidacin y expansin del estado-nacin requiri de
un sistema educativo en crecimiento constante, fuertemente centralizado y verticalizado,
estructurado a partir de la norma, el estado mnimo actual conlleva una redefinicin del
sistema educativo o, en trminos propios de la reforma, la refundacin del sistema
desde las escuelas.
Las polticas de este nuevo estado, que se expresan fundamentalmente a travs de
mecanismos de control social, de menor visibilidad que las anteriores polticas activas de
intervencin, se dirigen a normalizar nuevas reglas de juego sociales en las que el
mercado se convierte en el principal regulador, asumiendo este ltimo una tarea propia de
aquel estado-nacin. Paradjicamente este nuevo estado interviene en direccin de
garantizar su retiro, su no intervencin en espacios que estuvieron constitudos
histricamente como esencialmente estatales. La educacin y el sistema educativo
pueden entenderse a partir de esta lgica, aparentemente contradictoria, de desregulacin
estatal -o regulacin del mercado- y control -como garanta de esta cesin al mercado-:
La nueva legitimidad para los Estados redefine los espacios que se organizan a travs de
la actividad poltica y aquellos que quedan en manos del mercado. En materia educativa,
lo poltico esta limitado al espacio de la especificacin tcnica de la reforma22, la
creacin de redes de control del sistema y la contencin social, mientras que se ha
abandonado a la lgica del mercado la definicin de las condiciones institucionales y
materiales. (Tiramonti, 1996).
El proceso de reforma, entonces, sera interpretable desde esta doble dinmica:
actividad poltica- lgica del mercado. Creemos que ambas son solidarias, en la
medida que la primera puede considerarse como el conjunto de intervenciones y
mediaciones necesarias por parte del estado que permiten, y aseguran, este pasaje a la
lgica del mercado. Lgica que conlleva, en el camino de ciudadano a consumidor, un
proceso de exclusin, y donde el derecho a la educacin queda redefinido en trminos de
servicio educativo. Esta resignificacin requiere necesariamente viabilizar el pasaje a
travs de la implementacin de mecanismos de contencin social23 para obstruir el
22
Creemos que estas especificaciones tcnicas, a diferencia de lo que plantea esta autora, estn
directamente involucradas con la dimensin de control (en la que podra subsumirse la de contencin
social) y la de desregulacin de las condiciones institucionales y materiales. En otras palabras, la dimensin
tcnica de la reforma no es explicable por fuera de su dimensin poltica.
23
El Plan Social Educativo es un ejemplo de este tipo de polticas educativas compensatorias que se llevan
adelante en el marco de la reforma.
29
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
cuestionamiento -demandas formuladas en trminos de derechos- de aquellos sectores
que quedan excludos del servicio. A su vez, necesita naturalizarse en criterios
tcnicos para inhabilitar la formulacin de estas interpelaciones, opacando la dimensin
poltica del cambio. Y finalmente, requiere mantener el control sobre el conjunto del
sistema educativo para avanzar en esta transformacin y garantizar su reproduccin.
Creemos adems que, aunque acertado, dicho planteo oculta un componente esencial
del anlisis que es la funcin que se asigna al sistema educativo, relacionado con la
naturaleza del producto que se espera de l y que constituye su razn de ser. El afirmar
que las condiciones materiales e institucionales quedan sometidas a la lgica del
mercado equivale a decir que ste es el que impone las condiciones para redefinir los
objetivos de la educacin, dado que las citadas condiciones son previas y determinantes lo que es poco discutible si se conviene que abarcan a todos los recursos econmicos,
fsicos y tecnolgicos y todas las definiciones sobre relaciones, funciones, estructura y
poder de los establecimientos, y tal vez no slo de ellos- de todos los procesos que luego
ocurran al interior de un sistema, educativo o de cualquier otra naturaleza. Por eso los
aspectos tcnicos, lo son slo respecto de los sentidos fundamentales de la redefinicin
poltica una vez operada, pero no respecto de la direccin y contenidos del proceso
educativo en s, ya que tampoco son neutrales: evidencian las determinaciones ya
adoptadas en el plano estratgico, a cuya implementacin se supone que sirven, pero que
exigiran otros distintos si tuvieran otra direccin. En otras palabras, la educacin puede
no slo ser mejor o peor, sino que puede ser otra. El cmo se educa, esto es los
contenidos y mtodos de la enseanza, las cuestiones atinentes a la formacin docente, y
tambin la existencia y naturaleza de redes de contencin social como parte del sistema
educativo, etc. no slo son cuestiones polticas -en un sentido diferente al de decir
simplemente que son decididas como producto de la actividad poltica- sino que sern
sustancialmente diferentes de acuerdo al peso relativo que el mercado tenga en las
decisiones educativas a partir de su control sobre ciertos segmentos del sistema. En otras
palabras, el mercado hace poltica y es una poltica, y pertenece a la poltica la
determinacin que lo llev a ocupar tal posicin.
Si se acepta la perspectiva que abordamos, los cambios organizacionales del sistema,
que confieren a la escuela carcter de institucin con lmites propios, pueden analizarse
en trminos de tensiones entre autonoma-control o desregulacin-sobreregulacin.
Beltrn (1995), refirindose a las actuales reformas educativas considera el proceso de
desregulacin escolar en dos direcciones simultneas: la desaparicin de reglas y su
ocultamiento. En el primer sentido, la desregulacin en el nivel de la organizacin escolar
supondra la ausencia de regulaciones explcitas provenientes del sistema educativo y en
consecuencia, como esta ausencia de reglas estructurantes es contradictoria con la
naturaleza misma de cualquier organizacin, las adquiere por fuera del sistema, de las
relaciones sociales y econmicas del contexto, o sea, del mercado. En el segundo
sentido, las reglas dejan de ser manifiestas porque quedan incorporadas a otros
mecanismos de regulacin que las hacen innecesarias. La desregulacin de la
30
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
organizacin escolar conlleva, entonces, otro proceso de signo inverso, la
o el
sobrerregulacin de otras dimensiones -especialmente la curricular24-,
establecimiento de mecanismos de control por parte de las instancias centrales del
sistema:
Solo a modo de ejemplo, sealemos que el menor control sobre lo escolar (vinculado a
la autonoma de los centros -escuelas-), o su delegacin en mbitos de la sociedad civil
(consejos escolares), que acompaa a la descentralizacin/desregulacin organizativa, se
ve compensado por otros mecanismos de control curricular como la proliferacin de
esfuerzos en la determinacin de estndares para la valoracin del
conocimiento.(Beltrn, 1995).
Es decir, este cambio en la concepcin de la escuela, que se expresa en la reforma en
trminos de autonoma escolar y flexibilizacin organizativa conlleva mecanismos de
control o sobreregulacin de menor visibilidad, que problematizan fuertemente los
alcances y sentidos de tal autonoma.
La citada autonoma se desvanece, por ejemplo, a la hora de determinar prioridades de
saberes o conocimientos a ensear, si despus su contrastacin contra ciertos estndares
determina la formulacin de rankings y la adopcin de decisiones, sobre todo, en materia
de asignacion de recursos, lo que estara renormalizando o reuniformando.
Esto se expresa ntidamente en la dimensin curricular que consiste en la definicin
desde las instancias centrales del sistema de contenidos bsicos y comunes, sobre los que
las escuelas slo pueden operar en trminos de adaptacin. A su vez la evaluacin,
tambin puede interpretarse en trminos de control o sobrerregulacin. Esto adquiere
mayor visibilidad a travs de la implementacin de los programas nacionales de
evaluacin, uniformes en todo el pas, que parten de parmetros homogneos tambin
construdos centralmente. Finalmente, una dimensin no menos relevante es la de los
recursos que, para la implementacin de la reforma, son asignados desde el Ministerio
Nacional de Educacin.
Es obvio que si una evaluacin se construye a partir de rendimientos uniformemente
definidos para todos los alumnos del pas, no est generada por la necesidad de ellos y de
sus docentes de reanalizar y reprogramar continuamente los procesos y prcticas
pedaggicas en que estn inmersos, sino por las necesidades de otro sujeto -que
podramos llamar usuario o consumidor- externo al proceso, desprovisto por naturaleza
de razones para adoptar criterios que contemplen la diversidad y slo interesado por sus
resultados como producto final ya inmodificable. Sin embargo, la utilidad de estos
consiste en que permiten la comparacin, la clasificacin y, por ejemplo, la reasignacin
de recursos e inversiones, como si dichos resultados evaluativos fueran realmente
dividendos materiales; sin siquiera preocuparse por su relativa veracidad en tanto
24
Beltrn hace referencia a una concepcin de currculo como el conjunto de prcticas escolares, si bien se
refiere especialmente a la imposibilidad de las escuelas de decidir acerca de la seleccin de contenidos
escolares, tambin considera , en este mismo sentido, los sistemas de calificacin, la graduacin, el tamao
de las escuelas y de las aulas.
31
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
expresin de competencias reales -discutible si se repara en que son obtenidos por medio
de pruebas que ni se acercan a las presuntas situaciones de desempeo donde las mismas
podran realmente adquirir un valor econmico, sino que respetan las tradicionales
divisiones por materia y la ejecucin escrita y en pupitre.
Si se acuerda que esto es as, cabra afirmar que el provecho que representan para
dicho sujeto consiste en que permiten ranquear, legitiman el competir entre
establecimientos y, por un camino casi estocstico, asignan desigualmente, sin interesarse
en cmo se logran los resultados (paulatinamente las escuelas se estn convirtiendo en
especialistas mejores o peores en obtener buen desempeo en las pruebas) ni en qu se
basarn las preferencias del pblico, por qu medios se seduce al cliente, etc. Lo nico
vlido sera un resultado numrico.
El inters exclusivo por ese resultado en desmedro de los procesos nos pone
nuevamente en la direccin de la imposicin del mercado como meta estratgica en s
misma, ms all, incluso, de toda funcionalidad o eficiencia. Esto ha sido percibido de
diversos modos por algunos autores:
En definitiva, hay una regulacin centralizada del sistema, que ha dejado de viabilizarse
a travs de inspectores a cargo de supervisar el cumplimiento de normas y
procedimientos, sino que se realiza mediante la regulacin estratgica de los fondos, el
control de los contenidos y la evaluacin permanente de los resultados escolares
(Tiramonti 1996).
La autonoma escolar, entonces, no puede ser pensada como simple correccin a un
sistema previo -burocratizado, centralizado y verticalizado- en direccin a la libertad y
la flexibilidad. La reforma implica una nueva centralizacin, en funcin del control, pero
que es cualitativamente diferente a la del modelo de sistema educativo anterior ya que
contiene la flexibilizacin organizativa o desregulacin escolar. El control opera
asegurando el cambio en las reglas de juego, la desregulacin lo generaliza.
Consideramos que problematizar estas transformaciones como procesos simultneos
de desregulacin-sobreregulacin del espacio escolar abre un panorama mucho ms
complejo, que permite filiar la concepcin de escuela presente en la poltica educativa a
sus condiciones de produccin, remitiendo el anlisis a las actuales transformaciones del
estado y sus nuevas articulaciones con la sociedad civil.
Una ltima reflexin...
Lo expuesto hasta aqu tuvo un doble propsito: por un lado desarrollar la hiptesis
acerca de la institucionalizacin del espacio escolar -y la constitucin de los directivos
como gerentes que conlleva- desde los enunciados de la actual reforma educativa; y por
otro, presentar esta institucionalizacin sobredeterminada histricamente por las
articulaciones que se producen entre el estado y la sociedad civil a travs del sistema
educativo.
32
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
Abordar esa compleja dimensin supone un profundo desafo: apartarse de una
perpectiva tcnica, de intervencin neutral, en el anlisis, organizacin o gestin de las
organizaciones pblicas, que presenta modos adecuados, correctos o eficientes sin
problematizar la naturaleza poltica sobre la que estn construdos estos parmetros de
adecuacin, correccin o eficiencia. Esta necesaria definicin trasladada al mbito
educativo, en el proceso de reforma actual, conlleva realizar aportes cualitativamente
diferentes: o el proceso de institucionalizacin de las escuelas y las nuevas modalidades
de organizacin y gerenciamiento son entendidas como correccin a un modelo anterior
burocrtico, deficitario en trminos organizativos por su falta de eficiencia -y se agota en
la solucin de la disfuncin a travs del uso adecuado de los instrumentos validados-, o
es expresin y recreacin de las nuevas relaciones sociales, polticas y econmicas que
redefinen el lugar del sistema educativo en la articulacin estado-sociedad civil; y en este
sentido son interpretables en trminos de flexibilizacin organizativa, desregulacin
escolar o de regulacin consonante con las reglas del mercado que es acompaada de
redes de control que expresan tambin una fuerte centralizacin y verticalizacin del
poder en el sistema, pero, de naturaleza diferente al modelo anterior.
Para el paso de esta frontera, se requiere el abandono de la perspectiva funcionalista
que constituy la matriz terica, en general, subyacente a la mayora de los abordajes
tradicionales en administracin y, tambin, a las transformaciones presentes. En ese
sentido coincidimos con Morgan (1980), en que la posibilidad de comprender la
naturaleza de la ortodoxia en la teora de las organizaciones hace necesario entender las
relaciones entre los modos especficos de teorizacin e investigacin y las visiones del
mundo que ellos reflejan. Estas visiones compartidas, comunes a diversos enfoques
organizacionales son susceptibles conceptualizadas, en trminos de paradigmas, como
supuestos metatericos o filosficos coincidentes acerca de la naturaleza de la sociedad y
la dimensin del cambio radical.
El funcionalismo esta basado en la suposicin de que la sociedad tiene una existencia
concreta y real y un carcter sistmico orientado a producir un estado ordenado y
regulado de los acontecimientos. Sus supuestos ontolgicos estimulan la creencia en la
posibilidad de un conocimiento, de la sociedad y sus transformaciones, objetivo y libre
de valores . Este conocimiento tiene una orientacin claramente pragmtica, conlleva
intervenir en las prcticas sociales o, en sentido estricto, en los sistemas y subsistemas
sociales, de manera tal, de restituir su regulacin, su estado deseable. Desde esta
perspectiva, las organizaciones se interpretan como una red de interrelaciones ontolgicas
reales, ordenas y cohesivas.
Desde esta matriz funcionalista, entonces, las organizaciones pblicas adquieren
sentido a partir de funciones, objetivos, o roles predeterminados ontolgicamente en
consonancia con un orden social regulado y estable donde no est habilitada la
posibilidad de conflicto -slo de disfuncionalidad que es posible corregir a partir de una
intervencin pragmtica- y, por lo tanto, queda negada la dimensin poltica de los
practicas sociales. Desde aqu, las dimensiones poltica y social de las transformaciones
quedan restringidas a la categora de contexto, que entendida como aquello exterior a la
33
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
organizacin, est imposibilitada de dar cuenta de la complejidad institucional, porque
tanto el interiorde la organizacin como su exteriores entendido como un conjunto de
interrelaciones ontolgicas ordenadas y cohesivas. A su vez, el anlisis queda acotado al
estudio de la funcionalidad-disfuncionalidad de la institucin en relacin al cumplimiento
de sus objetivos formalizados, es decir a su eficiencia. Y es, en este sentido, que las
intervenciones asumen este carcter tcnico que opaca la dimensin poltica y el
conflicto en el plano social.
En el caso de la reforma educativa y las transformaciones que involucra en la
concepcin de la escuela y su organizacin, esta centralidad dada a la eficiencia o eficacia
-sin considerar el sentido poltico particular que supone, expresndose en una
preocupacin exclusivamente tcnica que queda depositada como responsabilidad en
los directivos-gerentes de las escuelas- impide tomar distancia en el anlisis y evaluacin
de los enunciados oficiales, porque ellos mismos se legitiman desde esta matriz
funcionalista donde los cambios se fundamentan a partir de la correccin necesaria del
modelo educativo previo ineficiente.
Pero esto conlleva un riesgo importante, que consiste en que diagnstico y propuesta
de solucin slo son momentos del despliegue de una nica matriz ideolgica, que si bien
porta un carcter poltico particular, aperece naturalizada con un carcter ontolgico,
como nica y absoluta. Aunque, sea posible reconocer al interior de ella, un proceso de
cambio o evolucin, que alumbra slo ciertos aspectos de la crisis educativa actual, como
la burocratizacin y la rigidez del sistema, los define en relacin de un conjunto parcial
de los intereses, necesidades o expectativas que se remiten al sistema educativo desde
determinados sectores de la sociedad, con mayor capacidad de incidir en las polticas
estatales, y que develan el carcter poltico del cambio. Este supone, simultneamente, la
omisin de diversos problemas que pueden estar colocados en el foco neurlgico de las
preocupaciones de otros sectores cuyo protagonismo en la educacin no es despreciable,
pero su capacidad de presin es insuficiente. Ms an, stos pueden alentar intereses casi
opuestos a los que se expresan en la reforma, de acuerdo a la modalidad adoptada por
sta, y pueden contribuir muy seriamente a deteriorar el consenso necesario para su xito.
Si no se anteponen acuerdos de fondo, que conlleven una negociacin equitativa
entre los distintos intereses y demandas de los diferentes sujetos sociales involucrados
en la educacin, la eficiencia, flexibilizacin, burocracia o gerenciamiento pueden
resultar ser trminos poco sustanciales.
La sociedad no es slo el contexto de la educacin y las instituciones educativas, no
slo no son el contexto de la reforma educativa, sino que tampoco son su mero objeto.
Las instituciones educativas son una construccin social extrordinariamente compleja
con comportamientos muy difciles de esquematizar. Las problematizaciones que queden
fuera del proceso de reforma pueden emerger dificultando sus fines o desviando el
impacto de sus acciones. Las previsiones mecnicas al respecto son arriesgadas y ni la
simplificacin ni la imposicin contribuyen a aumentar la certidumbre sobre los efectos
34
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
futuros. Algunas de las aristas descriptas de la implementacin de la reforma argentina
hacen temer en algunos de estos sentidos.
La palabra fracaso no asoma por ahora en el horizonte, pero la utilizacin de un
paradigma que opaque los sentidos sealados puede determinar que los valores de
modernizacin, equidad, calidad o eficiencia no encuentren realizacin concreta y los
problemas subsistan o, simplemente pierdan sentido ante transformaciones que arrastren
no slo con las limitaciones de una educacin del pasado sino con los sentidos, que an
hoy, un sistema educativo pblico entraa para sectores representativos de la sociedad
La bsqueda de paradigmas alternativos parece, entonces, indispensable para poder
problematizar el proceso de reforma educativa y los cambios que supone en el nivel
organizacional de las escuelas y en el de su conduccin; entendidos stos como
recreacin de las relaciones polticas, sociales y econmicas y, por lo tanto,
sobredeteminados por la particular articulacin estado-sociedad civil que se genere, a
travs del sistema educativo.
35
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
Bibliografa citada:
Aguerrondo, I. (1995); Cien respuestas sobre la transformacin educativa. Entrevista
realizada por H. Mrega. Santillana. Bs.As.
Beltrn, F.( 1995); Desregulacin escolar, organizacin y curriculum. En: Volver a
pensar la educacin. Ediciones Morata. Madrid.
Bravo, H. (1994); La descentralizacin educacional. Sobre la transferencia de
establecimientos. Centro Editor de Amrica Latina. Buenos Aires.
De Luca, A. (1991); Consejos escolares de distrito: subordinacin o participacin
popular. En: Sociedad civil y estado en los orgenes del sistema educativo argentino.
Puiggros A.(direccin). De. Galerna. Buenos Aires.
Gimeno Sacristn, J.(1993);La descentralizacin del sistema educativo y sus
implicancias pedaggicas y sociales. En movimiento pedaggico N 3. Revista de la
Escuela de Capacitacin Marina Vilte. CTERA. Buenos Aires.
Lugo, T. (1997); Gestin por proyecto: Del proyecto educativo institucional al proyecto
educativo de supervisin. Rev. Novedades Educativas. N 71.
Morgan, G. (1980); Paradigmas, metforas y solucin de problemas en la teora de las
organizaciones. Cornell University. USA.
Morgan, G. (1980); Imgenes de la organizacin. Ed. Ra-ma. Madrid
Oszlak, O. (1990); La formacin del Estado Argentino. Ed. Belgrano. Buenos Aires.
Paviglianiti, N. (1993); Neoconservadurismo y Educacin: Un debate silenciado en la
Argentina del 90. El Quirquincho. Buenos Aires.
Popkewitz, Th. (1994); Sociologa poltica de las reformas educativas. Ed. Morata.
Madrid.
36
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
Popkewitz, Th. (199 ); La relacin entre poder y conocimiento en la enseanza y en la
formacin docente. En Propuesta educativa N13. FLACSO. Bs.As.
Puiggros, A. (1990); Sujetos, Disciplina y Curriculum en los orgenes del sistema
educativo argentino. Ed.Galerna. Bs.As.
Puiggros, A. (1991); Sociedad civil y Estado en los orgenes del sistema educativo
argentino. Ed. Galerna. Bs.As.
Salonia, A. (1995); Antecedentes de la Ley Federal de Educacin. En Ley Federal de
Educacin y transformacin del sistema educativo. AAVV. El Ateneo. Buenos Aires.
Tiramonti, G. (1996); El escenario poltico educativo en los 90. Revista Paraguaya de
Sociologa. Ao 33, N 96.
Tedesco, J.C. (1986); Educacin y Sociedad en la Argentina -1880/1945-. El Solar.
Buenos Aires.
Vazquez, S. (1995); De gestiones, demandas e instituciones. En: Revista del SUTEBA,
Ao 4, N34. Bs.As.
Vazquez, S. y Finnegan, F. (1991); Una poltica de transferencia en el contexto de crisis
del sistema educativo; SUTEBA, mimeo. Buenos Aires.
Documentos y publicaciones oficiales:
El Monitor de Educacin Comn. N 738. Consejo Nacional de Educacin, junio
de1934.
Cincuentenario de la ley 1420. Debate Parlamentario. Consejo Nacional de
Educacin. Buenos Aires, 1934
Bases para la transformacin educativa. Ministerio de Cultura y Educacin. Buenos
Aires, 1991.
Marco General de Poltica Educativa. Ministerio de Cultura y Educacin. Secretara de
Programacin y Evaluacin Educativa, 1993.
Acciones Desarrolladas. Ministerio de Cultura y Educacin. Buenos Aires Mayo-Abril,
1994.
Principios organizadores de la Nueva Escuela. Programa Nueva Escuela Argentina
para el siglo XXI. Direccin Nacional de Gestin de Programas y Proyectos. Ministerio
de Cultura y Educacin. 1995.
37
XI Concurso de Ensayos del CLAD El Trnsito de la Cultura Burocrtica al Modelo de la Gerencia
Pblica : Perspectivas, Posibilidades y Limitaciones. Caracas, 1997
La transformacin del sistema educativo. La transformacin del sistema educativo.
Temas bsicos. Nueva escuela. Serie 1 al 5. Secretaria de Programacin y Evaluacin
Educativa. Ministerio de Cultura y Educacin. 1996.
Cuadernillos para la transformacin. Hacia la escuela de la ley 24.195. La
transformacin del sistema educativo. Temas bsicos. Nueva escuela. Serie 1 al 5.
Secretaria de Programacin y Evaluacin Educativa. Ministerio de Cultura y Educacin.
1996.
La evaluacin, una herramienta para mejorar la calidad de la institucin. Versin
preliminar. Secretaria de Programacin y Evaluacin Educativa. Ministerio de Cultura y
Educacin, 1997.
Zona Educativa, La escuela como organizacin inteligente. Ao I N 4. Ministerio de
Cultura y Educacin, 1996.
Zona Educativa, Cmo iniciar el camino del cambio. Ao I N 4. Ministerio de Cultura
y Educacin, 1996.
Zona Educativa; Gestionar es lo mismo que administrar?. Ao II N 11. Ministerio de
Cultura y Educacin. 1997.
Zona Direccin; Direccin Transformadora. Ao II, N 10. Ministerio de Cultura y
Educacin, 1997.
Zona Direccin; El director como desarrollador creativo. Ao II, N 11. Ministerio de
Cultura y Educacin, 1997.
Leyes y resoluciones:
Ley N 21.809/78 de transferencia de escuelas primarias de la jurisdiccin nacional a las
jurisdicciones provinciales.
Ley N 21.810/78 de transferencia de escuelas primarias de la jurisdiccin nacional a la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Ley N 24.049/92 de transferencia de los establecimientos de educacin media a las
jurisdicciones provinciales y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Ley Federal de Educacin (N 24.195/93).
Resoluciones N 41 y 43 de 1995, del Consejo Federal de Cultura y Educacin
Otros documentos institucionales:
El financiamiento de la educacin en los pases en desarrollo. Opciones de poltica,
Banco Mundial. Washington D.C., EEUU, 1987.
Descentralizacin de la escuela primaria y media. FIEL, CEA. Bs.As, 1993
38
También podría gustarte
- Una introducción a la administración públicaDe EverandUna introducción a la administración públicaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)
- Cara y Ceca-1Documento10 páginasCara y Ceca-1Wanda Banegas100% (1)
- Cartilla Semana 2Documento9 páginasCartilla Semana 2karina lopezAún no hay calificaciones
- Análisis de Política Educativa Suasnavar ResumenDocumento10 páginasAnálisis de Política Educativa Suasnavar ResumenHoracio Sebastian LeguizaAún no hay calificaciones
- Actual Ref-Educ-Arg-Bibl-ObligatoriaDocumento38 páginasActual Ref-Educ-Arg-Bibl-ObligatoriaCarolina LedesmaAún no hay calificaciones
- Las Transformaciones Sociales y Nuevos Procesos de Institucionalizacion de La Escuela PDFDocumento11 páginasLas Transformaciones Sociales y Nuevos Procesos de Institucionalizacion de La Escuela PDFAdrian RodriguezAún no hay calificaciones
- Cartilla Gobierno EscolarDocumento9 páginasCartilla Gobierno EscolarGuillen Anacona100% (1)
- Las Instituciones Educativas y El Contrato Histórico. Frigerio, Poggi y Tiramonti.Documento6 páginasLas Instituciones Educativas y El Contrato Histórico. Frigerio, Poggi y Tiramonti.LucianoAún no hay calificaciones
- Cartilla - S5Documento8 páginasCartilla - S5Milena PinzonAún no hay calificaciones
- Cap 1 Parte 1Documento5 páginasCap 1 Parte 1Macarena de los RiosAún no hay calificaciones
- Docente Empleado FuncionarioDocumento4 páginasDocente Empleado FuncionarioDamián Andrés FerrariAún no hay calificaciones
- Comportamiento y Cambio Organizacional I. E. D. Santa Inés Silvania.Documento9 páginasComportamiento y Cambio Organizacional I. E. D. Santa Inés Silvania.Margarita Maria Torres López100% (1)
- Las Reformas Educativas y Las Nuevas Tendencias Del Cambio CurricularDocumento23 páginasLas Reformas Educativas y Las Nuevas Tendencias Del Cambio CurricularJulio HizmeriAún no hay calificaciones
- Análisis Capítulo I Cara y Seca Graciela Frigerio y Margarita PoggiDocumento5 páginasAnálisis Capítulo I Cara y Seca Graciela Frigerio y Margarita PoggiAna MEASALIDO FWTG3JW Fal135345642conAún no hay calificaciones
- Ezpeleta y FurlánDocumento4 páginasEzpeleta y FurlánHeliogabalo de EmesaAún no hay calificaciones
- James Alejo Muñoz KemmisDocumento3 páginasJames Alejo Muñoz KemmisJames Alejo MuñozAún no hay calificaciones
- Carolina GuzmanDocumento12 páginasCarolina GuzmanrancherolocoAún no hay calificaciones
- Dussel, TiramontiDocumento8 páginasDussel, TiramontiRoberto DacuñaAún no hay calificaciones
- Clase Virtual 2 GieDocumento7 páginasClase Virtual 2 GieSamanta SabrinaAún no hay calificaciones
- La Escuela. Marcas y Huellas de Un CaminoDocumento7 páginasLa Escuela. Marcas y Huellas de Un CaminoAdriana BilloneAún no hay calificaciones
- Relacion Curriculo SociedadDocumento17 páginasRelacion Curriculo SociedadNormaAngélicaSalazarLópezAún no hay calificaciones
- La Descentralizaciu00F3n de Los Sistemas Educativos. 2003 Beatriz Calvo Pontu00F3n.Documento9 páginasLa Descentralizaciu00F3n de Los Sistemas Educativos. 2003 Beatriz Calvo Pontu00F3n.Steve RivasAún no hay calificaciones
- Libro Las Instituciones Educativas Cara y CecaDocumento8 páginasLibro Las Instituciones Educativas Cara y CecaMaiten FioramontiAún no hay calificaciones
- Cara y Ceca - Capitulo 1Documento3 páginasCara y Ceca - Capitulo 1Vanii AizcorbeAún no hay calificaciones
- La Crisis de La EscuelaDocumento13 páginasLa Crisis de La EscuelaDaniel BellidoAún no hay calificaciones
- Frigeiro - Las Instituciones Educativas - Cara y CecaDocumento11 páginasFrigeiro - Las Instituciones Educativas - Cara y CecaGonzalo RivasAún no hay calificaciones
- Capitulo1y 2 Frigerio y PoggiDocumento31 páginasCapitulo1y 2 Frigerio y PoggiAndre Correa100% (1)
- Resumen Cara y CecaDocumento18 páginasResumen Cara y CecaVale AguilarAún no hay calificaciones
- El Docente en Las Reformas EducativasDocumento25 páginasEl Docente en Las Reformas Educativasroy100% (1)
- Mura Raúl - FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL TRABAJO ACADÉMICODocumento16 páginasMura Raúl - FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL TRABAJO ACADÉMICORaul MuraAún no hay calificaciones
- Resumen Tesis Doctorado Javier Salcedo UPNDocumento4 páginasResumen Tesis Doctorado Javier Salcedo UPNJosé Manuel González CruzAún no hay calificaciones
- Clase 6 - 2022Documento3 páginasClase 6 - 2022Susana CastroAún no hay calificaciones
- Arquetipos y Representaciones SocialesDocumento6 páginasArquetipos y Representaciones SocialesJose Alejandro WhiteAún no hay calificaciones
- Foro Clase 2Documento26 páginasForo Clase 2Anita M HerreraAún no hay calificaciones
- Clase 7 GIESDocumento9 páginasClase 7 GIESPaloma Alvarez HernandezAún no hay calificaciones
- Batallán El Poder y La Autoridad en La EscuelaDocumento26 páginasBatallán El Poder y La Autoridad en La EscuelayanytatyAún no hay calificaciones
- Clase UNIDAD 4 FinalDocumento6 páginasClase UNIDAD 4 FinalGabriela AramendíaAún no hay calificaciones
- Teorías Del Currículo y Reproducción SocialDocumento4 páginasTeorías Del Currículo y Reproducción SocialAna ReyesAún no hay calificaciones
- La Inspección Educativa Como Servicio Público para El Siglo XxiDocumento15 páginasLa Inspección Educativa Como Servicio Público para El Siglo XxiGerardo Arturo Preciado PugaAún no hay calificaciones
- Las Instrucciones Educativas y Contrato SocialDocumento14 páginasLas Instrucciones Educativas y Contrato SocialGriss Santa CruzAún no hay calificaciones
- Marcos Conceptuales para El Análisis de Los Cambios en La Gestión de Los Sistemas Educativos 1. Casassus, Juan 2Documento12 páginasMarcos Conceptuales para El Análisis de Los Cambios en La Gestión de Los Sistemas Educativos 1. Casassus, Juan 2Tomas Antonio Martinez Perez100% (1)
- La Descentralizacion Educativa Una Solucion o Un Problema GAIRÍN, JDocumento2 páginasLa Descentralizacion Educativa Una Solucion o Un Problema GAIRÍN, JAdaLydiaRodriguezAún no hay calificaciones
- Módulo Sistema Educativo e Instituciones EscolaresDocumento4 páginasMódulo Sistema Educativo e Instituciones EscolaresFélix Sebastián León PomachariAún no hay calificaciones
- Las Instituciones Educativas. Cara y Ceca. ResumenDocumento10 páginasLas Instituciones Educativas. Cara y Ceca. ResumenLucía MochenAún no hay calificaciones
- Pablo Imen - Pasado y Presente Del Trabajo de EnseñarDocumento18 páginasPablo Imen - Pasado y Presente Del Trabajo de EnseñarAlba Trejo RojasAún no hay calificaciones
- Abrate, L. Del C., López, M. E. y Gómez, S. M. (2019) - Un Proyecto Sobre La Autoridad Pedagógica y El Gobierno de Las InstitucionesDocumento14 páginasAbrate, L. Del C., López, M. E. y Gómez, S. M. (2019) - Un Proyecto Sobre La Autoridad Pedagógica y El Gobierno de Las InstitucionesSilvina RodríguezAún no hay calificaciones
- Las Políticas EducativasDocumento6 páginasLas Políticas Educativascarolina montoya aguirreAún no hay calificaciones
- Cara y CecaDocumento14 páginasCara y CecaMerce LicinioAún no hay calificaciones
- Ponencia A050-5p2m-Gmh-MfDocumento13 páginasPonencia A050-5p2m-Gmh-MfGerardo MartínezAún no hay calificaciones
- Las Instituciones Educativas y El Contrato HistóricoDocumento2 páginasLas Instituciones Educativas y El Contrato HistóricoNancy75% (8)
- Casassus Modelos Gestion EducativaDocumento16 páginasCasassus Modelos Gestion EducativaMAXIMILIANO OMER CORREAAún no hay calificaciones
- Escuela Comunitaria y Educación PopularDocumento5 páginasEscuela Comunitaria y Educación PopularVanessa Quintero RiosAún no hay calificaciones
- La Crisis de La EscuelaDocumento11 páginasLa Crisis de La EscuelaMarianela RamirezAún no hay calificaciones
- Autonomía Laboral y Democratización de La Cultura EscolarDocumento11 páginasAutonomía Laboral y Democratización de La Cultura EscolarJoni OttAún no hay calificaciones
- Sverdlick - Resumen - Apuntes para Debatir Sobre La Gestión Escolar en Clave PolíticaDocumento5 páginasSverdlick - Resumen - Apuntes para Debatir Sobre La Gestión Escolar en Clave PolíticaMARIANA CAún no hay calificaciones
- El Currículo UniversitarioDocumento9 páginasEl Currículo UniversitarioDocencia VirtualAún no hay calificaciones
- (B. COMPL) Autoridad Entre El Dominio y La Igualdad Gomez - Mamilovich UCESDocumento10 páginas(B. COMPL) Autoridad Entre El Dominio y La Igualdad Gomez - Mamilovich UCEScarpomaricoAún no hay calificaciones
- Gairín Sallán - Nuevos Retos y Perspectivas en Administración y Gestión Costa RicaDocumento39 páginasGairín Sallán - Nuevos Retos y Perspectivas en Administración y Gestión Costa RicaMarcelo Horacio GarnicaAún no hay calificaciones
- Instituciones ResumenDocumento17 páginasInstituciones Resumenpereiramika353Aún no hay calificaciones
- Ejercicios de poder y educación matemática en Colombia: Una mirada al período histórico 1995 – 2013De EverandEjercicios de poder y educación matemática en Colombia: Una mirada al período histórico 1995 – 2013Aún no hay calificaciones
- U4 Farneda MendezDocumento17 páginasU4 Farneda Mendezleodom09Aún no hay calificaciones
- Roger Silverstone - Televisión y Vida CotidianaDocumento40 páginasRoger Silverstone - Televisión y Vida CotidianaAraceli80% (5)
- Gramsci - Antologia de TextosDocumento37 páginasGramsci - Antologia de TextosAraceli100% (1)
- (Ballard) Noches de CocainaDocumento192 páginas(Ballard) Noches de CocainaGonzalo DarrigrandAún no hay calificaciones
- 1er Parcial Comunicación y Educación 2do Cuatrimestre de 2013Documento3 páginas1er Parcial Comunicación y Educación 2do Cuatrimestre de 2013AraceliAún no hay calificaciones
- Reforma Educativa FinalDocumento65 páginasReforma Educativa FinalMigdalia MedinaAún no hay calificaciones
- Guía RSE BID Fomin Programa ValorDocumento411 páginasGuía RSE BID Fomin Programa ValorAraceliAún no hay calificaciones
- Tenti Mercados de TrabajoDocumento31 páginasTenti Mercados de TrabajoAraceliAún no hay calificaciones