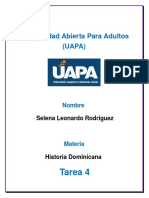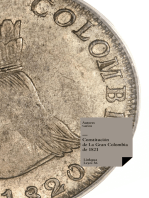Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bernardino Bravo Lira Vigencia de Las Siete Partidas en Chile
Bernardino Bravo Lira Vigencia de Las Siete Partidas en Chile
Cargado por
Roberto Andrés Cerón ReyesDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Bernardino Bravo Lira Vigencia de Las Siete Partidas en Chile
Bernardino Bravo Lira Vigencia de Las Siete Partidas en Chile
Cargado por
Roberto Andrés Cerón ReyesCopyright:
Formatos disponibles
VIGENCIA DE LAS PARTIDAS EN CHILE
BnnprNo Bnvo Lm
Academia Cbilena le la llistoria
Universiilad de Cbile
IxronuccrN
En 1984 se cumplen siete siglos de la muerte de Alfonso x, uno de
los ms grandes reyes de Castilla. Con este motivo se recordar,
sin duda dentro y fuera de Espaa, la obra de este monarca que
mereci el dictado de El Sabio. Dentro de ella sobresalen las
Siete Patas, que tienen particular significacin para Hispanoamrica.
Las Patidq.s son el cuerpo jurdico que ha tenido ms larga y
ms amplia vigencia en Amrica hispana. Se introduieron iunto
con el derecho castellano en Amica espaola y iunto con el
derecho portugus en Brasil, desde los inicios mismos de la ex'
pansin de Espaa y Portugal en el Nuevo Mundo. Y rigieron
hasta la poca de la codificacin, que se inicia en 1822 con el
primer cdigo penal espaol y puede estimarse terminada en 1916
con eI cdigo cil brasileo. As, pues, lts Siete Patilas se harr
apcado en Amrica por espacio de ms de cuatro siglos, desde
fines del siglo xv hasta comienzos del siglo :c.
En las pginas que siguen nos ocupaemos de ta vigencia
de las Patidns en Chile, pero lo que aqu observamos vale tam'
bin mutata mutandis para el resto de Hispanoamrica, incluido
Brasil.
I.
Eorcroxrs Orrcr.rs
Cuando las Site Paidns se introducen en Amriea su texto estaba
ya fiiado. Incluso haba aparecido por primera vez impreso, en
la edicin con glosa de Alonso Daz de Montalvo ( 1405-1499) que
Bmw,rnorno Bnvo Ln
se hizo en Sevilla en 1491, es decir del ao anterior
al
descubri-
miento del Nuevo Mundo.
Esto nos dispensa de tratar de la elaboracin de la;s Siete
Partidas y de las sucesivas versiones de la obra1. En todo cso,
est fuera de duda que el autor de la versin original fue Alfonso x,
cualquiera que hubiere sido su participacin directa en la redaccin de ella. As sucede, por lo dems, con grandes obras de este
gnero. Las leyes y los cdigos se atribuyen al monarca o al gobemante que los dict, aunque se sepa que no intervino personalmente en su redaccin. Tal es, sin ir ms lejos, el caso del Corpus
iuris citilis que se atribuye a fustiniano, aunque en gran parte
recoja material anterior y su elaboracin se haya reazado bajo
la dieccin de Triboniano.
Pero \x Patid.as tienen, adems, el seo de Alfonso x. Son
una obra anloga al Libo ilzl Sabe il Astonoma y a la Cratrde
e Cenral Estorio, quc se propuso elaborar el rey sabio.
La edicin de las Pcrtidas ms usada en Hispanoamrica no
es la de Montalvo, de que hemos hecho mencin y de la que se
lanzaron hasta 1528 ocho reimpresiones. Ella fue desplazada por
la de Gregorio Lpez ( 1496-1560) tambin con glosa que recibi
sancin oficial por real cdula de 7 de sepembre de l55S y se
public en Salamanca ese mismo aio. De sta se hicieron, hasta
1&55, no menos de quince ediciones 2.
1 cRc^-G,\rro, Aqoso, El 'Llbo d las l*ges de Nlorco et Sabto,
_
Del eq&do a ls Pattdat, eI. Annio l Histot4- lct Deeiho etpatpl, g
adelauto ,nor, 2l-22, Ma<lid lg51-52. El nismo, os eigws d.e l1,|s p"ttdos
cn: Ilstituto de Espaa VII Cerenado il lu paidae dl Reu Sabo, Ma&id
1963. El mismo, Nuaos obsefl conas sobte la obo lzgtla+iia dc Affor.oo X
n: ArDE 46, Madrid 1976. El misrno, Obro lzgiddlaa db Allonso X. Hechos e
hiptesis en: ArDE 54, Madrid 1984. CARcla G^Rci^, Antoio, Los muscros iutldlcos n@icoals d.e 16 Htspaic Societu ol America. et Reolsta
ecpaola da Dereaho cannico 18, Mailrid 1963. El mismo, U nueoo Cdie
ile la Plma Pdrtldo l.e Nlonso al Sabio. El m* ac 397/573 d.e la Htspani.
SocbfV o Atneca ent DE 33, Madrid 1963. ARA.S BoNE-!, Juan Antonio,
Mausctito da ls Patldas en l Real Colagbta de San lsld.oo de Len, en:
ArDE 35, Madrid 1965. El mismo. lJn epltome d ls Patidas: el ms. l,!O
de l Bibltoteca th)ersitarto ile Vsllailohd, en: AIIDE 38, Madrid 196g. El
mismo, E cdbe soLewe ilz lt pmerc Poida, en: aru 40, Madrid 1970.
El mismo, Nota sobre el cdce neogorkino de Ia qimeru Paldtt, e: AHDE
49, Ma<lid 1972. El mismo (editor) Alfonso X el Sabio, pmera partidn
segi el nalsctito A. 20,787 del Bitish Musem, Valladolid lg75, con un
estudio sobre Lo prttt& Paidn g el ptoblema ile stts d$erctes aefiloes a
l luz d.d mausctto Iel B#sh Museum, p. xr.l' a cru, Icr,esas Fmaraos,
Aguilino, foaso X el Sabto g su obru leglshtiaa en: eror 50, Madld 1980.
2 llay rma edicin facsmil de la primem de L6pez, Madrid, 1974 3
rok.
VIoENCI DE LAs PARTIDAS EN
CI
LE
Como es sabido, a comienzos del siglo xrx la Real Academia
de la Historia public una nueva edicin de las Partldas a la que
se declar tambin autntica por real orden de 8 de marzo de
1818. En consecuencia, a partir de entonces se pudieron invocar
ante los Tribunales indistintamente las dos ediciones. No obstante,
de hecho se prefiri la de Lpez, como lo demuestran sus mltiples reediciones y en particular la de Los Ciligos Etpaoles ancoda.das E anotailos, hecha por Ia imprenta La Publicidad, en
Madrid de 1847 a 1851 y reimpresa ett L872-733. Esta coleccin
cicul en Espaa y en toda Amrica espaola. An hoy no es raro
encontrarla en bibliotecas de abogados, iurisconsultos, jueces, academias de prctica forense y facultades de derecho hispanoamericanas,
II.
Apc.oN v Vcrxc
DE L,ts PAnrDAs
rN
AIr,rnrc,
El fundamento de la aplicacin de las Patidas en Amrica
espa-
ola es la vigencia en estos pases del derecho castellano, del cual
la obra alfonsina forma parte. Como se sabe, el derecho castellano
se introdujo en Amrica desde la poca de su descubrimiento y
conquista. Segn se consigna en las Ord,enanzas de la primera Audiencia erigida en el Nuevo Mundo, la de Santo Domingo, el
derecho castellano rige en Indias como derecho comn, es decir,
en todas las materias no contempladas por el derecho especlfico
de Indiasa. El campo de aplicacin del derecho casteano es, en
consecuencia, ampllsimo, ya que el del derecho especlfico de
Indias es comparativamente reducido, aunque de gran significacin. En la prctica este derecho recae sobre las situaciones propias de Amrica espaola, que no se dan o que son difeentes a
las de Castilla. Tales son, por eiemplo, las relaciones entre euopeos
e indgenas, dento de la sociedad mestiza que nace de la conquista,
las instituciones de gobierno establecidas para estos pueblos, el
tr{ico de personas y de mercadeias entre Espaa y Amrica
3 Imprenq La Publicidad, Los
cd,igos espooles cotlcotdodoc
g atatados,
Madid 1848.
a Ordanzao d,e la Audkrcb dz Santo Domingo, 5 octube l5ll en:
PAcsrco, Jun Fraacisco y ottos, Cobccin d downe*os indltos eldioos
sl descubrirnrtto, conqu*no ! ogorlzac6 .L las aitlglas povstor|et Ie Anca y Oceab, soad4s d los aahltns ilel rciw y twy eqeclttletrtc ilel dz
Ind,tas, 42 vols., Madrid f8641884, en adelante coreo r, 546. La diqosicin
so rqrroduce er ls oilenanzas de las dorns Audiercis de Amrica y de
vols.
a 4,
Fipinas.
{6
BnnxenNo Bn.vo Lrne
etc. En lo dems, rige el derecho castellano, que por
consigente se aplica a la generalidad de la vida judica, desde
el derecho procesal y penal hasta el deecho de familia, sucesiones
espaola,
negocios iurdicos.
Aqui es donde, sobre todo, tienen importanc ia leLs partidas.
De acuerdo al derecho castellano ellas se aplican en la forma establecida por Ia Ley le del Ttulo 28 del Odenamiento ile Alcal
en 1348, reiterada por la Ley primera de Toro en 1505. Ambas
disposieiones estblecen un orden de prelacin de las Leyes de
Castilla. Dentro de l colocan a las partida* en el tercer lugar,
despus de la legislacin real y de los fueros municipales. pero
tanto las leyes reales como los fueros tienen rn campo de aplica_
cin restringido, potque su contenido es la ms de las veces sumamente particular, a menudo casuista. En consecuencia, en
Castilla desde antes del descubrimiento de Amica las paidas
se haban impuesto como el cuerpo legal de ms frecuente aplicacin.
Lo mismo sucede en Amrica en las materias regidas por el
derecho castellano !lue, como vimos, son la mayora. En otras
palabras, el campo de aplicacin de las partidns en Amrica espaola coincide con el del derecho castellano, del cual son ellas
indiscutiblemente el principal cuerpo legal. De esta manea las
Paidns ocwpan un lugar nico en el derecho de Amrica espaola
al que se designa con el nombre de derecho indiano. Son el cuerpo
legal de ms amplia y frecuente aplicacin desde el siglo xvr hasta
el xx, conforme al cual se plasmaron no slo el derecho procesal
o penal indiano, sino tambin todo lo que llamamos derecho pri_
vado: familia, sucesin y negocios jurdicos.
III.
l.
Coqcrpc
y Fuu.trro
Uno suma d.el detecho
exponer. y explicar la vigencia de las parti.das en
cualquier pas de Amrica espaola sin referitse, siquiera sea someramente, a su plan y contenido. Antes de ocuprrnos de la aplicacin de cada partida por separado es menester echar una breve
mirada de coniunto a toda la oba.
Las Partdas se cuentan, iunto con la Suma teolgica de Toms
de Aquino y la Comeilin de Dante que la posteridad llam divina,
entre las obras cumbes de la Edad Media. Sn una suma de derecho,
No es posible
VrclcIe o -s Pnrrols rN
Cr.e
47
Esto es lo que simboliza el nmero siete, que indica plenitud.
Como se recuerda en el prlogo, hay en esto un reflejo de un
orden csmico, natural y sobrenatural. Siete son los das de la semana y siete se crea entonces que eran los planetas, pues an no
haban sido descubiertos Urano, Neptuno ni Plutn. Siete son tanbin, segn la Sagrada Escritura, los dones del Espritu Santo que
tuvo en s el Salvador del rnundq que es Dios y hombre; siete los
sacramentos de la Iglesia, siete las peticiones del Padrenuestro, etc.
Las siete partes de la obra comienzan con cada una de las
siete letras del nombre del rey, de modo que componen un acrstico
Al
seraicio
de
La fe catlica
Fizo Nuestro
Dios
...
,..
Seor . .
Onras sealadas d,io Dios Nuestro Seor
...
Na.scen entre los hombres , . .
Sendnmente direron los sabios. ..
Oloiilanru V atreuimiento...
Cada parda est dividida en ttulos y stos. a su vez, en leyes.
Como suma del saber jurdico, las Potidas se diferencian de
una enciclopedia, de una recopilacin o de un tratado. La enciclopedia atomiza la materia jurdica en artculos aislados. La recopilacin es una coleccin de leyes anteriores sobre divesos asuntos y
de diversas pocas que se ordenan, o, meior, se yuxtaponen por
materias. En fin, el tratado se refiere siempre a una materia en
particular, por eiemplo: de derecho penal, de derecho martimo
dems.
Las Siete Partidns, en cambio, abarcan todo el saber lurdico
dentro de una visin unitaria. Es decir, son un cuerpo universal
de derecho vetebrado por una visin del mundo.
2.
Fundamento teolgi.co
En este sentido se puede comparar a otra de las grandes manifestaciones de su poca: las catedrales gticas. Esto no es una figura
literaria ni una consideracin piadosa. Lo mismo que las catedrales gticas, las Partidas estn inspiradas en una sin del nundo
con fundamento teolgico.
La catedal no es un simple edificio, En ella todo tiene su
El espacio extedor representa a los infieles, El atrio,
significado.
por el que se accede al inteior, simboliza el Antiguo Testamento,
Bn.nprNo Bn,vo
Lm
el pueblo judq la preparacin para la plenitud de los tiempos.
La nave del templo es figura de la Iglesia, con sus tres planos:
el subsuelo que representa al purgatorio, a la Iglesia purgante; el
suelo que recibe y sustenta a los fieles, a la Iglesia militante; y la
parte superior, decorada con imgenes de santos y de ngeles, que
representa el cielo, la Iglesia triunfante. La catedral es, pues, rna
especie de suma teolgica esculpida en piedra.
Del mismo modo, las Paid.as son una imponente construccin,
tanto causa de la riqueza de su contenido como a causa del tratamiento unitario de 1, balo una luz teologal.
Esto aparece de manifiesto ya desde las primeras palabras del
prlogo:
"Dos
es comienzo e medio e acabamiento de todas
y sin l ninguna cosa puede ser, ca por
su poder son fechas, e por su saber son gobemadas e por su bondad son mantenidas"
las cosas
De la misrna manera, las cuatro primeras Partas comiervan
con una referencia a Dios.
En la primera se enuncia el obieto de toda la obra:
'Al
servicio de Dios e pro comunal de las gentes
facemos este libro, segn que mostramos en el
comienzo de
La
1".
segunda se abre con las palabras siguientesl
'La Fe catlica de nuestro Seor fesucristo
habe-
mos mostado en la Primera partida de este bro,
como se debe creer, honrar y guardar. Esto fecimos por derecha razn, porque Dios es primero,
y comienzo y medio y acabamiento de todas las
cosas".
Al
comenzar la tercera se lee:
"Fizo nuesto Seor Dios todas las cosas cumplidamente por su gran saber y despus que las
hubo hecho, mantuvo a cada una en su estado. Y
en esto mostr cual es su gran bondad y justicia
y en cual manera la deben mantener aquellos que
la han de fazer en la tierra".
VcsNd o
us
Pnrro,s EN CHrLE
La cuarta Partid,a se intoduce con una referencia
ras que dio Dios al hombre r
las hon-
"Oras sealadas dio nuestro Seor al hombre
bre todas las criaturas que el fizo".
so-
Estamos, pues, ante una concepcin tocntrica del hombre,
que se encuadra dentro de una visin teologal del mundo, de los
grandes temas del pensamiento humanor Dios, el hombre y la naturaleza.
3.
Visin teologal del murdo
Dios es el principio y el fin, el fundamento y la crispide de esta
verdadera ctedal del derecho.
Peo Dios no es consideado como ul ser difuso, problemtico, inaccesible; un Dios desconocido, leiano, que no se cuida de
Ios hombres, Antes bien, es entrevisto en forma clara, iluminadoa
y directiva, a Ia vez que prxima. Es un Dios que se ha revelado y
las palabras de la revelacin se invocan con frecuencia a lo largo
de todo el texto; un Dios que se ha encamado, que se ba hecho
hombre, nacido de mujer, con una Madre como la nuestra, pero
perfectsima; un Dios, en fin, que se ha sacrificado voluntariamente para salvar a cada hombre, a todos los hombres. Un Dios que
llama a los hombres, los atrae y los salva a travs de la Iglesia.
En consecuencia, el hombe est en segundo lugar; despus de
Dios, pero por encima de todas las cosas sibles. El hombre no
es, pues, el centro. No estamos aqu ante una sin antropocntrica sino claramente teocntrica. La misma dignidad del hombre
le viene de Dios, de su proximidad a Dios, que le ha colocado por
encima de la natualezaTres son las honas que hizo Dios al hombre, conforme al prlogo de la ctarta Partidn
"Pimeramente en facerlo a su imagen y semeianza segn El mismo dijo antes que lo ficiese, en
darle entendimiento de conocer a El e a todas las
cosas".
En primer lugar el hombre ha sido creado no slo a imagen,
sino tambin a semeianza de Dos y tiene entendimiento por el
cual puede conocer a Dios y a las cosas.
Benurorro Bnvo
50
Ln
En segundo lugar, Dios puso al hombre por encima de todas
las dems creaturas:
"Otros honro mucho al hombre en que todas las
criaturas que El haba fecho, le dio para su servicio".
Aqu est el fundamento -teolgico- de la superioridad del
hombre sobe el resto del univeso visible.
Por ltimo, Dios dio al hombre la mujer por compaera, para
que de ella tuviera descendencia
'Y
adems de todo esto,
le hizo muy gran honra
en que hizo mujer que le diese por compalera en
que hiciese linaie".
En estas palabras parece respirarse un aire caballeresco
del
Medievo con su exaltacin de la muier. La muier {ue dada al hombre por compaera de su misma naturaleza, no como esclava o
servidora. Por encima de eso, Dios los asoci a mbos a su poder
creador, al confiales la propagacin del gnero humano. Dios no
crea directamente otros hombres, de suerte que este mundo y despus el cielo se poblarn slo con lo que los hombres, eierciendo
este poder de transmitir la vida, traigan a la existencia.
No stamos, pues, ante una visin ingenua, idealizada del hom-
bre, sino, por el contrario, muy realista. Se trata de un hombre
conocido, falible, y suieto de las aspiraciones ms sublimes a la vez
que de las mayores flaquezas. Un hombre al que, en rigor, nada
puede contentar sino Dios mismo, segn la desgarradora frase de
San Agustn: "Nos hiciste Seor para Ti e inquieto est nuestro
corazn mientras no descanse en Ti" 5,
La ileza de que el hombre es capaz rsalta de los delitos en
que puede caer. Ninguno tan ruin como el de traicin, segn 7,2,1,
"la ms vil cosa e la peor en que puede caer el
corazn del hombre. Y nacen de ella tres cosas que
son contradas a la lealtad y son estas: tuerto, mentira y leza. Y estas tres cosas facen el corazn del
hombe tan flaco que yea contra Dios, y contra
todos los hombres faciendo lo que no debe facer".
5 San Agustin, Cottsioflas 1,
1.
VrcrNcr p r,s Penrroes eN Cnrr,r
5I
Por ltimo, en trcer lugar, por debajo del hombre, est la
naturaleza, a la que pertenecen en general las cosas que, junto con
los actos humanos, son objeto de derecho: que hay que distibuir
ente los hombres, de modo que cada cual obtenga lo suyo.
4.
Fe y razn
A lo largo de todo su texto se invoca en las Parti.das la autoridad
de la Revelacin cristiana y de los sabios antiguos. Se combinan
as los dos fundamentos sobe los que descansa el saber medieval:
la Fe y 1a razn. No hay oposicin ni con{licto entre ambas, porque
lo que Dios ha revelado a los hombres no puede contradecir a lo
que los mismos hombres pueden descubir con su razn en la naturaleza, que es tambin obra de Dios. Ms an, fe y razn se apoyan y complementn cada una en su propio plano, segn la feliz
expresin de San Anselmo: fes quaerens intellectum, y a la inversa,
intellectLts qu&erens fidem, La Fe, leios de exclui a la razn,'!a
supone. Presupone el conocimiento racional, del mismo modo que
lo sobrenatural presupone lo natural. La Fe no puede darse en un
hombre privado de raz6n, ya que all donde no cabe conocimiento
natual no puede darse rn conocimiento sobrenatal. pero la Fe
no slo presupone y utiliza a Ia razn, sino que la perfecciona dentro de su propio campo de conocimiento natural. Evita que caiga
en multiples eores y explica muchas cosas que la razn no alcanza a comprender por s sola. De ah que la razn busque a la Fe
para cumplir meior su propio papel humano. por eso, cuando la
razn, privada del auilio de la Fe, queda abandonada a s misma,
el mundo se llena de errores no slo especulativos sino tambin
morales, As se explica, sin ir ms lejos, la legalizacin del aborto
o de las uniones de homosexuales en pleno siglo xx. En el siglo
xru, en cambio, hay una profunda compenetracin de la Fe y de
la raz6n, que permite abordar problemas como el de la barragana
con una claa distincin entre el aspecto moral, el pecado, y el aspecto jurdico, sus efectos de derecho.
IV,
P..N
y Covrrmo
El plan de las
Partidns responde a la visin teologal del mundo
que anima a la obra.
Comprende, como sabemos, siete partes o partidas.
La primera Parti.dt. comienz, por tratar de las fuentes del
de-
BrnnrNo BnAvo
52
LIRA
recho, lo que es como la portada de la obra. Luego est enteramente dedicada al Deecho de ceencia. Por tal se entiende segn
1,1,7 el derecho eclesistico, aplicable slo a los cristianos en razn
de su fe:
"A la ceencia de nuesto seor Jesu-Cristo pertenecen las leyes que fablan de la Fe. Ca estas
ayuntan al hombre con Dios por runor; ca en cre-
yendo bien en el, por derecho conviene que le
ame, y que le honre y que le tema".
Estas leyes conducen, pues, al hombre a su rlltimo fin, porque
el que asl ama, honra y teme a Dios no puede deiar de alcanzar el
cumplido amor a El:
"non puede erar que no haya el amor de Dios
cumplidamente".
Despus de tratar en la primera Partla de la Iglesia, esto es,
del poder eclesistico, se ocupa en la segunda de los reyes, emperadores y otros grandes seores, es deci, del poder temporal. El
plan se aiusta as a la distincin entre los dos poderes.
El objeto de ellos es, segn las Partidas,la iusticia, espiritual o
temporal, a la que se considera como suma y compendio del gobierno.
La tercera Pata est dedicada a otra forma de iusticia: la
justicia entre partes, que se administra ordenadamente, es decir,
con las {omas procesales, por seso y sabidura; esto es, ante un
iuez que debe reunir la prudencia y la ciencia del derecho;
"En esta tercera Partida queremos decir de la justicia que se debe facer ordenadamente por seso
y por sabidura en demandado y defendiendo
cada uno en iuicio, 1o que cree que sea su derecho ante los grandes seiores sobredichos o los
oficiales que han de juzgar por ellos" (3, prlogo).
La cuarta Partid,a, que ocupa un lugar central por estar precedida de las tres pmeras e ir seguida de las tres ltimas, est
dedicada al matrimonio y, por ende, a la familia -que tambin lo
tienen en la sociedad-, ya que sin el matrinonio
de l proene no se podrn cumplir las otras seis:
y el linaje
que
Vlce,cra DE L.,'s
PARTTDAS
Curr-s
D.J
"E por eso lo pusimos en medio de las siete partidas de este libo: as como el corazn es puesto
en medio del cuerpo, donde es el espritu del hombre, donde va la vida a los miembros. El otros
como el sol que alumbra todas las cosas y es pues-
to en medio de los siete cielos, do son las siete
estrellas que llaman planetas. E segun aqueste
pusimos la Partida que habla del casamiento, en
medio de las seis partidas de este bro" (4, prlogo )
Y en el prlogo de la Partido cuarta explica este significado
de la colocacin del casamiento. Pimero se efiere a las tres partidas anteioresr
'Porque as la primera que habla todas las cosas
que pertenecen a la Fe catca, que face al honrbe conocer a Dios por creencia y tambin la ley
de nuestro seor fesucristo que es la espada espiritual que taja los pecados encubiertos. Como
la segunda que fabla de los grandes seores que
es la (espada) temporal que taja poderosamente
los males manifiestos y devedados. Como la tercera, que muestra la justicia que s dada por iuicio a los hombres, para meter amor y paz entre
ellos".
Luego alude a las tres partidas posteriores:
"E aun la quinta que fabla de todas las
cosas que
los hombres ponen entre s a placer de ambas partes, de que nace despus nexo que se ha de libar
por derecho. E otrosi como la sesta que fabla de
las herencias que los hombres heredan por linale
o por manda de testamento e aun la setena que
muestra como se deben encarmentar todos los males que los bonbes facen por voluntad de una
parte y a pesar de la otra".
Y concluve:
'Ninguna de estas no se podra cumpl derecLamente sino por el linaje que sale del casamiento,
54
Brnwrorrqo Bnvo
Ln
que se eumple por ayuntanza de hombre y mujer. Y por eso pusimos en la cuarta partida, que
es en medio de las siete asi como puso Nuestro
Seor eI sol en el cuarto cielo, que alumba todas
las estrellas, segn cuenta la su ley" (4, prlogo).
En esta explicacin est contenida ya la materia de las
tres
ltimas partidas.
La quinta trata de los negocios jurdicos, es decir, de los actos
y contratos que puede el hombe realizar o celebrar en el curso
de su vida.
La sexta se ocupa, en cambio, de lo que ocurre despus de su
muerte, o sea, de la sucesin y de las guardas:
"Donde despus que en la cuarta partida de este
libro fablamos de todas las posturas y pleitos y
conveniencias, que los hombres facen entre s en
su da, queremos aqu decir de los testamentos
que facen a su fin, porque esto es encerramiento
de su fecho" (6, prlogo).
Finalmente, la sptima tiene por obieto el derecho penal, que
ene a ser como el cierre de todo el campo luldico, segn dice el
Rey sabio en su prlogo a ella:
"Queremos aqu demostrar en esta setena partida
de aquella justicia que destruyendo tuelle ( remueve) por crudos escarmientos las conendas y los
bullicios que se levantan de los malos fechos, que
se facen a placer de una parte y a deshonra de
otra",
Este concepto de delito o acto ilcito se contrapone al de acto
lcito de que trata la quinta partida. Como se recordar, por tales
se enenden los que:
"los hombres ponen entre s a placer de ambas
partes" (4, prlogo).
VrcrNo n r,s Pnno,ls nN Crrr,r
V.
l.
DD
Pnru Pnr
Derccho eclesistiro
El cuerpo de la Partiiln primera est dedicado al derecho eclesistico. Se basa ampliamente en las Decretaless. En tminos generales
puede decirse que tuvo poca aplicacin en Amrica espaola, porque el derecho cannico experimenta una considerable alteracin
ya en el siglo rvt a raiz del Concilio de Trento (l5rt5-63), a cuyos
decretos se dio fuerza de ley en Castilla y en Amrica espaola por
real cdula de 12 de junio de 1564. As, pues, desde el ltimo cuarto
del siglo xvr rigi la legislacin cannica post-tridentina.
En cambio, tueron extraordinaria importancia los dos ttulos
primeros de esta Partidn, dedicados a las fuentes del derecho. En
uno se trata de la ley y en el otro de Ia costumbre.
En esta mateia las Partidns rigieron en Hispanoamrica por
lo general hasta la codificacin. En Chile su vigencia se extiende
hasta 1857, en que entr a regir el ciligo ciail. All se trata de la
ley y de la costumbre en el tltulo preliminar y, como veremos,
se altera tanto el concepto de ley como el valor de la costumbre.
2.
La leg
Por ley se entiende en 1,1,1:
"establecimientos porque los hombres sepan
vir
bien y ordenadamente, segrn el placer de Dios y
otros segn conviene a la buena vida de este
mundo . . .".
As, pues, el objeto de las leyes es doble. Por una parte, miran
la vida del hombre cara a Dios y por otra al buen vivir humano,
en este mundo.
La definicin de ley se encuentra en 1,1,4 y apunta a su contenido:
6
- - Gnrz. J. y Dr Ce.nv,rreJ- M., El Decrcto g hs Decretales ftte*es
de h yineta Patla d Allonm eI Soba er Anhobgictt Afla Z, 1964. Los
mismos, S@n Eainundo d Peatort V Las Portidas d.e Alfonso el Sabio, et
A*hologba Amw 3, 1955. CAMAcTo EvANcErsre, Fermn, De b.s uetutes
romaws de l4s Partid4s It Prirrrpfa Porlida exl Reoista d Derccho Notatil 52,
Madid
1966.
Benanorro Bnevo Ln
56
c.
"Ley tanto quiere decir como leyenda, en que
yace enseamiento y trabajo escrito que liga y
apremia la vida del hombre, que no faga mal
e muestra y ensea el bien que el hombre debe
facer y usar".
Aqu se hace deriva el trmino ley, en l^tin ler, de lego, etr
latin leer. Por eso se exige que se trate de un texto escdto. Pero se
precisa que ene una fuerza nculante sobre los hombres, encam!
nada a retraerles del mal y mostrarles la conducta que deben tener.
Esta descripcin del contenido de la ley se completa en seguida con estas palabras:
"Otosi es dicha ley porque todos los mandamientos de ella deben ser leales, y derechos y cumplidos segn Dios y segrin iusticia".
Este texto exige que la ley para ser tal tenga un deteminado
contenido. No basta con que haya sido debidamente promulgada
para que adquiera fuerza obligatoria. Adems de eso es preciso
que sus mandamientos sean iustos, esto es, conformes a Dios y al
derecho.
Esta egencia. es de la mayor importancia prctica. En atencin a su contenido hay leyes iustas y leyes iniustas. Las unas respetables y obligatorias por el derecho que contienen y las otras
repudiables, en cuanto atentan contra el mismo.
Segn esto, la obediencia a las leyes no debe ser ciega, sino
razonable, con discernimiento y deliberacin. As, por ejemplo, las
leyes que atentan contra Dios, contra la patria o el honor, contra
el matrimonio y la familia, contra la da fsica o moral, no son
tales. No corresponde llamarlas ni tenerlas por leyes.
Este concepto de ley persisti en Amrica espaola hasta la
codificacin. En Chile el cdigo cioil introdujo una nueva definicin de ley de corte ilustrado. En ella se atiende slo a la forma
de su elaboacin, sin considerar rara nada su contenido.
ls Ley es una declaracin de la voluntad
soberana que, manifestada en la forma prescrita
por la constitucin, manda, prohbe o permite".
"At.
En consecuencia, desde la entrada en vigor dei ciligo cioil en
la distincin entre leyes ustas e iniustas.
1857, desaparece en Chile
Vlcrxc
ol
DE LAS PAnrrDAs nN CHrLE
Todas se consideran igualmente obligatorias desde el momento que
han sido elaboradas del modo prescrito en la Constitucin.
Se llega as a una situacin en que las propias leyes pueden
ser una amenaza para eI derecho. EsIa legalad, por la legalid.a.d,,
sin contenido fiio, puede muy bien ser utilizada para aniquilar el
derecho. Puede muy bien ser el camino para el peor sin derecho:
el abuso legalizado. As sucedi, por ejemplo, en Alemania en el
perodo entreguerras, en que el nacionalsocialismo se impuso por
las vas legales, y as sucede, desde la segunda guerra mundial, en
los Estados totalitarios de Europa oriental, donde tmbin se impuso por vas ms o menos legales el socialismo intenacional.
Por eso es tan importante considerar. el contenido de la ley.
Slo de este modo puede distinguirse entre leyes iustas e iniustas.
Y, en consecuencia, rechazar la fuerza obligatoria de las leyes sin
razn y sin derecho, que por ser abusivas envilecen a quienes las
dictan y a quienes abogan por su respeto.
3.
Potestad V autorad, en
la elabors.cin il.e las
leyes
En funcin del contenido de las leyes, est tambin la forma
que deben ser elaboradas. Conforme a l,lBr
en
"debe ser mucho escogido eI derecho que en ellas
fuere puesto, antes que sean mostradas a las gentes. Y cuando de esta guisa fueren fechas sern
sin yerro y a servicio de Dios y a loor y honra de
los seoes que las mandaron facer y a pro y a
bien de los que por ellas se hubieren de iuzgar".
El cuidado en la formacin de las leyes redunda, pues, en una
triple ventaja. Con ellas se hace sercio a Dios, se honra a los gobernantes y se beneficia a los gobemados.
Para conseguir esto es necesario que se hagan con reposo y
con consejo de hombres con ciencia y experiencia. As, se dice en
I,1,9:
"deben guardar que, cuando las ficieren no haya
uido ni otra cosa que los estorbe o los embargue
y que las fagau con consejo de hombres sabedores, y leales y sin codicia. Ca estos tales sabrn
conocer lo que conviene al derecho y a la iusticia
y al pro comunal de todos".
Brnprxo Bn.vo Lrnl
58
En otras palabras, para hacer leyes no basta el poder, al me.
nos si se quiere hacer buenas leyes. Se precisa, adems, el saber, es
decir, el consejo de hombres entendidos, leales e ntegros. Para
elaborar buenas leyes es menester, pues, la conjuncin de potestad
del que gobierna con la autoridad de los que saben.
Segn las leyes, los bienes se reparten de tres maneras: los
que corresponden a los mayores, a los iguales y a los menores.
'La primera que cae en los mayores, asi como es
en los seores o en los padres, que cada uno de
estos han derecho de facer bien de lo suyo: los
padres a los hilos o a los otos parientes por naturaleza de linaje; los seores a sus vasallos o a
los otros que son en su seoro por el sewicio que
de ellos reciben" ( 1,1,3).
En seguida ene la distribucin de los bienes entre iguales;
"as como en los desposorios o en los casamlentos:
ca el bien facer de esta manera tornase a pro de
quel que lo face en dos maneras. La una, que le
est bien de lo facer. La otra que se torna todo a
honra y pro de s mismo" (id.).
Por ltimo, se trata de los menores:
"as como en los hijos o en los criados o en los
vasallos o en los sieryos: ca este bien facer es
otros con gran bondad, del que lo bien face y
ncele ende dos bienes que son muy nobles: el
uno es grandeza, el otro es podero..." (ibd.).
Pero esta distribucin ha de ser moderada por la prudencia
para
'facer bien do conviene, y como y cuando y otrosi
en saber refrenar el mal y tollerlo (removerlo ) y
escarmentarlo en los tiempos y en las razones que
es menester, catando los fechos como son,
lo face y de que manera y en
(
y quien
cuales lugares"
ibd. ).
De este modo se endereza el mundo, porque se premia a los
que hacen bien y se castiga a los que hacen mal:
Vrcrcr.
DE LAs PaRTIDAs
59
Cnrr-g
'T
con estas dos cosas se endereza el mundo faciendo bien a los que bien facen y dando pena
y escarmiento a los que lo merecen" (ibd.).
4,
Leyes cannicas
seculares
En 1,1,3 se clasifican las leyes de derecho, segn su objeto, en eclesisticas y seculares. Las primeras persiguen el bien comn espiritual o salud de las almas, que incluye elementos materiales, y, la
segunda, el bien comn temporal, o buena da de los cuerpos, que
incluye elementos espirituales.
"Como quiera que las leyes sean unas cuanto al
derecho, en dos maneras se reparten cuanto en
raz6n. La una es a pro de las almas y Ia otra a
pro de los cuerpos. La de las almas, es cuanto en
creencia, La de los cuerpos es cuanto en buena
vida... Y por estas dos se gobierna todo el mrndo: ca en estas yace galardon de los bienes a cada
uno segn debe haber y escarmiento de los males".
Y agrega en
1,1,7:
"A la creencia de Nuestro Seor Jesucristo
perteCa
estas
ayunque
fablan
de
la
Fe.
leyes
necen las
tan al home con Dios Por amoi'.
En seguida expca:
"Ca en creyendo bien en EI por derecho conviene
que le ame y que le houre y que le tema, amndolo por la bondad que en El ha y otros por el
bien que nos El face. Y hanlo de honrar por la su
gran nobleza y por la su gran virtud. Y temerle
por su gran poder y por la su gran justicia y el
que esto ficiere no puede errar que non haya amor
de Dios cumplidamente".
En cuanto a las leyes seculales o temporales dice:
"Y al gobemamiento de las gentes pertenecen las
leyes que ayuntan los corazones de los hombres
por amor: y esto es derecho y razn: ca de estas
60
BERNARDTNo
Bnvo Ln,
dos sale la justicia cumplida, que face a los hombes vivir cada uno como conene. Y los que ansi
viven, no han porqu se desamar, ms porqu se
querer bien'.
Sobre el legislador se afima en 1,1,11:
"El facedor de las leyes debe amar a Dios e tenerle ante sus oios, cuando las ficiere porque sean
derechas y cumplidas. Y otros debe amar la iusticia y pro comunal de todos. Y debe ser entendido
para saber departir el deecho del tuerto y no dede haber vergenza y mudar y enmendar las leyes
cuando entendiere o la mostraren razn por que
lo deba hacer: que gran derecho es que el que a
los otos ha de enderezar y enmendar que lo sepa
hacer a s mismo cuando enae".
Cuatro son, pues, las condiciones del legislador: tener a Dios
presente, amar la iusticia y el bien comn, tener conocimiento del
derecho y estar dispuesto a mudar las leyes cuando aparezca o le
muestren que hay razn para ello.
5.
Costwnbre
Tambin la costumbre se rigi en Amrica espaiola por las Partids. Confome a ellas se determinan los requisitos de validez que
debe reunir. La ley 1,2.5 es un pequeo tratado sobre la mateia:
"E tal pueblo como este o la mayor partida de el,
si usaen diez o veinte aos a facer alguna cosa
como en manera de costumbre, sabiendolo el seo de la tierra y non lo contradiciendo y teniendolo por bien, puedenla facer e debe ser tenida y
guardada por costumbre... Y otros decimos que
la costumbre que el pueblo quiere poner y usar
de ella, debe ser con deecha razn y no contra
la Ley de Dios, ni contra Seoro ni contra derecho natural, ni contra pro comunal de toda la tierra
del lugar do se face e debenla poner con gran
conseio e non por yerro, ni por antojo, ni por ninguna otra cosa que les mueva sino derecho y razn
y pro; ca si de otra guisa la pusieren non sera
VrcBNcr.
nr uts Pntloes
s,f CHu-
buena costumbre, sino dao de ellos
de toda
iusticia".
6.
Valez ile la coshnnbte
Se sealan seis requisitos de validez.
En primer lugar, la costumbre ha de tener una antigedad de
al menos diez o veinte aos. Gregorio Lpez aclara que basta con
diez aos, porque el pueblo est siempre presente y, por lo tanto,
no se le apca el plazo de veinte aos, que es Para ausentes. En
cambio un jurista indiano del siglo xru, fuan de Hevia Bolaos,
admite ambos plazos, segn se trata de presentes o ausentes y aade que la costurnbre contra la ley cannica requiere a lo menos
cuarenta aos para prevalecer 7.
En segundo lugar, la costumbre ha de introducirse con conocimiento del prncipe y sin que ste la contradiga. Segn Lpez,
este conocimiento no es necesario si se uata de una costumbre inmemorial,
En tercer trmino, la costumbre debe ser racional. Lpez explica que el uso que mueva aI mal, a pecados o a cosas absurdas,
no causa una costumbe que deba ser observada, En cuanto al
juicio sobre su racionalidad, seala en 1,2,3 que segn opinin ente los autoes del Derecho comn, como Enrique de Susa, Cardenal Hostiense y Juan Andrs, est entregado al arbitrio del uez:
'Que costumbre se califica de acional o irracional,
queda entregado al arbitrio del iuez".
Por su parte, precisa el mismo Lpez que el juez en el ejercicio de ese arbitrio debe ponderar si es bueno o malo el fin de la
costumbre, si acaso es contra o segn ley y si fue introducida
por alguna ota razn iusta, de modo que el derecho apruebe semeiante costumbre y, consideradas las diversas razones, pueda ser
acional an contra una ley racional.
Este requisito de la racionalidad de la costumbre y eI arbitrio
ludicial para pronunciarse sobre l tuvo enorme significacin en
Amrica espaiolas. Por diversas causas, la costumbre alcanz en
Indias mucho mayor relieve que en Castilla. Si all se vela, en cier7 HEvrA BoLAos, Juan de, Curio Phllipico, Lirna. 1603, 1, 8, f8.
8 Sobe esto ldmameDte AvrA MAEL, Alamio de y BAvo LBA, BerdJmo, Apotta sobe la costutbe e ef, decho ndlap en Reoista Chilha
d,e Hlrto4 del Deecho 10, Satiago 1984.
62
BERNADrNo
Bn-lvo Lrne
to sentido, limitada por la legislacin; en Amrica, en cambio, pudo
expandirse sin obstculos.
Por otra parte, el arbitrio judicial hizo del iuez un verdadero
moderador de la costumbe.
En cuarto lugar, la costumbre no debe ser contraria al deecho
natural. Esta exigencia tambin se aplica a la ley. Es consecuencia
de la prioridad reconocida al derecho natural, oba de Dios, fente
a cualquier derecho humano, eclesistico o secular, introducido sea
por la ley, sea po la costumbre.
En esta apreciacin de la compatibilidad de la costumbr.e con
el derecho natural, iuega tambin un papel decisivo el iuez e.
En quinto lugar, la costumbre no ha de contariar el bien comn. Segn hace ver Lpez, la costumbre y la ley tienen la misma
causa final: el bien comn. Por eso, si la ley se hace para el bien
pblico, tambin la costumbre debe hacerse con ese objeto.
Por ltimo, la costumbre ha de introducise sin error, a ciencia
cierta. A este propsito aduce Lpez la opinin comn de los doctores que distinguen entre erlar al introducir la costumbre e introducirla por error.
7.
Valor de la costumbre
La ley siguiente 1,2,6 se ocupa del valor de la costumbre. Al respecto distingue tres situaciones de ella frente a la ley: costumbre
fuera de la ley, segn la ley y contra la ley:
"Fuerza muy grande ha la costumbre, cuando es
puesta con raz6n, asi como diximos, ca las contien_
das que los hombres han entre si, de que no
fablan las leyes escritas, puedense librar por la
costumbre que fuese usada sobre las razones sobe
que fue la contienda y an ha fuerza de ley".
En seguida pasa a la costumbe secundurn legem:
"Otosi decimos que la costumbre puede interpretar la ley cuando acaeciese duda sobre ella, que
asi como acostumbraron los otros de la entender, asi debe ser entendida y guardada,,.
e Avu,e Mentrr,, Alamiro de, Dlscutso le recepcta dc D. Mauol
Sallrr,t
Monguillot er la Acadmia ChllBna dB la Hstotia en Boletn ilc l Acodema
Chibna 1 la, EMo 4 87, Sanriago 1973, p. 41.
VrcNcrl s Ls Pnrr.{s rN
Crur
63
Finalmente se refiere a la costumbre corto l,egemt
'T
aun a otro podero muy grande, que puede tar
las leyes anguas que fuesen fechas antes de ella,
pues que el rey de la tierr lo consintiese usar contra ellas tanto tiempo como sobedicho es o mayor.
Esto se debe entende cuando la costurnbre fuere
usada generalmente en todo el reino; ms si la
costumbre fuese especial, entonces no desataa la
ley sino en aquel lugar tan solamente donde fuese
usada"-
Lpez resume este triple valor de la costumbre como supletoria, intrprete y correccin de la ley, en los siguientes tminos:
"Donde la ley no dispone se admite la costumbre,
adems la costumbre no es slo intrprete de la
ley, sino tambin correccin del derecho anterior,
siempre que sea general, Si es especial lo corrige
slo en el lugar donde rige, siempre que el Prncipe la conozca y no la contradiga dentro de l0 o
20 aos".
Agrega Lpez que:
"la costumbre se suprime por costumbre contraria
posterior o por Ia ley".
La
costumbre fue una fuente principal del derecho indiano
durante los siglos xla, x\rr, xl'ur y parte del xx. Con la codificacin su valor cambi diametralmente. Al menos en Chile, el cd.igo
ciail vigente desde 1857 le desconoci toda significacin propia:
2 La costumbre no constituye derecho
en los casos en que la ley se remite a ella".
"Att.
s.ino
a esta disposicin, se le atribuy en
de
comercio
cierto
valor. Pero nunca volvi a tener el
el cdigo
que de acuerdo con las Partid.as tuvo en el derecho indiano.
Postcriormente, conforme
BrnanolNo BRAvo LrRA
VI.
l.
SncuND PAnrrp
Dualidad d.e poderes
La segunda Partida trata del poder temporal. Comienza pol sntar
en el prlogo los principios bsicos. Estos son dos: la distincin
entre el poder espidtual y el poder temporal y la relacin de armonia que debe reinar entre ambos.
La dualidad de poderes se fundamenta en el prlogo, en la
doctrina medieval de las dos espadas;
"Y estas son Las dos espadas por que se mantiene
el mundo. La primera espiritual y la otra, tempe
ral. La espiritual taja los males escondidos, y la
temporal, los manifiestos . . .".
Expresamente se remite aI pasale evanglico
-Lucas, 22- en
que Cristo habla de dos espadas, y que la doctrina medieval intepreta alegricamente como una referencia a los dos poderes:
'T
de ests dos espadas fabl nuestro Seor Jesuisto el iueves de la Cena, cuando pregunt a sus
discpulos, probndolos, si haban armas, con que
lo amparasen de aquellos que lo haban de tmer y
ellos dijeron que haban dos cuchillos; el cual respondi y dijo, como aquel que saba todas las cosas, que asaz haba . . .".
De ah pasa a afirmar la colaboracin que debe existir
entr.e
los dos poderes:
"Y por ende estos dos poderes se ayuntan a la Fe
de nuestro Seor Jesucristo, por dar justicia cumplidamente al alma y al cuerpo. De donde conviene por lazn derecha que estos dos poderes sean
siempre acordados, asl que cada uno de ellos ayude con su poder al otro; ca el que desacordase
vendra contra el mandamiento de Dios y habra
por fuerza de menguar la Fe y la iusticia y no podra luengamente duar la tierra en buen estado ni
en paz, si esto se ficiese".
Vrcelcl DE r-AS
PARTmAS
rN Cur,o
65
La distincin entre los dos poderes subsiste baio distintos regmenes iurldicos en los pases de Hispanoamrica. Asl ocure tambin en Chile.
En cuanto a la relacin de ambos, durante toda la poca indiana fue de colaboracin mutua bajo el rgimen de patronato ro.
Despus de la independencia, la Santa Sede se neg a reconocer,
o meior dicho a otorgar, el patronato a los Estados sucesores de la
monarqua espaola. No obstante, subsisti el rgimen de unin del
Estado y la Iglesia 11. En Chile fue reemplazado por el de separacin de ambos en 1925. Desde entonces se mantiene una colaboracin entre el Estado y la Iglesia, como entidades de derecho
pblico, pero dento de un plano de mutua independencia.
2. El rey
La ley 2,1,. es un pequeo tratado de derecho poltico. En ella
define al rey en los siguientes trminos:
se
"Vicarios de Dios son los reyes, cada uno en su
reino, puestos sobre las gentes, pata mantenerlas
en justicia y en verdad cuanto a 1o temporal, bien
as como el emperador en su imperio",
Se enuncian aqu cinco elementos.
En primer lugar, se dice que el rey es vicario de Dios. Esta
expresin evocaba en la mente del juista medieval la figura del
Papa, que es por antonomasia el Vicaio de Dios, Se afirma, pues,
que el rey, como el Papa, tiene su poder de Dios y, por tanto, que
no Io recibe del Papa, ni depende de 1.
En seguida se dice que los reyes estn puestos 'cada uno en
su reino". Con ello se seala el lfmite espacial de su poder, que
abarca slo el territorio del reino. Con esto se establece una primera difeencia entre el Papa y el rey. Mientras el Papa es uno, el
nico vicario de Dios para los asuntos espirituales, los reyes son
mltiples, distintos vicarios de Dios, cada uno dentro de su propio
reino.
ro La bibogrf es xtensa. Ve LETIn,{, Pedro de, Relaclolrt ente
La Sarto Seda e Hispoloomriaa, wl L Epoca d,el Real potroioto l4gS-jgIO,
Roma 1959,
11 Gor,z,s EsEEJo, Ferando, Cuitro lcrios d hlctorl4 @lsid.rtlco
de Chilz. Crniaa de las rclaciones entre la lgl.esta y el Estnilo l83l-lg7l, San-
ago 1948.
66
BnxnorNo BRAVo LrRA
En tercer lugar se precisa que los reyes estn 'puestos sobre
las gentes para mantenerlas en justicia y en verdad, cuanto en lo
temporal". Aqu se delimita la esfera de competencia del rey. Comprende slo los asuntos temporales. Esta es la segunda limitacin
de su poder y tambin una segunda diferencia con el Papa, vicario
de Dios, pero para los asuntos espidtuales.
Al mismo tiempo se seala en cste pasaje el fin del gobierno.
Dentro de una visin teologal, como la que preside a las Partidns,
encontramos la vieja concepcin cristiana de que el gobiemo est
establecido por Dios en beneficio de los gobemados y no del gobernante. Los deberes del rey para con sus vasallos se condensan
en la frmula mantenerlos "en iusticia y en verdad, cuanto a Io
temporal". La justicia temporal es, pues, la razn de ser del gobernante. Su principal preocupacin ha de consistir, precisamente, en
asegurar a cada uno 1o suyo, lo que en justicia le corresponde.
Por ultimo, en cuarto lugar, se dice que el rey est puesto sobre
su reiao, "bien asi como e1 emperador en su imperio". Si en este
texto se principi por llamar al rey vicario de Dios y equipararlo
en cierta forma con el Papa, cabeza de la humanidad en 1o temporal, se termina por equipararlo al emperador, cabeza de la humanidad en lo temporal. Pero hay tambin aqu dos diferencias. Por
una pade, los reyes son mltiples, en tanto que el emperador es
nico. Por otra, el rey tiene el mismo poder que el emperador, per.r
no en todo el orbe, sino tan slo en su reino: rer est imperatot in
regno s:uo.
Esta equiparacin con el emperador tiene un sentido muy concreto. Es una manera de expresar que no hay otro poder por encima
del del rey. El rey no reconoce superior en lo temporal. Lo que ya
desde el siglo :rv se manifestar en Castilla con el adjetivo soberano.
En suma, el rey como vicario de Dios para gobernar en lo
temporal a las gentes de su reino es independiente tanto del Papa
como del emperador.
3.
Reoelacin
razn
Este breve tratado de derecho poltico tiene una doble fundamentacin, contenida en la misma ley. Se basa en la Fe y en la raz6n,
esa duadad tan caracterstica de las Paid,as que combina lo teoIgico y lo filosfico. En apoyo del texto se aducen tanto los dichos
de los profetas y santos "a quienes di nuestro Seor gracia de saber
las cosas ciertamente", como los dichos de los "hombres sabios, que
fueron conocedores de las cosas naturalmente".
Vrctcr,r nn ,s Pnrm.s N Crrr,r
Empieza por
la
67
enseanza de los santos sobre
el origen y el
{in del poder:
'T
los santos dijeron, que el rey es puesto en Ia
tierra en lugar de Dios, para cumplir la lusticia y
dar a cada uno su deecho".
Luego pasa a la relacin de mando
obedienciar
"Y naturalmente dijeron los sabios que el rey es
cabeza del reino, ca as como de la cabeza nacen
los sentidos por que se mandan los miembros del
cuerpo, bien as por el mandamiento que nace del
rey, que es seot y cabeza de todos los del reino, se
deben mandar y guiar y habe un acuerdo con
1, para obedecerle y amparar y guardar y acrecentar el reino, donde l es alma y cabeza y ellos
miembros".
4. El rey y el pueblo
Muy notable es la concepcin del orden poltico en las Partidas.
Hasta ahola no ha recibido todava la atencin que merece. No se
funda, como baio el influjo del racionalismo estamos acostumbrados
a pensar en los derechos, sean del rey, sean del pueblo, sino en
deberes del uno y del otro. Adems no se plantea tampoco baio la
forma, para nosotros casi inamovible, de una relacin vertical entre
gobernantes y gobernados, en la que unos estn arriba y los otros
abajo.
La visin del orden poltico en las Pattidns es mucho ns rica
matizada.
Parte de la concepcin del rey y del pueblo como suietos de
debees. Estos son de tres clases. En primer lugar para con Dios,
que est por encima del rey y del pueblo en una relacin de su-
perioridad. Luego entre el rey y el pueblo, que estn, por as
decirlo, frente a fente en una relacin de paridad. Por ltimo,
deberes para con la tierra, que est, por as decirlo, entregada al
cuidado tanto del rey como del pueblo, en un nivel de cierta
superioridad. Paa entenderlo, vale la pena apuntar que la tierra
de que aqu se habla no es un puro territorio sino la patria. Al
menos asl Io entiende Gregorio Lpez, que en 2,11, I taduce el
castellano tierra por el vocablo 'latino potria.
BnNnprNo Bnevo
68
Ln
Las elaciones entre el rey y el pueblo no se reducen, pues,
sus deberes recprocos. Ambos estn unidos ante todo por su
comn dependencia de Dios y su comn responsabilidad por la
tiena.
No corresponde entrar aqu a un examen pormenorizado de
esta grandiosa concepcin poltica que ocupa el cuerpo de la
Parti.da segvnda, desde el ttulo u hasta el s.
Nos limitaremos a unos rasgos ms salientes, que tuvieron
acusada vigeneia en Amrica espaola.
5.
Deberes d,el reg para con Dios
La exposicin de los deberes del rey es ms que uD espeio
de prlncipes.
El primer deber del rey se refiere a Dios. Ya en eI prlogo
se dice que ha de conocerle, amarle y ternerle:
"Conocimiento vedadeo de Dios es la plimera
cosa que por derecho debe haber toda creatura
que ha entendimiento. Y corroquiera que esto pertenece mucho a los bornbres, porque han razn y
entendimiento, entre todos ellos mayormente 1o
deben haber los emperadores y los reyes y los ohos
grandes seores que han de mantener las tierras y
gobernar las gentes con entendimiento d,e raz6n y
con derecho de lusticia y porque estas cosas no podrlan ellos haber sin Dios, conviene que le conozcan
y que conocindole que le amen y amndole que
le teman y lo sepan servir y loar",
Sin Dios el rey no podra tener eI entendimiento de raz6n y
el derecho de justicia que necesita para mantener las tierras y gobernar las gentes. Por eso debe trabaiar para conocerle y para
tomarle amor, de suerte que tema disgustarle.
B.
Debercs tlel reg mra con el ptrcbb
De los deberes del rey para con el pueblo tmta el titulo x. Se
comienza por definir al pueblo, Al respecto se rechaza expresamente la imagen residual del pueblo, como la gente insignificante
entre la que se cuentan artesanos y labradores:
Vrc,cr or r-s P.rnrros
Cnrr-n
"Cuidan algunos que el pueblo es llamado la gente
menuda, as como menestrales y labradores. Y esto
no es as... Pueblo llaman el ayuntamiento de todos los hombres comunalmente, de los mayores, y
de los medianos y de los menores. Ca todos son
menester y no se pueden excusar, porque se han
de ayrrdar unos a otros porque puedan bien vir
y ser guardados y mantenidos".
El rey debe segn el prlogo de 2, l0:
"amar
y honrar y guardar a cada uno de ellos (de
los de su seoro) segn cual es o el servicio que
recibe",
Estos deberes del rey para con el pueblo son diferenciados,
pertenecen a la iusticia distdbutiva, que exige mirar de quin se
trata para saber qu le corresponde.
El amor del rey por el pueblo tiene, segn 2, 10, tres grandes
manifestaciones:
"facindoles merced cuando entendiee que
lo han
menester.. . La segunda habindoles piedad, dolindose de ellos, cuando les hubiere dar alguna
pena... La tercera, habindoles misericordia, para
perdonarles a las vegadas (a veces) la pena que
merescieren
por
algunos yerros que hubieran
hecho".
En segundo lugar debe honrarlos. Lo que har de tres maneras; Primero, de hecho, ponindole y rnantenindole, mientras
no desmerezca, en el lugar que le corresponde:
'La primera poniendo a cada uno en su lugar, cual
le conviene por su linaie o por su bondad o por
su servicio. E otros mantenerle en l non faciendo
porque lo debiese perder. . .".
Segundo, de palabra:
"La segunda, honrndole de su palabra, loando los
buenos fechos que le hicieron en manera que ganen por ende fama y buena prez".
70
Bnxlor,o Bnrvo
Ln
En tercer lugar: en lo que mira a los dems:
"La tercera, queriendo que los otros lo azonen as
y honrndolos ser l honrado por las honras de
ellos".
Muy realistas son las maneras en que debe el rey guar.dar a su
pueblo conforme a esta misma ley. Ellas consideran tres especies
de abusos, contra los cuales el rey debe proteger a su pueblo: el
abuso del propio gobernante, el abuso de los poderosos y el del
enemigo exterior.
'Otros los debe guardar en tres maneras. La primera de si mismo, no les faciendo cosa desaguisada, 1o que no quea que otros le ficiesen (a l);
ni tomando de ellos tanto el tiempo que lo pudiese excusar, que despus no se pudiese ayudar de
ellos, cuando los hubiese menester, ..".
Respecto de la proteccin de los dbiles:
'La
segunda manera, en que los debe guardar cs
del dao de ellos mismos, cuando ficiesen los unos
a los otros fuerza o tuerto. Y para esto es menester que los tenga en iusticia y en derecho y no
consientan a los mayores que sean soberbios ni
tomen, ni roben, ni fuercen ni hagan dao en lo
suyo a los menores".
Respecto de los enernigos de fuera:
'La
tercera guarda es del dao que les podra
venir de los de fuera que se entiende por los enemigos".
El rey recibir premio o castigo de Dios, ante quien es rsponsable del cumplimiento de sus deberes:
"Donde el rey que as amare y honrare
guardare
ser amado, temido y servido de
ellos y tendr verdaderamente el lugar n que Dios
lo puso y tenerlo han por bueno en este mundo y
ganar, por ende, el bien del otro siglo para
a su pueblo
Vrcc
DE LAs PARTTDAs
7l
sN Cgrr-n
Y el que de otra guisa ficiere, darle
Dios todo lo contrario de esto".
siempre.
7.
Deberes del rcy para con la tierra
El ttulo siguiente -11- trata de los deberes del rey para con la
tierra, que son arnarla, guardarla y honrarla.
Su contenido cobra especial actualidad en Amrica. As sucede cuando se explica en 2,11,2 que un modo de amar la tiera es
"facerla poblar de buena gente y antes de los suyos
que de los ajenos, si los pudiera haber, as como
de caballeros (nobles) y de labradores y de menestrales".
Esta fue una preocupacin primordial de la monarqua en
Amrica, tanto que se mand que las empresas mismas no se llarnaran de descubrimiento y conquista, sino de descubrimiento y
pacificacin
12.
Oto tanto ocurre con los modos de honarla de que se habla
en 2,LL,2.
'Hona debe el rey hacer a su tierra y seialadamente en mandar cercar las ciudades y las villas y
los castillos de buenos muros y de buenas tores",
Al releer esto uno no puede menos de pensar en las grandes
fortificaciones que se construyeron en Amrica desde Valdivia
en el reino de Chile hasta las imponentes de Puerto Rico, Cuba
y Cartagena de Indias.
Finalmente, conforme a 2,LL,3, debe el rey guardar su tierra:
"Acucioso debe ser el rey en guardar su tierra de
manera que no se yermen las villas, ni se deriben
1z Odzsnzas d dsctibfu*os de 1573; captulo 29: 'T-os descubi
nitos no se deu con dtulo y nombre de anquistas pues habindose de
lacer con tdrta paz y caridad coto deseamos, oo queremos que el nombe
d ocasin ni color mra que se pueda hac'er agravio a los indios". Texto en
ENcNAs, Diego de, Ced,ulao Ind,tuno, 4 vol. Madrid 1956, hay edicin facsimila de G.rnce-G.t-r.o, Alfonso, 4 vols. Madid 1945, 4, p. 234. ya en lS44
eo lz capitulaoit dp Oelbw no se hobla de coquista sino de pacificacin,
en coreo 23, p, 107-108. Ver GNcon. (del Campo), Maio, El Estado er el
dpaaho tlano. Epoca dc
fundufa,
1492-1570, Santiago 1951,
p.
9l
ss.
72
Brnunrro Bnvo Lnl
ni las torres, ni las casas por mala guarda. .. Otros la debe guardar de los enemigos, de
manera que no puedan en ella facer dao...".
los muros,
8.
Deberes
ilel pueblo para eon
Despus de los deberes del rey se trata
Dios
a partir de
2,
12 de los
del pueblo.
En el prlogo del ttulo 12 se explican estos deberes
me-
diante una comparacin con las tres especies de alma que distingue Aristteles: razonable o racional, sentidoa o sensible y
criadera o vegetativa.
"De donde dijeron los sabios que asl como ayunto
Dios en el hombre ests tres maneras de almas,
que segn esto debe amar tres cosas de que le
ene todo bien que espera haber en este mundo
y en el otro. La primera es a Dios. La segunda a
su seior natural (el rey) y la tercera a su tierra.
E por ende.. . queemos aqu decir. . . cual debe
el pueblo se a Dios y a su rey y a su tierra. Y
comoqera que los sabios fablaron primeramente
del alma criadera, de que ficieron semejanza, de
cmo debe el pueblo amar a su erra; y de si
fablaron de la sentidora, de que ficieron semeianza al amor que el pueblo debe haber al rey,
que es como sentido de l; e a postre rnas fablaron
de la razonable, a que ficieron semeianza del amor
que el pueblo de haber a Dios.. .".
Las Pal^as invierten este orden para adoptar uno teologal.
As comienzan por los deberes del pueblo para con Dios, siguen
con los refeentes al rey y terminan con los que miran a la patria.
Los deberes del pueblo hacia Dios son semejantes a los del
rey: conocerle (tener fe y esperanza en El), amarle y temerle.
9,
Debercs
dzl pueblo paru con el rcg
Los deberes del pueblo para con el rey se comparan a los
cinco sentidos externos y a los cinco intemos que tiene el alna
sensitiva. As se dice, por eiemplo, en 2,13,7 que a semeianza del
sensorio comn
Vrcec or -es Pnrrpes :x Cr-r
"debe el pueblo facer al rey en aconseiarle y en
servirle en las cosas que hubiere nenester, cada
uno segn el seso que hubiere y el lugar que tuviere y l lo debe conocer y galardonar, segn lo
valieren.
De donde los que a sabiendas le aconsejasen mal,
hacindole entender una cosa por otra, as como
lo que fuese ligero de acabar, encarecindoselo,
por que hubiese de meter all gran costa y gran
mincin; y lo que fuere grave ponindoselo por
ligero, haran gran yerro y deben haber muy gran
pena . , .".
Est aqu sealado el consilium o consejo, que iunto con el
auxilium o servicio, son las obligaciones primordiales del vasallo
para con su seor.
Esta primera parte en que se comparan los deberes del pueblo
con los sentidos del alma sensitiva, siguiendo la enseanza de los
sabios, es decir la razn natural, se completa en 2, 13, 12 con una
segunda parte, basada en la enseanza de los santos, es decir en
la Revelacin sobrenatural.
"Razones mostraron los sabios, segn diiimos en
estas otras leyes en que dieron semejanza a las
cosas que
un pueblo es tenudo ( obligado
de fa-
cer al rey. Mas agora queremos decir, en qu manera los santos de la Fe de Nuestro Seor Jesucristo,
se acodaron con ellos en esta razn. Y mostraron
por derecho, que el pueblo debe facer al rey sealadamente cinco cosas. La primera, conocerle. La
segunda, amarle. La tercera, temerle. La cuarta,
honrarle. La quinta, guardarle. Ca pues que lo
conociesen, amarle han; amndole, temello han; y
temindole, honrarlo han; y honrndole, guardarlo
han".
En 2,13,25 se distinguen tres maneras de guardar al rey
"E esta guarda que le han de facer es de tres rnaneras: la primera, de l mismo. La segunda, de s
mismos. La tercera, de los extaos",
La primera consiste en
que
74
BsRvARDNo BRAvo LrRA
"Non le dejen facer cosa a sabiendas porque pierda
el anima, nin que sea a mal estanga o deshonra de
su cuerpo o de su linaie o a gran dao de su reino',
"Y esta guarda ha de ser fecha de dos maneras.
Primeramente por consejo, mostrndole e dicindole razones porque non lo deba facer. Y la oa
por obra buscndole carreras, porque se lo fagan
aborecer y deiar de guisa, que no venga a acabamiento y aun embargando a aquellos que se lo
aconseiasen facer".
Al respecto, glosa Gregorio Lpez:
"Advierte pues que los consejeros del rey no slo
estn obligados a aconsejar bien sino tambin
resistir por obra para que el rey no haga o no
mande algo injusto: as, pues, no deben suscribir
las cdulas reales, si conenen una injusticia o son
en dao o gravamen de los hombres del reino; ni
se han de forzar a tales subscripciones a los conseieros del rey contra su conciencia".
70.
Deberes del pteblo para con la tierra
Los deberes del pueblo para con la tierra se comparrn a las tres
funciones que Aristteles distingue en el alma vegetativa: nutdr,
crecer
y reproducir,
Pero se inviete el orden y se seala en
2,20,1en primer lugar
poblarla
"Acrecentar, amuchiguar ( multiplicarse
) y henchir
la tiena fue el primer mandamiento que Dios mand al primer hombre y muier despus que los
hubo hecho".
Pero, como se dice en 2,2,0,3, no basta con tener hiios, hay
que criarlos para que lleguen a ser hombres cabales:
'Amuchiguar (multiplicar) no se puede el pueblo
en la tiera solamente por facer hijos, si los que
hubiele fecho no los supiese criar y guardar que
vengan a acabamiento de ser hombres. ..",
Vrcnxcre DE LAs PAnTIDAs
Y explica que deben
"a ser
Crrl
75
llegar.:
hombres acabados non solamente en los
y en sus miembros, ms an en las cosy en maneras".
cuerpos
tumbres
Pero, adems, los padres han de saber servirse de los hijos
"Ca as como es razn y natura y derecho que los
hijos sepan obedecer a los padres y servirlos, otros es que los padres sepan sewirse y ayudarse
de ellos porque de otra guisa, no se mostrara que
les hablan amor verdadero ni se les tornarlan en
pro la crianza ni la guarda que en llos hubiesen
hecho".
En segundo lugar, debe el pueblo labrar la tierra y, en tercer
lugar, apoderarse de ella y saber ser seoes de ella, conforme a
2,20,6 de dos maneras: por arte y por fuerza:
"Este apoderamiento viene en dos guisas. La una
por arte, la otra por |uerza' Ca por seso deben los
hombres conocer la tierra y saber para qu ser
ms provechosa y labrarla y deriscarla por maestra . . .,'.
Y en 2,2Q 7
aade
'Apoderarse debe el pueblo por fuerza de la tierra
cuando non la pudiesen facer por maestra e por
arte. Ca entonces se deben aventurar a vencer las
cosas por fuerza y por fortaleza, as como quebrantando las grandes peas y horadando los grandes
montes y allanando los lugares altos y alzando los
baios o matando las animalias bravas y fuertes . . .".
Por ltimo, segn 2,20,8, debe el pueblo estar preparado para
defendcr la tierra contra los enernigos
"Donde el pueblo que de esta gsa estuviere apercibido y guisado cumpltu la palabra que nuestro
Seior Jesucristo dijo en el Evangelio: cuando el
hombre fuerte y bien armado guarda la casa, en
paz est todo lo que tiene".
/o
BrnNnoo Bnvo Lrn,l
LL
Las Partidas A las iunta.s de goblenw en 7870
Algunas disposiciones de esta Parda cobraron extraordinaria
actualidad en la poca de la independencia de Amrica espaola.
Ante el cautiverio de Fernando vr a manos de los franceses, tanto
en Espaa como en Amrica se constituyen iuntas gubernativas
para salvaguardar sus derechos. La formacin de ellas se fundamenta en las Partidns. As, por ejemplo, fos Miguel Infante,
Procurador de la ciudad de Santiago, capital del Reino de Chile,
acude a Patidas 2, 15,3 que cita textualmente para iustificar la
instalacin de una junta gubernativa de ese reino eI 18 de septiembre de l8l0:
"En un caso como el presente de estar cautivo el
soberano y no habiendo nombrado antes regente
del reino, previene la ley 3a, ttulo 15, Patida 2c
que se establezca una iunta de gobierno, nombrndose los vocales que hayan de componerla'por
los mayorales del reino, as como los prelados y
ricos hombres y los otros hombres buenos y honrados de las villas"'13.
12. Vigencia de la Partida segund.a
En trminos generales puede decirse que la segunda Partida rigi
en Amrica hasta la independencia, es decir hasta que se separaron de la monarqua los Estados sucesores de ella.
Desde la conquista hasta la independencia, la imagen del
rey en Amrica espaola es fundamentalmente la que ofrecen las
Partidas. Pero a ella se le agregan dos elementos. El primero es de
carcter religioso y propio de Amrica. Deiva de las buls de
donacin pontificia de mayo de 1493 en las que, iunto con concederse a los reyes de Castilla ls tierras descubiertas y por descubrir
en ultramar, les impusieron la obligacin de propender a la evangelizacin de los natuales de ellas.
De esta suete, a la proteccin de la Iglesia en su reino y a la
iusticia, como suma y compendio de los debees del rey, segn
las Pattidas, se antepone en Amrica el fin misional, la obligacin
de procurar la cristianizacin de sus vasallos infieles 1..
19 INF NTE,
Jos Miguel, Discurso en el cablldo abiato de 78 d Septtemd.e 1810, en Colaoi d.e htstoidoes y ile wnettos elz pos a la
depe.en4l4 14 Chle, 18, Santiago 1010, p. 920.
be
it
1a LE"nrRr,{, nota 10.
Vrcnxcr n
ls Pnrns
aN Cnu-r
TI
El segundo elemento es de carcter temporal y de raz europea. Pero se difunde en Hispanoamrica. Deriva de la Ilustracin que, en el curso del siglo xvrn, ensancha y transforma el carcter de los antiguos debees del rey. Los ampa con toda una
nueva dimensin: la de cear y promover la fecidad priblica.
Gobernar ya no es simplemente regir con justicia, sino tambin
desplegar una accin realizadora en busca del bien y de la prosperidad pblica. Paralelamente se convierte a los antiguos deberes del rey en fines permanentes del Estado, concebido como una
entidad abstacta. De este modo la imagen del rey-iuez, cabeza de
la comunidad, de las Partas cede paso a la del rey-gobernante,
cabeza del Estado, del absolutismo ilustado 15.
Puede decirse, en sntesis, que la vigencia de la segunda Partida en Amrica espaola se mantuvo hsta su independencia y
en algunos aspectos an hasta despus, pero fue modificada por
diversos factores posteriores, entre los que se destacan el carcter
misional del Estado indiano y el nuevo papel que el absolutismo
ilustrado asign al Estado,
13. La
Universid.ad
un ttulo consagrado a una de
las glandes instituciones surgidas en la Baia Edad Media: la uniLa
segunda Partida se cierra con
versidad.
Este tema constituye una especie de transicin entre el derecho poltico de que se trata en la Partida segunda y la justicia
entre partes, que se administra por seso y sabiduria, de que se
ocupa la tercera Partida.
La universidad es la institucin donde se forman, mediante
el estudio del derecho, los letados o iuristas que intervienen en la
soluein de los pleitos.
La relacin entre la universidad y el derecho poltico est
dada por el deber del rey y del pueblo de amar y guardar la tierra.
Dentro de ello se comprende, segn 2,31, prlogo, favorecer el
cultivo de los sabees.
1 Bi^vo Lqa, Bemardino, Olbo tJ oicia dos etopos en lt htstoth del
Estdo lnd,fua, en Anuario Histrico-furldico Ecuatoiano 5, Quito 1980,
ahoa en Reoisto Chilera le Hlstoa <Il Derccho 8, Santiago Ig8I. El mismo,
Metanvlosb dz la bgadtd. Forn4 g dstino iI n ktl lbclochtco e
Rea*ta dc Deecho P{tblico 31-32, Santiago 1982.
78
Bnxnnrwo BnAvo LrRA
'T
porque de los hombres sabios los hombres y las
etras y los reinos se aprovechan y se guardan y
se guan por el conseio de ellos; por ende queremos a la fin de esta Partida fablar de los estudios v
de los maestros, y de los escolares., .".
La definicin de l univer.sidad en 2,3I, I es clsica. Como
tal no ha perdido vigencia:
"Estudio es ayuntamiento de maestros y escolares
que es fecho en algn lugar con voluntad y entendimiento de aprender saberes",
La universidad es ante todo una corporacin o ayuntamiento.
Esto es lo que significa la palabra uniaersitas, Es una unioercitas
personarum, distinta de la uniaersitss rerurn o conjt\to de cosas
que se consideran jurdicamente como una unidad. Originalmente
la palabra universidad no tiene nada que ver con univesalidacl,
con cultivo de los distintos saberes. No es una uniaercitas scientiarm, universidad de las ciencias, sino una unhtersas personarum,
una corporacin o cuerpo formado por diversos miembros.
Este carcter de corporacin, es deci, de cuerpo con vida
propia, de la universidad ha desaparecido en no poeos pases, donde ella ha sido absorbida por la administracin estatal y se halla
gravemente amenazado por este mismo peligro en otros pases. En
verdad los siglos >cx y xx no han sido propicios para las corporaciones, que son una tpica institucin medieval. Todas ellas, de
la naturaleza que seanr locales como las municipalidades, laborales
como los gremios y colegios profesionales o de estudiosos como
las rnivelsidades, fueron primero afectadas por el centrasmo administrativo del Estado liberal y en la actualidad, o bien han
desaparecido como tales, tragadas por el expansionismo absobente
de la administracin del Estado socialista o socializante, o bien se
hallan en peligro de ser transfomadas en meras entidades administrativas, carentes de vida propia.
14.
NIrcs,tros
estudiantes
Los miembros que componen la corporacin universitaria son de
dos clases, claramente distintas entre s y recprocamente complementadas. Por una parte estn los maestr.os, los que ensean, el
cuerpo docente de la univesidd y, por otra parte, los estudiantes,
los que aprenden, el cuerpo discente.
VrcrNcr DE r-^s
PAnTIDAS r:N Csrr.ri
7S
Los maestros son el ncleo permanente de la universidad, por
y su renombre dependen de ellos. Una universidad
vale lo que valen sus profesores. La misin de los catedrticos es
mostrar los saberes, es decir introducir a los estudiantes en el cultivo del saber cientfico, esto es, del saber consciente de sus funeso su prestigio
damentos.
En este sentido las Paidns distinguen claramente los estudios
generales, nombre que en la Edad Media se daba a las universidades, de los otros estudios, estudios particulares o simples escuelas.
La distincin se basa, segn 2,31, 1, en los maestros que hay
en las universidades, que se dedican
al cultivo cientfico de
los
grandes saberes.
"Y son de dos maneras de 1. La una es a que dicen
Estudio general, en que hay maestros de Artes,
as como de Gamtica y de la Lgica y de la
Retrica y de Aritmtica y de Geometria y de
Astrologa. Y otros en que hay maestros de Decreto y seores de Leyes".
Maestros de Decreto son los canonistas y seores de Leyes,
los romanistas.
El catedrtico universitario se diferencia, pues, de los dems
docentes, como son modemamente los profesores de enseanza
media o los maestros primarios. Estos se limitan a transmitir un
saber elaboado por otos. Son pedagogos, no especiastas en las
materias que ensean, No por eso es menos apreciable su tarea,
entre otras cosas, porque sin ella no seran posible los grados superiores del saber.
Pero la labor del catedtico es distinta. Consiste en iniciar al
estudiante en una ciencia, en el habaio cientfico de una materia,
lo que equivale a encaminarle hacia los fundamentos de la cienciia e, incluso, si es posible, hasta la frontera misma de los conocimientos.
Para esto el catedtico no puede contentarse con estar al da
de la produccin cientfica aiena. Tiene que producir, en alguna
medida, esos conocimientos en los que inicia a los estudiantes. Tiene que ser l mismo un estudioso, un investigador, que contribuya
en mayor o menor medida a Ia elabora.cin del saber que profesa.
Si no es imposible que ensee a los estudiantes a cultivar por s
mismos el saber.
El otro elemento de la universidad son los estudintes, tan
imprescindibles como los catedrticos, pero con una tarea distinta.
Brrunruo Bn.vo
80
Ln
Por eso, a diferencia de ellos, no pertenecen permanentemente a la
univesidad. Estn en ella transitoiamente, de paso, slo por el
tien.po necesario para formarse en sus aulas. Luego, slo una minora permanecer en la universidad, pero para incorporarse establernente a ella estos estudiantes tendrn que dejar de ser tales y
paser a integrar el cuerpo docente.
La unidad entre maestros y estudiantes en la rniversidrd est
dada por el fin comn que les rene en ella, lo que las Parti.ilas
expresan inmeiorablemente en 2,31, 1: la "voluntad y entendimiento de aprender los saberes". Ese es el fin de la universidad.
No hay que perderlo de vista, pues en los ltimos siglos a menudo
se ha recargado a las universidades con tantas obas tareas
-tiles,
pero aienas a su razn de ser-, que sta queda como oscurecida y,
a veces, incluso, como postergada, descuidada, olvidada 16. Todas
estas funciones aadidas a las universidades pueden ser cumplidas
en igual o menor forma por otras instituciones cientlficas, artisticas, culturales, benficas, deportivas, etc. La nica que slo la
universidad puede realizar es sta, que constituye su razn de ser;
el cultivo del sabe en sus ms altos grados.
La eeccin de la universidad, segrin esta ley de las partidas,
compete slo al Papa, al emperador o al rey.
Baio este rgimen se fundaron las Universidades de Amrica
y Filipinas desde el siglo xvr hasta el :q 1?. La primera del Nuevo
Mundo fue la de Santo Domingo, erigida en t38 por el Papa
Paulo m. La siguieron las universidades reales de San Marcos en
Lima, en 1551, y de Mxico en Nueva Espaa, en 1553 y muchas
otras. Al tiempo de la independencia haba en Amrica espaola
y Filipinas 21 universidades, de las cuales varias eran reales y las
dems ponti{icias. En Chile, la ms antigua universidad se erigi
como pontificia en L822 en Santiago 18. En 1738 fue sucedida por
la Real Univesidad de San Felipe, que a su vez se transform en
1842 en la actual Universidad de Chile.
Uioetsldad, en Atuls
ll4
de l Jniaercld de Chil4 lL., Santiago 1960,
p.
ss,
17 Un p_aoma de estas univesiddes, Rooncuz Cnuz, Agueda Mara,
d.e ls Uioersldnds Hispafloarnericanas, 2 vols., Bogot 1973.
Hlstotb
lE Paa esto y lo que sigue MD. ,
Jos Toribio, t&orio d b Rql
Unioentdad dz San Felipe de Santiago d4 Chile, 2 vols,, Saqtigo 1998, ltimmelrte A\E"A MARGL, Almio de, Resen histtca d la IJnaeddad d
Clle (1822-lgl9l, Sntiago
1979.
Vrcnwcr,r
or r,s Pnrrps
r. Crr-
VII.
81
PARTIDA TEnCmA
La tercera Partida est consagrada a la iusticia entre pates que,
como se dice en el prlogo:
"se debe facer ordenadamente, por seso y sabidua en demandando y defendiendo cada uno en
juicio lo que cree que es su derecho".
All se presenta como arquetipo la justicia de Dios que "tuvo
saber y querer y poder para facerla". De igual manera, los iueces
humanos:
"que Ia justicia han de facer por El, han menester
que hayan en s tres cosas. La primera que hayan
voluntad de quererla y de amarla de corazn parando mientes en los bienes y proes que en ella
yacen.
La segunda, que la sepan facer, como conviene y
los fechos la demandaren: los unos con piedad y
los otros con reciedumbre.
La tercera que hayan esfuerzo y poder para cumplirla, contra los que la quieren toller o embargar".
L. El
ptoceso
El tema central de la tercera Partida es el juicio: las personas que
en l intervienen -las pates y el juez- y el procedimiento con
arreglo al cual se tramita y resuelve la cuestin debatida.
Se ocupa as sucesivamente del demandante y del demandado,
de los iueces y de los abogados, para pasar luego al emplazamiento, la prueba y los diferentes medios de ella -ente los que se
incluye la escritura pbca, y por lo tanto, se trata de los escribanos- hasta llegar, por ltimo, a las sentencias y las alzadas o
recrrsos contra llas.
El esquema del procedimiento es simila al expuesto en el
siglo xru por el maestro Jacobo de las Leyes en su obra Suma de
los nuoe ternpos d.e los pleitosas, All se expone el desarrollo del
10 Jacobo DE ,es Lvs, Sumna de los ulztx tenpoc dz los pleUos, ed,.
Rafael de I BoNn-r,q Adolfo en ODras del Mastro lacobo de las Leyes
fiursconsuho del $iglo X I), Madid 1924, Hay una edicio posteio dc SaLvAr
M@{ctEr,or, Manuel: U ptocesalsta dcl siglo Xlll. El, mosho laabo de hs
LeVes en Reoisto d decho Procesal I y I0, Santiago 1975.
U,
BrnrvnrNo Bnvo Lm.
82
proceso segn el Deecho Comn. Estas nueve etapas pasaron de
las Paillas a los cdigos de procedimiento hasta ahora gentes.
El primer tiempo es la citacin y corresponde al actual emplazamiento del demandado para concurrit ante el juez. El segundo
es esta concurrencia, llamada hoy comparecencia o, en su defecto,
Ia rebelda. El tercer tiempo es el que tiene el demandado para
deducir excepciones o defensas, que corresponde hoy a la presentacin de excepciones dilatorias. Por lo que toca al cuarto tiempo,
es el de contestacin de la demanda, que fiia la controversia.
El quinto tiempo tiene por obieto el iuramento de las partes de
calumnia, si se tata de pleitos que no son espirituales o de verdad si
lo son. Este trmite fue eliminado. El sexto es el de la prueba tue
subsiste como tal hasta hoy. El sptimo es el de discusin sobre la
prueba que equivale a los alegatos de bien probado del derecho
procesal castellano e indiano2o y que actualmente est suprimido.
No obstante subsiste la prctica de que las partes presenten escritos de observaciones a la prueba rendida,
El octavo tiempo es la citacin para or sentencia, que pone fin a
la discusin entre las partes. Este tmite subsiste hasta hoy en Chile
aunque aparentemente sin ninguna razn de sr, como un simple vestigio de otras pocas. Una huella de su antigua significacin es el
hecho de que en el actual derecho su omisin sea causal de nulidad de la sentencia, recurso que desde la codificacin se conoce
con el nombe de casacin en la forma.
El noveno tiempo es el de sentencia por la que se concluye el
juicio, a la que dedica todo el ttulo 22 de la tercera Partida.
A continuacin se trata de las alzadas o recursos en contra de
las sentencias y resoluciones judiciales.
El texto de las Partid.as se mantuvo gente en Espaa y en
Amrica espaola en materia procesal hasta la codificacin. Ella
comenz tempranamente, csmo lo muestra el Cdigo de procederes
de Bolia, de 1830, y otras leyes procesales espaolas o iberoamericanas
21,
En Chile la codificacin del derecho procesal slo se termin
a comienzos del siglo xx, con los cdigos de procedimiento cil
que entr a regir en 1903 y de procedimiento penal en vigor desde
o
Conv.rr. Ms,6{u, Jorge
C,rsra,r,o FERIiNDE, Vicete, Derccho
prooesal i.rd.iaao, Santiago 1951.
2r Para esto
y lo
que sigue BR \o
Ln^, Bernardinq Relacions etLtre
e Reok+a d4 Estld,os Histrlco-
codficac3n eurcpea y la hbponoandc^na
I wic os 8, Y a\p ar aso LV34.
VrcrNcr DE LAS PAnrrDAs nN Crn
83
1907. Hasta entonces dgieron las Partidas, Como hemos visto, su
huella persiste hasta hoy en el esquema del procedimiento civil
que es el mismo de la Partida tercera con algunos retoques.
2.
Juez
abogad.os
En cunto a las personas que interyienen en los icios, esta
Partida presta especial atencin a los jueces y abogados.
En 3,4,3 se sealan las condiciones que debe tener el iuez.
Ante todo se le exige que sea temeroso de Dios
lo puso como juez.
y del seor que
con gran femencia (ahnco)
debe ser catado que aquellos que fueren escogidos para ser iueces o adelantados que sean
cuales dijimos en la segunda Partida de este libro.
"Acuciosamente
Pero si tales en todo non los pudiese hallar, que
hayan en s, al menos, estas cosas: que sean leales.
Y de buena fama. Y sin mala codicia. Y que hayan
sabidura pera )zgar los pleitos derechamente por
su saber o por uso de luengo tiempo. Y que sean
mansos. Y de buena palabra, a los que vinieran
ante ellos a iuicio. Y sobre todo que teman a Dios
y a quien los pone all. Porque si a Dios temieren
guardarse han de facer pecado y habrn en s
piedad y iusticia. Y si al seor tuviesen miedo, recelarse han de facer cosa, por do les venga mal de
1, nindoles a miente, como tienen su lugar
cuanto para juzgar derecho".
Luego, en 4,6 prlogo se refiere a los abogados, cuyo papel
a las partes para hacer valer en iuicio su derecho:
es auxiliar
"el oficio de los abogados es muy provechoso para
ser mejor librados los pleitos y ms en cierto,
cuando ellos son buenos y andan por all lealmente porque ellos aperciben a los juzgadores y les
dan carera para librar ms aina (pronto ) los
pleitos. Por ende tueron por bien los sabios antiguos que ficieron las leyes que ellos pudiesen
razonar por otro y mostrar tambin en demandado
como en defendiendo los pleitos en jcio; de
Brnrpro BBAvo
84
LrRA
guisa que los dueos de ellos por mengua de saber
razonar o por miedo, por vergenza o po no ser
usado de los pleitos, no perdiesen su derecho".
En 3,6,3 se prohbe a las muieres abogar por otro. Pero no
se trata de una iferioridad derivada de su sexo, puesto que pueden muy bien alegar por s mismas. Es una muestra ms del respeto caballeresco por la mujer, que no quiere verla mezclada en
disputas
gdterosr
"Ninguna mujer, cuanto quiera que sea sabidora no
puede ser abogado por otro. Y esto por dos razones, La primera que non es guisada ni honesta cosa
que la mujer tome oficio de varn, estando pblicamente ewrelta con los hombres para razonar por
otro".
La segunda razn
es pintoresca:
'porque antiguamente lo defendieron (prohibieron) los sabios, por una muier que decan Calfurnia, que era sabidora, porque era tan desvergonzada que enoiaba a los jueces con sus voces, que
no podan con ella. De donde ellos, catando Ia
primera razn que diximos en esta ley y otros
endo que cuando las muieres pierden la vergenza es fuerte cosa de oirlas y de contender con ellas;
y tomando escarmiento del mal que sufrieron con
las voces de Calfunia, defendieron (prohibieron)
que ninguna muier non pudiese razonar por otro".
3.
Esctituras
escribatns
Pero, tal vez, lo que ms largamente rigi en Chile de las Portidas
es su regulacin del oficio de escribano y sealadamente de la
escritura pblica.
La escritura se define en 3,18,1:
"Escriptura de que nace averiguamiento de prueba es toda carta que sea fecha por mano de escribano pbco de concejo o sellada con sello del rey
o de otra persona autntica, que sea de creer; nace de ella gran pro".
VceNcr. os Les Panrr,{s
rN Curr
85
En su glosa a esta ley, Gregorio Lpez distingue tres especies
de instumentos: autntico, pblico y privado. Los primeros son
aquellos que hacen fe por s mismos, de suerte que no requieren
ninguna otra cosa para su validez. Entre ellos seala los sellados
con sello autntico del rey o de otros; las escrituras confeccionadas
por un oficial en las cosas pertenecientes a su oficio, para el que
fue nombrado por la autoridad pblica; las que son incorporadas
por la citada autoidad a archivos pblicos y son tenidas comnmente por pblicas por los iueces; los libros de censos, de estatutos
u otros, pero estas escdturas hacen fe entre los hombres de ese
territorio, no frente a extraos. Finalmente, se llama tambin autntica una escritura por su cumplimiento durante largo tiempo,
como los libros antiguos, el Nuevo Testamento, las epstolas de
Pablo, los libros de Aristteles y otros similares.
Documentos pblicos son, en cambio, los extendidos de mano
de los escribanos.
Finalmente, hay documentos privados que no son ni autnticos ni pbcos, extendidos por una persona privada que no tiene
un oficio pblico.
El cdigo civil chileno reduce esta triloga a un binomio: instrumentos pblicos
privados.
'At. 1690.
Instrumento pblico o autntico es el
autoizado con las solemnidades legales por el competente funcionario".
Pero distingue entre los instrumentos phbcos
la
escritura
pblica:
'fut.
1699, inciso
29
Otorgado ante escribano e
o registro pblico, se
incorporado a un protocolo
llama escritura pblica".
Como veremos, la exigencia de que la escritura. pblica se
extienda en un registro o protocolo es posterior a las Partid.as. Data
de Ia poca de los Reyes Catlicos.
Del escribano dice en 3,19,1:
"Escribano tanto quiere decir como hombre que
es sabidor de escribir y son dos maneras de ellos.
Los unos que escriben los privilegios y las cartas
y los actos de la casa del rey y los otros que son
los escribanos pblicos que escriben cartas de ven-
86
BBnNnpro Bnvo
didas
(
Lrnl
y de compras y de los pleitos y posturas
) que los hombres ponen entre s en las
contratos
ciudades
y en las llas".
Gregorio Lpez apunta que la palabra sabidor debe aadirse:
y que tiene autoridad pblica, que ha sido constituido (como
es-
cribano) por quien tiene potestad (de hacerlo).
Ente los requisitos que debe reunir el escribano segn 3,19,2
estn la lealtad, bondad y entendimiento, el conocimiento del arte
de la escribana, la discrecin para guardar el secreto de los actos
que se pasen ante ellos, la vecindad para que conozca a los otorgantes y el carcter de lego, porque acta como ministo de fe en
pleitos en los que pueden pronunciarse sentencia de muerte o de
lesin, lo que no corresponde a un clrigo.
Lpez comenta que se exige conoce el arte de la escribana,
no estudios de derecho. Sobre ese arte cita la clebte Sum.mn de
Rolnndinon, y explica que el escribano debe conocer las notas y
frmulas de los instrumentos y las cosas sobre las cuales est prohibido por las leyes confeccionar instrumentos.
Despus de definirse los escribanos, en 3,19,1 se hace su elogio:
'Y el pro que
nace de ellos es muy grande cuando
facen su oficio bien y lealmente: ca se desembargan y acaban las cosas que son menester en el
reino por ellos y finca (quedan) remembranza de
las cosas pasadas, en sus registros en las notas que
guardan y en las cartas que facen. ..".
Las Parti.dns dieron carcter legal a la egencia de que las
notas que toma el escibano para extender la escritura se asentaren
en un libro especial. el registro.
En 3,19,9 se lee:
'"Ienudos (obgados) son los escribanos pblicos
de las ciudades y de las villas de guardar y de
facer todas estas cosas que aqu mostramos. Pimeramente que deben haber un libro por registro
en que escriban las notas de todas las cartas en
aquella manera que el juez le mandae o que las
22 PAssAc@, Rolandino, Autola, cot ls adiciotes d Ped.o d tlzol,
Vicenza 1485, trad. castellana, Madld 1950.
VrcnNcr on r,s
Pnes eN
Crr-s
87
partes que les mandan all face la carta se acordaren ante ellos. E despus de esto deben facer
las cartas".
Este registro adquiri su forma actual en tiempos de los Reyes
Catlicos. Por pragmtica de 7 de junio de 1503, Isabel la Catlica
mand que el libro registro fuera de pliego de papel entero y encuadernado, que en l se pusiera por extenso la escritura que hubiere de otorgarse y que las partes firmasen all, luego de la lectura
de su texto ante testigos. Desde entonces el original de la escritura
qued incorporado al registro o protocolo del notario y las partes
recibieron, en lugar de 1, copias autorizadas 4.
Con estas importantes transformaciones el rgimen de las escrituras pblicas y, en general, del escribanato de ta.s Partiilns se
mantuvo en vigor en Chile hasta 1925, en que se dict el llamado
cdigo del notaiado %. A partir de entonces recibi una nueva
regulacin legal, que reemplaz a la de las Partidas y, en general,
del derecho castellano, con muy pocas modi{icaciones.
4.
Dominio y posesin
Finalmente la Partida segunda trata de algunas materias que no
son procesales, como el dominio, la posesin, la prescripcin extintiva del dominio y la adquisitiva del mismo, las servidumbres y las
labores nuevas.
El dominio es descrito como una forma de seoro
en 3,28,1
definido
'poder que (el) hombre ha en las cosas muebles o
raiz de este mundo en su da y despus de su
muerte pasa a sus herederos o a aquellos a quien
la enajenase mientas viviese",
La posesin se define grficamente en
3,30,1:
'?osesin tanto quiere dec como ponimiento de
pies. Y segrin diieron los sabios antiguos, posesin
es tenencia derecha que el hombe ha en las cosas
23
Ava MTE, Alamio
BRAvo
LR, Beadino, Motfiaes int-
pfesas en uL ptotocolo notaal del siglo xlr, e\ neui,sta. Chilela d. Histotia del Derccho 5, Santiago 1969.
24 Decrcto-Leg 407 de IO de marzo de t925. Di'l.z Mrenos, Luis, Cddigo
del Notahdo, Santiago 1948.
BrrunrNo Bnvo Lm,l
88
corporales, con ayuda del cuerpo
miento".
y del entendi
Toda esta materia es ms antigua que las Pattidas, que la toman del Derecho Comn. Asimismo, sobrevive a las Partidas, p:ues
pasa con ligeras variantes a los cdigos civiles. El de Chile entr
en gencia en 1857 y desde entonces este trozo de las Partidas
dej de regir, si bien su contenido se mantuvo en el nuevo cuerpo
legal y dentro de l persiste hasta hoy.
VIII.
Curre Prrue
La cuata Partida est destinada al matrimonio y, en general, al
derecho de familia. Trata adems de otros vnculos permanentes
entre los hombres, distintos del matrimonio y del parentesco. Tales
son la esclavitud y el vasallaie.
l.
Matrimonio V tiliacin legtima
Este texto se basa tambin en el Derecho Comn. As, en 4,I,2 y 3
se distingue entre los desposorios o esponsales, que se hacen "por
palabras que muestran el tiempo que es porveni' y el matrimonio
o "casamiento que se face por palabra de presente". En otros trminos, mientras el uno es una promesa de matrimonio mutuamente
aceptada, el otro es el matrimonio propiamente dicho, por el cual
los contrayentes se dan y se reciben respectivamente como marido
muier.
El matrimonio se define en
4,2,1 en los siguientes tminos:
'ayuntamiento de maido y de mujer fecho con
intencin de r siempre en uno y de no se departir, guardando lealtad cada uno de ellos aI otro
y no se ayuntando el varn a otra muier ni ella a
otro varn, viviendo ambos a dos".
Ya en la primera Partida, l,\72, se reconoce el matrimonio
entre cristianos como uno de los siete sacramentos de la Iglesia.
En consecuencia, todo lo que toca a la capacidad para contraerlo,
forma y solemnidades de su celebracin y validez, pertenece al
derecho cannico.
En 4,2,3 se recoge la doctrina sobre los llamados tes
del matrimonio:
bienes
Vrcexcr
pr ,s
Pnrrp,q.s sN Crirr-e
89
'?ero muy grande y muchos bienes nacen del casamiento, segn es dicho en el ptlogo de esta
cuarta Partida. Y an sin aquellos, sealadamente
se levantan ende t'es cosas: fe y linaje y sacramento.
Y esta
fe es lealtad que deben guardar el uno al
otro, la muier no habiendo que ver con otro, ni el
marido con otra.
Y el otro bien del linale, es de facer hijos para
crecer derechamente el linaie de los hombres y
con tal intencin deben todos casar, tambin los
que no puede haber hilos, como los que los han.
Y el otro bien del sacramento, es que nunca se de-
ben partir (separar) en su vida y pues Dios los
ayunt no es derecho que el hombre los departa.
Y adems crece el amo entre el marido y la mujer, pues que saben que no se han de departir y
son ms ciertos de sus hijos y amnlos por ende".
Admite el divorcio, pero cono separacin de lecho y de techo,
no como disolucin del vnculo matrimonial:
"Pero con todo esto, bien se podran depatir si
alguno de ellos ficiese pecado de adulteio o entrase en oden con otorgamiento del otro, despus
de que se hubiesen ayuntado camalmente. Y como
quiera que se departen para no vil en uno, por
alguna de estas maneras, no se departe por eso el
matrimonio".
Esto permanece vigente en Chile, pues no fue alterado por
la ley del matrimonio civil. Pero hay una diferencia, conforme a
las Parti.das y al cdigo civil que las sigue en esta materia, el iuez
se limitaba a reconocer el divorcio, en tanto que segn la mencionada ley ahora lo decreta.
Del matrimonio proceden los hijos legtimos.
"Legtimo hijo, tanto quier decir, como el que es
fecho segund ley y aquellos deben ser llamados
legtirnos los que nacen de padre y de madre que
son casados verdaderamente, segn manda (la)
Santa lglesia".
BnnrNo Bnevo Lrn
90
2. Filiacin ilegtirna
Adems del matrimonio, trata esta Patida 4,14 "de las otras mujeres que tienen los hombres que no son de bendiciones', Es inteesante deteuerse en ellos, porque distinguen claramente lo que es
morl de lo que es derecho. As dice en el prlogo de 4,14:
"Barraganas defiende Santa Iglesia que no tenga
ningn cristiano porque viven con ellas en pecado
mortal. Peo los sabios antiguos que ficieron las
leyes consintironles que algunos las pudiesen ha-
ber sin pena temporal, porque tuvieron que
menos mal de haber una que muchas",
El origen de la
era
barragana es rabe, segn se recuerda en
4,14,1t
"Y tom este nombre de dos palabras, bana qlue
es de arbigo, que quiere deci como fiwera y gana
que es de latino, que es por ganancia, y estas dos
palabras ayuntadas quieren decir tanto como ganancia que es fecha fuera de mandamiento de
Iglesia. Y por ende los que nacen de tales nujeres
son llamados hilos de ganancia".
Slo se permite tener barragana a los hombres que pueden
contraer matrimonio, por no ser casados ni haber profesado en
alguna orden religiosa. Igualmente, slo se puede tomar por barragana a una muier que puede contraer matimonio.
De las barraganas y otras "mujeres que no son de bendiciones" provienen los hilos no legmos de que se trata en el titulo 15:
"Hijos han a las vegadas (a veces) los hombres
que no son legtimos, porque no nacen de casamiento segn ley".
Se distinguen varias clases de hijos no legtimos. Ante todo
existen los natuales:
"Natuales y non legtimos llamaron los sabios antiguos a los hijos que no nacen de casamiento segn ley, as como los que facen en barraganas".
Vtct.lcra
o ls Pnrs rN Crrr
9l
Distintos son los otros hijos ilegtimos, provenientes de padres
que al tiempo de la coucepcin o nacimiento no podan contraer
matrimonio, como los casados, los parientes prximos o los clrigos
y profesos en orden religiosa. Segn su origen, se denominan adulterinos, incestuosos o sacrlegos.
Todava se habla de otros hiios, como los de mujeres de mala
vida, llamados manceres, espurios o notos.
3.
Estad.o
de las
personas
continuacin se trata del poder que los padres tienen sobre
la persona y bienes de sus hijos o patria potestad. Sobre la aplicacin de este derecho de familia en el Chile indiano hay sugerentes estudios 5.
Por ltimo, se cierra el captulo relativo a la familia con los
miembros de la sociedad heril, ciados y esclavos. De la esclavitud
o sevidumbre se dice que
"es la ms
vil
cosa de este mundo que pecado non
sea".
Trata en seguida de los diversos estados de los hombresr libre
o esclavo, hidalgos o personas comunes, clrigos o laicos, hi;os legtimos o hijos de ganancia, cristianos o moros o iudios, varn o
mujer.
Termina con sendos ttulos dedicados al seoro, al vasallaje,
a los feudos y al vnculo de amistad.
4.
Vigencia de la Partida atarta
Esta Partida fue modificada en algunos aspectos por las Leges ile
Toro, a comienzos del siglo xvr. All se precis el concepto de hijo
natural
"Y porque no se pueda dudar cuales son hijos naturales, ordenamos y rnandamos que entonces se
diga ser los hijos naturales cuando al tiempo en
que nacieron o fueon concebidos sus padres po-
5 DorrcAc Rooncuez, Antonio, EJt4rrro iudico dzl hiio llagltimo en
eI daecho indiaro en Reoirl,a de Estudias Hhttco-Iud,l<:os, 3, Valparaso
1978, p. ll3 ss. El ismo, Notmas procesales httelrcs dz meores e Chil
hd,iano, en Reai:rta Chilru d Histotkt dl Derecla 9, Santigo 1983.
Bn,rno Ba vo
LrRA
dan casal con sus madres iustamente sin dispensacin; con tanto que el padre lo reconozca por su
hijo, puesto que no haya tenido la mujer de quien
lo hubo en su casa, ni sea una sola..."s.
Con estas alteraciones la Partida cuarta rigi hasta la codificacin del deecho matimonial y de familia. En Chile esto se verific en 1857, cuando comenz a regir el cd.igo cioil Este no introdujo grandes innovaciones. Dio una nueva definicin del matrimonio, que mejora la de las Partdas, pues se refiee expresamente a
los hijos.
'Art. 102. El matrimonio
es un contrato solemne
por el cual un hombre y una muier se unen actual
e indisolublemente, po toda la vida, con el fin
de vivir iuntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente".
Esia definicin es superior a Ia de las Pcriidas, porque se refiete expresamente a la procreacin como fin del matrimonio, En
las Partidas, en cambio, la intencin de tener hijos como requisito
del matrimonio no se enuncia en la definicin de ste, sino, conro
vimos, al tratar de los bienes del matimonio.
En cuanto a la capacidad para contraerlo, forma y solemnidades de su celebracin y a la validez del mismo, no se hizo innoyacin, Segn el cdigo doil, continu regido por el deecho cannico:
"Art.
3.
Toca a la autoridad eclesistica decidi
sobe la validez del matrimonio que se trata de
contraer o se ha contrado.
La ley civil reconoce como impedimentos para el
matrimonio los que han sido declarados tales por
la Iglesia catlica; y toca a la autoridad eclesistica
decidir sobe su existencia y conceder dispensa de
ellos".
Este rginen subsisti hasta 1884. Ese ao se dict la leg ilel
nntrhnnnio ciail, que desconoci los efectos civiles del matrimonio
sacramental: los contrayentes dejaron de considerarse corno cnyuges y los hijos como legtimos, con las consecuencias patrimoniam Ley Il. de Toro, ahora Noosi Recopllacir l0,5,l.
Vrcncl
DE LAS PAnTIDAS
l Crno
93
y sucesorias que de ello deivan. En adelante se impuso a todos
los habitantes, fueran cristianos o no, como nico matimonio legalmente reconocido el matrimonio civil, instituido por esta ley27.
En resumen, buena parte de esta Partida contina gente, si no
en su texto primitivo, a tavs del cilgo ciail.
les
IX.
Penrrn,r, Qurrue
La Partida quinta se efiee a los vnculos que surgen entre
los
hombres por contratos, esto es, "de todas las cosas que los hombres
ponen entre s, a placer de ambas partes", a lo largo de su vida.
Recoge ampliamente el Derecho Comn y es el captulo de
las Parti.ilas que menos ha variado hasta ahora.
Comienza por los conbatos mutuo, comodato y depsito. Luego trata de la donacin, la compraventa, la permuta, el arendamiento, la compaa o sociedad, la promesa, la ianza, los peos,
es decir, la hipoteca y la prenda. Finalmente se ocupa del pago y
de la cesin de bienes.
Esta Partida rigi hasta la codificacin del derecho de contratos y obligaciones. Ella se verific en Chile por el cdigo cioil,
que, como se ha dicho, empez a regir en 1857.
Pero el cdigo sigui en esta materia muy de cerca a las Partiilns. As, por eiemplo, en materia de compraventa, mantuvo la
distincin entre ttulo y modo de adquirir. Por eso la compraventa
en el ciligo ir:il de Chile, como en las Partidns, no transfiere dominio, a diferencia de la del code ciail francs, que s lo transfiere.
En resumen, puede decirse que esta Patida es la que meior
sobrevive dentro del deecho codificado actualmente vigente en
Chile.
X.
La Patida
Sr"rr Pero
sexta versa sobre
la
sucesin
por causa de muerte y
las guardas.
En primer lugar, trata detalladamente de la sucesin
en los ttulos I a 12. Define el testamento en 6,1,1,:
testada
zt Leg de lnnla cioil d,e IO de eneo de 1984, at. 1: "El matrimonio
que no se celebre con arreglo a las dispoeiciones de esta ley o prcduce efectos
ciles".
94
BrnNnnNo Bnvo Lrne
"Testatio et mens, son dos palabras de latin, que
quiere tanto decir en romance como testimonio de
la voluntad del hombre. Y de estas palabras fue
tomado el nombre de testamento ca en el se enciera la voluntad de aquel que lo face, estableciendo en l su heredero y departiendo 1o suyo en
aquella manera que l tiene por bien que finque
Io suyo despus de su muerte".
Luego se ocupa ms brevemente de la sucesin intestad en
el ttulo 13.
Toda esta materia fue considerablemente modificada en 1505
por las Leges de Toro. Bajo esta forma se aplic en Amrica espaola hasta la codificacin y pas en el siglo xx a los nuevos cdigos, como sucedi con el civil en Chile.
De las guardas se trata en los ttulos 16 a 18. En el lg contempla y reglamenta la rcstitutia in integru. en favor de los menores de edad, Esta materia, incluidas las guardas, fue en parte
modificada por posteriores leyes de Castilla y de esa manera se
aplic en Amrica espaola hasta la codificacin, que tampoco
innov mayormente en el cso de Chile y de los dems pases que
adoptaron su cdigo ciI, salvo en lo que se refiere a la supresin
de la restitufio in integrum.
Sobre el estatuto iudico del hufano en el derecho indiano
hay un penetrante estudio debido al profesor Antonio Dougnac
Rodrguez 5.
X.
P,rnrro Sprru
La
sptima Partida, dedicada al derecho penal
viene a ser como la garanta de las otras seis.
L.
procesal penal,
Procedimiento penal
Comienza por el procedimiento penal acusatorio,
Sobre el iuez, dice estas memorables palabras en 7,1,26:
'La
persona del hombe es
mundo.
la ms noble cosa del
Y por ende decimos que todo
28 DoucNAc RoDRcuE, Antonio, Estottlto det hurlarc e
indiano en Anlmo Hisrdco-l1rdico Ecwtotiano 6, euito 1980,
El mismo, Notmas tutelares.. . not^ 24.
juzgador
el decho
p. 441 ss.
VrcNc
DE LAs PARTIDAs Bw
Cgr
95
conocer de tal pleito sobre tue
o perdimiento de miembro,
que debe poner guarda muy afincadamente que
las pruebas que recibiere sobre tal pleito, que sean
leales y verdaderas y sin ninguna sospecha y que
los dichos y las palabras que dijeren firmando
sean ciertas y claras como la luz, de manera que
no pueda sobre ellos veni duda ninguna".
que hubiere
pudiese venir muerte
Admite el tormento, pero slo en caso de que las otras pr.uebas
fuesen insuficientes, el acusado fuere hombre de mala fama y hubiese presunciones fundadas en contra suya, Distingue en 7,1,2
dos situaciones:
"Y si las pruebas que fuesen dadas contra el acusado no dijesen ni atestiguasen claramente el yerro
sobre que fue fecha la acusacin y eI acusado
fuese hombre de buena fama dbelo el iuzgador
quitar (absolver) por sentencia".
El otro
cso es
el del hombre de mala fama:
'Y si por aventua fuese hombre mal enfamado
y otros por las pruebas hallase algunas presunciones contra l; bien lo puede entonces facer
atormentar de manera que pueda saber la verdad
de
1"-
Y aade que en caso de resulta, falsa la acusacin, debe
cionar al que la dedulo:
san-
'Y si por su conoscencia ni por las pruebas que
fueron contra l no lo hallare en culpa de aquel
yeo sobre que fue acusado, dbelo dar por quito (absuelto) y dar al acusador aquella misma
pena que dara al acusado".
Esta regla se halla todava vigente. Fue recogida por eI cdigo
penal espaol de 1848 y de ah pas a los hispanoamericanos, como
el de Chile de 1874, que la consigna en su artculo 208 s.
Bnavo Lme, nota 21, esp. p. 57
ss,
BrnrnnrNo Bn.vo Lrne
El tormento se regula en el ttulo 30. Se lo rodea de una serie
de condiciones para moderar su rigor. En 7,30,1 se lo define como
un medio de prueba:
"Tomento es una manera de prueba que hallaron los que fueron amadores de la justicia para
escudriar y saber la verdad por 1, de los malos
fechos que se facen encubiertamente y no pueden ser sabidos ni probados por otra manera".
Slo puede aplicarse por mandato
al iuez. As se establece
en 7,30,2.
"Tonentar los presos non debe ninguno sin mandamiento de los juzgadores ordinarios que han
poder de facer iusticia".
El juez slo debe mandar poner a alguno en tormento deso sospechas ciertas de los hechos
pus de contar con presunciones
de que se les acusa:
"Y an los iuzgadores no los deben tormentar luego que sean acusados, a menos de saber ante presunciones o sospechas cietas de los yerros sobre
que fueron presos".
El tomento no puede aplicarse, segn 7,30,2, a ciertas persons por su edad, por el hono de la ciencia que profesan, por la
nobleza o en razn de la criatura que lleva en su vientre la mujer
embarazada,
"Otros decimos que non deben meter a tormento
a ninguno que sea menor de catorce aos, ni a
caballero (noble) ni a maestro de las Ieyes o de
otro saber, ni a hombre que fuese conseiero, sealadamente del rey, ni a los hijos de estos sobredichos, siendo los hijos de buena fama, ni a mujer
que fuese preada hasta que para, maguer (pese
a) que hallen sealadas sospechas contra ellos.
Esto es por honra de la ciencia y por la nobleza
que ha en s y a la muier, por razn de la ciatura
que tiene en el entre que non merece mal".
VTGENcIA
g7
pn r,s Pntm.ts nN Cn,n
Pero el tormento debe aplicarse baio ciertas condiciones, segn se puntualiza en 7,30,3. Ha de ser en presencia del juez y
ante un escribano que consigne los dichos del acusado.
"Peo debe l (iuez) estar delante cuando lo atormentaren, otros el que ha de cumplir la justicia
por su mandato, y el escribano que ha de escribir
los dichos del que han a atormentar y non otro".
2.
Delitos
El grueso de la Partida est dedicado a los delitos a los que se
llama yerros. Aborda en prirner lugar lo que para la mentalidad
medieval es ms grave: la falta de fidelidad o txaicin. Luego se
ocupa de la falsedad y de los homicidios. A continuacin trata de
los delitos contra la honra, de los cometidos por medio de la fuerza, de la ruptura de la tregua, los robos, hurtos, daos y engaos
o estafas. En seguida se ocupa de los adulterios, el incesto, la violacin, la sodoma, la alcahuetera y la hechicerla. Finalmente trata
de la hereja, el suicidio y la blasfemia.
De la traicin contra el rcy, dice en 7,2,L
"Lesae maiestatis crimen, tanto quiere decir en
romance como yerm de traicin que hace (el)
hombe contra la persona de su rey. Y traicin
es la ns vil cosa y la peor que puede caer en el
corazn del hombre".
Y pondera la ruindad y maldad de este crimen:
'Y
nacen de ella tes cosas que son contrarias a
la lealtad y son estas: tuerto, mentira y vileza. Y
estas tres cosas facen al corazn del hombre tan
falso que yerra contra Dios y contra su seor
natural y contra todos Ios hombres, faciendo lo
que non debe facer: ca tan grande es la vileza
y la maldad de los hombres de mala ventura, que
tal yerro facen, que no se ateven a tomar venganza, de otra guisa, de los que mal quieren, sino
encubiertamente
y con
engao".
En 7,8,1 se define el homicidio y se distinguen varias formas
de l
98
BERNARDTNo
Bnvo Lrn.
"Homicidium en latin tanto quiere decir en romance como matamiento de hombre",
aade:
'Y
son tres maneras de 1. La primera es cuando
mata un hombre a otlo torticieramente, La segunda cuando lo face con derecho tonando sobre
s. La tercera es cuando acaece por ocasin-.
Slo el primero es delito, pues los otros dos corresponden a la
muerte en defensa propia o por accidente.
Se distingue claramente el robo del hurto, Mientras el pdmero consiste segn 7,13,1 en quitar a otro una cosa mueble suya
o ajena,
"Furto es malfetra que facen los hombres que
toman alguna cosa mueble agena encubiertamente, sin placer de su seor, con intencin de ganar
el seoro o la posesin o el uso de ella".
3.
Perns
De las penas se tata en el tltulo 31. En 7,31,1 se las define
guiendo a Azo de Bolonia
si-
se sealan sus obietos.
'?ena es enmienda de pecho (multa) o escarmiento que es dado segn ley a algunos por los
yeos que ficieon".
Eu seguida
agregar
'T
dan pena los juzgadores a los hombres por dos
razones. La una es porque reciban escarmiento
de los yerros que ficieron. La otra es, porque todos los que oyeren y vieren tomen ejemplo y
apercibimiento para guardarse que no yenen, por
miedo a las penas".
Contempla siete especies de penas, segn se dice en Z,Bl,4:
'Siete maneas son las penas, porque pueden los
iuzgadores escarmentar a los facedores de yerros.
VrcrNcrr
r,s Pntms nlg Cnr-e
Y las cuatro son de las mayores y las tres de
99
las
menores.
La primera es dar a los hombres pena de muerte
o de perdimiento de miembro.
La segunda es condenarlo a que est en fierros
para siempre, cavando en los metales del rey o
labrando en las otas sus labores o sirviendo a
los que la ficieren.
La tercera es cuando destierran a alguno para
siempre en alguna isla o en algn lugar cierto,
tomndole todos sus bienes.
La cuarta es cuando mandan echar algn hombre
en fierros, que yazga siempre preso en ellos o en
crcel o en otra prisin y tal prisin como esta
non la deben dar hombre libe sino a siervr.
Ca la crcel no es dada para escarmentar los yerros, ms para guardar los presos tan solamertte
en ella hasta que sean juzgados".
Las penas de los yerros menores son:
"La quinta cuando destierran alguno para siempre
en isla, non tomandole sus bienes.
La sexta, es cuando daan la fama de alguno,
juzgndolo por infamado ( infame) o cuando le
tuellen (remueven ) por yeno que ha hecho de
algn oficio . . .
La sptima es cuando condenan a uno que sea
azotado o herido paladinamente por yeo que
hizo o lo ponen, en deshonra de 1, en la picota
o lo desnudan facindolo estar al sol untado en
miel porque lo conan las moscas alguna hora del
dia".
Hay, pues, en las Partidrc un rginen de pena legal que con
naturales alteraciones subsiste hasta hoy.
4.
T'entutiu y delito consumnd,o
En cuanto a la aplicacin de la pena, distingue entre tentativa y
deto consumado, y eonsidera las eircunstancias eximentes, atenuantes y agravantes.
Brlao Bnvo Lm
100
En 7,3I,2 se distinguen claramente tres situaciones: el mero
pensamiento de cometer un deto; la tentativa, esto es, el principio
de ejecucin del delito que no se lleva a trmino, y la comisin
del delito
"Pensamientos malos enen muchas veces en los
corazones de los hombres, de manera que se afir-
man en aquello que piensan, para Io cumplir de
fecho. Y despus asman ( reflexjonan ) que si lo
cumpliesen que faran mal y arrepintense. Y por
ende decimos que cualquier hombre que se arrepiente del mal pensamiento antes que comenzase
a obrar por 1, que no merece pena por ende,
porque los prirneros movimientos de las voluntades no son en poder de los hombres".
Luego pasa a tratar de la tentativa:
"Ms si despus que lo hubiese pensado, se trabajase de lo facer y de lo cumplir, comenzndolo
de meter en la obra, maguer no lo cumpliese del
todo, entonces sera en culpa y merecera escarmiento segn el yerro que fizo, porque err en
aquello que era su poder, de se guardar de lo
facer, si lo quisiere".
Y pone diversos ejemplos:
'Y
esto serla como si alguno hubiese pensado cometer alguna traicin contra la persona del rey
y despus comenzase en alguna manera a meterlo
en obra, as corno hablando con otros, para meterlos en aquella traicin que habla pensado 1,
haciendo lura (mento) o escrito con ellos, o
comenzndolo a meter por obra en alguna otra
manea semejante de estas, maguer (aunque ) no
lo hubiese hecho acabadamente. . .".
Pero no toda tentativa es punible. Slo lo son la de traicin
y de homicidio, En cuanto a la de forzar una mujer virgen o casada, la tentativa se castiga como deto consumado. En los dems
casos, la tentativa no es punible.
Vcn,fcrA
l,s Plnrrp.ls rx
CHr
I01
"Mas en todos los otros yerros que son menores
de estos, maguer ( aunque) los pensaren los hombres de facer y comienzan a obrar, si se arrepintieren antes que el pensamiento malo se cumpla
por fecho, no merecen pena alguna".
5.
Erimcntes, atenunntes U agfaDanies
De un modo general se consideran en 7,31,8 las eximentes, atenuantes y agravantes,
Ante todo se considera la persona del hechor, porque es materia
de justicia distributiva:
"Catar deben los iuzgadores, cuando quieren dar
jcio de escarmiento contra alguno qu persona
es aquella contra quien lo dan: si es siervo o
libre, o hidalgo u hombre de villa o de aldea,
o si es mozo o mancebo o eio: ca ms crudamente deben escarmentar al siervo que al libre,
al hombre vil que al hidalgo y al mancebo que
al ejo ni aI mozo".
Luego precisa e! modo de aplicar la pena;
"Maguer (aunque) el hidalgo u otro hombre que
fuese honado por su ciencia o por otra bondad
que hubiese en 1, hiciese cosa por la que debiese
morir, no lo deben matar tan vilmente como a
los otros, as como arrastrndolo o enforzndolo
o quemndolo o echndolo a las bestias bravas;
mas debenlo matar en otra manera, as como haciendolo sangrar o ahogndolo o hacindolo echar
de la tiera, si le quisiesen perdonar la vida".
De ah pasa a considerar la edad, que es eximente o atenuante,
segn los casos:
'Y si por
aventura el que hubiese errado fuese
menor de diez aos y medio, non le deben dar
ninguna pena. Y si fuese mayor de esta edad y
menor de diecisiete aos, degenle menguar ( disminr ) la pena que daran a los otros mayores
por tal yerro".
102
BnNenxo Bnvo Lrnl
Tambin debe considerarse
la dignidad del
ofendido:
"Otros deben catar los iuzgadores, las personas
de aquellos contra quien fue fecho el yerro; ca
mayor pena merece aquel que err contra su seor o contra su padre o contra su mayoral o contr su amigo, que si lo ficiese contra otro que non
hubiese ninguno de estos debdos (lazos)".
Luego estn las circunstancias:
'"f
an debe catar el tiempo y el lugar en que
fueron fechos los yerros. Ca si el yerro que han
de escarmentar es mucho usado de facer en la
tierra a aquella sazn, deben entonces poner crudo escarmiento porque los hombres se recelen de
lo facer.
Y an decimos que debe catar eI tiempo en otra
manera. Ca mayor pena debe haber aquel que
face el yerro de noche que non el que lo face
de da, porque de noche pueden nacer muchos
peligros ende y muchos males".
Despus
7,3r,7 t
de detallar otras circunstancias, seala, siempre
en
"Y an deben catar cuando dan pena de pecho
( multa) si aquel a quien la dan o la mandan dar
es pobre o rico. Ca menor pera deben dar al pobre que al rico, esto porque manden cosa que pueda ser cumplida".
Para termiaar, con{irma el arbitrio de los jueces en materia
penal:
'Y
despus que los iuzgadores hubieren catado
acuciosamente todas estas cosas sobredichas, pueden crecer, menguar o toller ( quitar) la pena, segn entendieren que es guisado y lo deben facer".
6.
Prin
Por lo que toca a los presos, se ordena en 7,N,8 eI alcaide dar
razn peridica al iuez de los que tiene a su cargo. Es una verdadera garanta para el afectado.
Vrcrxc
r-s Pntoes r Cttrri
103
"El carcelero mayor de cada lugar debe venir una
vez cada res delante del juzgador mayoral que
puede iuzgar los presos y dbele dar cuenta de
tantos presos que tiene y como han nombre (cmo
se llaman) y cuanto tiempo ha que yacen presos".
Con este obieto, el alcaide debe llevar una nmina de ingreso de los presos a su cargo
'Y
para poder esto facer el carcelero ciertamente
cada (vez) que le adujeren (traigan) presos, dbelos recibir por escrito, escribiendo el nombre
de cda uno de ellos y el lugar do fue y la razn
porque fue preso y el da y el mes y la ora en que
lo recibe y por cuyo mandato",
Todo lo cual debe hacer el iuez, baio pena de veinte maraveds de oro para la cmara del rey
'Y el juzgador de cada lugar debe
ser acucioso
para lo hacer cumplir porque los pueda quitar (absolver ) y condenar, as como dicho es en esta ley
y el juez que contra
esto ficiere debe ser tollido
removido) del oficio por infamado y pechar (pagar) por ende diez maravedles de oro al rey".
(
7.
Vigencia tle ln Pattida sptinw
Hay abundantes testimonios de la apcacin de esta Partida
en
Amrica espaola. Por eso se sabe que los jueces indianos hicieron
largo uso del arbitrio judicial para adecuar esta legislacin a la
poca y a la situacin en que ellos deba actuar.
"El
sistema penal indiano, dice Alamio de Avila,
como tambin el castellano, se basaba en el principio que el derecho natural predomina sobe el
positivo, y ello tena como consecuensia que la autoridad encargada de apcarlo, el que iuzga, estaba investido de arbitrio para considerar la lusticia
o injusticia de una norma. Por esto importaba poco
que la formulacin de las normas en materia penal
estuviera en cdigos de muchos siglos, pues, si las
circunstancias haban variado, el iuez debla apar-
r04
BrnenrNo Bnevo Lrn,r
trse de las all contenidas y apcar otra -la del
derecho natural entendido como realidad prctica-
que no acarrease iniusticia" 0,
As, la jurisprudencia prctica rejuveneci el derecho de las
?artid,as en Amrica espaiola a lo largo de los siglos xvr, xvu, xvm
y parte del xxsr. Luego no la codificacin, dentro de la cual
tuvieron singular importancia por su difusin en Amrica espaola
los cdigos penales espaoles de 1822 y de 1848 P, En Chile la vigencia de esta Partida en materia penal se prolong hasta 1875 y
en materia procesal penal hasta 1907. Slo en esas fechas entraron en gencia los cdigos respectivos que, por lo dems, recogieron sin grandes alteaciones el derecho anterior,
XL Ls
Rnc,s pr, Drncno
Las Partidns se cerran con un ttulo sobre las reglas de derecho.
Sigue as el precedente del Digesto y de las Decretales.
A las reglas aqu recogidas hay que aadir las que estn dispersas en el esto del texto.
Estas reglas tienen mayor significacin de la que pueda suponer un hombre de derecho formado en el positismo iurdico. Son
punto de partida para el razonamiento iufidico. Como tales tuvieron un gran papel dentro del derecho indiano.
Sobre esta materia public en 1665 y 1666 dos volmenes Fernando Pedrosa y Meneses, catedrtico de Salamanca y luego racionero de la catedral de Santa Fe de Bogot. Repetita praelectio sioe
lacilis a breois erpositio ad tulun Pand,ectannn de dioersis rcgtlis iuris antiqui . . .s y Acad.emica erposltio ad titulum ile regulis
ris Ex kbro serto Dectetalhtmv.
La ltima regla es un digno colofn a esta suma de derecho.
Se refiere a las innovaciones en materia iurldica.
80
31
Avr-e Menro-, Alamiro de, nota 9, p.
41.
Atr.A MAnru,, Alamirc de, Esqwmo d.el darccho pcnd it:rdlatw, Sat
tiago 1941.
39 BaAvo Lea, ota 21.
33 PrDBosA y MEN.ESES, Fer
breoh 6posttb
ado, Repetila praelzctio &oe tacilis
d tttlim Padaarum .l .lhe4s regtlts
et
turls ontiqti , , ,
Salamarrc 168,5,
& El mismo, Acadpmica etposltto ad ti.um Ae
serta Decaetulhtrr, Salamca 1666.
rcgils tus
Er, ltbrc
Vrcrxcr or -.ts Prroes
Crr-r
105
"Regla xxxvrr. Otrosi dijeron que las cosas que se
facen de nuevo debe ser catado en cierto el pro
de ellas, antes que se parta de las otras que fueron
antiguamente tenidas por buenas y derechas".
XII.
CoNcr-usrrq
A modo de conclusin,
cabe decir que las Siae Partidas rigieron
en Chile por ms de tres siglos: desde la llegada de los conquistadores en l54O hasta la codificacin, que se complet ente I8f/
1907.
Esta gencia de las Partid.as no slo fue muy dilatada en el
empo, sino tambin extaordinariamente amplia y profunda por
su contenido. Abarca casi todas las mani{estaciones de la vida iurdica, desde el derecho poltico y procesal hasta el penal, pasando
por el de familia, sucesin y negocios judicos. Slo escaparon a
la aplicacin de las Partidns los aspectos regulados por una legislacin posterior, como el derecho eclesistico post-tridentino o como
el derecho sucesorio de las Leyes de Toro, y las materias que por
ser nuevas y propias de la Amrica espaola fueron reguladas por
las Leges de Ind.ias, como el derecho poltico indiano y el estatuto
lurdico de los indgenas.
Por ltimo, debe sealarse que si bien la codificacin puso fin
a la vigencia de las Partiil^as, no signific la desaparicin del derecho contenido en ellas, pues buena parte de l se vaci en los artculos de los nuevos cdigos. En este sentido, las Partidns despts
de siete siglos siguen presentes en nuestra da iurdica.
También podría gustarte
- Livro - Couture Eduardo J El Concepto de Fe Publica PDFDocumento52 páginasLivro - Couture Eduardo J El Concepto de Fe Publica PDFLay-hing Ordoñez FongAún no hay calificaciones
- Ensayo de HistoriaDocumento7 páginasEnsayo de HistoriaWilliams BenítezAún no hay calificaciones
- Derecho Romano I 1 CuestionarioDocumento3 páginasDerecho Romano I 1 Cuestionariolaura menaAún no hay calificaciones
- Historia Dominicana I Tema 1Documento1 páginaHistoria Dominicana I Tema 1Patricia VillalonaAún no hay calificaciones
- Constituciones fundacionales de El Salvador de 1824De EverandConstituciones fundacionales de El Salvador de 1824Aún no hay calificaciones
- Guion de Romeo y JulietaDocumento11 páginasGuion de Romeo y JulietaReginaAún no hay calificaciones
- Cómo Escribir Una Novela CortaDocumento1 páginaCómo Escribir Una Novela CortaRicardo MoraAún no hay calificaciones
- Sistemas Jurídicos Contemporáneos 2019 (Autoguardado)Documento78 páginasSistemas Jurídicos Contemporáneos 2019 (Autoguardado)Robert HernándezAún no hay calificaciones
- Manual Diligencias Policiales (1902)Documento143 páginasManual Diligencias Policiales (1902)acamole100% (1)
- Derecho HispánicoDocumento15 páginasDerecho HispánicoJorge Martinez0% (1)
- Historia Del Derecho DominicanoDocumento10 páginasHistoria Del Derecho DominicanoAnonymous 4gOgcV6wUAún no hay calificaciones
- Derecho Azteca1Documento22 páginasDerecho Azteca1Daniel VillafuerteAún no hay calificaciones
- Revolucion Inglesa y Revolucion FrancesaDocumento5 páginasRevolucion Inglesa y Revolucion FrancesaToni Rizolo BurgosAún no hay calificaciones
- Tarea III de Derecho RomanoDocumento5 páginasTarea III de Derecho Romanoalexis lopezAún no hay calificaciones
- Tau - Ley Derecho IndianoDocumento25 páginasTau - Ley Derecho Indianoargentina1unlu100% (1)
- Guerra de Independencia de Los Estados Unidos - EcuRedDocumento4 páginasGuerra de Independencia de Los Estados Unidos - EcuRedAlberto ContiAún no hay calificaciones
- 1 Ni Leyenda Negra Ni Leyenda Blanca-SabatoDocumento6 páginas1 Ni Leyenda Negra Ni Leyenda Blanca-Sabatoraquel PeiAún no hay calificaciones
- Ley de Las XII Tablas de Derecho RomanoDocumento16 páginasLey de Las XII Tablas de Derecho RomanoVicente100% (1)
- Perspectiva Liberal Burguesa Antes de La Revolución FrancesaDocumento2 páginasPerspectiva Liberal Burguesa Antes de La Revolución FrancesaJota RockeroAún no hay calificaciones
- Derecho Romano. La RepúblicaDocumento4 páginasDerecho Romano. La RepúblicaSagui HernandezAún no hay calificaciones
- Roma - Historia Del DerechoDocumento83 páginasRoma - Historia Del DerechoRocío Oelschlager100% (1)
- Derecho Romano Tarea 1Documento6 páginasDerecho Romano Tarea 1leslie guzman figueroaAún no hay calificaciones
- La Evolución Del Derecho en Roma TAREADocumento5 páginasLa Evolución Del Derecho en Roma TAREAKaren RosalesAún no hay calificaciones
- Antecedentes Históricos Del Registro CivilDocumento2 páginasAntecedentes Históricos Del Registro CivilKike Loera100% (1)
- Semana III - de La Guerra de Reconquista A La Ocupación HaitianaDocumento4 páginasSemana III - de La Guerra de Reconquista A La Ocupación HaitianaRosa PerezAún no hay calificaciones
- Corpus Iuris Civilis y LeyesDocumento16 páginasCorpus Iuris Civilis y LeyesYoci RomeroAún no hay calificaciones
- Tarea 4 SociologiaDocumento6 páginasTarea 4 SociologiaHairo Paulino Jimenez100% (1)
- La Ciudad QuiritariaDocumento4 páginasLa Ciudad QuiritariaRocy BenitesAún no hay calificaciones
- Fuentes Del Derecho RomanoDocumento13 páginasFuentes Del Derecho RomanoyackiegcAún no hay calificaciones
- Tarea 2. Derecho Romano IDocumento5 páginasTarea 2. Derecho Romano IRaidirys C.VAún no hay calificaciones
- Documento de Derecho HondureñoDocumento23 páginasDocumento de Derecho HondureñoMarc EscobarAún no hay calificaciones
- Ley de CitasDocumento3 páginasLey de CitasNaydelin PalacioAún no hay calificaciones
- Historia Politica de RomaDocumento8 páginasHistoria Politica de RomaWilly Esteban Soto OrtegaAún no hay calificaciones
- Derecho Agrario I - Unidad IDocumento7 páginasDerecho Agrario I - Unidad ISammy RodriguezAún no hay calificaciones
- El Estado, Sus Origenes y Desarrollo (Elvis Ramirez)Documento12 páginasEl Estado, Sus Origenes y Desarrollo (Elvis Ramirez)ArgenyRaposoAún no hay calificaciones
- La Ley de Las XII Tablas Es El Código Más Antiguo de Derecho RomanoDocumento6 páginasLa Ley de Las XII Tablas Es El Código Más Antiguo de Derecho RomanoMiguel Alamilla RiosAún no hay calificaciones
- Tarea Grupal #1 RedaccionDocumento5 páginasTarea Grupal #1 RedaccionErlanAún no hay calificaciones
- El Derecho IndianoDocumento47 páginasEl Derecho IndianoSergio David Molina BatistaAún no hay calificaciones
- Las Capitulaciones de Santa FeDocumento4 páginasLas Capitulaciones de Santa FeNana BurgosAún no hay calificaciones
- La Encomienda ExposicionDocumento3 páginasLa Encomienda ExposicionBelkos MorenoAún no hay calificaciones
- Fuentes Del Derecho Romano y EvolucionDocumento16 páginasFuentes Del Derecho Romano y Evolucionluna100% (1)
- El Derecho en La AntiguedadDocumento17 páginasEl Derecho en La AntiguedadScarlett ChenoaAún no hay calificaciones
- Gobierno de La Antigua RomaDocumento9 páginasGobierno de La Antigua Romaultimogato100% (1)
- Unidad Vi - Las Fuentes Del DerechoDocumento8 páginasUnidad Vi - Las Fuentes Del Derechoyeison jimenez100% (1)
- Ideología Política de La India y de La China.Documento3 páginasIdeología Política de La India y de La China.Israel Felipe Tue Prince100% (1)
- El Derecho Durante La Ocupación Haitiana.Documento7 páginasEl Derecho Durante La Ocupación Haitiana.Yosi RamírezAún no hay calificaciones
- Realidad Social Latinoamericana Cátedra Dr. Tomá U.N.L.Z.Documento181 páginasRealidad Social Latinoamericana Cátedra Dr. Tomá U.N.L.Z.mfernandez002Aún no hay calificaciones
- Historia Constitucional Argentina (2018) PDFDocumento8 páginasHistoria Constitucional Argentina (2018) PDFCamiAún no hay calificaciones
- Congreso 1864 - 1865 LimaDocumento21 páginasCongreso 1864 - 1865 LimaCesar A Rivas de los RiosAún no hay calificaciones
- Gobierno de CubaDocumento2 páginasGobierno de CubaCarlos Enrique AlaviAún no hay calificaciones
- Periodo Histórico 1960-1978Documento12 páginasPeriodo Histórico 1960-1978Emilia NaranjoAún no hay calificaciones
- El Primer Imperio MexicanoDocumento2 páginasEl Primer Imperio MexicanoMa Alondra Martínez VenegasAún no hay calificaciones
- La Tutela y Curatela en El Derecho Romano VenezuelaDocumento14 páginasLa Tutela y Curatela en El Derecho Romano VenezuelaDiana C. Moreno AbrilAún no hay calificaciones
- Resumen de Derecho Romano Terce y Cuarto PeriodoDocumento8 páginasResumen de Derecho Romano Terce y Cuarto PeriodoJeni TrinidadAún no hay calificaciones
- Historia Constitucional UnmdpDocumento26 páginasHistoria Constitucional UnmdpLucía Escalante100% (4)
- Codificación Anterior A JustinianoDocumento4 páginasCodificación Anterior A JustinianoAngélica SotoAún no hay calificaciones
- Sui Iuris y Alieni Iuris DERECHO ROMANODocumento15 páginasSui Iuris y Alieni Iuris DERECHO ROMANOluarAún no hay calificaciones
- Derecho Socialista SovieticoDocumento2 páginasDerecho Socialista SovieticoSantiago WessAún no hay calificaciones
- Síntesis Sobre La Constitución de La Republica DominicanaDocumento7 páginasSíntesis Sobre La Constitución de La Republica DominicanaHillary Luna MedinaAún no hay calificaciones
- TEMA VI Las Corrientes Políticas Del Estado Ruso y EuropeoDocumento5 páginasTEMA VI Las Corrientes Políticas Del Estado Ruso y Europeoelteacher27Aún no hay calificaciones
- Concepto y tipos de ley en la Constitución colombianaDe EverandConcepto y tipos de ley en la Constitución colombianaAún no hay calificaciones
- El derecho internacional americano estudio doctrinal y críticoDe EverandEl derecho internacional americano estudio doctrinal y críticoAún no hay calificaciones
- Comentarios - Derecho Civil y Los PobresDocumento140 páginasComentarios - Derecho Civil y Los PobresFelipe RochaAún no hay calificaciones
- Escuela Histórica y ConceptosDocumento26 páginasEscuela Histórica y ConceptosFelipe RochaAún no hay calificaciones
- Críticas Al Populismo Reaccionario PDFDocumento4 páginasCríticas Al Populismo Reaccionario PDFFelipe RochaAún no hay calificaciones
- Bien Común e Interés General PDFDocumento13 páginasBien Común e Interés General PDFFelipe RochaAún no hay calificaciones
- Analisis La Lucha Por El Derecho - Von IheringDocumento29 páginasAnalisis La Lucha Por El Derecho - Von IheringFelipe RochaAún no hay calificaciones
- Transexualidad MasculinaDocumento151 páginasTransexualidad MasculinaFelipe RochaAún no hay calificaciones
- Introducción 0.1 Anotaciones para Mejor Disponerme A Entrar en Los Ejercicios EspiritualesDocumento2 páginasIntroducción 0.1 Anotaciones para Mejor Disponerme A Entrar en Los Ejercicios EspiritualesSandor Espinoza100% (1)
- Contraloria General de La Republica TrabajoDocumento15 páginasContraloria General de La Republica TrabajoJuliana Seminario Monzón100% (1)
- 1 Formato Seguimiento Etapa PracticaDocumento3 páginas1 Formato Seguimiento Etapa PracticaFercho RintaAún no hay calificaciones
- Juan Pablo Duarte El Prócer EducadorDocumento7 páginasJuan Pablo Duarte El Prócer EducadorCesar MañanáAún no hay calificaciones
- PropuestaDocumento104 páginasPropuestaLuisiñho CobaAún no hay calificaciones
- Sermon Xiii El Pecado en Los CreyentesDocumento10 páginasSermon Xiii El Pecado en Los CreyentesvisionetAún no hay calificaciones
- Antonio Orozco - La Ética Perfecta de La LibertadDocumento6 páginasAntonio Orozco - La Ética Perfecta de La LibertadJulián Barón CortésAún no hay calificaciones
- El Principio Dispositivo y El Rol Del Juez GASO MARIA ELISDocumento19 páginasEl Principio Dispositivo y El Rol Del Juez GASO MARIA ELISjosesalgadogAún no hay calificaciones
- Fase Inicial. Diagnosticos Psicologicos. Luz Angela CalderonDocumento6 páginasFase Inicial. Diagnosticos Psicologicos. Luz Angela CalderonAnghe RmeAún no hay calificaciones
- Informe de PasantiasDocumento56 páginasInforme de PasantiasAdelaida García Lares100% (2)
- Quiz Corregido Administracion y Gestion PublicaDocumento6 páginasQuiz Corregido Administracion y Gestion PublicaDianita Garcia100% (2)
- Articulos Codigo EticoDocumento6 páginasArticulos Codigo EticoMaluAún no hay calificaciones
- Judas Iscariote en La Iglesia de Hoy FOLLETODocumento18 páginasJudas Iscariote en La Iglesia de Hoy FOLLETOsanchezras8550100% (1)
- La Prenda 1.1Documento3 páginasLa Prenda 1.1ana breaAún no hay calificaciones
- Psicología Del YoDocumento15 páginasPsicología Del YoJazmin Del Rocío SilgueroAún no hay calificaciones
- Codigo de Etica y Deontologia Del PerDocumento15 páginasCodigo de Etica y Deontologia Del PerGREG_ANAMPA50% (4)
- Esquicia de La Mirada y Pulsión Escópica en LacanDocumento9 páginasEsquicia de La Mirada y Pulsión Escópica en Lacanroxana m schargorodskyAún no hay calificaciones
- Cadahia, Duque. Indignación y Rebeldía PDFDocumento145 páginasCadahia, Duque. Indignación y Rebeldía PDFalexamartinezrAún no hay calificaciones
- DDR Es BDocumento344 páginasDDR Es BJuniorDoñePeraltaAún no hay calificaciones
- 28 Gestion Del Cambio en Instituciones de SaludDocumento27 páginas28 Gestion Del Cambio en Instituciones de SaludMetztli de los ReyesAún no hay calificaciones
- Condesa de Segur Un Buen Diablillo PDFDocumento95 páginasCondesa de Segur Un Buen Diablillo PDFKarina RepicioAún no hay calificaciones
- BAJA BIZ. - GERMAN ALBERTO V. FiniquitoDocumento4 páginasBAJA BIZ. - GERMAN ALBERTO V. Finiquitojesus.amador83Aún no hay calificaciones
- GUIA2 BIM 2 AFROCOL2021-ED - ART-feb19Documento4 páginasGUIA2 BIM 2 AFROCOL2021-ED - ART-feb19Plantae ForestAún no hay calificaciones
- Clase 4 Unidad 4Documento31 páginasClase 4 Unidad 4David Sullcaray100% (1)
- AGRADECIMIENTO (Autoguardado)Documento79 páginasAGRADECIMIENTO (Autoguardado)Cecilia JimenezAún no hay calificaciones