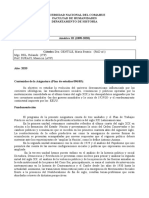Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lynch-Cap. Vi-Venezuela, La Revolución Violenta (En Revoluciones Hispanoamericanas)
Lynch-Cap. Vi-Venezuela, La Revolución Violenta (En Revoluciones Hispanoamericanas)
Cargado por
Juriro5110 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
54 vistas22 páginasLa revolución violenta
Título original
Lynch-cap. Vi-Venezuela, La Revolución Violenta (en Revoluciones Hispanoamericanas)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoLa revolución violenta
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
54 vistas22 páginasLynch-Cap. Vi-Venezuela, La Revolución Violenta (En Revoluciones Hispanoamericanas)
Lynch-Cap. Vi-Venezuela, La Revolución Violenta (En Revoluciones Hispanoamericanas)
Cargado por
Juriro511La revolución violenta
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 22
212 LAS REVOLUGIONES HUISPANOAMERICANAS
en su posicién, como en Ia de toda la aristocracia peruana. Celosa
de sus privilegios y consciente de la existencia de las masas des-
posefdas que habfa debajo de ella, Ia aristocracia ‘peruana se pteo-
cupaba sobre todo, no de Ia supervivencia del dominio espaol ni
de la consecucién de Ia independencia, sino del grado de poder y de
control que pudiera tener en cualquier régimen. En el perfodo com-
prendido entre la partida de San Martin y Ia legada de Bolivar, la
aristocracia petuana disfruté brevemente de un control exclusivo
sobre la parte del pais que habfa liberado San Martin. Pero se mostt6
incapaz de gobernar o de ganar la guerra. Ni siquiera los aristécratas
se pusieron de acuerdo entre si sobre sus objetivos. Riva Agiiero
estaba convencido de que el Peri no podia conseguir Ia independencia
por su propio esfuerzo debido a Ja concentracién de poder espafiol;
as{ que buscé la ayuda de Bolivar. Por otra parte, polfticamente era
un inepto y, peor incluso, un fracasado militar. Los espafioles consi-
guieron recuperar Lima en junio de 1823. Riva Agiiero y el congteso
huyeron al Callao. Allf el congreso desposey6 al presidente en favor
del enviado de Bolivar, general José Antonio de Sucre; y el ex-
presidente se fue de modo desafiante a Ia ciudad de Trujillo, en el
norte, donde empezé a reagrupar a sus seguidores. En medio de la
creciente desorientacién, Perd necesitaba desesperadamente de la
mano salvadora de Bolivar.
112, Le causa de ta emancipacién del Perd, pp. 419-431.
&
estos del Ros
Capitulo 6
VENEZUELA, LA REVOLUCION VIOLENTA
1, DE LA COLONIA A LA REPUBLICA
Venezuela estaba formada en parte por plantaciones, en parte
por ranchos. La poblacién y la produccién estaban concentradas en
fos valles de Ja costa y en los anos del sur. Dispersados entre las
grandes anuras del interior y las orillas oceidentales del Jago Ma-
racaibo, cientos de miles de cabezas de ganado vacuno, caballos, mu-
Jas y ovejas formaban una de las riquezas permanentes del pais y
tuna fuente de exportaciones inmediatas en forma de cueros y ottos
derivados animales. Las plantaciones comerciales producfan una gran
variedad de productos de exportacién, tabaco de Barinas, algodén de
los valles de Aragua, café de las provincias andinas. En Ia década de
1790, después de un siglo de expansién ‘econdmica, estos productos
suponian més del 30 por ciento de las exportaciones venezolanas.
Pero el producto principal de la economia era el cacao; producido en
Ja zona costera y las estribaciones de la cordillera, el cacao se ex-
pandié de manera que lleg6 a ser mds del 60 por ciento del total
de las exportaciones.1 Era éste el mundo de los grandes latifundios,
cuya fuerza de trabajo le era proporcionada por una trata de esclavos
cada ver mayor y por peones vinculados que a veces eran esclavos
manumitidos. Venezuela era la cldsica econom{a colonial, con baja
productividad y bajo consumo.
‘Alexander von Humboldt observaba que la aristocracia vene-
zolana era contraria a la independencia, debido a que «no ven en
1, PF, Devons, Visie a la parte oriental de Tierra Firme en la Ambrica meridional,
2 vols, Carseat, 1960, II, 9. 1492; Federico Brlto Rigueroa, Historie econdmies
social de Venezuele, 2 vols Caras, 1966, 1, pp. 63-121.
214 LAS REVOLUCIONES H ISPANOAMERICANAS
las revoluciones sino Ia pérdida de sus esclavos»; y afiadia que «aun
preferirfan una dominacién extranjera a la autoridad ejercida por
americanos de una casta inferior»? La estructura social estaba sujeta
fa grandes tensiones. Hacia 1800 la poblacién era de 898.043 ha-
itantes, de los cuales un poco menos de la mitad vivian en la pro-
vyincia de Caracas. Los 172.727 blancos formaban el 20,3 por ciento
de la poblacién, y de éstos solamente 12.000 (1,3 por ciento) eran
peninsulares. La mayor parte de la poblacién estaba constituida por
negros y pardos, que juntos formaban el 61,3 por ciento del total.
El mimero de pardos era de 407.000 (45 por ciento), y los negros
libres eran 33.362 (4 por ciento). Habia ochenta y siete mil esclavos
negros (9,7 por ciento), y veinticuatro mil esclavos fugitives (2,6 por
ciento)?
Los blancos no eran un grupo homogéneo. En lo més bajo se
encontraban los blancos de orilla, artesanos, comerciantes y asalaria-
dos, que estaban fusionados con los pardos y se identificaban con
ellos. Los blancos pobres tenfan poco en comin con los grandes lati-
fundistas, los grandes cacaos, propietarios de tierras y esclavos, pro-
ductores de la riqueza de la colonia, jefes de la milicia colonial. La
tierra era su fundamento y su ambicién. Los otorgamiéntos primi-
tivos habfan crecido de varias formas, legales ¢ ilegales, hasta formar
vastas propiedades, de base familiar o de clan, y que se extendian
desde el valle de Catacas al resto de la provincia, por el noroeste
hhacia Coro y al sur a los lanos, en los valles occidentales y las zonas
orientales. A mediados del siglo xvur, el 1,5 por ciento de la pobla-
cién de Caracas monopolizaba todas las tiertas cultivables y de pas-
tos en Ia provincia, aunque las reas realmente cultivadas eran muy
pocas, quizd sdlo el 4 por ciento del total.’ A finales del periodo co-
fonial Ia atistocracia rural, formada en su mayor parte por criollos,
comprendfa 658 familias, tenia un total de 4.048 personas, o sca
€10,5 por ciento de la poblacién. Este era el grupo que monopolizaba
Ja tierra y movilizaba la fuerza de trabajo. Sus miembros habitual-
mente vivian en la ciudad y se mostraban activos en las instituciones
que las pricticas espafiolas habfan abierto para ellos, los cabildos,
consulado y la milicia, «Casi todas las familias con las que habfamos
2, A, von Humboldt, Viele « lar regiones equinoccisles det Nuevo Continente,
5 vols, Caracas, 1956, II, p.
3'R, Brito Figueroa, Historia econdmies y soctal de Venezuela, 1, p. 160, El tanto
por ciento restante (18,4) eran indios.
“A. F. Brito Figuetos, La estruciure econdmice de Venexuela colonisl, Carscss,
1963, pp. 141-19.
3. "Ibid, ». 176,
&
estos del Ros
VENEZUELA, LA REVOLUCION VIOLENTA 215
cultivado en Caracas amistad, los Ustdtiz, los Tovares, los Totos,
se hallaban reunidas en los hermosos valles de Aragua. Propietarios
de las més ricas plantaciones, rivalizaban entre s{ para hacernos agra-
dable nuestra permanencia», dice Humboldt.*
La aristocracia rural estaba imbuida de una profunda conciencia
de clase, nacida de sus estrechos vinculos de clan y agudizada por
el conilicto con los espafoles, por un lado, y con los pardos, por
oto. Como productores de articulos de exportacién, los latifundistas
querian colocar sus productos directamente en el mercado mundial
¥ procurarse importaciones de fuentes més baratas. Esto hacia que
estuvieran resentidos con los monopolistas espafioles por el control
del comercio ultramarino, pues éstos compraban barato sus exporta-
cciones y vendfan caro sus productos importados. Este conflicto de in-
tereses econémicos entre terratenientes y comerciantes aumenté el
antagonismo politico entre los criollos y Espafia; y la representacién
conjunta del consulado de Caracas, lejos de atenuar esa hostilidad, fa
hizo resaltar.? Los productores venezolanos se vieron forzados a es-
quivar las restricciones monopolisticas: de una u otra manera, via la
metr6poli o via el contrabando, la creciente producci6n de las planta-
ciones buscaba los mercados mundiales de consumo; y para al menos
1 50 por ciento de sus importaciones la colonia dependia de proveedo-
05 no-espafioles. Sin embargo, eficiente 0 no, el control metropolitano
cera considerado como un obstéculo al crecimiento. ¥ a los exiollos les
faltaban los medios para cambiar Ja polftica. Aunque se apropiaban
de las posiciones clave en los cabildos y gozaban de las mejores
oportunidades en Ia universidad y en la Iglesia, no podian penetrar
‘en Ia alta burocracia y en las mds importantes instituciones legales.
Su frustracién era tanto més aguda cuanto que se sentfan amenaza-
dos por la politica sociorracial de la metrSpoli y por su aplicacién por
los tribunales.
Los pardos, o gentes libres de color, estaban marcados por sus
origenes; descendientes de esclavos negros, el grupo comprendia mu-
Iatos, zambos y mectizos en general, asf como hlancos de orilla cuyos
antepasados eran sospechosos. En las ciudades trabajaban en los off-
cios bajos y serviles y formaban un incipiente grupo de trabajadores
asalariados; y en otras partes formaban el peonaje rural vinculado a
las grandes fincas, Junto con los negros libres suponian casi la mitad
6, Humboldt, Visie ¢ lar resiones equinocciaes, TIL, p. 61.
§ Udtone Leal, cds Doctmentor def Real Consulado de Caracas, Caracas, 1964,
pp. 1525; Ancite Farias, ‘Economia colonial de Venezuels, pp. 217-219.
&
estos del Ros
216 LAS REVOLUGIONES HISPANOAMERICANAS x
de Ja poblacién total; eran particularmente numerosos en as ciuda-
des, escenatios de una aguda tensién social, «la lucha constante, el
choque diario, la pugna secular de castas; 1a repulsin por una par-
te y el odio profundo e implacable por la otra».* Los pardos no
eran una clase, sino una masa inestable ¢ intermedia, de limites im-
precisos. Pero fueren lo que fueten, alarmaban a los blancos por su
atimero y sus aspiraciones. Los criollos pasaron a la ofensiva y se
opusieron al avance de Ia gente de color, quejéndose de la-venta de
blancura, oponiéndose a Ia educacién popular, y protestando, aunque
sin éxito, contra la presencia de pardos en la milicia.® Consideraban
inaceptable «que los vecinos y naturales Blancos de esta Provincia
admitan por individuos de su clase para alternar con él a un Mulato
descendiente de sus propios esclavos». Argtifan que esto sélo podia
Mlevar a Ja subversién del régimen existente: «el poder que han
adquirido Ios Pardos con el establecimiento de Milicias, ditigidas y
regladas por Oficiales de su misma clase en lo econémico [...] ha de
venir a ser la raina de América, porque no siendo capaces de resistir a
Ja invasién exterior de un enemigo poderoso y sobrando los Blancos
para contener Ia esclavitud y mantener la paz interior del pais, solo
sirven aquéllas para fomentar Ja soberbia de los Patdos déndoles
organizacién, xefes, y armas para facilitar una Revolucién»° En
resumen, los eriollos se quejaban de la politica imperial hacia los
patdos: era demasiado indulgente; parecia hecha «para menoscabar
Ia estimacién de las familias antiguas, distinguidas y honradas»;
era peligrosa por «franquear a los pardos y facilitates por medio
de Ia dispensacién de su baja calidad Ia instruccién de que hasta
ahora han carecido y deben carecer en lo adelante». Los criollés eran
gente asustada; temfan una guerra de castas, inflamada por las doc-
trinas revolucionarias francesas.y la violencia contagiosa de Santo
Domingo.
Sus presagios se intensificaron por el horror de la agitacién y
revuelta de esclavos.? Otra vez Ja aristocracia criolla perdié Ia con-
8. 1, Valleilla Lanz, Ceserismo demoerdtico, Caracss, 1961, pp. 103-104,
9. Wease supra, v.32.
10. Representacién con fecha de 28 de noviembre de 1796, en F. Brito Figueroa,
Las innurreeciones de los esclavos negro: en la raciedad colonial venexolane, Carscan,
1961, pp. 22.23,
FL J. Bemal, «Las autoridades colonisles venezolanes ante la propaganda
revolucfonaris en 1793», Bolesin del Arcbivo Nacional. XEXII (1943), pp. 6522
12. Miguel Acosta Stignes, «Los negros clmarrones de Venezuclae, en El movi
‘ento emancibador de Hispanoamérice, Acws y ponenciat, Madeid, 1961, ILL, pp. 351.
398, 7 Vide de los esclovos neeros en Venccudla, Caraces, 1967, del ristao #itor,
|
'
|
VENEZUELA, LA REVOLUGION VIOLENTA 217
fianza en la metr6poli. El 31 de mayo de 1789 el gobierno espaiiol
redacté una nueva ley de esclavos, codificando la legislacidn, cla-
rificando los derechos de los esclavos y los deberes de los amos, y en
general intentando mejorar las condiciones de vida de aquéllos. Los
criollos rechazaron Ja intervencién estatal entre el amo y el escla-
vo, y combatieron contra este decreto en base a que los ex
clavos eran proclives al vieio y a la independencia y esenciales
a la cconomfa. En Venezuela —y por supuesto en todo el Ca-
tibe espaiiol— los plantadores se resistieron a Ia ley y procuraron
su suspensién en 1794.** Al afio siguiehte, tanto reformistas como
reaccionarios podrfan considerar que habfan demostrado su posicidn
cuando una revuelta de pardos y de negros convulsiond Coro, el cen-
tro de Ja industria azucarera y base de wna aristocracia blanca tan
consciente de su clase que «las familias de notoria nobleza y conocida
Iimpieza de sangre viven azotadas aguardando el momento de ver uno
de sus individuos imprevisivamente casado con un coyote 0 con un
zambo».14 La revuelta fue dirigida por José Leonardo Chirino y José
Caridad Gonzélez, negros libres influidos por las ideas de la revolu-
cién francesa y por la guerra de razas de Santo Domingo. Incitaron
a los esclavos y trabajadotes de color, trescientos de los cuales se
alzaron en rebelién en mayo de 1795, proclamando .*
Ocaparon haciendas, saquearon las propiedades, mataron’a cualquier
terrateniente que cafa en sus manos e invadieron la ciudad de Coro.
Esta aislada y mal equipada rebelién fue facilmente aplastada, y mu-
chos de sus seguidores fueron fusilados sin juicio. Pero fue sdlo una
chispa de una constante lucha subyacente de los negros contra os
blancos en Jos iltimos afios de Ja colonia, cuando los esclavos fugiti-
vos frecuentemente establecfan sus propias comunas, alejadas de Ja
autoridad de los blancos.
La élite criolla estaba condicionada por el desorden. Otro mo-
vimiento subversivo, lentamente intensificado desde 1794, reclutando
pardos y blancos pobres, trabajadores y pequefios propietatios, y di
gido por Manuel Gual y José Maria Espafia, salié a la superficie en
1D, I, Leal, «La aristoceaci criolla venezolana y el oSdigo negrero de 1789», Re-
vista de Historia, Caracas, II (1961), 9p. 61-81.
14, Mariano’ Areaya,”sfndico procursdor “del ayuncamiento de Coro, en Beito,
Insurrecciones de tos eslovos nearot, pp. 61-62.
15. “Pedro M. Arcaya, Insurreceién de Tor'nearor en la serrania de Coro,
1949, ‘p. 38; Brito, Insureccioner de lot eslevos negros, yp. A188,
218 LAS REVOLUCIONES. HISPANOAMERICANAS
La Guaira en julio de 1797. La conspiracién era por «la libertad
igualdad> y los derechos del hombre, y tenfa una plan de accién para
apoderarse del poder ¢ instalar un gobierno republicano. Su progra-
ma inclufa la libertad de comercio, la abolicién de la alcabala y
otros impuestos, Ja abolicién de la esclavitud y'del tributo indio,
y la disitibucién de la tierra a los indios; y predicaba la armonia
entre blancos, indios y gentes de color, «hermanos en Jesuctisto,
iguales pot Dios».1° Esto era demasiado tadical para los propietarios
ctiollos, muchos de los cuales colaboraron con las autotidades en
aplastar «aquel infame y detestable plan» y se oftecieron para servir
al capitén general «no s6lo con nuestras personas y haciendas, sino
también formar en el momento Compafifas armadas a nuestra
costa».37
Hasta Jos dltimos afios del régimen colonial la aristocracia criolla
no vio altemativa a la estructura de poder existente y acepté el
dominio espafiol como la més efectiva garantia de la ley, el orden y
Ja jerarquia, Pero gradualmente, entre 1797 y 1810, su lealtad se
fue erosionando por las cambiantes circunstancias. En una época de
‘reciente inestabilidad, cuando Espafia ya no’ podfa controlar los
acontecimientos ni en su casa ni fuera de ella, los criollos empezaron
a considerar que su preeminencia social dependfa de conseguir un in-
mediato objetivo politico —tomar el poder en exclusiva en vez de
compartirlo con los funcionarios y representantes de la debilitada me-
trépoli—. Ademés, la economfa venezolana era victima de las guerzas
europeas en que estaba metida Espafia y que permitfan ver més
claramente los fallos del monopolio colonial: la gran escasez y los
altos costos de los productos manufacturados y la dificultad en enviar
Jos productos coloniales a los mercados exteriores. El contrabando era
Ja tinica vélvula de salvacién, pero también se convirtié en una forma
de monopolio en manos de ingleses o de holandeses, y no era una
alternativa permanente para la libertad de comercio. Los criollos
erefan que los monopolistas espafioles estaban determinados a man-
tener su control a toda costa, e incluso después de 1810 continua-
ron convencidos de que las diversas expediciones enviadas para la
4pacificacién» de Venezuela eran simples agentes de los intereses de
Cadiz, Desde el punto de vista espafiol, por supuesto, ninguno de es-
16, Para Lar odenancas véase Pedro Grascs, Li comspiracién de Gul 9 Espaiia
ye ideario. de la independencis, Caracas, 1949, pp. 17376.
17. “Documento femado por ‘Tovar, Blanco, Ponte, Toro, Gil y otros, 4 de agosto
de 1997, cludo por Brito, Euseyor de Blitorlatocial venegolane, Caracas, 1960, 9p. 199-
‘00,
z
estos del Ros
VENEZUELA, LA REVOLUCION VIOLENTA 219
tos asuntos era negociable: fue su intransigencia lo que persuadié a la
mayoria de Jos criollos de que sus intereses slo podrian estar se-
guros con la independencia absoluta. Su determinacidn fue reforzada
por una comprobacién cada vez més acusada de que ellos mismos
eran mejores guardianes de la estructura social existente que la me-
x6poli.
Los objetivos polfticos quedaron mis centrados cuando, en julio
de 1808, llegaron noticias de la conquista francesa de Espafia a Cata-
cas, Mientras que Ja burocracia espafiola se estremecia, un grupo de
dirigentes criollos present6 una peticién para el establecimiento de ura
junta independiente que decidiera la posicién politica de Vene-
zucla** Las autoridades cortaron ¢l movimiento, aptisionaron 0
exiliaron a sus autores, y enseguida hicieron propaganda entre los
pardos y las clases bajas de que el poder criollo serfa dafiino para
ellos. Y dominaron los intentos de deponer al capitén general Vi-
cente Emparén el 14 de diciembre de 1809 y el 2 de abril de
1810. Pero no podian controlar los acontecimientos en Espaiia.
Alli la junta central se disolvi6 a sf misma en Cédiz, en febrero de
1810, en favor de una regencia. ¢Por qué los americanos tenfan que
aceptar esas maniobras? La cuestién se planted en todas las colonias
espafiolas. Pero Venezuela escuché primero y entré en accién el
19 de abril de 1810. Como el capitén general continuaba nepéndose
a colaborar en Ja creacién de una junta auténoma, los tevolucionatios
tomaron el asunto en sus manos, Mientras jévenes activistas movili-
zaban a una muchedumbre en la plaza mayor de Caracas, el cabildo
se reuni6 independientemente de las autoridades espafiolas y se le
unieron revolucionarios criollos representando intereses. diversos.!?
Depusieron y deportaron a la administracién y a 1a audiencia, y
convirtieron al cabildo en el micleo de un nuevo gobierno de Ve~
nezuela, la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VIL?"
La junta representaba a la clase dominante criolla, pero esta
clase no hablaba con una sola voz. Estaba dividida entre consetva-
dores y radicales, entre autonomistas que querian un gohierno hajo
Ia corona espafiola e independentistas que exigfan una inmediata
18, Instituto Panamericano de Geografla ¢ Historia, Conjuracién de 1808 on
Caracés, Caracas, 1949.
19." Tnrttato Panamericano de Geograla ¢ Historia, EY 19 de abrit de 1810, Cu
‘acas, 1957
20." Textor oficiales de la Primera Repiblica de Venesuela, 2 vols, BANH, nt:
rmeros 12, Caracas, 1959, T, pp. 99-103,
220 LAS REVOLUCIONES H ISPANOAMERICANAS
ruptura con Espaiia* Al principio, los conservadores fueron en as-
censo, y fueron ellos quienes prohibieron Ja entrada al veterano re-
volucionario Francisco de Miranda, un hombre cuya familia era
socialmente sospechosa, el conspirador de 1806, el «traidor» de la
abortada invasién de 1806, el ateo excomulgado** La primera le-
sislacién de la junta fue una versién del interés propio liberal: abolié
los derechos de exportacién y la alcabala en los productos de con-
sumo esenciales; decreté la libertad de comercio; y proscribié la
trata de esclavos (aunque no la esclavitud). Luego convocs elecciones
en todas las ciudades bajo su dominio, con derecho al suftagio res-
tringido a los adultos (edad minima, veinticinco afios) que po-
seyeran no menos de dos mil pesos em propiedad mobiliaria. El
congreso nacional se seunié el 2 de marzo de 1811, con treinta
y un diputados de siete provincias, todos ellos de familias terrate-
nientes y la mayor parte favorables a la posicién «autonomista». El
congreso remplazé 1a junta por un nuevo ejecutivo formado por tres
miembros rotatorios, un consejo consultivo y un tribunal supremo.
‘A Miranda le fue permitido volver a Venezuela en diciembre de
1810 merced a la influencia de Simén Bolivar. Estos hombres eran
dirigentes de un pequefio grupo radical que exigfa Ja independencia
absoluta. Operaban desde dentro de la Sociedad Pattistica, una orga-
nizacién fundada en agosto de 1810 para el desarrollo de Ja agricul-
tura y Ia ganaderia, pero pronto transformada en un club politico y
un grupo de presién pro-independencia. Los miembros de esta so-
ciedad eran casi exclusivamente los del congreso, aunque los criollos
hicieron un gesto en favor de la democracia permitiendo a algunos
pardos que asistieran a las reuniones. El hecho es que los radicales, no
‘menos que los conservadores, eran partidarios sobre todo del avance
de los intereses criollos, pero ereian que éste podfa ser mejor servido
con Ia independencia nacional. El propio Bolivar proclamé su opinién
‘en Ja reunidn del congreso del 4 de julio de 1811: «La Junta Pa-
tridtica respeta, como debe, al Congreso de la nacién; pero el Con-
reso debe ofr a la Junta Patriética, centro de luces y de todos los in-
tereses revolucionatios. Pongamos sin temor Ja piedra fundamental
de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos». Era un Ilama-
21. Intendente Vicente Basnése, informe del 4 de julio de 1810, en Causes de
infideneia, 2 vols., BANE, n* 31-32, Caracas, 1960, T, p. 128.
‘93, W. 8. Robertson, ‘The life of Miranda, 2 vols Chapel Hill, 1929,
23, Siudn Bolivar, Proclemar y discurss del Libertador, ed, Vicente Lecuna,
Caracas, 1939, p. 3.
&
estos del Ros
VENEZUELA, LA REVOLUCION VIOLENTA 221
miento sugestivo. La independencia se declaré el 5 de julio y nacié
la primera zepiblica venezolana.™ Vivié un afio.
El concepto criollo de la nueva sociedad se revelé en la cons-
titucién de diciembre de 1811, una constitucién fuertemente influi-
da por Ia de los Estados Unidos, escrupulosamente federal, con un
poder ejecutivo débil, y jerérquica en sus. valores sociales.*® Estos
habfan sido primeramente anunciados por el congreso en su decla-
racién de los «Derechos del Pueblo» (1 de julio de 1811): «Los ciu-
dadanos se dividirén en dos clases: unos con derecho a sufragio, otros
sin él. [...] Los que no tienen derecho a sufragio son los transetintes,
Jos que no tengan Ja propiedad que establece la Constitucién; y
éstos gozarén de los beneficios de la ley, sin tomar parte en su ins-
titucién».* La constitucién, es cierto, establecta «la libertad, la
igualdad, la propiedad y la seguridad». Y era igualitaria en el sentido
de que abolfa todos los fueros y todas las expresiones legales de dis-
ctiminacién. sociorracial: . Y
Ivar confesaba su himillacién, «que muestros vencedores sean nues-
tros hermanos y que nuestros hermanos inicamente triunfen de
nosotrosr." Divididos entre sf, los criollos eran también rechaza-
dos por las masas populares. Despertaban las sospechas de las cla-
ses bajas y la oposicién de dos grupos particulares, los esclavos
y los Ianeros. Las rebeliones de esclavos de Ja primera reptiblica
segufan esustando a la aristocracia venezolana, que no estaba dis-
puesta a conceder ninguna manumisién o reforma. Cuando el ejér-
cito libertador ocup Caracas en agosto de 1813, identificé a los es-
clavos como el mayor foco de resistencia y envié una expedicién de
castigo contra ellos. ¥ los hacendados presionaban sobre Bolivar para
que restableciera Ja guardia nacional, «con el fin de perseguir Iadro-
nes, aprehender préfugos y conservar los tertitorios libres de toda
invasién».#* De este modo, los esclavos continuaron su propia lucha
auténoma, independiente tanto de los espaiioles como de los criollos.
Fuerzas de color con conciencia de raza combaticron en ambos ban-
dos, por oportunismo, no por conviccién. Y buscaban constante-
47, Toi, p, 112; OLeary, Naraci6n, 1, pp, 201202.
‘48. CeistGbel Mendowa al prior del Contulado, 29 de abril de 1814, en Lecuna,
Documentos de caricter polieo, milltsr y adminisrativo relativor al perfodo de Is
Guerra s Muerten, Boletin de Te Academie Nactone! de la Historia, n° 69 (1933),
pool.
&
estos del Ros
230 LAS REVOLUCIONES ° HISPANOAMERICANAS
mente a los blancos de la fuerza contratia pata exterminarlos. Des-
pués de un encuentro con una unidad realista el 6 de septiembre de
1813, un oficial patriota informé: «Se nota que los muertos [26] son
blancos, indios y zambos, con sélo un negro, y cata a cara hemos vis-
to que los menos son negros, de lo que puede el Gobierno hacer las
reflexiones que le sean més favorables a nuestra tranquilidad».“® Los
esclavos negros podfan destruir pero no podian vencer. Como los ne-
gros en general, estaban desorganizados y sin dirigentes. No asf los
Maneros.
En el sur un nuevo ditigente realista azotaba a la revolucién: José
Toms Boves, un asturiano que habfa sido atrafdo a Venezuela como
‘marinero y contrabandista. Después de un encuentro con Ia justicia
se retiré a los anos y se convirti6 en traficante de caballos en Cala-
bozo." Cuando empezé la revolucién, el fuerte, astuto y sédico es-
pafiol ya se habia identificado totalmente con su nuevo ambiente, las
grandes Ianuras de Venezuela. Las vastas extensiones de pastos,
quemadas por el sol en la estacién seca, y en la hiimeda convertidos
pot la Huvia en insalubres pantanos y lagos, era el hogar de una casta
salvaje y guerrera, una mezcla racial de origen indio, blanco y negro,
endurecida por .
Y en julio se ditigié hacia Nueva Granada, donde, en una répida €
implacable campafia, completd la reconquista en octubre de 181
El rey espatiol hablaba piadosamente de perdén y de reconcilia-
cin, Perc. matanza habia sido demasiado grande; los criollos habfan
perdido vidas y propiedades, los pardos habfan avanzado.*" El reloj no
podia detenerse, y la contrarrevolucién se impuso como una violenta
reconquista. Muchos patriotas fueron castigados; algunos, ejecutados.
‘Y Morillo necesitaba dinero y abastecimientos. En diciembre de 1814
ordené el secuestro y venta de propiedades de rebeldes, y éstos fueron
definidos con suficiente amplitud como para incluir a lideres, partida-
Hos, seguidotes pasivos y emigrantes.®® Una junta de secuestros ven-
dié para el Real Tesoro més de quince millones de pesos de propic-
dades, En 1815 alrededor de trescientas haciendas fueron cogidas a
los rebeldes criollos, muchas de las cuales pertenecfan a los Toro,
Tovar, Mijares, Palacios, Blanco, Ibarra y Machado. El propio Bolt
vat perdié siete haciendas. Mas de los dos tercios de las familias te-
rratenientes de Venezuela sufrieron pesadas confiscaciones.%® sta
no era la manera de reconciliarse con la atistocracia venezolana. En
corto término Ia reaccién espafiola habia triunfado, y 1816 fue el
afio mds negro de la revolueién en Venezuela y en toda América.
56, Margaret I. Woodward, . 435; véate Salcedo Bastardo, op. cit, op. 105 y ss
72) Proclamar y ditcurtor, pp. 148149. y 190-131; Simnén Bolivat, Decretos det
Libertador, 3 vols, Caraeas, 1961, 1, wp. 3556,
&
VENEZUELA, LA REVOLUGION VIOLENTA 239
1816 fueron ineficaces y el Congreso de Angostura hizo esceso esfuer-
zo por aplicarlos. Los propios esclavos no eran muy entusiastas. El
libertador crefa que «han perdido hasta el deseo de ser libres». La
verdad cs que los esclavos no tenfan interés en combatir en la guerra
de Jos criollos: «Muy pocos fueron los esclavos que quisieron aceptar
Ja libertad en cambio de las fatigas de la guetray." A pesar de ello
Ja politica de Bolivar ayudé a neutralizar a los esclavos; ya no vol-
vieron a combatir activamente contra la repiblica como lo habfan
hecho en 1812-1814, y fueron desapareciendo gradualmente de la
guerra como movimiento aut6nomo. Estaba claro que Morillo no te-
nfa nada que ofrecetles y que, fuera lo que fuera lo que la repiblica
representaba, Espafia significaba inequivocamente el statu quo. A me-
dida que el ejército de Morillo aparecta cada vez més como una fuerza
colonialista, fue perdiendo el apoyo popular que Boves le habia con-
seguido y que ahora Bolivar intentaba desviar hacia la repiblica. Y
Bolivar querfa el apoyo no s6lo de los pardos y de los esclavos sino
de un tercer grupo, los Ianeros.
En enero de 1817 Morillo volvié a Venezuela, situé a sus fuerzas
a lo largo de las provincias andinas, y en agosto puso sus cuarteles en
Calabozo, la puerta de los Ilanos. Bolivar ardié en prematuro opti-
mismo, impaciente por tomar la ofensiva. En julio hablo a la atin
esclavizada provincia de Caracas de las grandes victorias republicanas:
‘«.2*
Algunos observadores creen que en 1827 se puso de acuerdo con los
gobernantes de Venezuela para no presionar con Ia abolicién.1™* Fren-
te a los inteteses creados de los administradores de la manumisién y
al general rechazo a pagar Jos impuestos de los cuales dependia la
compensacién, la liberacién fue un lento y parcial proceso en el cual
fueron liberados unos cuantos esclavos en vez de unos cientos cada
afio.¥8 La politica del gobierno favorecia la manumisién gradual y la
pacifica integracién de los esclavos en la sociedad, mientras que los.
intereses privados no querfan perder su propiedad sin compensacién,
El 2 de octubre de 1830 el congreso publicé una nueva ley de ma.
numisi6n que realmente era peor que la ley de Cricuta, porque decre-
taba que la edad requerida para Ja manumisién de los nacidos libres
era los veintitin afios en lugar de los dieciocho; y en 1840 llegé a ser
de veinticinco afios.#* Gradualmente, sin embargo, los terratenientes
venezolanos empezaron a darse cuenta que los esclavos eran una mer-
cancfa cara y poco econémica, que una mano de obra més barata se
podia conseguir haciendo que éstos se convirtieran en «libres» peones
vineulados a las fincas por duros contratos de artiendo. En esas cit-
cunstancias la tinica razén del retraso de la emancipacién hasta 1854
fuc Ia ansiedad de los propietatios por procurarse el méximo de com-
pensaciones.2”
Mientras que las posibilidades de los negros apenas cam-
biaron con Ja independencia, las de los pardos tampoco fueron
mucho mejores. Entablaron una lucha intensa por la igualdad con
116, Bolivar a Pice, 26 de noviembre de 1827, a Briceso Méndez, 7 de mayo de
1828, en Cartas, VIL, 9p. 85 y 257.
117, Sathecland 's Bidwell, 18 de diciembre de 1827, PRO., FO. 18/46,
118. Revenga, Hacienda pitblica de Vencusels, 9. 166.
119. John V. Lombardi, «Manumistion, manumizor, and aprendizaie in sepublican
Venemuclin, HAFIR, XLIX (1969), pp. 656678.
120. Buito, «Esemucrura econdmica de Veneriela en 1830-1848, en Ensayos de
Bistoria social ‘venezatana, Dp. 252258,
VENEZUELA, LA REVOLUCION VIOLENTA 253
Jos ctiollos. Los pardos eran ya hombres libres, dispuestos a utilizar
Jas vias disponibles para adquirir propiedades y educacién. Formaban
‘el més numeroso y dindmico sector de Ja sociedad, alzededor de la
mitad de la poblacin, y crecieron més répidamente que otros sec-
tores. Buscaban la libertad eliminando las tradicionales restricciones
que la ley y Ia sociedad imponian sobre ellos, y pidieron oportunida-
des hasta éntonces reservadas a los criollos.™* Era en los estratos su-
petiores de los pardos donde Ia frustracién se sentia més agudamente
y la lucha por Ia igualdad era més insistente. Algunos de ellos tuvie-
ton éxito y consiguieron el acceso a la educacién, los cargos publicos
y Ja situacién social: «Los ptimeros oficiales, y dirigentes, civiles y
militares, eran de esta clase».™™ Asf los pardos Hegaron a tener ver-
dadero interés en la revolucién y a mirar con sospecha cualquier cam-
bio constitucional —hacia la monarquia, por ejemplo— que pudiera
revivir la antigua situacién social, Pero realizaron su ascensién negan-
do a su clase y convittiéndose en culturalmente blancos, lo que sig-
nificé que el elemento més dinémico en la sociedad trabajaba, no
para disolver Ia estructura existente, sino para entrar dentro y apro-
vecharse de ella, El destino de la gran masa de los pardos fue dife-
rente. Sdlo por mimero eran indispensables a los blancos en las gue-
tras de independencia, especialmente después de 1815 cuando el re-
clutamiento entre los pardos tuvo que aumentar para compensar las
pérdidas entre los criollos. Sus reclamaciones no podfan ser ignoradas.
Su presencia en el ejército les dio !a posibilidad de la promocién mili
tar en los cuadtos medios del cuerpo de oficiales. Y consiguieron Ja
igualdad legal, porque las leyes republicanas abolieron todos los sig-
nos externos de disctiminacién, viendo «sélo ciudadanos en los ha-
bitantes de todas clases, fuere cual fuere su origen o el matiz de su
ez». Pero los nuevos gobernantes confinaron los derechos de voto
y la entera ciudadanfa a los propietarios, lo que hacia que Ia desi-
gualdad no se basara en la ley sino en Ia riqueza. Los pardos que-
xan mds que eso, Bolivar advirtié: «La igualdad legal no es bas-
tante por el espiritu que tiene el pueblo, que quiere que haya igualdad
absoluta, tanto en lo piblico como en lo doméstico; y después querré
la pardocracia, que es la inclinacién natural y vinica, para extermi:
121, Germin Carrern Damas,
También podría gustarte
- 000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozDocumento6 páginas000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozAlejandro MartínAún no hay calificaciones
- Suelo HuancavelicaDocumento1 páginaSuelo HuancavelicaLucy Huaman GalvanAún no hay calificaciones
- Resumen de El Plan Económico de Martínez de Hoz en Argentina, 1976-1981: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de El Plan Económico de Martínez de Hoz en Argentina, 1976-1981: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- 2021-Plan de Catedra H. Americana IIDocumento10 páginas2021-Plan de Catedra H. Americana IIPatricia ArredondoAún no hay calificaciones
- Te contamos una historia de Mendoza: De la conquista a nuestros díasDe EverandTe contamos una historia de Mendoza: De la conquista a nuestros díasAún no hay calificaciones
- Frega, La Virtud y El Poder PDFDocumento19 páginasFrega, La Virtud y El Poder PDFCarla GalfioneAún no hay calificaciones
- Nuevo Curso de Lógica y Filosofía - Guillermo A. Obiols - Sumario - Índice - PrólogoDocumento11 páginasNuevo Curso de Lógica y Filosofía - Guillermo A. Obiols - Sumario - Índice - PrólogoLaureano Juarez100% (3)
- Nuevo Curso de Lógica y Filosofía - Guillermo A. Obiols - Capítulo X - Ética y Filosofía Política en Los Siglos XVIII y XIXDocumento17 páginasNuevo Curso de Lógica y Filosofía - Guillermo A. Obiols - Capítulo X - Ética y Filosofía Política en Los Siglos XVIII y XIXLaureano JuarezAún no hay calificaciones
- Nuevo Curso de Lógica y Filosofía - Guillermo A. Obiols - Capítulo XII - El Ser Humano y Su Obrar en La Filosfía Del Siglo XXDocumento18 páginasNuevo Curso de Lógica y Filosofía - Guillermo A. Obiols - Capítulo XII - El Ser Humano y Su Obrar en La Filosfía Del Siglo XXLaureano Juarez100% (2)
- La Ilustración y La Unidad Cultural EuropeaDocumento10 páginasLa Ilustración y La Unidad Cultural EuropeaLaureano JuarezAún no hay calificaciones
- La historia económica y los procesos de independencia en la América hispanaDe EverandLa historia económica y los procesos de independencia en la América hispanaAún no hay calificaciones
- "Fascismo Trasatlántico. Ideología, Violencia y Sacralidad en Argentina y en Italia, 1919-1945" de Federico Fichelstein (Reseña) - Fabián SarubbiDocumento4 páginas"Fascismo Trasatlántico. Ideología, Violencia y Sacralidad en Argentina y en Italia, 1919-1945" de Federico Fichelstein (Reseña) - Fabián SarubbiRevista POSTData100% (1)
- Chiaramonte, José, La Cuestión Regional en El Proceso de Gestación Del Estado Nacional ArgentinoDocumento40 páginasChiaramonte, José, La Cuestión Regional en El Proceso de Gestación Del Estado Nacional Argentinoalfredosequeiros100% (1)
- 51-Peter Taylor y Colin Flint, Capitulo 1, El Analisis de Los Sistemas-Mundo en Geografia PoliticaDocumento28 páginas51-Peter Taylor y Colin Flint, Capitulo 1, El Analisis de Los Sistemas-Mundo en Geografia Politicaapolodoro123Aún no hay calificaciones
- Universidad Nacional de La Plata Fac deDocumento22 páginasUniversidad Nacional de La Plata Fac deAna Milena Sánchez BorreroAún no hay calificaciones
- Sergio Bagú - El Plan Económico Del Grupo RivadavianoDocumento60 páginasSergio Bagú - El Plan Económico Del Grupo RivadavianoRatarioAún no hay calificaciones
- Resumen - Juan Suriano (2006) "Los Dilemas Actuales de La Historia de Los Trabajadores"Documento4 páginasResumen - Juan Suriano (2006) "Los Dilemas Actuales de La Historia de Los Trabajadores"ReySalmon100% (1)
- TAYLOR Peter Geografia Politica EconomiaDocumento26 páginasTAYLOR Peter Geografia Politica Economiatoloza victoriaAún no hay calificaciones
- Nuevo Curso de Lógica y Filosofía - Guillermo A. Obiols - Epílogo - Modernidad y Posmodernidad en Los Finales Del Siglo XXDocumento16 páginasNuevo Curso de Lógica y Filosofía - Guillermo A. Obiols - Epílogo - Modernidad y Posmodernidad en Los Finales Del Siglo XXLaureano Juarez100% (1)
- Texto de Rodolfo Bertoncello - Recorrido Histórico de La GeografíaDocumento38 páginasTexto de Rodolfo Bertoncello - Recorrido Histórico de La Geografíamiriam100% (1)
- Primer Parcial de Historiografía. Álvaro Casales, Mateo Esteves.Documento11 páginasPrimer Parcial de Historiografía. Álvaro Casales, Mateo Esteves.Mateo Esteves MuninAún no hay calificaciones
- Ansaldi, Waldo y Giordano Veronica. America Latina. La Construccion Del Orden. de Las Sociedades en Procesos de Reestructuracion. Tomo II. Cap.5Documento48 páginasAnsaldi, Waldo y Giordano Veronica. America Latina. La Construccion Del Orden. de Las Sociedades en Procesos de Reestructuracion. Tomo II. Cap.5Emilio Perez DarribaAún no hay calificaciones
- Cayez - Aspectos Del Desarrollo Industrial de Francia en El Siglo XIXDocumento12 páginasCayez - Aspectos Del Desarrollo Industrial de Francia en El Siglo XIXHCUNLPam67% (3)
- Baines Dudley - Los EEUU Entre Las 2 Guerras 1919-1941 (2010)Documento30 páginasBaines Dudley - Los EEUU Entre Las 2 Guerras 1919-1941 (2010)Mauricio SuraciAún no hay calificaciones
- Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach Cap II - Ltimas Imgenes de UDocumento47 páginasGerchunoff, Pablo y Lucas Llach Cap II - Ltimas Imgenes de URoberto VillegasAún no hay calificaciones
- DOYON - Perón y Los TrabajadoresDocumento22 páginasDOYON - Perón y Los TrabajadoresMelAún no hay calificaciones
- Operación Masacre: La Historieta.Documento15 páginasOperación Masacre: La Historieta.Sol DadeAún no hay calificaciones
- Evans - Ascenso y Triunfo Del Nazismo en AlemaniaDocumento12 páginasEvans - Ascenso y Triunfo Del Nazismo en AlemaniaMilena AcostaAún no hay calificaciones
- Sábato, Jorge - La Clase Dominante en La Argentina Moderna. Formación y CaracterísticasDocumento35 páginasSábato, Jorge - La Clase Dominante en La Argentina Moderna. Formación y CaracterísticaslunitacautivaAún no hay calificaciones
- Conceptos en Pedagogía Del Oprimido - FreireDocumento3 páginasConceptos en Pedagogía Del Oprimido - FreireDamian Coto MonteroAún no hay calificaciones
- El Colapso Del Comunismo. Elementos para Una Historia Futura.Documento2 páginasEl Colapso Del Comunismo. Elementos para Una Historia Futura.Raquel JiménezAún no hay calificaciones
- HC El Historiador in Experto. Auko46 PDFDocumento58 páginasHC El Historiador in Experto. Auko46 PDFJosias ValdiviesoAún no hay calificaciones
- Michel Vovelle - Introducción A La Historia de La Revolución Francesa PDFDocumento106 páginasMichel Vovelle - Introducción A La Historia de La Revolución Francesa PDFavatarhistoryAún no hay calificaciones
- Irazusta, Julio. Vida Politica de Juan Manuel de Rosas A Traves de Su Correspondencia. (1793-1830) - 1953 - Capítulo XIIDocumento11 páginasIrazusta, Julio. Vida Politica de Juan Manuel de Rosas A Traves de Su Correspondencia. (1793-1830) - 1953 - Capítulo XIIBibliotecarioAún no hay calificaciones
- Vídeo. Dario Sztajnszrajber Pensar El LenguajeDocumento7 páginasVídeo. Dario Sztajnszrajber Pensar El LenguajeCristal Gabriela CAún no hay calificaciones
- RuleDocumento15 páginasRuleRomi ConstantinAún no hay calificaciones
- Capitulo 2 - Ansaldi y GiordanoDocumento63 páginasCapitulo 2 - Ansaldi y GiordanoMica ZamoAún no hay calificaciones
- 43 - Girbal-Blacha, Noemí (Coord.) - Estado, Sociedad y Economía en La Argentina. Unidad 2Documento38 páginas43 - Girbal-Blacha, Noemí (Coord.) - Estado, Sociedad y Economía en La Argentina. Unidad 2facundo_diez_1Aún no hay calificaciones
- Pagano Nora - Historiografía EruditaDocumento29 páginasPagano Nora - Historiografía Eruditacalibre07Aún no hay calificaciones
- Los Años Sombrios (1968-1979)Documento18 páginasLos Años Sombrios (1968-1979)Yani PalazzoAún no hay calificaciones
- Di Stefano Roberto. Iglesia y Catolicismo en Argentina PDFDocumento31 páginasDi Stefano Roberto. Iglesia y Catolicismo en Argentina PDFAnahíGimenezAún no hay calificaciones
- BERTONI Construir La NacionalidadDocumento21 páginasBERTONI Construir La Nacionalidadjack2908Aún no hay calificaciones
- Hobsbawm El Mundo en 1780-90Documento16 páginasHobsbawm El Mundo en 1780-90Mariano Nicolas Almada100% (1)
- SCHMIT ROBERTO - Ruina y Resurreccion en Tiempos de Guerra. Cap. 6Documento25 páginasSCHMIT ROBERTO - Ruina y Resurreccion en Tiempos de Guerra. Cap. 6María De Los Ángeles Martín KolkowskiAún no hay calificaciones
- La Economía Africana Postcolonial, Ake, ClaudeDocumento3 páginasLa Economía Africana Postcolonial, Ake, ClaudeLuz OlivaresAún no hay calificaciones
- Texto Altamirano Sarlo Sobre El CentenarioDocumento4 páginasTexto Altamirano Sarlo Sobre El CentenarioMatías Leonel ZalazarAún no hay calificaciones
- Historia de América en Los Siglos XIX y XXDocumento10 páginasHistoria de América en Los Siglos XIX y XXGastonBennettAún no hay calificaciones
- Las Guerras Por Malvinas Federico Lorenz - Primera ParteDocumento66 páginasLas Guerras Por Malvinas Federico Lorenz - Primera ParteDaniel Chao100% (1)
- Crecimiento Del Litoral Rioplatense Colonial y Decadencia de La Economia Misionera Moraes PDFDocumento34 páginasCrecimiento Del Litoral Rioplatense Colonial y Decadencia de La Economia Misionera Moraes PDFPablo GómezAún no hay calificaciones
- Programa America IIIDocumento7 páginasPrograma America IIIJuan B. CabralAún no hay calificaciones
- Giuseppe Sergi - La Idea de Edad Media Entre El Sentido Común y La PrácticaDocumento12 páginasGiuseppe Sergi - La Idea de Edad Media Entre El Sentido Común y La PrácticaAle G. Castillo50% (2)
- Giménez Zapiola, Marcos. "En Torno A La Formación Del Régimen OligárquicoocrDocumento8 páginasGiménez Zapiola, Marcos. "En Torno A La Formación Del Régimen OligárquicoocrfrancoAún no hay calificaciones
- Hill, Christopher - El Protestantismo y El Desarrollo Del CapitalismoDocumento8 páginasHill, Christopher - El Protestantismo y El Desarrollo Del CapitalismobonzeppelinAún no hay calificaciones
- 17 - Falleti, Tulia Giordano, Verónica Rodríguez, Gabriela - Clientes y Clientelismo en América Latina. Tomo 1Documento68 páginas17 - Falleti, Tulia Giordano, Verónica Rodríguez, Gabriela - Clientes y Clientelismo en América Latina. Tomo 1Luisina AntenaAún no hay calificaciones
- América III - Carnevale - 0Documento17 páginasAmérica III - Carnevale - 0FernandoFernandoAún no hay calificaciones
- Eje Teorico 6 FascismosDocumento18 páginasEje Teorico 6 FascismosCamila CastrilliAún no hay calificaciones
- Educación Hispánica-2°-CienciasDocumento26 páginasEducación Hispánica-2°-CienciasAle OcampoAún no hay calificaciones
- Confederación Rosista PDFDocumento16 páginasConfederación Rosista PDFceciliaAún no hay calificaciones
- Dependencia y Desarrollo en America LatinaDocumento2 páginasDependencia y Desarrollo en America LatinaHector Parra GarciaAún no hay calificaciones
- Resumen de Los Hilos Sociales del Poder: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Los Hilos Sociales del Poder: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Resumen de La Burguesía Industrial y la Aparición de la Clase Obrera (1700-1914) de Pierre Bergier: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Burguesía Industrial y la Aparición de la Clase Obrera (1700-1914) de Pierre Bergier: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Resumen de La Industrialización Argentina y la Modalidad de Inserción en la Economía Mundial: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Industrialización Argentina y la Modalidad de Inserción en la Economía Mundial: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Resumen de América Latina y la Economía Internacional, 1870-1914De EverandResumen de América Latina y la Economía Internacional, 1870-1914Aún no hay calificaciones
- Cuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo PartiturasDocumento1 páginaCuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo Partiturasedinson sierra PIANISTA100% (1)
- 9 Devoto - La Inmigracion de Ultramar PDFDocumento18 páginas9 Devoto - La Inmigracion de Ultramar PDFmarcelovitoloAún no hay calificaciones
- Sociabilidades y Vida Cultural - Buenos Aires - 1860 - 1930 - Paula BrunoDocumento14 páginasSociabilidades y Vida Cultural - Buenos Aires - 1860 - 1930 - Paula BrunoLaureano JuarezAún no hay calificaciones
- Artículos de Costumbre - José Joaquín VallejosDocumento148 páginasArtículos de Costumbre - José Joaquín VallejosLaureano Juarez100% (1)
- Arte de Jugar A La Lotería o Colección de Los Mejores Tratados Sobre Este Juego - 1825Documento350 páginasArte de Jugar A La Lotería o Colección de Los Mejores Tratados Sobre Este Juego - 1825Laureano JuarezAún no hay calificaciones
- Apuntes para La Historia de La República Oriental Del Uruguay Desde El Año 1810 Hasta El de 1852 - Tomo IIDocumento514 páginasApuntes para La Historia de La República Oriental Del Uruguay Desde El Año 1810 Hasta El de 1852 - Tomo IILaureano JuarezAún no hay calificaciones
- Mujer Como Ciudadana en El Siglo Xviii. La Educacion y Lo Privado PDFDocumento17 páginasMujer Como Ciudadana en El Siglo Xviii. La Educacion y Lo Privado PDFEvanthia BinetzisAún no hay calificaciones
- Cuando Disciplinar Fue Poblar - Santa Fe - 1850 - 1890Documento25 páginasCuando Disciplinar Fue Poblar - Santa Fe - 1850 - 1890Laureano JuarezAún no hay calificaciones
- La Civilización en Debate - Alberto Lettieri - Capítulo VI - Las Ideas Del Siglo XXDocumento9 páginasLa Civilización en Debate - Alberto Lettieri - Capítulo VI - Las Ideas Del Siglo XXLaureano JuarezAún no hay calificaciones
- Indice Del Archivo Del Gobierno de Buenos Aires Correspondiente Al Año de 1810 - Buenos Aires - 1860 - Primera ParteDocumento292 páginasIndice Del Archivo Del Gobierno de Buenos Aires Correspondiente Al Año de 1810 - Buenos Aires - 1860 - Primera ParteLaureano JuarezAún no hay calificaciones