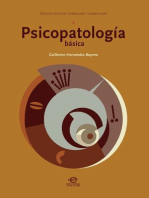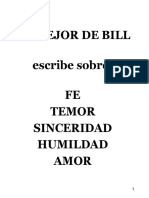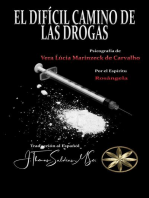Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
4 Gigantes Del Alma
4 Gigantes Del Alma
Cargado por
Antonio VizcarraDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
4 Gigantes Del Alma
4 Gigantes Del Alma
Cargado por
Antonio VizcarraCopyright:
Formatos disponibles
CUATR O GIGANTE S DEL A LM A
SERIE SEPA USTED
Asimov, I. D e los nm ero s y su historia
Bacq, R. La energa sola r y las bom ba s de calor
Bguery, M. La explotaci n de los ocanos
Bourde, C h. La s enferm edade s circulatoria s
Escard, F. A natom a d e la fam ilia
Escard, F. Sexologa de la fam ilia
Firpo, N. Diccionario del am or
Greppi, C. Hacia un m und o m ejo r
Guron, J. La energa nuclea r
Judd , S. H. La dieta d e California
Laborde, S. El cncer
Lequin, Y. - M aillard, J . Europa occidenta l en el siglo XX
Maillard, J. - Lequin, Y. El nuevo m und o del Extrem o O riente
M atras, J. J. El sonid o
Mira y Lpez, E. C uatro gigante s del alm a
Ribas, A. P. El rol del em presari o en la socieda d
Rousseau, P. La luz
Termier, H. - Term ier, G. Los anim ale s prehistrico s
E M ILIO M IR A Y LPE Z
CUATRO GIGANTES
DEL ALM A
El miedo La ira
El amor - El deber
DECIMOCUART A EDICIN
E d ic io n e s L id iu n
B U E N O S A IR E S
GUISA
DE
ENFO
QUE
Nunca como ahora, que se est gestando el cauce social del
nuevo hombre, se ha hecho tan necesaria la investigacin cientfica objetiva y sistemtica de la naturaleza humana. Nunca
como ahora, tambin, ha sido tan conveniente que los datos alcanzados por la ciencia se pongan al servicio y beneficio del mayor nmero posible de personas, para contribuir al alivio de sus pesares.
Asi como hay enfermedades hay sufrimientos evitables con
slo observar algunas sencillas normas de conducta. Pero stas no
pueden ser impuestas a nadie, sino que han de ser creadas y adoptadas por cada cual voluntaria y satisfactoriamente, en la medida en
que se desgajen de su criterio de accin, de un modo tan sencillo
y natural como un fruto maduro se desprende del rbol en que se
engendr. De aqu la conveniencia y casi diramos la imperativa
urgencia de ilustrar en los fundamentos del autoconocimiento a
la mayor cantidad posible de adultos. stos alcanzan, espontneamente o por estudio, una visin aceptable del mundo en que viven,
pero ignoran casi todo cuanto hace'referencia a su propio universo
personal, del cual aqul no pasa de ser, en definitiva, ms que una
parte extrapolada.
Dos grandes obstculos, empero, dificultan este autoconocimiento que Scrates ya reclamaba, como principio de toda actuacin: el primero de ellos consiste en que la propia inmediatez dificulta enormemente todo intento introspectivo (del propio modo
como cuanto ms acercamos un objeto a nuestra vista peor lo vemos); el segundo deriva de los cambios constantes de nuestro tono
vital reflejados en nuestro humor y en nuestra autoconfianza
que nos llevan a teir siempre el autojuicio estimativo, dndole un
exagerado color de rosa o un injustificado tono de oscuro pesimismo.
En efecto, el hombre pasa, casi sin trmino medio, de considerarse
el "rey de la creacin" a creerse "simple barro"; unas veces se
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
autojuzga como espritu "cercano a Dios" y otras como una "mquina de reflejos".
Hasta hace apenas medio siglo, la psicologa apareca dividida al igual que la filosofa en dos campos ideolgicos irreconciliables: en uno se hallaban quienes crean que la esencia y
sustancia del hombre es un principio sutil, inextenso y eterno, llamado "alma"; en otro militaban quienes opinaban que desde el
ms profundo de los idiotas hasta el ms excelso de los genios, no
pasan de ser acmulos de materia que toman la forma de "cuerpo
humano". ste, en una de sus partes el cerebro engendrara
la conciencia, de un modo tan directo y natural como el rion segrega la orina. Esas dos actitudes (idealista y materialista) ms o
menos suavizadas y disimuladas constituan la base de los sistemas
psicolgicos imperantes. Afortunadamente,
hoy se ha superado la
"impasse" y comienza a surgir la sntesis dialctica, impulsora de
nuestra ciencia: el se/r humano es, s, un acumulo de sustancia viva,
una inmensa colonia celular si se quiere pero en l se observan,
adems de las actividades propias de la vida "elemental" de cada
una de sus micropartes, otras globales, individuales, inter y supracelulares o personales que le imprimen un peculiar modo de vivir
y comportarse, asegurando no solamente su persistencia en el espacio y en el tiempo, sino su expansin y trascendencia en otro
plano, ms reciente: el plano superpersonal o social.
Objeto de estudio de la moderna psicologa son, precisamente,
esas actividades integrales del organismo humano vivo,
productos
de una complejsima interaccin de estmulos y necesidades (excitantes e incitantes) del ambiente y del llamado medio interno. Segn cul sea la calidad lograda de esa perpetua y oscilante sntesis
vital del hombre se nos presentar como ngel o demonio, como
mero proyectil impulsado por las ciegas y mecnicas fuerzas de
instintos ancestrales o como unidad su i generijs jams lograda ni
repetida hasta entonces que brilla con luz propia,
inconfundible,
en el reino de los valores, inconmensurablemente
alejada de los
planos en que se entroncan y agitan las fuerzas fisiconaturales.
Pero, a pesar de sus diferencias de aspecto y rendimiento, el
hombre tiene un cierto nmero de caractersticas que lo definen y
delimitan como especie, inconfundible con las dems del reino animal. Estudiarlas y comprenderlas es el afn primordial de los actuales cultores de la caracterologa, la tipologa, la antropologa y
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
la personalogia. Todos ellos parten del concepto dinm icoevolutiv o
y propenden a relacionar entre si as im genes obtenidas desde los
diversos planos de enfoque (actitud pluralista ) tales com o: la apariencia (mrfica) corporal y el tem peram ento; sta y la frm ula
hormonal; dichos tres factores y el carcter; ste y la educacin;
sta y el ambiente econmicosocial, etctera. T ales interrelaciones
se llevan a cabo con 'la esperanza de llegar a constituir una visi n
d el h o m b r e e n su total devenir, pues la psicologa actual aun sien do por definicin integral, unitaria y global, aspira tam bin a ser
infinal, o sea, a no trazarse lmites estrictos en su cam po de investigaciones. De aqu que partiendo del anlisis del m s sencillo acto
personal morderse una ua por ejemplo llegue, a veces, con
facilidad a tener que interesarse por el estudio de las peculiaridades
culturales de una poca humana.
Precisamente por esa extensin y profundizacin
de sus temas, nuestra ciencia es hoy, paradjicamente, ms abstracta y m s
concreta que hace un siglo: si, de una parte, estudia con mayor
detalle a Juan Lpez, de otra, en cambio, lo disuelve o desvanece
en un inmenso ocano de heterogneas fuerzas (fsicas, qumicas,
biolgicas, sociales) en el que apenas si queda su corporeidad como
simple punto de referencia. De aqu la conveniencia de acudir, peridicamente, a los artificios "plsticos"
dinmicorrepresentati vos para facilitar la mejor comprensin de los actuales postulados psicopersonales.
Y es por ello que, sin perder excesivamente el tono austero
que conviene a toda descripcin cientfica, nos creemos autorizados a presentar al pblico interesado en conocer sus tutanos mentales, una visin de los mismos que dista sumamente, claro est,
de lo real, pero que, no obstante, es singularmente h o m o lo g a de la
que hoy aceptan como verdadera los psiclogos profesionales. Cualquiera que sea la escuela a que stos pertenezcan, la vida personal es
concebida como una intermitente serie de expansiones y retracciones (pulsiones y pasiones) condicionadas por la interaccin de
las energas contenidas en el potencial hereditario (plasma germinal) desarrolladas por el aporte nutritivo (citotipico) y modificadas por la estimulacin constante del ambiente (inducciones, o mejor in d u c a c io n e s y educciones o e d u c a c io n e s que pueden
resultar,
a su vez, de puros actos mecnicos o de influjos
ideoafectivos).
10
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
El hombre en estado primitivo o "salvaje", el "homo
natura",
es principalmente movido por los ingentes impulsos de preservacin y de expansin en su ser, que constituyen los complejos dispositivos defensivo-ofensivos y procreadores vulgarmente
conocidos
bajo el calificativo de "instintos de conservacin y de reproduccin". stos se acusan a cada momento en nosotros, primero en forma de leves "deseos", luego de claras "ganas" y ms tarde, si no
son a tiempo satisfechos, de imperiosas e impulsivas "necesidades"
de huida, de ataque o de posesin.
Los estudios experimentales del conductismo y de la psicologa pre y neonatal han demostrado que existen notables diferencias
individuales en el modo y la intensidad con que el ser humano
muestra tales pautas reaccionles, cuando son excitadas por diversas
situaciones experimentales. De aqu que no sea justo considerarlas
como meros mecanismos reflejos, aun cuando es evidente que se expresan a travs de multitud de automatismos a los que cuadra ese
calificativo. Por ello es preferible elegir una palabra que englobe los
aspectos neurolgicos y psquicos, heredados y adquiridos, estables
y mudables, colectivos e individuales de dichas reacciones; y esa
palabra la hallamos en el trmino
EMOCIN.
Pues bien: tres son las emociones primarias en las que se
inscribe toda la gama de reflejos y deflejos de huida, agresin y
fusin posesiva. Sus nombres ms comunes son: EL MIEDO,
LA
IRA y el afecto o AMOR.
La energa que ellas son capaces de movilizar y vehicular es tan inmensa que cuanto el hombre ha hecho de
bueno y de malo sobre la Tierra se debe,
fundamentalmente,
cargar en su cuenta. Pero, desde hace ya muchos siglos, los seres
humanos no viven aislada y anrquicamente sobre la corteza del
planeta, sino que constituyen grupos y, por ello, cada individuo
requiere de buen grado o por fuerza la categora de "homo
socialis". Y aqu entra en juego otra inmensa fuerza, predominantemente represiva de las anteriores, que es vulgarmente
conocida
con los nombres de ley, obligacin, costumbre, norma,
tradicin,
etc., no solamente contenida en cdigos y mandamientos ms o menos sagrados, sino almacenada en determinadas "autoridades", que
usan su poder para cuidar que sea introducida equitativamente
en
cada cerebro, apenas ste es capaz^ de recibirla. A esa cuarta fuerza
vamos a denominarla, globalmente,
DEBER.
CUATRO
G IG A N T E S
DEL
ALMA
11
Ciertamente, no es posible considerar a esta nueva faz en el
mismo plano que las anteriores; no es, en primer lugar, congnita
ni tampoco cabe incluirla en el calificativo genrico de las emociones. Pero, como veremos en el momento oportuno, es capaz, muchas
veces, de conmocionar al hombre y de hacerle, en ocasiones, resistir el embate de cualquiera de ellas o, inclusive, de todas juntas.
Al igual que el miedo, la ira o el amor, el DEBER, cuando no es
satisfecho puede no solamente morder sino remorder en las entraas anmicas y conducir a los mximos sufrimientos y al suicidio.
Puede, pues, parangonarse sin menoscabo con los tres gigantes "naturales" este gigante "social" que, en cierto modo, deriva de ellos
y contiene algo de cada uno en su singular textura.
No es exagerado emplear la voz "gigante" para designar estos
cuatro ncleos energticos que, a modo de los cuatro puntos cardinales, orientan, propulsan y a la vez limitan el universo mental,
individual y especifico, del hombre. Nuestra vida personal, en efecto, discurre a menudo por los cauces de la mera "noesis" del mero
"contemplar", "divagar", "saber" o "razonar", neutro, fro y objetivo.
Mas cuando ello sucede es porque en nada interfiere lo contemplado, divagado, sabido o razonado con el mbito de nuestros
propios intereses vitales. Tan pronto como los roza y mucho ms
si penetra directamente en su zona sentimos la punzada vivencial
del sentimiento o la emocin: nuestra vida se anima y colorea en
la medida en que se tie, entonces, de la paralizante angustia miedosa, de la impulsiva furia colrica, del arrebatador xtasis amoroso
o del implacable "imperativo categrico" del deber. Desde ese momento el "Yo" se siente invadido y tironeado por los dedos, garras y
tentculos de sus gigantes y asiste, casi siempre, como mero espectador doliente a su terrible lucha, para luego obedecer, cual sumiso
esclavo, al que resulte vencedor, aun cuando sea por un breve espacio de tiempo. La tan cacareada y pomposa "razn" que tan brillantemente se exhibe cuando el individuo se halla "fuera" de la
zona en donde actan aqullos es ahora igualmente zarandeada y
peloteada de uno a otro, con la misma aparente sencillez con que una
ola de tempestad altera el rumbo de una barca, el viento huracanado
juega con las hojas o un terremoto desquicia una casa. Por ello no
cabe considerarla, hasta ahora, ms que como una enana; eso s,
muy avispada y marisabidilla, que es capaz, a veces, de aprovechar
12
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
el sueo de sus tiranos para mostrarse en toda su belleza o, incluso,
de cabalgar a su lado, cuando stos van al paso y no estn muy desvelados.
En las siguientes pginas vamos a estudiar EL MIEDO,
LA
IRA, EL AMOR Y EL DEBER, los 4 gigantes del alma, siguiendo
el orden de su enumeracin, que corresponde, en nuestra
opinin,
al de su creacin, tanto en la historia del mundo animal como en la
evolucin del ser humano. Despus, iniciaremos al lector en algunos
secretos de su estrategia blica y describiremos algunas de sus ms
frecuentes batallas; con esto pretendemos hacer algo ms que entretenerlo: deseamos ayudarle a liberarse, siquiera sea parcial y efmeramente, de las consecuencias ms angustiosas de su yugo. No vamos a realizar alardes de seudoerudicin ni a seguir normas sistemticas; usaremos de nuestra propia psicologa didctica, para hacer
atractiva la composicin, sin falsear su fondo
conceptual...
En cada caso nos remontaremos hasta el origen mismo de su ser
y lo seguiremos en las diversas fases evolutivas, sealando sus diversas mscaras y sus mltiples maas. Ahora, lector amigo, dobla
la hoja y empieza a enfrentarte con el ms viejo de nuestros gigantes y quizs el peor comprendido, hasta hace poco.
CAPTUL O PRIMERO
EL
MIEDO
Sus orgenes en la escala biolgica.
Dedcese de los sagrados textos que D ios introdujo el temor
desde los albores de la vida (Gnesis 9, 2: Y vuestro temor y vuestro pavor ser sobre todo anim al de la tierra y sobre toda ave de
los cielos, en todo lo que se mover en la tierra y en todos los peces
del mar. Levtico p. 26, 16: Yo tam bin har con vosotros esto: en viar sobre vosotros terror, extenuacin y calentura que consuman
los ojos y atormenten el a l m a . . . Isaas 8, 13: A Jehov de los
ejrcitos, a l santificad: sea l vuestro temor y l sea vuestro m iedo) . En esto coinciden el punto de vista religioso y el cientfico,
pues, para el bilogo actual, el m iedo heraldo de la muerte no
es, ni ms ni m enos, qu e la em ocin con que se acusan, en los niveles superiores del reino anim al, los fenmenos de parlisis o detencin del curso vital tque se observan hasta en los ms sencillos
seres vivos unicelulares, cuando se ven som etidos a bruscos o desproporcionados cambios en sus condiciones ambientales de existencia.
Hagamos u n esfuerzo im aginativo y tratemos d e representarnos
los orgenes de la vida en nuestro planeta: siguiendo las ideas de
H eckel podem os suponer q u e los primeros seres vivos del reino vegetal aparecieron en el fondo de los mares, en donde las variaciones
del am biente son, relativam ente, suaves y lentas, de suerte qu e es
ms fcil la conservacin de cualquier ritm o m etablico; es casi
com o, en u n m om ento dado, por agrupacin especial de complejas
m olculas de carbono, se crearon los anillos propios de la serie orgnica de la qum ica y surgieron las primeras ncelas protoplsmi-
14
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
cas, posiblem ent e an n o estructurada s en form a especficam ent e estable, n i m uch o m enos en form a individualizabl e m acroscpicam en te. Pues bien : ya desde entonces, en ese prim itiv o protoplasm a, cabe
suponer q u e sus ncelas, al recibir el im pacto de las nuevas o bruscas m odificacione s del am bient e fsicoqum ic o (alteracione s de tensin osm tica , de carga elctrica, etc.) , revelan una m odificaci n de
su ritm o m etablico , el cual se ve m om entne a o definitivamente
com prom etid o cuand o el desnivel entre la capacida d alterante del
exterio r y resistente de su interio r se inclin a a favor del prim ero (excitante o estm u lo ) . Y entonces pued e sobrevenir en ella s u n proceso
de precipitaci n coloidal, m s o m enos extenso , o sea, un a fase de
"gelificacin" q u e segn sea reversible o irreversible (en funci n
d e la capacidad de recuperacin vital) determ inar u n estado de
prim itiv o "shock" coloida l o d e "muerte" protoplsm ica.
La dism inuci n o detenci n de los fenm enos vitales, directam ente producida por potenciale s de accin qu e com prom eten el inestable equilibri o entre tod o agregad o o masa de m ateria viva es, pues,
u n hech o d e tip o fsicoqum ico , consustancia l d e su propia natura leza. C uand o u n a prim itiv a red circulatoria aun antes de la existencia de tejid o nervioso perm ite la difusi n de la alteracin producid a en el lugar de incidencia de los excitante s o estm ulo s nociceptivo s se observar , sin duda , u n a tendencia a la globalizacin d e
la aparente reaccin d e la masa viva; de tal suerte sta em pieza a
adquirir una fisonom a d e individualidad, casi siempre coetnea con
un a cierta tendencia a la persistencia de sus lm ites m orfolgicos.
Pues bien : desde ese m om ent o pued e afirmarse que existe la raz
biolgic a prim itiva del fenm en o em ociona l del m iedo .
Qu falta para qu e tal raz produzca , propiam ente , la planta
m iedosa? : la existencia de u n sistem a nervioso, capaz de condicio nar esa reacci n sin necesidad de la actuaci n directa de los factores absolutos qu e hasta ahora la determ inaban . T a n pronto com o
u n organism o anticipa u n efecto, o sea, tan pronto com o establece
el reflejo condicionad o correspondiente, bastar la presencia ms
o m eno s lejana de u n estm ulo asociativam ente ligad o a la accin
daina , para que se observ e en el ser el m ism o cuadro de dism inu cin o detenci n de sus m s aparentes m anifestaciones vitales. D e
esta manera nace ya, com pletam ent e constituido , nuestro primer gigante, a lo largo de la m ilenaria caden a secular de la evoluci n biolgica . Por ello , si en cualquier protozo o podem o s sorprender la
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
15
inactivacin (cesacin de actividades) en respuesta al im pacto del
excitante nociceptivo , en u n vertebrado ya som os capaces de n o ta r
esa m ism a inactivaci n en previsin del posible o probable d a o .
Y eso se revele o n o en form a subjetiva es propiam ente el m iedo.
Sus orgenes en la vid a individual humana.
U n feto ele 3 m eses es, ya, capaz de responder a estm ulos elctricos, m ecnicos y trm icos, de intensidad alggena (provocadora
de dolo r en el neonato ) m ediante u n a brusca contraccin , seguida
de la paralizaci n de sus m ovim iento s d u ran te u n perod o de varios
segundos o de varios m inutos, segn los casos. Esta detencin del
curso vital n o parece, em pero , tener a n carcter profilctico, sino
q u e, con toda probabilidad , resulta de u n a inhibicin refleja, directam ente provocad a p o r la llegada, a los centros nerviosos, de la onda
d e excitaci n an o rm al, puesta en m arch a en el sitio de aplicaci n de
los estm ulos alterantes (golpe, descarga elctrica, e tc .).
L o q u e interesa, n o obstante, es sealar que tan pronto com o
em pieza el organism o h u m an o , en su desarrollo in trau terin o , a m ostra r seales di: u n a conducta integral o individualizada , stas son
precisamente las q u e corresponden a la fisonom a m iedosa, es
decir, in h ib ito ria . B ien poco se sabe a n acerca de la naturaleza
n tim a de este proceso in h ib ito rio : parece q u e d u ra n te l se eleva
extraordinariam ente la resistencia al paso de las corrientes celulfugas a travs de las conexiones en tre el axn (cilindro-eje o prolongacin efectora de las clulas nerviosas) y las dendritas (prolongacio nes receptoras de las neuronas vecinas). L a "articu laci n " en tre cada
dos clulas nerviosas n o h a de ser concebida en form a de charnela
m ecnica sino de u n a especial barrera qum ica o, m ejor, electroqum ica, q u e se denom ina "sinapsis" y en determ inada s ocasiones se
torna intraspasable para determ inadas cargas o trenes de ondas nuricas. E ntonces surge u n verdadero "b lo q u eo " y paralizaci n de las
corrientes nerviosas (sem ejante a la paralizaci n del trnsito en un a
red ferroviaria si dejan d e funcionar las casillas de los guardagujas)
desintegrndose el trfico vital de los im pulsos reaccionales y desapareciend o ted a m anifestacin de conducta individual planificada.
D esde el punte de vista bioqum ico se afirm a que en tales m om ento s
las clulas nerviosas estn en "fase refractaria" , y n o tienen lugar
16
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
en su in terio r desprendim iento s energticos, sino sim ples m icrocam bios anablicos.
Sea de ello lo q u e q u iera , tam bin en el ser hum an o se cum ple
el hecho de q u e las prim eras m anifestaciones de su vid a individual
llevan aparejad a esta reaccin prem ortal, q u e revela la existencia en
l d e nuestro p rim e r gigante, a n antes de q u e sea presum ible pen sar en q u e posea conciencia de su existir.
Presencia del miedo en el neonato.
Esa reaccin espa& m dicoinhibitoria q u e acabam os de sealar
ya en el feto, se revela d e m odo m ucho m s evidente en el hom bre
recin nacido. Efectivam ente, si tom am os u n neonato entre nuestras
m anos, lo suspendem os en el aire y lo dejam os caer u n p a r de palm os, recogindolo nuevam ente en ellas, podrem os observar n o solam ente la m ism a brusca y general contracci n de su m usculatura
que le hace retom ar su cu rv atu ra y flexin fetal , sino q u e los
fenm enos de parlisis o dism inuci n de las m anifestaciones vitales
subsiguientes se h ar n m ucho m s evidentes q u e en el feto: su corazn se h a b r d eten id o u n o o m s segundos, al igual q u e su respiracin , para reem prende r su m arch a dbilm ente , prim ero, y en form a acelerada, p ro n to . U n a palidez m o rta l h a b r sustituid o en su
cara a la vultuosidad anterio r y si en ese m om ento pudisem os pin charle u n brazo o u n a p iern a n o provocaram o s la salid a d e sangre,
pues una brusca contracci n de los vasom otores h a casi detenid o la
circulaci n perifrica.
Si pudisem os, tam bin, extraer u n a radiografa, au n al cabo
de varios m inutos, notaram o s u n a dilatacin de las asas intestinales y clicas y u n a cesacin de la actividad m otriz del estm ago,
n o solam ente po r la parlisis secretora (qu e influye secundariam en te sobre sus m ovim ientos) sino , tam bin, po r la relajaci n de la
fibra m uscular lisa, a lo largo de todo el tu b o digestivo. T ales sntom as viscerales y otros m uchos q u e n o describim os, en aras de
la brevedad son producido s po r u n a intensificacin del ton o sim ptico, con liberacin , m s o m enos ab u n d an te , de adrenalina.
S uponiend o q u e la cad a experim ental y n o m ecnicam ente
traum tica a la q u e hem os som etido a l recin nacid o hubiese du ra d o m s tiem po , intensificand o as la violencia del fenm eno es-
CUATRO GIGANTES DEL ALMA
17
tudiado , podram os, quiz, n o llegar a ver en l u n a sola contusin,
pero persistiran , a veces d u ran te horas, huellas de u n a g ra n conmocin o "shock", con casi com pleta p rd id a de la actividad de su corteza cerebral y profundas alteraciones del tono neurovegetativo . E n
tales condiciones, incluso l a m u erte sera posible sin herid a n i
lesin traum tica (externa n i interna) porqu e tal conm ocin n o
h ab ra sido provocada, en realidad , po r accin directa sobre ta l o
cual p arte de su organism o , sino po r u n a accin global e indirecta
sobre todas ellas (prdid a de la base d e sustentacin ) desencadenando de esta suerte u n a com plicad a serie de reflejos inhibitorios (denom inada en i;ste caso "deflejo catastrofal" , de G oldscheider). Pues
bien, si u n hom bre vulgar e ingenu o hubiese asistido a nuestro experim ento, am n de sus com prensibles crticas acerca de su dureza,
seguram ente h a b ra descripto la situacin diciend o q u e "se le h ab a
dad o u n susto brbaro (o un susto de muerte) al pobre n en e" ; lo
q u e confirm a la exactitu d q u e en m uchos casos existe entre los
p u n to s de vista p o p u la r y cientfico, en el cam p o psicolgico.
N atu ralm en te , tam poco nos es posible saber de q u m odo vive
subjetivam ente esos m om ento s la alboreante persona, neonata tam bin (pues el cm ulo de estm ulos q u e actan sobre el organism o
fetal d u ran te el p arto , y apenas nacido , es la p rin cip a l fuerza q u e
determ ina la integraci n de sus respuestas, en form a q u e principie a
constituirse su p e rso n a ) ; m as, n o im porta, pues el m ied o p u ed e
existir y ser tenido sin ser sentido, au n q u e la recproca n o es verdadera (o sea, q u e n es posible sentirlo sin te n e rlo ).
Si en vez de u n cam bio tan brusco y d a in o com o al que lo
hemos som etido, procedem os, ahora, a dism inuir progresivam ente su
vitalidad, m ediante u n a sustraccin de calor, u n a alim entaci n d e ficiente, etc., llegar p ro n to u n instante en el q u e con menor intensidad d e la estim ulaci n (cada m s leve) desencadenarem o s la m ism a o m ayor respuesta in h ib ito ria . E l m ied o es, en efecto, un gigante
que se nutre de la carencia (y po r eso, com o m s adelante verem os,
la m xim a form a de carencia, q u e es la NADA, es, tam bin , la q u e
m ejor lo c u ltiv a ).
P or esta razn, los neonato s desvitalizados, sujetos a h ip o alim entacin , a iro , falta de reposo, etc., tiem blan y exhiben la reaccin del "shoclk", la em ocin prem ortal y el m iedo , au n po r m otivos
relativam ente nim ios. Y u n a de las m aneras, leves, de m anifestar
esa tendencia & la parlisis vital es, precisam ente, la ausencia de res-
18
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
puesta colrica ante los estmulos irritantes intensos; otras veces, esa
p ro p ia desvitalizacin llevar al neonato a m ostrar un a respuesta de
irritaci n ante estm ulos q u e son perfectam ente neutro s para los recin nacidos norm ales (y entonces pued e afirm arse q u e tales nios
tienen, desde el nacim iento , la "debilida d irritab le" , q u e luego se
transform ar en la llam ad a "neurastenia constitucional" , u n o de
cuyos sntom as prim ordiales es, precisam ente, u n m ied o exagerado) .
Cmo crece el Gigante Negro.
T a n to en la escala f ilognica com o en la ontognica, hem os visto
q u e la raz biolgica del m iedo cala en lo m s hondo de su gnesis.
A hora es preciso, em pero, q u e tom em os aliento para seguir el curso
evolutivo , acelerado , de su desarrollo y m adurez, hasta considerarlo
en su estructura, su aspecto y fisonom a actuales, o sea, en su m odo
de presentarse y de existir en cualquier ad u lto civilizado de nuestra
poca.
Si retom am o s la consideracin del q u e podram o s denom ina r
miedo orgdnicopersonal, en la escala anim al, recordarem o s q u e era
condicin "sine qua n o n " p ara su form acin, la existencia d e u n
sistem a nervioso, capaz de difundir en todos los m bitos orgnicos
la accin conm ocionante del excitante (en este caso, incitante) dain o y, a la vez, determ ina r la respuesta global de inm ovilizacin,
retracci n vital y m u erte aparente (parcial y transitoria ) del ser
an te l (en tan to se reforzaba ulteriorm ente la vid a vegetativa, gracias a la liberaci n de horm onas adrenalrgicas). Pues bien : en u n
grad o m s avanzado y elevado de com plicacin biolgica, se produce
u n a conducta global, nueva, q u e es preciso considerar com o derivada
de la anterior, pero presupone, ya, la existencia de u n a intencionalidad personal en el anim al, es decir, de u n sentido teleolgico en
sus actos: la denom inada conducta fugitiva o reaccin de huida,
cuyo propsito es el alejam iento m aterial del ser an te la situacin
d a in a .
E sta reaccin de h u id a tom a diversas m anifestaciones segn las
especies de anim ales en que la estudiem os, pero siem pre presupone
la puesta en m archa de sus dispositivos kinticos (m sculoestriados) d e
traslacin y la orientaci n de los m ism os en form a que el desplazam iento corporal se produzca en sentido opuesto al qu e m arca la
CU A TR O
GIGANTE S
DEL
ALM A
19
direccin actuante del estm ulo provocado r del m iedo (al que, de
ahora en adelante, llam arem o s "fobgeno", o sea, engendrado r de
fobia, p ara m ayor concisin expositiva).
Im p o rta , pues, sealar, que el paso de la h u id a hacia d en tro de
s a la huid a hacia fuera de s y hacia atrs del estm ulo fobgeno
requiere, obligadam ente , en algn m om ento de la evolucin biolgica, el paso de la m era pasividad a la activa defensa individual
a n te la accin nociceptiva. D e esta suerte podra decirse que el animal no huye porque tiene miedo, sino que huye para librarse de l;
ha pasado , de ser vctim a propiciatoria e indefensa, a ser un a in d ividualidad personal que pon e en juego sus recursos para superar la
situacin , elim inndose de ella sin sufrir peores daos.
Por tanto , entindase bien, la tendencia a h u ir no pued e ser
considerad a com o sntom a sui generis del m iedo, sino com o indicio
patognom nic o de su inteleccin po r p arte del anim al, aun cuand o
ella n o haya de ser, forzosam ente, consciente (ya que incluso el hom b re huye, m uchas veces, sin sab erlo ).
Casi sim ultneam ente con la aparici n de este alivio en la lucha
contra los efectos deletreos del m iedo, ste gana, em pero, u n a colosal batalla p ara asegurar su dom inio y extenderlo infinitam ente en
el m bito de la vida psquica. En efecto: son m uchos los vertebrado s
superiores q u e , si bien poseen seguros m ecanism os de huid a ante los
entes q u e les son dainos, sufren, en cam bio, sus efectos no slo ante
la accin real y directa de stos sino ante la presencia de cualquier
estm ulo q u e previam ente coincidente con ellos haya sido asociado y acte como signo condicionante y anticipador del sufrimiento, provocand o u n a reaccin m iedosa, m uchas veces innecesaria. Es
as com o se origina, no ya el m iedo ante el d a o sino el m iedo
an te el "in d icio " del dao , o sea, el peligro .
Podra parecer que esto significa u n progreso, un a adquisici n
favorable para el anim al, pero es preciso aclarar que, en realidad, el
proceso de condicionalizaci n asociativa y refleja que ocasiona tal
preparacin (aparentem ente previsora) es un arm a de doble filo,
pues si, de un a parte, al determ inar la conducta de h u id a profilctica, evita al ser algunos daos, al desencadenarla ante tod o cuanto
ha estado conectad o (tem poral o especialm ente) con el agente prim itivam ente fobgeno (el llam ad o "estm ulo absoluto") le im pulsa a
renunciar, de antem ano, a m uchos posibles xitos y le inflige, a la
20
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
vez, lo q u e podram o s denom ina r "presentaciones de lujo", del m iedo, q u e de esta suerte se ve alim entado a dos carrillos, con todos
los daos reales y, adem s, con m ltiples signos seudodainos.
Anlisis de la "doble alimentacin" del miedo.
E l hecho q u e acabam os de sealar m erece ser estudiad o y explicado u n poco detalladam ente, teniendo en cuenta el carcter fundam en ta l de este lib ro , destinad o n o tan to a los especialistas com o a
lectores de cultura psicobiolgica m edia. A un stos, probablem ente,
ya saben q u e tod o el aprendizaje experiencial de los anim ales superiores se basa en el establecim iento de u n a constantem ente m udable
serie de reflejos condicionales. T ale s reflejos derivan del prim itivo y
lim itad o equip o de reacciones heredadas (congnitas, instintivas,
autom ticas, genricas, absolutas; todos estos nom bres, en este caso,
son sinnim os) que, desde el nacim iento , va siendo am pliad o y com p letad o po r la progresiva extensin del cam po de estm ulos q u e
las m otivan , a la vez q u e se van m atizand o y adquiriend o gradaciones de intensidad y adecuaciones especficam ente concretas an te
cada g ru p o de ellos. Pues bien , en este sentido puede afirm arse q u e
nuestro gigante es u n o de los m s rpidos y avispados aprendices
q u e se conocen. V eam os, po r ejem plo, lo q u e sucede a u n perro d e
pocas sem anas si u n hom bre q u e va en u n carro desciende d e l,
g rita de u n m od o peculiar y le da u n fuerte bastonazo en el lom o :
d u ra n te varios das o sem anas se h ab r n vinculad o com o estm ulos
efectivos (es decir, se h a b r n condicionado ) p ara determ ina r su
m ied o y su reaccin de h u id a todos cuanto s integrasen la situacin
(constelacin) q u e result dolorosa. A s pues, le bastar ver a cualq u ie r persona descender d e cualquier vehculo en m ovim iento ; percibir cualquier g rito sim ilar al q u e precedi a su dolor; ver a cualquier individu o con u n bastn , etc., p ara asustarse. C on ello h a
m ultiplicad o infinitam ente las ocasiones de sufrir el zarpazo d e l
m iedo sin real necesidad .
T a n slo a fuerza de tiem po , en la m edid a en q u e ciertas personas q u e descienden de vehculos lo acaricien ; q u e otras griten y le
den com ida; q u e otras le dejen su bastn para q u e lo m uerda, etc.,
ir p au latin am en te descondicionndose tod a esa serie de estm ulos
q u e se h ab a n convertid o en "seales de alarm a" , capaces po r s
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
21
m ism os de provocar la m ism a im presin reaccional que, prim itiva m ente, slo resultaba del dolor producido po r el bast n sobre el
lom o. Ya podem os im aginar cuan difcil resulta proceder a u n a extinci n com pleta de todos esos estm ulos, y p o r ello en la prctica
resulta q u e "cada susto crea cien m iedos", o sea, que m ientras las
reales acciones dainas causantes de la respuesta de inactivaci n
directa aum entan en proporcin aritm tica , los estm ulos q u e las
representa n y anticipan , provocand o la denom inada "reacci n de
alarm a " (tam bin denom inada "eco " o "som bra" del verdadero
m iedo) aum entan en proporci n geom trica. Y en definitiva, tratndose de anim ales q u e posean u n sentim iento existencial, resulta
evidente q u e tales m iedos com prensibles pero injustificados
aum entan innecesariam ente el sufrim iento , en u n ciego in ten to de
evitarlo. P orque, a su vez, cada u n o de ellos crea cien sustos y, d e
esta suerte, se engendra u n a especie de crculo vicioso q u e n u tre a
nuestro gigante, hacindole tom ar inusitadas proporciones; stas lle garan a invalidarno s para tod a accin, a n o ser p o rq u e en ese grado
de evolucin h a n surgid o de su propio vientre otros q u e , desconociendo su paternidad , van a oponrsele ferozm ente.
L a im aginacin , poderosa aliad a del m iedo hum ano .
A p a rtir del 2$ a o de vida, el n i o posee, ya, u n esbozo de
vida representativa . Esto significa que sus recuerdo s pueden, en
cualquier m om ento , transform arse en im genes y volverse a presenta r an te l (re-presentaciones) siendo, as, objeto de u n a reviviscencia y d an d o p b u lo a la reactivaci n de cuantas tendencias se asociaron con la original ocurrencia q u e los determ in.
D e esta suerte, la vida m ental, hasta ahora desarrollad a en
superficie, esto es, sobre el presente del teln am biental, adquiere,
ya, u n a profundidad y u n relieve insospechados; las dim ensiones
"p asad o " y "fu tu ro " le dan u n volum en de tip o universal; el ser
se trasciende; el pensam iento "ad q u iere alas" y ya pued e lanzarse
a construir estm ulos propios, alim entndose a s m ism o, sin necesidad del aporte de excitantes concretos. L a funcin psquica m ed ian te la cual se asocian y com binan los datos e im genes de la vida
representativa, dand o lugar a construcciones y procesos ideoafectivos q u e son ajenos a la estim ulaci n directa (circundante) se deno-
22
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
m in a im aginacin . C onstituye, claro est, un elem ento im portante
para el pensam iento , m as tam bin lo es para la conducta, ya q u e
sta, a veces, se ajusta m s a sus efectos que a la realidad exterior,
p o rq u e el sujeto queda prendido de su m agia, cual el sediento cam in a n te se descarra po r el espejism o en el desierto. M as la fuerza im pulsora de las m ltiples com binaciones tem ticas que constituyen el
pensam iento im aginativ o es casi siem pre la de alguna tendencia d irectriz, vinculada a la satisfaccin de alguna necesidad vital prim aria. T a n slo en m uy contadas ocasiones, tratndose de personas de
buen desarrollo y capital psquicos, se da el caso de q u e "jueguen "
con su im aginaci n y se dediquen a divagar y entretenerse con ella,
salvando cuidadosam ente aqu y all los escollos desagradables
de los recuerdos que, al em erger, podran despertar las em ociones
m olestas. L o general es, em pero, com o ya hem os advertido , que la
im aginaci n sea sum isa sierva de las tendencias, positivas o negativas, de accin. Si son las prim eras las q u e privan reveladas en el
plan o consciente en form a de "deseo", "ensueo ilusorio " (o d el,
m s intenso, afn) el pensam iento im aginativ o discurre po r floridos senderos. Pero rara ser la vez que en algn recodo del cam ino
no tropiece con la interferencia de las segundas, qu e se presentan en
form a de "dudas", "presagios", "sospechas" o, m s concretam ente,
"tem ores". Y entonces, tan pronto com o la im aginaci n cabalgue
sobre ellas, nos traer al galope el negro m anto del m iedo y lo instalar en el paisaje, agrandndolo de m odo tal que con su som bra
cubra todos los cam inos asociativos.
Entonces el hom bre nio o ad u lto , varn o m ujer, sano o enfermo em pieza a sufrir u n o de los m s siniestros efectos de este
gigante: el denom inad o "m iedo im aginario", contra el cual poco
pued e hacer, pues la razn fra, lgica, pero neutra es im potente ante los efectos deletreos, velocsim os, giles, clidos y sutiles
de la fantasa pavorosa. P or u n a extraa paradoja, cuanto m s
irreal, o sea, cuanto m enos prendid o de la realidad presente y
concreta es u n tem or (im aginario ) tan to m s difcil es com batirlo
po r el m ero razonar de un sano juicio . Y ello explica po r q u hasta
los m s valerosos guerreros, capaces de lanzarse al descubierto contra u n a m uralla de fuego o de lanzas, retroceden despavoridos ante
la sospecha de un enem igo ingrvido e invisible. Es as com o los
"m uertos" asustan m s que los "vivos"; los "fantasm as" angustian
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
23
y to rtu ra n a las m entes ingenuas m ucho m s de lo q u e u n bandid o
de carne y hueso; en sum a: lo que no existe acongoja m s q u e lo
que existe. Sera, sin em bargo, injusto negar existencia a eso q u e
no existe, en el sentido corriente del trm ino, pues la verdad es q u e
existe en la imaginacin, o sea, creado por quien lo sufre y, precisam ente por esto, no pued e h u ir de ello, pues sera necesario huir de
si mismo para lograr zafarse de su am enaza.
CAPTULO II
LAS M O T IV A C IO N E S
DEL
M IE D O
Previa distinci n entre causa y m otivo .
E n las precedentes pginas hem os pasado revista a los factores
o races causales del m iedo y nos hem os dad o cuenta de q u e ste,
tal com o se presenta en nosotros, representa u n a em ocin sum am ente com pleja, pues se halla integrada po r la com binaci n d e varios procesos, q u e h a n id o surgiendo a lo largo de la evolucin biolgica: en prim er lugar, la tendencia a la irreversibilida d d e ciertas
reacciones (precipitaci n coloidal, p o r ejem plo) producida s p o r
cam bios desusados d e la estim ulaci n celular, origin a en el organism o u n a invalidez parcial y tem poral q u e se traduce en u n a dism inu cin d e sus actividades vitales (raz b io q u m ica); en segundo trm ino , los m ism os efectos nociceptivos, cuand o se ejercen a travs de
u n sistem a nervioso, provocan en ste u n "blocaje", u n a inhibicin ,
o interceptaci n del paso de los im pulsos, qu e priv a de su h ab itu a l
estim ulaci n a los centros nerviosos superiores (corticales) y paraliza, as, los arcos aferentes (sensitivos) y eferentes (m otores) dejando al ser suspendid o y angustiado; es decir, reducid o a m ero p u n to
psquico, sin volum en n i iniciativ a personal. E n tercer trm ino, em pero , aparece u n a prim era reaccin defensiva contra ese efecto, consistente en el refuerzo de los dispositivos propulsore s de la traslacin ,
p ara em prender la h u id a o alejam iento , en sentid o opuesto a l de la
accin nociceptiv a (d a in a ) ; m as este alivio se ve contrapesad o
p ro n to , n o slo p o r la m aterial im posibilida d de realizar la h u id a
(ausencia de escape geogrfico, coaccin m oral del am biente, falta
de energa para vencer la inhibicin de las vas m otrices correspondientes, etc.) sino porque, en virtu d de u n proceso de condicionalizacin refleja negativa, aum entan rpidam ente los estm ulos fob-
26
EMILIO MIRA
Y LPEZ
genos. El hom bre sufre entonces no solam ente el m iedo ante la situacin absoluta, concreta, presente y daina, sino ante cuantos
signos quedaron asociados a ella y ahora la evocan; sufre asim ism o
ante la ineficiencia de asegurar su h u id a ; o ante el conflicto (tico)
qu e se le engendra al considerar que ella tendr peores, efectos q u e
los q u e trata de evitar. F inalm ente, surge el m ied o im aginario
cuarta y peor de sus m odalidades ocasionada po r una presunci n
analgica y fantstica, que lleva al hom bre al temor de lo desconocido y, singularm ente , al m iedo de lo inexistente y de lo inesperado ;
culm inando todo ello en el m iedo y la angustia ante la cara cncava
de la realidad : L A NADEDAD.
Pues bien ; todos esos factores son causas integrantes de nuestro
m iedo ; pero los motivos, es decir, los influjos q u e nos hacen sentir, en
u n m om ento dado , atenazado s po r sus m ltiples tentculos, son
m uchos m s; casi podra afirm arse q u e son infinitos, si se tom an
com o tales los objetos, seres o conceptos que (por algun a conexin
asociativa con los m otivos prim itivos) son capaces de desvelarlo y
reactivarlo . Im porta sealar ahora un a fundam ental distincin :
m ientras los m otivos son, generalm ente , extrnsecos, es decir, ajenos
a la estructura general, las causas son, siem pre, intrnsecas, es decir,
propias de dicha estructura. A qullos son el fulm inante y stas son
la plvora.
Motivos por carencia .
U n grup o de m otivos del m iedo puede ser calificado com o n e gativo, o sea, p o r carencia: cuando el ser necesita vitalm ente algo, lo
busca y n o lo encuentra , siente la frustraci n de sus esfuerzos y
agota, redoblndolos, su energa. Entonces surge la sospecha y
luego la creencia anticipadora del fracaso o renuncia en la consecucin de lo buscado y, si esto resulta bsico para la prosecucin
de la vida personal, el ser n o slo sentir disgusto, tristeza o decepcin (frm ulas leves y disim uladas m arginales apndices de nuestro gigante ) sino q u e sufrir el zarpazo directo del m iedo. Es
as com o el cam inante descarriad o siente m iedo a m orir de ham bre
y de sed; cm o el obrero en paro forzoso siente m iedo de no poder
sostener su fam ilia; cm o el n i o siente m iedo de la obscuridad y la
soledad; cm o, todos nosotros, sentim os m iedo po r la sLnple caren-
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
27
cia de los m edios (dinero , cario , salud, etc.) de q u e nos valem os
p a ra poder seguir viviendo. Ese m ied o producido po r la im presin
del real o supuesto "desam paro" es, a veces, totalm ente in ag u an ta ble, p o rq u e n o tiene u n objeto que, al fijarlo, lo justifique. P re cisam ente esa carencia, esa incom pletud, esa nada parcial, contra la
q u e n o cabe ad o p ta r un a postura concreta de defensa ni de ataq u e ,
puede, a su vez, no existir en verdad . Q uiere ello decir que el sujeto se asusta ante su creencia de que carece de algo que en realidad
tiene, Y el caso m s tpico es el de m uchos adolescentes (y de adultos em ocionalm ente adolescentes) que viven angustiado s y tortu rados po r creerse q u e carecen de valor (nim o, valenta, co raje);
tales sujetos nos presentan el m s curioso de los m otivos del m iedo
cuando , po r azar, se olvidan de tal carencia y, retrospectivam ente ,
se dan cuenta de que se com portaro n bien en un a situacin de em ergencia. T a n habituado s estn a ser pusilnim e s q u e ese brusco cam b io los asusta doblem ente y "se horrorizan entonces ante la idea d e
sufrir la carencia del m iedo". Surge as la paradoja de q u e se atemorizan porque no se atemorizan. Y nuestro negro gigante goza de la
posibilida d d e utilizar, en ausencia, su p ro p ia som bra.
M otivo s por insuficiencia .
U n a variante, m itigad a y cualitativam ente distinta, del g ru p o
anterio r nos la d a n los m otivos q u e podem os englobar bajo la denom inacin de este acpite y, tam bin , con el trm ino de "m inusvalencia", siguiendo la term inologa adleriana.
En efecto, son legin las personas que sufren m s de la cuenta
y pagan excesivo trib u to al m iedo po r creerse deficientes o inferio res al prom edio de sus sem ejantes en la posesin de tal o cual
carta de triunfo en la vida. Esas personas desarrollan el clebre
"com plejo de inferioridad" y adquieren un a actitud encogida y tm ida, cualesquiera q u e sean las circunstancias qu e las rodean.
M uch o cabra escribir acerca del d a o q u e algunos trm inos
m dicos y otros trm inos psicolgicos han hecho, en este aspecto,
a quienes los leen sin com prenderlo s bien. P orque, po r ejem plo,
en este aspecto, es frecuente observar personas inteligentes q u e acuden al psicoterapeuta en dem anda de q u e les libre de su com plejo de
inferioridad , com o si se tratase de u n algo ajeno a ellos una espe-
28
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
ci de tum or psquico q u e pudiese ser elim inado con las pinzas del
psicoanlisis de u n m od o sem ejante a com o el dentista saca u n a m uela. (T ales ingenuos n o se dan cuenta de qu e lo que se precisa hacer
con ellos es darles u n nuev o criterio para enjuiciarse y enjuiciar su
m isin y su destino en la vida, tras de lo cual vendr suavem ente y
po r a ad id u ra el dom inio de los m edios instrum entale s [estrategia
de la co n d u cta ] que les aseguren el xito, profesional, sexual o
so cial).
Fcilm ente se com prend e la diversidad de este grup o de m o tivos: insuficiencia cultural, esttica, econm ica, psicolgica, prctica, etc. C ada u n o de esos ttulos incluye m u ltitu d de posibles factores de tem or, m as en todos asom a, tras la cortina, el m an to del seg u n d o gigante q u e p ro n to estudiarem o s (ahora disim ulad o bajo la
form a de im pulso de afirm acin del prestigio ) .
D e todas suertes y cualquiera sea el sector de la conducta en
q u e se localice esta estim acin de la autoinsuficiencia , interesa sealar q u e su acento cae invariablem ente en la vertiente del "hacer" y
apenas si roza la del "saber" o la del "valer". Es as com o, po r
ejem plo, u n o de tales insuficientes dice: "yo s bien lo q u e tengo
q u e hacer y estoy convencido d e q u e valgo, com o artista, pero hay
veces q u e no puedo demostrarlo y esto es lo q u e m e angustia y hace
q u e m e sienta asustado cada vez q u e h e de actuar". A qu tenem os
expresad a la fam osa "P eur d e l'action " (P ierre Jan et) en la que,
propiam ente, intervien e m s el m ied o del "fracaso en conseguir el
x ito " q u e el m ied o de la accin m ism a. Y siendo esto as, n o hay
d u d a de que el sufrim iento est entonces m ucho m s m otivad o po r
la vulneraci n del llam ado am or propio , con la derivada presentacin del gigante rojo (la ira contra s m ism o) q u e po r la autntica
presencia del m iedo .
M otivos conflictivos.
N uestro gigante acude presuroso a realizar su horrible trabajo
tan p ro n to com o surge en el m bito personal u n a situacin conflictiva, q u e es, en realidad , determ inada po r u n a excesiva aportaci n
de tendencias m otivantes, o sea, po r u n a superabundancia de pautas
de reaccin , todas asociadas a la presente constelacin de estm ulos y
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
29
ningun a suficientem ente superpotente com o p ara desplazar a las dem s y apoderarse d e las vas m otrices, im poniendo la accin q u e , en
potencia, sirve y representa.
E n tales condiciones, en la conciencia personal surgen coetneam ente diversos propsito s de solucin y, m ientras en el p lan o
neurolgico (neurofisiolgico ) se establece la lucha d e im pulsos
efectores, p ara vencer la resistencia sinapsial d e la va m otriz final
("B attle for th e final com m on p a th " , m aravillosam ente descrita p o r
S herrington ) el sujeto se confiesa q u e "n o p u ed e decidir cul de
sus acciones sera la m ejor". Es as com o surge la duda, no terica,
sin o prxica (entindase prctica) y tironeado contradictoriam ente
p o r im pulsos equipotentes e incom patible s d e sim ultnea descarga
exterior, el p o b re "Y o" siente desorganizarse y desintegrarse su conducta, perder su seguridad y su aplom o y caer, paulatinam ente , en tre los tentculo s del m iedo.
Se da as la paradoja de q u e u n exceso de posibles reacciones
a n te la situaci n es ta n perjudicial com o u n a carencia previa d e
ellas, p o rq u e , en definitiva, la lim itacin de los medios mecnicos
(actos m usculares) obliga a elegir solam ente u n a y ello retrasa su
ejecucin de u n m od o enteram ente anlogo a com o cuand o diversas
personas se em pean en salir sim ultneam ente po r u n a p u erta estrecha se m achucan y no consigue salir nadie.
D e aq u q u e las personas q u e tienen u n a ab u n d an te vid a intelectual p ro p en d a n a ser dubitativa s y a m ostrarse m uy cautas en su
conducta o, p o r el contrario , ex h ib an , a veces, im pulsiones desproporcionadas aparentem ente (pero explicables po r un a supercom pensacin de sus habituale s indecisiones).
D e aqu tam bin q u e cuand o alguien vive un tiem po m ostrn dose anorm alm ente asustadizo y m iedoso, sin q u e haya m otivos externos q u e lo expliquen , q u ep a pensar en q u e ello tiene u n a m otivacin n tim a y es debido a u n conflicto entre diversas pausas de
reaccin , q u e no pueden realizarse n i ser inactivadas, conduciend o
as, en definitiva, a un a debilitaci n progresiva de la autoconfianza
in d iv id u al.
Esos "ovillos psquicos" precisan, p ara ser desenm araados, la
cap tu ra del cab o inicial q u e , a veces, se h alla m uy distante en la
lnea tem poral retrospectiva, segn verem os al ocuparnos, luego, de
la psicoterapia del m iedo .
30
E M IL IO
M IR A
L PE Z
Estmulos, objetos o "agentes" del miedo.
D esde un p u n to de vista terico, el m iedo ejerce su dom inio
sobre todo cuanto existe en el m bito psicoindividual. C ualquier
d ato , im agen, idea o im presin vivencial pued e convertirse (directa
o indirectam ente ) en un estm ulo servidor, su objeto o agente. Es
as com o hom bres geniales h a n sentid o m iedo a n te cosas tan aparentem ente inofensivas com o u n a m anzana (B yron), u n a cuchara
(Strindberg ) o u n lazo de seda (F la u b e rt) . A tales m iedos se acostu m b ra denom inarlo s "supersticiosos" y en determ inada s com arcas
se generalizan , dand o carcter terrorfico a u n sinfn de seres y acontecim ientos naturales inofensivos, pero qu e son considerados com o
"presagio " de algo m alo (el canto del gallo antes de hora, el trip le aullid o nocturn o de u n perro , dos curas de espaldas, el nm e- ro
13, etctera). N o obstante, hay algunos factores m otivantes q u e po r
su carcter de m xim a difusin en grandes crculos culturales y su
persistencia a travs de todas las pocas, es preciso considerar com o
fundam entales o principales estmulos fobigenos y merecen q u e nos
detengam os u n poco en su enum eraci n y anlisis. Em pecem os, pues, por el m s genrico de ellos:
EL
DOLOR
El m ied o al dolo r es tan generalizad o q u e q u ie n n o lo siente
pasa po r ser anorm al. El dolo r analizado por nosotros con la
m erecida extensin en nuestro lib ro Problemas Psicolgicos Actuales : es un a im presin o vivencia desagradable, qu e pued e variar,
en su intesidad , desde la sim ple m olestia hasta el insoportable sufrim iento , y en su form a, desde u n a puntiform e e instantnea irritacin (pinchazo de la inyeccin hipodrm ica , por ejem plo) hasta
u n global y perm anente desgarram iento de las entraas. H ab lan d o
con precisin , lo qu e tem em os n o es tan to el dolor en s com o el
sufrim iento q u e generalm ente determ ina ; pues hay casos no tan
infrecuentes com o m uchos creen en los qu e la im presin sensitiva
dolorosa es, parad jicam ente , voluptuosa y placentera; tal ocurre
con las excitaciones dolorosas a las que voluntariam ente se som eten,
i E ditor "E l A teneo", B uenos A ires.
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
31
para aum entar el placer sexual, las personas denom inadas masoquistas. Pero com o no es nuestro intento reproducir, ni siquiera sintetizar, lo q u e aillf expusim os, aceptarem o s la igualdad : D olor = Sufrim iento . Siendo as, es evidente que el dolor es u n o de los m s
efectivos estm ulos fobgenos, tan to para los dem s anim ales superiores com o pura el hom bre. ste y aqullos m uestran en su conducta, sim ultneam ente , los efectos, prim ero excitantes (ligados a
violentas reacciones defensivoofensivas) y luego inhibitorios (sometidos, ya, a la accin p u ra del m iedo y del "shock" que precede al
colapso) de todas las vivencias (sensitivas) dolorosas.
R esulta interesante ver que la prim era m anifestacin que sigue
a la aplicaci n de u n estm ulo "alggeho " (provocador de dolor)
en cualquier lugar del cuerpo hum an o es la m ism a brusca contraccin y retracci n (instintiv a o autom tica) qu e vim os producirse
en el neonato al qu e sustrajim os la base de sustentacin , dejndole
caer, u n a fraccin de segundo, en el aire. A u n antes de que el sujeto
sienta en form a de dolor la "seal de la alarm a consciente" qu e
le advierte de la accin alterante y dain a del estm ulo, ya ha reaccionado ante ste, tratand o de dism inuir su superficie de contacto
con l. Inm ediatam ente despus, se producir n los reflejos de huid a
(o separacin del cuerpo y el estm ulo) gracias al em pleo predom in an te de los m sculos extensores. Esto es de singular im portancia,
pues nos m uestra cm o los mismos reflejos (series o cadenas de reflejos q u e sirven a u n determ inado acto vital) q u e interviene n en
la defensa contra el dolor son los que sirven para la defensa contra
el m iedo . Y si forzsem os u n poco la realidad, sin alterarla substancialm ente , podra agregarse q u e son, tam bin, los m ism os que inician las acciones ofensivas de la ira (segn se com prueb a perfectam ente en el esi:adio del pnico furioso, com o verem os m s a d e la n te ) .
Sin duda, el m iedo al dolor q u e siente el hom bre n o deriva
solam ente del sufrim iento que ste le inflige sino, tam bin, de qu e
im aginativam ente anticip a las consecuencias dainas, locales, del
estm ulo alggeno. Si fuese posible q u e se nos asegurase de antem an o q u e el dolor n o tiene otro efecto m s q u e el inm ediato y si, a
la vez, se nos garantizase q u e n o va a u ltrap asa r u n a determ inad a
intensidad, es casi seguro q u e desaparecera en gran p arte nuestro
tem or ante l: tal ocurre, por ejem plo, con los dolores q u e provoca
u n m dico o cirujan o d u ran te su exploracin , o con los qu e voluntariam ente sojaortan m uchas personas, en aras de ganar la "ln ea "
32
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
corporal de m oda. El "coeficiente de aprensin" q u e acom pa a u n
dolo r determ inado (y condicion a la reaccin m iedosa ante l) depende, pues, n o tan to de sus propias caractersticas sensitivas com o
d e la interpretacin que se d al proceso orgnico o nervioso q u e
lo provoca.
E n este aspecto conviene advertir q u e , en general, todos los
objetos, estm ulos o agentes tem idos lo son m uch o m s p o r el d a o
qu e se supone pueden ocasionar qu e po r el q u e realm ente estn haciendo, en u n m om ento dado. Y ello se debe a q u e nuestra reaccin
personal se orienta, siem pre, po r u n presente psquico (im aginario prospectivo) q u e n o es el presente cronolgico, o sea, q u e n o corresponde al instante m ism o en q u e se vive. D el propio m odo com o las
reacciones del autom ovilista no se orientan d e acuerdo con el cam ino que tiene bajo las ruedas de su vehculo, sino en consonancia
con el q u e ve a unas cuantas docenas de m etros ante l.
LA
PENA
L gicam ente, las penas h ab ra n de ser m s tem idas que los dolores, pues n o solam ente provocan m s sufrim ientos sino que son
de efectos, po r lo general, m s deletreos y perm anentes sobre la salud personal. P ero , sin d u d a alguna p o rq u e el organism o es anterio r
a la persona (hablando en lenguaje de Stern diram os qu e la "b io esfera es anterio r a la nooesfera"), lo cierto es que casi la m ayora
de las gentes prefiere arrostrar el llam ad o "dolor m oral" (lase:
disgusto o pena) al "dolo r fsico" (lase: dolor, propiam ente d ic h o ).
Posiblem ente la razn radica en el hecho de q u e la defensa contra
la pen a o sea, el consuelo se encuentra en la p ro p ia individualidad , m ientras q u e contra el dolor, p o r regla general, el sujeto se
encuentra inerm e. Sin em bargo, en este aspecto conviene sealar
un a curiosa diferencia sexual: el varn, po r regla general, tem e m s
el dolor corporal, y la m ujer, en cam bio, tem e m s el dolo r m oral.
Q uizs la razn consista en que aqul es m s m aterialista y sta
es m s idealista, pero tam bin puede ser debido al h b ito , ya q u e la
propia organizacin corporal im pone a la m ujer m s dolores fisiolgicos q u e al hom bre.
L a defensa prim ordia l contra las penas, adem s del consuelo,
es el olvido y, a decir verdad, funciona bastante bien en casi todos
CUATRO GIGANTES DEL A LM A
33
los seres hum anos. Q uienes n o pueden zafarse de ellas son, claro
est, quienes m s las tem en y p o r ello p ro cu ra n n o adentrarse en
n in g u n a relaci n afectiva (no quieren ilusionarse p a ra n o sufrir desengaos) m as con ello n o se d a n cuenta de q u e se crean as otra
p en a : la de n o vivir espontneam ente y lim itarse constantem ente sus
posibilidades de goce. Quien renuncia a querer, por temor a llorar
despus, no solamente es un cobarde: es un automutilador mental.
LA
MUERTE
M uchos se extraar n de q u e n o hayam os colocado a L a D am a
del A lba en el prim er lugar de la lista de estm ulos fobgenos. E n
efecto, la m u erte parece ser, en p rin cip io , lo q u e m s nos asusta,
pues "tod o tiene rem edio m enos ella". Sin em bargo, despus de h a b e r vivid o dos guerras y u n a revolucin , pienso q u e se h a exagerad o
u n ta n to excesivam ente su valo r fobgeno. E n prim er trm ino , lo
cierto es q u e u n a m ayora de los m ortales se las ingenia para pensar
m uy poco en ese m om ento del trnsito al m s all. Y en segundo trm in o , son m uchos los q u e n o slo lo afrontan serenam ente sino q u e
lo buscan de u n :modo deliberad o (suicidas). P o r fin, m uchos otro s
a quienes les parece q u e la tem en, en realidad se asustan, no ta n to
d e ella com o d e n o saber lo q u e hay tras su espalda. Q uizs sea nuestro U n am u n o quien m ejor haya analizado la raz psicolgica del
m iedo a la m u erte en su m agnfico lib ro Del Sentimiento Trgico
de la Vida. Sostiene all, el clebre R ector d e Salam anca, q u e l hom bre siente, desde q u e tiene uso de razn, u n a enorm e "ham bre de
in m o rtalid ad " . Y lo expresa as (pgina 37, E . C u ltu r a ) :
"E l universo visible, el q u e es hijo del in stin to de conservacin, m e vien e
estrecho , esm e com e u n a jau la q u e m e resulta chica, y contra cuyos barrotes
d a en sus revuelos m i alm a : fltam e en l aire p ara respirar. M s, m s y cada
vez m s: quiero ser yo y, sin dejar de serlo, ser adems los otros, adentrarme
a totalidad de las cosas visibles e invisibles, extenderme a lo ilimitado del espacio y prolongarme a lo inacabable del tiempo. De no serlo todo y para siempre es como si no fuera y por lo menos ser todo yo, y serlo para siempre ;1amds"... (Pg. 3 8 ) : " |E te rn id a d ! jE tem id ad l ste es el an h elo " . (P g . 3 9 ) :
" L o q u e m s distingu e a l h o m b re d e los dem s anim ales es q u e g u ard a , d e u n a
m anera o d e o tra , sus m uerto s sin entregarlos al descuido de su m adre la tierra
todoparidora ; es u n anim al guardam uertos" . (Pg. 4 1 ) : "Si del todo m orm o s
todos, para q u todos? P ara qu?. (Pg. 42) " "L a sed de etern id a d nos
ahogar siem pre ese p o b re goce de la vida q u e pasa y n o q u ed a" . (Pg. 4 3 ) :
34
EM ILIO
M IRA
Y LPEZ
"No quiero morirme, no, n o quiero ni quiero quererlo; quiero vivir siempre,
siempre, y vivir yo, este pobre yo que m e soy y m e siento ser ahora y aqu, y
por esto me tortura el problem a de la duracin de m i alma, de la ma propia .
L a m uerte, pues, segn la opini n de este to rtu rad o pensador,
sera objeto "espantoso " solam ente en la m edid a en q u e la tom am os
com o signo de nuestra permanente anulacin o m s concretam ente,
de prdida de nuestra conciencia de autoexistencia. D e n ad a nos
servira, en efecto, el consuelo de saber q u e el cuerp o es capaz de
sobrevivirse si con ello n o fuese im plcito q u e tam bin sobrevivira
el Yo q u e en l se alberga y seguira reconocindose com o tal. M as
si esto es as, hay otro concepto q u e h a de tener el m ism o valo r
de tem ibilidad q u e la m u erte : la locura, en tan to en ella se pierde
la nocin de la continuida d del Ser. Y, en efecto, nuestra experien cia nos dem uestra q u e la idea de ad q u irirla (o, m s exactam ente, de
"sucum bir" a n te ella) espanta enorm em ente a la h u m an id ad , pero
lo hace m enos, p o rq u e n o resulta ineluctable que nos volvam os lo cos, y s lo es q u e nos m uram os.
O tro investigado r genial de la psicologa, Sigm und F reud, en trevio otra explicacin del m iedo a la m uerte, que fue com pletad a
po r su discpulo O tto R ank . Segn am bos, la m u erte nos asusta,
fundam entalm ente, po r el sufrim iento q u e en tra a su visita y q u e es
en teram ente anlogo, au n q u e de sentido opuesto, al q u e sentim os al
nacer. 1 trnsito del N o ser al Ser resulta tan doloroso q u e crea
en nosotros u n a actitu d condiciona l refleja negativa an te todo cuanto se le asem eje. Y nad a hay q u e se le parezca ta n to com o el trn sito d e l Ser al N o ser; el cam ino a recorrer desde el p u n to de
vista psquico es el m ism o, au n q u e en direccin contraria . Por
ello , quienes ms sufrieron al nacer temen ms morir.
N uestra opinin es qu e tales factores se sum an y n o se excluyen para explicar nuestro m ied o a la m u erte : a) deseando ser in m ortales tem em os ser m ortales; b) deseando conocer lo que nos
aguarda tem em os dar u n salto en el vaco; c) deseando vivir sin
sufrim iento tem em os dejar de vivir con l. A dem s, casi todas las
religiones h a n hecho lo posible po r asustarno s m s de lo q u e estbam os ante ese trn sito : nos aseguran q u e tras de l nos aguarda
u n severo juicio , del que depend e u n posible sufrim iento eterno, inconm ensurablem ente m ayor que el q u e p u ed e proporcionarnos la
vid a terrenal, a pesar de que este m und o sea en realidad " u n valle de
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
35
lgrim as". P or ello , nad a tiene de p articu la r que solam ente n o tem an a la m uerte m s q u e quienes: a) la ignoran deliberadam ente
(practicand o la poltica del avestruz); b) quienes consideran q u e la
autoanulaci n es u n reposo eterno , bien ganado tras las fatigas de la
lucha p o r la vida; c) quienes, ingenuos y vanidosos, creen h ab e r
hech o m rito s seguram ente suficientes para ir a cualquier cielo.
LAS
ENFERMEDADES
Q uin no siente m iedo a estar enferm o? E n general, todos
querem os estar sanos y tem em os n o estarlo , au n q u e a veces nuestra
conducta contradig a tal tem or y resulte po r dem s im prudente en
ese aspecto. N o obstante, es preciso decir q u e el tem or a la enferm edad n o se basa solam ente en el peligro d e q u e nos acerque a la
m u erte y nos traig a dolor; tiene, adem s, o tro origen : la aprensin
contra el desvalimiento o la invalidez que ella pueda determinar.
A dem s, no hay dud a que tam bin influyen en el m iedo a la enferm edad resabios m gicos, ya que d u ran te m ilenios se crey q u e era
debid a a la accin de espritu s m alignos y significaba u n m al p re sagio; p o r eso los enferm os eran abandonados o, incluso, asesinados. H o y son bien atendidos, m as no po r ello ha podido desprenderse su estado de u n cierto nim bo de "m aleficio " y lo cierto es q u e
p a ra u n a m ayora d e personas constituy e un a tarea desagradable
contactar con ellos. C u an d o ese m iedo se exagera m s de lo norm al
el sujeto es considerad o com o "aprensivo", pero lo cierto es q u e
cada persona tiene aprensiones especficas respecto a lo m orboso,
siend o de las m s generalizadas las de la tuberculosis, la rab ia , el
cncer y la locura, au n q u e la verdad es que hay otras enferm edades
iguales o peores en cuanto al sufrim iento y la invalidez q u e determ in a n (tal ocurre, po r ejem plo, con las del sistem a circu lato rio ).
LA
SOLEDAD
L a soledad n o es tem ida en realidad po r s m ism a sino po r la
impresin de desamparo q u e provoca, au n cuand o resulte evidente
q u e p ara necesitar am p aro casi siem pre se precise n o estar ya, solo
(sino atacad o p o r algo o alguien que quiebra la soledad absoluta;
incluso cuando ese "algo " es u n p ro d u cto de nuestra im ag in aci n ).
36
EMILIO
MIRA Y LPEZ
Posiblem ente influyan diversos factores en el tem or a quedarse
solo y stos sean, a su vez, distintos e n el n i o y en el ad u lto ; aq u l,
desde luego, tem e su invalidez o ineficiencia p a ra satisfacer sus n e cesidades, en tan to q u e ste tem e, quizs, el encuentro consigo, q u e
le resulta inevitable si la soledad s absoluta y se agotan sus tem as
d e divagaci n o sus quehaceres. B ien se h a dicho, en efecto, q u e a
q u ie n m enos resistim os es a nosotros m ism os. L o cierto es, em pero ,
q u e ta n p ro n to com o nos falta el m arco d e algo q u e contraste con
nuestro Y o, sentim os el calofro q u e inicia la llegada o la vecindad
del m iedo .
LA
V ID A
Puede tenerse m iedo a la vida? Indudablem ente son legin
las personas q u e la tem en y q u e tra ta n d e avanzarse a ella, acudiend o a consultar tod o gnero de adivinos, pitonisas, astrlogos, etc., en dem anda de orientaci n y ayuda p ara evitar sus escollos
y am inorar sus desagradables sorpresas. E l m iedo d e vivir puede lle g a r a ser ta n grand e q u e supere al m ied o d e m o rir e im pela al suicid io , bien sea ste fsico (autodestrucci n total) , bien sea p u ram en te
m e n ta l y a base de u n a com pleta autom atizaci n d e los h b ito s,
q u e excluya toda necesidad d e creacin y toda posibilidad de conflicto o de renovacin . M illones de personas "reglam entan " su vida
hasta el p u n to de an u la r lo q u e es m s caracterstico de ella: su espontaneida d y su im predictibilidad. Esas gentes llam adas po r re gla general "d e orden" son ta n esclavas tradicionalista s q u e su vid a
qued prcticam ente detenida (cual el disco d e gram fono sobre el
cual resalta la aguja) en cualquiera de sus fases, lim itndose as a
u n a p erp etu a "im itaci n " de la m ism a. Incluso es posible q u e ese
m ied o al devenir determ ine, cual sucede en m uchas enferm edades
m entales, u n a regresin vital, es decir, u n cam inar hacia atrs, en la
linea tem poral, hasta detenerse en las pautas de conducta infantiles
o inclusive, fetales (cual ocurre en los estados avanzados de la d e m encia precoz catat n ica).
LOS
INSTINTOS
E l tem or a las obscuras fuerzas q u e son capaces de em erger en
nosotros, desde las profundidades del inconsciente, llevndono s a ex-
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
37
cesos y dislates de los que siem pre es tard e para arrepentirse, pued e
constituir u n a fuente de m iedosa to rtu ra para m uchos. Q uienes sufren d e ese m ied o estn en constante alarm a d e s, n o se atreven a
quedarse solos n i a bordear n in g u n a situacin capaz de "desencadenarles su genio m alfico"; ste puede llevarles indistintam ente al
robo , al juego, a la bebida, o a cualquier otra form a d e degradacin ,
d e u n m odo ta n irrefrenable com o si se hallase im pulsado p o r la
fuerza de u n o de nuestros cuatro gigantes (lo q u e po r otra p arte
acostum bra suceder con los tres prim eros, segn m s adelante verem os) .
D igam os de antem an o q u e ese m ied o a la fuerza incontrolable
q u e cada cual alberga en s ese m ied o de u n o mismo lo es p o r
carencia o po r insuficiencia de firm es ideales, pues los instintos,
propiam ente , no son tem ibles sino en la m edida en q u e no son encauzados o dirigido s p o r las vas en q u e pueden satisfacerse y, a la
vez, ser tiles a q u ie n los tiene. En eso consiste el fam oso proceso
de "sublim acin" cuyos m edios (desplazam iento , transferencia, pro yeccin, inversin , etc.) son m ltiples y norm alm ente efectivos.
LA
GUERRA
Q uin no tem e la guerra? Se nos d ir : los m ilitares profesionales; m as no es ello cierto. stos, po r lo general, se hallan frente a
ella en u n a situacin sem ejante a la d e los m dicos respecto a la
m u erte ; se p rep ara n p ara enfrentarla y ganarle la batalla, m as im plcitam ente la tem en y desean n o verla nunca. El m iedo a la guerra
concentra varios m otivos y agentes fobgenos, pues con ella se presentan el sufrim iento (penas y d o lo res), el desam paro , la m uerte, la
in c e rtid u m b re .. . Y sin em bargo, es curioso observar la rapidez con
la q u e u n a m ayora de personas se ad ap ta de tal m odo, ante u n a situacin blica, q u e vive antes preocupad a y asustada po r frusleras
y nim ios detalles q u e po r sus reales y poderosos m ales. A s, po r
ejem plo, hem os visto, d u ran te la guerra espaola, m ujeres que vivan serenas y alegres d u ran te sem anas d e intenso bom barde o areo,,
pero tem blaban y se asustaban ante la idea de ser evacuadas al cam po, en dond e no tendran m od o de lavarse, m aquillarse o vestirse a su
gusto. L as situaciones blicas son tpicas, adem s, para ilu stra r
cm o el m ejor rem edio contra el m iedo consiste en irle al encuentro
38
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
y desbordarle m ediante u n a constante accin, bien planificada:
" H u ir hacia ad elan te" ; sa es la f rm ula: n o "sufrir" la guerra sin o
"hacerla" cuand o n o qued a el recurso de evitarla.
LA
REVOLUCIN
H e aq u u n o de los m s universales y com prensibles estm ulos fobgenos. L a revoluci n es m il veces peo r q u e la guerra,
porqu e en sta sabem os dnd e est el enem igo y ta n to sus ataques
com o nuestros m edios defensivos estn, hasta cierto p u n to , som etidos a u n p lan ; en las revoluciones, po r el contrario , n ad ie sabe,
. a priori, si la ayuda o la m u erte le acechan tras la m an o d e q u ie n es
su herm ano , su am igo o su com paero d e ayer. Y n ad ie sabe cm o
van a desarrollarse los acontecim iento s al cab o de u n a h o ra , n i q u i n
pued e d arle u n a inform aci n o u n a orientacin vlid a y concreta
respecto de la conducta a seguir; p o rq u e la guerra es controlada
p o r los estados m ayores y los jefes m ilitares, pero la revoluci n se
escapa d e las m anos de quienes la iniciaro n y salta, cual torrente en
los riscos, de unas a otras cabezas dirigentes, para hacerlas ro d a r
po r el suelo despus.
s por ello que, salvo el insensato e irresponsable basilisco
que n o ve en ella m s q u e ocasin propicia p ara desenfrenarse y
hacer cuanto le viene en ganas d u ran te uno s das , tod a persona q u e
sea "ente d e razn" h a de tem erla, au n cuando la desee al p ro p io
tiem po, e incluso la im pulse, com o u n m al necesario , a veces. N uestra experiencia personal dem uestra q u e el nm ero de cuadros m en tales patolgico s especialm ente delirio s de persecucin y sndrom es
de ansiedad q u e se producen en u n am biente revolucionario es
m uy superio r al observado en el am biente puram ente blico y, lo
q u e n o deja de ser curioso, afecta indistintam ente a los dos sectores
de la lucha (el revolucionario y el contrarrevolucionario), si bien lo
hace po r opuestas m otivaciones, pues m ientras al revolucionario le
asusta la idea de q u e fracase, al contrarrevolucionario le atem oriza
la idea de q u e triunfe el m ovim iento social desbordado .
CATACLISM O S
NATURALES
T errem otos, incendios, inundaciones, rayos, avalanchas, etc.,
son otros tanto s sucesos no slo capaces de asustarno s con su presen-
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
39
cia sin o de hacernos tem blar ante su real o supuesta inm inencia . N o
es solam ente por intuir la probabilida d de u n d a o fsico, m s o
m eno s grave, por lo qu e tales cataclism o s nos atem orizan, sin o por
otro s m otivos , y entre ello s se destaca el d e su ancestralidad, su in m enso poder y su ineluctabilidad.
D esd e los tiem po s m s rem oto s
en efecto , h a n venid o ocurriend o esos fenm eno s y ha n segad o vidas
d e las m s diversas especies anim ales. P or ello en nuestro genoplasm a estn latente s los dispositivo s instintivo s de alarm a y huid a ante
la sim ple evocaci n de su im agen o recuerdo.
A n t e tales fenm enos , el hom br e se sien te inerm e y experim ent a
el "frm ito de la intuici n d e u n alg o superhum ano " (llm ese D io s ,
diablo , naturaleza, destin o o com o se quiera lla m a r) . Q uie n h a
visto u n volcn en erupci n o h a presenciado una trom b a m arina ,
por ejem plo , se ha sentid o transportad o a los tiem po s del principi o
o del fin del m u n d o y en su cuerp o se h a m anifestad o la huella de los
m s profundo s zarpazos del G igante N egro .
C A PTU L O I I I
FO R M A S Y G R A D O S D E IN V A SI N D E L M IE D O
R evisadas rpidam ente las m otivaciones y los vehculos que lo
traen hasta nuestro cam po consciente, es preciso considerar ahora en
q u form as lo invad e y po r q u fases atraviesa el ser h u m an o q u e
sucum be an te su deletrea accin.
D e u n m od o global puede afirm arse que existen tres m odos de
presentaci n del m iedo: a) instintivo (orgnico, corporal y ascend en te ; b) racional (condicionado , psquico y descendente); c) imaginativo (irracional, de presunci n m g ico in tu itiv a) . E l prim ero ,
el m s prim itivo, es el q u e m enos to rtu ra al hom bre civilizado; el
segundo le es h ab itu al, pero soportable ; el tercero puede ser el peor
y n o d arle paz n i sosiego.
E l m ied o instintivoorgnico .
C orrespond e a la form a prim itiv a de m anifestarse la retracci n
o debilitacin del m etabolism o , bajo la accin directa e inmediata
(sobre las clulas corporales) de u n influjo d a in o . Sus m anifestaciones son idnticas en todos los seres hum ano s y se producen con
la celeridad m xim a y u n absoluto autom atism o , dando lugar a la
cesacin o suspensin d e las actividades en curso y la adopcin d e
la postura q u e ofrece la m n im a superficie vulnerable posible. Se
tra ta de u n m ied o "conservador", hasta cierto p u n to , pues al interru m p ir o bloquear la conduccin de im pulsos localiza y enquista
valga el smil el efecto nocivo. Es u n m iedo ten id o antes q u e
sentido y sentid o antes q u e pensado: el sujeto se da cuenta, a posteriori, de q u e se ha asustado, cuand o llega a los centros corticales
la onda de estim ulacin , q u e ya h a determ inado antes diversos reflejo s e inhibicione s en los niveles m edulares y subcorticales. P or
42
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
eso pued e denom inrsel e ascendente , pues va de los centro s inferio res a los superiores .
Este dispositiv o funcion a igualm ent e cuand o el agente nocicep tiv o proced e de la propia intim ida d visceral; as, es frecuente qu e
un a m ala digestin , u n fornculo en form acin, u n a angina , etc.,
produzcan durante el sue o nocturn o un a angustiosa pesadilla . 1
sujeto "conciencia " entonces, bajo la form a de im genes terrorficas, el m alesta r organsm ico producid o por el descenso del biotono ;
m ientras el rgano afectad o reaccion a in situ con una inflam acin ,
su disfuncin , transm itida por la doble va hem tica y neural (vegetativa) excita los centro s cenestsico s y stos, a su vez, las zonas
de proyecci n asociativa, crendose una s vivencia s oniroide s qu e
est n ligadas por u n a referencia sim blica a l suceso q u e se est
produciend o en la zona inconscient e de la persona . sta suea
entonce s qu e es golpeada , asfixiada o torturad a y, al despertar,
pued e dudar durante u n tiem p o si el m alesta r orgnico que ahora
siente fue causa o efecto de su pesadilla .
P uede , pues, afirmarse qu e todo cuanto dism inuye el valor
vital dism inuye el valor anm ico y pon e en marcha la vivencia de
ineficiencia ju n t o con la de anulacin , caracterstica s de la inactivaci n en curso.
Es durante las guerras prolongada s o tras de condicione s v ita les q u e agotan la energa vita l d e reserva cuand o m ejor pueden
observarse las m anifestaciones de este tip o de reacci n orgnica de
inactivaci n m iedosa , cuyo ltim o grado presupon e incluso la
ausencia del sentim iento de su presencia, o sea la falta del autoconocim iento , n o slo del peligro o del da o sin o del propio estado.
Entonces las gentes parecen estlidas, cum ple n com o autm ata s
el m n im o d e reacciones neurovegetativas para su pervivencia pero
carecen de iniciativa , de pen a o de em ocin , n i aun ante los
mayores y m s catastrfico s acontecim ientos . Por m uch o que a u n
observado r superficia l pueda parecerle que esas gentes "ya" n o
sienten m iedo , la verdad es q u e ste, al encronizarse y profundizarse en tod o su territorio orgnico , las ha envuelt o tan com pleta m ent e en su m ant o y las h a paralizado y anestesiado d e tal m o d o
q u e n o puede n destacarlo , pues ella s m ism as "son" su im agen
representativa; ocurre as alg o sem ejante a lo q u e pasa con nuestra
som bra al extinguirs e la luz: no podem os verla a fuerza de estar
totalm ente envueltos por ella.
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
43
El miedo racionalsensato.
ste es el m iedo que podram o s denom inar "profilctico" ; el
q u e generalm ente se piensa cuand o se h ab la de l sin calificacin
especfica. P ara nosotros se diferencia del anterio r en q u e aqul
se siente a posteriori (reaccin ante el dao). y ste a priori (reaccin a n te el peligro, o sea, an te la seal anticipadora del d a o ) . E s,
pues, u n miedo condicionado por la experiencia y va del brazo de la
razn; p o r eso tam bin p u ed e designarse com o u n m ied o "lgico".
Su caracterstica es la de ser com prensible p ara q u ie n n o lo
siente directam ente , pero es, n o obstante, capaz de "figurarse " q u e
lo sentira si se hallase en las circunstancias en q u e se origin . Si
po r ejem plo, nos p reg u n ta n qu sentiram o s ante la presencia de
u n tigre, si estuvisem os solos e inerm es, n o hay d u d a que la respuesta sera u n n im e , p o rq u e el m iedo en tal situacin resulta
racional (lgico, com prensible, sensato), ya q u e todos hem os sido
capaces d e condicionar la idea de "tig re " con la de " d a o in m in en te" .
Ese m iedo previsor se acusa, generalm ente , en form a d e tendencia a la h u id a previa. Su frm ula es "n o te m etas"; su ropaje
eufnico es: la actitu d de la prudencia q u e , com o p ro n to verem os,
constituy e la form a m s leve o m enos intensa del "ciclo d e invasin" de n u estro gigante. P o r el hecho de ser pensado antes q u e
sentido , el m ied o racional dispon e d e tiem p o p ara asegurar la
puesta en m arch a d e los dispositivos funcionales q u e eviten a l
sujeto la presentaci n de la anterio r m odalida d descripta, o sea,
el m ied o instintivo orgnico. Surge, pues, prim ero en l lo q u e
se llam a la "intelecci n m iedosa" en form a d e idea del posible
dao y es ella (no la directa percepci n del dao) la que, desde
las zonas de proyeccin de la corteza cerebral, difunde e irrad ia
a tod o el organism o , en u n curso retrgrado y descendente (hacia
los niveles m esencefaleos, protuberanciales y m edulares) los im pulsos creadores del m alestar em ocional y, a la vez, d e las reacciones defensivas previas. A s, el sujeto q u e ultrapasa los lm ites
de esta form a de presentaci n del m ied o puede n o llegar a considerarse vctim a sino jactarse, sim plem ente, de ser precavido; en
otras ocasiones, com o verem os, m erecer adjetivos m enos agradables tales com o los de "pesim ista" , "desconfiado", etc., m as l
44
EM ILIO
M IRA Y LPEZ
cuenta p ara rechazarlos con el criterio p o p u la r segn el cual slo
es "previsor" quien anticip a los sucesos infaustos y los evita m erced a la conocida frm ula d e : piensa mal y acertars.
El miedo imaginatvoinsensato .
sta es, sin duda, la variedad m s "to rtu ran te" -d e las form as
de actuacin del G igante N egro. T am b i n se la conoce con los calificativos de m iedo absurdo , "fobia", de presunci n o m gicointuitivo . Su caracterstica esencial es q u e el objeto q u e lo condicion a
n u n c a h a sido causa de m ied o orgnico en el sujeto y solam ente se
encuentra ligado a u n verdadero estm ulo fobgeno a travs de u n a
cadena de asociaciones, m s o m enos larg a y distorsionada ; po r ello
ta l m iedo resulta injustificado e incom prensible, n o solam ente para
quienes lo analizan con frialdad lgica, sino hasta para quien sufre
ntim am ente sus efectos.
Es evidente, sin em bargo, q u e este tip o de m iedo se encuentra
m s prxim o al del m iedo racional (sentido po r el hom bre solam ente) q u e al del m ied o orgnico (sentido tam bin p o r los irracionales) ; por ello a veces resulta difcil sealar la lnea de separaci n
en tre la form a lgica y la absurd a en oposicin a la prim itiv a
" n a tu ra l " (orgnicoinstintiva ) , ya q u e aqullas son, am bas, condicionadas y, po r tan to , presupone n la sustituci n del estm ulo absolu to p o r o tro (qu e se convierte en "seal" o "signo" im aginado y
representativ o de aqul) . C uriosa paradoja en virtu d de la cual re sulta q u e el m iedo " n a tu ra l " de los irracionales es, en definitiva, m s
racional q u e el "artificial" de los racionales! E xpresad o en trm inos
m s concretos: cuanto m enos se desarrolla n el pensam iento y la im aginacin , m s estrictam ente se liga el m ied o a las causas q u e de u n
m od o inm ediato lo originan y n u tre n . C uanto m s se expanden el
pensam iento y la im aginacin , m s "alas" d a n al m iedo p a ra vivir
d e prestado y en ausencia de sus autntico s progenitores.
U n a variedad curiosa del m iedo im aginativ o es el "m ied o supersticioso " q u e n o es privativo de m entes incultas, com o m uchos
creen. O tra , es el "m ied o sim ptico", tam bin llam ado "contagio so", porqu e en l la reaccin fobgena se produce po r la sim ple percepcin de u n a conducta m iedosa ajena, au n ignorand o los m otivos
que la provocan . Q uien desee convencerse de cuan terrible es la fuer-
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
45
za d e esta form a m iedosa basta con q u e recuerde las catstrofes q u e
se h a n provocad o en ciudades civilizadas po r haber dad o alguien en
u n a aglom eracin h u m an a u n falso g rito de "fuego", "terrem oto " o,
sim plem ente, haber salido corriend o de u n m odo brusco; y es q u e la
im itaci n defleja se produce en el hom bre tan to m s fcilm ente
cu an to m enos fsicam ente aislado se encuentra de sus sem ejantes. L o
q u e hace pensar si, efectivam ente, este tip o de m iedo no ser u n resid u o ancestral de la prehistric a existencia gregaria de la " h o rd a "
h u m an a .
E l m iedo insensato lleva, en sus form as intensas y perseverantes,
al desequilibrio m ental (m iedo patolgico), al suicidio o al crim en,
si n o es debidam ente tratad o con los m odernos recursos de la psiq u iatra .
Fases progresivas del ciclo emocional del miedo.
C ualquiera q u e sea la form a q u e adopte, la presentaci n y la
accin del m ied o pueden alcanzar diversos grados de intensidad , correspondiend o cada u n o de ellos a u n avance en la difusin y p ro fundidad de sus efectos inactivantes sobre los centros propulsores de
la vida personal y vegetativa. E n concordancia con las ideas de
H ughlings, Jackson, G askell, S herrington , C obb, Pavlov, hoy aceptadas po r la m ayora de neurofisilogos, podem os afirm ar q u e a m edid a q u e el G igante N egro invad e el recinto anm ico procede a
determ inar u n a "disoluci n de funciones", atacand o prim eram ente
a las m s recientem ente establecidas en la lnea evolutiva (que son,
claro est, las. m s elevadas desde el p u n to de vista de su fineza y
com plejidad d iscrim in ativ a) . D e esta suerte, el sujeto q u e se halla
som etido a sus efectos recorre rpidam ente , de delante atrs, en la
lnea tem poral, los estadios que sealaron su diferenciacin h u m an a .
H ay , pues, u n a regresin hacia la nada prenatal, en cuyo decurso
podem os diferenciar claram ente seis principale s niveles de intensidad fobgena, a los q u e designam os con los calificativos d e : pruden- cia
cautela (d esco n fiad a ) alarma angustia (ansiosa) pnico terror.
C onviene advertir, n o obstante, que si bien en teora esos niveles estn seriados de m odo q u e el paso de uno* a otro se hace siguiendo u n a m ism a lnea evolutiva, en la prctica pueden hallarse sim ul-
46
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
tneam ente , en u n sujeto, sntom as pertenecientes a m s de u n o de
ellos; entonces, es claro, su perfil se m odifica, pero siem pre es posible analizar los m otivos (particularidade s de constituci n psicosom tica, estado de m ayor o m enor agotam iento , situacin previa del
n im o , tiem po y brusqueda d de accin de los estm ulos fobgenos,
ritm o de sucesin y contraste de ellos, tip o y naturalez a de los p ro psitos en curso u objetivos de accin, etc.) que explican su im b ricacin. D e u n m odo general pued e decirse que en las tres prim eras
fases o niveles de invasin del m iedo (prudencia-cautela-alarm a) la
praxia (conducta m otriz individual) es a n satisfactoriam ente controlada po r la personalidad , m ientras que en los tres ltim o s se acelera y precipita su total desorganizacin y abolicin .
El sujeto adopta una actitud m odesta, de auto lim itacin voluntaria d e sus am bicione s y posibilidades de creacin , destrucci n o m a n ten im ien t o
de d o m in io . D e esta suerte afirm a su in m ed ia t o
deseo d e pasar inadvertido y n o entra r e n co n flicto con el a m b ien te , a u n a costa de renuncia r
P la n o o b jetiv o : a goces, siem pre q u e l crea q u e su consecuci n
im plica -riesg o y, por tanto , entra a la probabilida d
d e sentir el m ied o (que ya asom a su faz en e l u m bral c o n s c ie n te ) . En trm ino s vulgares , se p ro d u ce una huida profilctica (no tanto espacia l co m o
te m p o r a l) .
P la n o subjetivo :
Se produce n abundante s racionalizacione s (negacin del deseo , autojustificaci n d e generosidad ,
etc.) para convencers e de q u e el co m p o rta m ien t o
es ju sto . E l sujeto lleg a a sentirs e autosatisfech o
y seguro , por considerarse m s previsor y reflex iv o q u e el resto d e sus sem ejantes . P ero reacciona con viveza critica excesiv a a n te q u ie n le descu bre su a u to en g a o : es, p u es , vulnerable y proyecta
su censura contra los valientes , co m o defensa d e
su inicia l cobarda .
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
47
P la n o objetivo :
(1 sujeto h a en trad o , ya, en e l cam p o de accin
d e l G igante N egro; se h alla , p u es, en situaci n
atem orizante, p e ro cuenta con e l dom inio d e sus
respuesta s an te ella.) L os m ovim iento s m uestran la
actitu d cautelosa y concentrada d e su au to r: ya n o
son espontneo s sino severam ente controlados, p o r lo
q u e se acelera o lentifica su ritm o , segn se tra - te
d e ganar tiem p o o precisin d e accin; respon - d e n
a m otivos precaucionles. H ay tam bin autolim itacin propositiva: se quieTe asegurar e l xito d e
u n solo propsito , a l q u e se circunscribe to d o e l
esfuerzo. E l sujeto vuelca e n l todas sus dispo n ib ilid ad e s atencionales; m ed ian te u n a h ip erten sin conativ a y u n a tendencia iterativa (repetitiva) tra ta d e asegurarse e l x ito .
P lan o subjetivo:
C orrespond e a esta fase, en la in tim id a d consciente, u n estad o d e creciente preocupacin. A um ent a e l inters, la atencin expectante y e l anhelo d e asegurar e l d o m in io d e la situacin, p ero sim u ltn eam en te surg e la duda d e q u e ello sea lo grado . D e a q u i e l temor del fracaso, q u e em pieza
a m o rd e r e n la conciencia. U n a n u b e d e pesim ism o
invade e l nim o y p a ra superarla e l sujeto concen tra y reconcentra su coraje y energas, m ien tra s
en e l exterio r d a , todava, m uestras d e tran q u ilidad, gracias a sus recursos d e disim ulo y reserva,
tales com o em prende r actos secundarios: cantar,
fum ar, tam borilea r los dedos, hacer u n chiste, etc.
L o im p o rtan te , em pero, es q u e su conciencia va no
est en paz, n i su prospecci n es n tid a , n i su volu n ta d se siente d u e a d e la personalidad .
I
a
a
w
48
I
2
wo
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
(1 sujeto sigue penetrando en la situacin intimidante y el m iedo ya se muestra ante l claramente.) La actitud es de alarm a y desconfianza intensa. Aparecen movimientos superfinos, se exageran actos inoperantes y aparecen en su curso indecisiones, vacilaciones y alteraciones del ritm o y
seguridad de la conducta motriz. Por excesiva conPlano objetivo: * centracin atentiva se reduce el campo perceptivo
y surgen follas que aumentan la imprecisin: aparecen tem blores y movimientos iniciales de retroceso (en form a de leves sacudidas flexoras de las
extrem idades); comienza a exagerarse la reflectvidad medular (tendinosa) y atrepellarse o hacerse saltn el curso prxico.
La rum iacin, iniciada por la duda existente, ya,
en la fase anterior, se ha exagerado hasta ocasionar una divisin en el campo intelectivo: el sujeto se da perfecta cuenta.de que no puede controlar el curso de sus pensamientos y se empieza
a obsesionar ante la prospeccin de su inm inente
dao. El juicio pierde su claridad y se siente una
penosa impresin de insuficiencia, en la medida
en que ms se quisiera poseer su lucidez habitual.
Los efectos de la inhibicin de los centros cortidones del nimo, entrando as en la fase siguiente,
e im potenciacin del yo.. Los propsitos fluctan
y se bambolean al comps de las bruscas oscilaciones del nimo, entrando as en la fase siguiente,
en la que ya el sujeto se encuentra a merced de
su gigantesco enemigo: el miedo incontrolado:
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
49
La conducta en esta fase evidencia que la desorganizacin funtonal provocada por el m iedo ha
destruido ya la unidad intendona l y ha inhabilitado sus mejores posibilidades de reaccin. Existe
en su encfalo una situacin conflictiva, por haber
desaparecido el normal equilibrio entre los procesos de excitacin y de inhibicin. Ya no hay autorregulacin de la m otriddad y el curso de sta
est desintegrado, consumindose los desniveles poPlano objetivo- { te 1 en anrquicas y contradictorias descargas
en las vas efectoras propio y extraceptivas (Sherrington). 1 diencfalo empieza a adquirir dom inio sobre la corteza; los centros neurovegetativos
se excitan y engendran la llamada "tempestad visceral" (cuyos fenmenos espasmdicos y constrictivos determinan la vivencia de angustia). La desinhibicin de la porcin posterior del ncleo caudal hipotalmico determina la aparicin de discinesias; estereotipias, perseveradones e impulsos absurdos.
.2
Intimamente el sujeto vive esta fase con un
nim o ansioso y angustiado (lo primero, por la expectacin de inevitables e ignotos males; lo segundo, por la disforia y pena procedentes del malestar
funcional orgnico). Pero el miedo, ahora, ya arrastra consigo los primeros signos de su hermano
siguiente: el gigante rojo o colrico. En efecto,
la conciencia siente una extraa mezcla de temor
y furor incontenibles. Siendo incompatibles las ac. Plano subjetivo: - titudes motrices derivadas de uno y otro, el sufrim iento llega al mximo. 1 sujeto "se siente enloquecer"; se cree al borde de "perder la cabeza" y
efectivamente, lo est si aumenta un poco ms la
tencin emocional, pues entonces ingresar en la
fase siguiente del pnico , en la que su yo
confuso e invalidado apenas perdbir (com o inerm e
"espectador") lo que los violentos deflejos y automatismos de los centros subcorticales y mesence. flicos le llevan a realizar.
50
a*
33
s
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
' Caracteriza esta fase, como ya hemos anticipado,
la direccin autom tica de la conducta. La corteza
cerebral sufre ya los efectos de su total inactivacin (muerte temporal) producida por la absoluta
invasin del miedo. De ello deriva la liberacin incontrolada de los dispositivos y pautas deflejas
ancestrales de los centros enceflicos inferiores, en
cuyos impulsos motores de extraordinaria violencia no hay modo de interferir, ni desde el campo situacional (mediante estmulos tranquilizantes,
por ejemplo) ni desde la intim idad personal (por
su supuesto esfuerzo de la voluntad). La "tem pestad" se hace ahora kintica, o sea, tiene lugar
Plano objetivo: - en la esfera motriz (correspondiente al deflejo "catastroral" de G oldscheider). Pueden observarse ahora crisis convulsivas, histeroepileptiformes ; la fuerza muscular parece centuplicada pero es ciegam ente
liberada en actos que slo por casualidad resultan
adecuados. Es asi como, a veces, el pnico puede
convertir al sujeto en hroe sin saberlo (m algr
lu); algunas gestas de gran agresividad y audacia
realizadas en los campos de batalla lo han sido
hallndose su autor en estado sub o inconsciente
(crepuscular) y "constituyen verdaderas "huidas hada adelante de las que el primer sorprendido y
.asustado, a posteriori, es quien las hizo.
. Plano subjetivo:
Correspondiendo al dominio de la "persona subconsciente" o "profunda" (de Kraus) en esta fase
el sujeto apenas si se da cuenta de cuanto le ocurre o realiza; algunas vivencias de pesadilla (oniroides, deliriosas, incoherentes) seguidas de rpida amnesia (olvido) es todo cuanto llega a producirse en su plano consciente. Este perodo es, pues,
vivido como un m al sueo, que pronto, si persiste
la excitacin, agotar tambin los centros automticos, sumergiendo al individuo en la fase final o
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
3, o
a
51
En este mxim o grado de intensidad de la accin del m iedo que constituye la fase final de
su proceso de anulacin individual los fenmenos
de inhibicin han alcanzado, ya, tambin, a los
centros subcorticale y mesenceflicos producindose un brusco contraste con la agitacin de la fase
anterior.
Ahora ni siquiera existen movimientos parciales
o inconexos: el sujeto ha perdido no solamente su
inteleccin y su sensibilidad efectiva sino toda su
potencia reaccional motriz. Yace cual una estatua
de piedra, esto es "petrificado", confundido con la
tierra (a-terrorizado) : inmvil, inerte, "muerto de
Plano objetivo: " miedo". Su palidez y su inexpresin, la falta de
reaccin local, incluso ante estmulos violentos y
dolorosos, nos revelan objetivamente la ausencia de
vida personal, psquica. Su ser est temporalmente
agotado e inactivo y puede, incluso, estarlo de un
modo definitivo (muerte verdadera) si el proceso
de inactivacin alcanza los centros simpticos (conduciendo a un proceso de deshidra tacin, reduccin
del volumen sanguneo y precipitacin coloidal, com o ha demostrado Cannon en algunos pichones).
Tambin puede engendrarse, aun cuando es sumamente excepcional, la muerte por sncope de origen
bulbar (inactivacin de los centros circulatorio y
. respiratorio del suelo del tercer ventrculo) .
En rigor, en esta fase no existe ya vida personal o subjetiva propiamente dicha, pues solamente
se conservan las actividades neurovegetativas mnimas para asegurar la persistencia del ser. Una
absoluta apata, indolencia e indiferencia caracteriza, al principio de este perodo, el sentimiento
existencia]. 1 individuo semeja un mueco de cuerdas rotas, que permanece como un mueble u ob. Plano subjetivo: jeto en el campo situacional, absolutamente ajeno
a cuanto en l se desarrolla. Por esto, si mediante
un artificio experimental es, an, posible recordar,
a posteriori, lo que ocurre en las fases de pnico,
hay, en cambio, una absoluta e irreductible amnesia de lo que sucede durante la fase de terror
'-que, a veces, puede perdurar varias horas.
52
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
Ya sealam os con anteriorida d q u e el paso de u n a a o tra de estas
fases n o siem pre se realiza de u n m od o preciso, n i tam poco es forzoso q u e el decurso sea irreversible. N o obstante, cuand o se h a n
alcanzado los estadios finales, n o pued e esperarse u n retorn o a la
norm alidad si n o es pasando, nuevam ente , la m ism a sedacin de
fases pero en sentido inverso (esto es: regresivo respecto al m iedo,
pero progresivo respecto al ajuste a la norm alida d reaccio n al). Por
ello , hay q u e prepararse, segn verem os, a presenciar u n perodo de
trem enda agitacin , en la m ayora de los sujetos aterrorizados, cuand o dejan de estarlo . sta es u n a ley general del sistem a nervioso :
tras u n a intensa inhibicin acostum bra producirse u n a intensa agitaci n y viceversa, cual si hubiese u n a n a tu ra l tendencia a la com pensacin energtica. Es po r esto, tam bin, que cuand o d u ra n te u n
perodo u n p u eb lo h a vivido paralizad o po r el terro r de u n a sanguinaria d ictad u ra , al verse libre del tiran o entra en u n furor destructivo q u e alcanza n o slo a los servidores directos de l sino a
sectores nacionales q u e apenas si fueron colaboracionista s del rgim en fenecido.
C A PTU L O IV
"C A M O U FL A G E S " Y M ASCARA S D E L M IE D O
Disfraces ms comunes del Gigante Negro.
C on ser el m s antigu o de nuestros enem igos anm icos, es tam bin el m s astu to y capaz d e enm ascararse, p a ra ejercer m ejor
sobre nosotros su accin letal, sin tener q u e enfrentar sus opuestos
com petidores, los tres gigantes q u e m s adelante conocerem os. P ara
disim ularse usa, pues, el m iedo, infinidad de disfraces, algunos de
los cuales ya conocem os, pues con ellos se presenta en sus fases leves; ta l
ocurre, p o r ejem plo, con la modestia, la prudencia y la preocupa- cin
q u e , cont recordam os, constituyen sus form as m enos intensas d e
presentacin . M uy a m enud o se engloban esos tres antifaces en u n a
m ism a m scara y entonces el m iedo se nos presenta bajo el m enos disim ulad o de todos ellos, o sea, vestido de:
TIM ID EZ
H asta las gentes m s ignaras en psicologa concuerdan en q u e
u n a persona tm ida es u n a persona que sufre, en form a perm anente ,
u n a actitu d de miedo, ante el fracaso o el rid culo en sus intentos
d e relaci n y xito social. P or ello n o es preciso q u e nos detengam os
m ucho en el anlisis de esta m scara, q u e apenas si consigue encub rir las partes m s prom inentes de nuestro gigante. Sin em bargo,
hem os de sealar, contra la opini n general, q u e el tm ido no lo es
ta n to p o r carecer de sentim iento de autoestim aci n y creencia de
autosuficiencia, com o p o r ser, en el fondo, excesivam ente am bicioso
y n o querer arriesgar su bien g u ard ad o "am o r p ro p io " en la balanza,
siem pre im previsible, de los actos que h a n de ser juzgados po r seres
ajenos.
54
EMILIO MIRA Y LPEZ
D e aqu que, en e l fondo, casi puede afirmarse que el tm ido
m erece sufrir del m iedo, pues mientras en otros casos ste surge de la
inicial desvalidez del ser, aqu nos llega convidad o por u n n ti- m o
y exagerado egosm o, o mejor, egocentrismo, que alimenta la
excesiva pretensin de no tener ms que triunfos en la vida. Por
ello el tm ido espera la ayuda exterior y se resiente (esto es, se
enoja) si no le llega en la forma prevista por l. 1 tm id o autntico es, pues, u n m iedoso a posteriori, qu e para ser tratado requiere
no tanto estm ulo y consuelo com o reconvencin persuasiva, para
demostrarle que 2o que le asusta no es hacer las cosas m al sino quedar m al ante los dem s; por ello , ni siquiera puede aplicrsele el calificativo de m odesto.
La timidez, por lo dems, se halla preferentemente ligada co n
situaciones sexuales, e n las qu e pued e quedar e n entredich o el grado
de "virilidad" o de "femineidad" de quien parece ser su vctim a;
por ello , tam bin , e l tm ido nunca es ingenuo y el m ied o que sufre
no es primario (congnito ) sino adquirido y ligado a intereses afectivos de tip o narasista . Por esto tambin se admite q u e la tim idez
y el recato (pudor) son primos hermanos.
ESCRUPULOSID AD
L a actitud escrupulosa de poner los puntos sobre las e s lleva im plcita tanta dosis de m iedo com o de agresividad. En el
fondo, el escrupuloso es siempre u n pequeo cobarde quisquilloso,
que pretende "hilar muy fino" en el exterior, en tanto deja gruesas
maraas en su intim idad ; por algo la voz popular nos afirma q u e
los escrupulosos son "mal pensados".
A l parecer los escrpulos dependen ms del grado de severidad
de la denominada conciencia tica, m oralida d o Super-Yo freudiano,
que de la directa presencia del m iedo, mas esto se debe a que en
ellos nuestro negro gigante se encuentra actuando tras la cortina, en
u n extrao contubernio con la ira. Efectivamente: sentir u n escrpulo es sucumbir ante la duda de que algo est m al, cuando n o
parece estarlo; entonces el sujeto casi siempre tiene la reaccin de
detenerse en el umbral de u n acto o una conclusi n esperada, con lo
q u e irrita a quienes esperaban la continuidad de su conducta. A pa rentando un anhelo de perfeccin, casi nunca alcanzable en la prc -
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
55
tica, el escrupuloso n o solam ente im pide el curso n a tu ra l de los acontecim iento s sino q u e , generalm ente , realiza u n a accin negativa o
destructiv a en su am biente ; su conducta lleva el sello paralizante
que es tpico del miedo y, adem s, el destructiv o que es tpico
de la ira.
PESIM ISM O
N o hay d u d a q u e el pesim ista es algo m s q u e u n agorero de
m ala som bra: es, adem s, u n cobarde q u e trata de justificarse con
supuestas razones. G eneralm ente hay q u e ahondar u n poco p ara
convencerse de q u e el pesim ism o es u n a m scara del m iedo , au n en
ocasiones en las q u e se viste con las galas d e u n hum orism o sarcstico o cuando , como es m s frecuente, busca disfrazarse con el m an to
de la tristeza. El autntico triste no puede ser pesimista, puesto q u e
n ad a espera ni desea. Solam ente quien en el fondo quiere algo y n o
se atreve a luchar po r ello (cobarda) trata de autoengaarse con la
idea d e q u e su consecucin es im posible e inefectiva. Surge entonces
el a quoi bon?, o bien el it is hopeless, y, en nuestro idiom a, m enos
rico en expresiones tpicas de pesim ism o po r el n a tu ra l m od o de
ser (alegre y confiado) del espaol, se da, sim ilarm ente , "n o hay
nad a q u e hacer".
L a opini n p o p u lar, sin em bargo, n o se deja -confundir fcilm ente y afirm a q u e el pesim ista "busca la alegra pero le falta valor
para conquistarla" ; con ello coinciden su criterio y el cientfico : el
m ejor rem edio del pesim ism o es ocuparse en la accin y no preocuparse por el logro.
ESCEPTICISM O
Es p rim o herm an o del an terio r y, p o r lo tan to , n tim o p arien te
del m iedo. A prim era vista todos los escpticos se las d a n de "v ivos". A firm an q u e "estn de vuelta", es decir, que estn desengaados, o sea, q u e ya n o se dejan engaar por nad a ni p o r n a d i e . . .
pero al decir esto olvidan que la vida no vale la pena d e ser vivida
si n o es, precisam ente, basados en la ilusin (lase engao) con q u e
nosotros la idealizam os y em bellecem os. En la m edid a en q u e fabricam os ese tejido de esperanzas y de fe, dejam os de ser puros auto -
56
EM ILIO
M IRA
Y LPEZ
m atas anim ales para convertirno s en creyentes y, po r ende, en creadores. Es as com o al hom bre le es dad a la posibilida d de vivir para
s y n o a pesar suyo; construyndose u n sistem a de creencias en
las q u e , indudablem ente, interviene m ucho m s su afectividad
q u e su razn. El escptico cuando n o es u n vulgar "poseur" tam bin es creyente, p ero absurdo, pues cree en no creer, o sea, q u e estim a el no estim ar, tien e fe en la falta de fe: valoriza la desvalorizacin. U n a actitu d ta n paradjic a se explica, no obstante, claram ente si se tiene en cuenta qu e se halla dictad a po r el m iedo . ste
constituye, com o sabem os, la glorificacin de la anulacin : el culto
a la n ad a ; el reto rn o al N o-Ser. P or ello el escptico absoluto, si es
consecuente consigo m ism o, n o tiene otro cam ino que el s u ic id io .. .
a m enos que tam bin se m uestre convenientem ente escptico ante <11
y decida seguir viviendo para derram ar po r doquier su exceso de
m iedo, aderezado con ribetes de filosofa catatm ica (en cuyo caso
es u n cn ico ).
Mscaras menos comunes.
EL
A BU R R IM IEN T O
De q u tiene m ied o u n a persona aburrida?, se p reg u n tar el
lector, y la respuesta es sencilla: "d e quedarse sola consigo m ism a".
E nfrentarno s a nosotros m ism os es algo q u e requiere gran serenidad y ello es as po r diversos m otivos: a) p o rq u e siem pre nos desconocem os u n poco y tem em os llevarnos sorpresas al buscar en nuestras reconditeces anm icas; b) porqu e entonces acostum bra gritar lo
que, en condiciones ordinarias, apenas si h a b la : nuestro rem ordim iento y nuestro autojuicio, desprovisto de eufem ism os innecesarios
(pues que n o hay ante q u ie n d isim u la r) ; c) porque en ese m om ento
nos dam os, tam bin, perfecta cuenta de cuan poco som os capaces
de pensar y de hacer sin el au x ilio ajeno y volvem os a sentir la
m ism a im presin de invalidez q u e nos aterroriz en los prim eros
das de la infancia.
L a persona ab u rrid a siente la invasin paralizante y enervante
del m iedo ; para defenderse de ella acude a m il artilugios: pasea de
u n lado a otro , silba, fum a cigarrillos, hace pajaritas de papel, h a b la en voz a l t a . . . pero de n ad a le valen si esa situacin de solipsis-
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
57
m o se prolonga. Solam ente se salvan de ese m ied o bien "cam ouflad o " aquello s seres generosos que, p o r tener en s algo de los dem s,
n u n c a se q u ed a n realm ente solos consigo m ism os y siem pre h allan ,
en sus pensam iento s y recuerdos, el eco de voces am igas y de gestos de g ratitu d . P or ello los llam ados "hom bres de negocios" pulpos m onstruosos del egosm o m s vil, q u e es el m etalizado son los
q u e m s p ro n to se ab u rre n sin rem isin, cuand o n o tienen algo en
q u ocuparse (aun cuand o ese algo sea tan ab u rrid o com o leer cotizaciones) . Los psiquiatras conocen perfectam ente el caso de esos
supuestos hom bres "fuertes" q u e ta n p ro n to com o se ven lejos de su
despacho , de sus em pleados, d e su B anco y su cartera d e valores, p o r
cualquier enferm edad o circunstancia adversa, reaccionan prim ero
con u n a crisis de m a l h u m o r exagerad o y luego se h u n d e n en u n a
depresin vital y m uestran descarnada su n tim a pobreza anm ica,
p o rq u e no tienen nad a que les proteja contra el m iedo de s m ism os,
de su p ro p ia v a c ie d a d ... q u e tratab a n de llenar a fuerza de d o blones. C untos se h a n suicidado al verse alejados de su "teatro
de operaciones"! T ale s seres se sem ejan a los ciclistas: solam ente
son capaces de g u ard a r el equilibrio si m archan a cierta velocidad
y p o r cam inos relativam ente llanos. T a n p ro n to com o estas condiciones fallan em pieza el tem blequ e y, p ro n to , d a n con sus huesos
en el suelo.
P or ello puede escribirse la siguiente igualdad psicolgica: U n
hom bre a b u rrid o = hom bre q u e n o es capaz de resistir el propio y
espontneo m iedo a su ntim a nadedad .
L-A
VANID A D
Q u e u n vanidoso es u n m iedoso q u e in ten ta n o serlo sin conseguirlo realm ente parece u n despropsito ; pero es cierto E l
vanidoso trata de convencerse de q u e n o tien e m otiv o para sentirse
inseguro , puesto q u e vale m s q u e los dem s. P ero si h a de estrselo
repitiend o constantem ente es p o rq u e en el fondo no slo lo dud a
sino que est convencido de lo contrario . Y en tal situacin su aparen te narcisism o encubre su ntim o desconsuelo. P or ello los hom bres que autnticam ente tienen u n valor n o son no pueden s e r vanidosos: s, en cam bio, es factible que se tornen orgullosos (lo
cual, evidentem ente, es u n defecto tico pero nad a tien e q u e ver con
58
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
el m ie d o ). H ay , claro est, u n a vanidad "profilctica" y u n a vanidad "teraputica " del m ied o q u e in ten ta n encubrir. En la prim era,
el sujeto, casi siem pre, se escuda en el relato d e pasadas gestas p ara
darse nim os antes de enfrentar, cara a cara, la d u d a de su actual y
real capacidad . E n la segunda variedad , el m iedo ya lo tiene atenazado y entonces el sujeto in ten ta librarse de l acudiend o a la conducta de fingir u n exceso de nim o ante l: tal ocurre, po r ejem plo,
cuand o cam inando en despoblad o y a oscuras sentim os la punzada
del G igante N egro y para ahuyentarla adoptam o s u n a actitu d d e
fanfarronera supervalerosa: em pezam os a bracear, taconear, silbar o
cantar, m over nuestro bastn y golpear con l m atas y arbustos. T o d o
ello equivale a pregonar nuestra despreocupaci n y nuestra firm eza, cuand o ntim am ente nos sentim os a p u n to de h u ir despavoridos. N unca m ejor que aqu pued e aplicarse el refrn de "dim e de
q u blasonas y te dir d e q u careces".
P or ello la p ro p ia etim ologa indica q u e la vanidad es vana, o
sea, vacua, inefectiva, inoperante . El vanidoso es, en el fondo, escptico de cuanto se jacta. D el propio m od o com o el escptico es
u n pobre vanidoso de cuanto cree saber y criticar.
LA
HIPOCRESA
L a hipocresa n o es u n rasgo de perversi n n i tam poco de astucia, sino fundam entalm ente de cobarda ligada a u n a am bicin
com pensadora y desm esurada. C onstituye, en realidad , u n a de tantas
m ixturas del G igante N egro y de su com plem entario G igante R ojo .
L a actitu d hipcrita es aquella en la q u e la crtica est debajo, escondid a e im plcita en u n a aparente indiferencia o, incluso, en u n
clido elogio. E l hipcrita sigue u n a lnea de conducta destinad a a
captarse la confianza (y, p o r ende, la ayuda) del ser o ente a q u ie n
tem e, y por temerlo odia. M as precisam ente po r esa doblez, po r
esa discordancia en tre lo q u e se propon e y lo q u e aparentem ente
hace, vive en perpetua angustia: su rem edio es peor que la enferm edad . E l m iedo se hace peor cuanto m s se le disim ula, pues al
igual q u e la clera, es capaz entonces de enconarse, es decir de interiorizarse, encharcarse y encronizarse. P or ello, el hipcrita, sin darse cuenta, se encorva, flexiona, h u n d e y retra e su cuerpo , encoge su
m bito personal y sucum be a la accin invasora del m iedo m uch o
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
59
m s p ro n to q u e si, confesndolo a tiem po , se hubiese librado de l
con u n a franca y o p o rtu n a h u id a de la situacin . L a hipocresa n o
solam ente denota "pobreza d e espritu " (com o h a n visto ya los caracterlogo s clsicos) sino "m ied o p ren d id o en el esp ritu " : el h ip crita difcilm ente p u ed e dejar de serlo. U n a vez adoptad a esa actitu d
se encadena a ella, m al q u e le pese, y se ahorca con su propia cuerda, pues n o solam ente le asusta entonces su p rstin a inferiorida d
sino el da o q u e p u ed a recibir po r la falsedad q u e voluntariam ente
u n i a ella.
LA
M ENTIRA
A rm a p rin cip a l de la actitu d hipcrita , m erece ser destacada, n o
obstante, pues resulta ms com n y tolerada q u e aqulla, incluso po r
los convencionalism o s sociales. H ay m entiras en las que el m iedo n o
radica directam ente en nosotros, al dictarlas, sino en el efecto nocivo
que en otro s ocasionara la verdad q u e en su lugar dijsem os. P ero
au n cuando esa especie d e "m ied o sim ptico " o, hasta si se quiere,
"generoso " sea m enos desagradable q u e el m iedo egosta, lo cierto
es q u e su esencia es la m ism a y p o r ello quien m iente po r sistem a
es, siem pre, u n m iedoso cobarde, o sea, u n m iedoso q u e n o sabe
dom inar su m iedo po r los m edios norm ales que m s adelante m encionarem os. D e a q u que tam bin los m entiroso s sean seres m s dignos de com pasi n que de repulsa, pues, al igual que los hipcritas,
viven en u n p lan o de constante angustia: no slo po r tem or a q u e
los dem s descubra n sus m entiras sino po r tem or a q u e ellos las
olviden y se autodescubran. P o r esto, cuand o alguien m iente, lo
q u e necesita es nim o y n o castigo; ayuda y n o repulsa. Si n o es
auxiliad o oportunam ente , sus m entiras aum entarn en progresi n
geom trica, sindole unas necesarias para " ta p a r" las otras. D e esta
suerte se establece en l u n terrible crculo vicioso: "m inti para
n o sentir m s m iedo y tiene m s m iedo po r haber m en tid o " . C om o
se ve, cu an to m ayor es el "cam ouflage" de nuestro gigante, tan to
peores son sus efectos. Si ste resulta tan generalizad o en la vida
social es p o rq u e , precisam ente, el hom bre se h a q u erid o im poner u n
m od o d e com portarse que est p o r encim a de su autntico valer y
resulta dbil para llevarlo a cabo fiel y honestam ente. D e su n tim a
conciencia de tal falta de fuerzas surge el tem or del fracaso y, en
60
EM ILIO
MIRA Y LPEZ
ltim a instancia , el propsito de "sim ular" el cum plim iento de las
im puestas norm as. Es as cm o, p o r ejem plo, siendo el cdigo de
m oral sexual m s estricto en los pases d e religin catlica q u e en
los de religi n protestante, el prom edio de sus h ab itan te s m iente m u ch o m s en aqullo s q u e en stos, en cuanto a este aspecto de su
conducta.
Sin m ayor equivocacin puede afirm arse q u e el grado de fortaleza psquica de u n pas el tono tico y su autntico valo r axiolgico se m ide p o r el prom edio de m entiras q u e dice po r da el
prom edio de sus h ab itan tes . Y es po r esto que dam os la razn a
Spengler cuand o afirm a la decadencia del M u n d o O ccidental: la llam ad a civilizacin latin a se h a to rn ad o vieja, se h a hecho d b il y, po r
tanto , ficticia. O se renueva, adoptando nuevos moldes existenciales,
o sucum bir irrem isiblem ente , em pujada desde sus dos confines extrem os: O riente y Post-O ccidente (U nin Sovitica y Estados U nido s
de N o rteam rica). D e n ad a prctico le sirve ya evocar sus pasados
prestigios n i hacer m alabarism o s verbales o lucubraciones fantsticas: Italia , F rancia, E spa a y los pases q u e g ira n en su rb ita cultu ra l estn abocados a algo peor q u e u n a crisis econm ica: a u n
coloniaje m ental, si n o h alla n en su p ro p ia en tra a y pronto la
fuente energtica q u e las torn e nuevam ente sinceras y tem pladas.
C A PTU L O V
LO S M IED O S P A T O L G IC O S : FO BIA S
Qu es una fobia?
H ab lan d o vulgarm ente , fobia es todo tem or irrazonad o o desproporcionado ante el cual el sujeto se siente im potente para reaccionar, au n cuand o reconozca la falta de fundam ento de esa im poten cia. L a fobia es, pues, un miedo insensato, sentido por un cerebro
que es, en lo dems, sensato. C uand o no pasa de su fase inicial y se
presenta en form a vaga, a u n cuand o persistente, se denom ina , a veces, aprensin; si se halla relacionad a con m itos, ideas m gicas y
traiciones de supuestos m aleficios, se la denom in a supersticin. Si se
presenta en form a com pulsiva, obligand o al sujeto a la realizaci n
de actos, m s o m enos absurdos, para librarse m om entneam ente de
su angustia, se la llam a obsesin miedosa. M as en uno s y en otros
casos lo caracterstico de las fobias es q u e quien las sufre reconoce
lgicam ente la falta de base razonable de tal sufrim iento y, n o obstan te , sigue siendo su vctim a, sin posibilida d de espontneo dom inio .
Las fobias poseen algunas otras caractersticas qu e sirven para
delim itarlas, cualquiera sea el vestido ideolgico que adopten para
expresarse: a) su brusca ocurrencia y su presentacin accesional y
recidivante. sta tiene lugar cada vez q u e el sujeto, directa o indirectam ente , percibe o evoca algn d ato asociativam ente ligado al
objeto o acto que constituy e su llam ad o contenido manifiesto y q u e
es denom inado estmulo fobgeno aparente; b) su independencia o
ininfluenciabilidad por el pensam iento lgico y la argum entaci n
razonada y persuasiva; c) su tendencia n atu ra l al crecimiento y difusin alergia psquica o anafilaxia fbica m ientras n o se corrige su m otivacin ; d) su desaparicin brusca m ediante ciertas fr-
62
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
m uas privadas, q u e el sujeto fabrica com o autodefensa y le sirven
para salir m om entneam ente de su influjo atenazante , aun cuand o
n o le inm unizan , antes bien le predisponen , a volver a caer en l
tras u n intervalo m s o m enos largo ; e) su frecuente coexistencia
con dudas y compulsiones (tentaciones im perativas) constituyend o
la trade sintom tica fundam enta l de la denom inad a neurosis im perativa, com pulsiva, obsesiva y p arap ata anaclstica, en la que el
sujeto se siente im pelid o y paralizad o por fuerzas superiores a su
voluntad y q u e resisten a todo razonam iento , obligndole a realizar
u n perm anente y doble esfuerzo adaptativo a la realidad social circundante y a la im puesta po r esas anorm ales tendencias, cuyo castigo de inobediencia es u n a insoportable angustia.
Es evidente que en sus form as leves, o sea, en la apariencia de
aprensiones, supersticiones y m anas como el vulgo las llama , las
fobias h a n sido ntim am ente sentidas, m s de u n a vez, po r la m ayora de los adulto s hum anos. M as stos h a n conseguido defenderse
fcilm ente de ellas, eludirlas o dom inarlas, sin graves alteraciones de
nim o n i de su conducta. O tro es el caso, em pero, cuand o adquieren
pleno auge patolgico , pues llegan de tal m odo a invadir la conciencia q u e cuand o no estn plenam ente presentes en ella el sujeto vive
igualm ente angustiado , tem iendo y esperand o su inopinad a presentacin : entonces el individuo siente m iedo de sentir m iedo y se asusta tanto de n o tenerlo , pues tan acostum brad o est a lo prim ero q u e
lo segundo le parece a n de peor agero.
G racias a la obra de Sigm und F reu d sabem os hoy perfectam ente
que estos tem ores absurdos, gigantes y atrabiliarios, tienen su origen
en las zonas sub o inconscientes de la persona, en donde se hallan
reprim ida s las tendencias y experiencias que los determ inan y p ro pulsan.
Su contenido consciente n o pasa de ser la m scara o sm bolo
tras del cual se oculta el real m otivo fobgeno que, alguna vez, fue
consciente pero se vio rpidam ente rechazado po r la censura m oral
del sujeto, acudiend o entonces a re-presentarse m ediante cualquier
im agen o dato de conciencia (nom bre, pensam iento , idea) qu e tenga
algun a relacin asociativa con l. D e esta suerte, lo que realm ente
asusta al sujeto en u n a fobia n o es el objeto o contenid o de la m ism a sino el deseo o la accin que ste simboliza y que el sujeto se
esfuerza en olvidar. A s, pues, el m ecanism o fobgeno cum ple, en
realidad, un a m isin inm ediatam ente defensiva toda vez que si bien
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
63
hace sufrir al individuo las m olestias de su m ied o le quita el remordimiento q u e derivara de aceptar su verdadera m otivacin . Pero
precisam ente en esta deform acin va im plcita la posibilida d de perduracin y de encronizacin de la tendencia fobgena, pues tan to se
disim ula q u e no requiere descargarse directam ente y entonces resulta peor el rem edio q u e la enferm edad , ya que conduce a u n constan te aum ento del m alestar sin proporcionar n i siquiera el goce
m om entne o de su satisfaccin directa.
Supongam os, para aclarar ideas, que alguien tien e u n a claustrofobia, o sea, q u e tem e tan to quedarse solo en u n a habitaci n q u e
acude a cuantos recursos le son dados para evitarlo . A veces esta
fobia arranca desde la infancia y se contina luengos aos, obligand o a quien la sufre a situaciones ridiculas y a sobresaltos sin
cuento . U n leve anlisis basta para m ostrar que lo que al sujeto
le asusta n o es en realidad quedarse solo, sino el hecho de no poder
evitar masturbarse si se queda solo y, derivado de l, la am enaza de
castracin (pues una niera le dijo q u e "si se tocaba aq u ello " se lo
iban a c o rta r) . Q u duda cabe que a fin de cuentas ese sujeto ha
sufrido m ucho m s en su vida m ediante este m ecanism o defensivo
contra la angustia de castracin q u e si realm ente la hubiese sentid o conscientem ente . En tal casorsiem pre h ab ra podid o ser tran quilizad o fcilm ente, m ediante u n a explicacin de lo qu e el acto
m asturbatorio significa y los m edios normales de evitarlo.
El miedo nunca paga y menos en las fobias. sta es un a frm ula que ha de ser recordad a po r quienes tienen la responsabilidad
de la educacin infantil y ju v en il: n o es posible dejar q u e se fije
en u n individuo u n o de estos dispositivos fobgenos diciendo cm odam ente que "ya desaparecer cuand o sea m ayor", pues la verdad
es que los planos neurofuncionale s que constituyen la p arte inconsciente de nuestra persona n o evolucionan y siem pre son igualm ente
jvenes, en com paraci n con la m adurez alcanzada por la vida consciente (equipos de hbitos form ados en la corteza cereb ral).
D iversas clases de fobias.
Por lo q u e ya hem os avanzado acerca del proceso de su form acin se concibe qu e el contenid o aparente de las fobias puede ser tan
diverso que incluya todo cuanto existe, en la realidad o en la im a-
64
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
ginacin de cualquier m ente. D e aqu la in u tilid a d de hacer u n a
enum eraci n o u n a clasificacin basada en la m odalidad del "tem a "
u "objeto " de la fobia; ya hace aos q u e los psiquiatras h a n desistid o d e rebuscar en los diccionario s griegos races p ara expresar
en form a abstrusa los tem ores insensatos y patolgicos m s com unes
(rupofobia = m iedo al contacto; agorafobia = m iedo al espacio
grande; claustrofobia = m ied o al espacio cerrado ; tanatofobia =
m ied o a la m u erte ; cinofobia = m ied o a los perros, etctera).
E n cam bio, s es conveniente ensayar u n a clasificacin de las
fobias basndono s en sus reales y subyacentes m otivos propulsores,
en sus procesos patognico s (m ecanism os de form acin) o en los
actos d e conducta a q u e conducen . Esta tarea, em pero, n o h a sido
lograda, q u e sepam os, po r nadie, au n cuand o son varios los autores
q u e la h a n in ten tad o , sin excluir al que esto escribe.
P ara esta finalidad , es im p o rtan te , an te todo , elim inar las seudofobias, es decir, los tem ores q u e no encubren falsa m ercanca ideolgica y resultan, sim plem ente, de u n a exagerad a difusin y persistencia de u n a condicionalizaci n refleja negativa, originad a po r u n a
situacin realmente traumatizante desde el p u n to de vista em ocional.
Estas seudofobias quedan ejem plarizadas en el clsico refrn : "gato
escaldado, del agua fra huye". E n efecto, si bien puede parecer
absurdo q u e u n gato huy a del agua fra, no lo es si antes h a sido
escaldado, pues en su visin n o tiene m edios de saber si el agua
est quem ante o n o . A s, tam bin es u n a seudofobia la de quien
po r haber sufrido u n atropello de autom vil tiem bla ante el sonido de
u n a bocina, au n cuand o est en su casa, o renuncia a salir de paseo
si n o es acom paado , o se pon e angustiad o cada vez q u e se
pronuncia delante de l la palabra vehculo ; todos esos fenm enos
son puras anafilaxias psquicas y traducen la sensibilizacin person a l, derivada de u n a postexcitabilida d perm anente de los deflejos
q u e intervinieron en la situacin traum atizante y q u e ahora se reactivan po r cualquier signo o estm ulo asociado a la m ism a. L o pro pio , en cam bio, de las verdaderas fobias, com o ya sealam os, es q u e
el propio sujeto reconoce q u e son absurdas, es decir, que carecen de
base racional o lgica o q u e , si parecen tenerla, n o obedecen a las
m edidas defensivas que, en condiciones norm ales, serviran para
hacerlas desaparecer. D e aq u la im posibilida d de tratarlas po r persuasin, po r apelacin al convencim iento o a la llam ad a fuerza d e
voluntad .
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
65
Pues bien , d e acuerdo con la prim era base de clasificacin, o
sea, con los m otivos subyacentes, que constituyen la real causa eficiente de su form acin, las fobias pueden dividirse en: a) encubridoras de la tendencia; b) sustitutivas (las m s frecuentes); c) expiatorias. V eam os, brevem ente, u n ejem plo de cada un a de estas
clases:
a) L a joven F . H ., de 18 aos, desarrolla, sin m otivo aparente,
un a colofagia, o sea u n temor al viento; ese tem or es tan exagerado
que no se atreve a salir a la calle y perm anece en su casa constantem ente verificand o si estn bien cerrados todos los postigos de las
ventanas y todas las p u erta s de acceso.
T a n p ro n to com o alguien llam a y precisa ab rir la puerta del
exterior, ella se sobresalta y se acurruca en u n rincn, propendiendo
sobre tod o a cubrirse las piernas con u n a toquilla, q u e casi siem pre
lleva consigo o tiene cerca de s. U n breve anlisis de esta eolofobia
m ostr q u e tena su origen en deseos o tendencias exhibicionistas reprim idas: la citada joven deseaba subconscientem ente llam ar la
atencin hacia sus encantos a u n joven vecino, que pareca poco
propicio a interesarse en ella. U n a am iga le dijo un da que haba
conseguido trabar relacin con su vecino, en u n caso sim ilar, pro vocando deliberadam ente u n a corriente de aire en su casa, q u e sirvi para ab rir "casualm ente " la ventana m ientras ella se hallaba en
bien cuidada "neglig". Fingiendo gran espanto acudi a cerrarla
con lo que consigui ser vista y satisfacer su deseo. F. H . gust, evidentem ente, de la estratagem a, pero su m ayor form acin cohibitiva
le im pidi usarla directam ente . A l poco tiem p o surgi en ella esa
fobia, con la q u e de u n a parte se defenda de la "tentacin" y,
de otra, lograba tam bin su propsito , pues el joven en cuestin se
intrig al ver el cam bio habid o en la casa. En sum a: en este caso
la fobia era la m anifestacin ostensible del deseo oculto . P odra
resum irse el proceso de estas fobias encubridoras con esta frase:
dime lo que tanto temes y te dir lo que deseas.
b) D on A. K. es un pundonoroso m ilitar de 50 aos q u e acude a la consulta m dica po r sufrir, desde hace varios aos, de un
irrazonad o pero irresistible tem or a los canes. La visin de un perro lo pone tan nervioso que.casi n o se atreve a salir a p ie po r
la calle n i tam poco se dirig e a un aposento sin estar seguro de
que n l no hay u n o de tales anim ales. P reguntado por q u le
inspiran los perros un tal terror, no aciertta a responder; no es co-
66
EM ILIO M IRA
Y LPEZ
m o acostumbra suceder en casos semejantes que tem a ser m ord id o y sufrir la rabia, n i tam poco es q u e tem a el contagio d e algunas enferm edade s qu e pueda n transm itir sin m order. "M s que
nada m e asusta la idea de q u e m e lam a n o se acerquen
bruscam ent e a m ."
U n breve anlisis m uestra que, efectivam ente, hay alguie n qu e
el seor A . K. n o quiere q u e se le acerqu e y le lam a: una antigu a
sirvienta, con la qu e haba practicado coitos orales y q u e hace u n
tiem p o v io casualm ente en la calle. En este caso se produce una
evident e sustitucin de la im agen de esa sirviente por la del ser que
m s se le parece en su conducta y frente al cual el pundonoros o m ilitar puede huir sin rem orderle dem asiado la conciencia : el perro.
C on ello sufre, d e u n a parte, su prestigio m ilitar , pero en
cam bio evita perder su total prestigio social y hum ano , pues al n o
salir solo y a pie a la calle esquiv a la posibilida d de encontrarse
nuevam ent e con esa antigu a am ante, q u e sin dud a podra reclamarle
el cum plim ient o de palabras y prom esa s y exigirle , cuand o m enos,
com pensaciones econm icas. D e otra parte, el sufrim iento conscien te q u e l tiene cada vez q u e piensa en u n perro sirve para purgar
sus pecado s y es el precio qu e paga por su actual defensa.
c) L. R ., joven estudiante de quint o curso de m edicina , est
decidid o a dejar la carrera y retirarse al cam po o, incluso , suicidarse, si n o encuentra alivio ante un a fobia que se le ha desarrollado
en los ltim o s dos aos; cada vez que cree ver o piensa en cualquier
objeto puntiagud o (lpiz, aguja de inyeccin , cortaplum as , tijera, etctera) siente u n tem or indefinible y la angustia atroz d e considerar que pueda utilizarlo "sin darse cuenta" para hacer con l u n
crim en y, en especial, sacar los ojos (es decir, hundirlo en eJ ojo)
de alguie n que se halle a su alrededor . Por ello lleva siem pre las manos en los bolsillos , convulsam ent e apretada s hasta el punto de hacerse sangre con sus uas a las que n o puede cortar por n o poder
usar tijeras n i dejar qu e se las use sobre su palm a .
U n anlisis de sus asociacione s libres, sueos y algunas pro ducciones literarias de su infancia nos demuestra que cuand o tena
5 aos intent introducir prim ero su pen e y lueg o su ndice en la
vagina de su herm an a m enor, d e 3 aos de edad, con quien dorma
en la m ism a cama. E lla se despert y l le tap la vista con las
m anos. N unca volvi a repetir el intento , mas la tendencia sigui
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
67
reprim ida en el subconsciente y engendr ese tipo de fobia expiatoria, en el que se consigue, a la vez, u n autocastig o y un a disculpa.
Diversos m ecanism os d e form acin (patognica)
d e las fobias.
C ualquiera q u e sea la finalidad , y a veces es m ltip le , de un a
fobia, es preciso q u e exista u n m ecanism o, dispositiv o o p au ta para
su form acin , expansin y m an ten im ien to . D icho de o tro m odo :
se requiere u n a fuerza im pulsora , u n a tendencia directriz y unas
vas de decurso. L as variaciones en estos tres elem entos nos darn
diversos tipos de patogenia , es decir, de m ecanism o de form acin ,
del sntom a. N o es nuestro in ten to hacer u n a enum eraci n com pleta, pues n o estam os escribiend o u n a m onografa cientfica, sino,
solam ente, citar algunos de los dispositivos m s com unes, con el fin
d e hacer m s p aten te la infinita posibilida d d e variantes y la necesidad d e u n a com prensi n individualizada.
En cuanto a la fuerza im pulsora , se encuentra generalm ente en
la energa de u n o de los impulsos primarios (tam bin llam ados
instintos bsicos o "necesidades vitales") del ser. E n contra de la
opini n de F reu d (que com o es sabido sustent la afirm acin de
q u e existe un a sola fuerza im pulsora de la actividad psquica la lib id o sexualis pero luego se rectific y ad m iti dos grupos energticos: los instintos creadores, a los q u e llam erticos, y los destructores, a los q u e llam tnicos) creem os q u e los im pulsos prim ario s de
reaccin son varios y q u e cualquiera de ellos puede alimentar el
m ecanism o fobigentico (po r n o citar m s q u e los principales: im pulso a la afirm acin del ser, al dom inio (ap etitiv o ), a la perpetuacin (sexual), a la conservacin (fsico-existencial), a la evitacin
del dolor (el sufrim iento y la m u e rte ) , e tc .).
E n cu an to a la tendencia directriz es, fundam entalm ente , siem p re de tip o utilitariohedonista , o sea que, po r extra o que pueda
parecer, la fobia propende a servir para satisfacer un deseo. C laro
est q u e este deseo puede ser, inclusive, el de sufrir para expiar u n
sentim iento de culpa o quedarse libre de u n rem ordim iento, pero
con m ucha m ayor frecuencia se trata de obtener la paz m oral a priori y n o a posteriori, de suerte que la fobia sirve m s bien com o u n
m edio d e asegurarse la n o realizacin u ocurrencia de algo, con
68
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
vistas a la experiencia anterior del sujeto (en este sentido, un a gran
cantidad de fobias puede ser considerad a com o el efecto d e reflejos
condicionales negativos cuya esencia es u n proceso de asociacin y
sustituci n sim blica).
F inalm ente, las vas de decurso son casi siem pre, en su parte
aferente o centrpeta, las propias de la sensibilidad exterior, d an d o
lugar entonces a u n a clasificacin de las fobias segn el ap arato
sensorial transm iso r del estm ulo fobgeno (fobias visuales, auditivas, olfativas, gustativas, tctiles, e tc .) ; tam bin hay u n cierto n m ero de fobias cuyo acto recepto r o aferente est en as vas de la
sensibilidad propioceptiv a (m iedo a caerse en determ inada s posiciones al bajar las escaleras, etc.) o en la va cenestsica (las llam adas
sensaciones internas, entre las q u e dom ina, principalm ente, la d e
la zona cardaca, q u e engendra el sndrom e cardiofbico, o de neurosis cardaca, sum am ente sem ejante al de las llam adas neurosis de
angustia o aporioneurosis).
En su p arte eferente o centrfuga el efecto pued e ser sentido
com o puram ente im aginativo , pero anticipador de u n futuro real
(po r ejem plo : m iedo a la im agen visual "p erro " , p o rq u e anticip a
posible m ordedura con ulterio r efecto de sufrir la rabia) o bien
puede dar lugar a m anifestaciones espasm dicas de fibra m uscular,
intestinal, b ro n q u ial, vascular, etc. Casi siem pre el cuadro de respuesta corporal a la accin persistente de la situacin fobgena es
tendiente a ad q u irir, en definitiva, la fisonom a de la angustia, precisam ente po r el predom inio de los fenm enos de inhibicin y espasm o vascular, no siendo raro que los pacientes adquieran el aspecto qu e presentan los enferm os de "shock". C laro est que siendo
tan intolerable el sufrim iento personal en el estadio de la angustia,
los fbicos hacen todo lo posible para evitar q u e llegue ste. Y en tre
sus recursos defensivos se hallan , com o ya se indic anteriorm ente ,
infinidad de ceremoniales y de actos "preventivos" y "sustitutivos",
generalm ente m s inspirado s en el pensam iento m gicoasociativ o
q u e en el pensam iento lgicoconceptual. Es as com o para u n observador ingenu o y superficial resultan an m s incom prensibles, a
veces, q u e los propios tem ores del fbico las m aniobra s y los "trucos"
q u e ste em plea para am inorar sus deletreos efectos. E ntran aqu
determ inado s "gestos", frm ulas privadas (cabalas) y m aniobra s
q u e todava pareceran m s absurdos y ridculos si no fuese porqu e
sus autores con el resto de serenidad q u e les queda se ingenian
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
69
para justificarlos, aparentem ente, au n cuand o difcilm ente lo consigan.
T o d o ello les lleva a adoptar una actitu d de "doble orientacin", de disim ulo constante y de tensin agotadora, po r la cual
propenden, cada vez m s, a alejarse del contacto social, cualquiera
que sea el contenid o inicial de su absurdo tem or. Incluso cuand o
ste consiste en no poder quedarse solo (islofobia) el sujeto solam ente se tranquiliza en presencia de un nm ero m uy reducid o de
personas (casi siem pre algn fam iliar o am igo) y quiere estar adherid o a ellas com o una lapa, pero no consiente en alternar en una
reuni n de gentes desconocidas.
C A PTU L O V I
LA
LUCHA
CONTRA
EL
M IED O
Pas ya el tiem p o en q u e m entes ingenuas crean q u e el m ied o
era "saludable", pues representab a u n dispositiv o del llam ad o "instin to de conservacin", q u e actuab a para nuestra salvaguardia, previnindono s de los peligros y alejndono s de ellos. H oy sabem os q u e
el m ied o el G igante Negro es h erald o de la m u erte y n o nos gusta
su presencia, ni au n bajo sus m enos repulsivos disfraces. Es preciso,
pues, luchar contra l a brazo p artid o . A fortunadam ente , com o verem os m s adelante, contam os con la ayuda de los tres restantes gigantes q u e vam os a estudiar, n in g u n o de los cuales m antiene con l
buenas relaciones, y sobre tod o los dos m s jvenes: el am or y el
deber, le son francam ente opuestos.
P ero n o es buen a tcnica la de confiarnos a estas oposiciones
en nuestra lucha contra l, sino q u e es preciso, en lo posible, q u e
seam os sus arbitros. D e aq u que, para integrar el estratgico plan
com bativo , convenga p a rtir de u n concepto u n tan to am plio , p ro fundo y preciso de la naturaleza d e ste, nuestro m xim o enem igo.
C on lo ya expuesto en las anteriores pginas es suficiente para em pezar la b atalla ; quien desee d arla con xito obrar, n o obstante,
cautam ente si solicita la colaboraci n de u n buen psicoterapeuta
q u e le asegure el triunfo .
Etapas a recorrer en el dom inio del G igante N egro .
L a prim era y principal consiste en descubrir sus escondrijos, es
decir, en conocer sus m scaras y "cam ouflages" hasta lograr localizarlo bien. Siem pre se siente m iedo " d e " algo y " p o r" algo ; hem os
le lograr conocer, pues, la real identificaci n del objeto y descubrir
72
EM ILIO
M IRA Y LPEZ
la verdadera motivacin del m iedo q u e pretendem o s com batir. Ya
hem os visto que n o siem pre es tarea fcil reconocer q u es lo q u e
tem em os en realidad; y m enos fcil an es saber po r q u lo tem em os. P ara solucionar esas incgnitas se im pone en m uchas ocasiones el au x ilio de u n a exploraci n psicolgica com petente. O tras
veces basta con u n a observacin n eu tra , atenta y com pleta de la situacin y de la conducta.
L a segunda etapa debe dedicarse a reu n ir y seleccionar las arm as q u e van a ser em pleadas para luchar y vencer a nuestro enem igo. Ya sabem os cules son los puntos de apoyo y sus diversas argucias; ahora hem os de presentarle batalla y hacem os recuento de
nuestros m edios de com bate. Ya indicam os q u e entre stos se cuenta n los otro s tres gigantes, cuya rivalidad hacia ste les hace estar
siem pre dispuestos contra l; pero n o podem os librarnos enteram ente a su m erced, pues nuestro sera el llam ado "teatro de operaciones" y quedara com o acostum bran quedar los pobres pueblecito s
cam pesinos cuand o en su derredor libran feroz batalla dos m odernos ejrcitos: hechos papilla, en tan to las poderosas m aquinaria s
blicas se alejan rugientes y casi inclum es, protegida s com o estn
por sus enorm es m edios defensivos. C onviene, pues, utilizar la colaboraci n circunstancial de los tres salvajes herm anos del m iedo,
pero ponindola inteligentem ente a nuestro servicio y n o adscribindonos ciegam ente a ningun o de ellos, por atractiv o y herm oso
q u e parezca o po r efectivo y rp id o que se nos m uestre en la obten cin de la victoria (cual sucede, sobre todo , con el a m o r) .
Las arm as a em plear variarn segn las circunstancias, m as
h ab r n de usar u n doble filo, o sea, q u e h ab r n de tener u n a doble
posibilida d de ataq u e : po r u n o de sus lados sern "razonantes" y
actuarn dando m azazos directos al gigante; po r el otro sern "im aginantes" y actuarn desorientndolo , anestesindolo y desvanecindolo entre u n sutil tejido de optim istas ilusiones.
En cuanto a su naturaleza , ser varia: fsica, qum ica, elctrica, psicolgica. E n cuanto a su uso, p o d r ser encom endad o al p ro p io sujeto o requerir el concurso de otros; stos, a su vez, pueden
ser fam iliares, am igos o tcnicos en la lucha contra el m iedo. En
tod o caso, lo im p o rtan te es saber coordinar e integrar sus efectos,
de m odo que este avieso gigante se vea atacado po r todos lados, sufriendo un a ofensiva global y tan m ltip le com o son sus m aas.
L a tercera y ltim a etapa, la m s im p o rtan te y difcil, consis-
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
73
tira en analizar a fondo los m otivos po r los cuales la persona se h a
hecho ms vulnerable o sensible a la accin deletrea del m iedo, aplicndose entonces a corregir sus fallas, de m od o que ste no pueda,
en lo sucesivo, atenazarla y estrangularla entre sus negros ten tculos.
Miedo individual y miedo colectivo.
N aturalm ente , las etapas que acabam os de m encionar sern
diversam ente recorridas segn nos hallem os ante u n caso de accin
individual o ante u n a epidem ia colectiva de m iedo. G eneralm ente
stas se engendra n en situaciones catastrficas tales com o guerras,
revoluciones, pestes, terrem otos, erupciones volcnicas, etc., en las
q u e la desorganizacin de la vida tod a dificulta extraordinaria m ente la asistencia psicoterpica. E n tales casos, po r su extensin ,
po r la urgencia en regular sus efectos, se justifica excepcionalm ente
el uso de u n a terapia hom eoptica, aplicando el principio de "Sim ilia, sim ilibu s cu ran tu r" y com batiend o al m iedo con el terror,
es decir, enfrentand o unas a otras partes del m onstruoso cuerpo del
gigante.
A s, po r ejem plo, es la dolorosa pero real experiencia vivida en
las grandes guerras la q u e m uestra q u e el m odo de com batir los
accesos de "pnico colectivo " consiste en hacer fusilar a quienes hu yen del enem igo. Puestos ante el dilem a de u n a probable m uerte
ante las balas que ocasionaro n su m iedo o de u n a certera m uerte
ante las q u e son capaces de m atarlo , ju n to con l, cada soldado prefiere " h u ir hacia adelante"; o, dicho en otros trm inos, prefiere u n a
probable m uerte com o "hroe" a un a segura m u erte com o "cobard e" o "traid o r" .
Pero tales recursos extrem os, especie de "autovacunaci n psquica m asiva y b ru ta l" , son po r dem s peligrosos, pues si el m iedo ,
en el fondo, n o es otra cosa m s que la anticipaci n de la m uerte,
resulta u n extra o triunfo sobre l, ste de sustituirlo po r su duea.
D e aq u q u e hoy se entable la luch a contra esos m iedos colectivos
m ediante recursos m s hum ano s y efectivos. D e ellos nos hem os ocupad o extensam ente en nuestro libro Psiquiatra de Guerra (ed. inglesa de N o rto n C o. N ew Y ork, 1943; ed. castellan a E . M dicoQ uirrgica, B uenos A ires, 1944). N o es sta la ocasin de com entar-
74
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
los n i estudiarlos, ya q u e nuestro ensayo est principalm ente conceb id o com o u n in ten to de ayuda, personal y directa, a cada lector,
para la m ejor com prensi n de s m ism o y de sus problem as anm icos. V am os, pues, a considerar solam ente, con detalle, el "m cdus
o p eran d i" an te los casos de m ied o individual, privado o aislado , d e
acuerd o con el esquem a antes sealado.
La luch a contra la "raz orgnica " del m iedo .
P or tal entendem os al conjunto de causas o factores "m ateria les" (anatm icos, lesinales o funcionales) q u e favorece la eclosin o la difusin de los procesos inhibitorio s o paralizantes de la actividad vital. T ale s factores son responsables de u n a dism inuci n
del llam ad o "b io to n o " , es decir, d e la energa con la q u e el ciclo v ita l
tiend e a afirm arse y a proseguir, invulnerable, a pesar de las variaciones desfavorables del am biente. W alter C annon ha propuesto el
nom bre de "hom eostasis" p ara designar el conjunto de dispositivos
fisiolgicos que aseguran esa persistencia de la vida propia, a travs de cam bios bruscos y nocivos; en cierto m od o puede afirm arse
q u e son opuestos e incom patibles la hom eostasis (que proporciona
la m xim a capacidad de adaptaci n orgnica posible) y el m iedo .
Por eso, los enferm os, los ancianos y los seres dbiles, cuya h o m eostasis es deficiente, sienten con m ayor intensidad los efectos del
m iedo. P o r ello, tam bin, los influjos agotantes de la energa vital
(dficit alim entario, d e tem peratura , de sueo, de lquidos, de reposo, etc.) predispone n a la aparici n del G igante N egro. Se ha com probado , en las recientes guerras, q u e tropas valerosas y selectas llegaban a com portarse peor q u e otras m enos aguerridas cuand o se h a llaban exhaustas po r u n a larga lucha sin intervalo s de descanso.
D e aqu deriva la necesidad de som eter, en prim er trm ino, a
toda persona q u e sufra m s de la cuenta de los efectos del m ied o a
u n a detenida exploraci n m dica, destinada a develar eventuales focos de inferioridad funcional orgnica, en los q u e el m iedo halla preciosos auxiliare s para su nefasta obra. U n a infeccin oculta en u n a
raz d en tara , en u n a am gdala, en el apndice o en cualquier otro
lugar del cuerpo ; u n desequilibrio horm onal o u n a insuficiencia heptica leves, es decir, cualquier alteraci n (funcional o lesional) del
organism o, que pued e pasar inadvertida a su portador, es capaz, sir
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
75
em bargo, de influir su ton o cenestsico individual y crear un permanente estado de inseguridad, de inquietud, pesimismo, ansiedad e
insuficiencia yoica.
A s, pues, para cortar esa posible raz al m iedo es preciso verificar la denom inada "lim pieza orgnica" (preconizada po r C otton
en el tratam iento de todas las dolencias m entales) fortificando , luego, los rganos afectados, m ediante m edidas de higiene, dietticas,
gim nsticas o m edicam entosas adecuadas.
P ero el m iedo sin apartarno s de considerar su raz biolgica puede tam bin hallarse favorecido po r u n predom inio excesivo
de los sectores y centros neurovegetativo s q u e presiden las reacciones de inhibicin. L a tendencia al espasm o vascular, a la lipotim ia
y a la angustia puede derivar directam ente de u n exceso d e colina o
de u n a distona vagosim ptica, capaz de ser corregida qum icam en te, o de ser com pensada p o r diversos recursos organoterpicos. D e
aq u la posibilidad de h ab la r de un a "bioqum ic a del m iedo y de la
angustia", q u e en el porvenir contribuir probablem ente a la prevencin del pnico en m edida sem ejante a com o se ha logrado, ya,
prevenir el "shock" quirrgico. U n grosero an ticip o de esta profilaxis del m iedo lo hallam os en el uso y po r desgracia tam bin abu so de brebajes alcohlicos en las vsperas d e ocasiones en las q u e
es preciso com portarse valerosam ente. Es m uy posible que los d erivados m odernos de la adrenalin a (benzedrina, pervitina, etc.) acten del m ism o m odo, con m enos efectos txicos.
L a lucha contra las "races psquicas" del m iedo.
sta es la m s efectiva y com pleja. R ecordem os, ante todo, q u e
a pesar de su m otivaci n puridim ensiona l m ultiform e , el m iedo se
presenta siem pre del m ism o m odo en el plan o consciente: ocasionand o un a retracci n y em pequeecim iento del sentim iento de seguridad y de la zona de libre determ inaci n del Yo, con tendencia a
la aparici n de una vivencia d e insuficiencia, autoanulacin e im potencia, que torna al individuo desvalido an te la situacin , engend ran d o en l un incoercible deseo de desvanecerse ante ella, desaparecer, reducirse a la nada, o sea, al no-ser: u n paso en esa direccin
lo da, ya, desde el m om ento en q u e deja de actuar y se sum erge en
un a expectativ a inactiva y angustiante.
76
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
P or ello se com prend e q u e la m ejor profilaxis del m iedo consiste psicolgicam ente hablando en estim ular la expansin y el
afianzam iento del yo m ediante la prctica sistem tica y graduad a
de su accin sobre el m iedo y los llam ados estm ulos fobgenos. Solam ente actuando aum enta la "confianza en s" y dism inuyen los
procesos de-inhibicin m iedosa, puesto que n o es posible la coexistencia de las contrapuestas actitudes de la accin (liberadora) y la
inhibicin (estranguladora).
Es factible, inclusive, u n a accin directam ente ejercida para
inhibir la inhibicin cuand o sta se halla, ya, en curso de extensin
o irradiacin. P ara ello ser preciso, em pero, poseer u n previo entrenam iento en la ejecucin de los actos que ahora se desencadenan ;
ste es el fin prim ordia l de las m aniobras m ilitares: autom atizar ciertas pautas de conducta de tal m odo qu e puedan ser realizadas inclu so en condiciones de gran espanto.
Por desgracia, n o basta que a u n a persona le dem os la sencilla frm ula de q u e "la accin es el antdoto del m iedo", pues precisam ente en la m ayora de los casos tales personas sufren singularm ente del "m iedo a la accin", insuperablem ente estudiado por P ierr e Ja n e t (ver sus trabajos acerca de La Peur de l'Action en su
obra Les Medications Psychologiques).
Cm o vencer este crculo vicioso? El m dico dice: "acta para
n o tener m iedo " y el fbico contesta: "tengo m iedo para actuar". El
rem edio consiste en convencer al m iedoso de qu e sus actuaciones iniciales ha de llevarlas a cab o '"d en tro de s" y que su m iedo a la accin exterior depende en gran m anera de q u e carece de un previo y
seguro plan interior de accin. En efecto, las personas m iedosas son,
po r lo general, inquietas, inestables, neurticas, q u e giran alrededo r de
sus diversos esquem as prxicos com o las m ariposas lo hacen alrededor de la luz, sin posarse definitivam ente en n in g u n o . P ara corregir esta labilidad es preciso dotar al m iedoso de u n com pleto "p la n de
vida" (L ebensplan), y ello requiere, a su vez, resolver en cada caso
tres ingentes problem as: a) autoconocim iento de las posibilida- des del
ser; b) concepcin d e l m und o ("W eltanschaung"); c) ajuste de am bos datos y form ulacin del sentid o de la relacin entre el
yo y su m u n d o , es decir: fijacin esencial del ser-en-el-m undo heideggeriano .
P ara tod o ello se requiere el concurso del psiclogo integral
(psicoterapeuta ) dotad o d e u n a slida form acin biosocial, filoso-
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
77
fica y psiquitrica. En efecto, las preguntas que el sujeto debe d irigirse para resolver su prim er problem a : Q uin soy yo? Q u valgo?
Cules son m is posibilidades de accin?, etc., difcilm ente pueden
ser contestadas con exactitu d sin u n previo y com plejo exam en ob jetivo de los diversos segm entos de su personalidad , q u e requerir
el concurso de m edios psicotcnicos com plejos. G racias a stos se
podr satisfacer el im perativ o "N osce te ipsum " y se tendr resuelto ,
siquiera de u n m odo aproxim ado , la m anera de salvar el prim er escollo. En cuanto a la form acin del conocim iento e intuicin del
m u n d o , es asunto q u e requiere u n cultivo coherente y perseverante
d e las disciplinas cientficas, en form a equilibrad a (n atu ra l y espiritu a l: "N aturw issenschaftlich " y "G eistsw issenschaftlich") que perm ita al sujeto adquirir u n horizonte m s dilatad o del que le es hab itu a l y llegar a una visin sinttica qu e le eleve y aleje de la m i pica consideracin de la ancdota circunstancial po r la que se
orienta y gua a diario la inm ensa m ayora d e las vctim as del m iedo.
Es preciso, sobre todo, contrarresta r en tales sujetos el residuo "m gico " de su pensam iento , que tiende siem pre a interferir con la razn en la elaboraci n de sus creencias y a determ inar qu e stas oscilen excesivam ente bajo e) influjo de episdicos sucesos personales.
Fijacin de la misin del ser.
Y llegam os as al tercer problem a , esencial para la fijacin del
plan vital individual: en q u sentid o cabe establecer la tarea del yo
en el m undo? C onsciente de sus "posibilidades" y de las "posibilidades de realizar sus posibilidades", es preciso que ahora cada cual
determ in e y decida lo que va a hacer en realidad, tom ando en consideracin otro s dos factores: el vocacional (qu le gustara hacer) y
el tico (qu debera h a c e r). De aqu la necesidad de realizar u n a
arm nica sntesis en la q u e fracasa la m ayora de los m ortales
q u e perm ita obtener la seguridad del "acuerdo entre contrarios" y
dar al sujeto la serenidad derivada de su paz interior. P ara ello conviene am inorar las distancias intrapsquicas, acoplar vectores, trazar diagonales y bisectrices, neutralizar pulsiones, ajustar y reajustar
conceptos y esquem as de conducta, hasta conseguir que la personalidad constituy a u n bloque hom ogneo y elstico en vez de ser u n
heterogneo m agm a de ncleos energticos incoordinados. Esta in-
78
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
gente labor requiere, las m s de las veces, la ayuda de u n psicoterapeuta avezado en las m odernas tcnicas psicaggicas.
P orque, casi siem pre, el m iedoso tiend e a exagerar irrem isible m ente su m iedo, en vez de am inorarlo, pues a m edid a que fracasa en
la vida se im pon e como reaccin hipercom pensadora u n ideal de
(anhelada) perfeccin m s inaccesible, o, para tranquilizarse en
cierto m od o d e sus fracasos, procura m enospreciarse y convencerse
de qu e su valor es an inferior a su rendim iento. A s, las personas
neurtica s entre las q u e se reclutan la casi totalidad de los m iedosos acostum bran , de u n a p arte , decir a cada paso q u e son distintas
de las dem s e incluso confiesan q u e odian la vulgarida d y que les
m olesta el contacto con la " g e n t e " .. . lo q u e n o im pide q u e en otras
ocasiones afirm en q u e "les gustara ser u n sujeto innom inado y poder pasar inadvertidas" . Por u n lad o ofrecen, pues, u n sentido aristocrtico y vanidoso de su personalidad y, po r o tro , u n aparente m enosprecio de s m ism as; estas y otras contradicciones hacen de la persona neurpata u n ser de psicologa com plicada, com o lo es la del
m iedoso que ofrece, asim ism o, la antinom ia de u n a gran vulnerabilidad y susceptibilidad , coexistentes con u n a tendencia a la reaccin
b ru ta l y desm edida cuand o se siente dom inado r del peligro, real o
supuesto. 1 aum ento constante de la distancia entre los distintos
ncleos psquicos favorece la psicorrexis y provoca el crecim iento paralelo de la inseguridad y el desasosiego n tim o ; po r esto afirm bam os que resulta sum am ente difcil esperar la espontnea correccin
de la actitu d m iedosa y q u e es preciso, las m s de las veces, confiar
tal tarea al psicoterapeuta.
Necesidad del apoyo propulsivo.
D ando ahora po r supuesto que con la ayuda de persona perita
el m iedoso haya llegado a la form acin de su m s adecuado plan de
vida y adm itiendo , con u n poco de optim ism o , qu e haya incluso
acertado en la eleccin del m om ento y lugar apropiados para sus
diversas fases (cundo y dnd e realizar su p la n ) , necesita todava,
d u ran te u n cierto tiem po, la accin tutelar del psicoterapeuta , d irigida ahora a asegurar el cum plim iento sistem tico y perseverante
de sus proyectos. Igual q u e el n i o requiere, para aprender a andar,
la ayuda de la niera, el m iedoso necesita la supervisin de la per-
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
79
sona en quie n ha depositad o su confianza ; a sta correspond e el irle
liberand o paulatinam ent e de su apoyo y arriesgndolo en empresas
d e m ayor envergadur a (hasta alcanzar su total y definitiv a emancipaci n psquica ) , as com o el hacerle fijar en sus pequeo s triunfo s
y aceptar sus posible s fracasos com o u n incident e natura l de la adaptacin e n curso.
F inalm ente , n o hay qu e olvida r que la oposici n tantas veces
citada entre la inhibici n (m iedosa ) y la accin (valerosa ) tiene su
base fundam enta l en la irreversibilidad, en u n m om ent o dado , de
las corriente s psiconuricas (celulpeta s o celulfugas , aferentes o
eferentes) , y por ello convendr favorecer tod o lo posible, m ediant e
u n acertad o cultiv o del ejercicio fsico, principalm ent e en su m odalida d deportiva, la facilitaci n (Bhnung ) de las reacciones psicosaotrices ms diversas, asocindolas inclusiv e al ritm o m usica l (gim nasia o marcha rtm ica; pinsese en la accin dinam gen a de las
charanga s m ilita res) . A sim ism o convendr estudia r pacientem ent e
cules son los estm ulo s ms efectivo s para determ ina r en cada sujeto respuesta s expansiva y procurar, m ediant e u n hbil proceso de
condicionalizacin refleja experim ental, su progresiv a substituci n
por los que ab initio le provocaba n la inhibicin . As se am pliar a
diario la zona de "accin segura" del individu o y se reducir el
m ied o a los lm ites norm ales en el adulto civilizad o actual.
Se podr argir que al fin y al cabo el temor cum ple u n fin, es
decir, tiene sentid o teleolgico , en tanto previene que el hom bre se
lance a la conquista de objetivo s prohibidos , caiga en el "solipsism o "
om nipotent e o pierda su actitu d subm isiva frente a las norm a s y valores. Q uien haga esta objeci n ignora en primer lugar los efectos
deletreo s del m ied o en la tica individual ; hipocresa, adulacin ,
doblez y egosm o son alguno s de ellos. Y, en segund o lugar, n o considera q u e paralelam ent e a la tarea correctora del m ied o al m al hay
que desarrolla r e insistir, m ucho m s efectivam ente de lo que hasta
ahora se ha hecho, en la del am or al bien. Precisam ent e el error de
toda la pedagoga clsica ha sido el creer que el antdot o del m ied o
era el coraje, cuand o ste n o era ms que u n punto nodal, una estacin de trnsito hacia la serenidad, m eta que solam ente se consigu e cuand o el sujeto se halla en paz consigo m ism o por haberse olvidad o de sus apetencias inm ediata s y colocad o fuera de su "taxis", es
decir, en xtasis.
R esum iendo : el anlisis estructura l del m ied o nos
a
80
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
ste com o el residuo de un a propiedad consubstancial de la vida
m ism a, destinada a desaparecer en la m edida en q u e el hom bre sea
capaz de intervenir en su propio destin o y luchar contra su tem peram ento para esculpirse, con esfuerzo y perseverancia, un a personalidad superior. T a l tarea exige el p len o conocim iento d e los factores
geno y para t picos que contribuyen a m oldearla ; requiere la posesin
de recursos biolgicos, fsicos, psicolgicos y sociales adecuados; p re supone tam bin la colaboraci n de las tcnicas pedaggicas y psicaggicas destinadas a conseguir de ellos la m xim a eficiencia.
H oy se concentran en m anos del m dico, y singularm ente en
m anos del psicoterapeuta, esos conocim ientos y recursos. Por esto
la lucha contra el m iedo y su prevencin psicohiginica ha de incorporarse, com o un a tarea m s, quizs la de m ayor enjundia y urgencia, al program a de actuacin de la denom inad a psicoterapia social,
ntim am ente entroncada con la educaci n social, d e las que,,
en definitiva, dependa la salvacin o el h u n d im ien to de nuestro
m undo .
C A P T U L O V II
LA
IRA
G nesis del G igante R ojo.
M uy en lo hondo , en la noche de los tiem pos, del negro vientre
del m ied o brotaro n las rojas fauces de la ira. sta creci rpidam ente y se convirti en el segundo gigante d e los cuatro qu e atenazan al hom bre y hacen d e su vida un perpeto dram a.
Los dom inios de la ira son tan vastos com o los de su antecesor.
D el propio m od o com o no podem os concebir u n m und o biolgico desprovisto en absoluto de tem or, tam poco cabe im aginarlo
sin ira :
"N isi orbe sine irae" (N o hay m und o sin ir a ) . Y, realm ente ,
desde q u e la T ierra em pez a dar tum bos y en ella se agitaro n las
prim eras form as vivas, esos dos seres m onstruosos, unido s en extra o
m aridaje , cabalgan u n o sobre o tro , form ando hbridos producto s
qu e tien de lu to y de sangre nuestro valle de lgrim as.
N i D ios m ism o escap a sus efectos, pues siempre segn las
Sagradas Escrituras si por su gran poder fue invulnerable al m iedo, n o lo ha sido a los efectos d e la ira; varios son los ejem plos
ilustrativo s de esta llam ad a "C lera D ivina" (Sodom a y G om orra, el
M ar R o j o . . . ) . C uriosa paradoja es sta, segn la cual la ira es, aparentem ente , de efectos contrario s al m ied o y, n o obstante, colabora
con l en la destrucci n y en el sufrim iento . L a ira, m ujer fiel, gusta
de aliarse con sus otros parientes: cuand o se liga al am or nos da los
celos; cuando se aun a al deber nos da la intolerancia , capaz de llegar
a los excesos de T o rq u em ad a y de Savonarola. Pero su cnyuge preferido es, sin duda, su incestuoso progenitor: el G igante N egro.
V eam os ahora, con criterio cientfico y objetivo, de q u fuentes
82
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
energticas se alim enta, cm o crece y evoluciona, en la escala biolgica, este segundo y no m enos terrible personaje de nuestra tetraloga.
Antecedentes biolgicos de la ira.
Si el m iedo es el residuo y el anticipo de m uerte que lleva consigo la vida, la ira es la expresin de la protesta vital contra aqul,
a la vez q u e el in ten to de expulsin del m alestar letal, descargndolo
hacia el exterior. "M atar para no m orir" parece ser el lem a del G igante R ojo , au n cuand o en realidad su furia nos m ata igualm ente
(es viejo com o el m u n d o el dicho "m orirse de ra b ia " ) . F reud y su
escuela han visto parcialm ente la verdad cuand o vinculan la ira a los
llam ados instinto s de m uerte o tnicodestructivo s hacindola sinnim o de "im pulso de anulacin " que puede dirigirse agresivam ente
contra el exterio r (asesinato) o contra el propio cuerp o (suicidio)
creando las variantes sdica y m asoquista, respectivam ente . D ecir
m os que han visto parcialm ente la verdad porque, a nuestro juicio ,
la estructuraci n dinam ogentica del G igante R ojo es algo m s com pleja y requiere la conjunci n de diversos factores que vam os a considerar seguidam ente :
L a irritabilida d celular.
C uando un a substancia inerte es afectada por cualquier agente
vulnerante , acusa en u n a m odificacin m orfolgica y fisicoqum ica
el im pacto o efecto de ste; asi p o r ejem plo, u n a botella de vidrio
q u e es lanzada contra el suelo se rom pe y u n anillo de oro q u e contacta con m ercurio se decolora y cam bia de aspecto y de constituci n
fsica. H ay algunas substancias q u e ofrecen la propiedad de reaccion a r ante pequeas excitaciones liberando gran cantidad de calor y de
energa; tal ocurre con los explosivos. Pues bien : todas las form as de
la substancia viva presentan de m anera constante esta propiedad q u e
podram o s denom inar "explosiva" en el sentid o de q u e son ca- paces
de devolver ms de lo que recibieron, o sea de responder con creces,
transform ndose de sensibles en actuantes, cuand o son afecta- das con
determ inad a intensidad po r los llam ados estm ulos o excitantes q u e , de esta suerte, se transform an en incitantes.
A esa propiedad , observada en cualquier clula viva, se la lla m a irritabilidad. Por ella se com prend e que si dam os u n puetazo
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
83
a un m ueco el efecto ser p u ram en te deform ante sobre l, pero si se
lo dam os a un sem ejante, el efecto puede ser a n m s deform ante
para nosotros, y, adem s, la accin contundente n o provocar cam bio s perdurables en el cuerp o del m ueco y, en cam bio, d ar lugar
a procesos "inflam atorios" que d u ra r n varios dfas y producirn ostensibles m odificaciones sucesivas en el cuerpo vivo.
L a irritab ilid a d es, en cierto m odo, opuesta a la inactivilidad,
q u e sabem os es la fuente m s prim itiv a de la reaccin m iedosa.
A m edida q u e aum enta la com plicacin estructural de la substancia
se desarrolla m s aqulla y priv a sobre sta, pues aparecen los llam ados rganos de secrecin y de movimiento, m ediante los cuales
ciertas plantas y la casi totalidad de los anim ales no solam ente se
defienden sino que atacan a sus agentes vulnerantes.
Pero es preciso ascender bastante en la escala anim al para h a llar u n a form a de irritab ilid a d q u e es ntim am ente m otivada , o sea,
q u e no depend e de causas exteriores sino de im pulsos y necesidades
surgidas autcton a y peridicam ente en el organism o del anim al. En tal
caso n o es la presencia sino m s bien la ausencia de ciertos estm ulos convenientes (aire, alim entos, etc.) lo q u e irrita al ser y pon e en
m archa acelerad a sus dispositivos de ataqu e am biental. U n paso m s
en la com plicacin evolutiva y el anim al propender a u n a con- ducta
sem ejante que ser dictada, ya, para asegurar el xito en el dom inio
del m edio, lanzndose a dom inarlo y a organizarlo para su servicio.
Entonces puede decirse q u e el anim al se irrita u n poco
constantemente, para evitar irritarse dem asiad o en las emergencias.
D e aq u que acumule, en form a previsora, cuanto su instinto necesita no ya para presentes sino para futuras satisfacciones.
L a agresividad anim al.
Esa nueva form a de com portam iento , en la que la irritab ilid a d
se desencadena sin causa aparente ni presente, equivale a la qu e podram o s denom inar conducta imperialista o invasora del anim al en
su p erim u n d o o espacio vital y en psicologa se designa con el calificativo de agresividad. N o todos los seres irritables son agresivos,
pero, claro est, los agresivos son, adem s, irritables.
E ntre los anim ales agresivos figura, no sabem os si por suerte
o po r desgracia, el hom bre. En l la agresividad, debid o al desarro -
84
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
lio del m undo cultural y de las nociones de valor, se m anifiesta prin cipalm ente bajo la form a del clebre afn o deseo de poder (W ille
zur M acht = V oluntad de p o d e r) . Por ello si hay m uchos anim ales
agresivos, del hom bre pued e afirm arse qu e es el nico anim al ambicioso.
La am bici n hum ana.
Q uerer n o solam ente ser y seguir siendo siem pre, sino ser m s,
es decir, poder ms, convertirse en acaparador del poder, es u n signo
esencialm ente h u m an o . B ertran d R ussell lo ha estudiad o con profundidad y gracia inim itables. Es q u e n o hay personas ascticas,
m odestas y hum ildes? S, tam bin hay gentes q u e se transform an en
acaparadora s de la bondad , de la santidad o de la virtud . V aran los
valores y los ideales qu e se quiere poseer, pero lo que no vara es ese
afn de tener algo que valga (sea ello salud o dinero, fam a o pureza,
saber o m ando , libertad o belleza).
P orque el hom bre am biciona, propende y aspira a tener tan to
es decir, a valer tanto es vctim a de m ayores tem ores y m iedos
que los dem s anim ales. Y po r eso, tam bin, es m s irascible que todos ellos ju n to s. Solam ente el hom bre es capaz de destruirse m etdicam ente, de asesinarse cientficam ente , de anularse planificadam ente, a sangre fra, com o acabam os de ver en la reciente guerra
m u n d ial. A h estn los m s em inentes cerebros hum anos de nuestra
poca, orgullosos y satisfechos de haber creado la bom ba atm ica, es
decir, de haber hecho posible la m uerte de cien mil semejantes en u n
prim er ensayo. A esos hom bres no se les llam a crim inales ni se les
denuesta o critica po r su labor; al contrario, se les ensalza y considera com o salvadores de la hum anidad. De q u hum anidad ? De la
que contribuyero n a destruir? De la otra? Pero es que hay varias
hum anidades o solam ente hay una? Q uin puede garantiza r q u e
entre las vctim as de esas dos bom bas atm icas no se hallaban futuros salvadores de los m ejores ideales hum anos? Q uin puede afirm a r q u e la conciencia de q u ie n oprim i el botn de esas bom bas
estaba m s lim pia que la de cualquiera de quienes recibiero n sus
efectos?
Pues bien: esa ansia d e dom inio , de afirmacin y de expansin
del ser, constituy e el otro fundam ental ingrediente de la ira. Q u
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
85
falta para que nazca y se ponga a vom itar llam as po r la T ierra? El
soplo vivificante de su antecesor: el m iedo.
La chispa de la ira es la conciencia o la amenaza del fracaso.
Que n o se puede sentir la ira sin antes haber sentid o m iedo es
obvio p ara tod o observador perspicaz. Solam ente cuando surge un
obstculo , cuand o algo vulnera nuestro Yo y en alg n m odo lo lim ita o m enosprecia, es decir, al vernos de algn m odo lim itados, entorpecidos ofracasadosen nuestro propsito vigente, sentim os encenderse la chispa de la iracundia. Si en un a noche de verano om os el
zum bido de u n m osquito en nuestra habitacin de dorm ir, nos ponem os en estado de alerta y esperam os, en tensin a que se pose en alg n lugar de nuestra piel para aplastarlo: anticipam o s el placer de
convertir en papilla a ese enem igo de nuestro sueo. Por fin nos
pica y . . . zas!, nos pegam os un buen golpe sin otro resultad o que el de
tornar a or el zum bido. A hora nos enojamos, o sea, ponem os en- ojo
al m osquito; nos em pezam os a encolerizar esto es lo im por- tante
no en la m edida en qu e nos sentim os potentes sino en la m e- did a en
q u e nos sentim os fracasados en nuestra supuesta potencia. O tro
ejem plo: alguien nos lanza u n insulto absurdo y nos echam os
a rer, p erq u dada su falta de veracidad n o nos ofende; pero si alguien nos echa en cara algo qu e es desagradable y total o parcialm ente cierto, entonces ser segura nuestra ira. Por qu? P orque en
el prim er caso nos sobran y en el segundo nos faltan m edios seguros
para an u la r los efectos del insulto.
C onsiderada desde este ngulo, la ira se nos presenta com o un
intento defensivo contra el miedo incipiente. O tro ejem plo? C uan do estam os desprevenidos y alguien sin querer o queriendo nos
asusta con nim o de brom ear, n o nos enfadam os si nuestro susto ha
sido leve, pero nos encolerizam os si realmente ha sido fuerte.
Combinacin de los ingredientes en el recin nacido humano.
N adie sabe hasta q u p u n to los gritos con qu e venim os al m und o
expresan dolor, rabia o sim ple contraccin refleja de las cuerdas vocales d u ran te las prim eras grandes respiraciones. Pero lo que no cabe dudar es qu e todo neonato hum an o norm al es capaz, ya, de mos-
86
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
trar que en l vive, p ro n ta a despertarse, la zarpa del G igante
R ojo .
Basta sujetar levem ente las m anos y los pies de ese recin nacido, cuand o est despierto , para que veam os aum entar la fuerza de
sus m ovim ientos espontneos, dilatarse su pecho, congestionarse su
cara y dar signos inequvocos de la reaccin colrica. sta se ha p ro ducido, pues, po r el sim ple hecho de no dejarle mover libremente,
es decir, de interferir en su ritm o vital espontneo .
Precisa, no obstante, qu e esa lim itaci n de m ovim ientos, es decir, esa interferencia o vulneraci n no sea excesivam ente intensa n i
brusca, p o rq u e en tal caso lo q u e surge, en tod a su potencia y con
tod o su descaro, es el espanto, es decir, el m iedo p rim itiv o : el neonato se queda inm ovilizad o y siderado, cual si estuviese m uerto.
A p a rtir de esa reaccin iracund a inicial, con que todos respondem os a la lim itaci n de nuestra zona de m ovim ientos, el rea y la
variedad de las reacciones colricas se extiende. P ro n to todo cuanto
m oleste, duela o p ertu rb e el bienestar fisiolgico despertar en el
aprendiz lactante verdaderas "pataletas" o "rabietas", d u ran te las
cuales, de vez en vez, surgen las reacciones de inhibicin y se "qued a sin resuello", com o dicen las nieras.
L a vasodilataci n perifrica, la difusin del potencial nurico
hacia las zonas efectoras o m otrices de los arcos reflejos, se acom pa- a
igualm ente de u n aum ento general de las secreciones lagrim al, sa- lival,
sudoral y tam bin renal, as com o de las increaciones (secre- ciones
internas) suprarrenal, tiroidea e hipofisaria. H ay fenm enos generales
de hipertensi n arterial y de aceleracin del m etabolism o . E l sujeto se
siente "estallar" o "explotar" y tien e necesidad de libe- rar ese exceso
energtico en gritos, im precaciones, m ovim iento s o gestos. Es, pues,
u n desborde tum ultuoso de la corriente vital, u n tan to in terru m p id o
en su curso; algo as a com o el arroyuelo dete- nid o po r u n tronco de
rbol lo desborda y salta en cascada d im in u ta . C uanto m s haya durad o
la compresin yoica, es decir, cuanto m ayor haya sido la vulneraci n
ofensiva, tanto m s tiem po habr estado detenid a la reaccin colrica
y tan to m s podr luego d u ra r su m a- nifestacin. T a l es lo que
ocurre en el lactante de unos m eses, a quien
se hace esperar dem asiado para satisfacer una necesidad im periosa
(de lim pieza, sueo, alim ento , e tc ) : cuand o surge finalm ente su protesta casi siem pre perdura an despus de la satisfaccin inm ediata,
o sea, que n o se extingue con la reparaci n del dao .
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
87
E V O L U C I N D E L G IG A N T E R O J O : FASES, GRADOS Y
V A R IA N T E S D E LA IR A
Sealados ya, au n q u e brevem ente, los ingredientes de la ira y
sus prim eras m anifestaciones en la vida hum ana, cum ple ahora seguir su desarrollo a lo largo de la evolucin individual, para sorprender sus diversos "cam ouflages" y, lo q u e es m s im p o rtan te , sus
diversas form as de presentaci n y descarga.
La ira bermeja, la clera verde y el plido encono.
A ntes de pasar a la descripcin de estas variantes bsicas de
nuestro rojo enem igo es preciso insistir en el hecho de que, siendo
directam ente proveniente del m iedo, tiene siem pre algo de l adherid o a sus en tra as . C u an d o ese injerto es m nim o , la ira se nos
presenta en su m s p u ra e intensa m anifestacin : en form a de rabia
o furia. C uando es m xim o, se interioriz a y el ser adquiere la m ortal palidez del encono. C om o form a de trnsito hallam os la clera
biliosa, en la que "m ontan tanto , tan to m o n tan " el disgusto com o
el m iedo rencoroso .
U n previo problem a , no ciertam ente fcil y sin em bargo urgente de resolver, es el de saber si esas extraas m ezclas o "blen dings" de ira y de m iedo son determ inada s po r peculiares interferen cias horm onales y nerviosas o bien derivan de un rudim entario ju i- cio
evaluado r de las posibilidades de xito de cada un a de las a n ti- .
(ticas actitudes de la h u id a o el ataq u e , con las que cabe trata r de
superar la situacin . N o hay duda de que este ltim o es el caso cuando se trata de una persona ad u lta : siem pre acostum bra enfadarse con
quien puede, es decir, con su sem ejante o su inferior en potencia.
Pero lo que es preciso saber es si lo m ism o ocurre, de un m odo m s
o m enos inconsciente, en todos los casos. Es decir: si la aparici n de
la ira surge m ecnica e ineluctablem ente determ inad a po r el paso de
las clulas nerviosas de un estado de inhibici n (m iedosa) a un eslado de excitaci n (iracunda ) o si es condicin previa a ese paso
la "inteleccin " de algun a posibilida d de xito personal en el dom inio del obstculo .
E n la d u d a , cabe suponer q u e am bas hiptesis son posibles, a
sea: que existen factores locales (orgnicos, fisiolgicos) y factores
88
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
personales (psicolgicos) determ inante s de la proporci n de m iedo y
de ira actuantes en cada m om ento de em ergencia em ocional ante
obstculos o situaciones vulnerante s o dainas para el individuo.
Q u siente o "vivencia" fenom nicam ente hablando la persona qu e entra en la rbita de accin de la ira? C oetneam ente
con un indefinible sentim iento de rebeli n o indignaci n (aum ento
de la propia estim a o dignidad ) experim enta un a general im presin de
calor y de fuerza "anim adora" . La sangre se le "enciende y hierve en
las venas" (recurdense los fam osos versos de A lberti, describien - do la
ira hispana ante el avieso ataqu e del nazifascism o: "M adrid, corazn
de E spaa, late con pulsos de fiebre. Si antes la sangre le herva,
hoy con m s fuerza le h ie rv e " ) . T o d o su centro existencial parece
desplazarse hacia la periferia corporal: se siente "salir de quie- cio".
Esta im presi n de desbordam iento en la ira es tal q u e el sujeto pued e
sentirse "fuera de s", o sea, proyectad o sobre el objeto de su ira, en
un im pulso de absorcin destructiv a de tipo canibalesco; por eso no es
infrecuente ver que la expresin facial tpica de la ira co- rresponda ,
estticam ente, a una contracci n de los m sculos m otores
(que m ueven la quijad a in ferio r), y la expresin dinm ica corresponda al llam ad o "rechinar de dientes", en anticipaci n de la m asticacin del objeto odiado.
En cuanto a la vivencia colrica propiam ente dicha, se produce
cuand o la ira es retenid a po r alejam iento m aterial del objeto : im aginem os el caso de u n peat n q u e es ensuciado po r un autom vil
qu e lanza sobre su vestido el agua de u n charco y se aleja veloz, entre risotadas de sus ocupantes. Siendo insuficiente e inoperante la
descarga verbal y gesticulante de la ira (pues las palabras no son
odas y los gestos n o son vistos) ese hom bre entra en estado colrico.
Se llam a as a la ira en proceso de interiorizaci n visceral; el estado de
contraccin o hipertona pasa entonces de los m sculos estriados
a los de fibra lisa; la vescula b ilia r se espasm odiza y produce un a
descarga biliosa que da a la piel un tin te levem ente ictrico (am arilloverdoso) sem ejante al de los enferm os de clera. Q uien siente
esta vivencia experim enta u n profund o m alestar y desasosiego,
es decir, un disguto: opresin torcica, peso en el epigastrio ,
necesidad de "hacer algo sin saber exactam ente q u " ; la respiraci n
y la circulaci n estn aceleradas, hay u n a leve ansiedad y con facilid a d surge el "sobresalto", es decir, la puesta en m arch a de deflejos
defensivoofensivos innecesarios e inadecuados. Pasa u n tiem p o y ese
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
89
cortejo sintom tico exteriorizad o se apaga; el individuo duerm e
poco y se levanta sin ap etito ; con ojeras y quizs con dolo r de cabeza; est pasando su disgusto o, m s exactam ente, lo est "encajan d o ". Y de todo eso queda un a clera srdida, profunda, en conserva,
que es fcilm ente convertible en odio, en la m edida en q u e el sujeto
se convenza de la im potencia definitiva en que se encuentra ante sus
ofensores. M s adelante verem os con m ayor detalle cul es el ingrediente qu e falta para q u e este encharcam iento colrico se transform e, realm ente , en el llam ad o rencor.
N os resta ahora describir la llam ad a "clera blanca", es decir,
la clera totalm ente interiorizada , ya, en la q u e a los fenm enos de
congestin y desborde de la ira h a n reem plazad o los opuestos, de
palidez y herm etism o , del encono. O curre aqu algo sem ejante a lo
que pasa en las infecciones cutneas (granos y abscesos) cuando ,
tras unos das de dolor, calor, rubo r e hinchazn , el pus, en vez de
abrirse paso al exterio r y evacuarse a travs de la piel, em pieza a
ser reabsorbid o por la sangre y da lugar a la llam ada "piohem ia", es
decir, a una form a de infeccin generalizad a y m s difcil de tratar.
As tam bin el encono es, sin duda, la peor m odalida d que puede revestir la accin del G igante R ojo , pues al palidecer n o dism inuye sus
efectos nocivos sino qu e los destila y quintaesencia, dndoles un
carcter o tonalidad m uch o m s letal, toda vez que en esa situacin
el sujeto no solam ente siente clera contra el prim itiv o objeto de su
ira sino contra todo el conjunto de factores que le han im pedido
descargarla y, lo q u e es peor, contra s m ism o, por no haber sido capaz de satisfacer sus im pulsos destructores.
L a posible oposicin de las actitudes m iedosa e iracund a no
siem pre se m anifiesta explcitam ente del m ism o m odo com o se p ro duce en el nim o. A s, po r ejem plo : podem os im aginar la situacin
de un encargad o de taller que, al verse sorprendid o po r el director,
en u n a falta de servicio, em pieza a d a r destem pladas voces y a exhibir un com portam iento iracundo, acusando injustificadam ente a un
subalterno , all presente; ste se torn a p lid o en la m edid a en que
el encargad o se congestiona y gesticula. Podra deducirse q u e la excitacin del encargad o es debid a a la ira, y la inhibicin del subaltern o se debe al m iedo? 'N o , puesto que la realidad es m uy o tra : en la
intim idad del prim ero est en franco el m iedo, m ientras qu e en la
del segundo lo est la clera, p ero un deseo desesperado de excusarse, en el prim ero, y un tem or de perder el cargo por irrespetuosidad , en
el segundo, m odifican el aspecto extern o de sus actitudes. Por lo
90
EM ILIO
MIRA
V LPEZ
dem s, au n siendo ellas opuestas, tienen de com n el hecho de ser
m ixtas y tener igual m otivacin : la tendencia a q u ed a r bien ante el
director. A qu, pues, m s q u e en otros cam pos de la psicologa cabe
recordar el p ru d en te consejo de "n o fiarse de las apariencias"; represin no es supresin y ficcin no es ta m p o c o , realidad.
L o s diversos grados d e intensida d de la ira:
pulsi n versu s p a si n iracunda.
T ra s la diferenciaci n de las tres m odalidades m s tpicas de
m anifestarse el G igante R ojo , veam os ahora cules son sus diversos
"niveles" de accin, es decir, los trm inos de la escala de fuerza con
q u e p u ed e hacernos sentir su presencia. De u n m odo general, hem os
visto q u e la ira propend e a m anifestarse po r la accin ofensivodestructiva, q u e lleva a la anulaci n del objeto q u e la excita; tiene,
pues, bsicam ente, un carcter pulsional o, si se quiere, impulsional.
P ero tam bin hem os sealado que los poderosos tentculo s del m ied o se entrecruzan a m enud o con sus garras y las paralizan antes d e
q u e p u ed a n clavarse en las carnes de la vctim a. Entonces la ira es
forzadam ente estatificada o inm ovilizad a y em pieza u n proceso de
interiorizaci n regresiva, dirigiendo su poder letal hacia el propio
sujeto q u e la alberga. Pues bien, en ese trnsito el auto r pasa a ser
actor y luego suficiente espectador de sus efectos, transform ndose
con frecuencia en u n enferm o crnico, en el que la pasin iracunda
crea lceras y espasm os, m alestares y desesperaciones capaces de culm in a r en la m uerte (pues es posible m orirse de rabia infecciosa y
tam bin de rabia psquica) o en el suicidio.
Y a lo largo de todas esas m utaciones se producen tam bin cam bios de intensidad que perm iten ser clasificados en varios grados,
como hicim os con los q u e dosifican los efectos y la accin del G igante
N egro.
L a form a m s leve de presentaci n de la ira consiste en u n suave sentim iento de exaltaci n o "facilitaci n de la accin", que, po r
as decirlo, nos apresta a la consecucin de nuestros inm ediato s objetivos. E ntonces enfrentam os la situacin, com o dicen las gentes,
decididamente. Y del propio m od o com o la fase d e prudencia, en
el m iedo, es elogiada po r quienes n o ven su procedencia, as tam bin
C3ta fase de firmeza, en la ira, es elogiada por quienes no com prenden
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
91
q u e representa el prim er pelda o de la escala que nos puede llevar a
conductas agresivas incontroladas.
L a segunda fase, surgid a ante los prim ero s obstculo s q u e se
h a lla n en el cam in o de la accin, es la fase d e protesta interior, q u e
m arca, a la vez, el im pacto en el Yo de las resistencias conflictivas
y el p rin cip io de su reafirm aci n d o m in an te . H ab itu alm en te expresam os ese nivel d e intensidad iracund a diciend o q u e "no s sentim os
m olestados" ; otras veces, cuand o se trata de conductas sociales, nos
sentim os "ex tra ad o s " o "sorprendidos" po r n o encontrar el eco, la
ayud a o la com prensi n esperada. Los ingleses poseen u n a palabra
m u y caracterstica p ara designar ese m om ento: "shocking " (chocante) .
U n g rad o ms y esa protesta intern a ad q u irir el aspecto de u n a
rebelin personal y constituir el p rim e r paso hacia la conducta
ofensiva, q u e es caracterstica de la ira . L o curioso del caso es q u e
entonces no nos decim os q u e em pezam os a ser ofensores, sino q u e solam ente nos dam os cuenta de haber sido ofendidos (si se trata de
obstculo s hum anos) o entorpecidos (si se trata de obstculos no hum anos) . C u an d o la ira adquiere este nivel d e intesidad produce ya
sus m anifestaciones congestivas tpicas: im presin de calor y fortalecim iento in te rn o ; vasodilataci n y enrojecim iento facial y au ricu la r
(es p o r eso q u e cuando alguien nos dice algo desagradable, la gente
lo com enta afirm and o q u e nos h a puesto "las orejas coloradas").
1 cuarto grado de intensidad ya nos m uestra la ira desatada:
em pezada nuestra ofensiva (que la consideram os solam ente com o
"contraofensiva") n o nos detenem o s en el justo trm ino sino q u e
descargam os u n a reaccin m s violenta y d a in a q u e la m otivante
del enojo . Estam os, en efecto, enojados, enfadados o airados; em pezam os a perder el contro l de nuestras palabras y la m edid a de nuestros actos; necesitam os d a r golpes, y cuand o n o los podem os d irig ir
al objeto de la ira los desviam os hacia lugares neutros o los dam os
en el aire, en adem anes violentos.
E n el q u in to nivel de accin la ira tom a el nom bre de rabia y
ya se ha apoderad o p o r com pleto de la direccin de la conducta individual. C orrespond e a la fase del pnico, en la escala de intensidad
del m iedo. D el p ro p io m odo com o bajo los efectos del pnico el in dividuo "n o sabe lo q u e hace", as tam poco bajo los efectos de la
rabia es apenas espectado r de sus propio s actos, q u e son im pulsado s
po r fuerzas q u e surgen inopinadam ente de su interio r y le pueden
llevar hasta el asesinato .
92
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
A n o tro ascenso en la orga iracund a y surgir el estado de
jua, d u ran te el cual el sujeto n o solam ente pierd e el contro l de sus
actos sino incluso la conciencia o notacin de los m ism os: es apenas u n autm ata, u n a especie de proyectil hum an o capaz de cualquier dislate, atacand o n o slo a los posibles objetos determ inante s
de su ira sino a objetos neutro s y a si m ism o. T a l es el caso del individu o que sale a la calle dando tiros sin ton n i son, h irien d o o m atan d o a voleo, y term in a suicidndose; todo ello ha d u rad o apenas
uno s m inutos. N atu ralm en te que, po r fortuna, raras veces se alcanza
ese nivel trgico, com o raras veces consigue el m iedo llevarnos hasta
el estadio del terror. Pero cualquier person a t, pacfico lector, o
tus seres m s queridos, yo o los mos es capaz de llegar a ese grad o de la ira, si se dan , d u ran te u n tiem po suficiente, las circunstan cias favorables para dejarse invadir totalm ente por ella. Es por eso
q u e en todos los cdigos se adm ite com o atenuante (o incluso com o
exim ente) la "obcecacin" y el "arreb ato " iracundos.
LAS FO R M A S D E 'C A M O U F L A G E S 'D E L G IG A N T E R O J O
N uestra civilizacin, tericam ente, es hostil a la ira, aun cuand o
im plcitam ente, com o ya hem os sealado, la elogia en determ inadas
circunstancias. Por eso las personas "educadas" trata n de reprim ir
sus directas m anifestaciones y con ello dan pbulo a qu e nos m anifieste sus m aas, adoptand o diversos disfraces qu e precisa conocer y
analizar, para bien de todos. Sin duda algunos de ellos son ya suficientem ente conocidos, pero otros no , y n o faltar quien niegue parentesco o identidad a algunos d e stos q u e son, po r ello , los m s
peligrosos. V eam os, ante todo , el disfraz m s preferido y m ejor usad o p o r este verstil enem igo.
E l llam ad o im pulso reivindicativ o (sed de ju stic ia ).
L breno s D ios de querer afirm ar q u e toda la nocin de justicia
se halla teida de u n sentim iento iracundo ; m as s podem os aseverar
q u e con sum a frecuencia u n sentim iento iracundo se disfraza de actitu d justiciera y as los excesos de la venganza tom an el nom bre de
actos reparadores.
Q uien dude de este hecho (que perjudica al concepto inm a-
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
93
nente de ecuanim ida d que ha de servir de esencia definidora de los
actos realm ente justos) puede preguntarse si todo el inm enso dispositivo de la justicia estatal u oficial funciona equitativam ente para
prem iar y sancionar o solam ente para lo ltim o . E videntem ente
h ab r de contestarse q u e nuestra justicia es fundam entalm ente pen a l: siem pre q u e alguien recurre a ella es contra otro alguien o algo;
siem pre que dicta u n fallo hay algn p e rju ic io ... justificado, si,
pero n o p o r ello m enos perjuicio .
N o as la justicia divina, segn la cual recibim os alternativam en te prem ios o castigos segn nuestros m ritos, aun cuando fuerza es
confesar q u e los lugares de sufrim iento son dos, el de aburrim iento
es u n o y slo otro se reserva en ella para el bienestar de las alm as
inm ortales, todo lo cual supone un a de estas dos cosas: o q u e el Seor
hizo al hom bre m s m alo q u e bueno , o q u e su adm inistraci n de
justicia es tam bin u n tan to peyorativa.
M as si dejam os tales disquisiciones, u n tan to alam bicadas y peligrosas, para circunscribirno s al cam po de la realidad pedestre y terrenal, podem os preguntarnos si, efectivam ente, quien se siente preso
de la ira reacciona contra ella o bien se identifica con su im pulso
hasta el p u n to de encontrarlo, la inm ensa m ayora de las veces, n o
solam ente norm al sino hasta elogiable. Las gentes se avergenzan de
sentir m iedo y, sobre todo , se avergenzan de exteriorizarlo : reconocen que es un m al acom paante , contra el cual es preciso luchar para
m erecer la aprobaci n social. Pero acaso se avergenzan igualm ente de su ira o de exteriorizarla? Reconocen que es tam bin
un a psim a consejera y que conviene exterm inarla para ser, precisam ente, justos? N o es ste el caso, puesto que la m uy taim ad a se infiltra en el propio centro de nuestros pensam iento s y los im pulsa bajo
el seuelo de la reivindicaci n de tal m odo que slo po r excepcin
reconocem os que nos hallam os bajo su dom inio .
N atu ralm en te q u e con gran frecuencia confesam os estar airados,
enfadados o, inclusive, enfurecidos, m as inm ediatam ente agregam os
q u e ese estado, y las reacciones que d e l se derivan, es n atu ra l y
se halla justificado po r tal o cual ofensa, po r tal o cual entuerto o
violacin de lo q u e juzgamos haba de ser el curso de los acontecim ientos. En tales condiciones nuestra conducta se dirige a "enderezar" la situacin , "deshacer el en tu erto " , "devolver la ofensa", "reivindicar nuestro derecho".
Y es as com o el im pulso agresivo destructo r tom a pretexto en
cualquier vulneraci n aparente de la conducta ajena para satisfa-
94
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
cerse, a la vez qug nos engaa hacindono s creer q u e estam os sirviendo u n o de los m s excelsos valores hum anos.
E n nom bre de la "justicia" revolucionaria R obespierre descarg
sus instintos tnicos sobre centenares de vctim as inocentes. E n nom bre de la "justicia" divina el inquisidor T o rq u em ad a com eti los
m s aborrecibles asesinatos. E n nom bre d e la "justicia" geopoltica
A dolfo H itle r lanz m illones de hom bres a un a m uerte ta n horrible
com o e s t r il.. . E n nom bre de la "m o ral" cuando n o se puede in vocar la diosa de la balanza se desarrollan tam bin , a diario , actos
dainos, sanciones de crditos y prestigio s ajenos, que son m s p en o sos a n que los propios actos de sangre, pues stos se curan con reposo, vendas y antisptico s en unos das o sem anas, en tan to aqullos
pueden convertir la vida entera de fam ilias inocentes en u n verdadero infierno, sin posibilidad de teraputica.
E l caso m s claro de este origen iracund o del im pulso reivindicatoro lo tenem os en los frecuentes ejem plos que la psiquiatra ha
aducido de la llam ad a "psicosis litigante o pleitista", en la que, so
pretexto de cum plir la supuesta voluntad de un m uerto, de defender
u n supuesto p atrim o n io o de recuperar u n supuesto e inoperante
derecho, se descarga sistem ticam ente un a actividad agresiva y m aldiciente, no slo sobre u n prim itivo objeto odiado sino sobre tod o
cuanto con l ha tenido relacin y n o se som ete al dom inio del litigante. ste se dirig e prim ero al juzgado, luego a la audiencia, despus a la Suprem a C orte, finalm ente al presidente de la N acin, despus al pueblo entero, a travs de la prensa, la radio o folletos pagados; progresivam ente extiende su enojo a crculos cada vez m s
extensos de personas ajenas a la situacin desencadenante de su ira.
Y term ina "luchand o solo contra el m u n d o " , al q u e cubre de denuestos e im precaciones: m as todo ello lo hace el litigante sin confesarse
q u e est actuand o bajo el im pulso de u n a trem end a fuerza destructiva; al contrario, cree de buena fe que est realizand o u n a obra de
regeneraci n social y tica; se erige en cam pen de la decencia, de
la ecuanim ida d y de la consecuencia. Y de esta suerte pueden arrastrarse pleitos casi seculares en los juzgados y tribunale s de justicia,
con gran satisfaccin ntim a de quienes viven, quizs sin darse cabal cuenta, de la clera ajena, es decir, los m alos abogados, llam ados "picapleitos".
U n da habr en qu e se har la diseccin psicolgica, a fond o , de los principio s del derecho y de la accin sancionadora del
E stado o de, la sociedad. Y ese da n o dar, naturalm ente , la victo-
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
95
ra a los cratas y anarquistas, reyes del yo y del solipsism o, pero
tam poco dejar contentos a m uchos llam ados dem cratas q u e parecen ignorar la necesidad para q u e exista verdadera d e m o c ra c ia d e legislar en beneficio de los m s y n o p ara protecci n de los m e nos. C u an to de ofensivo hay en la actual adm inistraci n de justicia
n o excusa, em pero , que cualquiera decida "hacer la justicia por su
m a n o " ; quien as acta est obedeciendo , quiz sin saberlo, los siniestros im pulsos del gigante iracundo . V eam os, ahora, otro de sus
disfraces m s com unes.
La crtica.
C riticar es, segn la etim ologa, el acto de tom ar postura o
decidirse an te algo . L a palabra "crisis", en efecto, significa decisin.
D e aq u se deriva que un juicio crtico es un a afirm acin decisiva,
q u e tien e pretensiones de inapelabilidad . Y de aq u se deduce, tam bin , q u e u n crtico es, en cierta m edida, u n juez, o sea, alguien
q u e decide acerca de (el valor de) algo. Si esa funcin fuese ejercida con ecuanim ida d perfecta h ab ra aplicada a casos n o rm a le s de ser tan prdiga en elogios com o en censuras pero, po r desgracia
h u m an a , n o ocurre as y po r ello las gentes han ido em pleand o el
trm in o en su acepcin peyorativa, de suerte q u e hoy, para la m ayora de los m ortales, no significa enjuiciar ni decidir acerca de algo
sino , sim ple y llanam ente "h ab la r m al y trata r de desvalorizar algo".
Pues b ien : ese giro , q u e en realidad slo h a desvalorizado p rcticam ente a la funcin crtica, se debe a que bajo ella se oculta con
frecuencia la envidia. Y la envidia, a su vez, lleva en sus entraas
u n a considerable carga colrica.
Con ello no querem os significar que toda crtica contenga, en
germ en o en desarrollo , u n a actividad iracunda. H ay crticas q u e
m erecen respeto, pues son plenam ente justas, constructivas y hasta,
si se quiere, bienintencionadas. Son las que cum plen estas cuatro
condiciones bsicas: a) ser hechas desde u n p u n to de vista estrictam ente com prensivo y hum ano , es decir, tom and o com o pauta n o un
"deber id eal" sino un a "posibilida d real" ; b) ser objetivas, esto es,
basadas en hechos com probado s y com probables; c) ser francas,
es decir, dirigirse directam ente al auto r y slo a l, pues con ello se
le da la posibilida d de enm ienda o defensa; d) ser constructivas, o
sea, indicar los cam inos de perfeccin a usar en cada caso.
96
EM ILIO
M IRA Y LPEZ
Por q u existen tan pocas crticas q u e cum plan esas condiciones? P orque esa funcin n o es ejercida por personas "neutrales"
n i, m uch o m enos, p o r personas am igas, sino po r personas enem igas.
N osotros, en general, nos resignam os a ser criticados por quienes nos
tienen an tip ata , pero nos m olestam os si lo som os p o r quienes nos
profesan afecto, y con tal absurd a actitu d favorecem os la posibilid a d de "cam ouflage" d la ira en u n a actividad q u e h ab ra de ser
ejercida con la m xim a inteligencia y nobleza.
T o d a crtica p u ed e dirigirse hacia los dem s o hacia s m ism o
y en este segundo caso tam bin es posible q u e obedezca, aun sin
saberlo, al im pulso destructiv o y corrosivo de la ira. La rabia contra s, el im pulso de autoanulacin, q u e culm ina en el acto del suicidio, m uchas veces se m uestra, debilitado y "cam ouflado", bajo la
form a del autodesprecio. D ecir: "n o valgo n ad a " o "soy u n fracasad o " es casi afirm ar "m i vida no vale la pena de ser vivida"; de
ah a la germ inaci n de la idea: "m ejor es un a buena m uerte que
u n a m ala vida" no hay m s q u e u n paso. A fortunadam ente , en
cam bio, hay m uch o m s q u e dar entre la concepcin y el "avantg o u t" del suicidio y su com isin definitiva. Pero lo que cabe destacar ahora es que todo ese ciclo em pieza bajo el disfraz de la autocrtica adversa, qu e vehicula cm odam ente instalado el G igante R ojo,
en ntim o m aridaje (aqu com o siem pre) con la m uerte.
Por ello la actitu d de crtica sistem tica no es solam ente u n a
actitu d iracunda, apenas disim ulada , sino, ante todo , u n a actitud
tnica, o sea, un a actitu d prem ortal; su antdoto es la actitu d creadora sistem tica, ya que sta lleva aparejad o el despertar del am or,
al cual tem en por igual sus herm anos rojo y negro.
L a irona.
E ntre la ira y la iro-na hay m ucho m s que un a sem ejanza fnica; hay u n a identidad sustancial. T o d o ironista es u n iracundo
que n o osa m anifestar abiertam ente su descontento y recurre a la
m scara d e u n falso hum orism o . A nalizand o la irona se ve q u e
contiene u n fondo sdico y perverso, q u e la torna a n m s desagradable q u e la agresin directa, m ediante el insulto o la crtica franca. El
irnico trata, en el m ism o acto, de h u m illa r m ediante la bur- la a
su adversario y de m ostrar su superiorida d intelectual ante l; m as
esto lo hace de u n m odo cobarde, es decir, ocultand o direc-
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
97
tam ente su ofensa, de m odo q u e sta sea, a veces, m s percibid a po r
los circunstantes o interlocutore s que po r el p ro p io interesado . Esta
cobarda es la que explica q u e la irona se ejerza tam bin, especialm ente, en ausencia del objeto o tom and o objetos abstractos, es decir, q u e no pueden replicar fsicam ente.
1 "narcisism o", es decir, la exagerada satisfaccin de s m ism o , explica la actitu d irnica profundam ente: el sujeto autosatisfecho tem e, de u n lado , ser agredido si realiza u n ataqu e directo y, de
otro , n o desea ad m itir q u e es incapaz de realizar esa agresin; en tonces la dirige de u n m odo "retorcido", escudndose en la sonrisa
y en u n a aparente actitud de tran q u ilid a d y condescendencia.
1 disim ulo de la agresin es tal q u e casi siem pre sta tom a
la form a de u n elogio desproporcionad o o desm esurado, que induce
a inicial erro r en quien lo oye y q u e luego, al percibir la real intencin del m ism o, quiebra en risa por contraste la actitu d originaria de reaccin an te l (siem pre q u e n o se sienta aludido) o, po r
el contrario, lo enfurece, si nota q u e es el blanco del ataqu e irnico .
A cuciado el ironista po r la necesidad de disim ular su agresin acude
al artificio de d arle u n a form a sim blica, retorcida , es decir, de "d o ble sentido " y po r ello, con frecuencia esa gim nasia m ental le lleva
a ser, equivocadam ente , considerad o com o u n "hom m e d'esprit". D e
u n a vez po r todas sera sum am ente til librarse de ese error y reservar el elogio de tal calificativo, n o para el ironista solapado y
m ordaz sino para la persona capaz de estim ular, crear y ayudar en
sentido beneficioso a los dem s.
E l "hum orism o".
N o se pued e confundir el hum orism o con el "buen hum or".
A qul es, po r lo general, u n "m al h u m o r" que in ten ta im ita r a ste.
La prueb a es que cuand o se exploran detenidam ente los grandes
"hum oristas" resultan, en su m ayora, seres hipocondracos, resentidos, carcom idos po r la envidia, incapaces de resistir u n a seria crtica n i, tam poco, de realizar un a obra generosa. Si los hum orista s
tienen algn genio ste es, casi siem pre, "d e perros", m as no de
perros cualesquiera sino de perros rabiosos. H asta qu p u n to el hu m orista es vctim a de la ira destructiv a nos lo m uestran no solam ente sus biografas sino las obras que d e tard e en tard e decide
escribir sin su m scara. A h est, por ejem plo, el "W hat is M an " de
98
EM ILIO
M IRA
Y LPEZ
Sam uel C lem ens (M ark T w a in ) com o u n o de los trabajos ms pesim istas e iracundos qu e se han escrito acerca de la hum anidad .
Si nos fijamos u n poco verem os que el "hum orism o " llev a en
si el m ism o defecto que la irona , ya que si "su propsito es hacer
rer" n o es m enos cierto que solam ente rem o s cuando , de alg n
m o d o , no s sentim os identificado s con alguie n que triunfa sobre algo ,
que de esta suerte qued a en situaci n inferior respecto a nosotros.
Por eso el hum orista arremete contra tod o lo que es "serio", es
decir, contra todo cuanto representa algo respetable o tem ible, y
no s lo ridiculiza hasta el punto de prom over nuestra risa en seal de
liberaci n y de dom inio (agresivo) . C uanto mayor es la represin
d e u n sentim ient o (y por tanto , ms ira se acum ula en nuestro in terior) tanto ms fcil es "hacer u n chiste" en que aqul se halle
envuelto . Esto fue perfectam ente dem ostrado por S. Freud (en su
Jibro E l chiste y su relacin con lo inconsciente); mas n o se precisan las tcnicas psicoanalitica s para com prende r que el hum orista es, en el fondo , u n iracund o fracasado , que n o se resign a a
serlo y qu e sobre el fond o de su m iedos o escepticism o construy e
un a aparentem ente risuea estructura de epigram as , ms o m enos
punzante s y de com entarios jocosos, con el propsito de merecer el
ajen o elogio ; sobre la base de "decir en broma" lo que lo s dem s
(y l m ism o) n o se atreven a afirmar en serio.
1 hum orista n o "se m ete" con lo que quiere sino con lo que
odia . N o hace gracia por lo que lleva d e amor sino por lo que lleva
d e ira y, en el fondo, de im potencia . Por eso es, aun cuand o a Veces
n o lo crea, un a vctim a indirecta del propio hum orism o , ya que,
rod o por la ira, m s de una vez "se re de s m ism o" , es decir, se
desprecia.
A lg o bien distinto es el autntic o "buen hum or" , es decir, una
actitu d optim ista y benvola , qu e lleva a quien la sustenta a ver "el
lad o alegre" de las cosas y sucesos, creand o y esparciendo en su
derredor una risa detergente, cam pechan a y eufrica. Este "buen
hum or" es, naturalm ente , ms prxim o tributario de la efusin sim ptica (amorosa ) que del encubierto sarcasm o del "gracioso " profesional, siem pre resentido cual el antigu o "bufn " cortesano .
L a soberbia .
N o hay dud a de que es, tam bin , prim a herm ana , cuand o m enos, del G igante R ojo . H ay quien la confund e con el "orgullo",
CU A TR O
G IG A N TE S
DEL
ALM A
99
m as es, en realidad , distinta de l. Es, casi puede decirse, su "bastard a im itaci n exhibicionista" . En efecto, m ientras el autntico orgulloso autosatisfecho trata de disim ular ese defecto, el soberbio
Jo escupe ante quien lo contem pla : en su voz ahuecada , en sus gestos y adem anes altaneros, en su porte un tan to provocativ o y en
su actitu d despectiva, se m anifiesta esta constante agresin previa
al am biente. C uand o se rin d e pleitesa al soberbio n o nos agradece
la sum isin, com o hace el vanidoso, pues aqul est seguro de
su valor y su poder, en tan to ste, en su intim idad , sabe qu e solam ente es capaz de representarlo .
A hora bien : n o cuesta m uch o ver q u e la soberbia representa
el ltim o grado o fase del proceso de "autogratificacin " que siem p re siempre se exacerba y destaca com o reaccin secundaria a
una decepcin o frustraci n personal. Si el soberbio "habla fuerte"
es p o rq u e alguna vez qued m u d o ; y es la clera acum ulad a en
aquella ocasin la q u e ahora rellena e hincha sus m sculos, tensiona
su quijada, yergue su cabeza y da exceso, a veces ridculo, de am p litu d m ayesttica a sus m ovim ientos. L a soberbia es, pues, un
"cors" psquico; dentro de l, en realidad , se debate un alm a insatisfecha q u e a fuerza de engaarse lleg a creerse valiosa, pero q u e
se siente vulnerable y rodead a de "envidiosos", que solam ente existen en su im aginacin . H a sido A lfred A dler quien m ejor h a puesto
de m anifiesto que este proceso de supercompensacin del fracaso (la
llam ad a "protesta viril") pued e llegar, no slo a la vanidad sino a
la soberbia, pero siem pre lleva la inconfundible tensin afectiva, el
m alestar y la falta de paz q u e caracteriza la presencia subyacente
d e la ira.
C A P T U L O
E S T U D IO
V III
E SPE C IA L
DEL
O DIO
U n a vez conocidas las form as m s com unes de m anifestarse
directa y encubiertam ente de la ira, conviene ahora que nos detengam os a considerar el producto resultante de su estancam iento . E l
odio es "la clera en conserva", o sea, u n a actitud iracunda que se
encroniza, estratifica y adquiere especiales peculiaridades, derivadas
de la insuficiente descarga de sus im pulsos destructivos. stos q u e dan detenidos y alm acenados en el odiador, po r diversos m otivos:
a) im posibilida d m aterial de alcanzar el objeto (o sujeto) odiado ;
b) tem or de que ste, al ser atacado , reaccione infligiend o m ayor
d a o ; c) tem or de la sancin m oral o social en el caso de satisfacer
directam ente el im pulso agresivo; d) reconocim iento im plcito de
que no hay "razn suficiente" para justificar la clera sentida.
LA
CLERA
EN
CONSERVA
C ualquiera que sea el freno actuante, lo cierto y positivo es
q u e quien odia siente, en cierto m odo, paralizad a su actuacin , o
cuanto m enos, im pedida en el sentido agresivo, por la presencia de
algo que detien e y p ertu rb a la libre descarga de su ira y da lugar a
q u e sta se concentre en su intim idad y se "encone", segn lo adelantam os unas pginas antes. Efecto de esta tensin y conflicto (entre dos fuerzas equipotentes, u n a excitante y otra inhibidora ) es u n
"calentam iento" progresivo del odiador, q u e sufre cada vez m s las
consecuencias de su odio; ste se condensa y se concentra, com unicndole una rigidez y u n aspecto inconfundibles cuand o se halla en
el cam po de accin o de presencia de su "objeto", dndose la curiosa paradoja d e qu e cuanto m s afirm a q u e "n o lo pued e ver"
m s lo en-frenta y le tiene en-ojo.
102
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
O e esta suerte el odiado r y lo odiad o q u ed a n prendido s po r
u n a invisible cadena, siguindose com o el cuerp o y la som bra, pero
sin nunca llegar a pisarse. N ad a hay q u e ate tan to com o el odio y
precisam ente po r eso se h a podid o afirm ar, sin m ayor inexactitud,
q u e "del odio nace el am or, com o del am or pued e derivarse el odio".
Y es q u e , en el fondo, es preciso q u e el odiado r considere en cierta
m edid a valioso lo q u e odia, pues de lo contrario n o es posible q u e
sienta ira hacia ello . Solam ente se engendra en nosotros odio cuando
la ira n o es totalm ente descargada o satisfecha: y ya hem os visto
q u e la ira, a su vez, solam ente brota cuand o tropezam os con u n
obstculo capaz de m alograr (o am enazar de fracaso) nuestra hab itu a l adaptaci n situacional. Es po r esto q u e el odio hacia u n sem ejante aum enta en la m edida, precisam ente, en q u e ste es m s
sem ejante a nosotros, o sea, m s equipotente o equivalente en sus
actos a los nuestros. E n efecto, si fuese m uy inferior, n o nos pod ra m olestar; si fuese m uy superior, por el contrario, nos aplastara . En el prim er caso, cualquier an tip ata "nos llevara a descargar
librem ente la ira sobre l y apartarlo de nuestro m bito ; en el seg u n d o , el tem or y el convencim iento de su superiorida d absoluta nos
detendra el odio y lo transform ara en tem or adm irativo. Por ello,
po r ejem plo, a D ios se le puede tem er o querer, m as no es posible
odiarlo . Y tam poco podem os odiar a u n a horm iga.
Es, pues, ley del odio la de la sem ejanza ms o m enos grande entre el odiado r y lo odiado. E llo supone qu e los rivales son,
en cierto m odo , coincidentes, no slo en sus intenciones sino en sus
posibilidades. Y as nos explicam os qu e los odios m s profundos
surjan precisamente entre quienes pertenecen a estrechos crculos h u m anos (la propia fam ilia, el m ism o club, lugar de trabajo , e tc .).
M as esta sem ejanza y afinidad explican , a su vez, la com plicad a conducta y la diversa m ultiform ida d de m anifestaciones del odio , q u e
es capaz de infiltrarse hasta en los sentim iento s m s aparentem ente
nobles y elevados. Puede casi decirse q u e el odio es la form a de ira
q u e m s se m ezcla y m ejor se com penetra con cualquier otro tip o
de actitu d afectiva, constituyend o verdaderos "cocktails" em ocionales, ejem plo principal de los cuales es el llam ado odio de los celos.
Q uiz el m ejor m odo de penetrar en este desagradable y vasto
cam po de la psicologa dinm ica sea estudiar separadam ente algu nas de las situaciones "tpicas" en las q u e el odio se condensa y
cultiva. V am os, pues, a describir y analizar siquiera sea som e-
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
103
ram ente los odios "religiosos", "polticos", "tnicos", "profesion ales" y "fam iliares" , sin q u e ello suponga, ni m ucho m enos, agotar
la lista de sus principales clases.
LOS
ODIO S
RELIGIOSOS
C uriosa paradoja, sta, q u e las religiones cuya principal finalidad es la de u n ir (ligar) y reu n ir (re-ligar) a los hombres h a yan sido , en todos los tiem pos, m otivo exacerbado r d e sus odios.
C ad a u n a de ellas se proclam a la "nica verdadera", considera a
quienes n o com ulgan con su credo (infieles, o m ejor a-fieles) com o
enem igos y sobre ellos descarga n o solam ente anatem as, sino, cuan d o puede, m azazos, balas o bom bas. Es as com o las m ayores m atanzas colectivas se h a n hecho en la historia de la hum anida d in vocando la defensa (?) d e los diversos credos religiosos.
Basta un a lgica elem ental p ara com prender q u e si C risto, Jehov, B ud a o M ahom a n o existiesen resultara todava m enos ab su rd o m atarse p o r ellos q u e si realm ente existen, pues en este seg u n d o caso son, po r definicin , todopoderosos y p ara nad a necesitaran el sacrificio de la vida h u m an a , q u e ellos m ism os crearon.
L a lucha religiosa es, sin d u d a , tan absurda com o la blasfem ia.
Por q u , pues, la exaltan quienes se adjudican el ttu lo de rep re sentantes de sus respectivos credos? En tod o caso, la nica lucha
q u e podra ser sem ijustificada desde el p u n to de vista lgico sera
la de la totalidad de los creyentes (de todas las religiones) contra la
totalidad de los ateos, infieles o escpticos. M as nunca se ha pro ducid o tal agrupaci n de bandos: las luchas m s terribles h a n tenido
lugar en tre las diversas variedades de creyentes e, inclusive, en tre
los m atices o subvariedades de u n m ism o credo (recurdese, po r
ejem plo, el advenim iento de la reform a lu teran a en E u ro p a ) .
L a explicaci n de esta paradoja la hallam o s en la antes enun ciada "ley del o d io " (dad o u n m otivo cualquiera de odio , ste
aum enta en razn directa d e la sem ejanza o proxim idad esencial
en tre los dos trm inos protagonista s del m ism o ). M as ello nos convence, u n a vez m s, d e q u e la razn (lgica) bien poco tien e q u e
ver con el origen de los odios y m enos a n con su apaciguam iento .
A s, cuand o se dem uestra a u n odiador con pruebas evidentes
q u e n o tien e m otivos justificado s para albergar esa actitu d , se consigue qua la interioric e y la disim ule, mas n o q u e la evite. Los peores
104
EMILIO MIRA Y LPEZ
odios son, precisam ente, los "inconfesables". D e a q u q u e las lu chas religiosas se hayan desarrollado , generalm ente , n o ta n to en el
terren o d e la discusin terica, crtica de los credos o d e los testi<
ionio s referentes a la veracidad de las "revelaciones" y a la existencia de sus autores, com o en el terreno d e la conducta de los
fieles y de sus actitudes a n te problem as m undanos. Y ello se explica
p o rq u e en este caso lo q u e se odia n o es al falso D ios o a la falsa
doctrin a sino al "sem ejante" q u e n o se alista en el m ism o credo y,
p o r tan to , se obstina en ser sem ejante m as n o "idntico". C on ello
obstruyen la libre prosecucin de la llam ad a "paz" religiosa. Y precisam ente la p ertu rb a n tan to m s cuanto m s "sem ejante" sea. Es
as com o, p o r ejem plo, en pueblo s y villorrios de pases q u e se
llam an civilizados, se producen con frecuencia pendencia s y luchas
sangrientas, en ocasin de festividades religiosas, en tre mozos adscripto s a la m ism a "fe" pero q u e concurren a la procesin llevando
distintas im genes sacras (1).
D e otra p a rte , si la m otivaci n p rin cip a l de las creencias re ligiosas se halla en el m iedo a la m uerte y al sufrim iento (qu e crea
la contrapartid a de la "in m o rtalid ad " y la "salvacin") n o es m enos
cierto q u e un a m ayora de credos religiosos h a n im puesto a sus
fieles "abstenciones" (sexuales, etc.) para m erecer sus cielos y ello
les ha colocado en u n estado de tensin que los torn a agresivos
porque, com o m uy bien dijo P lotino , "e l am or insatisfecho se
transform a en rabia" y es as com o el prim itiv o "sentim iento "
religioso se trasm uta en "furor" religioso, con su doble variante,
sdica o m asoquista. Entonces se da paso a las autom utilacione s y
sacrificios o a las guerras "santas" cuyo fin, m s o m enos subconsciente, es la descarga de las tensiones acum uladas po r la insatisfaccin de los im pulsos vitales creadores. C uanto peor es la existencia
terren a tan to m s se desea abreviarla ("M uero p o rq u e n o m uero",
clam aba Santa T e re s a ) , m as com o, de otra parte, es preciso asegurarse la existencia uZtraterrena com pensadora, el n ic o m edio p ara
ello es morir por amor al Dios reverenciado, o sea, buscar la m uerte en un a em presa "soi-disant" religiosa. Y as se consum a, incluso
en la m s civilizada de las religiones (la catlica, apostlica y ro m ana) la gran paradoja de q u e u n sacerdote p u ed a absolver de la
infraccin del q u in to m andam iento (]N o m atars!) , e incluso pro m eter la gloria eterna, a quienes se lanzan a la b atalla contra q u ie nes, en algn m om ento , com prom eten el poder tem poral del (Papa)
CU A TR O
GIGANTE S
DEL
ALM A
105
representante terrenal de su divin a esencia. M s a n : T orquem ad a
crea m erecer tan to m s esa gloria cuanto m s inm olab a en la ho guera a viejas delirantes y doncellas atractiva s y deseadas. "E l castigo de la carne" equivale, claro est, a la agresin fsica destructiva, y de esta suerte se santifica el odio , con tal de q u e se le d un a
apariencia de som etim iento a u n ideal trascendente.
As vem os convertirse la cruz en espada y pender del cinto de
los papas reyes, sim bolizand o la m s perfecta "contradictio in adjectio " q u e jam s haya existido. L a racionalizaci n de este hecho
consiste en hacer sinnim os el am or al bien (D ios) y el odio al m al
(D em onio). M as, au n olvidando que este m al fue engendrad o por
aquel bien (Luzbel fue ngel antes que d ia b lo ), resulta evidente que
en plen a doctrin a cristian a es preciso responder al m al con el bien
(devuelve bien po r m al, predic Jesucristo ) y po r tan to no est en
m od o alguno justificad o el ju n ta r en u n m ism o objeto u n sm bolo
d e am or sublim e y u n filo de odio m ortal.
N o obstante, la historia nos ensea que, tan prxim as com o el
m ango y la p u n ta de la espada, h a n estado siem pre las prdicas y
las luchas religiosas. L a frase "a D ios rogando y con e.1 m azo
d a n d o " (Pray God and pass the ammunition) ha sido en realidad ,
ejem plarizad a po r quienes m s obligados estaban a com batirla .
M as, si bien se considera, n o hay po r qu extraarse dem asiado
d e q u e el odio se haya infiltrad o en todas las actitudes religiosas:
n o hay u n a sola religin , entre las varias centenas qu e existen con
tradicin, desprovista de u n o o varios crm enes en su origen. Es m s:
tod o el conjunto de norm as "expiatorias" q u e se im ponen a los fieles es para liq u id a r el sentim iento de culpa del llam ad o "parricidio
p rim itiv o " , o asesinato ancestral, qu e con tan to vigor describe
S. F reud en su obra Ttem y tab.
El odio religioso es tan to m s intenso cuanto m enos liberado
o explcito se encuentra el potencial agresivo que lo alim enta. Y ste
es el caso corriente en la m ayora de quienes siguen la va de la
"renuncia " en vez d e la del "im perialism o " religioso : m ientras el
m isionero , lanzado a la conquista de nuevas ovejas para el Seor,
polem iza y com bate, viaja y trabaja, no odia. En cam bio, la aparentem ente h u m ild e y pasiva m onja de clausura, q u e consum e su
existencia en constante m ortificacin, alberga en sus planos subconscientes trem endo potencial de odio . Y la p ru eb a es la frecuencia con
q u e en ella se observa el delirio de persecucin q u e , de acuerdo
106
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
de dicho au to r L'Amour et la Haine. Ed. M aloine, P ars, 1932,
con el propio P ierre Jan et, n o es sino u n delirio de odio . (V . la obra
pg. 231 : "le delire de perscutio n n'es a u tre chose q u 'u n delire de
h a in e " ) .
LOS
ODIO S
RA CIA L ES
H asta q u p u n to pued e llegar el odio , n o ya inter-racial sino
intra-racial, e n la especie h u m an a , nos lo acaba d e m ostrar el h itle rism o, al llevar hasta sus ltim as consecuencias la llam ad a teora de
G u n th er, referente a la superioridad de la raza aria. Pero sin necesidad de llegar hasta ta l extrem o de desvaro, basta pasearse p o r
cualquier ciudad del sur d e los Estados U nido s para ver a lo q u e
p u ed e'lleg a r el odio racial en u n pas civilizado. Y si n o se desea
o n o se puede hacer ta l experiencia, lase el m agnfico lib ro de R ichard W rig h t (Twelve million of black voices Vicking Press. N ew
Y ork, 1941) en dond e se apreciar en toda su m agnitud cm o la
convivencia y la interpretacin cu ltu ra l de blancos y negros en Y anq u ilan d ia , lejos de dism inuir, h a aum entad o los m otivos de resentim iento y odio recprocos.
Por q u odia el blanco al negro? Por lo m ism o q u e odia a las
dem s razas hum anas, o sea, p o rq u e tem e q u e su m ayor vitalidad
p rim aria las lleve alg n da a superar las ventajas q u e l h a conseguido con su m ayor astucia. El hom bre blanco n o se encoleriza
solam ente p o rq u e o tro ser, a quien considera inferior, quiera igualarse a l, sino p o rq u e pueda lograrlo . Est dispuesto a conceder,
m agnnim am ente , beneficios a los "pobres" negros, pero se siente
enfurecid o si stos se los tom an po r su m ano . D e a q u q u e en la
m edida en q u e los negros h a n dejado de ser esclavos y h a n ido in terfiriendo en la zona d e accin reservada a sus antiguos am os, stos
hayan id o acum ulando odio en ta n ta m ayor m edid a cuanto q u e racional y ticam ente est m enos justificad a la agresin directa.
Por q u odia el negro al blanco? N o tan to po r el hecho de
haberlo ste esclavizado y m enospreciad o d u ra n te siglos, com o po r
e l de hallarse convencido, aqul, d e q u e n tim a y potencialm ente es,
cuando m enos, igual a su actual opresor. En tan to el negro se consider realm ente inferior a su conquistador, lo tem i, lo adm ir y
hasta lo ador ; cuando se ha considerad o su semejante es cuando h a
CUATRO GIGANTES DEL ALMA
107
podido em pezar a odiarlo, p o rq u e al m iedo prim itivam ente sentido
se le h a asociado ahora la clera q u e prepara su rebelin .
Precisam ente p o r esta razn el m estizo (m ulato) siente a n
m s odio hacia el blanco q u e su negro progenitor. L a cantidad d e
iracundia alm acenad a en l resulta doble p o r ser doblem ente "sem eja n te " y n o llegar a ser idntico a n in g u n o d e los dos trm inos p o lares de los cuales em erge y hacia los q u e nunca podr reto rn ar.
Sntesis fallidas, es decir, catatesis perm anente, sufre en su propia
m ism idad existencial la falta d e pureza, arm ona e individualida d
genotpica . M as ese sufrim iento n o es estril, pues en varias generaciones, en la inm ensa reto rta am ericana, dar u n hom bre nuevo ,
q u e tendr incorporada s sim ientes n o solam ente blanquinegras, sino
indias y am arillas: u n HOM BRE CSM ICO , q u e ser quien resuelva
definitivam ente este problem a , hoy punzante, del odio nter e intrarracial.
N aturalm ente , aparte de los odios basados en desniveles relativos d e la autoestim aci n colectiva, hay otros en los q u e la m otivacin ap aren te se basa en circunstancias histricas o , inclusive, en
falsos prejuicio s d e tip o psicolgico. A s sucede q u e d en tro d e u n a
m ism a u n id a d nacional (poltica) surgen actitudes hostiles en tre
grupo s regional o geogrficam ente vecinos, pero q u e se creen o riu n dos de diversa procedencia y, sobre todo, orientado s hacia diversas
ru ta s ideales. Y es q u e el G igante R ojo tom a apoyo en cualquier pretexto para nutrirse y acum ula, cuand o n o pued e ensear sus fauces
directam ente , su rabia rechinand o los dientes y quintaesencindola en
la vescula biliar. T ale s odios intranacionale s son los q u e se libe- ra n
en las llam adas "guerras civiles", q u e son, precisam ente, las m s
inciviles o salvajes (recurdese, p o r ejem plo, la guerra N orte-S u r
estadounidense).
LOS
ODIOS
POLTIC OS
L a hostilidad en tre los llam ados "conservadores" y los "liberales", entre "reaccionarios" y "progresistas" o entre "derechistas"
e "izquierdistas" h a existido secularm ente y tuv o sangrientas m anifestaciones colectivas en las principale s revoluciones y contrarrevo luciones polticas d e la historia. M as, desde el advenim iento d e C arJos M arx y la aparici n d e su concepcin m aterialista d e la historia, tod o el escenario d e las luchas polticas se disloc y la agru -
108
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
paci n de los bando s fue paulatinam ente hacindose en funcin de
u n concepto de "clases", observndose u n a tendencia al concentram iento progresivo de los num erosos m atices polticos, q u e h ab a n
aparecido tras la revoluci n burguesa de 1789. A s las cosas, sobrevino la reciente g u erra m u n d ia l y pareci, p o r u n m om ento , q u e la
situaci n poltica se com plicaba po r haber aparecido , con singular
fuerza, en el palenqu e u n a nueva ideologa: la fascista, basada en
a u n a r u n nacionalism o im perialista y chauvinista con u n socialism o burgusestatal, llam ado "trabajista" .
P ero , en la actualidad, to rn a a ser claro el cam po de lucha: de
u n lad o se encuentran todos los partido s q u e directa o indirectam en te apetecen el poder p ara defender inteses econm icos de la
clase dom inante (capitalism o fin an ciero ); de otro se hallan los qu e
de u n m odo sincero y autntico in ten ta n ganar el poder para pro ceder a u n a revoluci n social q u e asegure u n a m s equitativ a distribuci n d e la riqueza. A pesar d e ello , p ara m uchos observadores
superficiales existen, a n , sobrados m otivos d e confusin, pues hay
q u ie n est interesad o en p lan tea r el dilem a poltico en tre las llam adas "concepciones to talitarias " (fascism o, socialism o, com unism o) y
las "dem ocrticas", dand o po r supuesto q u e en las prim eras el "in dividuo sucum be an te el poder om nm od o del E stado", en tan to en
las segundas conserva sus derechos y libertades. N o es ste lugar
p a ra en tra r en la crtica d e esta actitu d , m as n o hay d u d a q u e toda
dem ocracia autntica (gobierno del pueblo, po r el pueblo y p ara el
pueblo, com o postul A . L incoln ) presupon e u n ap arato estatal
fuerte, capaz de hacer cum plir las leyes n o solam ente a los inerm es,
ignorante s y sum isos ciudadano s o cam pesinos "desconocidos" sino
a los potentes, audaces y prestigiosos personajes, "fam osos" en el
"selecto" crculo d e la llam ada "hig h life". Y esto a lo que, con
frecuencia, llam an "intervenci n to talitaria " quienes bajo la capa
de u n a dem ocracia (ad usum delphini) son, en realidad , m odelos de
m en talid a d anarquista y solipsista. De q u sirve q u e nos "dejen"
tericam ente hacer cuanto nos venga en gan a si carecem os de los
m edios p ara "poder" hacerlo? C ul sera el efecto de u n decreto
autorizand o a los habitante s de u n pas a repartirse el territo rio d e
la estrella A lfa del C entauro ? A proxim adam ente el m ism o q u e el d e
m uchos d e los artculo s constitucionales d e las llam adas dem ocracias
liberales.
L a realidad es o tra : la luch a poltica hoy ha ad q u irid o la m -
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
109
xim a violencia y extensin . El siglo x x m arca el advenim iento del
"H om o Politicus sive U niversalis" y canaliza grandes torrentes de
odio hacia los dos grandes sectores hum anos: el que se "siente oprim id o " y el que "desea seguir oprim iendo" . sta es la verdadera postu ra q u e perm ite trazar la lnea divisoria, aun en ausencia de criterios econm icos y de m arbetes nom inales: hay m iem bro s de p artidos com unistas q u e tienen "m entalidad opresora" y hay adeptos de
partidos conservadores que, inversam ente, tienen "m entalidad oprim ida". A qullos buscan subconscientem ente el poder polticosocial
com o substituto del poder econm ico, del q u e carecen. stos quieren el "orden", cualquiera que ste sea, com o m edio de h alla r un a
tran q u ilid a d existencial que no consiguen alcanzar con todas sus riquezas. Y po r ello, a cada paso, se producen "purgas" en u n o y o tro
band o contendiente: porque no basta la adquisici n de u n carnet
para ad q u irir un a "postura m en tal" coherente y consecuente con la
visin del mundo y la misin en el mundo que dich o carnet im plica.
M as, sea de ello lo que quiera, tam bin en este cam po de la poltica belicosa se cum ple la fam osa "ley del o d io " : ste aumenta en
razn directa de la proximidad categorial de los trminos entre los
que surge. Y as vem os que el odio existente entre los partidarios de
S talin y de T rotsky o en tre los adeptos de Laski y de A ttlee, o entre
los fanticos del rey C arol y de su hijo es m ayor qu e entre cualquiera
de ellos y los m iem bro s de los restantes partidos nacionales.
Esta circunstancia es la que explica la facilidad con la que, en
las votaciones parlam entarias, se unen los votos de los partido s m s
ideolgicam ente distanciados, para enfrentar las tesis de los partido s
de centro . A s, es frecuente crear un confusionism o y hacer creer a
los electores ingenuos qu e "los extrem os se confunden " cuand o en
realidad lo qu e hacen es, sim plem ente, contactar episdicam ente, en
su com n y rabiosa oposicin a los centros interm edios.
E l odio poltico es sum am ente devastado r porque puede invocar
para satisfacerse, a cada m om ento , el "sagrado prestigio de la Patria" . A s, basta acusar al odiado vecino de ser "traid o r al pas" para
q u e sobre l caigan los anatem as de quienes (y son, an , la m ayora)
son incapaces de dar a esa palabra un valor variable, en funcin del
m arco conceptua l en qu e es em pleada. T a n intensa es la carga virulenta de los odios polticos, que hoy vem os usar a su servicio, por los
poderes pblicos encargados de garantiza r la justicia en pases civilizados, instrum ento s represores "especiales" (G estapo, G . P . U ., O . V .
110
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
R . A ., S. I. M ., B rigada Especial, F . B . I.) q u e con frecuencia exced e n en sus m edios de agresin fsica y m ental a cuanto es realizado
p o r los elem entos antisociales m s peligrosos.
Y ello es tanto m s paradjico cuanto q u e la actividad poltica por definicin y po r tradicin haba de ser m odelo de tacto,
d e generosa com prensi n y de respeto al ser h u m an o . M as la explicacin radica en la violencia de la tendencia iracunda q u e se alberga
en el hom bre, desde su m s rem ota ancestralidad y que le lleva a
desear el poder (W ill zur M acht) no para servir, sino para servirse.
LO S O D IO S PR O FESIO N A LE S
T riste sino el de la h u m an id ad : la fuerza de su egosm o es tal
q u e n o solam ente "el odio crece en razn inversa del cuadrado de
la distancia", com o glosa en su lie des Pingouins el irnico A natole
F rance, sino q u e aum enta tam bin en "razn directa del cuadrad o
de la jerarq u a social" de quienes lo albergan . N o hay d u d a : el odio
profesional entre dos betunero s es m enor qu e el que puede desarrollarse en tre dos sastres o com erciantes; ste pierd e im portancia an te
el que pueden tenerse dos banquero s o dos profesores (quin puede
olvidar las terribles polm icas que de vez en cuand o se libran entre
los aparentem ente pacficos astrnom os para decidir su prioridad en
el descubrim iento de un asteroide?) y ste, a su vez, palidece ante
el q u e son capaces de sentir dos polticos o dos m onarcas. Y ello po r
la sencilla razn de qu e siendo el odio u n estado pasional aum entar
en la m edida en qu e deba ser reprim ido o disim ulad o y, claro est,
la rivalidad entre peones carreteros, por ejem plo, puede resolverse
m ediante un o p o rtu n o cam bio de insultos y puetazos; pero, en cam bio , la p u g n a entre dos investigadores rivales requiere para m anifestarse la elaboraci n de teoras e hiptesis contradictorias, de largas
horas de trabajo experim enta l y de lucubraciones tericas, sin
q u e, a fin de cuentas, la "victoria cientfica" as obtenible se traduzca
en u n a definitiva anulacin del prestigio (ni m uch o m enos de la
concurrencia y oposicin) del adversario . En el cam po profesional
se condensan adem s tres distinto s m otivos de odio: el de ricos contra pobres, el de viejos contra jvenes, el de aptos contra ineptos.
Prescindirem o s de analizar los dos prim eros, por ser de orden genera l, y nos lim itarem o s a considerar el ltim o , po r su especificidad y
112
EM ILIO
M IRA
Y LPEZ
como si fuese igual. A nte tal im potencia no le qued a o tro cam ino
q u e el de la intriga ni otra actitu d que la del rencor. N o es raro
que funcione entonces el proceso de "proyeccin " psquica y el inepto racionalice su odio afirm and o que el apto es "vanidoso", que le
"desprecia y rebaja sin m otivo" o, incluso, q u e "le persigue escudndose en su superiorida d profesional" (nico m odo d e reconocerle
sta es el de afirm ar sim ultneam ente q u e abusa de e lla ) .
E n tales condiciones cada adversario acum ula m otivos de clera
y va utilizand o arm as m enos recom endables en su lucha, cada vez
m s enconada e hipcrita. A l propio tiem po siente necesidad de
encontrar afiliados partidario s de su postura y p ro n to ingresa en
alg n g ru p o o sociedad de carcter profesional o tcnico (cientfico,
artstico, industrial, e tc .), desde d o n d e como capitn o com o soldado, segn sus condiciones seguir actuand o contra los "com paeros" adscritos al band o contrario . As en cada localidad se constituyen a m odo de pequeo s ejrcitos profesionales, u n a s veces artificialm ente agrupado s bajo u n a com n e inoperante bandera societaria y otras, las m s, divididos en dos o m s sectores claram ente
antitticos. H asta q u p u n to el odio profesional conduce a bajezas
de tod o gnero pued e com probarlo quien con nim o im parcia l
asista, po r ejem plo, a los preparativo s para la confeccin de u n a cand id atu ra de ju n ta directiva profesional, a las deliberaciones para la
concesin de u n prem io (artstico o cientfico) o a un a " te rtu lia " de
profesionales. Sin dud a encontram o s aqu u n o de los m ayores obstculos y a la vez u n o de los m ejores incentivos para la progresin
del trabajo tcnico. E l obstculo nos lo proporcion a el hecho d e
q u e casi siem pre ste n o se realiza com o fin sino com o m edio de
obtener satisfaccin personal derrotand o a los partidario s de la otra
"escuela"; el incentivo lo hallam os en la severa crtica a la q u e
tod o trabajo de este gnero se ve som etido po r los profesionales
rivales del au to r; as perpetuam ente destacan en el palenqu e de
la dialctica cu ltu ra l diversas tesis y anttesis sin que sea posible
llegar fcilm ente a las correspondiente s sntesis po r la m ala voluntad
subconsciente de quienes las sustentan . B asta, en efecto, que salga
u n espritu conciliado r y eclctico q u e in ten ta realizar tal sntesis
p ara que, lejos d e ayudarle en su em presa, caigan sobre l los partidario s de todas las teoras q u e se trata de integrar.
En el cam po de las reivindicaciones sociales el odio profesional
es el causante principal de las dificultades con q u e en la prctica
tropieza la clebre consigna de M arx que postula la u n i n de todos
CUATR O
G IG A N T E S
DEL
ALMA
111
su im portancia en la determ inaci n de las conductas en el m u n d o
del trabajo.
1 odio del ap to contra el in ep to profesional se apoya, com o
se adivina, en m otivos diferentes q u e su reciproco y se m anifiesta
tam bin de u n m od o distinto . A priori se dir el profesional
ap to no deber sentir hacia el in ep to odio sino com pasin ; esto sera
cierto si la actual organizacin social perm itiese q u e el rango profesional se ajustase estrictam ente al valor de la a p titu d para el trabajo ,
pero desgraciadam ente el inepto ocupa con frecuencia cargos profesionales superiores a los del apto , y en ta l caso surge ya la vulneracin del "yo" de este ltim o , condicin inicial de su clera y de la
condensacin de su odio.
Cm o es posible tal irregularidad? Por varias razones q u e m erece la pen a enum erar: 19, porqu e la colocacin en el trabajo n o
tien e lugar de acuerdo con los m rito s de cada cual sino de acuerdo
con influencias (polticas o sociales), con sim patas personales, con
la suerte o desgracia (vale m s llegar a tiem po que ro n d a r u n ao)
d e l colocado; 2?, p o rq u e en la m ayora de los casos n o se efecta
u n a com probacin seria del rendim iento de cada trabajador en su
puesto con el fin de asegurar constantem ente qu e ocupa el lugar que
le correspond e (The right man in the right place); 39, p o rq u e la
rivalidad existente entre los profesionales aptos determ in a que stos
en ocasiones prefieran elevar a los rangos de direccin a gente inepta
para as evitar que se encum bre su "ig u al" y, de otra p arte , poderse
d a r continuam ente la satisfaccin de sentirse ntim am ente superior
a sus dirigidos; pero stos, u n a vez encum brado s con su com plicidad ,
n o se m uestran propicios a ser sim ples "hom bres de paja" y al trata r
de im poner su criterio suscitan doblem ente el odio de los aptos, puesto q u e stos h a n de reconocer q u e h a n tenido en sus m anos la posibilidad de evitar tal situacin . (T a l es el m ecanism o po r el cual m u chos intelectuales que critican acerbam ente a los hom bres represen tativos del gobiern o se niegan en cam bio a sustituirlo s cuando son
llam ados a h a c e rlo ) .
En cuanto al odio del inepto hacia el ap to es, desde luego, m s
profund o e intenso , pues se debe no tan to a la consideracin de la
m ejor posicin, del m ayor prestigio, etc., qu e ste pueda tener sino
a l hecho irrem ediable de su superiorida d tcnica, superiorida d ligada a condiciones esenciales de su psiquism o y, por tanto , consubstancial con su propia existencia. El inepto no pued e aspirar nunca a ser
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
113
los trabajadores. Y en el cam po poltico ese m ism o odio explica el
fracaso anticipado de los denom inado s M inisterio s T cnicos. Si es
condicin casi precisa para dirigir u n M inisterio de M arin a n o haberse em barcado , para ser M inistro de Sanidad n o ser m dico, para
ocupar el silln m inisteria l d e Instrucci n P blica n o ser profesor, etc., ello se debe no tan to a los defectos de la organizacin poltica del pas com o a la violencia del odio profesional, q u e nicam ente tolera el encum bram iento de aquel a quien pued e poner
constantem ente en ridculo po r su inferiorida d tcnica.
LOS
ODIO S
FA M ILIA R ES
Es u n hecho innegable q u e el odio prend e con frecuencia no
solam ente en tre uno s y otro s troncos fam iliares sino entre los m iem bros de u n a m ism a ram a fam iliar. Es decir, existen odios nter e
intrafamiliares. Los prim ero s surgen sobre tod o cuando po r razones
de vecindad es forzada u n a relacin en tre grupo s fam iliares equipo lentes en su accin social y rivales en su in ten to de dom inio caciquil
y econm ico en u n cam po de accin lim itado . L a ofensa q u e desencadena la m anifestacin inicial del odio n o es causa sino pretexto
para su eclosin y, u n a vez puesta en m archa, la pugn a se establece,
apoyndose principalm ente en los terrenos econm ico y poltico ,
siendo azuzada po r la com unida d lugare a cuyos com ponentes m enos destacados encuentran en ella u n m edio fcil y cm odo para satisfacer sus im pulsos agresivos, sus am biciones de m edro y su tendencia a la chism orrera. Casi siem pre los protagonistas de la prim era
escena son personas del m ism o sexo y no es infrecuente que su m o tivo aparente sea la concurrencia sexual. En estos odios, cada fam ilia act a com o un solo individuo en tan to la luch a se establece en
el estrecho m arco local, m as la ley de las com pensaciones, m anifestada en form a de contraste afectivo, determ ina a veces la aparici n
de u n bello rom ance de am or, casi siem pre trgicam ente term inado
(com o el de los am antes de T eru el) en tre jvenes descendientes de
am bas fam ilias que, al extrapolarse de la tnica am biental, in ten ta n
proclam a r el triunfo d e Eros sobre T a o s pero pagan con su vida
ta l audacia.
L a condensacin del "renco r p u eb leril" se explica po r la lim itacin d e sus posibilidades de derivacin , p o r el prim itivism o m en tal d e sus m antenedore s y, sobre todo, p o r la casi n u la renovaci n
114
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
del plasm a germ inal, ya q u e se suceden las generaciones sin aporte
constituciona l nuevo , pues es sabida la costum bre de concertar los
m atrim onio s entre consanguneos m s o m enos prxim os, en tales
lugares. B asta con ab rir nuevas ru tas, fsicas y psquicas, a la actividad pueblerin a p a ra q u e se m ovilice el encharcad o potencial pasional
y desaparezcan estos odios interfam iliares, m uch o m s frecuentes en
los pueblo s d e m o n ta a q u e en los m artim os (po r la ab ertu ra infin ita del paisaje en estos ltim os) h asta el p u n to q u e las gentes los
designan ya con el nom bre de "odios cerriles" (es decir, d e odios de
las gentes q u e viven en los cerro s). O tro m otivo p ara explicar la
condensaci n del odio en los terreno s m ontaeses nos lo da la ten dencia al predom inio d e las form as leptosom oatltica s en sus m oradores; el tem peram ento esquizoide q u e con ellas coincide predispone
al absolutism o conceptual (vase en E spaa el caso general de los
navarros) y hace m s difcil tod a conciliaci n entre los bando s en
lucha. (A cerca de este p u n to , q u e enlaza con el problem a psiquitrico, es interesante el estudio de R obin sobre Les Haines Familiales.)
Los odios intrafamiliares. Su existencia nos revela cuan equivocado y artificial es el concepto que la m oral tradicional quiere
im poner acerca de la denom inad a "clula social". Su com prensi n
requiere el conocim iento psicoanaltico de la denom inad a "constelacin " fam iliar. sta nos aclara, en prim er trm ino , la situacin
afectiva tpica en tre p ad re e hijos (com plejos de E dipo y E lectra)
resum id a en el odio hacia el progenitor del p ro p io sexo po r la rivalid a d en la posesin m onopolizad a del sexo contrario ; en segundo
trm ino , nos explica tam bin los odios fraternales (regidos po r el
denom inado com plejo de C a n ) , pero la patogenia de tales situaciones de rencor n o se agota, a nuestro juicio , con la interpretacin
freudian a y es m uch o m s com pleja. Su raz m s im portante la
encontram o s en el terrible o priori de la estructura fam iliar q u e d e term in a de antem ano la "obligacin " de querer (com o si fuese p o sible im poner sentim iento s de ning n gnero) a seres cuya coincidencia n o es otra que la de encontrarse en u n m ism o rbo l genealgico. N adie puede "escoger" sus herm anos, sus padres, sus prim os o
sobrinos, sino q u e stos le son dados al nacer; d u ran te tod a su vida
la actual organizacin social seala q u e h a d e tratarlo s con afecto y,
en n o pocos casos, con subordinaci n jerrquica, au n cuand o intelectualm ente sea superior a ellos. M ayor coaccin n o cabe im aginar en
la libertad estim ativa, y po r ello se com prend e que, po r debajo de
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
115
la ficcin que tal organizacin im pone, se incuben rencores y resentim iento s sin cuento. D e otra p arte , toda fam ilia tiend e a funcionar
en rgim en m onrquico absolutista: hay u n "cabeza" de fam ilia q u e
rig e sus destinos y tras de l, en disposicin vertical, se estratifican
Jas jerarq u a s sin tener para nad a en cuenta los valores psquicos
de quienes las ostentan : de ah la divergencia de opiniones, irreconciliable po r el prejuicio de la obligada subordinaci n de hijos
a padres, de sobrinos a tos, de herm anos m enores a m ayores, etc.
H ay en cada fam ilia im plcita un a lucha sem ejante a las de las
trib u s prim itivas: cada m iem bro am bicion a el poder dictatorial del
"jefe" y trata de conquista r a ste con zalem as, o bien le planta
cara si se cree lo suficientem ente fuerte para ganar su independen cia: a esta situacin se agregan, com plicndola, los m otivos sexuales antes m encionado s y, de otra p arte , tam bin en p lan o relevante ,
los de ndole crem atstica qu e son aprovechados casi siem pre en el
"jueg o p o ltico " del jefe fam iliar com o m edio para asegurar su
p o d er: de aq u la tradicional aversin que los patriarcas sienten para
in tro d u cir en su pequeo reino el rgim en dem ocrtico basado en
la posibilidad de u n a existencia autcton a de cada u n o de sus
m iem bros.
U n caso p articu larm en te interesante y sui gneris de odio fam ilia r tpico lo constituy e el de la antinom ia entre los denom inado s
padres e hijos polticos, de cuyas m ltiples variantes elegirem os
para nuestro anlisis la del odio entre suegra y nuera, por ser el m s
claro y de transcendentale s efectos en la vida de tod o nuev o hogar.
Suegras "versus" nueras. A lguien h a dicho q u e "la suegra es
el m s eficaz disolvente de los m atrim onios" y sin dud a es cierto
en los casos en que la suegra es viuda, el m arido es hijo nico y
los tres conviven en un m ism o hogar. En tal situacin la disputa
p o r la posesin del cario entre la m adre y la esposa est al prin cipio perdid a para la p rim era q u e ve su hogar invadid o p o r un a
" in tru sa " q u e le roba su nico bien y a la que, para m ayores sarcasm os, se ve obligad a o trata r com o hija. L a im posibilida d de satisfacer su odio m ediante u"na venganza engendra en la pobre suegra
la actitu d de resentim iento y, de otra p arte , la estrechez de las
paredes de la casa im posibilita refugiarse en la h u id a del desprecio .
A s el odio se quintaesencia y com ienza generalm ente a establecer
su nica derivaci n posible: la critica de la nueva organizacin dom stica, ejercida en form a aparentem ente inofensiva para ser per-
116
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
m itid a po r el m arido e hijo , es decir, acudiend o solcita la m adre a
subsanar y a rep ara r las om isiones q u e la esposa tien e en la satisfaccin de los gustos d e ste. U n poco m s tarde, adoptand o aparentem ente la racionalizaci n de q u e "n o quiere ser u n estorbo " y
q u e "debe ayudar en el trabajo de la casa la suegra rivalizar con
la n u era y m edir sus fuerzas en otros aspectos del menage hasta
conseguir q u e el casado adm ita im plcitam ente la superioridad de
aqulla, po r su m ayor "experiencia " en tales m enesteres. U nos m eses despus y com o quien n o quiere la cosa los dardos se dirigir n ya directam ente a la p ro p ia personalida d de la n u era , a sus
vestidos y afeites, a la distribucin de su tiem po , etc. P ero cuando
la ofensiva se desencadenar en todo su esplendor ser con m otivo
del prim er em barazo y p a rto ; en tales condiciones el rencor suegril
alcanza a veces u n m aquiavelism o refinado: al ascender a la categora de abuela, la suegra se siente reforzada en su posicin y se
lanza a la utilizaci n del nieto com o arm a p ara term inar su labor
d e reconquista del hijo .
L as derrotas y victorias d e esta lucha, sorda u n a s veces y escandalosa otras, constituyen para su inocente causante otros tanto s m otivos si m s n o tuviese p ara llegar a aborrecer el teatro de la
m ism a y buscar fuera d e l la paz q u e le h ab a n prom etido. N o se
crea, sin em bargo, q u e la nuera desem pea u n papel de vctim a
propiciatoria y que es ajena a la precipitacin del desenlace; con su
conducta quejum brosa e intransigente, con sus lloros o reproches,
pone al m arid o en el dilem a de ser u n m a l hijo o u n m al esposo,
dilem a q u e ste acostum bra resolver siendo am bas cosas a la vez.
B ien puede afirm arse q u e esta situaci n conduce en bastantes casos
a reacciones pasionales patolgicas, especialm ente po r p arte de sus
dos protagonista s fem eninas, q u e engendran entonces tod a suerte de
ideas de perjuicio , d e persecucin, hipocondracas, d e autorrefe rencia, depresivas, etc., y pasan a engrosar el contingente de clientes
am bulatorios d e los psiquatras o, lo q u e es peor, de adeptos de las
m il y u n a sectas y organizaciones seudorreligiosas q u e les prom eten
y aseguran u n a solucin "m gica" de sus sufrim ientos.
E l odio hom nim o d e suegros y yernos es, en general, m enos
pronunciad o y tiene m enos com plejidad expresiva, pues acostum b r a descargarse con m ayor rapidez.
C A PTU L O IX
CATAM NESIS
DE
LOS
ODIOS
H em os visto qu e el odio es, quizs, de todos los estados pasionales, el q u e m s propende a estratificarse y perseverar, llevando a
su vctim a a un a especie de rigidez en la conducta, de suerte qu e
llega a ser totalm ente inm odificable po r la fuerza de la lgica o po r
los sucesos de la experiencia. N o obstante, la vida supone cam bio
y el odio , q u e tiene principio , h a de tener tam bin fin, au n antes
de que ste sea im puesto po r la transform acin fsica de quien lo
alberga.
V eam os, pues, cules son las vas po r las cuales pued e derivarse,
transform arse, descargarse o desaparecer; es decir, estudiem os las
"salidas" del odio.
EL
DESPRECIO
sta es la m s com n, la m s fcil y la m s inofensiva: m erced a u n lento y constante proceso de racionalizaci n catatm ica,
llegam os a convencernos de q u e "n o merece nuestro sufrim iento ,
nuestra preocupaci n y nuestra clera" el objeto o la persona que
odiam os. U na vez convencidos de nuestra superiorida d (siquiera
sta n o sea explcitam ente dem ostrable), pasam os a dism inuir su
im portancia, es decir, a des-preciarlo (quitarle precio, des-valoriz a rlo ). E ntonces es posible proceder, a veces, al olvido forzado, es
decir, a la supresin del ente odiado com o im agen (presente o evocada) en el cam po de la conciencia. C u an d o pasam os cerca de l,
volvem os la vista o, previam ente , nos hem os alejado para evitar su
cercana, com enzando de esta suerte el proceso d e su progresivo
alejam iento de nosotros.
118
EMILIO MIRA Y LPEZ
Es posible qu e el elem ento de separacin, de re-pulsin, llegu e
a ser tan intenso qu e engendre una im presi n global de expulsi n
del contenid o odiado y digamos qu e su sola evocacin nos produce
asco. El asco es, en definitiva , la forma somtica del desprecio ,
ejemplarizada en la nusea y el vm ito , con qu e tantos histricos
m anifiesta n su hostilidad sim blica .
LA
VENGANZA
Si en el desprecio logramos superar el odio destruyendo imaginativam ente el valor odiado, en la venganza tratamos de reafirmar nuestra superioridad sobre l, infligindole un dao o sufrim ien to qu e juzgamos, cuando m enos, igual al qu e nos ha causado
(muchas veces, involuntariam ente por c ie r to ) . Vengarse es "hacer
las paces tras doble guerra ; es u n intento de retornar al equilibrio
tensional qu e precedi al perodo de antipata y de enem istad , m ediante un o o varios actos qu e restaen la herida sufrida por el
amor propio. Es, en suma, anular la clera anulando el m otivo de
m ied o que la engendr . En la m edida en que el odio da paso al
"proyecto" de venganza, el sujeto empieza ya a tener u n consuelo :
se siente solidario con ese proyecto y lo "acaricia", anticipando
im aginativam ente el placer de su realizacin . V ive y revive en su
fantasa el m om ento en qu e triunfe sobre el poder odiado (porque, objeto , idea o persona, lo odiad o representa siempre una fuerza o p o d er), y la autosatisfacci n que ilusoriam ente encuentra en
tal ensueo es un blsamo para su, hasta entonces, im potente rabia.
E n algunos casos, tratndose de m entalidades prim itivas e ingenuas, es factible qu e el potencial agresivo del odio se descargue
sim plem ente por la va verbal, en forma de "maldiciones" , es decir,
de formulaciones hechas in pectore, repetida s con fruicin y confiadas, en su cum plim iento , a mgicos y perversos dioses, espritu s o
dem onios. Es curioso qu e la creencia en la com patibilidad de tales
"maleficios" y la existencia de un a justicia divina y cristiana es
alim entada por m ltiples personas de relativa cultura; especialm ente en el sur de Espaa es frecuente or a u n odiador decir: "Perm ita D io s q u e . . . " (y aqu sigue el texto, casi siempre espantoso , de
la deseada venganza).
N o siempre, em pero, le basta al odiador con tan inofensivo procedim iento para calmar su "sed de venganza" y entonces enfrenta y
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
119
prepara m inuciosam ente la ejecucin real de su proyecto. M as aqu
surge, nuevam ente,, el m ism o obstculo que determ in la estratificacin y condensacin de su odio: el m iedo al poder de reaccin
de lo odiado. Es preciso, en efecto, contar con la posibilida d de la
re-venganza, o sea con la venganza sobre la venganza. Incluso si el
acto vengativo supone la desaparici n fsica del m otivo odiado, ste
se halla asociado a otro s que pueden erigirse en sus postum os vengadores. Y este tem or puede ser tan efectivo q u e paralice, apenas
iniciado, el plan vengativo, sum ergiend o de nuevo al odiado r en su
rab ia . E ntonces, em pero , ya n o se lim ita a sentirla sino q u e la
resiente y engendra el peo r de los estadios finales del odio.
EL
RESENTIM IEN TO
M ax Scheler h a sido quien con m ayor clarividencia ha analizado
este com plejo y deletreo estado anm ico, en el q u e m uchas personas
se resecan y carcom en, en un a to rtu ra peo r q u e la m s infernal d e
las im aginadas venganzas. P one de m anifiesto ese gran pensado r
(v. su lib ro El Resentimiento y la Moral) q u e se requieren tres condiciones para q u e el odio engendre el resentim iento: 19 q u e se haya
alim entad o u n a p ro b ab ilid a d de triunfo sobre lo odiado ; 2 ' q u e sta se
haya perdid o p o r falta de coraje; 59 q u e el sujeto, que siente u n a sed
sin esperanza de venganza, percib a su inferiorida d y n o se conform e con ella, odindose tan to o m s de lo que prim itivam ente
odi. E n tales condiciones nad a puede, ya, hacerse para devolverle
la paz "desde fuera", puesto q u e su rabia crece y se m agnifica po r
autoinduccin . C ualquier gesto de generosidad , conciliacin o com placencia slo sirve para em peorar el resentim iento; la nica salvacin sera borrar el pasado u olvidarse de si mismo, m as un a y otra
condiciones son prcticam ente im posibles de logro y po r ello la persona resentida se com porta, al parecer, m asoqusticam ente , aum entand o sin cesar los m otivos de su sufrim iento , cual si quisiera expiar su
cobarda o su in ep titu d para lograr la reparaci n de su vulnerad o "yo".
EL
PERDN
CONCILIATOR IO
A fortunadam ente n o es fatal q u e el fracaso de u n a iniciada venganza lleve al resentim iento . C on frecuencia el odiador se consuela
120
EM ILIO
M IRA
LPEZ
im aginand o otro p lan , m s indirecto , de reparaci n de su m altrech o
am or propio . Y a fuerza de cam biar tales planes en su im aginaci n
pued e ocurrir que llegue, po r u n proceso de racionalizacin , a concluir q u e la "m ejor venganza consiste en n o vengarse", o sea: en
perm anecer siem pre frente a lo odiad o en situacin de acreedor. C on
ello se satisface la necesidad d e aportar u n a com pensacin al lesion ad o sentim iento autoestim ativ o y, a la vez, se evita la razn de
tem er un a nueva vulneraci n del m ism o. U n a vez en esta va de
" a h o rro " de (las satisfacciones y peligros de) la venganza, es inclusive explicable que quien la em prend e llegue a "devolver bien por
m al" , para as m ostrarse superior a su rival o adversario (M arco
A urelio escribi: "E l m ejor m odo de vengar la in juria es no parecerte al q u e te la in firi " ) .
N aturalm ente , m uchos odios n o se basan en supuestas ofensas
n i daos inferidos al odiador, sino en irresistibles antipatas natu rales que ste, de u n m odo prim itivo o ad q u irid o (por experiencia
o por asociacin), siente hacia los objetos que m otivan su enem istad. Y entonces, siendo "irracionale s e injustificables", tales odios
apenas pueden ser superados, ya q u e el esfuerzo intelectual de quien
los siente se dirig e a encontrarles pretexto s m s q u e a hallarles rem edio . E n esta categora se encuentran, principalm ente m uchos de los
odios profesionales.
Sin em bargo, n o hay d u d a de q u e el m iedo im plcito y la adm iraci n oculta en el com plejo aectivo de todo odio pueden llegar, con
el tiem p o, a hacer virar su signo incluso de u n m odo espectacular y
brusco, confirm and o la aparente paradoja de b ro ta r de su seno el
sentim iento opuesto . Esto se ve favorecido cuand o u n "tertiu m "
provoca la coyuntura feliz de darse m utuas explicaciones los rivales, que as se perdonan m utuam ente y construyen sobre esa reconciliacin u n a am istad o, inclusive, u n am or slido (si existe u n a atraccin sexual q u e h ab a sido re p rim id a ) .
P ro n to verem os q u e ese trnsito d e la actitu d repulsiva a la
atractiva , es decir, de la " a n ti" a la "sim pata", se h alla favorecido
po r el hecho de que es com n a am bas el inters interpersonal reciproco. G racias a esto no hay solucin de continuida d en el proceso de
la transform acin ; el p u n to O de absoluta indiferencia o
apata puede afirm arse q u e n o existe com o d ato psicolgico observable en tales casos. Y, lo q u e es m s extraordinario , verem os tam bin q u e en todo am or existe latente u n germ en d e rivalidad capaz
122
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
ingentes ncleos energticos que constituyen las gigantes pasiones y
pulsiones prim arias es sem ejante al del fsico con las enorm es fuentes de la energa n a tu ra l: es preciso ponerlas al servicio del progreso.
U sar el fuego sin quem arse, el agua sin ahogarse y el viento sin ser
arrastrado , son triunfos d e la tcnica q u e h a n perm itido al hom bre
el dom inio de la naturaleza . U sar el m iedo sin anularse, la ira sin
consum irse y el am or sin extasiarse es quizs m s difcil de lograr
pero no im posible. L a R ochefoucauld ya dijo que los vicios pueden
ser transform ados en virtudes; F reu d nos lo h a dem ostrad o y h a
sealado, adem s, las ru ta s de este proceso de "sublim acin". Veam os, pues, cm o podem os trata r a esta hien a psquica, que es la ira,
para convertirla en propulsora de actos nobles.
E l proceso natura l d e diluci n y m etam orfosis d e la ira.
La ira constituye el puente entre el m iedo y el am or. N ace
siem pre que el pavor nos conm ociona sin siderarno s y se vuelve contra l atacndolo en su recndita guarida. M as el rem edio que nos
aporta es efm ero y peligroso; pued e convertirno s en asesinos, destructores, crueles, feroces bestias hum anas. D e o tra p arte , obscura
y ciegam ente la ira propende a lograr la om nipotencia del ser, su
dom inio im perial y absoluto en la situacin , su triunfo sobre cuanto
pued a oponerse a la satisfaccin de sus ganas (tendencias, necesidades o urgencias), sean ellas las que fuesen.
Pues b ien : la luch a contra el m iedo ya es, indirectam ente, efectiva para dism inuirla, pero a n ser m s eficaz lograr q u e , u n a vez
engen drada, se descargue en direcciones y en form a q u e resulten pro ductivas en vez de destructivas. D el propio m odo com o la fuerza
devastadora de u n torrente se convierte en propulsora de turbinas
q u e hacen frtil la com arca que antes era in u n d ad a, as tam bin es
factible q u e la ingente potencialida d destructora del G igante R ojo
se transform e en im pulso laborioso y nos lleve, debidam ente sublim ad a y dirigida, a lograr el dom inio de la naturalez a y las conquistas del progreso cientfico, tcnico, artstico, es decir de la vida
cu ltu ral. F reu d opone, en cierto m odo, la civilizacin al placer: el
precio de la cu ltu ra es la renuncia a las satisfacciones m s primarias,
q u e en el hom bre prim itiv o se obtienen directa y fcilm ente. D e
esta suerte, al crear prohibiciones y "tab s" (la e-ducacin en los
pases civilizados es, principalm ente, m -ducacin) el hombre- culto
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
123
reprim e y com prim e sus im pulsos naturales y stos revierten sobre
l, dand o origen al sufrim iento y a la angustia: el Homo Sapiens
es el nico anim al capaz de suicidarse prem editadam ente.
P ero y esto no lo h a sabido o podid o term inar de in tu ir el
gran cerebro de Freud no es exacto que la alternativa iracunda
sea destruir o destruirse , an u la r o anularse (dilem a q u e en cierto
m odo fue plantead o po r la p ro p ia concepcin lam arckian a de la
"luch a p o r la v id a " ) . L a verdad es q u e , en el caso del hom bre, se
ofrece otra variante, po r la q u e la energa tnica del m al llam ado
"instinto de m u erte " se convierte en fuerza creadora (y por eso escribim os qu e la ira, m al a su pesar, pued e engendrar el a m o r) : tal
variante est representad a po r la derivaci n de los im pulsos iracun dos hacia la "aventura exploradora", es decir, el "juego inquisidor",
vulgarm ente designado bajo el calificativo de curiosidad. Q u es, en
efecto, la curiosidad sino la tendencia q u e nos dirige al p u ro
dominio gnstico de las situaciones, que inicialm ente eran fobgenas, po r lo que tenan de ignotas?
Es a travs del im pulso carioso que se inicia el proceso de conocer la realidad exterior, p en etra r en sus reconditeces y descubrir
o revelar sus secretas esencias, es decir, dominarla potencial o intelectivamente. C onocer algo significa prcticamente hallarse en
condiciones defensivas y ofensivas superiores a las q u e tenem os frente a lo desconocido. H em os visto qu e el m iedo alcanza su m xim o
influjo angustiante ante la nada, precisam ente porqu e la nad a n o se
puede conocer n i explorar. E lla representa la m xim a interrogante ;
a m edid a q u e vam os llenando con realidades conocidas algunos de
sus huecos nos vam os sintiendo m s serenos, m s dueos de nosotros
m ism os y m enos iracundos, porqu e, en el fondo, nos sentim os m s
seguros y m enos am enazados de fracaso.
L a ira, pues, pued e transm utarse en curiosidad y gastarse en
trabajo explorador. P uede, tam bin, sublim arse en gestas de conquista sim blica, de sim ple afirm acin del poder individual en u n
terreno en que n o ocasione sufrim iento ajeno: tal es el caso del alpinista que escala un pico inaccesible o el del cam pen de lanzam iento
de peso, o el del cazador de "records" extravagantes, tan frecuentes
de observar en N orteam rica. U na variante de este tipo nos la da
el llam ad o "coleccionista", q u e propende a ser poseedor m xim o de
u n a determ inad a clase de bienes u objetos, para satisfacer as su n e cesidad de afirm arse superio r al prom edio , en alg n aspecto (ya q u e
no lo p u d o ser en o tro s ) .
124
LA
EM ILIO M IRA Y LPEZ
LUCHA
CONTRA
EL
MAL
HUMOR
N o hay d u d a q u e el m al hum or es signo de propensi n iracunda. Por esto, si querem os evitar ser vctim as del im pulso rabioso,
habrem os de em pezar po r com batir a aqul. Casi siem pre u n m alhum orad o es u n pesim ista y, en el fondo, u n m iedoso q u e no q u iere
confesarlo. P or ello le conviene ser analizado y enfrentad o con u n a
interpretacin objetiva de s, para q u e conocindose mejor p u e da dejar de sufrir y d e hacer sufrir a los dem s.
Cules son las caractersticas generales del m al hum or? L a
prim era y principal es la de n o acusarse com o ta l a quien lo tiene:
ste adm ite, a veces, q u e tien e "m ucho genio", m as n o reconoce q u e
lo tiene m alo y si, po r azar, lo hace, se cree q u e ese hecho es tan
fatal e ineluctable com o la rbita de S aturno , m otivo po r el cual
com pete a los dem s la precauci n d e n o hacrselo exhibir (o com o
se dice vulgarm ente , de no "buscarle las p u lg a s" ) .
Las actitudes q u e definen el carcter m alhum orad o tienden a
caricaturizarse y exagerarse con el decurso del tiem po , deviniend o
hbito s m uy difciles de cam biar; po r ello conviene luchar abiertam ente contra ellas, ab initio, quitndoles los asideros en q u e se apo yan para justificarse. P orque el m alhum orado casi siem pre trata de
explicar y explicarse su irritab ilid a d com o u n a m uestra de u n culto
y devocin a los valores m s p u ro s: "n o puede sufrir q u e se com etan injusticias", "n o pued e tolerar la hipocresa", "es u n esclavo de
la verdad" o "su dignidad le im pide dejarse atrep ella r en sus derechos", etc. En todas estas ocasiones quien eso dice n o se da cuenta
de q u e su conducta representa u n a negacin de lo q u e trata de
afirm ar, pues lo lleva a ser injusto, exagerado (y por tan to n o verdico) y entrom etido.
L o peor del caso es q u e el m al hum o r se contagia, d e m od o q u e
basta u n m alhum orado en u n grup o para que ste, paulatinam ente ,
agrie sus relaciones. Podram o s decir q u e "la " clera se propaga
con m ayor rapidez q u e "el" clera, engendrand o re-infecciones en el
am biente, es decir, produciend o reacciones q u e redoblan el m al
nim o de quien las provoc.
Cm o, pues, luchar contra esta tendencia a la lucha, q u e es
el m al hum or? N o basta aconsejar q u e quien se siente enojado y
m alhum orado se m ire al espejo y se ra de su hosco gesto, cuente
hasta ciento o recuerde q u e la ira es u n o de los siete pecados capi-
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
125
t a l e s .. . T odos esos recursos sirven de bien poco en la prctica. H ay
otros cam inos a seguir: el prim ero consiste en recordar q u e el m al
hum o r puede ser el efecto de m alos hum ores, es decir, de alteracio nes de la sangre y de las horm onas (antiguos "hum ores") : los hipertensos, los hepticos, los estreido s crnicos, etc., acostum bran enfadarse con facilidad porqu e tienen aum entada su irritab ilid a d neurom otriz. P o r eso hay q u e seguir u n p la n de vida que tiend a a cum p lir el antigu o precepto "m ens sana in corpore sano". M as asim ism o
es cierta la recproca: "corpore sano in m ens sana". Por consiguiente, para no ser hipertenso , n o sufrir del hgado y no tener estreim iento, es preciso vivir en un a actitu d m entalm ente higinica.
E llo significa, en prim er lugar, "ponerno s de acuerdo con nosotro s m ism os", pues es sabido q u e q u ie n vive en paz consigo n o
in q u ieta a los dem s. Y tal labor de reajuste intrapsquico, de m odelacin del fondo y de la form a (carcter) personales, difcilm ente
la podem os llevar a cabo sin el auxilio de un tcnico en el difcil
arte de la exploraci n psicolgica, pues nos falta perspectiva y nos
sobra parcialidad en nuestros autojuicio s estim ativos: m uch o m s
difcil que verse la espalda o explorarse el bazo es darse cuenta de
los defectos del "yo", con el cual nos confundim os.
C onviene, asim ism o, q u e el m alhum orado recuerd e q u e ni su
violencia, ni su obstinacin , ni su intransigencia, ni su destem planza
son signos de superiorida d vital. T o d o lo contrario : revelan inseguridad , falta d e autodom inio y de fe en la eficacia propia. P orqu e
el ruido es fugaz pero la razn es silenciosa y eterna. Pasado el
tiem p o y analizada cualquier situacin , nadie recordar los gestos
n i las palabras altaneros, los gritos y denuestos proferidos: solam ente se valorar el grado de "logicidad " de los actos positivos con
q u e procedim os a resolverla. Y tales actos sern tan to m s eficaces
cuanto m enos energa se consum a en los fuegos fatuos d e la em ocin
incontenida. Estam os todos de acuerdo en q u e la ira ciega la vista
y el entendim iento ; pero conviene recordar q u e el nial hum o r es
casi siem pre su form a latente y se desarrolla sobre el fondo de la
angustia. D e ah la necesidad de llegar hasta esa obscura profundidad o subsuelo in d iv id u al, para elim inar all las inm undicia s q u e
alim entan esa form a de m iedo agresivo y to rtu ra n te .
126
EM ILIO
SUJETO
MIRA
Y LPEZ
"VERSUS"
OBJETO
La curiosidad abre las puertas que van a consum ir las cargas
de la iracundia en m enesteres provechosos: tan p ro n to com o nos
lanzam os a la caza del dato , del detalle, o a la com prensin del
sentido y de la esencia de aquello que, por ig noto , nos parece hostil,
em pezam os a sentirnos ligados al sector de realidad en qu e se
halla. Es decir, el "sujeto" em pieza a estarlo efectivam ente, pues
antes tratab a de liberarse del objeto y ahora se prend e a l.
H ay un a diferencia esencial, n o obstante, entre la prensin colrica y la prensin exploradora . A m bas nos "sujetan " al objeto,
pero en la prim era tratam o s de destruirlo, en tan to en la segunda
intentam o s incorporarlo o, si se quiere, asim ilarlo , de suerte q u e
pase a ser p arte substancial de nuestros bienes y, por ende, nos
sirva, nos rind a un provecho .
En ese trnsito, de una actitud aniquiladora a una actitud exploradora se marca la va por la que podr ser domesticada la ira.
N aturalm ente que no puede concederse gran valor tico a ese
im pulso in q u irid o r en qu e se transform a el anterior im pulso inquisidor, m as desde un p u n to de estricto realism o biolgico representa
u n avance, ya que pronto , al recibir del objeto determ inado s beneficios, se engendrar en quien los consigue u n principio de " q u e rencia" hacia l. En efecto, ta n p ro n to com o "algo " nos es til
deseam os conservarlo y n o destruirlo ; lucham os para defenderlo , si es
preciso, y lo consideram os, as, p arte de nuestra esfera econm ica.
D icho de u n m odo m s crudo : la exploracin conduce a la explotacin y sta a la com unidad o coincidencia de fines inm ediatos, q u e
fija el principio de la superacin de la prim itiv a antinom ia dialctica, a trevs del eslabn de la colaboracin.
Conocer es com prender y com prender es em pezar a dialogar en
lenguaje estim ativo . U n ejem plo tpico de este aserto nos lo da la
superaci n de las iras y los odios tradicionales (de raza, religin ,
clase, etc.) po r la cultura y la colaboraci n social. Incluso el m s
bsico de los m otivos de iracundia, en la m oderna sociedad: la anttesis del capitalism o y el com unism o est siendo superada paulatina m ente, en la m edid a en que los acontecim ientos han llevado a la
colaboracin y al conocim iento de la interdependencia forzosa de sus
representante s m xim os en la etapa actual de la vida hum ana.
Es as com o el dom ador acaba queriendo a sus leones y com o
C U ATR O GIGANTE S D EL A LM A
127
m uchos prisionero s term inan aorand o su cancerbero , a pesar de
q u e en u n o y en otro caso no se cum plen los requisito s fundam en tales p ara la total m etam orfosis y diluci n de la ira inicial.
COROLAR IO
PRACTICO
Si, pues, querem os transform ar la iracundia destructiv a y anuladora en im pulso constructiv o y progresivo, tendam os el puente h a cia la anttesis de la relacin antinm ic a dialctica y com encem os
a tejer la historia del flujo y el reflujo de acciones y reacciones que
nos llevar a la m ejor intercom prensi n recproca de los dos trm inos (sujeto y objeto) iracundos.
E ntonces la ira se m utar en esfuerzos disciplinado s y stos, a
su vez, en VALOR.
E ntonces, el gesto hosco y el adem n agresivo se transform arn
en m ovim iento firm e y en ceo a t e n t i v o .. . Y las m anos no estrang u larn , sino m oldearn. Y las lenguas n o calum niar n ni insultar n , sino cantarn la alegra de ascender hacia los planos de la creacin, pasando del fuego quem ante al calor fecundante, y del golpe
h irien te al contacto productiv o o form ador.
C A PTU L O X
EL
Q U
ES
AMOR
EL
AMOR?
L im itaciones previas.
T a n to se h a escrito sobre el am or, q u e pued e parecer cursi o
p ed an te el in te n to d e h ab la r d e l, siquiera bajo la protecci n d e u n
criterio q u e aspira a ser honestam ente cientfico. L a actitu d del b i logo o, inclusive, la del psiclogo, frente a u n cm ulo de hechos q u e
ta n ntim am ente conm ueven las fibras sentim entales de cualquier ser
h u m an o corre peligro de parecerse a la conocida im agen del caballo
en la cacharrera o, si se desea u n a variante m s expresiva, a la d e
u n hipoptam o en u n o rq u id ario . Y, n o obstante, si deseam os pasar
revista a las ingentes fuerzas q u e nos anim an y ahogan, que nos im pulsan y a n u la n , q u e nos elevan y h u n d e n , q u e nos beatifican y
envilecen, n o podem os dejar d e ocuparno s d e ste, nuestro tercer
gigante, q u e bajo su piel suave y rosada, su m ira r triste y su efbica apariencia oculta energas capaces d e vencer a sus tres h erm a nos, com paeros d e caverna.
H ay, pues, q u e h ab la r del am or. Y es preciso, com o hem os
hecho con sus dos antecesores, definirlo . M as aq u los criterios son,
a n , m s variados y contradictorios; nuestro s recursos, m s lim itados; los peligros d e teorizar sin base experim ental, m ayores. P orq u e, en efecto, el m ied o y la ira son em ociones q u e se m anifiestan
fundam entalm ente del m ism o m od o en los m am feros superiores,
pero el am o r adquiere m atices sum am ente peculiares en la especie
h u m an a y se presta m enos al contro l d e laboratorio o al estudio
objetivo. P or ello sus definiciones siguen siendo tan distantes o di-
130
EMILIO MIRA Y LPEZ
vergentes, incluso cuand o se elige, p ara cotejarlas, u n m ism o p u n to
de observacin.
T o d o ello nos im pon e circunspeccin y m odestia en las afirm aciones y severo rigor en las inducciones y deducciones. U n a vez
m s, para n o perdernos, vam os a seguir la p au ta evolutiva y estud ia r al am or desde sus rem otos orgenes biolgicos con el fin de
asistir a sus diversas ascensiones de com plejidad , hasta alcanzar el
volum en q u e presenta cuand o rein a y tiraniza a u n individu o hum ano, ad u lto , culto , pasional e idealista.
L a raz m etablic a del am or.
P ara quienes creen q u e el am or es, a n te todo, u n a "atraccin"
b u en o ser q u e sepan q u e , genticam ente, es an terio r su calidad de
"expansin" , y ello explica su aspecto absorbente y posesivo, q u e destaca en algunas personalidades prim arias. Si observam os u n organism o vivo, unicelular, ta l com o u n a am eba, po r ejem plo, verem os
q u e en l se d a n los fenm enos de inhibicin y de excitaci n caractersticos d e la presencia d e las d o s fuerzas prim aria s q u e hem os
conocido en los captulo s anteriores, personificndolas bajo los calificativos de m iedo e ira . U n a y o tra de esas fuerzas o "potencias"
se evidencian cuando las condiciones d e l am biente fsico en q u e
vive ese "to m o biolgico " se hacen adversas. M as, si tenem os
paciencia en la observacin d e su devenir, sorprenderem o s u n m om en to en el q u e el crecim iento protoplsm ic o d e esa am eb a h a alcanzado u n a p len itu d y u n a turgencia tales q u e em piezan a dificultar su p ro p ia existencia individual. P o rq u e ta l organism o tiene u n a
form a esferular que, desde el p u n to d e vista defensivo, es la m s til
(pues perm ite encerrar m ayo r cantidad de m ateria en m eno r cantidad de superficie vulnerable) ; pero , desde el p u n to d e vista n u tritiv o o m etablico , es en s peligrosa, pues a m edida q u e aum enta
la m asa orgnica tiene relativam ente m enos fronteras con el m edio
am biente, p ara asegurarle ta n to el intercam bio asim ilativ o (absorcin de producto s nutricios) com o el desasim ilativo (expulsi n de
producto s de desecho q u e casi siem pre resultan t x ico s). D e esta
suerte, va acum ulndoc e cerca d e la m em brana d e contacto u n n m ero cada vez m ayor d e m etabolitos degradado s (los llam ados "catabolitos") o sea, de m olculas qum icas q u e representan u n peso
m uerto , u n estorbo y u n a am enaza p ara la pervivencia del ser.
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
131
A la am eb a se le presenta, pues, en el in stan te m ism o en q u e
alcanza su m xim o volum en y lozana ap aren te , el trgico dilem a
shakesperiano : renovarse o morir, es decir, transformarse (lo que, en
p arte , es m orirse) p ara vivir nuev a vid a o anquilosarse y m om ificarse (lo q u e , en p a rte , es persistir) p ara p erd u ra r anacrnica m en te , en la som bra d e lo q u e fue.
C u an d o llega ese m om ento crucial en la vid a de cualquier organism o vivo es cuando m ejor vem os la im posibilidad de separar la
vida y la m u erte , ya q u e am bas n o son sino aspectos com plem entario s del m ism o concepto fundam enta l d e la ciclom orfosis: la vida
procede de la m u erte y reto rn a a ella (incluso en la B iblia est
escrito p a ra el h o m b re : Pulvis eris et in pulvis reverteris); m as, precisam ente en el vrtice del ngulo q u e m arca el trnsito de u n a a
o tra de esas vertientes surge el fenm eno de la re-produccin q u e ,
desde el p u n to de vista fsicoqum ico, m arca la raz ancestral del
AM OR .
E n efecto: qu le ocurre a nuestra am eba cuando enfrenta tal
dilem a? U n curioso proceso d e b ip artici n : em pieza a producirse
u n estrangulam iento en su centro ; adquiere la form a de u n huso y,
p ro n to , la d e u n 8. F inalm ente , se divide en dos clulas q u e p ro n to
se distanciarn y vivirn independientem ente, iniciand o su proceso
de crecim iento y expansin hasta q u e , a su vez, sufran el m ism o
ciclo de biparticin . A hora bien : en el m o m ento en que se term in a
la estrangulaci n del cuerpo d e la am eb a y ste se divid e en dos,
cabe decir que muere o que adquiere doble vida? Cabe afirm ar
q u e aqul engendra las dos clulas hijas o es m s exacto afirm ar q u e
sigue existiendo , transformado y dispersado en el espacio-tiem po?
Sea d e ello lo q u e q u iera , u n hech o subsiste incontrovertible;
la perpetuacin (po r fragm entacin reproductora , asexuada y m o ngam a) de la substancia viva se h a de considerar com o fundam entalm ente im pelida po r la necesidad de asegurar la pervivencia de (los
procesos nutritivo s q u e conducen a) la expansin vital (una vez q u e
sta se vea seriam ente lim itad a po r su propia an ttesis). D e esta
suerte, la n u trici n , q u e es condicin sine qua non de la vida, entra a u n a gnesis d e antivida (m uerte) q u e slo pued e com batirse
creando nuevas condiciones a su proceso. L a fuerza q u e asegura
esas nuevas condiciones (sim bolizada en el Eros de los griegos, el
"so p lo " anm ico , el "im p u lso " creador, el "lan v ital" bergsonian o , etc.) proced e d e ese obscuro "an h elo d e ser y poder" q u e n u tre ,
asim ism o, al G igante R ojo . Y es, a su vez, consubstancial y anti-
132
EM ILIO
M IRA Y LPEZ
nm ica de la n o m enos obscura tendencia a la anulacin , concentraci n e invariaci n q u e caracteriza al G igante N egro. Todo cuanto
tiende a la estabilidad camina hacia la muerte: mas todo cuanto tiende a la perdurabilidad tambin camina hacia ella. En el fondo, la
p erd u rab ilid a d n o es o tra cosa sin o la estabilida d en la eternidad, asi
com o recprocamente la estabilida d n o pasa de ser la perdurabilidad en el espacio infinito.
L a gran paradoja biolgica del amor.
M ucho tem o que el lector se halle en este instante u n tan to desorientad o po r este sbito encuentro con la filosofa. Sin querer estam os discurriend o a lo largo d e la frontera onticoontolgica ; bordeam os el m isterio q u e separa las categoras de lo "in m an en te " y lo
"trascendente". E llo es obligatorio, p o rq u e el am or es, po r definicin, u n proceso com plejo y contradictorio , q u e n o puede ser situado
n i lim itado concretam ente en u n determ inado sector conceptual. Su
energa es n o solam ente la m ayor y la m s variada de cuantas podam os im aginar sino que, adem s, aspira, engloba e incorpora , p o r
u n a "absorcin " su i gneris, las de sus gigantescos com paeros de
m orada. Por esto es, quizs, la nica fuerza capaz de aum entar en
razn directa de los obstculos o resistencias que se le oponen . P or
ello, tam bin, triunfa, en definitiva, sobre todos sus adversarios
cuand o stos se u n e n en consorcio p ara an u larlo . Y, sin em bargo ,
tam poco hay ejem plo d e o tro ente q u e sea capaz de acusar m ayor delicadeza y sensibilidad , m ayor variabilidad e in estabilidad . D elicado
y fuerte, p u ro y perverso, tierno y cruel, audaz y tm ido, sincero y
c o m e d ia n te ... n o hay contradicci n n i antinom ia q u e n o pueda ser
denotad a en la historia del am or.
M as la gran paradoja biolgica en este m xim o gigante del
alm a deriva de o tro m otivo q u e lo diferencia de sus tres congneres y es el hecho de existir en form a bifsica, determ inand o u n
constante flujo y refujo (efusin e infusin) vital, en v irtu d d e l
cual el ser enam orad o se siente sim ultneam ente m s turgente y
m s exhausto , m s pleno y m s vaco, m s "viviente" y m s "m o rien te" .
D esde u n p u n to de vista estrictam ente fisiolgico, ta l dualism o se
explica porqu e la conducta sexual conlleva en el m ism o acto una
posesin y una cesin o, si se quiere, u n recproco intercam bio d e
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
133
energas, q u e altera esencialm ente el h a b itu a l ton o existencial individual. E llo ser a n m ejor com prendid o si pasam os revista breve
a las otras races o factores constituyentes del proceso am oroso.
L a raz tnica y nihilista d el amor.
Es sin d u d a la m s difcil de reconocer, cuand o se contem pla
ingenuam ente la conducta y el continente de la persona enam orada .
M as n o h a escapado a lo s m s antiguos pensadores, pues los m s
dilectos de ellos nos h a n dejado profundas reflexiones acerca de las
relaciones del am o r con la m uerte. Es ya, curioso e l hecho d e q u e
en u n a lengua latin a , el cataln, am bas palabras sean tan sem ejantes
q u e casi se confundan cuando se las oye p ro n u n cia r de prisa (L'AM O R
y LA M ORT ) . Y que en todos los rom ances de los trovadores surja
la evocacin m o rta l com o im agen expresiva de la intensidad del
am or. Pero las vinculaciones en tre am bos procesos son m s ancestrales y provienen del acto inicial de la particin de la substancia
viva, en q u e vem os a la m ism a clula morir (com o m adre) y renacer
(com o hija de s m ism a ). Es as com o se explica la reaparicin, en
diversos niveles de la escala anim al, de las llam adas "bodas tnicas",
en las q u e la cpula fecundante va seguida de la m uerte de u n o o de
am bos cnyuges.
P or esta m ism a razn se observa, tras el coito h u m an o com pleto , u n a tendencia al sueo, q u e es u n a m u erte tem poral. Y el acto
m ism o del orgasm o fue descrito po r nuestro inm ortal G arca Lorca
con el calificativo de "la m uerte ch iq u ita" . Si, em pero, prescindim os de evidenciar esa raz tnica en el acm sexual del proceso
am oroso, y la exploram o s a lo largo d e sus diversas fases, m enos
fsicas, podrem os igualm ente d en o ta r su presencia, bien m anifiesta,
en la im presin general de lasitud, de vaciam iento y de desvitalizacin o deposesin de iniciativas qu e caracteriza la frase "m orirse de
am or". A ntes de llegar a ella, el "ataq u e " del am or, con sus sntom as d e prdid a del ap etito , desinters po r la realidad y el trabajo,
falta de voluntad , etc., hace q u e las gentes le consideren com o sinn im o de u n a perturbacin , p o r ato n tam ien to , q u e lleva a quien la
siente a u n a curiosa e indefinible sensacin afectiva de dulce anulacin vital o "m orencia" . M uchos enam orado s describen este estado de m orencia com o u n sueo, y bien sabido es que el sueo representa el p u en te qu e nos aleja de la vida.
134
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
P ero a n hay m s: la raz tnica, o sea, el obscuro im pulso a
reto rn a r al no-ser prim itivo , se expresa tam bin fsicamente, de u n
m od o activo, en el deseo d e dar la vida en holocausto a l ser am ado,
es decir, d e sufrir y de sacrificarse po r l. T o d a s las perversiones
m asoquistas n o representan otra cosa m s q u e exageraciones patol gicas de esa m isteriosa tendencia autoagresiv a y au to an u lad o ra q u e
aparece integrada con el am or y representa , en realidad, el residuo
o im pacto que en su gnesis dejaro n sus dos gigantescos ascendientes: el m iedo (m ortal) y la ira (d estru ctiv a). N o son, pues, solam ente, los grandes m sticos los q u e desean, cuanto antes, desvanecerse ("M uero p o rq u e n o m u ero " , de S anta T e re s a ) , sin o tam bin
m uchas mentes bien vulgares j(es decir, de escaso volum en p sq u ico ),
com o lo p ru eb a el frecuente suicidio de las m ism as ante u n supuesto
"am o r im posible " (y decimos "supuesto" p o rq u e el am or es siem pre
posible; lo q u e a veces no es probable, en el peo r de los casos, es su
correspondencia fsica).
Es, sin d u d a , a esa raz tendencia a la autoanulacin para
transm utarse q u e O rteg a y G asset se refiere cuando , en sus Estudios Sobre el Amor, escribe unas observaciones acidas, pedestres y
poco dignas de su fam a, acerca del enam oram iento. D ice, po r ejem plo (pg. 4 1 ) : "R eprim am o s los gestos rom ntico s y reconozcam os en
el "enam oram iento " repito que n o hablo del am or sensu stric- to
u n estado inferior de espritu, u n a especie d e im becilidad tran - sitoria.
Sin anquilosam iento de la m ente, sin reducci n de nuestro h a b itu a l
m u n d o , n o podram o s enam orarnos". E n la pgin a 42 :
"C u an d o hem os cado en ese estado de angostura m ental, de angina
psquica, q u e es el enam oram iento , estam os perdidos. E n los prim eros das a n podem os l u c h a r " .. . P gina 4 3 : "E l alm a de u n
enam orad o huele a cuarto encerrad o de enferm o, a atm sfera confinada, n u trid a po r los pulm ones m ism os q u e van a r e s p ir a r la " .. .
Confesam os qu e O rtega deba hallarse sufriendo u n o de sus caractersticos accesos hipocondraco s cuando de ta l m od o degrad y em pequeeci ese sector o ingrediente del com plejo am oroso. A m or
significa siempre p len itu d y desbordam iento . Si el ser, en sus diver- sas
estaciones, adquiere contactos y sem ejanzas con su no-ser ello es,
precisam ente, porqu e roza la eternidad y discurre po r los linderos
trascendentes del alm a universal, en donde los "yos" son apenas in significantes tom os espirituales, carentes de individu alidad propia.
M as esto supone u n a ascensin y n o u n descenso: p o rq u e el ser
enam orad o habla en lenguaje de la especie y, por tanto , intem poral.
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
135
Es as com o m uere para renacer; y es as com o la raz tnica que
deja nuestro yo en "suspenso" es asim ilada en la totalidad del p ro ceso am oroso com o u n aporte necesario y creador.
L a raz agresiva , posesiv a e im perialista del am or.
E n aparente oposicin con la anterior, pero en profunda correlaci n con ella, se encuentra esta raz sdica, cruel, absorbente y tirnica del dinam ism o am oroso. E l im pulso a q u e obedece es ta n destructiv o com o el tnico, m as su fuerza procede del ncleo iracund o
y n o tom a la form a d e m o rta l anulacin sin o d e d o m in io y d e
"conquista " del objeto libidinoso, o sea, de la persona am ada.
Es esta raz la q u e da a las prim eras fases del proceso am oroso
el aspecto de u n a luch a o com bate, en la que, po r lo general, la personalidad m s agresiva (m asculina) pasa a la ofensiva, en tan to la
m enos agresiva (fem enina) se m antien e a la defensiva. Esa agresin,
sin em bargo , n o se expresa en form a m ecnica sino en actos sim blicos, preferentem ente . stos pueden m anifestarse m ediante gestos, palabras y conductas q u e , p o r lo general, tienden a hacer resalta r los valores personales del "conquistador", tan to en sus atributo s
sexuales directos (coraje, fuerza fsica, potencia viril) com o en sus
equivalentes indirecto s (capacidad econm ica, prestigio social, "esp rit" , e tc .). L a m ujer trata , asim ism o, d e ganar el corazn de su
am ado desarrollando la tctica d e un a "pudorosa coquetera": se
arregla y viste del m od o m s atractivo posible, estudia sus m enores
expresiones y se lanza al fam oso juego del " tira y afloja", o sea, d e
incitar y frenar, alternativam ente, a su cortejador.
A veces, esta batalla para la que cada u n o de los protagonistas acostum bra contar con recursos y personas auxiliares constituye el p rin cip a l contenid o de la dialctica am orosa, qu e entonces
aborta en lo q u e vulgarm ente se denom ina el "flirt". M as si el gig an te avanza y desarrolla sus fuerzas con tod o su poder, entonces
su raz posesiva tam bin pued e fortalecerse extraordinariam ente y
d a r lugar a m anifestaciones de ta l intensidad q u e culm inen en u n
verdadero m artirio de la pareja am ante, que vive bajo la recproca
opresin de sus llam ados "celos".
H asta cierto p u n to pued e afirm arse q u e la raz agresiva del
am or tiene tam bin rem iniscencias d e la raz m etablica. E n efecto:
u n caso p articu la r de la n u trici n celular es la llam ada "fagocitosis".
136
EM ILIO
M IRA Y LPEZ
en la q u e la clula engloba las partculas m s aptas para asegurar
su supervivencia (antes de llegar a la fase d e su particin ) em itiendo
los caractersticos "seudopodios", q u e pasan a rodearlas, aprisionarlas y, finalm ente, aseguran su diluci n y asim ilaci n po r el proto plasm a. Pues b ien : la persona am ante, cuand o su conducta se rige
po r el im pulso agresivo, tam bin "fagocita", aprisiona , engloba, anula e incorpora a su propio ser el objeto am ado (en u n proceso de
absorcin , cuya m anifestacin fsica m s ostensible es el "beso" y
el " a b ra z o " ) .
Las gentes ignaras acostum bran expresar su atracci n am orosa
con requiebros e im genes n u tritiv as : "m e lo (o la) com era",
"vaya m ordisco que la (o le) dara", etc. Y la escuela psicoanaHtica freudiana, al afirm ar que el prim er placer h u m an o es canibalesco (obtenid o po r la m ordedura y aspiraci n del pezn y seno
m aterno ) nos aporta, en este sentido, otra confirm acin de q u e la
raz agresiva (sdica) tiene, en la vida hum ana, su prim era m an ifestacin en el acto de la nutricin , po r la alim entaci n oral.
Cm o se m anifiesta en el tipo m edio de los procesos am orosos
esta raz agresiva (sdica) q u e los propulsa? D e u n m odo diverso,
segn la observem os en el hom bre o en la m ujer, pero con idnticos fines: propendiend o a la "colonizacin del objeto am ado: al
usufructo "exclusivo " n o slo de su cuerpo sino de su m ente. Las
personas q u e se dejan llevar po r ese am or posesivo se pasan la vid a
reprochand o y recrim inando a sus parejas q u e "n o las quieren basta n te " ; constantem ente piden de ellas "p ru eb as " de am or y stas,
para serlo, h a n de representa r algn sacrificio, o sea, algun a renuncia, alguna m utilacin de la personalidad supuestam ente am ada.
Es as com o sta pasa a ser, en realidad, vctim a de q u ie n afirm a
am arla y en realidad consum a u n lento y solapado asesinato psquico , tratan d o de justificarlo , en el peor de los casos, po r u n "exceso" de am or. Ese exceso que lleva, a veces, al llam ad o "crim en
pasional" y a la clebre y m anoseada frase d e copla: "la m at porq u e la q u era" .
N atu ralm en te , quienes exhiben este tip o de proceso am oroso
afirm an que ellos no piden m s de lo que espontneam ente dan . Si
desean recibir constantes m anifestaciones de cario y devocin es
p o rq u e ellos tam bin las prodigan y slo viven para pensar en
(y querer a) su objeto am ado . Es frecuente or decir a tales person as: "y o slo vivo para m i am or" o "m e desvivo po r l"; de lo q u e no
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
137
se dan cuenta, cuand o tal afirm an, es que hacindolo as lo qu e
consiguen es "n o dejar vivir" a ese am or.
La raz genital del amor.
H e a q u i la que podram os, tam bin, llam ar raz natural y p ro piam ente gensica (fecundante) del am or. E lla es la que proporcion a el placer orgnico conocido con el trm ino d e "orgasm o", tras del
cual corren alelados m uchos m am feros bpedos, creyendo que en
l consiste cuanto hay de "b u en o " en el am or.
M as la serie de resoplido s y de vivencias orgisticas q u e es capaz de producir la acum ulaci n de horm onas sexuales y de cargas
libdicas n o puede ni debe ser considerad a com o la finalidad n i la
esencia del proceso am oroso. ste es m ucho m s que eso, au n
cuando n o pueda, tam poco, existir plenam ente sin eso.
D esde u n p u n to de m ira fisiolgico, la tendencia a la cpula o
"fusin" corporal de am bos sexos parece asegurad a po r u n obscuro
anhelo de com plem entacin , q u e es diversam ente sentido po r la m uje r y po r el hom bre; aqulla busca "recibir" y ste "d ar" algo,
pero cosa curiosa aqulla gusta, al propio tiem po , ser "poseda"
y ste "poseer", en tod o cuanto n o sea territo rio estrictam ente genital. Parece, pues, com o si se produjese dentro del m bito personal
u n a com pensacin que sirve para asegurar m ejor la com pleta equip arid a d de los dos protagonistas del acto fecundante.
M agnus H irschfeld fue el prim ero en destacar la im portancia
q u e las m anifestaciones vasculares ligadas a la accin horm onal
y nerviosa, principalm ente coordinada en la neurohipfisis tienen
en la producci n del " T rie b " , "C raving", "im pulso " o "necesidad "
("besoin" de los franceses) genital. M as la m ejor prueb a de que
tal im pulso es h arto distinto del com plejo dinam ism o del am or nos
la d a el hecho de qu e pued e ponerse en m arch a y to rtu ra r a quien
lo siente en ausencia (real o im aginaria ) de todo objeto libidinoso
concreto , o sea, qu e es posible sufrirlo o gozarlo intensam ente sin
estar enamorado ni amar a nadie. E, inversam ente, es tam bin posible vivir con plenitu d en todos los m om entos, buenos y m alos, de u n
gran am o r sin estar som etido a sus exigencias.
L a caracterstica del desarrollo de esa raz genital es el sum ergim iento del hom bre y los anim ales, peridicam ente, en el llam ad o
estado de "celo", que tam bin ha sido designado eullica y sim b-
138
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
licam ente, con los trm inos d e "sed", "h am b re " o "frenes" lib id inosos. En los varones hum anos, la distensin de las vesculas sem inales, en donde se alm acena el lq u id o esperm tico elaborad o en los
testculos, provoca inicialm ente u n a im presin general de "turgen cia" qu e se acom pa a de u n a tendencia a la congestin y vasodilatacin del rea genital, con tum escencia y ereccin espontnea y
frecuente del pene, au n en ausencia de tod a im agen, idea o deseo
de ayuntam iento sexual. L o corriente es, em pero, q u e d u ran te ese
perod o surjan recuerdos y fantasas erticas en la conciencia o q u e
el individuo atienda de u n m odo desusado cualquier estm ulo relacionado con el sexo opuesto . Si se acerca a l u n a m ujer cualquiera,
se ver idealizad a catatm icam ente po r l y constituir objeto de
agresin genital, directa o indirecta, segn las circunstancias (o, po r
m ejor escribir: de agresin real o im a g in a ria ) .
E n la m ujer tam bin existe u n perodo de aum ento d e la tu m escencia genital, casi siem pre en los das anteriores a la aparici n
de la m enstruaci n (durante los q u e tam bin se acostum bra n o ta r
u n a relativ a turgencia de los senos); m as, en ausencia de actividades genitales previas, tal congestin n o conduce, com o en el caso del
varn a repercusiones en la vida m ental (excepto en casos de llam ada constituci n hipersexual, en los que el im pulso a la introm isin de "algo " en la vagina pued e alcanzar u n a violencia tan grand e
com o la necesidad de eyaculacin en el h o m b re ) .
Por lo dem s, es preciso tener en cuenta que el "orgasm o " genita l es en la m ujer, po r regla general, m s lento y m s d u rad ero
que en el hom bre, m otivo po r el cual en m uchas ocasiones, ste
term in a el acto sexual sin haber aqulla obtenido el placer buscado ;
y si lo obtiene, queda m s totalm ente satisfecha que su com paero .
D e otra p arte , dad o el m ecanism o de la cpula, a la m ujer le es
m uch o m s fcil que al hom bre sim ular o fingir la descarga gensica, qu e pon e tem poral p u n to final a la excitacin de la raz genital.
A m bos hechos explican po r qu, en realidad, hay pocas ocasiones
en las que la raz genital del am or se halle total y perm anente m ente satisfecha y po r qu, en apariencia , lo est casi siem pre q u e
se d a la llam ada "uni n lib re " de los sexos.
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
139
L a raz rgica , creadora o fustica del amor.
sta es la que, desde u n p u n to de vista estrictam ente hum ano ,
m s nos interesa. Su sola presencia basta para hacer perdonar a
Eros todos sus pecados y para proclam arlo distinto a sus tres com paeros existenciales. N i el m iedo n i la ira n i el deber son capaces,
aislados o en conjunto, de lograr la llam ada "inspiracin" que, en
cam bio, obedece, sum isa, a los dictados del am or o, m s exactam ente,
a sta, ltim a y m ejor, de sus races propulsoras. Puede afirm arse
q u e n o todos los am ores son capaces de exaltar la raz creadora
de quienes los viven, pero tam bin es cierto que solam ente el am or
pued e extraer de cada hom bre o m ujer su m xim o potencial creador, o expresad o de otro m odo : las m xim as creaciones de la hum anidad h a n sido, son y sern las inspiradas po r el am or.
Si la "m orencia" es la vivencia qu e seala la raz tnica, el
"celo" la raz genital, y el "coraje" la raz agresiva, no hay dud a
que la raz creadora o rgica se desvela en el "entusiasm o" . L a
persona que se encuentra som etida al crecim iento y desarrollo integ rad o r de la sntesis de un proceso am oroso, en el que esta raz
intervien e decididam ente , siente su ser hervir, desbordante e irrad ian te de felicidad. L a vida se le presenta bajo sus prism as m s
bellos, atrayentes e incitantes a la accin creadora. D esde u n p u n to
de vista estrictam ente cientfico, tal estado se describe con el calificativo de elacin. En l se experim enta u n a p len itu d q u e n o pued e
detenerse en la fase potencial y se expande en "lan " vivificador, o
sea., creador de obras y valores.
Es probable aunque no se encuentre definidam ente com probado q u e exista u n a , ignota y tan slo in tu id a , base de confluencia
en tre las energas de la raz genital y la raz creadora : am bas son
fecundas y dan, por tanto , frutos, m as la prim era conduce a la produccin de hijos "carnales", en tan to la segunda engendra obras
"espirituales". F reud y su escuela sostienen que la trasm utaci n de
una en otra es originad a principalm ente por la accin represora de
la vida social. C reen q u e la vida en com n oblig al hom bre a renunciar F la plen a satisfaccin de sus im pulsos genitales y cre obstculos y barreras, prohibicione s (tabs) y castigos de tal intensidad qu e determ inaron u n a sobrecarga o saturaci n de la carga tensional del im pulso copulativo , y ste sufri entonces u n a conversin
ascendente (sublim acin) anim ando los afanes de saber (c u ltu ra ) ,
140
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
gozar (artstico ) y crear (rgico) . En otras palabras, lo qu e el hom bre perdi de genitalida d l o gan en capacidad de trabajo y d e
cultura.
Creemos, com o m ucho s otros, que la creaci n sea de la natu raleza qu e sea presupone u n "afn creador" y qu e ese "afn" pued e
nutrirse, principalm ente , de las ingentes energa s de la raz sexualgenita l o propiam ent e libidinos a del am or; m as tam bi n nos parece
que pued e engendrarse la creacin por energa s vitales asexuadas,
que se libera n en los llam ado s estado s de exaltaci n, inspiraci n y
cordialida d entusiasta hacia la abra en s, con bastante indiferencia
en cuanto al grado de necesidad d e descarga libidinosa . Y en tal
caso no s hallam o s autorizado s a separar la raz creadora fenomenolgicam ent e hablando de la raz puram ente orgistica , copula tiva, fecundante y fisiogenita l del amor. Las historias de los grandes
creadores hum anos nos m uestran que los ciclos de sus creacione s han
sido, hasta cierto punto , independiente s y por tanto ajenos a lo s
ciclos de sus satisfaccione s gensicas . C on y sin satisfaccione s genitales, unas veces produjero n sus obras, y otras, no . D e otra parte,
un o de los ms conspicuo s discpulo s de Freud, T heodo r R eik , en
un o de sus ms recientes libros (A psychologist looks at lom e. Farrar
R einhardt , N . York, 1 9 4 4 ) , afirm a enfticam ent e q u e "el am or n o
se origin a en el im puls o sexua l sino en el cam po de los im pulso s
del Y o" ("Love is n o t originate d in the sexua l urge, b u t belong s to
the realm of the ego drives") . Segn l, la fuente gentica del am or
(no genital) se halla en la tendencia infantil a asegurarse la proteccin y la segurida d d e la atenci n afectuosa de la m adre; y aade:
"el amor em pieza com o un a inconscient e fantasa d e ser am ado"
("Love begin s as a n unconsciou s fantasy of bein g lo v ed " ) . Esto
explica por q u un a de las consecuencia s inm ediata s del am or es u n
aum ento de la fe en el porvenir y en s propio . Esa "fe-licidad" es
la que llev a al enam orado a tejer proyecto s y a centuplica r su activida d para llevarlo s a "fe-liz" trm ino , hacindolo s "fe-cundos" .
Se com prende, em pero, que el predom ini o de cualquier a de las
otras races del proceso am oroso sea u n obstculo para que se desarrollen los efectos del im puls o creador: quie n slo vive el am or
com o pura contem placin ; quien lo vive com o constante posesin,
com o m ero goce infraabdom ina l o com o dialctic o proceso de conquista , es difcil que pued a producir u n a obra amorosa , sea sta fsica
o espiritual. Solam ente quien , de alg n m odo , consigu e equilibra r
e integra r esas vertiente s o laderas y m antenerlas en arm nica ten -
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
141
sin, obtiene que entre ellas brote la llam a creadora, qu e da origen
al "hijo esp iritu al" de la u n i n ertica. N i el ascetism o ni la lujuria,
n i el platonism o n i el otelism o son com patibles con la perpetuaci n
fructfera del am or.
E l proceso am oroso en el que esta raz creadora dio lugar a la
aparici n del "fruto", sea ste biolgico (hijo c a rn a l), sea ste puram ente psquico o plstico (obra cu ltu ral, artstica o tcn ica), alcanza
su posible p len itu d y se inm ortaliza , au n cuand o resulte efm era la
accin de los restantes integrantes. Por el contrario, si la com binacin de stos n o consigue llegar a la producci n de esa obra, el
am or resulta estril y pasa a ser u n "fuego fatuo", de aspecto m s
o m enos b rillan te y seductor, m as com pletam ente intrascendente .
E l estudio de las interrelaciones de las races constituyentes del
tronco vital de cada am or es difcil y pued e resultar im posible si
n o se cuenta con la plen a y constante sinceridad de los dos au to res, q u e a la vez son actores, de su historia. Ser preciso, en efecto,
antes que nada, descontar cuanto haya de vanidad , de am or propio ,
de testarudez o de h b ito en el im pulso creador (n o slo de la obra,
sino de la conducta am orosa, ya q u e sta, a veces, constituy e por s
m ism a u n a obra, de singular calidad esttica y ejem plar valor tic o ).
Ser preciso, tam bin, conocer y com prender las influencias de las
fijaciones afectivas prim arias (paterna, m aterna, fraternas, etc.) en
la orientacin y concrecin de las actitudes y pautas reaccionales de
los protagonistas. T o d o ello supone u n a dedicacin y u n esfuerzo
q u e raras veces se consiguen, a m enos q u e el observador sea u n o
de los elem entos a e s tu d ia r .. . y en tal caso le sobre pasin y le
falta perspectiva para llegar a juicios vlidos.
E llo explica po r q u sobre el am or hay m ucha m s literatu ra
q u e ciencia, m ucha m s fantasa que realidad , m ucho m s prejuicio
que juicio .
CAPTULO XI
LAS " F A S E S " D EL
AMOR
La fase de flum inadn.
L a llam ad a "eleccin del objeto am oroso" ha sido estudiada copiosam ente po r los psiclogos m odernos y, tam bin , po r poetas y
filsofos q u e nos h a n dad o descripciones e interpretacione s a veces
m s estim ables q u e los prim eros. -stos, en especial los psicoanalistas, se h a n dejado llevar, con frecuencia, po r consideraciones aprio rsticas, tericas y excesivam ente naturalistas. En cam bio, los poetas
y los filsofos h a n procedido , po r regla general, de u n m odo m s
ingenuo. E specialm ente estam os pensando en u n gran poeta y en
u n gran filsofo espaoles: P edro Salinas y Jo aq u n X irau . El prim ero, en su "su ite " Razn de Amor, y el segundo, en su lib ro Amor
y Mundo, nos h a n legado pginas de belleza y profundida d n o superadas en cuanto a descripcin de las prim eras fases del "existir"
am oroso.
Y hora es, ya, q u e se diga y proclam e este hecho : el am or n o es
algo q u e nos "llega", nos "invade" o "cae" sobre nosotros, desde
fuera, sino que es u n especial m odo de existir que sobreviene en
nuestra intimidad, apoyado y estim ulad o po r ciertas condiciones y
factores situacionales. M ucho m s, pues, que el valor provocante o
incitante del objeto amado, es preciso tom ar en consideracin el valor exuberante y desbordante del sujeto amante; m as, com o a ste le
falta distancia para poder considerarse objetivam ente, proyecta en el
exterior el m otivo de sus vivencias (exactam ente com o proyecta
al exterio r las im genes de su retin a ) , y refiere, entonces, stas a u n
particula r ente personal, que as pasa a constituir el supuesto foco
desencadenante del proceso am oroso.
Q ue el objeto en s es poco y la necesidad, la circunstancia y el
144
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
sujeto son m ucho nos lo m uestra, a d iario , la experiencia de m iles
de com adres qu e entretiene n sus aburrim ientos y consuelan sus nostalgias planeando y tejiendo las redes en q u e seran prendido s los
jvenes o adulto s q u e an quedan po r "cazar" (lase con " s" , o sea
casar) en su cam po de operaciones. T ales expertas reunidas en cnclaves, deciden q u e "sera lin d o " em parentar a X con Z y a M con S.
C onsiguientem ente desarrolla n su estrategia de enredos, reunio nes y ocasiones, esperand o q u e " l" o "ella." atraviesen el cuarto de
hora propicio para fijarse recprocam ente , en tre s. |Y de 10 veces
9 lo consiguen!; los as prefijados novios ignoran hasta m uy tarde,
o hasta siem pre, el papel esencial q u e en su enam oram iento tuvo ese
concilio de m enopusicas q u e clandestinam ente m onopoliza la distribucin de idilios "p u ro s" , en los am bientes, enquistados, de su
jurisdicci n casam entera.
M as, volvam os a lo q u e im p o rta : cm o se vive la prim era fase
del existir am oroso, o sea el perod o en el cual em erge y se destaca,
en tre las dem s la im agen q u e refleja nuestro incipiente am or? ste,
cual energa lum inosa y radiante, se condensa en la contem placi n
y la desvelacin de o tro ser, sem ejante, correspondiente o com plem entario y en l ilumina sus aspectos positivos. H e aqu cm o describe X ira u ese acto (Amor y Mundo, pgs. 124 y 1 2 5 ):
P o r la presencia d e l am o r la persona o la cosa am ada sufre ante la m ira da del am ante u n a verdadera transfiguracin . L a m irada am orosa ve en las
persona s y e n las cosas cualidade s y valores q u e perm anece n o cu lto s a la m irada in d iferen t e y rencorosa. T o d o ser posee al la d o de las caractersticas superficiales , q u e se ofrecen a q u ien q u ier a q u e las m ire, u n a infinida d de pro piedades , b u en a s o m alas, q u e perm anece n e n su recndito y a u n otra s m u cha s q u e , si b ie n n o ha realizado nunca , es p o sib le q u e alg n da se m a n ifiesten y cam bien to ta lm en t e su fisonom a in terio r o exterior . H ay , p o r
ta n to , e n to d o ser a lg o actua l y p a ten t e y a lg o virtua l y la ten te . Y entre to das las propiedade s y valores q u e posee una persona o una cosa, superficiale s
o profundas , virtuale s o actuales las h a y buena s y m alas, m ejores y peores,
detestable s y excelentes .
A hora b ien : la m irad a am orosa percib e en el ser am ad o el v o lu m e n en tero d e las cualidade s y valores q u e la integran , y destaca e n p rim e r trm in o
a q u ello s q u e entre todo s poseen u n a calida d o u n valo r superior . A partir
d e ella s tiend e a increm entarla s y a sublim arlas , a p o n e r todo el resto a su
servicio y a llevar, si es necesario con esfuerzo, su im perfecci n a p le n itu d .
1 am o r es, por tanto , clarida d y luz. Ilu m in a en el ser am ad o sus rec n d ita s perfeccione s y percib e e n unida d el v o lu m e n de sus valores actuales
y virtuales .
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
145
L o im p o rtan te , pues, para nosotros, es destacar que las cualidades de un ser no son las q u e determ ina n nuestro enam oram iento ,
sino que es ste el que las destaca y descubre. O dicho de u n m odo
m s vulgar: no vem os las perfecciones y las adm iram o s a priori sino
a posteriori de su ilum inacin p o r el haz am oroso q u e b ro t de
nuestro ncleo personal y puso "en foco" al ser q u e creem os lo
"despierta " y que, en realidad , lo "recibe".
Supone esto negar toda influencia externa, tod o valo r de "lu z
p ro p ia " a los objetos de nuestro am or? E videntem ente , no . Supone,
em pero , sim plem ente, afirm ar que su luz requiere la nuestra p ara
ser apreciad a con la refulgencia conveniente al am or. N adie hay
q u e n o tenga alg n destello propio , pero n in g n foco lum inoso es
capaz de vencer la obscuridad de u n ciego.
L a vivencia de la "ilum inacin " pued e desarrollarse bruscam ente como u n relm pago y a eso se le llam a, en trm inos vulgares, el "flechazo", o bien se generar de u n m odo suave y progresivo, como u n lento am anecer. E n el prim er caso, lo probable es q u e
el am or se n u tra principalm ente de elem entos procedentes de su raz
orgnica genital y tenga m s de apetito fisiolgico q u e de proceso
pasional, propiam ente dicho . Se siente, entonces, com o u n verdadero
choque, seguido de u n a excitaci n sexual, au n sin saber q u i n es ni
cm o es: nos basta su apariencia , que ejerce u n a especie de aspiracin o atraccin m agntica.
O tro es el caso de la ilum inacin cuando se efecta bajo el arco
sereno de u n am or n u trid o po r anhelos personales m s am plios: entonces, la im agen que va a ser am ad a se destaca lenta, progresiva
pero seguram ente, entre las dem s, descubriend o en ella zonas y aspectos q u e provocan la adm iraci n creciente y el goce contem plativo ,
capaz d e llegar a u n xtasis en el q u e todo dinam ism o psquico se
consum e en u n p u ro embeleso o estado sentim enta l de inefable placer, provocad o po r la visin y la penetraci n o fusin im aginativ a en
el h alo lum inoso de esa im agen. T a n to en u n caso com o en o tro , sin
em bargo, el am or n o es, com o h ab itu alm en te se afirm a, ciego sino ,
sim plem ente, astigmtico: destaca y realza aquellas zonas personales
q u e m ayor goce contem plativ o y adm irativo proporcionan al (o a la)
am ante, m as n o deja de percibir, tam bin, las dem s, incluso si stas
son defectuosas y repelentes; pero como escribe Xirau los valores personales negativos son subordinado s y som etidos a los m s altos y suprem os, a los que sirven de pedestal para su m ejor contraste:
"E l am or, p o n e el acento sobre las facetas positivas y valiosas de las
146
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
cosas, proyecta la luz de aqullas sobre sus aspectos deficientes o torcidos y absorbe y au n suprim e stos po r el solo hecho de ponerlos al
servicio de aqullas". (Ibd., pg . 126).
Es as com o, interviniendo la denom inad a "seleccin calitrpica", hasta las im perfecciones m s evidentes adquieren u n "encanto " especial (la nariz, chata o respingada, es "graciosa"; la boca,
grand e y basta, se torna "sensual"; las m anos, gordas y pequeas,
son de "m ueca", etc. o, si se trata de u n varn , los m odales groseros
le tornan "m s v iril" ; sus canas le dan "nobleza y sabidura", e tc .).
Q uien desee convencerse del influjo que la tendencia am orosa ejerce
sobre la percepci n ilum inada de su objeto , bastar que contem ple
las fotografas de los adefesios que son presentado s a los concursos de
belleza infantil, po r m adres orgullosas de ellos.
La fase de ilusionism o y duda.
Sin solucin de continuidad , el proceso am oroso pasa de la fase
anterio r a sta, en la que la im aginaci n teje u n a nube de fantasas concernientes al futuro y a la posible com unin (espiritua l y
carnal) con el ser am ado; fantasas, em pero, qu e se ven, peridicam ente, contrastadas y detenidas po r la dud a o el tem or de q u e la
realidad qued e dem asiad o lejos de sus prom esas. N o es cierto que el
"soar no cuesta n ad a" ; cuesta, en prim er trm ino , alejarse de la vigilia, y, en segundo lugar, sufrir el retorn o a ella. Por esto, el ser
enam orad o com ienza a ser to rtu rad o po r el tira y afloja de u n goce
y de u n fracaso anticipado. L a ilusin hace referencia n o solam ente
a la exaltaci n de los valores integrante s del ser am ado sino a la concepcin de u n a vida venturosa en su derredor y en com unidad con
l. M as, sim ultneam ente , surge el tem or de qu e el soador carezca
de m ritos para transform ar en realidad esa ilusa ventura. El m iedo
prende, bajo la form a dubitativa , en la conciencia am orosa tan pronto com o sta registra su estado de "necesidad " de correspondencia o,
cuando m enos, de "presencia" contem plativ a de lo am ado. H e aqu
cm o Salinas expresa, poticam ente, esa in q u ietu d :
N o , n o p u ed o creer
q u e seas para m i,
si te acercas, y llega s
y m e dices: " T e q u iero "
Am ar t? T , belleza
CUATRO GIGANTES DEL
ALMA
147
q u e vives por encim a
com o estrella o abril,
del gran sino d e amar,
en la gran altitud ,
dond e n o se contesta?
M e sonre a m i el sol,
o la noche, o la ola?
Rueda para m el m und o
jugndose estaciones,
naranjas, hojas secas?
N o sonren, n o ruedan
para m , para otros.
Bellezas suficientes,
reclusas, nada quieren,
en su altura, implacables.
Esa desconfianza en la seguridad del logro anhelad o es, ya, u n
germ en del txico con q u e el am or envenena a sus vctim as: los
celos.
P uede, en cierto m odo, objetarse q u e la dud a n o pertenece al
amor en si y q u e ta n slo aparece cuand o se piensa en el am or para
s, m as lo cierto es q u e n o hay u n am o r com pleto q u e n o tenga ese
doble m ovim iento de flujo y reflujo, de efusin e infusin, de fase o
pulso de expansin , cesin, desborde y entrega y contraste o contrapulso de absorcin , introyeccin , captaci n o posesin. 1 am ador
propende tan to a am ar com o a ser am ado , y si de lo prim ero pued e
no d u d a r de lo segundo es n atu ra l q u e dude, cuand o m enos en estos
m om entos iniciales de su historia am orosa.
E l ilusionism o , em pero , vence al escepticism o, en los casos norm ales, y lanza al ser, enam orado, hacia la fase inm ediata o sea
L a fase d e insinuaci n y exploracin .
En este perodo se m anifiesta m ejor, quizs, q u e en ning n
o tro , la naturalez a dialctica de rivalidad y em ulacin , q u e rige
todas las relaciones hum anas. H a n puesto de m anifiesto , las experiencias de los psiclogos m odernos, q u e tan to el hom bre com o la
m ujer conservan la costum bre infantil de exhibir sus gracias y valores an te cualquier sem ejante con quien entren en relacin (profesional, am istosa o am orosa, poco im porta) en u n in ten to de ser debidam ente prestigiado s y poder, as, triunfar (o, po r lo m enos, n o
fracasar) en el trato interpersonal iniciado. Esta conducta no se
148
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
altera en la dinm ica am orosa, antes bien, se exagera d u ran te la fase
de recproca "conquista" que ahora enfocam os. Sim ultneam ente se
realiza la exhibicin de las propias cualidades, la exploraci n de las
ya intuidas en la elegida pareja y la insinuaci n o m anifestacin del
afecto qu e hacia ella se siente. A veces este ltim o propsito tiene
lugar de u n m odo solem ne y espectacular, constituyend o la clsica
declaracin (deseada y tem ida, po r el var n y siem pre deseada, aun q u e aparentem ente tem ida, por la m u je r). Incluso parece im ponerse u n a cierta liturgia y un a favorable mise en scene para ta l paso,
cuand o se da con vistas a un a u n i n perm anente y com pleta: se requieren ciertas condiciones de soledad, silencio, sem iobscuridad , p aisaje lunar, m s ic a .. . o, si se trata de u n llam ad o "am o r de aventu ra" , conviene un a previa libacin y d a n z a .. . C uando se trata de
enam orado s tm idos, no es infrecuente que suceda lo contrario : la
declaraci n tiene lugar con prisa, al despedirse, en m edio del barullo y sin tiem po para u n dilogo franco y t r a n q u i l o .. . O bien se
confa a u n a m editad a epstola* envuelta en rom ntic o obsequio.
M as lo cierto es que esa solem nidad va desapareciendo , sin duda porque las generaciones actuales son m s realistas y tienen m ayor
inform aci n acerca de la "tcnica" del acercam iento . G racias a eso
pasan del "flirt" al "p ettin g " o del "liking " al "loving" sin atravesar
por ese perodo form al de la declaracin , en la qu e sim blicam ente
se "abre el corazn". En cam bio, tanto ellos com o ellas poseen u n a
rara habilidad en hacer insinuaciones m udas (con la m irada, la sonrisa, la m a n o . . . ) a lo largo de conversaciones m s o m enos triviales.
D e esa m anera, cuando se llega al m om ento de la eclosin pasional,
cada cual est suficientem ente seguro de los sentim ientos del otro
y puede reducirse a u n m nim o su form ulacin verbal.
Pero el hecho de que haya perdid o encanto y espectacularida d
excepto para algunos im penitentes, rom ntico s y anacrnicos don juanes la declaracin am orosa, no invalid a la existencia de la fase
q u e describim os, antes b ien : la com plica y prolonga, en cierto m odo ,
pues lo que podra ser u n a clara conversacin se transform a en u n a
serie de gestos y conductas de doble sentido, con las qu e se quiere
ganar tod o sin perder nada, dejand o franca la va para nuevos ataques o para fciles retiradas.
N aturalm ente que en este aspecto es infinita la variedad de los
com portam iento s hum ano s e incluso u n a m ism a persona es capaz de
conducirse de un m odo m uy diverso en dos situaciones anlogas, de
CUATRO
G IG A N TE S
DEL
ALM A
149
esta naturaleza; m as, a pesar de ello, hay algunos hechos constantes
y com unes en la fase que estam os analizando.
E l prim ero de ellos es la exagerad a atencin q u e se presta a la
"ap arien cia" , n o slo fsica sino intelectual y m oral, de s p ro p io y
del ser am ado.
El segundo es la curiosidad apenas contenida , para descubrir
en l nuevas facetas y aspectos que aum enten el grad o de conocim iento y de consentim iento ntim os, a lograr incluso antes de la intercom unicaci n de los pensam iento s am orosos. C on avidez sem ejante a
la del arquelogo q u e explora u n a nueva g ru ta prehistrica , o la
del astrnom o q u e descubre un nuevo com eta, la persona am ante
quiere "ver y saber to d o " acerca del ser que es objeto de su am or.
Y eso no solam ente po r sim ple curiosidad cognoscitiva sino po r goce
de m ayor deleite y po r afn de com partir m s ntim as em ociones.
A s, P edro Salinas escribe:
P erdnam e p o r ir as buscndote
tan torpem ente , d en tro
d e ti.
P erdnam e el dolor, alguna vez.
Es q u e q u ie ro sacar
de ti tu m ejo r t .
Ese q u e n o te viste y q u e yo veo
n ad ad o r por tu fondo, preciossim o .
Y cogerlo
y tenerlo yo en alto como tien e
el rbol la luz ltim a
q u e le ha encontrad o al s o l.. .
E l tercer hecho caracterstico de esta fase es la turbaci n genera l en qu e vive la persona, cuand o ha de reaccionar fuera de su constelacin am orosa. C om o m uy graciosam ente dicen en C astilla, "est
id a" , o sea, ausente, abstrada, absorta; " n o da pie con bola". Y ello
sucede, n o p o r u n "enm em ecim iento " o em pobrecim iento m en ta l
(com o afirm a O rtega y G asset) sino porqu e toda su energa de pensam iento , sentim iento y accin se halla centrad a alrededor de ese
foco dom inante que es la im agen am ada. Se com prend e q u e sea ahora cuand o la alteraci n am orosa alcance su m xim o , pues que est en
el m om ento de m ayor riesgo y em ocin al desarrollo del doble p ro ceso (perceptivocontem plativ o y reaccionalposesivo). M s tard e ,
cuand o se haya fijado la frm ula de la correspondencia am orosa,
sobresaldr el aspecto p u ram en te afectivo, de satisfaccin o de tor-
150
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
m ent , m as n o h ab r q u e dedicar el esfuerzo intelectua l perm anente
a la resoluci n de las incgnitas q u e ahora se plantean . B ien sabe
el m s lego que, ante cualquier situacin nueva, los m om entos d e
m ayor tensin son aquellos en los q u e ensayam os diversos m odos de
adaptarnos a ella, sin tener la seguridad de cul ser el xito logrado.
L a fase d e correspondencia y la vivencia del "eco".
H asta ahora el sujeto h ab a descubierto algo cierto: am aba.
P ero si el proceso am oroso sigue u n curso norm al, llega el m om ento
en que,- como resultad o de las insinuaciones realizadas en la fase anterior, puede afirm ar y vivir otra realidad : es (o va ser) am ado !
T ratn d o s e de personas que proceden de acuerdo con los m oldes ad
usum en la sociedad latina, pued e decirse que este m om ento es vivido
anteriorm ente, po r regla general, en la m ujer qu e en el hom bre.
A qulla, en efecto, n o deja traslucir a ste su correspondencia hasta
estar segura de la sinceridad de los sentim iento s de ste. Si de o tro
m od o se com porta, asum e el papel activo, provocante, de "m ujer
fatal", invierte la sucesin h ab itu a l de los acontecim iento s y corre el
riesgo de vivir m eram ente u n am or fsico o genital, de violento
desequilibrio y escaso valor.
Es, pues, corriente que la m ujer viva el m om ento del "eco"
cuand o escucha la declaraci n o percib a la insinuaci n m s evidente. E l hom bre, por el contrario, tiene que esperar a escuchar
el "s", form ulad o o dem ostrad o (es decir: hablad o o a c tu a d o ) ; y a
veces pasan m eses o aos en espera de ese instante. Por esto acostum bra, tam bin , ser m s espectacular y violenta la vivencia del
"eco" en el g al n q u e en la dam a.
Q u ocurre en ese instante y en la fase q u e de l pende? N o
hay alegra n i satisfaccin capaz de com pararse, en m agnitud n i en
calidad, con las que se sienten en tales m om entos. N i hay palabras
n i m etforas capaces de describir esa euforia, ese entrechoqu e de
dulce bienestar y de arrebato pasional, de placer y de elacin, d e plen itu d y de xtasis, q u e caracteriza la concienciacin de la correspondencia, o sea, el descubrim iento del "eco" am an te : a p a rtir de ese
instante, dos form an u n o ; hay interpenetracin de los ncleos personales y se constituy e u n a superperson a com n a los dos cuerpos, q u e
quizs tarden aos en unirse, o quizs n o se ju n te n nunca. M as
lo que im porta y da trascendencia a esa vivencia es el hecho de
CUATRO
G IG A N TE S DEL ALM A
151
acom paars e de una im presi n de aum ent o del m bito individual , o
sea, de sentirse un sbito crecim iento del m undo subjetivo o intrapsiquico. A l confesarse recprocam ente su am or, dos am antes se fecun dan m entalm ent e y se engarzan d e u n m od o m uch o ms ntim o y
perdurable de lo qu e lueg o harn sus cuerpos.
Esa vivencia del eco y ese existir en correspondenci a han sido ,
tam bin , m aravillosam ent e descritos por el poeta Pedro Salinas, en
los siguiente s versos:
Q u alegra, vivir
sintindose vivido.
R endirse
a la gran certidum bre , oscuram ente ,
d e q u e o tro ser, fuera d e m , m uy lejos,
m e est viviendo.
Q ue cuand o los espejos, los espas
azogues, alm as cortas , aseguran
q u e estoy aq u , yo, inm vil,
con los ojos cerrado s y los labios,
negndose al am or
d e la luz, de la flor y d e los nom bres,
la verdad trasvisible es q u e cam in o
sin m is pasos, con otros,
all lejos, y all
estoy besando flores, luces, h ab lo .
Q ue hay o tro ser por el q u e m iro el m und o
p o rq u e m e est q u erien d o con sus ojos.
Q ue hay otra voz con la q u e digo cosas
no sospechadas por m i gran silencio;
y es q u e tam bin m e q u iere con su v o z .. .
(Razn de amor, pg. 167, en
Poesa Junta, E d. L o sad a).
Puede afirmarse qu e quien n o sea capaz enamorado de sentir ese constante resonar del otro y en el otro ser sus temores y anhelos, sus percepcione s y propsitos , sus pensam ientos y actos, podr,
an , vivir otros aspecto s de la epopey a amorosa , mas habr perdid o
el m ejor y ms profundam ente superhum an o de la m ism a. Es a travs
de l que, en plen a correspondencia (qu e significa: co-responder, o
sea responde r conjuntam ente) el am or pasa a la fase term inal de su
progresiv a cristalizacin, o sea
152
EM ILIO
M IRA Y LPEZ
L a fase de fusin y sim biosis.
H e aq u ahora, para herm anar u n a vez m s la poesa y la filosofa, cm o describe Jo a q u n X ira u esta fase de fusin recproca
(Amor y Mundo, pg . 139 y sig .): "L a u n i n am orosa, sin dejar de
ser yo q u ie n soy, m e sit a en el prjim o, m e convierte en alguna m anera en l, percibo, siento y com parto cuanto l siente y vive, m e sita en su interio r y se revela ante m la totalidad de su p e r s o n a .. .
Puesto as en su lugar, la totalidad del m und o m e aparece desde su
p u n to de vista y entiendo, com prend o y siento com o m as la totalidad de sus acciones y reacciones, el sentid o entero de su sensibilidad y
su conducta. L o q u e parece incom prensible y absurdo , m irado desde
fuera, se m uestra inteligible y coherente a la luz de la m irad a am orosa . . . T o d o hom bre lleva en su seno u n m u n d o . L a m irada am orosa penetra en l y lo ilum ina. L o que apareca com o u n sim ple
ejem plar de u n a especie se convierte de p ro n to en u n a persona. N ad a
en ella resulta, ya, trivial. U n a leve sonrisa pued e revelar m s q u e
la conducta de u n a vida entera. E l n tim o contacto personal m ultiplica en cada u n o de los seres que se am an la infinita riqueza
del m und o qu e para ellos es. N o es ya u n m u n d o . Son dos m undos
en u n o . El m und o entero se enriquece y adquiere u n a dim ensin de
profundidad . D os m undo s se hacen u n o e ilum inan por su recproca accin los recintos m s recndito s de su intim idad personal . . . "
E m pero, en esa fusin y en la sim biosis resultante, no hay, aunque pudiese parecerlo , m ezcla ni confusin de las esencias personales.
C ada u n o de los elem entos del par am ante conserva y realza sus propios valores: se transfigura y adquiere su m xim o esplendor y vala,
cuando vive bajo el m an to del G igante R osa. P orqu e esa proyeccin y trascendencia que adquiere el yo enam orado , lejos d e desvanecerlo lo robustece y am pla, ya q u e esa fusin con lo am ado es fluctuante (in-fusin y e-fusin) y lo hace vibrar en zonas a las qu e
nunca hubiese llegado po r su nico esfuerzo. Si es cierto que la
"u n i n hace la fuerza", aq u eso es m s cierto que nunca, porque la
u n i n es la m xim a u n i n posible e im aginable.
L a persona am ante adquiere, pues, en este coexistir sim bitico ,
en esta vida en comunin con la persona am ada, u n a dim ensin y u n
halo hasta entonces inexistentes e increbles, po r cuanto increables.
"M e siento tra n sfig u ra d o ... yo m ism o n o m e c o n o z c o ... vivo u n
sueo del que no quiero despertar y, al m ism o tiem po , vea la reali-
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
153
d a d con ojos y poderes q u e nunca t u v e . . . " (C arta ntim a, de u n
adolescente q u e vive su p rim e r y grand e a m o r) . D e aqu en adelante, n ad a n i nadie ser capaz de oponerse a la conjunci n de los
dos am antes. M s fcil resulta rom per u n ncleo atm ico que deshacer u n a sim biosis am orosa, pues cuando se h a llegado a producir
ofrece el paradjic o efecto de acrecentarse con los obstculos y resistencias que se opongan en su decurso.
B astara este hecho, si otros no hubiese, para dem ostra r q u e la
vida am orosa n o puede explicarse desde los m iopes ngulos de la
fsica o la fisiologa, au n q u e tam poco pued a ser totalm ente com prendid a sin observarla desde ellos. Incluso la conjunci n d e los otros
tres gigantes: el m iedo , la ira y el deber, es im potente para detener o
desvanecer la historia de u n am or q u e alcanz este nivel de desarrollo. Es en l cuand o cada u n o de sus pareados m iem bro s pued e lu char, m ientras viva, solo contra todo y contra todos, renunciand o a
cuantos bienes, goces y anhelos tuviese, con excepcin, precisam ente,
de esa fe am orosa, de esa com unin ntim a con su o tra p arte de s
m ism o, con el ser que com plem enta la u n id a d y convive el yugo am oroso (por lo que se llam a cn-yuge).
Q u e el ser individual p o r s m ism o n o sera portado r de tales
energas si n o fuese p o rq u e alberga y pone en juego , en circunstan cias tales las de su especie, es u n hecho q u e los bilogos postulan y
dem uestran con rigo r experim ental: diversos investigadores h a n in tercalado obstculos, de intensidad y da o crecientes, en el cam ino a
recorrer d e m achos y hem bras d e diversos rdenes anim ales (desde
los batracios a los prim ates) y han podid o com probar cm o los dos
trm inos de la vital pareja inapelablem ente m archaban hacia su fusin, insensibles al dolo r y a la fatiga, hasta q u e conseguan ju n tarse
o caan exhaustos e innim es. Esa m agna fuerza de recproca atraccin no hay dud a de qu e tiene u n a base citoqum ica, inm ensa y eterna, pues en ella radica el m isterio de la persistencia de la vida, pero
ahora lo que nos interesa es contem plarla , sublim ada y exaltada, en
sus m s nobles y excelsas m anifestaciones. P orqu e es en ellas y a
travs de ellas cm o el hom bre se eleva sobre el p lan o instintiv o y se
trasciende en la creacin de form as originales y de realidades psquicas inefables.
La sim biosis vidas unidas de la pareja am orosa produce en
sus dos elem entos u n a transform acin n o slo de visin y actitud sino
de proyectos y actos. Ya n o son vlidos los antiguo s m oldes d e vid a
154
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
in d iv id u al; tan to si se ha consum ado la conjunci n fsica y la cohabitaci n (que, en realidad, supone sim plem ente vivir com partiend o
la m ism a habitacin, es decir, bajo el m ism o techo) com o si n o se
ha llegado a ese placentero y constante re-encuentro q u e supon e la
existencia hogarea , lo cierto es q u e ahora " l" y "ella" estn esposados. N o se requiese para eso n i u n a firm a n i u n a bendicin: basta
el sincero y firm e propsito de com partir cuanto de buen o y de m alo
ofrezca el futuro , ayudndose m utuam ente y colaborand o en la creacin d e los valores (biolgicos o naturales y culturales o espirituales)
que cada cual sea capaz de engendrar. Es as com o se pasa a la fase
q u e podram o s denom inar social del am or.
La fase de elevacin y creacin.
E n sta, la raz rgica, antes descrita, se expand e proficuam ente.
Su obra depender , com o es n atu ral, n o solam ente de las posibilida des personales, sino de la situacin v ita l en q u e stas van a convivir.
M as algo hay indiscutible: el am or, q u e ha llegado a este m om ento
de su devenir, crece ahora, n o ya en extensin n i en profundidad,
sino en m adurez germ inal. D a a d a b ro ta n nuevas m uestras de inspiraci n q u e de l proceden : ya n o es la exaltaci n (artstica o tica)
de la figura am ada, n i tam poco la obsesin o el frenes de su p u ra
contem placi n o posesin, lo q u e in q u ieta e im pulsa al ser am an te ;
antes bien: es el deleite de ver la vida bajo u n nuevo enfoque y descubrir en ella los m atices q u e solam ente pueden percibirse cuand o
se la contem pla con la actitu d de u n am or sereno, pleno y totalm ente evolucionado . Es as com o u n a pareja feliz desparram a su felicidad y eleva el nivel de sus vidas, fecundand o con su am or cuanto en
ellas se incluye. Es as com o el hom bre y la m ujer, unidos, alcanzan
su m xim a capacidad de esfuerzo, de invencin o d e sacrificio.
Los pesim istas y los cnicos d ir n q u e m uchas individualidade s
valiosas h a n visto cortar su productividad po r m atrim onio s hechos
en condiciones econm icas defectuosas y seguidos de proles cuyos
cuidados m ateriales han absorbido po r com pleto su atenci n y energas. M as cabe preguntar a tales crticos si el sim ple hecho de crear
y educar a esa prole que nunca habra nacido sin haberse esposado
los amantes no es, en s, la obra de m ayor enjundia q u e stos p o dan acom eter y realizar. Sueltos o aislados, quizs h ab ra n conseguido m s dinero, m s placeres y frivolas satisfacciones... pero
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
155
nunca h ab ra n depurad o y quintaesenciad o su generosidad y bondad ni h ab ra n inm ortalizad o sus valores com o ahora, q u e h a n legad o a la h u m an id a d ese m anojo de hijos, educados con esfuerzo y
privaciones, s, m as con nobleza e idealism o , tam bin.
Q u e n o se diga o arguya la consabida objecin de q u e m uchos
padres delinquen po r sus hijos. C ualquiera q u e sea la situacin
desesperada, angustiosa y de solucin urgente nunca justifica el
delito po r o para beneficio de los hijos, toda vez q u e el m ejor p atrim onio que sus padres pueden dar a stos es el ejem plo de su conducta, au n con entera prescindencia de las sanciones sociales y legales. E l hijo de u n m illonario sinvergenza, cuand o adquiera conciencia de su real situacin , se sentir peo r p rep arad o p ara la vid a
y m s hum ild e e insatisfecho q u e el hijo de u n pobre h o n rad o .
El hijo d e u n fusilado heroico cam inar po r la vida con m ejor b a gaje q u e el de u n jerarca traidor. N o hay, pues, m otivo n i excusa
para pensar en justificar desuniones o en reh u ir obligaciones q u e
derivan de u n m odo n atu ra l y espontne o del am or.
CAPTULO X II
LOS
T IP O S
DEL
AMOR
C onvenienci a d e un a clasificaci n d e lo s am ores.
H em os visto que el am or posee m ltiples races y tiene, po r tan to, com pleja estructura : tan to m s difcil de esquem atizar cuanto
m ayor sea el volum en personal de la individualidad en q u e se
desarrolle. L a com binacin de sus diversos aportes y la im bricaci n
de sus fuerzas con las de los otros m oradores gigantescos del organism o hu m an o crea infinidad de cursos am orosos o, si se q u iere , de
existencias (histricas) presididas p o r l. D e aq u la necesidad d e
h alla r u n criterio taxonm ico , q u e nos perm ita agrupar la infinita
variedad de esas form as aparente s de su dinam ism o en u n nm ero
delim itado de tipos, que a u n siendo puram ente heursticos, sirvan
de p u n to de referencia para la m ejor com prensin de los problem as
que cada caso concreto plantea al psiclogo, em pead o en la diseccin m ental de cualquier "enam orado" .
A m o re s puros e im puros.
sta es la prim era "base p o p u la r " de clasificacin, dicotm ica;
contra ella n o es preciso argir dem asiado , pues basta con decir que
el trm in o d e "am or im p u ro " es u n a contradictio inadjectio: o n o
existe am or o, si existe, es p u ro . L o que las gentes ignaras quieren
significar con el trm ino " im p u ro " es que hay m s atraccin fsica
(genital) q u e afecto o reverencia psquica; m as entonces basta con
significar el adjetivo "sexual" o, si se quiere, "carn al" y com prender q u e el am or de tip o carnal pued e ser puramente carnal, sin
por ello dejar de m erecer el trm in o de am or. Y lo q u e las gentes
158
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
gazm oas designan con el trm in o " im p u ro " es el am or q u e resulta
pecam inoso, po r enlazar a dos seres que, de acuerdo con las leyes
religiosas o civiles, n o pueden com unicarse sus sentim iento s n i m uch o m enos ceder a sus im pulsos. M as en tal caso conviene h ab la r de
am ores ilcitos, reconociend o que pueden ser tan to o m s puro s q u e
otros, lcitos.
T a n t o en u n o com o en otro caso esa base de calificacin supuestam ente tica n o puede ser m antenid a desde u n p u n to de vista estrictam ente lgicocientfico y resulta, adem s, errnea e injusta desde el
p u n to de m ira psicolgico y propiam ente tico .
A m ores " p a sa je ro s " y "duraderos" .
A los prim eros se les concede el carcter de "ventolera", de
"arreb ato " o de "m etejn" (en el argot sudam ericano), correspondiendo, parcialm ente , a l trm in o ingls de infatuation. A los segundos, po r el contrario, se les da categora de estabilida d y de espiritu alid ad . A qullos se confunden con la "av en tu ra " y stos con la
"v en tu ra" . M as tam bin tal calificacin-es errnea e injusta, p o rq u e
jam s la calidad y el rang o de u n estado afectivo o pasional pued e
m edirse p o r su duracin . U n am o r p u ram en te genital pued e d u ra r
tod a la vida, en tan to q u e u n am or puram ente espiritual o platnico
puede consum irse en u n instante. Y u n am or pasajero pued e tener
m atices y valores m ucho m s trascenden tes q u e o tro , lnguidam ente
arrastrad o a lo largo de tod a u n a vida. E l criterio cronolgico n o es,
pues, vlido para la tipologa am orosa, ya que el factor "tiem p o "
depend e de m uchas variables qu e nad a tienen que ver con la "esencia" del proceso am oroso.
Amores egostas y generosos.
Esta dicotom a tiene ya algun a base racional, au n q u e tam poco es
suficiente p ara m antenerla , p o rq u e en realidad tod o am or es, sim ultneam ente, egosta y generoso, pues que discurre entre los pro cesos de in-fusin y e-fusin, al igual que los m ovim ientos del corazn im plican u n a sstole y u n a distole. La prueba de q u e en la efusin hay u n a satisfaccin egosta nos la da la clebre pregunta del
hroe goethiano: "Si te quiero, qu te im porta? " Y la prueba de
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
159
q u e en el m ovim iento de infusin hay u n im pulso generoso nos la
da el hecho de que m uchos enam orado s celosos, absorbentes y dictatoriales, a fuerza de querer englobar y dirigir totalm ente la personalidad y la vida del ser am ado , descuidan en absoluto su propio rum b o vital, desatienden sus intereses e ideales y m aterialm ente se desviven para conseguir esa m xim a infusin. Es, pues, m uy relativo el
p la n o diferenciado r del egosm o y la generosid ad. M ejor sera, en
casos tales, usar los calificativos de "centrfugo " y "cen trp eto " o,
si alcanzan u n nivel patolgico , de "sdico" y "m asoquista". Y m s
exacto, an , es designarlos con el ttu lo de activos (posesivos) y -pasivos (protectivos). E n los prim eros el ser quiere, antes q u e todo ,
querer; en los segundos, po r el contrario, quiere ser querido.
La base de clasificacin psiquitrica.
C ada cual am a com o quien es, o sea, com o puede y no com o
imagina am ar. Segn cul sea el tip o constituciona l y segn las m odalidades de su estructura personal, no am an de m anera idntica el
astnico y el estnico, el cicloide y el esquizoide, el paranoico y el
obsesivo, el histrico y el angustiado . D e aq u que sea posible describir diversos m odelos de decurso am oroso, en relacin con el predom inio de u n o o v ario s rasgos psiquitricos, qu e pueden hallarse presentes incluso en las personas tenidas po r norm ales. C laro est, em pero, q u e esa base de clasificacin no es com pleta, ya q u e caen fuera
de ella m u ltitu d de casos en los q u e estn ausentes los elem entos q u e
sirven para establecerla; pero, au n as, hem os de conocer sus pau tas fundam entales, para no om itir en nuestra descripcin la llam ad a
"zona m arg in al" , po r la que discurren infinidad de psicpatas, protagonistas de los m s ledos dram as literarios, en relacin con este
tem a de curiosidad inagotable .
El amor "esquizoide". Se caracteriza por los bruscos e injustificados cam bios de su intensidad y de sus m anifestaciones. Es u n
am or contradictorio y desajustado, q u e hace vivir en p erp etu a tensin a quien lo siente y a quien lo recibe. O bedece a la ley del todo
o n ad a : es avasallado r ahora y despreciativ o en seguida.
N ad a tienen de extra o estas absurdas conductas del am or esquizoide, pues falta a su auto r la integraci n y la u n id a d q u e es indispensable para establecer u n a vida m ental coherente y para ser
160
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
capaz de em prender la m agna em presa de la convivencia y la fusin
psquica con o tro ser: cm o va a relacionarse bien el esquizoide con
su cnyuge si no es capaz de entenderse a s m ism o? D e aq u q u e ,
tard e o tem prano, el am or esquizoide term in a en d ram a : cada
brusca y final del potencial am oroso en el protagonista o agotam iento progresivo en su pareja.
El amor paranoide. Crece y se m anifiesta con brillantez; conquista con facilidad a su "o b jeto " libidinoso (nunca fue m ejor aplicado q u e ahora el trm in o de "objeto " con que los psicoanalistas d e signan al "sujeto " a m a d o ). P ero, siendo inm ensam ente egocntrico, im perialista y absorbente, p ro n to se ti e de celosidad y exigencias que to rtu ra n e inhiben a q u ie n lo recibe: discusiones sin cuenta,
violencias y escenas injustificadas, au n cuand o racionalizadas po r el
am ante que las p ro v o c a ... ste llega a ser m s odiad o y tem id o q u e
adorado. Q uien resiste la convivencia de u n am or paranoide, quizs
gane el reino de los cielos, pero sin d u d a pierd e el de la T ie rra ,
pues se transform a en p u ro apndice o esclava som bra de su tirnico am ador.
El amor hipomaniaco. Es asim ism o brillante, fcil, alegre y
atractivo , p e r o . . . intrascendente y principalm ente n u trid o po r la
raz genital. En el fondo, el am ado r hipom aniaco es u n narcisista,
q u e am a p o r la bsqueda de placer y requiere cam bios frecuentes en
sus elecciones. E l am or hipom aniaco tien e prisa y llega p ro n to al
m xim o de su aparente esplendor, m as se agota, cual fuego fatuo y
olvida con sorprendente ligereza. Es apenas "flor de u n d a" , porque quien lo siente vive en form a superficial y acelerada, p ren d id o
de u n a necesidad constante de m udanza y de deseo de agotar al m xim o las nuevas, posibles sensaciones.
El amor pesimista o melanclico. C ontrapartid a del anterior,
este am or est im pregnad o de m iedo y, a veces, de rencor. Carece de
fuerza y rebosa de deseos; suscita m s com pasin que pasin ; es u n a
invitacin a la m uerte y no a la m ayor vida. Q uien se enam ora de
un pesim ista se condena a arrastrar u n fardo y se im pone u n a carga
que term inar po r fatigarle o, cuand o m enos, agriarle la existencia.
P orque quien siente el am or m elanclico ve sus peligros y n o goza
de sus beneficios, sufre de sus dudas y no disfruta de sus atractivos,
pid e y no da, no engaa pero desengaa, m agnifica los obstculos y
CUATRO GIGANTAS DEL ALM A
161
m inim iza los recursos para s a lv a rlo s ... en definitiva: carece de fe
y p o r ello es u n apstata del am or.
El amor compulsivo. Es prim o herm an o del anterior: escrupuloso, quisquilloso , superordenad o en sus rituales, tem eroso por d e m s, in q u ieto y alterado, con im pacientes urgencias e inexplicables
dilaciones, com plica el decurso de la convivencia y destruye toda
posibilida d de una franca y recproca interpenetracin anm ica, au n
cuando defiende su actuacin con bellos y aparentem ente lgicos
pretextos; au n cuando, a veces, m uestra ternuras y exquisiteces q u e
indican u n a hipersensibilida d enferm iza.
El amor ansioso. A nhelante y angustiado , este am or n o tien e
pausa n i contraste. V ibra siem pre al m xim o en sus cuerdas em otivas
y pasa del entusiasm o delirante a la desesperacin trgica, de la exaltada alegra al m iedo pavoroso, a travs de las estaciones de la preocupaci n, la duda, el tem or y el disgusto. N o alcanza nunca esa d u lce serenidad , rad ian te y em belesada, qu e caracteriza al am or norm al, cuand o se siente correspondid o y en plen a sim biosis con su
alter ego. Es, pues, u n am or dram tic o qu e discurre principalm ente
bajo el signo del sufrim iento o del frenes, no logrand o descansar ni
m ecerse en el arco d e l sosiego feliz. Sus protagonistas son seres
"desorbitados" , es decir, exoftlm icos, distiroideos, hiperim aginativos e hiperpasio nales, a quienes falta el contrapeso "de la objetividad
y de la lgica; a quienes sobra genio y falta energa.
Los amores m onocordes de algunos norm ales.
D ejand o aparte los m encionados tipos patolgicos, existen, tam bin , am ores que sin serlo resultan un tanto anm alos por nutrirse,
de un m odo casi exclusivo, de una de las races cuya com binaci n
integra "th e real thing", es decir, el A m or, con m ayscula. V eam os
cm o se caracterizan esos tipos, unilaterales, de actuacin de E ros:
El amor nutritivo. A u n q u e parezca m entira, existen parejas
hum anas cuya sim biosis discurre casi nicam ente a lo largo de la
lnea de las satisfacciones rhetablicas: cuanto es causa de goce lo es
a travs de placeires puram ente orales. G entes cuyas obtusas fibras
sentim entales solam ente lanzan alg n destello cuand o se encuentran
estim uladas po r las papilas gustativas y los cilios de las neuronas ol-
162
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
fatorias, es decir, cuando "saborean y paladean" ciertos manjares
(entre los que puede contarse la propia carne asada) o cuando "huelen y se embriagan" ante olores emanados de la pareja.
La influencia afrodisaca del gusto y del olfato es tan enorme
que Magnus Hirschfeld considera a ambos tipos de impresiones sensoriales como inclubles en el "aparato sexual" (del que serian solamente una parte, claro est, los llamados rganos genitales). Y, en
efecto, son infinito s los mortales que para llegar a obtener el placer
sexual requieren comer, beber u oler determ inad os manjares, bebidas o perfumes (e, inclusive, pestilencias tales com o los olores sui
gneris em anado s d e las llam adas partes p u d e n d a s) . Para tales "parejas", la cocina, el bar y el tocador son elem entos indispensables de su
vid a am orosa; sin ellos sta se paraliza; para ellos trabajan am - bos:
l, ganand o los m edios econm icos y ella convirtindolo s en sa- bores y
olores, que luego conducen a digestiones soporferas, tras de las q u e se
em erge con lengua sucia, m al hum o r y ab u rrim ien to , sola- m en te
tratables po r el olvido peridico y recproco , d u ra n te los inter- valos de
las nuevas orgas nutritivas. Ese am or canibalesco es, sin duda, el
m s p rim ario y m enos interesante p ara el psiclogo, pero ilustra y
evidencia el origen ms rem oto del G igante R osa, q u e siem - p re es
representad o con ab u n d an te grasa y fofez, tan to en su form a
infantil (C upido) com o en su variante adolescente (A p o lo ).
El amor mortal. E xaltado po r los rom ntico s y los m sticos,
envuelto en el sudario de la noche, este tipo de am or, alim entado po r
la raz tnica, busca, inconsciente o conscientem ente , su ingreso en
la nada, qu e es otro m odo de ser inm ortal. Los llam ados "novios de
la m u erte " se buscan para dar, unidos, el gran salto en el vaco, para
trasponer el u m b ra l de la eternidad y desvanecerse en el N irvana.
C aracterstica de tal am or es la bsqued a del silencio, la soledad, la
cbscuridad , y el estatism o m udam ente contem plativo , cual si q u isiera, ya, anticipar la nadedad hacia la q u e se dirigen; la inm ovilidad
y la frialdad del sarcfago. Sus futuros habitantes adquieren as un
aspecto estatuario y al m irarse no buscan descubrirse los destellos
de su alm a viva sino el definitivo perfil de su cadver.
Este am or tnico es triste, pausado y des-anim ado. D iscurre en
tono m eno r y habla siem pre con sordina; es pesim ista y slo piensa
en abstracciones. E l o la am ante cifra su goce en m orir, en safrificarse, en penar y en renunciar m asoquistam ente a cuanto pueda ser
o representa r creacin, goce, vitalizacin. D onde no hay el dram a
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
163
lo crea; donde lo hay, lo eleva a tragedia; gusta de acum ular obstculos y dificultades, no para vencerlos sino para caer vencido o
desvanecido ante ellos. Incluso si nad a se opone a su plena satisfaccin, los am antes se to rtu ra n pensando q u e "plaisir d'am ou r n e d u re
q u 'u n instan t' en tan to "chagrn d'am ou r d u re toute la vie"; buscan u n pretexlo para hacer el clebre "pacto de m u erte " y si no la
consum an fsicam ente, la consiguen en la esfera psquica, al privarse
d e cuanto significa la "joie de vivre", po r tem or a ser vulgares, im p u ro s o frivolos.
L as personas cuyo canto am oroso tom a esta clave tnica, gustan
de enam orarse de seres invlidos, inasequibles o extraos. D e u n
m od o m s o m enos inconsciente eligen el objeto am oroso que m enos
indicado sea p ara extraer de l un a fuente de estm ulo, de elevacin
vital o de sana creacin de valores. M as esa eleccin n o es hecha tan to po r u n im pulso de caridad com o po r un deseo de acum ular sufrim iento , en el cam ino hacia el reposo eterno , q u e realm ente es el fin
ansiado: cuanto peor se viva, m s justificad a est la m uerte.
El amor imperialista, sdico y tirnico. P ropio de las personas
soberbias y absorbentes, su m ayor goce consiste en exhibir el plen o som etim iento del cnyuge a la om nm oda voluntad del conquistad o r am ante. Si quien lo siente es u n a m ujer, ad q u irir los caracteres
de la h ien a ; si quien lo siente es un hom bre, los del tigre. Eso si se
trata de ejem plares hum ano s realm ente potentes, m as si slo aspiran
a serlo, entonces las correspondiente s im genes sern las de la gata
y el gallo . D e todos m odos, lo tpico de esta form a de am or, n u trid a
po r la vanidad , el orgullo y la iracundia, teida po r los celos y am enazada p o r la violencia, es el hecho de que en ella n o se produce el
tpico dualism o o alternancia entre los anhelos de am ar y de ser am ado, sino q u e lo q u e en l priva, de u n m odo casi exclusivo, es el
afn de ser obedecido y venerado. T o d o el inters que se exhibe
p ara destacar los valores personales de la pareja encuentra su justificacin en el hecho de q u e cuanto m s se haga valer a sta m s
m rito tien e su som etim iento y su devocin, su conquista y su rendicin ante el " d u e o " (o la "d u e a" ) de su am or.
E ste tip o de am or obedece a la frm ula: "si m e am as, dem u s tra m e lo .. . som etindote incondicionalm ente a m is designios".
"Si quieres q u e te a m e . . . m ercelo". Y, po r extra o q u e parezca, el
m erecim iento consiste en sufrir y resistir la opresin creciente de la
personalida d q u e as lo siente. sta trata de justificar su conducta
164
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
p o r la intensidad de su pasin y n o es raro que, efectivam ente, viva
prendid a del ser am ado, siguiendo sus pasos, atisband o sus m enores
acciones y dictand o incluso sus gestos y palabras, m as todo eso lo
hace, cual el protagonista de Pigm alin , guiad o por la vanidad de
reinar sobre otro ser, a quien se quiere hacer alcanzar m etas q u e el
p ro p io m odelado r no p u d o conseguir, en cuanto es incapaz de auto dom inio y de autocrtica.
F cilm ente se com prend e q u e si este tip o de am or prende p o r
igual en los dos m iem bro s del p a r ertico, el decurso del proceso am o roso es u n a serie creciente de luchas y desavenencias que d a n paso
al odio franco y prueban , claram ente, lo ya expuesto al describir la
raz agresiva de este gigante: el am or lleva n su seno la m ayor de
las anttesis, puesto q u e encierra poderosas energas, capaces de perp e tu a r eternam ente al ser y, al propio tiem po , otras, capaces de anularlo, tam bin definitivam ente . T a l antinom ia explica el rp id o
paso d e la tern u ra a la crueldad , de la exaltaci n a la hum illacin,
del afecto al rencor, incluso en personas q u e n o viven el am or m ono cord e q u e ahora estam os describiendo . Sera u n error creer q u e en
este caso se trata solam ente de u n "am or p ro p io " exagerado : las personas que viven el am or absorbente y sdico son capaces de hacer el
rid cu lo , de rebajarse y degradarse m oralm ente, de perjudicarse e
inclusive de perder su honor y su vida, en ese ciego afn de englobar
y fagocitar de u n m odo absoluto y com pleto al ser q u e creen am ar.
N o se puede, pues, confundir su conducta con la del am or narcisista, com odn y pacfico, q u e pretende del ser, supuestam ente am ado ,
servicios y utilidades, m as n o siente contra l encono alguno.
El amor lbrico. C orrespond e al desarrollo nico de la raz
genital. Los am antes n ad a tienen de com n a n o ser su recproco
afn de satisfacer los im pulsos al ayuntam iento y la recproca posesin de sus cuerpos. Instigado s po r la lujuria, estudian vidam ente
sus anatom as y aplican a ellas cuantas m aniobra s les parecen convenientes para estim ular y acrecentar sus evanescentes goces sensuales.
T o d o cuanto sea capaz de em plearse al servicio de la provocacin del
orgasm o genital, es puesto sucesivam ente en accin, tod a vez q u e ste
propende a dism inuir con la repetici n uniform e de los coitos. E ntonces, u n o y o tro d e los am antes se ingenia para cam biar el am biente, las apariencias, la secuencia o la intensidad de las m aniobra s p re paratorias. A cuden si es preciso, a diversos afrodisacos y . . . se ignoran o inclusive se m olestan en los intervalos, forzados, de reposo
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
165
g en ital. Si este tipo de am or es igualm ente sentido po r am bos, pued e
d u ra r bastante: tiem po , aun cuand o nunca alcanza nivel digno de
consideracin psicolgica. Si solam ente es sentido po r u n m iem bro
de la pareja, p ro n to cansar y asquear al otro, que tendr, no obstan te , dificultades para zafarse de la u n i n (tem ida, pero m enos tem id a que las am enazas de reaccin ante un ro m p im ien to .).
El amor intelectual, creador. Bajo el dinam ism o casi exclusivo de la colaboracin , es decir, de la adopcin de fines y m etas CQm unes y la prosecucin de esfuerzos coordenados y com plem entarios,
p ara alcanzarlas, discurre este tip o de am or, que tiene, en realidad,
m s de un com paerism o, cam aradera o am istad que de real intercam bio ertico. P orque cuand o se da po r igual en los dos elem entos
de la pareja, sios se hallan m s interesados en am ar su obra que en
am arse. V iven y sienten ms su quehacer que su ser. Y as no es raro ,
inclusive, que exista en ellos un divorcio entre la proxim ida d de sus
pensam iento s y el alejam iento de sus rozam ientos. stos, inclusi- ve,
pueden tener lugar con otras personas, qu e en ellos despiertan un a
atraccin puram ente fsica. A s, B ertran d R ussell, en su tan discutid o libro acerca de La nueva moral sexual, llega a la afirm acin de
q u e pasados los prim eros tiempos cualquier am or debera apoyarse principalm ente sobre esta convivencia y co-laboracin en tre los
cnyuges, dejando que cada cual satisficiese sus necesidades geni- tales
con quien m ayor placer le proporcionase, de un m odo seme- ja n te a
com o cada cual decide tom ar su m eriend a en diversos luga- res a hora
distinta y con diferentes m anjares, sin qu e eso com pro- m eta la
arm ona del hogar; se tratara, apenas, de bajar unos palm os
el rea orgnica qu e as se calm a y satisface.
N o obstante, cabe advertir que la gran inteligencia y honestida d
del gran lgico que es B. R ussell no bastan para justificar ni hacer
viable, cuando m enos en nuestros tiem pos, una tal afirm acin qu e
supondra no tan to un am or m onocorde com o am ores disociados, es
decir, desintegrados: el hom bre tendra as, com o la m ujer, personas
diversas para satisfacer las diversas ansias de su lib ido : habra una
serie de quistes amorosos, sin la m enor im bricaci n ni sntesis entre
ellos; esto sera, sim plem ente, proclam ar un a esquizotim ia, es decir,
u n a desintegraci n sentim ental, que habra de conducir a graves perturbaciones n o slo fam iliares sino sociales y ticas. P orqu e se dara
el peregrin o caso de qu e los hijos iban a ser concebidos, precisam ente, con am antes puram ente eventuales, es decir, de valencia exclusi-
166
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
vam ente horm onal, fsica y transitoria; en tan to las personas am adas
con m ayor profundida d y perennidad , con m ayor desinters y te rn u ra , seran estriles biolgicam ente y solam ente producira n frutos
culturales, artsticos, econm icos (en conjunci n de esfuerzo).
M s com prensible y norm al es im aginar el caso de seres q u e se
estim an y am an en el plan o intelectual y rgico, con tan ta devocin
y p len itu d , q u e olvidan o prescinden de obtener peridicas satisfacciones gensicas, ya que les basta con las que consiguen en el plan o de
sus actividades de sim bolizacin. T odo s sabem os q u e el trabajo in tenso tanto fsico com o m ental es capaz de absorber y derivar
las energas q u e h ab itu alm en te se destinan a la actividad gensica,
fisiolgica: el hom bre carece de vitalidad suficiente para trabajar sim ultneam ente, de un m odo intenso y proficuo, con sus dos cabezas
(la cerebral y la g e n ita l).
A lgunos ejem plos d e am ores bifsicos.
A dem s de los tipos de am or m onocorde q u e acabam os de sealar, existen m ltiples m odalidades de am ores bifsicos, trifsicos, etc., y tam bin , infinidad de cursos de am or integral. N o podem os describirlos todos, pues dara extensin y pesadez excesiva al
captulo ; po r ello vam os tan slo a m encionar algunos de los m s
caractersticos, entre los bifsicos, para detenerno s luego, un poco
m s, en analizar los cursos term inales, habituales, del proceso am o roso.
El amor en vaivn. H e aqu el m s corriente de los cursos bifsicos; d u ran te un perodo, m s o m enos largo, el hom bre se interesa y su am or asciende al rojo vivo, en tan to la m ujer resiste y "se
deja querer". En un m om ento dado, el hom bre com ienza a desinteresarse y sentirse atrad o por otras im genes fem eninas; entonces
ella reacciona y descubre q u e lo am a "con locura". Se lanza a su reconquista, pon e en jueg o sus artes de seduccin y tom a p arte activa
en el m antenim iento de la llam a am orosa, que as se reaviva otro p e ro d o ; m as al cabo de ste la m ujer siempre conservadora y tradicional propend e a com portarse con ru tin a y es el galn q u ien , entusiasm ad o o contrito, dirig e el curso del navio am oroso por los m ares de la re ilu s i n ... Y as sucesivam ente: cuando un o aprieta, el
o tro afloja, y cuand o ste exige, el otro cede, sin llegar a producirse
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
167
el sim ultneo desinters o abatim iento de am bos cn-yuges, pues en
tal caso p ro n to estaran conform es en declarar q u e haba term inado
la p artid a .
El amor "saccad" o explosivo. E n ste hay coincidencia y
correspondencia en las fases y atraccin y repulsi n violenta, qu e se
alternan en am bos am antes. E ntonces stos dividen su tiem p o en pelearse salvajem ente y reconciliarse, tam bin salvajem ente. D u ran te
la fase inicial hay am or incend iario y d u ran te la fase b) hay odio in cendiario, pero en un a y en otra am bos trm inos del par am oroso se
encuentra n fijados recprocam ente , bien p ara abrazarse, bien p ara
ahogarse, sin tener intervalo s "neutros", n i, m ucho m ertos, perodos
de am or p u ro y sereno; la tensin afectiva oscila bruscam ente y se
desplaza de uno a o tro extrem o de los polos de atraccin y repulsin ,
con cierto ritm o y periodicidad , indepediente s de los acontecim iento s
extrem os que, en tod o caso, sirven solam ente de pretexto para desencadenar el cam bio d e las fases. Estas pueden ser de desigual duracin y entonce la predom inante puede encubrir y disim ular su
opuesta, m as no po r eso deja de tener, sta, un a significacin esencial
para la com prensi n del to tal proceso. T a l tipo de am or discurre
sobre la doble raz sadom asoquista, esto es, sobre la raz agresiva y
la raz tnica: cuand o dom ina la prim era en am bos am antes, en tra n
en franca pugn a y pueden llegar inclusive a la agresin fsica; cuan do dom in a la segunda, po r el contrario , cada cual quiere sacrificarse
po r y ser esclavo de el o tro . N o es raro q u e en tre am bas races
ap u n te tam bin la raz propiam ente erticogenital, y entonces tenem os un tip o m uy corriente de am or trifsico y trigm ino .
E l a m o r a tr e s tiem p o s: atraccin (genital), pugna (celosa)
y a v e rsi n (agresiva) .
E n este tip o de am or se interpone, entre la fase de efusin re ciproca (con tendencia al m u tu o som etim iento ) y la fase de absorcin agresiva (con tendencia al dom inio absoluto y tirnico) u n a
fase interm edia, de lucha, m uy a m enudo revestida de m atices celosos, q u e em piezan o term inan tras la descarga del potencial gensico.
Confesiones de m uchos am antes en el gabinete del psiquatra ,
nos confirm an que el coito violento sirve, m uchas veces, de principio o de final a escenas no m enos violentas, de discusin y luch a
168
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
equipotente , tras de las que surge u n doble rencor o un a doble reconciliacin . D e esta suerte, los tres tiem pos podran definirse, segn
los casos, po r cualquiera de las siguientes frm ulas abreviadas: N os
querem os no nos entendem o s nos odiam os; gozam os dom inam os nos sacrificam os; vivim os (disfrutam os lucham os (sufrim os) m orim os (nos som etem os), etc.
Cursos term inales , habituales , del proceso am oroso .
H asta ahora hem os descrito, con cierto detalle, cm o el am or
entra o "invade" y cm o se "arraiga " y discurre en el ser (que ante l
sucum be, o con l se elev a). K o ra es de q u e nos ocupem os de cm o
se "evade" o term ina, ya que, con frecuencia, el anlisis d e este perod o d e su historia sirve m ejor que el de los anteriores para definirlo y
para caracterizar la personalida d de los am antes.
N o hay dud a que, siendo el am or u n a m anifestacin de la vid a
personal, su decurso obedece a las m ism as leyes generales q u e rigen
los otros aspectos existenciales de la historia individual. A s, vem os
qu e en sta todos los procesos psquicos tienden a devenir autom ticos y a desaparecer del m bito consciente cuand o alcanzan u n a perfeccin ru tin a ria . El gran dilem a para cualquier concepto , sentim iento o propsito q u e deviene h ab itu a l es el de renovarse o m orir
com o entidad psquica. En la m ism a m edida en que se torna fcil
su curso, ste se hace tan leve que deja de ser s e n tid o .. . y desaparece
en el olvido, dejand o apenas las huellas del recuerdo .
E l am or n o hace excepcin a esta regla y si se h a podido decir
q u e el m atrim onio representa su tum ba es, precisam ente, porqu e lo
habitualiza , es decir, p o rq u e lo hace ordenado y crnico, p o r definicin, n o slo en la epstola de San P ablo sino en los planes de vida
hogarea. Solam ente cuand o los dos am antes tienen ta l volum en de
Vida interior q u e les perm ite descubrir en ella nuevos paisajes m entales, y cu an d o tienen tal im aginaci n expresiva q u e les perm ite crear
nuevos lances, situaciones y recursos erticos, apoyndose ora en
u n a , ora en otra de las races polim orfas de este gigante, le es entonces posible hacer reinjerto s en l, que m antengan sus flores y sus
frutos siem pre en sazn. M as si esto no sucede, el rbol am oroso seca
y languidece, pierd e vida y vigor, su savia apenas llega a asegurarle,
po r vis a tergo, u n a apariencia de lozana en algunas de sus hojas,
CU A TR O
GIGANTE S
DEL
ALM A
169
en tan to o t r a s .. . (H ojas del rbol cadas, juguetes del viento so n ).
Y cm o .e m anifiesta esta declinacin em ocional? D e varias
m aneras, segn su previa estructura , la personalidad en que se asienta el am or y el com portam iento del cnyuge. Vam os a estudiarlas
seguidam ente, mas esto m erece un captulo aparte.
C A PTU L O
X II I
LAS LISIS Y LAS C R ISIS A M O RO SA S
C orrespondiend o a las dos form as, brusca o lenta, com o el am or
penetra en la conciencia, se expand e en el ser y se proyecta al exterio r, tam bin hay dos m odos de extinguirse : por lisis y po r crisis.
El prim ero, sin duda, es el m s frecuente, si bien el segundo, m s espectacular, es m ejor descubierto por el am ante y el am ado. La lisis
o diluci n lenta, de los sentim iento s y afanes am orosos puede ir, o no ,
acom paad a de m odificaciones cualitativa s de los m ism os.
Lisis por sublim acin .
Esta es la form a m s frecuente y conocida: conduce, suavem ente, desde las riberas de la violenta atraccin integral y principalm ente sexual que se satisface lujuriosam ente en la llam ada "lu na de m iel" , hasta las playas pacficas de la com prensin , tolerancia
y com penetraci n espiritual racional, q u e se observa en la llam ada
"am istad am orosa". l y E lla se van viendo cada vez m s com o realm ente son y m enos distanciado s del resto de los m ortales. Se encuentran m enos atrados po r sus respectivos encantos corporales y sienten m enos la necesidad de fundirse copulativam ente . C uando lo hacen, la satisfaccin es cada vez m s breve y m s localizada; el acto adquiere caracteres m ecnicos, de ritu a l necesario, peridicam ente , para conservar la justificaci n de q u e existe la llam ad a "vida m arital" .
Mas en la m edida en q u e dism inuye la explosividad del im pulso
y el afn de satisfaccin gensica, aum enta el contacto y la colaboracin para enfrer tar los problem as econm icos, sociales y ticos que la
vida en com n y la educacin de los hijos plantean . Es frecuente, en
este perodo, q u ; el hom bre guste, ya, de tener m om entneas e intras-
172
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
cendentes "aventuras" con quienes poseen, para l, lo qu e su am ada
ya p erd i : la atraccin sensual directa (el llam ad o "sex a p p e a l" ) ,
m as de ning n m odo consentira an q u e esta conducta com prom etiese la estabilidad y la paz venturosa de su hogar. Siente po r su
m ujer un adm irativ o respeto y un a tern u ra protectora , a la vez que
episdicos sentim iento s de afecto. En cuanto a "ella", ya ha visto en
l sus puntos dbiles (su vanidad, su egosm o o su falta de em puje
e iniciativas, su tendencia a la conquista ajena o su falta de cuidad o
po r los detalles y de sensibilidad ertica hacia s ) , m as, con todo ,
ha desarrollado, en com pensacin, u n cario casi m aternal po r l:
gusta de tenerlo cerca, especialm ente por las noches, en qu e se siente
protegid a con su presencia, y cuand o hay alguna em ergencia. E n
todo caso, todava hay goces en com n qu e reem plazan la dism inucin del "g ran " goce orgistico . Se cultivan m s las relaciones sociales, o los juegos, o el trabajo constructivo , o las lecturas o la m sic a . . . en un a palabra: se profundiza en la creacin de vnculos de
com paerism o , am istad y cam aradera, en tan to se deja volar u n
poco la fantasa ertica, que va a fijarse en otros objetos libidinosos,
m s o m enos asequibles.
L isis por degradacin .
U n cam ino inverso se sigue en sta m odalida d term inal de la historia am orosa: a m edid a que el placer genital se em bota, se recurre
a obtenerlo por m edios cada vez m enos espontneos y recom endables. El m arido, bajo el pretexto de inform ar o ilustrar a su esposa
en lo q u e "se hace po r ah " , la lleva a aprender y realizar m aniobra s
y actos qu e focalizan cada vez m s abajo en niveles m edulares el
origen de u n placer cada vez ms difcilm ente conseguido. P ro n to n o
basta eso para "excitarse" y se requiere visitar am bientes, o ingerir
brebajes, o acudir a perversiones, m as lo curioso del caso consiste
en que cual u n a obsesin, dom ina en am bos am antes la idea de
agotar todas las fuentes del placer genital y sexual, sin pensar en
h alla r su "ersatz" y ventajoso equivalente en la esfera de los placeres
intelectuales o en las satisfacciones puram ente ticas y estticas.
Poco a poco se produce u n "divorcio" existencial y se alejan
los dos ncleos personales del par, que solam ente se ju n ta para discurrir acerca de dnde y cm o va a "divertirse", es decir, a ganar
artificialm ente lp que ya n o se pued e obtener naturalm ente . E l p ro -
CU A TR O
GIGANTE S
DEL
A LM A
173
b le m a p a r a elJos es: qu hacem os despus del coito? Y, p ro n to , surge este o tro : qu hacem os para poder lograr el coito?
Lisis por desinter s y abandono .
E n esta m odalidad, la declinaci n lenta del proceso am oroso se
verifica sin com pensaciones ni degradaciones: pura y sim plem ente se
va operand o una separacin de los respectivos cam pos de vida y cada
u n o de los protagonistas se dirig e a lograr sus previos afanes, realizando un tcito acuerdo de tolerancia con el o tro : generalm ente ,
el varn tom a pretexto de su gran trabajo y su ulterior fatiga para
n o cum plir sus supuestos com prom isos m atrim oniales, en tanto la
m ujer se refugia en sus quehaceres dom sticos, en sus preocupacio nes educativas o en obras pas, o actividades seudoartsticas y sociales, coincidiend o puram ente a las horas de com er y dorm ir, sin q u e
ni aun entonces se establezca una verdadera relacin interpersona l
entre am bos, pues cuand o un o tiene sueo el otro est insom ne y viceversa; y cuand o u n o com e, otro lee o le llam an por telfono.
M illones de m atrim onio s llevan este tipo de vida, tras unos
aos de convivencia, por sim ple ru tin a y por creerse obligados a llevarla, en aras de prejuicios religiosos, econm icos, legales o sociales.
Incluso si, po r acaso, existe en ellos actividad genital peridica, sta
tiene lugar gracias a un prodigio de im aginacin , sustituyend o am bos la im agen del otro por la de algn objeto libidinoso de intensa
atraccin fsica.
Lisis discordantes .
stas son, siem pre, trgicas, pues entraan un enorm e sufrim iento de p arte del cnyuge qu e sigue am ando y se da cuenta de
que ya no es am ado . C oncienciar de un m odo lento, fatal y progresivo la prdida ele la correspondencia am orosa es tan to m s angustio so que sentir, tam bin ineluctablem ente , el desencanto producid o
po r el derrum be del ilusronism o am ante; am bos trm inos tem en
confesarse y plantear claram ente la situacin : el am ante no quiere
escuchar palabras finales; el ex am ante no quiere, tam poco, pronun ciarlas, pues donde acab la pasin com enz la com pasin y, de otra
parte, gusta sentirse am ado. Esta situacin ha sido como las
174
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
principale s fases de la dialctica amorosa tam bin descrita poticam ente por Pedro Salinas, quie n con ella crea estos profundos
versos:
N o preguntart e m e salva.
Si llegase a pregunta r
antes de decir t n a d a ,
I q u claro estarla todo ,
to d o q u acabado ya!
Sera cam bia r tu s brazos,
tus auroras, indecisa s
de hacia q u ie n ,
sera cam biar la d u d a
d o n d e vives, d o n d e v iv o
com o en u n gran m u n d o a oscuras,
por una m oned a fra
y clara: lo q u e es verdad .
T e m archaras, entonces .
D o n d e est tu cuerp o ahora ,
vacilante , to d o trm ulo
d e besarm e o n o , estara
la certidum bre : tu ausencia
sin labios. Y d o n d e est
ahora la angustia , el to rm en to ,
cielo s negros, estrellado s
de p u ed e ser, de quizs,
n o habra m s q u e ella sola .
M i nica am ante ya, siem pre ,
y y o a tu la d o , sin ti.
Y o solo con la verdad .
V ale la pena de considera r aparte los dos casos de discordancia,
que sirven de paradigm a a esos bello s versos: el de la m ujer am ante,
que sufre el desvo de su am ad o y el del hom bre am ante, que se da
cuenta de n o ser, ya, correspondido. Empezaremo s por aqul, pues
nos parece el ms frecuente y ms intim am ent e doloroso .
Es, desde luego , norm al que el amor se instale inicialm ent e con
mayor intensidad en el hom bre y que decline , tam bin , ms pronto
en l. Bernard Shaw ha dich o sarcsticament e que el am or es un a
carrera en dos tiem pos: en el prim ero, el varn corre tras la dam a;
en el segundo , sta corre tras l. M as lo que nos interesa aqu es
revivir o, cuand o m enos, com prende r intuitivam ente , el rosario de
sufrim ientos de la enamorad a que va sorprendiendo el progresivo
decrecim ient o de la pasin de su cnyuge y n o sabe qu hacer para
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
175
reavivar en l un fuego q u e ella, en cam bio, siente crecer y ahon darse en su corazn.
Mulier doloroso. N aturalm ente , en nuestra sociedad actual,
n o puede excluirse la im portancia de los prejuicio s en la determ inacin de la conducta ante la m ujer abandonada o engaada: si sta es
soltera n o ser juzgada igual que si es casada; si tiene hijos n o ser,
tam poco, considerado su caso del m ism o m odo q u e si n o los tuviera.
M as estas circunstancias son, en realidad , m arginales y pue- den
agravar o dism inuir el sufrim iento solam ente en la m edid a en q u e
actan sobre "el am or p ro p io " . L a que hace sufrir, em pero, el
"am o r" propiam ente dicho, depende m ucho m s del alejam iento o
prdid a del ainado que del m odo com o sta tuvo lugar. La vivencia
q u e m s punza, quem a y carcom e a la abandonad a es la del desgarr o o m utilaci n de la m ayor p a rte de su ser; siente esta desgraciada un des-nim o y un vaciam iento intim o , que engendra u n angustiante sentim iento de frustracin y de tristeza. L legado ese m om en to , la certidum bre de la irreparabilida d de la prdida es tal que
n o quedan fuerzas para recrim inar, ni suplicar, ni ingeniarse en ardides de reconquista: todo acab. Se fue el am ado y con l m archaron la alegra, la fe y la esperanza. Solam ente queda el asidero de
revivir im aginativam ente el pasado , m as, para qu?; si el ensue o ap o rta u n breve consuelo, su despertar es a n m s desolador.
M illones de m ujeres en el m u n d o occidental y, sobre todo , en el
m u n d o catlico, tra ta n de evitar esa tragedia conform ndose con
gozar de la m era presencia fsica, episdica, del hom bre a quien am aro n y a quien ahora slo pueden servir en dom sticos m enesteres.
M as su penar es, sin d u d a , a n m s to rtu ran te q u e el q u e tendran
si hubiesen sido totalm ente abandonadas; con todo , ellas lo aceptan
com o u n m al m enor, sin dud a porqu e con tal conducta se cubren
las apariencias y, adem s, se alim enta un a irraciona l esperanza de
m ejora, p o rq u e "dond e h u b o fuego, quedan brasas".
Sin d u d a , esta tolerancia solam ente es conseguida a base de
ahogar constantem ente el sentim iento de justificados celos y de renunciar a la libre expresin de las propias necesidades sexuales: la
m ujer sabe q u e su antiguo enam orad o tiene ahora "los" fuera del
hogar; ya n o pued e confiar en l y cada vez q u e se retrasa, q u e
llega tard e o q u e se ausenta de viaje hay, no ya la sospecha, sino la
certidum bre de q u e est en brazos de la " o tra " o de las "otras".
Y, n o obstante, n o es factible plantear la situacin con franqueza,
176
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
p o r tem or a q u eb ra r el dbil h ilo q u e a n m an tien e ligado al hogar
al hom bre "esposado". E l tem or al q u d irn , la necesidad de asegurarse la protecci n econm ica o, inclusive, u n cierto deseo de venganza, lleva a m illones de m ujeres a consentir y a prolongar esa fase
de divorcio ntim o d u ra n te aos, o d u ran te toda su vida.
E n tretan to el involuntario causante de su tortura cree haber
llegado a u n a aceptable solucin de com prom iso en tre sus deberes y
sus gustos, atendiendo econm icam ente al hogar, apareciend o en
buena arm ona con su esposa "oficial" en ciertas cerem onias fam iliares y fiestas sociales, en tan to cultiva (abierta o clandestinam en te) la aventura, el juego , la bebid a o el trabajo frentico, la obra
social o la actividad poltica, com o m edio de derivar y descargar las
energas am orosas q u e ya no hallan satisfaccin en el hogar.
Homo alienus. En general, la figura del hom bre que n o siente, ya, el am or ni el atractiv o fsico p o r su esposa y sigue uncid o al
carro m atrim onial, p o r deber, com pasin o cobarda, n o h a sido suficientem ente estudiada n i destacada en la bibliografa psicolgica
destinad a al anlisis de los problem as y conflictos erticos. Ese hom bre "est sin estar" en el hogar; se m ueve en l com o u n aut m ata, pero su atencin, su inters, su vida personal, se h alla n fuera,
pendiente s de su trabajo , de su club, de sus vicios y aventuras, de sus
"hobbies" y de sus inquietude s culturales, polticas o sociales. Es,
pues, realm ente u n "ex tra o " , u n "alien u s" : absorto, distrado ,
herm tico , a veces m alhum orado, a veces excesivam ente am able y
seudoatento , nunca se halla integrado en la atm sfera fam iliar perm anente, a no ser que establezca particulare s contactos con algun o de
los frutos de su ex am or y acte, as, exclusivam ente, com o pater.
M ucho pena y sufre la am ante qu e se siente abandonada, m as
si es sensible n o m enos sufre y pen a quien n o p u d o im pedir su
distanciam iento afectivo y solam ente es capaz de obligarse a u n
acercam iento fsico. E n tales condiciones, cualquier solucin q u e
aclare y libere, a am bos protagonistas, de la tolerancia y la ficcin
a qu e se ven constreidos, podr ser criticada po r la llam ad a "o p inin pblica" (que aqu, m enos que nunca, tiene derecho a opinar,
y m enos a c ritic a r), m as, indudablem ente, ser benfica desde el
p u n to de vista higinico , m oral y vital.
Mulier infidelibus. N o vam os a referirno s a la am ante "adltera " sin o a la m ujer ex enam orad a que, im posibilitad a de aband o-
CU A TR O
GIGANTE S
DEL
ALM A
177
n a r el hogar po r n o tener recursos econm icos o fuerza de voluntad
suficiente, decide seguir sim ulando u n cari o que n o siente, u n a
"fe" q u e no posee (y po r eso es in-fiel) a quien le da su am or y
apoyo. Esta m ujer adopta cualquiera de las siguientes vas para com pensar su n tim a falta de satisfaccin: a) se vuelca en la "frivolidad "
social, se exhibe, gasta, charla, coquetea y cansa, sin conseguir, luego paz n i repaso nocturnos; b) se sum erge en innecesarios trabajos dom sticos y crea intiles com plicaciones hogareas proyectand o
en seres inocentes la rab ia q u e siente hacia su esposo; c) se sublim a
en trabajos artsticos o culturales, casi siem pre de m ala calidad ;
d) se refugia en u n seudom isticism o religioso y adopta posicin
com bativa (de "accin") en la lucha "p ara la salvaguardia de la
m o ral" , com o m edio de negar externam ente (y de engaarse a s
m ism a) su real situacin , de infidelidad , desvo y ficcin conyugal;
e) crea u n a neurosis y transfiere a u n m dico su am or, m s o m enos platnico. T o d o esto, claro est, si se m ueve en la esfera de la
llam ad a "m ora 1 burguesa" de tip o m edio . Si pertenece a la m uy alta
o a la m uy ba a sociedad, lo probable es que, p u ra y sim plem ente,
engae al m arido, pues m i experiencia es que, contra lo qu e generalm ente se opina, hay m s adulterio s fem eninos que m asculinos (y
ello p o r la sencilla razn de q u e los hom bres solteros tienen m s
actividad genital q u e las m ujeres solteras y, lgicam ente, esa diferencia es absorbid a po r las m ujeres casadas, p rin cip alm en te) . L a
razn p o r la q u e las m ujeres de la clase m edia, en general, son
m enos propicias a esa solucin es la de q u e , com o antes hem os ex presado , carecen de seguridad econm ica (y prefieren la com odidad
al trabajo desconocido y d u r o ) .
Homo desperatus. E l am ante desdead o antes de haber sido
correspondid o puede, a n , confiar en q u e alg n d a lograr despertar en su am ada el eco de su am or. Su afn tiene esperanza de
prender fuego en la nieve, po r gracia y ventura de la fuerza creadora de la fe; y po r ello P edro Salinas p u d o escribir estos versos
optim istas.
L o q u e querem os nos q u iere
au n q u e n o q u iera querernos,
p o rq u e l no tiene u n revs
quien lo dice n o lo sabe ,
nos dice q u e n o y q u e n o ,
pero h a y q u e seguir q u erin d o lo :
17 8
EMILIO MIRA Y LPEZ
y siguiendo en el querer
los dos se lo encontraremos.
Hoy, maana, junto al nunca,
cuando parece imposible
ya ,
nos responder en lo amado,
como un soplo imperceptible,
el amor
mism o con que lo adoramos.
Aunque estn contra nosotros
el aire y la soledad
las pruebas y el no y el tiempo,
hay que querer sin dejarlo,
querer y seguir queriendo.
Sobre todo en la alta noche
cuando el sueo, ese retorno
al ser desnudo y primero,
rompe desde las estrellas
las voluntades de paso,
y el querer siente, asombrado,
que gan lo que quera,
que le quieren sin querer,
a fuerza de estar queriendo.
C onform es , en principio y con reservas, en esa posibilida d de
que el amor engendre el amor; lo cierto es, em pero , que el amor
n o resucita al ex am or para devolverle su perdid a fragancia . Y por
eso, cuand o u n a m ujer, qu e se entreg y am a u n hom bre, se hasta d e l y lo repudia , a ste n o le qued a m s recurso que olvidarla
o desesperarse , pues n o cabe confia r en el retorno , si su amor se
fue extinguiendo , por lisis, de u n m od o natura l y espontneo .
M as este "Vir desperatus " varn desesperado reacciona, generalm ente , de u n m od o m s agresivo que la am ante abandonada
(m ujer doloroso); el hom bre que requiere saciar su amor tiene m ayor inquietu d agresiva que la m ujer y se torna, por ello , peligros o
(para si o para los dem s) ; apenas si la bebida , el jueg o y otros vicios pueden sustituir la ausencia de esa satisfaccin . La resignacin
y el conform ism o, la actitu d de "apurar el cliz de la amargura "
(propia del tem peram ent o m asoquista ) n o son propia s de su estructura personal; por ello , cuand o esta lisis discordant e se produce
y le cabe el papel de victim a , n o es raro lo cam bie por el de verdugo
y se vengue , a veces, en otras, inocentes, representante s del sex o
opuesto . En el m ejor de los casos, ir a descargar su agresivida d en
gestas blicas, aventura s arriesgadas o empresas com bativas: la transform aci n del am ante fracasado en hroe o tirano fue lapidaria -
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
179
m ente expresada por Rem y de G ourm ont (refirindose a N ap o len) : "al no poder hacer gem ir los colchones, quiso hacer gem ir
al (m undo".
L a s "crisis" am orosas propiam ente dichas.
Son m uchos los am antes de un o y otro sexo, qu e afirm an haber
perdid o bruscam ente su am or, a veces por m otivos o detalles nim ios, sin haberlo podid o recuperar, pese a todos los esfuerzos. A s,
po r ejem plo, u n gesto, u n a postura, u n a frase o cualquier insignificante deduccin o pensam iento , com entario o sospecha, pueden ser, en
tales casos, incrim inado s com o responsables de u n cam bio total en la
actitu d am orosa de un o o de am bos am antes. La realidad es qu e en
casos tales por lo general no se produce la prdida sin o ,
la "concienciacin de la p rd id a " del am or. ste se hallaba, ya, herid o de m uerte con anterioridad , m as hasta ahora no haba em ergi- do
con toda nitidez y crudeza ese hecho, pues u n o y otro elem ento del
par se haban esforzado en no verlo y haban seguido represen - tand o
su papel sin darse cuenta que haban pasado de "autores" a sim ples
"actores". En tal situacin , la causa desencadenante pued e ser nim ia
(el resfriado de los tsicos, el pequeo golp e de los coxl- g ic o s ...)
p o rq u e la causa determinante, subyacente, es en cam bio, m xim a,
aun cuand o ignorada, quizs, en su verdadera esencia p o r
quien sufre sus efectos.
U nos breves ejem plos del archivo psicoterpico particula r aclarar n y com pletar n la com prensi n de tales "crisis" am orosas. M as
antes de exponerlo s conviene advertir q u e stas pueden ser tales y
entonces resultan irreversibles y definitivas o ser, sim plem ente,
seudocrisis, o sea, ocultaciones episdicas y accesionales del afn
am oroso que es entonces, transitoriam ente sustituido por cualquier
actividad de sus tres herm anos em ocionales (casi siem pre bajo la
form a de sospecha m iedosa, celo iracund o o constriccin tic a ) . Si
eso ocurre, n o se pued e h ab la r de term inaci n y s, solam ente, de parntesis en el ciclo am oroso; po r ello n o vam os a ocuparno s aq u
de tales sucesos, dram tico s m as intrascendentes.
a) CRISIS POR DECEPCI N ESTTICA . U n m dico joven se casa
enam oradsim o de su am ada. U na m aana, en plena luna de m iel,
descubre en elhi el olor caracterstico de un proceso inicial de oce-
180
EMILIO MIRA Y LPEZ
n a ; con la velocidad del rayo im agina cuan desagradable va a ser
la proxim idad fsica en el fu tu ro ; sufre terrible conm ocin nerviosa
("hubiese preferido cualquier o tra enferm edad, po r terrible q u e
fuera, m enos sa" fueron sus palabras al describirm e el suceso )
y siente, desde ese instante, que su am or se desvanece para transform arse en u n a m ezcla de com pasin y asco. In ten ta vanam ente disim u la r su estado; p ro n to se to rn a im potente; tam bin le m olestan
los olores de m edicam ento s usados p ara tra ta r la dolencia. P or fin
decide pedir u n a beca para el extranjero , m as en esos das la esposa
le confirm a q u e est em barazada. D esorientado , acude a nosotros.
Estam os frente a u n caso de interrupci n brusca del proceso am oroso, que parece q u eb rad o po r u n factor extrnseco a los ncleos
personales q u e lo n u tran ? N o obstante, u n a exploraci n psicorretrospectiva puso, p ro n to , de m anifiesto, que en realidad ya se h ab a n
producid o con anterioridad , resquebrajadura s y fisuras m uy graves
en la arq u itectu ra am orosa q u e ahora se derrum bab a estrepitosam en te : haca dos m eses, po r ejem plo, q u e el joven colega h ab a te nid o u n a terrible e inm otivad a explosin de celos, d u ran te la cual
ofendi gravem ente a su am ada, para determ inar en ella u n a respuesta de llanto , tras la cual se convenci de que era am ado lealm ente y le pidi perdn. U nas sem anas antes de ese serio incidente
q u ed u n a noche insom ne porqu e h ab a sorprendid o en su novia
u n gesto o rictu s expresivo q u e le record, involuntariam ente, o tro
sem ejante, de u n a herm ana, q u e m u ri tuberculosa y con la cual,
confes, tuvo algunos "juegos erticos" en la prim era infancia. E n
este caso, pues, adem s de q u e el am or era casi "m onocorde " (nutrido casi exclusivam ente po r u n a raz fisiogenital), b ro t en u n individuo q u e n o haba liquidad o suficientem ente tendencias incestuosas, y eran stas no el ocena la verdadera causa q u e lo alejaba
de su am ada, an te la cual m antena aparentem ente u n a actitu d de
frentica devocin, pero en realidad con ella pretenda olvidar y
su stituir la im agen desaparecid a (en condiciones trgicas) .
b) CRISIS POR CAM BIO DE O B JET O AM OROSO . Se da, aparente m ente, el caso de que u n a pareja vive en perfecto idilio hasta que
en su cam ino "se atraviesa" u n hom bre o m ujer q u e seduce al am an te de sexo opuesto, con ta l fuerza y b ru q u ed a d q u e parece, efectivam ente , haberse producido u n a casi instantnea disoluci n de los
hasta entonces robustos vnculos am orosos de la pareja prim itiva .
Q uien en sta tiene el papel de vctim a no acierta a com prender el
CU A TRO GIGANTES D EL A L M A
181
sbito y profund o cam bio operado en su am ado o am ada y lo atribuye a m gicas artes o perversos trucos de su rival. Incluso es p o sible q u e esta hiptesis sea, a veces, confirm ada p o r la p a rte interesada e infiel, que trata de justificarse diciendo frases com o stas:
"q u iero sin q u erer" , "estoy bajo u n influjo ex tra o " , "es algo superio r a m i voluntad", etc. M as la verdad es otra, p u ra y sim ple: ese
inslito desvo se explica porqu e ya estaba declinante la fuerza am orosa en el desviado o ms sencillam ente todava porqu e quien
ahora la acapara posee m ayores o m ejores cualidades de atraccin
q u e quien hasta ese m om ento la h ab a concentrado . Solam ente p o r
p u d o r o po r obstinaci n se esfuerzan m uchos de tales am antes veleidosos en hacer creer que h u b o u n a "m utacin " donde slo h u b o , en
realidad, u n deslizam iento o transferencia de su capacidad am ato ria. D e aq u que nos m ostrem os tam bin escpticos ante la pretendida instantaneidad del cam bio.
U n ejem plo tpico de esta situacin lo hallam os en el frecuente
caso del m arid o o la esposa que sbitam ente abandona el hogar y
huye con alguien, recin conocido y am ado. Siem pre qu e sf efecta,
en tales condiciones, u n a investigacin, se com prueb a q u e el fugitivo estaba, ya, con anterioridad, h u id o ntim am ente m as segua la
"com m edia della v ita " po r com pasin, tem or o respeto de sus obligaciones; entonces la aparici n del hom bre o la m ujer "fatal" n o
pasa de ser un estm ulo desencadenante , que pon e en accin tendencias hasta ese m om ento reprim idas, m as de gran intensidad.
c) CRISIS POR DESENCANTO DE LA VIDA EN CO M N . sta es sum am ente frecuente de observar en N orteam rica, en dond e la educacin equivalente y equipotente de am bos sexos y su filosofa
pragm tica los lleva a desarrolla r personalidades sum am ente in-dependientes y, po r tan to , celosas de su libertad . C ada u n o de los
cnyuges al casarse confa en que conseguir llevar al o tro , paulatinam ente, al tip o de vida qu e l im agina com o ideal de su nuevo
estado. M as ocurre qu e ese ideal es distinto en am bos y surgen, as,
u n a serie de pugnas m s o m enos hbilm ente conducidas y violentas
hasta q u e se convencen de la im posibilida d de influirse m utuam en te com o h ab a n supuesto. Y entonces, o se rom pe la u n id a d de la
vid a hogarea y la casa se transform a en pensin o surge u n a escena
violenta, en la q u e el m s agresivo de los cnyuges decide abando n arla , para recobrar su anterio r lib ertad : sus antiguas am istades,
costum bres, etc. En tal caso, cada u n o reproch a al otro su "egosm o",
182
EMILIO
MIRA Y LPEZ
su "obstinacin " y su "intolerancia", com o m otivos suficientes de
la prdida de la ilusin am orosa.
d) C R ISIS POR "EX PLO SI N " CELOSA . sta es la m s d ram tica, hasta el p u n to q u e en su transcurso pueden ocurrir violencias
(verbales y m otrices) que culm inen con la destruccin total y definitiva, no solam ente del am or sino de las personas am antes. M as los
llam ados "celos" representa n u n a am algam a o "cocktail" em ocional
en cuyos ingredientes intervienen producto s derivados de la ira y
del m iedo, adem s de los propios de las m enos nobles races del
am or. Su im portancia psicolgica y social es, sin duda, m uy grande en la determ inaci n de la conducta, au n cuando algunos psiclogos im provisados se em pean en negarla. Por esto vam os a d e dicarles un a atencin especial.
C A P T U L O
EL
" D E M O N IO "
X IV
DE
LOS
CELOS
L a literatu ra espaola referente a la "pasin " de los celos es
enorm e. Las divergencias de opinin acerca de ella tam bin lo son.
A s recientem ente , u n a de sus m s ex ledas y veleidosas plum as,
q u e obedece a la firm a de G regorio M aran, com entand o el libro
Los celos (D:r. R odrguez del C astillo, San Sebastin , 1946), llega
a la inesperad a afirm aci n de q u e stos ya n o existen, a n o ser
en personas m orbosas o bajo la plcida form a de sentim iento , que
la A cadem ia de la L engua define com o: "tem o r o recelo que u n o
siente de cualquier afecto o bien q u e disfruta o pretende llegue
a ser alcanzado po r o tro ".
Si otras pruebas no hubiese para confirm ar que la m ente,
otrora gil y b rillan te , del conocido endocrinologista discurre aho ra en las penum bras del ocaso, bastara ste, de sus recientes despropsitos, com o definitivo ejem plo dem ostrativo . P orque, a pesar de que hoy la m oral sexual ha cam biado profundam ente y cada
vez son m enos los varones y las m ujeres que "tom an a pechos"
un a supuesta infidelidad de su am ada pareja, no es m enos cierto
que tod a persona am ante sigue y seguir en los tiempos expuesta a sufrir la to rtu ra de la em ocin celosa, a veces m otivada
po r u n indicio o sospecha, a veces puesta en m arch a po r un a in terpretaci n i:orcida y, a veces, justificad a plenam ente por un a
conducta equvoca.
N o est bien definir los celos como lo hace la A cadem ia
Espaola bajo la sim ple y unvoca denom inaci n de " te m o r'.
Sin d u d a q u e q u ie n sufre de celos tem e (re-cela) algo, m s n o es
eso lo q u e m ejor caracteriza su estado sino u n a com pleja vivencia
de "pen a y rab ia" , es decir, de disgusto y de ira, en la que se funden elem entos de la raz im perialista del am or y, tam bin, de su
raz genital y de su aporte nihilista originando una de 'as con-
184
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
ductas m s tensas, com plejas y contradictoria s que pueden ser estudiadas en el hom bre.
R educir los celos al tem or, negar su im portancia eterna en la
vida hum an a o creer qu e estn solam ente ligados a la problem tica
sexual son otros tantos errores po r hipersim plificacin , qu e h a n de
ser evitados. V eam os, pues, qu nos da u n enfoque psicofenom nico de sus m s com unes m odalidades:
A nlisis estructural de las vivencias celosas.
C ualesquiera sean los punto s de m ira en qu e se hayan colocado
los psiclogos p ara estudiar los aspectos de los celos, u n hecho h a
sido com n en sus conclusiones y es el carcter profundam ente
disfrico, m olesto y to rtu ran te de sus vivencias. E l propio San
A gustn, en sus Confesiones, afirm a que era "flagelado por las frreas y abrasadoras brasas de los celos"; antes y despus de l, la
literatu ra y la historia coincidiero n en concederles la categora de
"m xim o torm ento " y, m s recientem ente, la psicologa lo confirm a, al analizar el resentimiento, q u e es su ingrediente bsico.
Efectivam ente, si de algn m odo puede caracterizarse el estad o del ser celoso es definindolo com o u n a perseverante y com pleja frustracin : siente am or y se cree no correspondid o (o, lo
q u e es a n peor, falsamente co rresp o n d id o ) ; siente ira y a la vez
com prend e la ineficacia de darle rienda suelta; siente tem or y no
pued e h u ir; siente, pues, intensam ente , u n a necesidad de accin
y sim ultneam ente percibe su im potencia, ya qu e el arreglo posible de la situacin no depende de l sino de o t r o s . . . y n o consiste
precisam ente en "actos" sino en " s e n tim ie n to s ... " q u e no pueden
im ponerse n i suprim irse, que no obedecen a razones n i coacciones . . . Es as com o el ser que es devorado o consum ido po r los
celos vive en perpetua tensin, sin poder ad q u irir u n a postura
m ental definitiva y bam bolendose continuam ente entre la fe y
la desesperacin.
Los celos son vividos de u n m od o diferente po r la m ujer y po r
el hom bre y tam bin lo son, en cada sexo, de acuerdo con el tipo
d e personalida d y con el tip o de am or en q u e aparecen . P ara n o
extenderno s dem asiado vam os a describir in abstracto su fundam ental estructura , agregand o solam ente las variantes m s significativas y recuentes.
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
185
E l "shock" o "traum a" inicial.
G eneralm ente los celos se inician de u n m odo concreto y preciso, a p a rtir de u n acontecim iento q u e los desvela y pone en m archa: u n a m irada, u n a carta, u n a frase, u n recuerdo o u n olvido,
un a observacin, u n chiste, u n a alusin , u n d e s c u id o .. . cualquier
d ato psquico, po r peque o qu e pueda parecer, es capaz de provo car la "sospecha" con q u e em pieza el dram a de los celos: ah, subpectores, se nota su prim er zarpazo y, desde entonces, la vctim a
celosa ya n o tien e u n instante de paz, pues vive en constante alerta ante la incertidum bre de ser am ada o engaada.
E n esa prim era fase, el m iedo o tem or es ap aren te ; el celoso
ad o p ta la actitu d de cautela que es propia del ser alarm ado. Focaliza su atenci n en los m s pequeos detalles de la conducta de
su pareja y, sin querer, su interpretacin, lejos de calm arlo , acucia
y aum enta los m otivos de su alarm a. Es as com o germ ina, con
inusitada rapiidez a veces, la
C reencia o conviccin celosa
Casi no cabe, ya, la dud a del desvo del ser am ado; ste
disim ula po r tem or o por com pasin ; niega po r perversi n o po r
cobarda, pero ya n o pued e a ad ir u n engao a su engao. A penas si gestos definitivos de su conducta conseguirn calm ar m om entneam ente a quien lo cela, m as n o d u ra m ucho ese arm isticio ,
q u e n o pued e convertirse en paz p o rq u e persisten los m otivos
esenciales de la lucha. E n efecto, el ser celoso tiene su batalla
p rin cip a l entablad a consigo y n o contra quien am a o contra q u ie n
supon e que codicia el bien am ado . Es en el propio ncleo del
am or "celante" en dond e se engendra la in q u ietu d y en dond e
crece la biotoxin a q u e lo envenena. Y po r ello, au n q u e aparen tem ente convencido , o incluso arrepentido , se deshace en halagos
y protestas de: cari o hacia el am o r "celado", la verdad es q u e
alberga hacia ste m s rencor q u e antes, pues a la ira despertad a
po r su "posible" enga o se au n a , ahora, la vergenza y el despecho producido s p o r la h u m illan te exhibici n de su flaqueza. Puesto a elegir entre la certeza de "ser engaado " o de "engaarse" ,
prefiere reto rn a r a la prim era, pues con ella qued a a salvo su
am or p ro p io y hasta, si se quiere, su am or ajeno, m ientras que
186
EMILIO MIRA
Y LPEZ
con la segunda se h u n d e aqul y se com prom ete el am or de lo
ajeno.
Q uien algun a vez ha hecho u n pronstic o pesim ista y lo ha
defendido calurosam ente, hasta el punto de com prom eterse p blicam ente , bien sabe q u e en su intim idad desea que ese pronstico se cum pla, au n q u e ello signifique para l un a prdida (m ora l o m aterial) m ayor que la com prom etid a en la apuesta de su
prestigio. sta y n o o tra es la razn de q u e la creencia o conviccin celosa se afiance y se au to n u tra cual las clulas cancerosas
a expensas del p ro p io ser q u e la alberga y la tem e. T o d a tentativa de separar los celos norm ales de los patolgicos, basada en la
m ayor objetivida d de los indicios q u e los m otivaro n es p u ro bizantinism o psicolgico, pues existen todos los m atices y grad acio nes im aginables entre los casos m s aparentem ente dispares: la
realidad es que la dialctica celosa es siem pre intra y n o interpersonal. C uand o alguien se encuentra ante un ejem plo flagrante
e inequvoco de infidelidad o engao am oroso no puede, ya, albergar celos sino cualquiera de l?s posibles reacciones afectivas
an te u n objetivo y doloroso desengao.
Las conductas celosas.
Si el cam ino que conduce de la sospecha a la creencia celosa
es, prcticam ente , nico , son en cam bio m ltiples las avenidas y
las encrucijadas de conducta q u e se ofrecen a quien lo recorre
hasta su fin. D e aqu la necesidad de enum erar, cuand o m enos,
las m s paradigm ticas.
a) L A CONDUCTA "Q U EJU M B R O SA " . sta conduce al que p o dram os denom ina r tip o de celoso "im p lo ran te" : su actitu d es la
de u n pobre pedigeo de am or, que excita m s com pasin q u e
pasin. E n el fondo es u n agresivo cobarde, es decir, u n a persona
q u e ofende y m olesta sin parecerlo , ya que ella se queja de ser la
ofendida y despreciada. E sta actitu d "doliente " y llorosa es sobre
todo adoptad a po r las m ujeres o po r hom bres afem inados, que
saben que con ella estim ulan la conducta sexual y las atenciones
am orosas de la pareja. sta, en el fondo, se encuentra satisfecha
de ver que es "ta n q u erid a " y q u e ejerce u n a tan gran fascinacin
sobre su am ante.
N inguna de las o los artistas consagrados por el cinem a llega
CUATRO GIGANTES DEL ALMA
187
al grado de ficcin dram tic a q u e son capaces de alcanzar estos
tipos de celoso im plorante en sus privadas representaciones, gracias a
las qu e consiguen constreir, d u ran te tiem pos im previsibles, a sus
"adorado s torm entos".
b) L A CONDUCTA "H O S C A ". Se da especialm ente en los tipo s
esquizotm icos introvertidos, herm ticos, desconfiados po r natu raleza qu e propenden a "estar de hocico" tan pronto com o les
parece q u e su am or no se com porta de acuerdo con sus previsiones
de absoluta identificaci n y sum isa devocin.
1 silencio y la frialdad habituales culm inan en el rechazo de
todo contacto fsico, hasta q u e el supuesto "culpable", h arto de
p reg u n ta r acerca de los m otivos de tal conducta, se indigna o se
aleja, con lo que se ahonda an m s la fisura hasta transform arse
en abism o q u e separa afectivam ente a la pareja.
N o es raro q u e el hosco celoso desaparezca entonces de la
escena, es decir, abandone el hogar, para refugiarse en la casa patern a o buscar en m ayor soledad u n refugio a su resentim iento .
c) L A CONDUCTA "R EC R IM IN A N TE" . sta es exhibida, principalm ente, poi las personas con rasgos m anacos o paranoides y se
caracteriza po r el ton o acusativo y vejatorio , el uso de frases insultantes y ofensivas, o inclusive, la agresin m s o m enos violenta. Es
fcil darse cuenta de qu e quienes m uestran este tipo de reaccin viven
u n afecto cuyo com ponente principal es la raz iracunda, s- dica,
agresiva e im perialista del am or. En tales casos los supuestos celos
n o pasan de ser un pretexto, necesario y m s o m enos sub consciente, para justificar la ofensiva contra el ser supuestam ente
am ad o y, en realidad, atorm entado .
d) L A CONDUCTA AUTOPUNITIV A O "EX PIA TO R IA " . A parentem ente opuesta a la anterior; consiste en infligir el celoso, a s m ism o, la tortura y la pena q u e en el caso precedente descarga sobre el
objetivo de su pasin. A hora vem os al am ante, que se cree enga ad o , disponerse a desaparecer silenciosa y resignadarnente : deja de
com er, deja de acom paar a quien cela y le da toda clase de
facilidades para qu e le sea realm ente infiel. Por fin, cuand o cree
llegad o el m om ento , se aleja de su am or o intenta u n suicidio,
casi siem pre de tipo espectacular. N o hay dud a de q u e aun cuando
esta conducta parece diam etralm ente opuesta a la anterior tien e
el m ism o significado: crear en quien se am a (y en el fondo se
188
EMILIO MIRA Y LPEZ
odia) u n sentim iento de culpa, au n cuand o sea inocente o, cuando m enos, concitar contra l la opini n social q u e , casi siem pre,
considera com o " m rtir" al celoso de esta variedad .
e) L A CONDUCTA "V EN G A TIV A " . E l celoso de tip o vengativo
ad o p ta la frm ula de "ojo po r ojo y diente p o r d ien te" , con la
p articu larid a d de q u e los ojos y los dientes q u e l salta son reales
y los q u e le sirven de pretexto para su agresin son im aginarios.
E llo significa q u e , por sospechar q u e su am ad o o am ada le es in fiel, y para re trib u irle en igual m oneda, se lanza a la aventura de
aceptar o proponer a o re s con cualquier posible persona, que sea
capaz d e provocar u n a esta vez justificada reaccin celosa en su
celada pareja. Fcil es convencerse que en u n a gran p arte de
casos esta conducta deriv a d e que el celoso tiene de antem ano
deseos d e infidelidad y crea subconscientem ente , para satisfacerlos,
el dispositiv o de proyeccin: " n o soy yo quien enga o sino quien
es engaado. M i conducta tiende a restablecer el eq u ilib rio y a
hacer sentir, justam ente, a m i infiel am or el m ism o dolo r q u e m e
h a infligido. A s, si realm ente m e quiere, cesar de com portarse
ta n vanam ente". Ese razonam iento y otro s sem ejantes son los q u e
llevan a m u ltitu d de celosos am antes a ser protagonista s de reales
infidelidades, en respuesta a tem idos desvos de sus cnyuges. stos, po r su p arte , es factible q u e entonces reaccionen enrgicam ente y d e n m otivo verdadero d e celosidad, agrindose de esa suerte
la relaci n am orosa y transform ndose en u n a com peticin d e
recprovos agravios, tras de la cual qued a el cadver del am or.
f) L A CONDUCTA "SU PERA D O RA ".. sta habra de ser la m s
lgica y recom endable; pero, com o ya se adivina, es la m enos frecuente d e observar. Q uien la sigue, al darse cuenta de q u e est
perdiendo el cari o d e su am ante, reaccionar procurand o ofrecerle nuevas m odalidades de su ser y de su hacer q u e le estim ulen y
renueven la prim itiv a atraccin y efusin am orosas. D ejndole en
plen a libertad de accin, sin recrim inaciones am argas n i gestos
dram ticos, procurar elevar su p lan o de accin frente a l y an te
el m u n d o , en form a tal q u e facilite en el vacilante cnyuge u n
redescubrim iento de los valores personales que em pezaba a olvid a r o m enospreciar. E l celoso que as procede n o renuncia a la
luch a po r la conservacin de su bien , pero la entabla en el nico
terren o y del nico m od o en que puede obtener u n triunfo lim pio
y estable.
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
189
La lucha contra los celos.
Sabem os !los psiquiatras cuan difcil es corregir los excesos de
celosidad q u e sufren m u ltitu d de personas, con absoluta prescindencia d e su cu ltu ra , inteligencia o valer. Sabem os, tam bin , q u e
los celos acostum bra n ser ta n to m s difciles d e corregir cuanto
m s injustificados son, pues precisam ente entonces n o cabe tom ar
soluciones claras y definitivas, capaces de suprim ir u n a base q u e
n o existe o, po r m ejor decir, q u e solam ente existe en la peculiar
estructura m ental del celoso. T a n to es esto verdad q u e el pronstico d e las denom inada s celotipias o delirios celosos es de los m s
som bros en el cam po de los desarrollo s paranoicos.
E m pero , esto n o im pide la posibilidad de luchar contra tales
celos gigantes y absurdos, especialm ente cuand o se hallan en sus
fases iniciales. T a l lucha n o ha de entablarse , com o generalm ente
se hace, tratan d o d e discutir y negar los dato s (falsos, sem iciertos
o ciertos) en q u e basa su celosa interpretacin el enojad o o entristecido am ante. D e nad a sirve negar, ju ra r o explicar, pues si
se trata de unos celos patolgicos todo eso ser considerad o com o
excusas, hipocresa o rem ordim iento vergonzante. T am poco , claro est, puede: aconsejarse la absoluta indiferencia n i la reaccin
airada, de "dignidad u ltrajad a " po r la sospecha o la calum nia .
C ul, pues, ha de ser el com portam iento? . N o pretendem os dictar
norm as, en tre otras razones p o rq u e n o hay, en este aspecto, dos
casos iguales; m as tam poco vam os a sustraerno s a la obligaci n de
expresar nuesi:ro criterio , ya q u e el lib ro que estam os escribiend o
pretende ejercer u n influjo benfico sobre quienes sufren. H e
aq u , pues, la p au ta que aconsejam os:
A nte todo precisam os investigar si realm ente los celos estn o
no basados en u n real desam or. Si lo estn, lo m ejor es qu e el
cansado o desviado am ante confiese explcitam ente la verdad , a
m enos q u e tenga el firm e propsito de enm ienda . Si n o lo estn
y ste es el caso de q u e estam os tratando es preciso buscar u n
"tertiu s" q u e m edie en tre el reclam ante y el reclam ado , es decir,
entre el celoso y el celado. Ese "tertiu s" n o conviene que sea persona elegida po r el supuesto acusado sino po r el acusador. A nte
l se expondr, la realidad de los hechos y se procurar obtener un
veredicto m oral y u n a norm a de con ducta u lterio r para el celoso
im pugnador. Si ste, em pero, com o cabe esperar, es incapaz de
atenerse a ella ser preciso, esta vez, q u e la vctim a directa de las
J90
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
escenas celosas gestion e del pariente ms prxim o del celoso la
intervenci n de u n psicoterapeuta, es decir, de u n m dico especializad o en el tratam ient o de los desvo s m entales. A l habr
de confiarse la delicada tarea de analizar la personalidad y las
actitudes subconscientes del reincidente .
C laro est que el celoso anorm a l rechaza someterse, por lo
m eno s en form a franca y decidida , al tratam iento de su celosidad.
Y es capaz, inclusive , de amenazar con resoluciones "extremas" si
se trata de "hacerle pasar por loco " (o por loca) ; m as estas am enazas n o han de im pedir la intervenci n del especialista y tod o
lo ms determ inar n qu e dicha intervenci n sea ulterio r al ingreso del rebelde en u n sanatorio psiquitrico , con carcter d e
observaci n y prevencin d e amenazad a inconducta .
N uestra larga experiencia psiquitrica nos ha convencid o de
que la mayora de las actitudes agresivas de los celoso s desaparecen tan pronto com o stos se encuentran alejados de su am bient e
fam iliar y enfrentan a u n persona l neutro y experim entado . Sera, em pero, ilusorio creer que ese cam bio espectacula r fuese sincero. U n a vez obtenid o es preciso aprovecharlo para comenza r la
exploraci n m ental, que deber realizarse a fondo , es decir, con
u n criterio evolutiv o y con el uso de las tcnicas psicoanalticas
corrientes , m as sin seguir las norm a s del llam ad o anlisis ortodox o , ya qu e ste es casi reservado , hoy en d a , para el tratam iento
d e graves casos de psicopata o de neurosis, d e por s incom pati bles con una vid a m atrim onial. Bastan, en efecto, unas semanas
en vez de necesitar uno s aos para descubrir los lineam iento s
de carcter y los conflictos sexuales que determ ina n el desarrollo
de la inm ensa mayora de las celotipia s anorm ales . Entonces es
convenient e corregir la orientaci n y la filosofa vita l d e sus portadores y, sobre todo , ejercer un peridic o contro l de sus reacciones, de u n m od o sem ejante a com o se hace con los toxicm ano s
y con otros tipos de vctim as de las fuerzas pulsionale s que anim a n
a diversos engendros m ixto s de nuestro s gigantes, entre los que
ocupa lugar destacad o este "dem onio " de los celos.
Si tal intervenci n psicoterpic a fuese im practicable y la celosidad se hiciese insoportable o peligrosa , el mejor rem edio es el
alejam ient o del celado , previa carta en que se expliqu e que dicha
resoluci n se tom a por considera r que es el m edio ms eficaz de
evitar mayores m ales. U n paliativ o eficiente puede consistir tam -
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
191
bien en descubrir en el propio celoso cules son las reglas de higien e m enta l que h a dejad o de seguir en la vid a y procurar ahora
acatarlas (V . nuestra "G ua de la Salud M ental". Ed. O bern ,
B ueno s A ires) .
C A P T U L O
EL
XV
DEBER
ESE E X T R A O G IG A N T E IN C O L O R O
H eno s aq u enfrentado s an te la gran incgnita del hom bre:
por q u l, en tre todos los anim ales, es el nico capaz de contraria r sus im pulsos vitales, proceder opuestam ente a sus ganas inm ediatas y sentir esa indefinible vivencia del arrepentimiento cuando procede desobedeciendo las severas consignas de su DEBER?
De dnd e surge y quin es tal nuevo personaje, que a pesar
de su invisibilida d y sutilidad, de su falta de raigam bre biolgica
y de tradicin histrica, posee a veces u n a energa suficiente para
luchar y vencer a los tres gigantes que hasta ahora hem os conocido
en el gran escenario anm ico?
Q u arm a secreta posee este cu arto gigante, capaz de hacer
variar, en el dom inio de lo h u m an o , todas las previsiones vlidas
en el de la psicologa zoolgica?
Si el m iedo pud o sim bolizarse en varias im genes (de ttricos
to n o s), si la ira reclam a im perativam ente los rojos tonos de la
sangre y del fuego, y si el am or se nos presenta cual u n a sinfona
de r o s a s .. . cm o podram o s representarno s alegricam ente al
DEBER? H e aqu u n problem a que puede estim ular a los artistas
plsticos y q u e n o som os nosotros, ciertam ente , los llam ados a
resolver. P ero , aun as, es preciso q u e ayudem os al lector a levantar u n poco el velo de su m isterio y po r ello vam os a in ten ta r
com unicarle cm o im aginam os su correlato antropom rfico :
194
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
E l reciario.
A h, sobre la aren a circense, se inicia u n angustiante y original com bate: d e u n lad o vem os a u n poderoso y feroz guerrero
gladiador, blandiend o trem end a espada, protegid o po r su escudo
y slida cota de m alla; en el otro , u n atleta casi desnudo , con u n
tridente y u n a red . A l parecer, la batalla es desigual, m as la
realidad nos m uestra q u e n o lo es, p o rq u e este segundo luchador,
si bien est expuesto a sufrir heridas, a veces m ortales, que su
agresor le inflige, posee siem pre libertad de m ovim iento s para esquivar sus golpes. En cam bio, el oponente se halla siem pre bajo
el peligro de quedar aprisionad o en la red, hbilm ente lanzada; y
entonces, vae victis! su fin es inevitable. A si, el reciario lib ra su
batalla jugndose toda su vida, a cada instante, para tener un a
sola pero absoluta o p o rtu n id ad : la de inm ovilizar y an u la r toda
la iniciativ a de su adversario, q u e entonces qued a im posibilitad o
de defensa y a su entera m erced.
Pues bien : as es el deber, cual u n invisible reciario que espera
el m om ento de rodearno s con su m alla. Podem os burlarnos de l,
podem os esquivarlo y hasta asestarle m andobles feroces con nuestra irona, nuestro ingenio o nuestro egosm o, m as si en u n instante dad o llegam os a caer prisioneros, de su "inflexible im perativo , ya
slo vivirem os para cum plirlo y obedecerle sum isam ente, o para
arrastrar su terrib le som bra de rem ordim iento, capaz de llevarnos
al suicidio o a la expiacin , m il veces m s dolorosa que los actos
infringidos.
E llo sucede porque los anillos de su red estn engarzados por
la inm ensa fuerza de la ley, de la tradici n o de la razn prevaleciente en el g ru p o del q u e form am os p arte . Q uiero eso significar
que para evitar la coaccin de este gigante precisaram os vivir aislados, com o salvajes seres anrquicos, expuestos a nuestra propia
suerte y sin posibilidad de relacin interpersona l (n i siquiera "in teranim al") . Y eso, evidentem ente, es im posible.
Los orgenes del deber.
Bucear en las races vitales de nuestro opresor e im placable y
ltim o personaje de la tetraloga anm ica equivale a hundirse en
los m isterios de la prehistoria social. N o cabe aq u , com o hasta
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
195
ahora hicim os, recurrir al auxilio de la biologa, de la fisiologa
o de la neurologa : en el dom inio de las llam adas "ciencias natu rales" no hallam os asidero vlid o p ara explicar la gnesis que nos
interesa. S, en cam bio, nos ofrecern datos de sum o inters los
textos religiosos, los m itos, tradiciones y docum entos m s antiguos
de la historia h u m an a , p o rq u e el DEBER nace con la vida del hom bre en com unidad , o sea, con el paso del H O M O NATURA A H O M O
SOCIALIS, del propio m odo com o nacen el derecho, la ley y la auto ridad , au n cuand o estas tres categoras tienen su m anifestacin
objetiva ulterio r a la existencia im plcita de aqul.
Inicialm ente conviene, pues, decir q u e si el m iedo, la ira y el
am or brotaro n de las m s profundas entraas del som a biolgico
individual, el deber, p o r el contrario, sobrevino tard am ente en la
historia filo y ontognica y requiri varios m ilenios de prehistoria
h u m an a para lanzar sus prim eros vagidos. El hom bre fue d u ran te
m ucho tiem p o un anim al individualista y anrquico , qu e vivi
com o homo natura, sin intuici n ni obediencia de otras leyes que
las de la com posicin de fuerzas fsicas. Lleg un m om ento , sin
em bargo, en que la repetici n de ciertos resultado s cre en l u n
reflejo condicional, de sum isin a los supuestos agentes causales
de los m ism os. L a alboreante inteligencia hum ana, en su fundam ental tarea de pre-visin hizo a diversos ejem plares de la especie,
en ocasiones y lugares diversos, aceptar com o ineluctables determ inadas privaciones o acciones, aun sin el uso coadyuvante y presente de la fuerza que prim itivam ente las im puso. Y fue entonces
en la m edida en que se "condicionaban " tales conductas (inhibitorias o activas) ante determ inado s "signos" o "indicios" (an ticipadores de efectos forzosos) cuando apareciero n simultneamente la vida sim blica, el grupo social y los rudim entos de la
conducta norm ativ a (a n no condensada en ley) con su doble
vertiente fctica, del "debe" y el "haber", es decir, de la constriccin y la libertad . P orque, en efecto, el deber es siem pre constrictiv o o coactivo, en tanto el derecho es optativ o y, por tan to ,
arb itrario .
N o es preciso ser m uy lince para adivinar que el deber,, por
consiguiente, arranca d e u n a especie de superstici n (m iedosa) o
sea de la creencia en la ineluctabilidad de ciertos efectos ante cuya
posible ocurrencia el ser hum an o se obliga a determ inada s privaciones o acciones. P ara q u e esa creencia se engendrase, inicialm ente fue necesario q u e u n determ inad o nm ero de veces se re -
196
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
pitiesen determ inado s cursos d e actos: po r ejem plo, treinta o
cuarenta veces el m s b ru to y fuerte d e los concurrentes a la posesin d e u n a pieza de caza gan la batalla con sus rivales y se
qued con ella, adem s de aporrearlos; lleg entonces la ocasin
en q u e , ante o tra presa, p u d o tom arla sin disputa p o rq u e los
circunstantes previero n (com o inexorable) ese resultado y re n u n ciaron a la lucha. Pues bien, en ese instante qued constituid o el
g ru p o social es decir, se jerarquiz y estructur el conglom erado
hum an o coincidente en tiem p o y lu g a r) , al propio tiem p o qu e
apareci la construccin ("contrainte", en francs) caracterstica
de la representaci n u obediencia (subm isiva) . . . y con la estratificacin d e los prim eros hbito s de relacin interpersona l surgi la form ulaci n ru d im en taria an n o codificada d e los
prim ero s derechos y deberes sociales.
Q u e el derecho em an a de la fuerza, lo m ism o q u e el deber,
es cosa archisabida. M as ello n o basta para explicar su peculiar o
substancial estructura psicolgica, pues precisam ente la nocin
"esp iritu al" actual de esos dos com plem entos conceptuales exige
q u e la fuerza, en tanto es concebida com o ciega y m ecnica potencia fsica, les sea som etida y puesta a su servicio. Cm o se cum pli la lenta evolucin hum an a que sustituy la razn de la fuerza po r la fuerza de la razn, q u e interioriz e in-dependiz al deber de las circunstancias neurom ecnicas que lo engendraron y
que hizo al ser hum an o u n ente autctonam ente responsable?
D ifcil resultara responder a esa aviesa pregunta sin la ayuda
que pued e aportarnos el atento estudio de la evolucin del concepto tico y de la nocin de obligaci n en el n i o .
E ta p a s evolutivas del ser al deber ser.
*
En nuestra Psicologa Evolutiva del Nio y el Adolescente hem os resum ido las principales fases por las qu e hem os pasado todos
los habitante s "civilizados" de esta T ie rra para dejar d e ser puros
anim ales bpedos y convertirno s en seres m orales. V eam os, por
ejem plo, lo q u e escribim os en su pgin a 136: "E l contacto social
lleva al n i o a u n contraste de opiniones y as com o su experiencia prxica le perm iti darse cuenta de q u e hay acciones reversibles y Otras irreversibles, su experiencia social le lleva ahora a ver
q u e en el m und o de las relaciones hum anas en el m und o ps:
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
197
quico no se aplica el criterio de nm ero, m asa o cantidad, sino,
principalm ente , el de figura, estructura o calidad, para ordenar
y jerarquizar sus elem entos. As com o a los 4 o a los 5 aos de
edad el n i o trab a contacto con la problem tic a de los denom inados "valores" y aplica a su resolucin , inicialm ente , los m ism os
procedim iento s q u e le h a n llevado a conseguir su adaptaci n al
m und o de las cosas.
"L a prim era dim ensin valorativ a qu e en l aparece forzada
po r la insistente repetici n que el adu lto le hace de sus vocablos
representativo (buen o y m alo) es la estrictam ente tica. B ueno
es, para l, sinnim o d e factible y m alo es sinnim o de no factible
o, cuando m enos, de n o factible sin ulteriore s y desagradables
consecuencias. P reguntand o a nuestra hijita de 4 aos y m edio
si el com erse las uas era bueno o m alo nos respondi sin titu b ear:
es m alo , porque no se puede hacer. Y al m ostrarle qu e s era
posible hacerlo , a ad i : "pero ahora te van a pegar; no puedes
nacerlo sin q u e te peguen". A s, pues, los actos n o son a priori
sino a postericri buenos o m alos. Por qu, en cam bio, la criatura
ya aplica esos adjetivos a los diversos objetos q u e la rodean, sin
esperar a conocer el juicio de sus adulto s guiadores? P orque en
v irtu d de u n a asociacin analgica usa dichos trm inos no ya para adscribirles u n valor tico sino u n valor u tilitario : buen o es
lo que le sirve para satisfacer u n deseo y proporcionarle u n placer;
m alo es lo que no le sirve o con su m era presencia provoca u n
desplacer. El m ism o objeto que al principio fue calificado de
"b u en o " ser considerado ahora "m alo " si el pequeuelo recibe
algn d a o m an ip u ln d o lo . B ien se ve que, tan to en su acepcin
pragm tica com o en su acepcin tica, los trm inos bueno y m alo son aplicados en funcin de u n criterio de accin y tom and o
siem pre com o p u n to de referencia la experiencia personal. El
n i o es el suprem o definidor y al decir buen o o m alo deba agregar . . . "para m ", pues carece, an , de base substancial, universal,
para adscribir tales valores a la realidad objetiva".
N os parec: q u e ah queda bien claram ente evidenciad o el h e cho de q u e en el n i o el deber como la instruccin son nociones q u e surgen del am biente y penetran , cual u n a cua e^n la
pared, de fuera hacia d en tro de su m ism idad , hasta confundirse
con ella y, m s tarde, hacerse consubstanciales de su ser. M as
esto solam ente ocurrir en la m edid a en que el proceso experien cial propenda a confirm ar, de vez en cuando , con estm ulos abso-
198
EM ILIO
M IRA
Y LPEZ
lutos, la real eficacia de las consignas, es decir, de los signos o rd inales, que ejercen su influjo m oldeado r de la conducta instintiv a
prim itiva o salvaje para transform arla en conducta voluntaria
racional o civilizada . D icho de o tro m odo: sin u n sistem a de
prem ios y castigos, de recom pensas y sanciones placeres y dolores
equivalentes a los usados para el "dressage" animal es im posible
que surja en el ser hum ano , de u n m odo tan espontneo com o su
m iedo , su clera o su am or, la nocin de lo prohibido y d e lo
obligado, cuya sntesis conceptual u lterio r ser la categora del
llam ad o "deber m o ral" .
Y quien dict aun a veces sin saberlo la prim era norm a,
el prim er cdigo o legislacin im positiv a de conductas en cualquier agregacin de individuo s hum anos, m ucho antes de que
existiese la organizacin tribal o, inclusive, hrdica, fue a n o
d u d arlo , aquel fuerte ejem plar de homo stultus que, con an terio rid a d a su form ulacin expresiva, fisiognm ica o pantom m ica ,
se h ab a ganad o la m isin de "conductor" de su reba o de bpedos, po r ser m s tem ido que odiado.
M as, del propio m odo el g ru p o hum an o se constituy al, desnivelarse la capacidad de influjo interpersona l de sus com ponentes y polarizarse hacia unos, en d etrim en to de otros, no es m enos
cierto que lo que hoy se llam a "conciencia del deber" o "sentim iento de responsabilidad " n o existi en la prehistoria del hom bre y tard tan to en form arse que, todava ahora, se halla totalm ente ausente en grandes sectores de conterrneos. H asta aq u ,
en realidad, solam ente hem os develado la prim era etap a en el
lento proceso de crecim iento de nuestro gigante, a la que podram o s denom inar fase utilitaria. En ella n o existe a n el deber
com o realidad psquica ntim a y autctona , pero hay, ya, cum plim iento de consignas y de intenciones expresadas en gestos (pro pulsivos o frenadores, activantes o in h ib id o res); la conducta no
es m eram ente espontnea n i m eram ente im itativa: es previdente
y sigue la lnea q u e la experiencia dem uestra m s conveniente
para los fines hedonistas d e la vida individual.
Los padres y educadores son los agentes q u e transm ite n al nio la nocin del deber com o "necesidad im perativa" o "regla de
com portam iento", m as, cm o y cund o se engendr en el hom bre
la posibilida d de cum plir ciertas norm as en ausencia de toda coaccin o sancin exterior* sta es la m ism a pregunta que nos form ulam os unas pginas atrs, pero ahora estam os ya en condiciones de dar o tro paso en su respuesta:
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
199
La "introyeccin compulsiva", fase esencial en la
psicognesis del deber.
N o es lo m ism o ser esclavo que "hacer" de esclavo o "sentirse "
esclavo. N o es lo m ism o, tam poco, cum plir consignas que ser sum iso o qu e sentirse obediente . E l trnsito del deber "im puesto
desde fuera" (correspondiente a la fase de "m oral heternom a"
de Piaget) al deber "dictado desde d e n tro " (correspondiente a
la fase d e "m oral autnom a " del propia autor) h u b o de ser tan
lento en el curso histrico del hom bre com o lo fue el que va
desde la organizacin anarcotirnic a a la organizacin dem ocrtica. Y del propio m od o com o ste n o se halla todava en sus
etapas finales, as tam poco aqul se ha cum plido m s que para
u n a escasa m inora de m entes selectas.
L gicam ente cabe pensar que las prim eras coacciones emanadas d e la naturaleza o d sus circunstanciales com paeros h u biero n de rebelar al hom bre prim itivo y azuzar su clera, m as
cuando sta se m ostr im potente p ara liberarlo de ellas, se interioriz en form a de rencor y p o r u n m isterioso cam bio se convirti, precisam ente, en la m ejor salvaguardia de lo odiado , o sea,
de la constriccin . D icen las gentes q u e "m al de m uchos es consuelo de tonto:*" y la verdad es que stos son m ayora, pues tan
p ro n to com o alguien ha sufrido en propia carne un a frustracin ,
po r presin externa, se satisface al saber que todos sus prxim os
("prjim os") tam bin la sufren.
L a m ejor prueba de esto nos la da la "santa indignacin"
con que reaccionam os contra los llam ados "privilegios", cuand o
stos no se posan sobre nuestras cabezas; nuestras airadas protestas cuando alguien elud e u n a fila o "cola" en cualquier lugar, la
conviccin con que afirm am os que la "justicia ha de ser igual
para todos" cuand o en realidad lo qu e deberam o s decir es que
nos gusta que "las m olestias y contrariedades, los sufrim ientos y
las frustraciones sean p o r igual com partidos" . Y eso, por qu?
Pues p o rq u e nuestro im pulso de afirm acin del ser nos llevara
a querer ser m s que los dem s, pero , si ello n o es factible, slo
nos tranquiliza y no nos rem uerde si llegam os a creer que los
dem s no son m s q u e nosotros, o sea, q u e son realm ente nuestros semejantes, no slo en estructura biolgica sino en destino
vital.
Es as com o un a m ayora de frustrados us su rencor para sal-
200
EM ILIO
M IRA
Y LPEZ
vaguardar al frustrado r contra tod o in ten to de rebelda espordica de otros "fuertes" y constituy , de esta suerte, el alm acn
energtico que asegur la estabilidad d e las costum bres ("m ores",
en latn ) de la q u e deriv, a su vez, la moral social de cada poca
y ciclo cu ltu ral.
H e aq u , pues, q u e u n a vez im puesta u n a consigna y ad q u irid a fuerza de costum bre, se hace cada vez m s difcil desobedecerla sin levantar la trem end a fuerza d e su "trad ici n " , q u e n o
es o tra m s q u e la sum a d e los rencores q u e su cum plim iento determ in. Entonces la ta l consigna o h b ito adquiere el carcter
de u n axiom a, esto es, de algo q u e n o requiere dem ostraci n y
que resulta vlido per se. "E l deber n o se discute: se cum ple", esa
afirm acin , a n hoy, es frecuentem ente oda d e labios d e quienes
se creen depositario s del orden y la paz sociales.
M as h e aq u q u e si con eso hem os com prendid o la fuerza
creciente d e la tradicin la inm ensa energa q u e acum ula la
inercia del pasado , n o nos explicam os todava po r q u es u n iversal el sentim iento de culpa y justicia, q u e diferencia a cada
paso la lnea de lo debido, lo p erm itid o y lo p ro h ib id o , au n en
ausencia d e tod o ap aren te influjo o coaccin exterior. Es ahora
cuando llega en nuestro au x ilio u n a de las m s seductoras teoras
de Sigm und F reud , al decirnos q u e l sentim iento de culp a que
pesa sobre la h u m an id a d n o es el del "pecad o original" sino el del
parricidio primitivo y q u e es p o r su influjo com o cabe explicar
la adopcin d e u n a actitu d expiatoria consecutiva al rem ordim ien to y al temor q u e nos lleva a todos a esperar q u e el m un d o sea, realm ente , " n valle d e lgrim as" y a resignarno s ante el
sufrim iento y la renuncia de nuestro s deseos m s am biciosos. V eam os cm o el genial psiclogo vienes p lan te esta secuencia de hechos en su Ttem y Tab (en aras d e la brevedad n o transcribim os el original y sintetizam os sus conceptos fundam entales):
En la hord a hum ana, dictaba sus tirnicos capricho s el hom bre-anim al m s fsicam ente fuerte y agresivo; consiguientem ente ,
ejerca el despus llam ad o "derecho de p ern ad a" , q u e se entroniz en
los pases feudales y a n hoy se ejerce en n o pocos lugares del
m u n d o soi-disant civilizado. L a posesin d e las jvenes doncellas
po r aquel b ru to concitaba los rencores de los jvenes varones hasta que en u n a ocasin se u n iero n y le dieron m u erte . M as, acostum brado s a ser guiados y orientados, estim ulado s y frenadojs po r
su activa presencia, sintiero n trem end o desam paro y angustia al
CUATRO GIGANTES DEL ALMA
. 201
verse, cual al principio , reducidos a sus m eras fuerzas individuales. Y se engendr en ellos u n supersticioso tem or d e m aleficios
sin cuento , q u e sobrevendran a m enos que, de algn m odo, resucitasen al hasna entonces odiado conductor y, po r as decirlo, lo
eternizasen . D isparad a la im aginaci n y puesto en m archa el
pensam iento m gico, creyeron que los prim eros m ales sobrevenidos eran resultado d e su clera y decidiero n aplacarla con presentes y sacrificios, a la vez q u e los hom icidas se som etan a diversas
y curiosas cerem onias de purificaci n y expiacin . Es as com o
nacieron atisbos d e religin y cm o se engendr , po r vez prim era,
en conjuntos hum anos, la creencia de q u e "quien la hace la paga"
o de qu e "quien a h ierro m ata, a hierro m uere" o "quien siem bra
vientos recoge tem pestades", es decir, la creencia en u n a justicia
retributiva, en u n a reaccin (opuesta a la accin) q u e solam ente
poda evitarse aceptando el statu quo dom inante .
Y esa generaci n transm iti, ya a sus hijos, el tem or y el respeto al jefe m uerto y posteriorm ente glorificado, erigindolo en
dictador post mortem y haciend o sentir a las tiernas m entes infantiles el miedo a la presencia inuisible de ausentes a quienes es
preciso obedecer y satisfacer para poder vivir en paz.
D e esta suerte, lo q u e prim itivam ente era u n a coaccin extern a e inm ediata se transform en u n a coaccin interna, autoim puesta y m ediata, es decir, en u n a autolim itaci n d e im pulsos,
po r "introyeccin " (o, si se quiere, interiorizaci n y apropiaci n
identificadora) de un a voluntad ajena. Los nios y los jvenes
prim itivos, as com o un a m ayora de los civilizados, ya em pezaron
a p en sa r en q u e solam ente podan vivir alegres y contentos si
previamente haban coitado y satisfecho a aquellos de quienes
dependan (padres, superiores, etc.) y, po r tan to , hubiero n de
aprender a com portarse n o de acuerdo con sus ganas y deseos,
sino de acuerdo con norm as, reglas, rdenes o consignas gue, en
su integrad a variedad , eran designadas con el calificativo de DEBER.
L a form acin d e la "conciencia tica" y la nocin
del super-vo.
O tra hiptesis audaz, pero m enos aceptable sin dem ostracin ,
del p ro p io F reud , trata d e explicar la form acin de la llam ada
"voz de la conciencia" en cada u n o d e nosotros com o consecuencia de haber sentid o hacia nuestro padre (o persona qu e asum i
202
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
su papel coactivo) el m ism o odio que los jvenes salvajes prehistricos sintiero n hacia su jefe y tiran o . E n lugar de aquel p arricidio prim itivo surgir en el ni o un a tendencia a suprim ir a su
propio progenito r (com plejo de E dipo) y de ella derivara u n a
angustia q u e solam ente se superara m ediante u n a u lterio r identificacin con l, de suerte que llegaram os a sentir contra nosotros
m ism os el odio q u e prim ariam ente sentim os contra l, y de esa
suerte, obedeceram os a sus anteriores consignas com o si ahora
em anasen d e nosotros m ism os. L a supuesta "voz de la conciencia"
n o sera pues, o tra cosa m s q u e la prim itiv a voz adm onitoria de
nuestros progenitores ulteriorm ente interiorizad a e incorporad a a
nuestra personalidad . Los m uchachos q u e no " liq u id a n " ese
com plejo edipiano, y siguen odiand o a sus padres, carecen de
esa actividad censpra y conculcan todas las norm as o deberes con
singular facilidad, careciend o segn Freud del llam ad o super-yo.
E n este p u n to , po r m uy grande q u e sea nuestra adm iraci n
hacia el genio y la obra del gran psiclogo vienes, n o podem os seg u irle ntegram ente. Pues, en prim er lugar, desde el p u n to de
vista psicoevolutivo, la serie d e conductas y d e hechos q u e han
d ad o lugar al trm in o de "conciencia tica", "sentido del deber",
"nocin d e la p ro p ia responsabilidad " y sim ilares se observa algunos aos despus del m om ento en que, segn dich o autor, tiene
lugar esa liquidacin del com plejo edipiano (ste se disolvera
en tre los 4 y 5 aos, en ta n to q u e las m anifestaciones de la p re sencia autcton a d e l deber n o se observan, po r lo general, hasta
el ltim o perodo d e la in fan cia). A dem s, lo cierto es q u e el
grad o d e cum plim iento del deber y la estrechez de la conciencia
tica dependen mucho ms del modo como los padres se comportan con los hijos que viceversa. Ese supuesto super-yo, q u e en
realidad debera llam arse "contra-yo" (pues es u n sector de fuerzas psquicas hostil al yo) vara, por lo dem s, enorm em ente, en
u n m ism o individuo, segn las circunstancias especficas de todos
sus aprendizajes experienciales en el terreno social y, por tan to ,
contribuyen a form arlo , en igual o m eno r m edid a q u e los padres,
los fam iliares, m aestros, am igos, etc., y las observaciones espontneas de las conductas ajenas.
L o q u e s podem os adm itir es q u e la introyeccin d e la constriccin social y la aceptaci n voluntaria de las obligaciones ticas
n o pasa de ser u n caso especial del proceso general d e asim ilacin
e introyeccin de los dem s hbito s de la vida hum ana. C ualquier
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
203
acto hasta el m s n eu tro e indiferente desde el p u n to de vista
tico es, al principio , enseado (insignado , es decir incrustado)
m ecnica y coactivam ente, en tan to n o es d e naturalez a instintiva,
m as en el correr del tiem po se pon e en m archa sin necesidad de
esa accidental coaccin y el sujeto adquiere la im presin de que
lo realiza "p o r cuenta p ro p ia" . Es as com o, po r ejem plo, todos
preferim os em pezar el alm uerzo con la sopa o entrem eses y term inarlo con el caf, m as si hubisem os sido enseados a com er
en form a inversa tendram o s cuando adultos la im presin de
q u e era contrario a nuestros gustos proceder as. D el p ro p io m od o , em pero , com o es factible que, bajo la accin de m ltiples
m otivos, nos deshabituemos de tales rutinas y adquiram o s nuevos
m odos de reaccin ante esas situaciones, as tam bin es factible
que, en u n m om ento dado, se rom pan las m allas de la red con que
nos aprisiona u n deber y ste deje de parecem o s tal. .
T o d o s los que tienen u n poco de experiencia en el trato
hum an o saben cuan fcil es que lleguem os a creer qu e estam os
siendo dueos de nuestro pensam iento y de nuestra conducta
cuando, en realidad, am bos n o son sino el producto de la asim ilacin de pensam iento s y conductas ajenos: al lado de la im itacin voluntaria hay otra involuntaria , que es considerad a com o
"creacin " por quien la realiza. Y as, cuand o alguien afirm a enfticam ente: "yo no obedezco a otros deberes que los que m i prop ia conciencia m e seala" ignora que o est tratan d o d e decir
que, en algn aspecto, los desobedeci, o bien est siguiendo lneas
de conducta inspiradas en ajenos ejem plos, aun cuand o stos n o
sean lo q u e adm itim o s com o m odlicos en la m oral ad usum.
N uestra copiosa contribuci n experim enta l en este cam po (v. al
respecto nuestro libro de Psicologa Jurdica, 4* ed., Buenos A ires,
"E l A teneo", 1954) nos autoriza a afirm ar q u e n o hay u n ndice
genrico de m oralid ad individual, ya que, incluso en quienes devotam ente se proponen actuar de acuerdo con .la m xim a perfeccin
tica im aginable, actan subconscientem ente las funciones de racionalizacin, autojustificaci n y autoengao , que les preparan el
p u n to d e m ira o enfoque; propicio para la satisfaccin (directa o
retorcida) de las tendencias reaccionales prepotentes en cada instan te . Y stas, a su vez, en cuanto no son com unes al fondo geno tpico de la espiecie, son arquitecturadas y propulsada s p o r m otivaciones exgenas, es decir, situadas fuera del m bito personal. L o
q u e n o im pid e q u e el sujeto las crea autntica e individualizadam ente suyas, o sea, que se juzgue en posesin n o slo de u n libre
albedro sino de un libre juicio m oral.
C A PTU L O
XVI
LO S IN G R E D IE N T E S Q U E A L IM E N T A N
A L D EB E R
El llamado "principio del orden".
P or regla general en nuestra actual sociedad las llam adas
"gentes d e o rd en " acostum bra n m s recordar los deberes ajenos
q u e cum plir los propios, m as ello n o obsta para que la tendencia
a establecer u n orden en la conducta pudiese dejar de ser considerada com o un a de las fuentes nutricias del deber.
Es propio de tod a actividad psquica que por definici n es
sincrtica, integradora, u n ita ria e intencional la propensi n a
estructurar todos sus datos elem entales en sntesis perceptivas y
afectivas qu e obedecen a ciertas leyes, m s discutidas que sabidas
por los psiclogos m odernos. U n a de ellas, enunciada por los
adeptos de la "G estalt Psychologie" (W ertheim er, K hler, Koffka) es aquella segn la cual, incluso en vertebrado s inferiores
hay la tendencia a organizar los dato s sensoriales en configuraciones sencillas y arm nicas, d e suerte que, po r as decirlo , el p ro greso o evolucin del psiquism o se efecta gracias a la reduccin de caticos com plejos a cosmos de relativ a sencillez. U na
vez m s se ccm firm a q u e la m isin d e la conciencia intelectual es
introducir "claridad y distincin" en lo que es borrosa penum bra.
Pues bien: u n a vez lograda la estructuracin 1 de u n m aterial
psquico (perdnesenos la aparente contradicci n de este am bo
en gracia a su fuerza expresiva) en u n a form a o configuracin
que obedece a relaciones sencillas y por lo general expresables
en ritm o s y proporciones idnticos a los usados en el m u n d o de la
naturaleza el anim al (pez u hom bre, lo m ism o da) trata de conservar esa p au ta o m odelo, canalizand o y graband o las im genes
resultantes, p a r i a s a obscuros cam bios en la cronaxia d e las
206
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
sinapsis im plicadas en esa actividad . A s, m erced a un a especial
"iteracin " se propende a repetir u n a y otra vez el m ism o m odo
de percibir, sentir o reaccionar ante un a situacin , se ahorra esfuerzo, se econom iza tiem po y se autom atiza un a buen a cantidad
de operaciones vitales. T o d o eso n o es, pues, otra cosa m s q u e
u n m odo de m anifestarse, en el cam po psquico, de orden biol gico, es decir, lo qu e podram o s denom ina r la razn de la n atu ra leza, cuyos secretos se esfuerza po r develar la ciencia.
En virtu d de ese principio del orden , cuand o las prim itiva s
aglom eraciones hum anas se vieron forzadas a convivir y tolerarse
(ante la necesidad de com partir refugios, alim entos, e tc .), es de
suponer que la iteracin de sus conductas las hiciese habituales, las
erigiese en ley (la llam ada "ley del hbito") .y adquiriese ese
orden tal inercia que, con el tiem po, se hiciese com pulsivo per se,
o sea, en ausencia de las coacciones que inicialm ente lo determ inaron . En eso radica la inm ensa fuerza de la tradici n en el
espritu de las m entes dbiles, que, po r desgracia, son la m ayora.
G entes listas se diero n cuenta, ya en los tiem pos prehistricos,
q u e era preciso fom entar ese p rin cip io del orden, erigindolo en
arcan o inm utable de tod a la vida social, pues gracias a l ellos
conservaran las prebenda s y ventajas qu e tenan. Y es as com o,
desde los faraones hasta nuestros caudillos tartufescos, las gentes
de orden invocan al "pasado m ilenario " y se esfuerzan en desem polvar reliquias y resucitar nom bres m ohosos y anacrnicos
para asegurarse el quietismo, es decir, la iteracin resignada, la
conservacin cm oda y b arata de la sum isin de sus vasallos.
C onviene, u n a vez m s, aclarar q u e cada constelacin hist rica, cada ciclo cu ltu ral, tiene su concepcin del m undo y pid e a
sus integrantes u n a nuev a m isin en l. Si el orden se estratifica
y no cam bia, cuand o el tiem p o cam bia la com posicin y la posicin de lo ordenado , se transform a en ex-orden y se hace causa de
des-orden. Las leyes o norm as de la convivencia social haban de
cam biar al com ps del progreso de los conocim ientos hum anos.
L o q u e m s aspira a la verdad, que es el saber cientfico, cam bia
constantem ente sus tcnicas y sus opiniones. As tam bin deberan
cam biar las disciplinas norm ativas del hom bre, n o slo en sus
concepciones sino en sus aplicaciones, m as solam ente lo hacen con
dificultad y retraso , porqu e a ese cam bio se oponen las contrafuerzas regresivas de quienes se hallan interesado s en la eternizacin de sus ventajas y conveniencias, sin ver por m iopa m ental
CUATRO GIGANTES DEL ALMA
207
q u e en definitiva les sera preferible trata r de guiar y encauzar
esos cam bios.
M as, volvam os al tem a: lo q u e nos interesa destacar es q u e el
DEBER se alim enta en prim er trm ino con la tendencia hum an a a
seguir siem pre u n m ism o cam ino y a jalonar ste d e etapas q u e
han d e ser seriada y rigurosam ente cum plidas, pues d e esta suerte
se obvia el esfuerzo creador y se facilita la adaptaci n al m edio y el
encauce existencial. A esto podram o s denom ina r raz o rd in al,
iterativa o tradicional del deber.
E l llam ad o "sentim iento d e justicia".
N o hay dud a d e q u e el DEBER nos aprisiona y obliga en la
m edida en q u e lo reputam os justo. M as, qu es eso d e creer q u e
"algo " es justo? En q u consiste ese sentim iento m isterioso d e
"eq u id ad " q u e nos lleva, a veces, n o solam ente a aceptar, sino a
defender hechos o ideas q u e nos son particularm ente adversos?
Por q u u n delincu ente q u e d u ran te horas o aos huy d e la
polica se presenta u n buen, d a , espontneam ente , a ella considerand o q u e es "ju sto " q u e lo m etan en la crcel o, inclusive,
q u e lo cuelguen d e u n palo?
Q uien conteste plena y verdicam ente a estas preguntas n o
ser u n hom bre sino u n superhom bre o, si se quiere, u n D ios, pues
a la razn hum an a le h a sido (es y ser) vedado penetrar en la
incgnita alquim ia d e . las "raisons d u coeur" d e Pascal. M as n o
poder h alla r tod a la verdad en ese cam po n o va a im pedirno s
q u e tratem os d e rasgar algun o d e sus velos y a ello vam os:
Si privam os a u n anim al cualquiera d e la satisfaccin d e u n a
tendencia podem os observar q u e cuand o consigue satisfacerla lo
hace en exceso, d an d o la im presin d e q u e la fuerza d e la tendencia haba aum entad o con su forzada represin . Igualm ente, si u n
beb es privado d e alcanzar cualquier objeto , al lograr contacto
con l, m uestra u n a conducta d e triunfo y posesin, agarrndolo
con m ayor fuerza q u e la q u e prim ariam ente habra usado , si n o
hubiese sido trabad o en su inicial in ten to . D el propio m od o com o,
si detenem o s el curso de u n ro , colocando u n dique, el d a en
q u e la presin del agua ro m pa este m u ro d e contencin , se determ inar n o ya la reanudaci n del anterio r curso sino el violento
desborde e irrupci n acuosa, en form a d e avasallado r torrente,
m s all d e los cauces norm ales de su curso.
208
EM ILIO
MIRA
V LPEZ
T o d o s estos fenm eno s ilustra n la llam ada "ley d e la com pen -
sacin", que rige todos los cursos biolgicos y que, tam bin , podria
denominarse ley del "contraste".
Pues bien, a nuestro ju icio , el sentim iento d e justicia no pasa
de ser un fenm eno q u e ilustra, en el p lan o afectivo, esta m ism a
ley general de las com pensaciones y que, en este caso, tiende al
restablecim iento en el curso tem poral del equilibrio de acciones
interpersonales que ha sido, en cualquier lugar, instante y m odo,
po r cualquier constelacin de m otivos, alterad o de su curso habitu al, desvindose en u n o o en o tro sentido . Ese sentim iento se
revela en form a de m alestar, provocad o po r cuanto creem os tuerce, altera o su prim e u n curso expectable (esperable) de acontecim ientos, suprim iend o as la paz dinm ica la tranquilidad d e
nuestra existencia com n (creando , prim ero, sorpresa y luego
tensin em ocional). sta se resolver en alegra y nos predispon dr a benvolas efusiones si con tal alteraci n hem os alcanzado ,
a posteriori o hem os visto alcanzar algo deseado. O se resolver en indignaci n y clera si las consecuencias, para nosotros
o para todos aquellos que incluyam os en nuestra sim pata , son
tem ibles. E n el prim er caso, nuestro "sentim iento de justicia" nos
inclin a a beneficiar al agente productor de la satisfaccin (es decir,
a "prem iarlo") m ientras q u e , en la segunda alternativa, nos induce a m aleficiarlo (sancionarlo) haciendo , as, q u e sobre l re caiga el m ism o efecto q u e produjo o desencaden.
Por desgracia, esta tendencia "retrib u tiv a " del sentim iento de
equidad , com pensacin o justicia es m s notable en el polo negativ o (de venganza o retribuci n d e m ales) q u e en el positivo (de
g ratitu d y retribucin de b ien es); esa diferencia m ide, precisam ente, el m bito de nuestro egosm o colectivo. Y en cuanto al
aspecto "d istrib u tiv o " del propio sentim iento , es decir, lo q u e
ha d ad o en llam arse "justicia social", ni que decir tiene q u e
todava est m s polarizad o y desviado po r nuestro egosm o. A s,
es raro h alla r quien tom e u n a posicin realm ente objetiva y coheren te an te este m agno problem a y sienta su verdadero deber h u m ano. L a postura com odona se m anifiesta en la adopcin de u n a
filosofa cnica, epicrea o escptica vehiculad a en afirm aciones
fataloides, tales com o, po r ejem plo, sta: "H ay quien nace con
estrella y quien nace estrellado".
E l carcter iracund o y an tih u m an o q u e en el curso histrico
ha tom ado la nocin de justicia -^debido a que el derecho ha
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
209
sido siem pre dictado po r los poderosos (en fuerza, dinero inteligencia, prestigio, audacia, etc.) h a sid o ya destacad o po r nosotros
al ocuparno s del G igante R ojo y n o vam os a insistir sobre l.
En cam bio, nos falta precisar algo m s po r q u llegam os a considerar justa la necesidad de cum plir nuestro deber y po r qu,
asim ism o, cresm os q u e en el caso d e n o cum plirlo m erecem os
un a sancin. P ero esto solam ente aparecer difano despus de conocer los restantes ingredientes del deber y, especialm ente, el siguiente, o sea:
La tendencia autodestructva, tnica o catabitica .
L as m s antiguas cosm ologas y los m s prim itivo s credos re ligiosos h a n concebido la vid a com o resultante del etern o conflicto e n tre dos principio s antitticos (Sol-Luna; D ios-D em onio ;
B ien-M al; Y an-Y in; K rihna-Schiva; Isis-O siris). A nlogam ente,
los bilogos consideran q u e tod a vid a lleva en su seno la m uerte,
q u e n o es sino su ineluctable com plem ento ; en m u ltitu d de reacciones qum icas reversibles los com puestos se crean y desaparecen
alternativam ente, invinindose d e u n m odo peridico el signo
an a o catablco d e los m ism os. Y, m s recientem ente, F reud con
su innegable filia po r el paganism o griego ha concebid o la vida
del espritu com o resultante d e u n a feroz lucha en tre Eros (prin cipio creador, fecundante, vital y am oroso) y T a o s (principio
destructor, anulador, m o rta l y sdicoagresivo).
Esa coincidencia o paralelism o en tre concepciones prim itiva s
y m odernas, procedentes de puras especulaciones o de rigurosos
experim entos, viene confirm ad a po r la sim ple observacin de la
conducta hum ana. " El hom bre n o m uere sino q u e se m ata" , ha
dicho Besancpn y otro m dico de renom bre , el D r. R ichet, en su
lib ro L'homme stupide, h a coleccionado innm era s pruebas de
ese aserto. Existe, pues, en nosotros, u n a fuerza q u e nos im pulsa
a vivir y o tra q u e nos im pulsa a reto rn a r a la n ad a ; u n a energa
q u e nos llevara a trascenderno s hacia el ser (absoluto y eterno)
y o tra q u e propend e a disolverno s en el no-ser, en el T a o , en el
N irvana, en el reposo eterno. A qulla se m uestra ex plcita y ru idosa, en tanto sta trabaja oculta y silenciosa, m ostrand o apenas
su faz en los actos del llam ad o sadom asoquism o , en las conductas
autom utiladoras y suicidas.
210
EMILIO MIRA Y LPEZ
Si n o resistim os a la autntica soledad, si constantem ente h u im os de nosotros m ism os y procuram o s ignorarno s en el trabajo,
en la distracci n o en el sue o es, precisam ente, p ara n o enfrentarnos con el eco d e esa energa en nuestra c o n c ie n c ia ... d e esa
energa qu e nos lleva a pensar que, sin m otivo alguno, seram os
capaces d e tirarnos al abism o, d e buscar el peligro , d e h u n d irn o s
definitivam ente en el m isterio d e la nadedad. Y bien : es esa tendencia la q u e , desde los orgenes del hom bre, le ha im puesto p e nas y sacrificios, daos y sufrim ientos q u e seran fcilm ente evitables si ella n o actuase constantem ente, atrayndono s hacia su
consum acin.
H ay casos en los q u e el anlisis psicolgico retrospectiv o perm ite dem ostra r que el goce especial obtenid o en la infraccin de
u n a n o rm a es m otivado po r la anticipaci n d e la reaccin punitiv a
q u e ta l falta determ inar, d a n d o as ocasin al infractor p ara
satisfacer esa obscura necesidad de sufrir vejm enes, privaciones
y penas, creada po r la tendencia antibitica . A sta cabe tam bin
hacer responsable d e la serie de supuestas hazaas d e infinidad
de seudodeportistas q u e com prom eten su salud y su vida estpidam ente para alcanzar m etas absurdas e intiles (tales com o, po r
ejem plo, m eterse varias horas en u n bloqu e d e hielo, cam inar 50
kilm etro s d e espaldas, tirarse d en tro d e u n b arril a las cataratas
del N igara, tragar vidrio y clavos, ascender a u n pico inaccesible,
e tc .). E l afn d e exhibicionism o y publicida d es apenas u n m o tivo secundario en casi todos estos casos, cuyo verdadero placer
est en jugar con su atraccin por la m uerte, en tan to van- cayend o paulatinam e nte en sus garras.
Y sin llegar a extrem os tales, es sin dud a esa tendencia la que
nos facilita la aceptacin sum isa de constricciones, au n cuand o
stas sean injustificables y nos llevan a buscar responsabilidades,
obligaciones y deberes qu e no nos h a n sido im puestos y q u e tratam os de justificar con nom bres tales com o "la m oda", "la etiq u eta" , etc.
L a llam ad a "necesidad d e aprobacin".
H e aqu u n cuarto y ltim o ingrediente del que se com pone
y n u tre el icterobilioso DEBER. D e u n m odo m s o m enos persistente y am plio necesitam os saber que "som os alguien", que "va-
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
211
lem os algo", que "se n o estima" , es decir, que "contamos" para
los dem s. D esde m uy pequeitos , cuand o hem os realizado algun a accin difcil hem os buscad o en nuestro derredor muestras
d e aprobaci n y elogio , dem ostrando con ello qu e nos interesa
causar buen efecto en el peque o m u n d ill o interp ersonal circun dante. L uego , esa necesidad de aprobacin , ese afn d e "prestigio "
nos llevar a olidarizarno s con los grupo s y entidades cuyo valor
juzguem os destacarse en el panoram a social, por este o aquel m o tivo. Y un a vez "membrados " a esos grupos trataremo s d e representarlo s com o si realm ente fusem o s parte substancia l de los
m ism os. Entonces hablam o s del "honor" del club , grem io a asociacin , al que n o podem os m ancilla r y hem os de defender cual
si fuese el propio . El "qu dirn" , la censura de la "opini n pblica" gravitan sobre un a mayoria de los m ortales tan slo en la
m edid a en qu e su ntim a vanida d aspira a qu e los dem s diga n
algo buen o de ello s aunque n o fuese totalm ent e exacto . Y de
aqu deriva el prurito en cum plir los deberes pblicos , es decir,
"cubrir las apariencias" , haciend o de u n m od o visible esa acepta cin de las norm a s de grup o qu e es condici n precisa para merecer su aprobacin . L o cual n o im pid e que, ntim am ente , se las
critique , se las burle o, cuand o m enos, se las olvid e siem pre q u e
ello pueda hacerse im punem ente .
Las retortas.
Esos cuatro ingredientes son vehiculado s hacia la intim ida d
anm ica de cada ser hum an o en form acin, vertindos e en l,
continuam ente , desde sus retortas respectivas : el espritu de orden
em an a principalm ent e d e la lgica racional e incluso quienes le
niegan coma Kant eficacia para esta com posici n lo adopta n
en su dialctica y lo obedecen en su conducta. El sentim iento de
justicia es cuidadosam ente guardad o en los odres jurdico s y vertid o en las grandes retortas codificadoras, que destila n desde las
cartas m agna s nacionale s y los reglam ento s d e la O N U hasta los
ignorados com prom iso s bilaterales , d e com pravent a d e m sero s
cachivache s o de usufructo de rodos bienes terrenales. La ten dencia antibitica es utilizad a prdigam ent e en la inm ensa y m u ltilocula r retorta religiosa, de dond e salen constantem ent e ex hortaciones, con y sin m sica , para que la hum anida d considere
212
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
esta vida com o p u ro trnsito y preparaci n para la m uerte y se
disponga a fastidiarse lo m s posible en ella con el fin de u ltra vivir m ejor en diversos e ilocalizables parasos. F inalm ente , la
necesidad de aprobacin es, po r desgracia, estim ulad a y cultivada
p o r u n a m ayora inm ensa d e instituciones, organizaciones y personalidades que afirm an ser ideal d e la vida h u m an a la adaptaci n
al m edio social y a ese fin dirigen sus tcnicas pedaggicas (jno
paidoggicasl).
C A P T U L O
LAS
A R M A S
X V II
D EL
D E B E R
C m o se estructura n y actan las m allas d e su red .
A un hallndose tan diversa y prdigam ente n u trid o , el DEBER
no podria, con frecuencia, oponerse y .vencer a sus tres m ayores
herm anos si no contase con arm as que le h a n sido dadas en el
curso d e su constante evolucin, p ara reforzar los agujeros q u e sufran las m allas d e su red y evitar que a su travs pudiesen escapar
los astutos, los escpticos, los m uy pequeo s o los m uy fuertes.
Esas arm as, q u e constituyen a m odo de envolturas protectoras, d e refuerzo y seguridad , son d e dos tipos: preventivas (de
las infracciones) y punitivas. E n tre las prim eras se encuentran
abigarrado s conjuntos de "inspectores" "supervisores", "fiscales",
"controladores", etc., cuya m isin es la constante vigilancia de
los actos d e cada ciudadano, en relacin con la sociedad y el Estado , para in tim id arlo y obligarlo al cum plim iento de las norm as
legales. E n tre las segundas se incluyen n o m enor diversidad de
"policas", "jueces" y "autoridades penales" q u e se encargan de
prender y reprender o castigar a quienes n o fueron potencialm en
te detenidos en su h u id a del deber y eludieron la accin d e vigilancia anterior.
H ay, asim ism o, arm as m ixtas y poderosas, q u e actan en la
doble vertiente, ntim a y pblica, encadenand o al hom bre para
hacer d e l u n verdadero sujeto. En esta categora se incluyen las
ejercidas p o r la presin fam iliar, social y religiosa. V eam os, en u n
corte longitudinal, ilustrativo, la accin d e esos agentes instrum en tales en u n caso cualquiera :
L o q u e se oy decir a Periquito, cuand o tena u n a o y m edio :
"N o te subas ah . N o toques all. N o te m etas esto en la
214
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
boca. T o d o eso es m alo y no debes hacerlo . Si no , te haremos
pam -pam ".
A los 3 aos:
"Si te tocas eso se te caer y n o podrs hacer p ip y te m orirs. Si vuelves a poner las m anos ah te va a llevar el hom bre del
saco".
L o q u e se oy decir a Pedrito a los 4 aos:
"Debes levantarte
Debes dejar el cepillo
sa. No debes ser m alo
No debes p in ta r all.
quedas sin postre".
ya. Debes lavarte bien . Debes secarte a q u .
all, no debes poner los codos sobre la m e pues p ap te castigar. No debes ensuciarte.
Debes venir en seguida. Si n o lo haces te
A los 6 aos:
"Debes obedecer a tu m aestro. P rocura q u e no te castiguen
en la escuela, pues abuelito sufrira m ucho . C um ple con tu s
"deberes" d e colegio. Los nios n o deben decir m e n t i r a s .. . ser
p e re z o so s... g rita r delante de los m a y o re s ... hacer preguntas a
d e sc o n o c id o s... el dem onio est siem pre vigiland o para llevarse
a l infiern o a los nio s q u e n o obedecen a sus padres".
A los 7 aos:
"Debes confesar y arrep en tirte de todas tu s m alas acciones.
Si haces u n a confesin falsa caes en pecado m ortal e irs al infierno. Piensa que D ios sabe cuanto ocultas a tu fam ilia y a tus
m aestros. A l no puedes engaarle . Debes cum plir todos sus m andam ientos".
A los 8 aos:
"No debes hacer preguntas inconvenientes. No debes discutir
las rdenes q u e se te dan. T e quedars sin recreo. T e quedars sin
cena. T e q u ita r la pelota. No debes jugar con los chicos de aquella casa. No debes dejar que tu herm anito te adelante en las n o tas d e colegio. Debes avergonzarte de qu e te hayan "pasado " los
chicos X ".
A los 10 aos:
"Si sigues tan desobediente vas a m atar a tu m adre a disgus-
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
215
tos. T u padre te va a m eter de intern o en u n reform atorio . Ya
eres u n "hom brecito " y no debes dejar que tus com paero s se
burlen d ti. H as de ser carioso para los pequeos .
D ebes
proteger a tus herm ano s m enores. D ebes tener paciencia con los
d b i l e s . . . y con los v ie j o s .. . y con los tontos . . . y con los superiores" .
A los 12 aos:
"Qu porquera s son esas que has estado haciendo ? N o sabes que eso es u n gran pecado? Q u e te puedes queda r tonto . Q u e
puedes caer muy enferm o. Eres m uy joven para querer saber tanto
com o los mayores. A hora ya n o eres n i o y tienes "responsabili dad' . D ebes cum plir con tu DEBER".
L o que se oy decir a P edro, a los 15 aos:
"Joven , usted acaba de adquirir nuevo s deberes. T ien e que
observar la disciplin a y el reglam ent o del establecim iento , procu rando poner el m x im o esfuerzo en su trabajo , n o solam ente para retribuir los desvelos de su fam ilia , sin o para hacerse u n alum n o digno , u n ciudadan o honrado , u n hom bre de provecho, que
sea capaz de sacrificarse por la patria".
Y a los 25 aos:
"Acaba usted de contraer nuevo s com prom iso s y deberes con
el m atrim onio . D e hoy en adelante, deber usted velar por la felicida d d e su esposa y de sus futuro s hijos, cum pliend o ms celosam ente, si cabe, sus obligacione s profesionales, sociales, m orales
y religiosas, pues ya es u n HOM BRE , con plen a responsabilida d de
sus actos".
L o que se sigue oyend o decir a D on P edro, en cualquier m o m ent o d e su adultez:
"Precisis cum plir con los am igos: tienes deberes de am istad.
Piensa en pagar los im puestos ; tienes deberes para el Estado . N o
dejes de ir a m isa y contribuir al fond o de la obra pa: tienes
deberes para el Seor. N o te vayas de juerga n i llegues tarde; tienes deberes para tu m ujer. N o te quedes en cam a n i pongas los
pies sobre la. silla ; n o des m alos ejem plo s a tus hijos; recuerda que
tienes deberes hacia ellos . D ebes asistir a la cerem onia de m aana :
tien e deberes profesionales. N o dejes de contribuir a la colecta
pblica ; tienes deberes hacia tus c o n c iu d a d a n o s ..." .
216
EMILIO MIRA Y LPEZ
Q u va, entonces, a decir el ilustre seor Don Pedro, cuando
cano, calvo y dispptico ren a a sus em pleados, descendientes
y dem s vasallos en derredor d e la celebracin d e bodas d e plata
o d e cualquier o tro m etal?
"Q uerid os fam iliares, dependiente s y am igos: sintiendo ya el
peso d e los aos, q u e m e inclinan hacia la tierra q u e acoger m is
despojos, siento la inm ensa felicidad d e poder decir q u e cuand o
ese in stan te llegue no deber nada a nadie...".
Y as es: hay q u e m orirse para librarse del DEBER, p o rq u e incluso agonizand o no s dicen q u e tenem os el deber d e luchar para
conservar la vida.
Cmo actan los tentculos del deber.
C on sus recursos propio s y con los prestados, el DEBER nos envuelve y estrangula desde todos los posibles ngulos, plano s o en foques d e nuestra vid a civilizada. Incluso cuando estam os solos,
aislados, en u n a isla desierta, no s dicen los m oralista s q u e tenem os deberes para nosotros m ism os, a u n sin contar los q u e los
telogos no s reclam an para D ios.
A firm an lo s psiclogos q u e p a ra influir la conducta h u m a na existen, en sntesis, tres procedim ientos: coaccin, sugestin y
persuasin. Su eficacia inm ediata decrece en ese orden ; su eficacia m ediata se acrecienta en el m ism o. Q uiere eso significar, p o r
tan to , q u e el m edio m s rp id o y seguro, pero m enos definitivam ente eficaz, d e controlar las acciones del hom bre es el em pleo
de la fuerza m uscular; el m s len to y difcil, pero m s perdurable ,
es el em pleo d e la razn y el convencim iento ; y en tre am bos oscila
y establece trnsito s com pensadores el uso d e la sim pata afectiva.
P ues b ien : el instrum enta l con q u e opera ese culto gigante com prend e herram ien tas d e las tres clases: coactivas, sugestivas y persuasivas.
L a presin "coactiva" se ejerce m ediante la frenacin y la
propulsin m ecnicas, en las prim eras fases d e la niez; luego,
m ediante el anuncio verbal d e su ineluctable em pleo o si fracasan m edios m s suaves d u ran te el resto d e la vida. Esa coaccin
pued e extenderse desde la to rtu ra fsica hom icida hasta la m era
privacin d e lo s m edios conducentes a lograr u n deseo; en todo
caso, adquiere el carcter d e u n a imposicin directa y su uso y
CUATRO GIGANTES DEL ALMA
217
abuso caracteriza a los regm enes, sociales, fam iliares o privados,
de tip o dictatoria l y tirnico .
M s solapados son los tentculo s "sugestivos" de q u e se vale
el deber para llevarnos a su obediencia: entre stos cuentan, desde
las prim eras caricias y elogios que nos prodigan en la infancia,
hasta todo el sistem a de galardones, prem ios y honores con que
nos obsequian en la vida ad u lta , com o tarda (y n o siem pre justa
n i adecuada) com pensacin a pasados desvelos, luchas y sacrificios. Y n o es el m enor, en tre los cantos q u e nos em baucan y
ligan a l, la sibilin a prom esa d e "pasar a la inm ortalidad " con
q u e tanto s incauto s h a n ten id o suficiente para perder su vida
estpidam ente .
Los m s recientes, pero tam bin m s recios, tentculo s de
este anm ico reciario son, em pero, los d e convencimiento persuasivo: conseguir que alguien acepte com o m ejor o nica solucin
justa la d e seguir el spero sendero q u e conduce a la renuncia de
sus deseos y vocaciones, a la castracin m ental y la autoanulaci n
de su iniciativa individual requiere, evidentem ente, habilidad y
paciencia dialctica , m as am bas son posedas po r algunos d e los
agentes prensores del deber. stos pueden tom ar las m s variadas
form as y encarnarse en u n artculo d e revista, en u n profesor de
tica, en u n viejo am igo, en u n tem id o crtico, en u n agitado r
poltico o en u n hum ild e hom bre del pueblo : todos en general
y n ad ie exclusivam ente pueden ejercer ese papel tentacular, de
lgica apariencia , m as n o d e real razonam iento , ya q u e lo cierto
es que el autntico DEBER n o puede ser absolutam ente basado en
u n p u ro razonar y s, tan slo en racionalizaciones y afirm aciones
basadas en prem isas arbitrariam ente elegidas, de acuerdo con las
finalidades perseguidas en cada instante de la vida.
Y, n o obstante, es tal la necesidad q u e el hom bre siente de
autojustificar m u ltitu d d e los actos con q u e se priva de goces
n atu ralm en te perm isibles, que cada d a propende m s a aceptar
ser estrangulado po r los llam ados razonam iento s ticos, sin tom ar
en consideracin que stos, a pesar del gran esfuerzo de Spinoza,
no pueden tener validez por s m ism os y ello explica precisam ente esta paradoja : cu an to m s inteligente es u n a persona,
tan to m s dud a y le cuesta decidirse antes de convencerse d e cul
es ese "cam in o de su d eb er" an te cualquier conflicto o situacin
de em ergencia:; en tan to el hom bre m ediocre o el desorbitad o creen
ver con m erid iana lucidez la ru ta a seguir y las razones que justifican ese seguim iento .
218
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
E studio especial del rem ordim iento .
H e aqu la ltim a en aparecer pero la m s terrible y feroz
de las arm as del deber; la q u e utiliza cuando , p rev iam en te.ap risionados en sus m allas, escapam os po r algn resquicio y crem os
podernos zafar de su opresin. Q u es, a fin de cuentas, el rem ordim iento , si lo consideram os bajo la luz d e la investigacin psicolgica y lo disecam os con el escalpelo del anlisis psicodinm ico y
experim ental? A ntes d e contestar a esta pregunta vam os a precisar
algunos trm inos q u e podran confundirse con l y en tre cuya
constelacin surge y se delim ita, ntidam ente .
E n prim er lugar, digam os: el rem ordim iento n o h a d e confundirse con la llam ad a "conciencia de cu lp a " n i con la "p en a "
derivada d e u n d a o com etido , n i, tam poco, con la angustia
provocada po r la expectaci n del castigo o con la rabia rem anente tras la infraccin. U n error, m enos grosero, pero erro r al
fin y al cabo, es el d e creer q u e el rem ordim iento es consubstancial del arrepentim iento . T o d a s esas equivocaciones se explican
po r la coincidencia probable, en u n a m ism a persona, de los
factores psquicos antes m encionados, constituyentes de lo que
podram o s denom ina r la "constelacin " afectiva en que se desarrolla com nm ente el rem ordim iento. P ero ste, en s m ism o,
fenom nicam ente, n o puede confundirse con ellos, com o n o puede
confundirse u n cuadro con su m arco.
L o que, en efecto, caracteriza y define el rem ordim iento es el
retorno peridico e ineluctable en forma compulsiva y obsesiva de las escenas y los pensamientos relacionados con la situacin moral que pareca haber sido liquidada y que ahora se
presenta con todo su vigor problemtico, descubrindose otras
posibles y ms satisfactorias soluciones de la misma y crendose
^un terrible sufrimiento, porque a medida que se ven con mayor
claridad las fallas de conducta realizadas se percibe tambin, con
mayor nitidez, la imposibilidad de rectificarlas.
Eso significa q u e lo esencial del rem ordim iento es la discos
dancia entre un pensamiento que progresa y una accin que se
estanca, porque aqul tom una direccin contraria a la normal, es
decir, retrospectiva, en vez de prospectiva, en cuanto a sus datos.
1 historiador puede bucear cuanto desee en el pasad o sin sentir
rem ordim ientos, po r la sim ple razn de q u e n o se propon e en
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
219
m anera algun a actuar sobre l, sino, sim plem ente, describirlo o
in terp retarlo . U n sujeto fatalista podra, tam bin , advertir q u e
com eti graves errores o se com port perversam ente en ta l o cual
situaci n vital, sin que ello lo hiciese sufrir. Sufre, em pero, quien
quiere com portarse en el pasado , de acuerdo con sus ganas actuales y tiene asi! u n a tendencia que se aboca en u n callejn sin salida
("cul de sac") po r corresponder a u n deseo retard ad o , a unas
ganas q u e em ergen dem asiad o lejos del m om ento en que h u b iera n
p o d id o satisfacerse.
E sta aclaraci n es esencial para deshacer u n equvoco tam bin
corriente: el de creer q u e solam ente nos rem uerde n las malas
acciones com etidas, cuand o la verdad es que tan to com o ellas nos
pueden rem order las buenas que com etim os y que ahora no querram os haber hecho y las m alas q u e no hicim os pero qu e ahora
querram os haber podido hacer. E xpresad o en trm inos m s crudos: el rem ordim iento es, hasta cierto p u n to , indiferente respecto
al significado tico de su objeto, pero es, en cam bio, siem pre
positivo respecto al afn de cambiar lo que ya no puede cambiarse, originando as u n a progresiva acum ulaci n del potencial
de accin en la intim idad anm ica y, consiguientem ente , u n m alestar, q u e generalm ente se localiza en la regin torcica (y particularm ente en el ep ig astrio ): angustia po r rem ordim iento.
Cmo! dirn algunos lectores , entonces el rem ordim iento es indiferente al deber? Por q u , pues, nos h a n sealado
que constitua u n a d e sus m s terribles arm as? Pues por la m ism a
razn que la pistola es "indiferente" al "gngster" y, n o obstante,
constituy e u n a d e sus m s favoritas y peligrosas arm as: po r la
fuerza d e la costum bre; tan to , q u e cu a n d o pensam os en "pisto lero " (hom bre que lleva u n a pistola) n o nos lo im aginam os com o
u n "pundonoroso oficial" o u n cauteloso hacendad o sino com o
u n "desalm ado " bandido , cuand o lo cierto es q u e si se hiciesen
estadsticas se comprobara que hay ms pistolas vendidas a gentes
de "orden" que a profesionales de la delincuencia.
D el p ro p io m odo : si se hiciesen estadsticas, veram os que se
inician m s rem ordim iento s po r las "ocasiones de obtener placer,
perdidas" (las bofetadas qu e n o dim os, las rplicas que ahogam os
en la garganta, las juergas qu e n o corrim os, etc.) qu e por las
"ocasiones de engendra r dolor, aprovechadas". M as los prim eros
rem ordim ientos acostum bran extinguirse , po r la facilidad de
h alla r su descarga en actos sustitutivo s equivalentes: siem pre es
220
EMILIO MIRA Y LPEZ
posible hacer algo que n o se hizo o, p o r lo m enos, algo m uy semeja n te a lo q u e n o se hizo. En cam bio, los segundos rem ordim ien tos alim entados po r la presin de la llam ad a "opinin pblica"
solam ente pueden descargarse, en p a rte , creando otros daos, tales
com o la expiacin fsica o m ental, m as es difcil que se halle el
m od o d e an u la r lo q u e se hizo (ya que, com o afirm a u n viejo
refrn, "lo hecho hecho e st " ). D e aqu que podam os ahora com prender q u e cu an d o el DEBER se apodere del rem ordim iento y lo
use para su venganza logre obtener de l su m xim a eficacia
deletrea.
C A PTU L O
LAS
F O R M A S
X V III
DEL
D E B E R
E l deber d e obediencia.
C ronolgicam ente hablando , sta es la form a prim itiv a con
q u e se nos aparece el deber en nuestra infancia: hem os d e obedecer, es decir, hem os de cum plir lo m s rpid a y exactam ente posible las rdenes de las personas encargadas de adiestrarno s para
la vid a civilizada. El llam ado acto de obediencia es, pues, u n acto
de sum isin a ajenas voluntades, q u e n o sern, quizas, m s poderosas q u e la nuestra, m as q u e tienen a su servicio recursos de
fuerzas de los que nosotros carecem os.
Esa obediencia h a de m ostrarse en la doble vertiente , d e las
acciones y d e las inhibiciones: hem os de hacer lo q u e nos m andan
y dejar d e hacer lo q u e nos prohiben , con entera prescindencia
de si nos gusta o n o , d e si nos parece b u en o o no , p o r la sim ple
y vlid a razn d e q u e es m andad o o p ro h ib id o po r aquellos a
quienes debem os obedecer, d an d o as u n a prueba de som etim iento
ad hominem y n o ad res.
A hora b ien : ese deber d e obediencia pued e ser inyectado
en el proceso m al llam ad o educativ o q u e es, en realidad, p red o m inantem ente m ducativo a fuerza d e tirones y d e golpes, que
engendra n en nosotros u n reflejo condicional negativo an te toda
tendencia a la resistencia o rebelin , o puede ser estim ulado valindose d e ejem plos analgicos, que evoquen la tendencia im itativa (tal sera el caso, frecuente, d e lograr q u e el pequeuelo haga
algo o deje d e hacer algo m ediante el artificio d e q u e previam ente
los m ayores simulen hacer o dejar d e hacer lo m ism o con lo cual
se le d a falsa idea d e q u e l va a usar el derecho de repetir lo
m i s m o ... ; de esa suerte el deber se disim u la sugestivam ente y es
cum plid o sin lesionar la voluntad d e afirm acin del ser, siem pre
222
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
activa en la infancia. F inalm ente, cuando esos dos m edios anteriores se to rn a n peligrosos, d e difcil em pleo o inefectivos, surge
el recurso de explicar al pequeuelo por qu deb e obedecer, o
sea, de in ten ta r persuadirlo de qu e esa actitu d de obediencia est
justificad a en m otivos lgicos y, sobre todo, q u e quienes se la
im ponen n o lo hacen po r capricho o en uso de arbitrarios derechos sino para, a su vez, cum plir los propios deberes (de padres,
m aestros, e tc .). En esa tarea hay q u e confesar q u e u n a inm ensa
m ayora de adultos tien e bastante m enos xito que en el uso de
las tcnicas precedentes, y ello n o tan to po r defecto de com prensin del n i o com o po r defecto de autntica claridad de pensam iento en ellos, respecto a la fundam entaci n ticosocial d e su
actitu d .
M as ese deber de obediencia n o es solam ente im puesto al n i o
po r el ad u lto , sino q u e tam bin lo es al ad u lto po r el E stado; tod o
h ab itan te d e cualquier pas civilizado deb e obediencia a las leyes
vigentes en l, sin que se le d o p o rtu n id a d para ignorarlas, objetarlas n i eludirlas sin caer en infraccin y ser objeto de sancin.
H asta cierto p u n to podram o s decir que en este aspecto la obediencia a q u e se obliga el ad u lto respecto al E stado es a n m s
servil que la exigida al ni o respecto a sus padres o tutores, pues
an te stos puede trata r de conseguir explicaciones, atenuaciones o
incluso exim entes q u e n o obtendr del E stado, ya q u e y ste es
el dem ocrtico ideal propugnad o po r el hom bre m oderno la ley
estatal h a d e ser igualm ente com pulsiva para todos.
Sin em bargo, u n recurso tien e el ad u lto , del que carece el
n i o , para librarse de ese deber de obediencia al E stado : puede
trata r d e cam biar la estructura constituciona l del m ism o, m ediante su intervenci n en las contienda s electorales, en ta n to el peque u elo n o puede lograr la sustituci n d e la estructura m ental de
sus educadores, pues n o tien e "voz n i voto " en el asunto, lim itn dose a ser objeto y vctim a d e sus efectos.
Ese deber d e obediencia es profundam ente an tip tico , n o slo
po r su aspecto y consecuencias sino, precisam ente po r el hecho de
q u e es, en tre todos, el m s precoz y el q u e m s vulnera nuestra
espo ntaneidad y nuestra necesidad de autodeterm inacin . C uando
debem os obediencia a algo o a alguien si esa obediencia es absoluta n o podem os proyectar nad a n i tener im presi n d e libertad
en m om ento alguno ya que, en cualquier instante, im previstam ente, podem os vernos sorprendido s po r la "o rd en " q u e h a de
CUATRO
GIGANTES DEL ALM A
223
ser cum plid a y con la que n o contbam os , en nuestro juego , afn
o reposo.
N o obstante, y por extra a paradoja , ese deber d e obediencia
como agudam ent e h a sealad o Pavlov es aceptado alegrem ente
por m ultitu d d e seres, infrahum anos y hum anos , para los cuales
resulta ms cm od o y fcil "ser vividos" (o servir d e asiento y
vehculo de ajenas v o lu n ta d es) , que "vivir" y crearse un a propia
lnea de conducta . Estos seres n o poseen energa propia y requieren, para anim arse , que desde afuera los em puje n y los frenen ,
obvindole s a la vez el trabajo de otear el cam in o y el temor de
equivocarse en su decisin . Solam ente as se com prende la facilida d
con que prenden actitudes m esinica s en la hum anida d del siglo
x x y la necesidad incluso en los pases m s cultos J e crear
hom bres "conductores", representativo s d e la prim aria autoridad
paterna, a quiene s se les prom ete obediencia ciega. Esos hom bres
(polticos , dentistas , filsofos, sacerdotes, artistas, com erciantes ,
etc.) son convertidos en verdadero s "dolos" y consigue n determ inar
el curso de conducta en grandes masas d e adeptos quizs ms por
la necesidad qu e stos senta n d e ser m andados que por el im puls o
que aqullo s tenan para m andar.
Y esto es tanto m s verosm il cuan to que, a fin d e cuentas,
tanto constri e la propia liberta d el deber d e obediencia com o el
deber d e com ando . Q uie n m and a qued a fijado y esclavizad o en su
m and o constant e tanto com o quien obedece: de la propia manera
com o , en realidad, sufre tanto la presi n del golp e la superficie
percutora del "golpeante" m artillo com o la receptora del "golpeado " clavo. Y cuntas veces quien d io u n puetazo se lesion
ms su m an o que da a su rival! As bien puede decirse que la
atadura que liga al obedient e y al obedecid o se hund e en sus
carnes psquicas, en sus entraas afectivas y en sus centros volun tarios por igual, d e m od o que am bos han de ser igualm ent e com padecidos en su recproca esclavitud. Q uiz s por ello , el odio
germ in e en am bos en la m ism a proporcin , ya que ningun o puede
verse libre del "otro" y am bos se quejan de su suerte con idntica
amargura . N o en bald e la consign a del hom b re alegre, que existe
desocupad o y libre, es la propia del autntic o anarquista : n i mandar n i obedecer. P ero las pocas personas qu e hem os conocid o y
que, sin darse cuenta , han tratad o de obedecer precisamente a esa
frm ula, han sido sus vctim a s en m uch a mayor m edid a que las
que la aceptaro n plenam ent e en su inverso sentid o o en cualquiera
d e sus positiva s m itades.
224
EM ILIO
MIRA
Y LPEZ
E l deber d e servir a la p atria .
T a n p ro n to com o em pieza a apagarse el eco del deber d e
obediencia absoluta a los ascendientes del crculo fam iliar o a los
tutores y "m agsteres" q u e nos rodean en la infancia, en tra n en
accin im personales entidades, en nom bre d e las cuales se nos
exigen m ayores y m s difciles deberes. U n a de ellas, que ya
em pez a sernos infiltrad a al son d e charangas y tam bores, desfiles
y versos, en la escuela prim aria , es la p atria . H ay q u e servirla,
hay que h o n rarla y si es preciso hay q u e sacrificarse po r ella.
M as, qu es exactam ente? C u an d o surge, com o hace pocos aos,
u n a guerra m a l llam ad a civil (habra d e llam arse "incivil") en
E spaa, se d a el caso de q u e personas aparentem ente respetables
invocan la m ism a p a tria para exigir d e los habitante s d e u n o y
o tro lad o conductas absolutam ente antitticas, im ponindoles, po r
as decirlo , deberes opuestos. Basta poner el pie a u n o y a o tro
lad o d e la lnea divisoria constantem ente fluctuante d e los
ejrcitos en luch a para q u e u n a m ism a persona, uno s m ism os
actos y unas m ism as ideas sean ensalzados y glorificados com o
representativo s del m xim o servicio o, po r el contrario, de la
m xim a traicin . C ul d e las dos m itades encarna la "verdadera"
p atria es algo q u e n i el m s aguzado ingenio podra afirm ar con
certeza en cualquier caso d e este tip o . P orque la patria es u n
eufem ism o q u e encubre frecuentem ente las m s bajas y rapaces
intenciones de aventurero s audaces, d e logreros oportunistas, de
ladrones d e chistera o d e m gicos em baucadores; en tan to , otras
sim bolizan u n a concepcin geograficohistrica, otras u n haz de
afectivos recuerdos, otras, a n , determ inad o conjunto de valores
ideales. Y po r ello, an te ta l heterogeneidad de contenido s que el
m ism o vocablo puede aglutinar, sera m s p ru d en te pedirnos que
sirvisem os en la p a tria q u e a la p atria . Y p ru eb a d e q u e son
m uchos los q u e as opinan nos la d a la circunstancia d e q u e quienes en cada E stado y ste es o tro d e los contenido s q u e pued e
ser confundid o con el de patria d eten ta n el poder poltico ,
llegado el m om ento d e u n a em ergencia blica n o titubean en
fusilar a sus propio s com patriota s q u e eluden el honroso deber
de m orir para su defensa, colocand o as al tem eroso resto d e la
m ayora en la obligacin de sucum bir como cobardes o com o
hroes con la nica variante d e la direccin del tiro .
CUATRO GIGANTES DEL ALM A
121
de transform arlo en odio (nada hay tan parecido al abrazo como el
ahogo, dijo U n a m u n o ) .
M as, antes de pasar adelante, vam os a detenerno s u n m om ento
en el estudio de la vivencia que, conscientem ente, m arca el m om ento
de la inversin del odio y del inicio del afecto: nos referim os al
bello y em otivo instante del perdn conciliatorio . Q u se siente
ntim am ente entonces? Cules son los hilos psquicos q u e nos conducen a transform ar el gesto hosco y agresivo en adem n com pasivo o en palabras am ables? E n prim er lugar, claro est, esa actitu d
se produce con singular facilidad cuando lo odiad o pierd e su poder de
intim idacin, es decir, cuand o se coloca en actitud subm isiva ante
nosotros. M as eso no basta para q u e se produzca el cam bio que investigam os. Es preciso fundamentalmente q u e sintam os en nuestra
intim idad una im presin de seguridad , potencia y superioridad de
valor y de eficiencia ante el objeto (o sujeto) de nuestro odio, al
p ro p io tiem p o q u e experim entam o s un a tendencia o deseo de hacer
las paces y asegurar as la tranquilidad futura en relacin con l.
E n el perdn o en la reconciliaci n que se sienten sinceram ente
hay, pues, no solam ente una desaparici n de la ira sino un brote de
am or, en su form a aparentem ente com pasiva y ocultam ente adm irativa. P orque, en realidad , com o ya lo hem os indicado , el odiador
siem pre valor lo odiado y precisam ente por esto no poda desinteresarse de ello : ahora, em pero, se produce en su conciencia la revelacin de este sentim iento de aprecio que se hallaba aprisionad o po r
la violencia de los dos gigantes negro y rojo engendrado s po r
la rgid a actitu d del odio. P or esto, ese m om ento m arca u n a de las
vivencias m s excelsas del alm a. N o en balde fue loada po r este gran
psiclogo q u e fue el R edentor: perdonar y conciliarse es re-vivir,
trascenderse, liberarse de la doble opresin del m iedo y la ira para
ingresar en el lum inoso y atrayente h alo del afecto y de la paz
am orosa.
CMO
D O M ESTIC A R
LA
IR A
Si las fieras pueden ser dom adas, la ira h a de poder ser, tam bin , dom esticada, cuand o se anida en el hom bre. M as n o es, ciertam ente, fcil ese proceso de dom inio p au latin o , que nos lleve a
aprovecharno s de sus fuerzas sin sufrir los efectos devastadores de
su accin libre. En el fondo, el problem a del psiclogo con estos
CUATRO GIGANTES DEL ALMA
225
El deber profesional.
Casi al propio tiem po que aparece en nosotros vehiculado
a travs de siglos d e historia el tentculo patritico del deber,
se nos cie, paulatinam ente , su garra profesional, en tre cuyas
m allas, pinzas y eslabones vam os a vivir la m itad del resto de
nuestra vida de vigilia, a m enos que tengam os la "fortuna" de
poder vivir de renta. En realidad , ese deber profesional es algo
m s que un sim ple deber de trabajo : es la forzada im posicin de
u n cdigo m oral relacionad o con los fines y los m odos de ese
trabajo, que si fuese as cum plido nos elevara, indudablem e nte,
a la categora de sem idioses o, cuando m enos, a la de arcngeles.
P orque, eectivam ente, nos afirm an los celosos depositario s
de la llam ada tica profesional qu e el acto de pro-/e-sar (sin el cual
n o hay pro-/e-sin posible) es propiam ente de tipo litrgico y
entraa la observancia de un cdigo m oral que, a veces, nos es
preciso incrustar en nuestra m ente con m s vigor an que las
reglas tcnicas del ars laborandi (arte del trabajo) propiam ente
dicho. Es as com o, por ejem plo, se nos habla de u n "h o n o r"
profesional, po r encim a de la "com petencia" y del "celo " y en
contraposicin , por lo general, con el beneficio econm ico del
trabajo. Y num erosos grem ios (m dicos, sacerdotes, m ilitares,
etc.) exigen solem nes juram entos, de sus asociados y crean severos
tribunales decm tolgicos destinado s a vigilar su cum plim iento y
sancionar sus olvidos.
A hora bien: tom and o al pie de la letra tales deberes profesionales podram o s llegar al extrem o de en tra r en inconciliable
conflicto con el resto de los deberes (sociales, fam iliares, religiosos, patriticos, etc.) y de hecho as sucede en m u ltitu d de
ocasiones. La fuerza constrictiva de las tentaculares redes de este
gigante es tal que, a veces, asfixiado y anulado su aprisionad o yo,
traban lucha entre s m ism as y propende n a interpenetrarse po r
transfixin , creando, p o r as decirlo, reas de vaco o negatividad ,
im posibles de colm ar hum anam ente : por ello, en la prctica,
ocurre que el DEBER se queda a deber, es decir, se sobrepasa y
trasciend e en m propio dbito.
También podría gustarte
- Las variedades de la experiencia religiosa. Tomo II. Estudio de la naturaleza humanaDe EverandLas variedades de la experiencia religiosa. Tomo II. Estudio de la naturaleza humanaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (17)
- Los 5 DemoniosDocumento5 páginasLos 5 DemoniosFrank HenriquezAún no hay calificaciones
- Kinder EspiritualDocumento107 páginasKinder EspiritualSinuhe Osorio100% (10)
- El Infierno Del Resentimiento y La Magia Del Perdon Raquel LevinsteinDocumento35 páginasEl Infierno Del Resentimiento y La Magia Del Perdon Raquel Levinsteinjacoco100% (4)
- Manual para El Trabajo de Los Doce PasosDocumento7 páginasManual para El Trabajo de Los Doce Pasosefeoli100% (1)
- La Vida Emocional y El Mito de La Perfeccion PDFDocumento16 páginasLa Vida Emocional y El Mito de La Perfeccion PDFOctavio Aguilar100% (3)
- La Montaña Olvidada PDFDocumento12 páginasLa Montaña Olvidada PDFKILLER FOOL50% (2)
- Manual para Combatir La LujuriaDocumento20 páginasManual para Combatir La LujuriaConferencista De Talla MundialAún no hay calificaciones
- Nuestra Gran Responsabilidad 3Documento28 páginasNuestra Gran Responsabilidad 3Mario Rodríguez LanderosAún no hay calificaciones
- Libro de Hojas Sueltas de AaDocumento15 páginasLibro de Hojas Sueltas de AaMary Muñoz100% (1)
- Resentimientos Tal Como La Ve Bill y Que Pretendian Bill y BobDocumento3 páginasResentimientos Tal Como La Ve Bill y Que Pretendian Bill y BobJesus Escalera Anaya100% (1)
- Los Cuatro Gigantes Del AlmaDocumento244 páginasLos Cuatro Gigantes Del AlmaKaren Rodas100% (9)
- 4 y 5 PasoDocumento6 páginas4 y 5 PasoCarlos SegundoAún no hay calificaciones
- 12 Pasos IlustradosDocumento16 páginas12 Pasos Ilustradoslalman07100% (2)
- El Patrimonio de NaDocumento5 páginasEl Patrimonio de NaRayo de LuzAún no hay calificaciones
- Jovenes en AADocumento54 páginasJovenes en AAmaitecodaAún no hay calificaciones
- Sano Juicio SintesisDocumento2 páginasSano Juicio SintesisNormando Pacheco100% (1)
- Sexto SeptimoDocumento5 páginasSexto Septimoolga diazAún no hay calificaciones
- En Busca de La SerenidadDocumento178 páginasEn Busca de La SerenidadPablo Diaz86% (7)
- Los 7 Pecados CerebralesDocumento143 páginasLos 7 Pecados CerebralesChifori01100% (2)
- Apetito de Riesgo Libro - Original PDFDocumento58 páginasApetito de Riesgo Libro - Original PDFFernando Arrigorriaga Zurita0% (1)
- Llegamos A Creer. SinopsisDocumento5 páginasLlegamos A Creer. SinopsisLuis Enrique Yanallaye ArandaAún no hay calificaciones
- Manual de Servicio 4to y 5to PasoDocumento5 páginasManual de Servicio 4to y 5to PasoPablo Javer Ponce BecerrilAún no hay calificaciones
- Libro Azul de Coda 1 EdiciónDocumento77 páginasLibro Azul de Coda 1 Ediciónjesus LaraAún no hay calificaciones
- El Mito de La Perfección PDFDocumento13 páginasEl Mito de La Perfección PDFgiovanni sabanAún no hay calificaciones
- Lo Mejor de Bill Libro OficioDocumento33 páginasLo Mejor de Bill Libro OficioFernando Valdez Moreno100% (2)
- Jorge Bucay Las Apariencias EngañanDocumento3 páginasJorge Bucay Las Apariencias EngañanLuzdelalba35Aún no hay calificaciones
- Conclusiones Los 12 Pasos. Los Incas.Documento17 páginasConclusiones Los 12 Pasos. Los Incas.Jesus Cesar Perez SosaAún no hay calificaciones
- Neuroticos AnonimosDocumento4 páginasNeuroticos AnonimosPolethh Morales67% (3)
- Manual 4to y 5to PasoDocumento116 páginasManual 4to y 5to PasoDaniela GallardoAún no hay calificaciones
- Proyecto Educativo LocalDocumento88 páginasProyecto Educativo Local1q2w1q2w1q2w100% (1)
- Patrimonio de NADocumento24 páginasPatrimonio de NALUCELYAún no hay calificaciones
- El Cuerpo Como Un Objeto CulturalDocumento5 páginasEl Cuerpo Como Un Objeto CulturalboanergeAún no hay calificaciones
- Lo Mejor de BillDocumento19 páginasLo Mejor de BillmiguelAún no hay calificaciones
- 5 Ganduglia RevinculacionDocumento9 páginas5 Ganduglia RevinculacionAmanda Lewis100% (2)
- Qué Son Las ParafiliasDocumento62 páginasQué Son Las ParafiliasCarminelly Gomez QuirozAún no hay calificaciones
- Tema, Motivo y TopicoDocumento6 páginasTema, Motivo y Topicoa.kadmel5280Aún no hay calificaciones
- Modelo de Negociación de HarvardDocumento5 páginasModelo de Negociación de HarvardCharles Newbury Emils Newbury Thomas Batista100% (1)
- 5to CapituloDocumento5 páginas5to CapituloAllisson BunburyAún no hay calificaciones
- Guía Entrevista y CuestionarioDocumento7 páginasGuía Entrevista y Cuestionarionheyver100% (1)
- Grandes Terratenientes de La PatagoniaDocumento19 páginasGrandes Terratenientes de La PatagoniafedemauAún no hay calificaciones
- Revista Narcóticos Anónimos España Nº 7Documento24 páginasRevista Narcóticos Anónimos España Nº 7Nathan Griffith67% (3)
- Investigación DescriptivaDocumento2 páginasInvestigación DescriptivaBryan Adalid Helguero AyalaAún no hay calificaciones
- 4 Gigantes Del AlmaDocumento22 páginas4 Gigantes Del AlmaHector Paz IiguezAún no hay calificaciones
- Gaceta UnidadDocumento20 páginasGaceta UnidadKRUZAún no hay calificaciones
- PERDÓNDocumento2 páginasPERDÓNZaira Kuri100% (1)
- Historia Del Movimiento de 4 y 5 PasoDocumento5 páginasHistoria Del Movimiento de 4 y 5 PasoMarco PedrozaAún no hay calificaciones
- Historia de Un Viaje Espiritual Con Los Doce PasosDocumento30 páginasHistoria de Un Viaje Espiritual Con Los Doce PasosInes SerrudoAún no hay calificaciones
- Cuarta Dimension de La EspiritualidadDocumento2 páginasCuarta Dimension de La Espiritualidadcesar lopez100% (1)
- Los Tres Gigantes Del AlmaDocumento8 páginasLos Tres Gigantes Del Alma4y5miramarAún no hay calificaciones
- Libro GrandeDocumento6 páginasLibro GrandeNeNyTiUs82Aún no hay calificaciones
- Ego y Rendición San Luis 1955 H TieboutDocumento7 páginasEgo y Rendición San Luis 1955 H TieboutcafegrAún no hay calificaciones
- WA0001 - PDFDocumento79 páginasWA0001 - PDFJosé Manuel Perera GarcíaAún no hay calificaciones
- Libro Trabajo Inst. Carc. 2020Documento80 páginasLibro Trabajo Inst. Carc. 2020Rodrigo HernandezAún no hay calificaciones
- Paso Once Buscamos A Través de La Oración y La Meditación Mejorar Nuestra Relación Con DiosDocumento7 páginasPaso Once Buscamos A Través de La Oración y La Meditación Mejorar Nuestra Relación Con DiosCesar Agudelo Oses100% (1)
- Comprendiendo El Anonimato PDFDocumento7 páginasComprendiendo El Anonimato PDFSarah WattsAún no hay calificaciones
- Libro DR Atarbjo de FinanzasDocumento14 páginasLibro DR Atarbjo de FinanzasAlejandro Contreras Fernandex100% (2)
- AUTOESTIMA. El Pilar de La RealizacionDocumento11 páginasAUTOESTIMA. El Pilar de La RealizacionSergio HerreraAún no hay calificaciones
- Comparacion 12 PasosDocumento4 páginasComparacion 12 Pasostrino1950Aún no hay calificaciones
- Debilidades HumanasDocumento17 páginasDebilidades HumanasOlenka De La Cruz50% (4)
- 9na Tradición A.A.Documento5 páginas9na Tradición A.A.humberto moralesAún no hay calificaciones
- El Difícil Camino de las Drogas: Vera Lúcia Marinzeck de CarvalhoDe EverandEl Difícil Camino de las Drogas: Vera Lúcia Marinzeck de CarvalhoAún no hay calificaciones
- Los 4 Gigantes Del AlmaDocumento223 páginasLos 4 Gigantes Del AlmaOliver Adan Barajas GaliciaAún no hay calificaciones
- Tylor, E.-La Ciencia de La CulturaDocumento10 páginasTylor, E.-La Ciencia de La CulturajhonatanAún no hay calificaciones
- Tylor, Edward - La Ciencia de La CulturaDocumento11 páginasTylor, Edward - La Ciencia de La Culturalaly84Aún no hay calificaciones
- Bases Biologic As PsicologiaDocumento177 páginasBases Biologic As PsicologiaYinsop Ancajima Novoa100% (3)
- Guía # 6 de 10-11 Español y Filosofía. 2Documento8 páginasGuía # 6 de 10-11 Español y Filosofía. 2Santiago YepesAún no hay calificaciones
- Tylor, E. (1871) - La Ciencia de La CulturaDocumento10 páginasTylor, E. (1871) - La Ciencia de La CulturaKarla Gonzáles FigueroaAún no hay calificaciones
- Una Historia de La Guerra A Ucrania.Documento5 páginasUna Historia de La Guerra A Ucrania.fedemauAún no hay calificaciones
- Actuacion Profesional JudicialDocumento374 páginasActuacion Profesional JudicialfedemauAún no hay calificaciones
- Bonos Valuacion y RendimientoDocumento57 páginasBonos Valuacion y RendimientoDynamicKoreaAún no hay calificaciones
- Estrategias Pedagogicas AutismoDocumento16 páginasEstrategias Pedagogicas AutismoMiriam Trinidad SangronisAún no hay calificaciones
- Muestras Preguntas Lenguaje 2004Documento22 páginasMuestras Preguntas Lenguaje 2004Oliver Henriquez AracenaAún no hay calificaciones
- El PositivismoDocumento19 páginasEl PositivismoAlex RAún no hay calificaciones
- Ejemplo de Perfil Profesional para Hoja de VidaDocumento1 páginaEjemplo de Perfil Profesional para Hoja de VidapedroAún no hay calificaciones
- Guía Del Modelo Educativo CLEUDocumento15 páginasGuía Del Modelo Educativo CLEUDrJaime R RojasAún no hay calificaciones
- El ReidorDocumento2 páginasEl ReidorRafael CabanaAún no hay calificaciones
- Evaluacion DiagnosticaDocumento5 páginasEvaluacion DiagnosticaAngel GomezAún no hay calificaciones
- Ética Actividad 1Documento3 páginasÉtica Actividad 1Carlos Morales0% (1)
- Proyecto Jardin EscolarDocumento10 páginasProyecto Jardin EscolarKevin Fredy Zenteno VeraAún no hay calificaciones
- Geopolitica y Los Delirios Imperiales de La Expansion TerritorialDocumento28 páginasGeopolitica y Los Delirios Imperiales de La Expansion TerritorialImpresionTresSesentaAún no hay calificaciones
- Test Glasgow Modificada para Lactantes y NiñosDocumento3 páginasTest Glasgow Modificada para Lactantes y NiñosTomasEscorche100% (1)
- 1ra Practica SpaDocumento5 páginas1ra Practica SpaRaul MuñozAún no hay calificaciones
- Aplicacion Del Programa MBSR en El Entorno LaboralDocumento5 páginasAplicacion Del Programa MBSR en El Entorno LaboralMargaretAún no hay calificaciones
- Arquetipos y SímbolosDocumento23 páginasArquetipos y Símbolosplopyx100% (2)
- Aspectos Que Influyen en La Motricidad Gruesa de Los Niños Del Grupo de Maternal-Preescolar El ArDocumento113 páginasAspectos Que Influyen en La Motricidad Gruesa de Los Niños Del Grupo de Maternal-Preescolar El ArYucelis GomezAún no hay calificaciones
- Act2 TablaDocumento2 páginasAct2 Tablaapi-247328834Aún no hay calificaciones
- Proyecto Leer Aprender A Pensar Crear y Redactar PDFDocumento16 páginasProyecto Leer Aprender A Pensar Crear y Redactar PDFAnonymous ydQnXgX0% (2)
- 4.5 CienciayT Alcoholismo y TabaquismoDocumento2 páginas4.5 CienciayT Alcoholismo y TabaquismoDavid Salomon Machuca AriasAún no hay calificaciones
- Ensayo CientificoDocumento4 páginasEnsayo CientificoCesar_Fabian_B_6977Aún no hay calificaciones
- Teorias de La SociologiaDocumento9 páginasTeorias de La SociologiaYazminAún no hay calificaciones