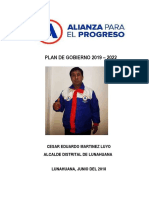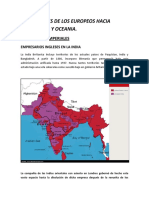Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Carli LosecosdeldebateModernidad Posmodernidad PDF
Carli LosecosdeldebateModernidad Posmodernidad PDF
Cargado por
luciadeneco0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas8 páginasTítulo original
Carli-LosecosdeldebateModernidad-posmodernidad.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas8 páginasCarli LosecosdeldebateModernidad Posmodernidad PDF
Carli LosecosdeldebateModernidad Posmodernidad PDF
Cargado por
luciadenecoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
1
Los ecos del debate modernidad/posmodernidad en la Argentina y los desafos de
la formacin en el presente
1
Sandra Carli
Villa Mara
2004
Introduccin
Voy a comenzar esta exposicin haciendo una serie de distinciones conceptuales,
porque los trminos modernidad y posmodernidad desde cierta perspectiva se han
vanalizado, han comenzado a formar parte de un sentido comn que asocia a ellos
ciertos significados parciales. Lo mismo ha sucedido con los trminos globalizacin o
neoliberalismo. Y a su vez es necesario reponerlos en el debate sobre la educacin en
el presente.
Me voy a referir en esta exposicin a dos cuestiones: el despliegue del debate
modernidad-posmodernidad y la cuestin modernidad-posmodernidad a la luz de la
experiencia de la educacin en el presente.
El despliegue del debate modernidad-posmodernidad
El debate modernidad-posmodernidad que se despleg en el campo de la filosofa, la
ciencia y el arte en los aos 80 y que fue dejando sus huellas en el pensamiento sobre la
educacin, plante entonces varias cuestiones que resultaron revulsivas. Como
verdadera controversia de una poca que se siente en mutacin de referencias,
debilidad de certezas y proyectada hacia una barbarizacin de la historia (Casullo,
1993: 11) ese debate dio lugar a una discusin sobre el presente abriendo un horizonte
1
Conferencia en Congreso Pedaggico La escuela hoy: logros, deudas y proyectos . Biblioteca
Bernardino Rivadavia y sus anexos. 23 y 24 de septiembre de 2004.
2
de crtica de la modernidad en el pensamiento de distintos autores, marcados por un
nuevo espritu de poca.
La tesis centrales de ese debate fueron centralmente: el fin de los grandes relatos y de
las ideologas y por tanto la ausencia de fundamentos, la relatividad del conocimiento y
discusin sobre el estatuto de verdad del conocimiento y por tanto los lmites del saber,
la disolucin de la idea de un sujeto unitario y centrado disolvieron algunas de los
cimientos y de las certezas sobre las que se asent la educacin moderna. El
pensamiento posmoderno se caracteriz por la dimensin de la negacin (Crespi,
1993: 234).
La relectura de autores como Niesztche y Walter Benjamn, la revisin crtica del
marxismo desde el postmarxismo, los aportes del posestructuralismo (Foucault,
Deleuze, Lyotard), las tendencias deconstructivistas del lenguaje (Derrida, entre otros),
fueron modificando el universo de referencias tericas desde las cuales pensar los
procesos educativos. Bsicamente el inters por el lenguaje y por la diferencia, fueron
poniendo en cuestin el anlisis estructural y sobre todo la nocin de totalidad.
Las perspectivas posmodernas, que alentaron una importante renovacin en el terreno
filosfico, dieron lugar a lo que se llam entonces la crtica de la modernidad,
abrieron un horizonte de crtica de la modernidad. Como ha sealado Rella la
posmodernidad es el intento de tomar una poca que est a nuestras espaldas-una
tradicin muy compleja y muy entremezclada- y de homogeneizarla (1993: 243). En el
marco de ese debate la escuela y en forma mas amplia el sistema educativo a las
espaldas de los aos ochenta- comenzaron a ser identificados como objetos modernos,
como construcciones arquetpicas de la modernidad, como construcciones homogneas,
periodizables, con fecha de origen y de fin, representativas de un largo ciclo histrico
en declinacin. La escuela fue vestida con los ropajes del pasado.
Desde estas perspectivas tericas que en forma comn impugnaron ciertos rasgos de las
instituciones clsicas (desde el estado hasta la familia), la escuela comenz a ser
observada a partir de su dimensin homogeneizadora, de su pretensin ilustrada y
civilizatoria, de su capacidad para la clasificacin y estigmatizacin de los sujetos,
3
desde sus dispositivos de disciplinamiento de los cuerpos, de su logocentrismo letrado,
etc. La mirada del pasado reciente o lejano, y en particular de las tradiciones y de las
instituciones educativas, comenz a realizarse desde nuevas categoras tericas que
sealaron la ausencia en la educacin moderna del reconocimiento de la diferencia, del
reconocimiento de la parcialidad de los saberes, etc.
Debemos recordar que el despliegue del debate modernidad-posmodernidad se produjo
en un escenario de transformacin del orden mundial a partir del comienzo de un ciclo
histrico caracterizado por la expansin del capitalismo financiero, la
transnacionalizacin de las economas, la transformacin de la cultura a partir del
desarrollo meditico e informatico del escenario de la globalizacin y por la gradual
desaparicin del mundo del trabajo. Revolucin tecnocultural con procesos regresivos
desde el punto de vista social, avance de la deshumanizacin notoria. En la Argentina
el debate se produce en el escenario del pasaje complejo de la dictadura a la transicin
democrtica.
Desde all que la revisin de los fundamentos epistemolgicos del pensamiento social se
produjo frente a procesos histricos que hicieron evidente, en los pases perifricos,
las promesas pendientes de la modernidad (la educacin del conjunto de la poblacin, el
derecho a la educacin como modo de dignificacin social), en tanto la modernidad en
Amrica Latina ha sido siempre una modernidad descentrada respecto de los pases
centales (Casullo, 1993: 62). Por otro lado, esa revisin epistemolgica tuvo frente a s
como problema social el deterioro de las instituciones pblicas como la escuela ante el
impacto de polticas de vaciamiento, corrupcin y mercantilizacin de los aos 90.
Quiero decir: el despliegue del debate modernidad-pomodernidad, que gener una
fuerte impugnacin del estatuto de verdad, de poder y de autoridad cultural de la
escuela, fue contemporneo de los procesos de fragmentacin social inditos que
resultaron de la transformacin de la estructura social de la Argentina en estas ltimas
dcadas (pasaje de sociedad integrada y de mezcla social a sociedad polarizada). En
los noventa se produjo entonces el crecimiento de perspectivas crticas de la modernidad
y de la herencia moderna de la educacin y una multiplicacin de saberes parciales o
puntos de vista como parte de un tipo de pensamiento ms interesado por la diferencia
4
que por la totalidad. Mientras tanto en el campo poltico-educativo una poltica de
modernizacin del sistema educativo acentu la fragmentacin y diferenciacin interna
en un contexto de ampliacin de las desigualdades sociales.
Un pensamiento posmoderno interesado en la diferencia, se despleg en un escenario
social en el que se multiplicaron las diferencias y sobre todo las desigualdades.
Combinacin paradjica que torn compleja la produccin de un pensamiento y de una
poltica capaz de contrarrestar la ofensiva neoliberal que impugn los fundamentos de
muchas tradiciones y saque, en alianza con la democracia poltica, los patrimonios
pblicos. La educacin se globaliz y internacionaliz con referencias tericas y
culturales mundiales, al mismo tiempo que se vaci de un sentido poltico
transformador en un contexto de sostenido empobrecimiento de la poblacin en su
conjunto.
Cabe destacar que modernidad-posmodernidad devino en algunos casos en un
razonamiento bipolar y antinmico que impidi leer la complejidad de los cambios
producidos en distintas esferas (conocimiento, economas, sociedad, educacin) y sus
especificidades, tiempos y lgicas respectivas. Muchas veces se alinearon las
perspectivas posmodernas (interesadas en la educacin como espacio de produccin de
diferencias) con las perspectivas neoliberales (interesadas en la desregulacin y
descentralizacin de los sistemas y en la supuesta mayor autonoma de los individuos),
y perspectivas modernas (interesadas en la educacin como construccin poltica estatal
centralizada) con posiciones de defensa de la escuela (defensoras del mantenimiento de
ciertas tradiciones e instituciones como la de la educacin pblica). Lo posmoderno se
asoci en algunos casos con el pensamiento neoliberal y lo moderno con un
pensamiento popular-democratizador.
Sin embargo la cuestin es ms compleja. Cabe retomar aqu la distincin que hace Scot
Lasch (1997) entre 2 tipos de posmodernismo. Habra un posmodernismo ligado a la
implosin de lo cultural y de lo comercial, a lugares fijos de los sujetos y de las
jerarquas, a nuevas clases medias, a los valores capitalistas y al consumismo, y a una
regulacin mercantil, y un posmodernismo que problematiza lo real, piensa en una
5
posicin abierta del sujeto, identidades colectivas, procesos de resistencia y esta ligado a
una regulacin comunitaria.
La expansin de la mercantilizacin de distintas esferas de la vida social, entre otras la
educativa, recurri a argumentos posmodernos para justificar la crtica a modos de
regulacin modernos del sistema educativo, la defensa de la desregulacin y de una
mayor individualizacin de lo social, el pasaje de la atencin a la oferta educativa a la
demanda de las familias.
Pero otra cuestin es el pensamiento posmoderno que, desde un horizonte de crtica de
la modernidad pero atento a sus promesas pendientes, piensa los modos de articulacin
de las diferencias (sociales, culturales, tecnolgicas, etc) en un contexto de
profundizacin de la desigualdad que reclama, sea una regulacin comunitaria de lo
social, sea una mayor direccionalidad poltica del estado en los horizontes sociales de la
educacin.
La cuestin modernidad-posmodernidad a la luz del presente de la educacin
argentina
Es necesario invariablemente analizar lo que ha sucedido en las dcadas recientes, llevar
adelante lo que el psicoanlisis denomina como una simbolizacin historizante, una
reflexin en un segundo tiempo, post 2001. A nuestras espaldas como dice Rella, no
estaba la modernidad sino los restos de ella.
Podemos decir por un lado que en el campo del conocimiento cualquier restauracin del
pensamiento moderno, es decir un pensamiento centrado en la razn, en la idea de un
diseo racional de lo social, asentado en fundamentos nicos y universales, en la
diferenciacin de campos de conocimiento, en el mito del progreso ascendente, en una
escritura civilizatoria, etc, resulta hoy anacrnica. Hay que poder pensar desde la
crtica de la modernidad (la extraesa frente a la modernidad europea que plantearon
6
autores como Freud, Niezstche o Benjamn) o desde el pensamiento posmoderno ms
estrictamente, es decir: desde el reconocimiento de la diversidad de puntos de vista, de
regmenes de significacin, desde los cuales se investiga y se piensa. Carecemos de un
conocimiento nico, totalizador, esencial, de un sentido nico de lo social.
Pero al mismo tiempo, y esta es la gran paradoja del presente, seguimos necesitando
tanto en las escuelas como en las universidades de un conocimiento comn, de una
cultura comn, que podra ligarse en el terreno de la enseanza con lo que Gombrich
denomina como la tradicin del conocimiento general (2004). Entendiendo por eso
una zona de metforas que sirven para interpretar un mundo de experiencias, un sistema
ordenador subjetivo, un entramado histrico de referencias, con dimensin temporal, un
credo secular repleto de rumores interesantes. Se hace necesario un conocimiento
compartido en un contexto en que ha desaparecido el bien comn y en el que las
diferencias se han multiplicado al combinarse con formas de desigualdad fragantes. El
conocimiento compartido no debe ser pensado como supuesto sino como construccin
colectiva a travs de la transmisin, de la formacin. Ese conocimiento general no
excluye, segn este autor, un papel ms activo del estudiante en su autoeducacin.
La fragmentacin disciplinaria del conocimiento, la especializacin de los lenguajes,
que se produjo en el mbito universitario en estas ultimas dcadas, plantea dilemas
complejos que reclaman un conocimiento general que provea visiones del mundo ms
integrales, que iluminen zonas de la experiencia. Esa tradicin del conocimiento
general debe ir junto con una atencin sobre los modos y medios de la transmisin
cultural: reposicin del relato en la enseanza (relato sobre la historia del conocimiento,
sobre la genealoga de los conceptos, sobre los procesos histricos, etc) con sus
elementos de ficcin (necesidad de metforas, rumores, referencias), la importancia de
situar referencias culturales para su transmisin (autores, hechos, lugares, libros,
tradiciones, etc), combinacin de nuevas tecnologas y viejas instituciones para el
acceso a bienes simblicos. La escuela y la universidad como lugares en los cuales
acceder y conocer los bienes culturales pblicos, como gua para conocer lo
desconocido, como experiencia exogmica.
7
Esos diversos puntos de vista del conocimiento, ese sentido de las construcciones
parciales (Rella, 1993: p247) y no totalizadores (es claro el cambio producido en la
historia de la educacin entre los textos de pedagoga de principios de siglo y los textos
parciales y disciplinarios sobre la educacin de fines del siglo XX), se pone en juego en
la transmisin educativa, y all a diferencia de los lugares en los que se produce el
conocimiento o se investiga- necesitamos recuperar la tradicin del conocimiento
general: un conocimiento general no dogmtico, que articule distintos puntos de vista
en una totalidad, trasmitido como relato, un conocimiento general que debe ser
apropiado pero tambin debatido por los destinatarios, un conocimiento atravesado por
la politicidad del presente.
La escuela sigue siendo, entonces, el lugar de transmisin de una visin del mundo,
parcial, arbitraria, selectiva, que no es la verdad sino una construccin histrica, pero
que debe ser transmitida con fuerza de verdad, por un maestro o profesora que ya no es
el depositario exclusivo del conocimiento (como lo pensaba Sarmiento), pero que debe
poder constituirse como autoridad cultural en la tarea de transmisin de un sentido de la
experiencia y del mundo.
Por otra parte la escuela es ms que nunca un lugar de formacin cultural, y diramos de
distribucin cultural, en un contexto como el de la Argentina en el que la poblacin
infantil y juvenil resulta una construccin socialmente desigual y culturalmente
heterognea que reclama una nueva perspectiva de totalidad. Recordemos que la
perspectiva moderna de la educacin pens las nuevas generaciones desde la idea de
republica y emancipacin. La formacin cultural (en los distintos niveles del sistema
educativo) debe pensarse, por un lado, teniendo en cuenta los lmites sociales de la
tradicin democrtica de la educacin pblica en la Argentina, pero a la vez
fortaleciendo procesos y modos de democratizacin reales del acceso al saber como
forma a su vez de politizar los usos del saber en un escenario de exclusin sin
precedentes.
8
Bibliografa citada
Casullo, Nicols (comp.) El debate modernidad/posmodernidad. Ediciones El Cielo por
asalto. BsAs. 1993.
Crespi, Franco. Modernidad, la tica de una edad sin certezas. En Casullo, Nicols
(comp.) El debate modernidad/posmodernidad. Ediciones El Cielo por asalto. BsAs.
1993.
Gombrich, Ernst. Breve historia de la cultura. Ediciones Pennsula. Barcelona. 2004.
Rella, Franco. La arqueologa de lo inmediato. En En Casullo, Nicols (comp.) El
debate modernidad/posmodernidad. Ediciones El Cielo por asalto. BsAs. 1993.
Lash, Scott. Sociologa del posmodernismo. Amorrortu. BsAs. 1997.
También podría gustarte
- TARULLI - SANCHEZ - Acerca de La Pedagogía.Documento8 páginasTARULLI - SANCHEZ - Acerca de La Pedagogía.Valentina ArruzAún no hay calificaciones
- América Aborigen - Mandrini PDFDocumento19 páginasAmérica Aborigen - Mandrini PDFFrancoScholles75% (4)
- La Funcion de La Escuela en El Establecimiento de La Cultura y Estetica Hegemonica Por Pablo Pineau Bourdieu PineauDocumento15 páginasLa Funcion de La Escuela en El Establecimiento de La Cultura y Estetica Hegemonica Por Pablo Pineau Bourdieu PineauZintopo100% (1)
- El País Que Nos Contaron. Análisis de La Geografía en Los Libros de Texto.Documento7 páginasEl País Que Nos Contaron. Análisis de La Geografía en Los Libros de Texto.Silvina AguilarAún no hay calificaciones
- Gravano-La Cultura Como Concepto Central de La AntropologíaDocumento6 páginasGravano-La Cultura Como Concepto Central de La AntropologíaTinaAún no hay calificaciones
- TP Final LiteraturaDocumento5 páginasTP Final LiteraturaRosalia BergamoAún no hay calificaciones
- El Arco y El Cesto - Pierre ClastresDocumento2 páginasEl Arco y El Cesto - Pierre ClastresAnabel Gomez50% (2)
- Manual Los Pinos - 0 PDFDocumento127 páginasManual Los Pinos - 0 PDFCristian CastroAún no hay calificaciones
- Iv Materialismo Científico y Realpolitik (1867-81)Documento5 páginasIv Materialismo Científico y Realpolitik (1867-81)Myriam BozzaniAún no hay calificaciones
- Resumen Los Usos Sociales de La CienciaDocumento2 páginasResumen Los Usos Sociales de La CienciaMar LamasAún no hay calificaciones
- Grimson (Citas de Configuraciones Culturales)Documento4 páginasGrimson (Citas de Configuraciones Culturales)Arturo Sulca MuñozAún no hay calificaciones
- Latinoamerica, Las Ciudades y Las IdeasDocumento6 páginasLatinoamerica, Las Ciudades y Las IdeasLuisa TorresAún no hay calificaciones
- El Carácter Arbitrario Del Conocimiento EscolarDocumento4 páginasEl Carácter Arbitrario Del Conocimiento EscolarMaga MartinAún no hay calificaciones
- Giordano MarianaDocumento44 páginasGiordano MarianaFernanda GandolfiAún no hay calificaciones
- PereyraDocumento2 páginasPereyraFederico BarriosAún no hay calificaciones
- LÓPEZ y RODRÍGUEZ - El Cine Como Experiencia Didáctica - Con NOTASDocumento4 páginasLÓPEZ y RODRÍGUEZ - El Cine Como Experiencia Didáctica - Con NOTASIvanAún no hay calificaciones
- 1er Parcial HistoriaDocumento3 páginas1er Parcial HistoriaMarina CilibertiAún no hay calificaciones
- Jorge Huergo - de La Escolarización A La Comunicación en La EducaciónDocumento28 páginasJorge Huergo - de La Escolarización A La Comunicación en La Educaciónnahuel100% (3)
- Pucciarelli Contribucion Al Concepto de Antropología BiológicaDocumento5 páginasPucciarelli Contribucion Al Concepto de Antropología BiológicaDominique Gromez BadaloniAún no hay calificaciones
- LOS COMAROFF y La Etnicidad Como DesigualdadDocumento29 páginasLOS COMAROFF y La Etnicidad Como DesigualdadClaudia CastroAún no hay calificaciones
- Discursos y Prácticos en La Construcción de Un Temario Escolar en GeográficaDocumento13 páginasDiscursos y Prácticos en La Construcción de Un Temario Escolar en Geográficacafa2121100% (2)
- La Cultura Extraviada en Sus DefinicionesDocumento2 páginasLa Cultura Extraviada en Sus DefinicionesELISABETH FERNANDEZAún no hay calificaciones
- Selección de Textosde Cullen. Resistir e Insistir Con InteleingenciaDocumento2 páginasSelección de Textosde Cullen. Resistir e Insistir Con InteleingenciaAngeldunsAún no hay calificaciones
- Civarolo-2013-Miradas de Educadores y Padres Sobre La Infancia ActualDocumento16 páginasCivarolo-2013-Miradas de Educadores y Padres Sobre La Infancia ActualPablo De BattistiAún no hay calificaciones
- Grimson, A. y G. A. Karasik - (2017) - Introd. A La Heterogeneidad Sociocultural... - Pp. 15-24 PDFDocumento10 páginasGrimson, A. y G. A. Karasik - (2017) - Introd. A La Heterogeneidad Sociocultural... - Pp. 15-24 PDFJoaqu?n ALVAREZ DE TOLEDOAún no hay calificaciones
- Diversidad Cultural y Fracaso Escolar-1-15Documento15 páginasDiversidad Cultural y Fracaso Escolar-1-15Magali AltamiranoAún no hay calificaciones
- Imaginando Lo No DocumentadoDocumento23 páginasImaginando Lo No Documentadoapi-478427494100% (1)
- 2022-2 Guía La Expresión CorporalDocumento49 páginas2022-2 Guía La Expresión Corporalcopy domusAún no hay calificaciones
- Guia de Trabajos Prácticos Cercano Oriente AntiguoDocumento8 páginasGuia de Trabajos Prácticos Cercano Oriente AntiguoNatalia VrubelAún no hay calificaciones
- Pequeños Consumidores. Algunas Reflexiones Sobre La Oferta Cultural - Melina CuriaDocumento26 páginasPequeños Consumidores. Algunas Reflexiones Sobre La Oferta Cultural - Melina CuriaTravihz83% (6)
- Palacios Jesus La Cuestion EscolarDocumento138 páginasPalacios Jesus La Cuestion EscolarCess GuzmanAún no hay calificaciones
- Jacques Chonchol SISTEMAS AGRARIOS EN AMERICA LATINA PDFDocumento38 páginasJacques Chonchol SISTEMAS AGRARIOS EN AMERICA LATINA PDFفرانتس هانAún no hay calificaciones
- Ensen Ar Geografia Un Renovado Desafio en La Practica EducativaDocumento4 páginasEnsen Ar Geografia Un Renovado Desafio en La Practica EducativaJtutorialesAún no hay calificaciones
- Gvirtz Dufour PDFDocumento13 páginasGvirtz Dufour PDFJuana FortezziniAún no hay calificaciones
- Resumen Antropo Primera Parte PDFDocumento21 páginasResumen Antropo Primera Parte PDFAlfredo ChocobarAún no hay calificaciones
- Rodolfo Kusch - Geocultura y DesarrollismoDocumento9 páginasRodolfo Kusch - Geocultura y Desarrollismolucianomaddonni100% (3)
- Gregorio Weinberg, de La Ilustracion A La Reforma UniversitariaDocumento39 páginasGregorio Weinberg, de La Ilustracion A La Reforma UniversitariakandelvAún no hay calificaciones
- Configuraciones Culturales en GrimsonDocumento4 páginasConfiguraciones Culturales en GrimsonmartinAún no hay calificaciones
- Resumen Cap I ''De La Familia A La Escuela''Documento6 páginasResumen Cap I ''De La Familia A La Escuela''nawelAún no hay calificaciones
- Maestro Pueblo o Maestro GendarmeDocumento3 páginasMaestro Pueblo o Maestro Gendarmecarloscardenas355094100% (1)
- Naturaleza y Cultura en El Norte de MexicoDocumento289 páginasNaturaleza y Cultura en El Norte de MexicoJose Lorenzo Encinas GarzaAún no hay calificaciones
- I. Siede "La Educación Política" Capítulo IIIDocumento4 páginasI. Siede "La Educación Política" Capítulo IIISamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- Borel - Debates Universitarios Acerca de Lo Didáctico y La Formación Docente - CAP 5Documento3 páginasBorel - Debates Universitarios Acerca de Lo Didáctico y La Formación Docente - CAP 5AnibalAún no hay calificaciones
- Apuntes para Pensar La Construccion Del Campo Del Conocimiento:didactica de Las Ciencias SocialesDocumento9 páginasApuntes para Pensar La Construccion Del Campo Del Conocimiento:didactica de Las Ciencias SocialesGinoJerez100% (1)
- La Revolucion Cultural Positivista en El Uruguay Alcion CheroniDocumento58 páginasLa Revolucion Cultural Positivista en El Uruguay Alcion CheroniDarío HerreraAún no hay calificaciones
- Carlino, Paula (2003) - Alfabetizacion Academica Un Cambio Necesario, Algunas Alternativas PosiblesDocumento13 páginasCarlino, Paula (2003) - Alfabetizacion Academica Un Cambio Necesario, Algunas Alternativas PosiblesJesus Emilio SanchezAún no hay calificaciones
- Fanfani - La Educación Básica y La Cuestión Social ContemporáneaDocumento21 páginasFanfani - La Educación Básica y La Cuestión Social ContemporáneaLucianoDawidiukAún no hay calificaciones
- Dussel - La - Escuela y La Diversidad. Un Debate NecesarioDocumento2 páginasDussel - La - Escuela y La Diversidad. Un Debate NecesarioCarlaRossiAún no hay calificaciones
- El FolkloreDocumento5 páginasEl Folkloremiguel_leiva_10Aún no hay calificaciones
- Pablo CiccolellaDocumento6 páginasPablo CiccolellaVictoria TalentonAún no hay calificaciones
- Cercanía o LejaníaDocumento19 páginasCercanía o LejaníaFátima Aroslan50% (2)
- La Autoridad DocenteDocumento15 páginasLa Autoridad DocenteGalo BotelloAún no hay calificaciones
- Perez AmuchásteguiDocumento6 páginasPerez AmuchásteguiEmanuel Alejandro AguirreAún no hay calificaciones
- Doce Equivocos Sobre Las MigracionesDocumento3 páginasDoce Equivocos Sobre Las Migracionessofy_escorpioAún no hay calificaciones
- 06 04 BraslavskyDocumento15 páginas06 04 Braslavskyclaudio alrconAún no hay calificaciones
- GRINBERG y LEVY. Intro. La Noción de Dispositivo Pedagógico (Pags. 1 A 9 Del PDFDocumento31 páginasGRINBERG y LEVY. Intro. La Noción de Dispositivo Pedagógico (Pags. 1 A 9 Del PDFLudmila Buzali75% (4)
- Descolonizar CurriculumDocumento3 páginasDescolonizar CurriculumMagdiel Sánchez QuirozAún no hay calificaciones
- Guia Stern Alianzas IncomodasDocumento2 páginasGuia Stern Alianzas IncomodasmargaritassAún no hay calificaciones
- Una Metodología Basada en La Idea de La Investigación para La Enseñanza de La Historia Capitulo 8Documento2 páginasUna Metodología Basada en La Idea de La Investigación para La Enseñanza de La Historia Capitulo 8Melanie Michelle De La Espriella MejiaAún no hay calificaciones
- De sotanas por la Pampa: religión y sociedad en el Buenos Aires rural tardocolonialDe EverandDe sotanas por la Pampa: religión y sociedad en el Buenos Aires rural tardocolonialCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Modernidades, legitimidad y sentido en América Latina: Indagaciones sobre la obra de Gustavo OrtizDe EverandModernidades, legitimidad y sentido en América Latina: Indagaciones sobre la obra de Gustavo OrtizAún no hay calificaciones
- Reproducción social y parentesco en el área maya de MéxicoDe EverandReproducción social y parentesco en el área maya de MéxicoAún no hay calificaciones
- Inclusión EducativaDocumento12 páginasInclusión EducativaMaria Belen Mera VelezAún no hay calificaciones
- Alegatos BernaldinaDocumento2 páginasAlegatos BernaldinaFlorencia BarruetaAún no hay calificaciones
- Plan de Gobierno MartinezDocumento25 páginasPlan de Gobierno MartinezHipolito Guerrero Felix KenyiAún no hay calificaciones
- RBD Num. 23 CompletoDocumento468 páginasRBD Num. 23 Completocarlos vladimir guzmanAún no hay calificaciones
- Allanamiento de Demanda AfpDocumento2 páginasAllanamiento de Demanda AfpDAVIDAún no hay calificaciones
- Cuestionario Derecho Penal Fase Pública Umg 2016Documento22 páginasCuestionario Derecho Penal Fase Pública Umg 2016Carlos López100% (1)
- Tarea 8 SociologiaDocumento5 páginasTarea 8 SociologiaLarry LevyAún no hay calificaciones
- Derecho Administrativo, Semana 2 - 20230908 - 115457 - 0000Documento28 páginasDerecho Administrativo, Semana 2 - 20230908 - 115457 - 0000mg0112032016Aún no hay calificaciones
- Semana 7 Actividades.Documento2 páginasSemana 7 Actividades.Erick Oscar Zuñiga YanaricoAún no hay calificaciones
- El Mundo (25-03-17)Documento72 páginasEl Mundo (25-03-17)haldfordAún no hay calificaciones
- Evaluación Parcial HCDocumento6 páginasEvaluación Parcial HCAYERTON ELIO ZAPATA CALIZAYAAún no hay calificaciones
- Reglamento de Cementerios Crematorios y Servicios Funerarios 1.4Documento52 páginasReglamento de Cementerios Crematorios y Servicios Funerarios 1.4Mariana Hernández GómezAún no hay calificaciones
- ROZE y Otros - Vientos y Tempestades. La Violencia en La Periferia de La Globalizacion (2015Documento132 páginasROZE y Otros - Vientos y Tempestades. La Violencia en La Periferia de La Globalizacion (2015Sebastian GonzalezAún no hay calificaciones
- Resolucion de Conflictos - Cuadro Comparativo - 1Documento2 páginasResolucion de Conflictos - Cuadro Comparativo - 1Andres Quiceno0% (1)
- Accion de Tutela BbvaDocumento7 páginasAccion de Tutela BbvaSergio SotoAún no hay calificaciones
- Utilidades y RequisitosDocumento2 páginasUtilidades y RequisitosEmy SanchezAún no hay calificaciones
- Triptico Codigo de Conducta y Reglas de Integridad de La Secretaria de EducacionDocumento2 páginasTriptico Codigo de Conducta y Reglas de Integridad de La Secretaria de EducacionMarco HernandezAún no hay calificaciones
- Grupo 6Documento59 páginasGrupo 6Adam Luis CuevaAún no hay calificaciones
- Agenda Cantonal de CotacachiDocumento42 páginasAgenda Cantonal de CotacachiChristian PillalazaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final 1Documento3 páginasTrabajo Final 1Cesar VillalazAún no hay calificaciones
- Historia Militar EcuatorianaDocumento44 páginasHistoria Militar EcuatorianaAlex MoralesAún no hay calificaciones
- Investigación FinalDocumento111 páginasInvestigación FinalEdievan Luis Luengo LaurieAún no hay calificaciones
- Unidad 3 18 JN 2018Documento42 páginasUnidad 3 18 JN 2018VICTORAún no hay calificaciones
- Rostovtzeff Historia Social de RomaDocumento4 páginasRostovtzeff Historia Social de RomaFlorencio PuertoAún no hay calificaciones
- Diario Oficial El Peruano, Edición 9608. 16 de Febrero de 2017Documento40 páginasDiario Oficial El Peruano, Edición 9608. 16 de Febrero de 2017www.oficial.co100% (1)
- Migraciones de Los Europeos Hacia Africa Asia y OceaniaDocumento3 páginasMigraciones de Los Europeos Hacia Africa Asia y OceaniaEduardo Tello TorresAún no hay calificaciones
- 02 Reglamento de PeritosDocumento5 páginas02 Reglamento de PeritosAnonymous PJKyp2x3Aún no hay calificaciones
- Resumen Del Contrato Colectivo Clausulas Concerniente Al Personal ObreroDocumento22 páginasResumen Del Contrato Colectivo Clausulas Concerniente Al Personal ObreroObreros Obrero0% (2)