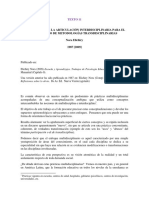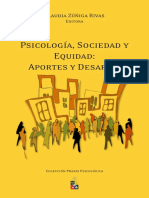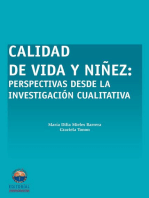Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tiziore PDF
Tiziore PDF
Cargado por
Roberto De La Pava0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
25 vistas27 páginasTítulo original
tiziore.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
25 vistas27 páginasTiziore PDF
Tiziore PDF
Cargado por
Roberto De La PavaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 27
Extrado de:
Reinventar el vnculo educativo: aportes
de la Pedagoga Social y del Psicoanlisis
Hebe TIZIO Coordinadora; ditorial !edisa" #$$%
&arcelona 'spa(a)
Primera parte
Aportaciones de la Pedagoga Social
Captulo 2. Experiencias: El sujeto de la educacin.
Captulo 4. Experiencias: Trabajo educatio con adolescentes.
Segunda parte
Captulo Aportaciones del psicoan!lisis
Captulo "#. $a posicin de los pro%esionales en los aparatos de gestin
del sntoma.
Captulo #
*periencias: l su+eto de la educaci,n
#"%" l su+eto de la educaci,n" Condiciones previas y o-erta
educativa
Encarna Medel
Se reali&ar!n a'u algunas consideraciones sobre el sujeto de la educacin (
la o%erta educatia) a partir del an!lisis de una experiencia basada en el
trabajo educatio con adolescentes en un medio residencial.
Para introducir el tema se plantean algunos supuestos del marco terico del
pro(ecto educatio de la institucin) cu(a %uncin es orientar las di%erentes
pr!cticas 'ue en *sta se producen.
%" Condiciones previas al traba+o educativo
Cada e& 'ue se pone en marc+a la accin educatia es en %uncin de la idea
'ue tenemos de sujeto) es decir) 'u* pensamos del otro en la relacin
educatia. Se educa en la medida en 'ue se transmiten los patrimonios
culturales ( se consigue 'ue cada sujeto) desde su predisposicin a ad'uiridos)
se apropie de a'uello 'ue le permita incularse con lo social.
$a educacin es un proceso 'ue orienta al sujeto a encontrar un lugar propio
1
en la estructura social. Pero para 'ue se produ&ca el trabajo educatio se
deben crear unas condiciones 'ue posibiliten 'ue cada c+ico 'ue es atendido
en la institucin tenga reserada su.
pla&a particular como sujeto de la educacin. Para ello es importante
establecer unas condiciones previas 'ue promuean el trabajo educatio) 'ue
produ&can el consentimiento del sujeto a ser educado. ,ablar de condiciones
preias signi%ica di%erenciar la necesidad -marcada desde lo social) (
concretamente en nuestro caso desde los Sericios Sociales de atencin
primaria ( la .ireccin /eneral de Atencin a la 0n%ancia ( a la Adolescencia)
./A0A1 de la demanda. El sujeto +a de consentir a la oferta 'ue le +ace la
institucin como representante de lo social) ( en %uncin de este
consentimiento dirigir una demanda 'ue se tome como tal.
$as condiciones preias se cumplen si:
Existe un lugar en la institucin al cual dirigirse.
.esde ese lugar se escuc+a como demanda lo que expresa el sujeto; se
da signi%icacin a sus actos. Es necesario 'ue el menor modi%i'ue algo
para 'ue encuentre un lugar 'ue lo sostenga ( esto debe +acerlo desde
el alor 'ue ese lugar tenga para *l ( no para serir a los ideales de los
educadores.
Al sujeto se le suponen unos intereses) capacidades ( motiaciones
propias) as como unos lmites donde la educacin no puede llegar.
2na e& establecidas estas condiciones preias) los e%ectos de la educacin
re'uieren un tiempo. ,e a'u otro lmite) (a 'ue el tiempo social no es el
mismo 'ue el tiempo del sujeto. Esta desarmona genera malestar. $a
educacin debe trabajar para 'ue la articulacin de ambos sea posible) es
decir3 sostener ( respetar los tiempos indiiduales de los sujetos) posibilitar
'ue *stos puedan inscribirse en la cultura.
4eirieu lo explica del siguiente modo: 56unca +a( 'ue olidar 'ue slo el
sujeto de la educacin es capa& de impulsar el moimiento de la apropiacin)
'ue nunca lo +ace sobre pedido) en el momento preisto (en las condiciones
'ue de%ine otro7.
"
Este conjunto de desajustes 'ue se producen en el mismo
acto educatio permite pensar con otras categoras ( conoca a un trabajo de
inencin permanente desde la renuncia al ideal.
Son tres las condiciones 'ue este mismo autor nombra como exigencias en
educacin en su libro Frankenstein educador.
2
8 $a primera exigencia en educacin es negarse a conertir la relacin
educatia en una relacin de posesin. 6o se trata de %abricar para la
satis%accin de nuestro gusto o poder) sino de acoger a a'u*l 'ue llega (
'ue est! inscrito en una +istoria ( al mismo tiempo representa la promesa
de una superacin radical de esa +istoria -4eirieu) P+.)"99::;21.
8 $a segunda: nadie puede ponerse en el lugar del otro ( todo aprendi&aje
supone una decisin personal irreductible del 'ue aprende. Esta decisin es
1 Meirieu, Ph. (1998): Prankenstein Educador. Barcelona, Laertes.
2 Op. cit.
2
por lo 'ue alguien supera lo 'ue le iene dado ( subierte todas las
preisiones ( de%iniciones en las 'ue el entorno ( *l mismo tienden a
encerrarle -4eirieu) P+.) "99:::#1.
8 $a tercera: +acer sitio al 'ue llega ( o%recerle medios para ocuparlo. Crear
un espacio 'ue el otro pueda ocupar) es%or&arse en +acer ese espacio libre (
accesible) disponer en *l utensilios 'ue permitan apropi!rselo ( desplegarse
en *l para partir a un encuentro con los dem!s. 6o con%undir el no8poder del
educador en lo 'ue +ace a la decisin de aprender ( el poder 'ue s tiene
sobre las condiciones 'ue posibilitan esta decisin -4eirieu) P+.) "99:: :48
:<1.
#" .a o-erta educativa
Para plantear la relacin del sujeto de la educacin con la o%erta educatia
se parte de un punto se=alado por ,ebe Ti&io:
>
la o%erta 'ue se realice es lo
'ue puede causar una demanda. 2na o%erta con posibilidades de %uturo ( de
reconocimiento abrir! la posibilidad de reali&ar un nueo pacto con lo social.
Para ello un cierto cambio de posicin en el sujeto debe operarse) debe
reencontrar la capacidad de con%iar en alguien ( de ser reconocido como un
sujeto) con m!rgenes de libertad. .
,a( 'ue pensar la o%erta educatia como el piote 'ue posibilita el enlace
entre la particularidad de cada sujeto ( lo social. Para el educador implica el
es%uer&o de pensar en cada sujeto) desde sus posibilidades para +acerse cargo
del proceso de ad'uisicin) de responder a las diersas propuestas educatias)
desde la aceptacin o desde la rebelda. El educador recibe) %recuentemente)
las expresiones de desacuerdo ( rebelda3 particularmente en el caso de los
adolescentes) 'ue temen perder su identidad ( se con%rontan con los re8
presentantes del mundo adulto.
El siguiente ejemplo ilustra cmo se pueden articular estas propuestas con
un recorrido concreto.
/" 0n nuevo pacto con lo social: el caso &
?. ingres en el centro a la edad de diecis*is a=os) procedente de un centro
in%antil residencial. El motio del ingreso era +aber superado el lmite de edad
admitido en ese centro. $os in%onnes presentaban a una c+ica con lmites mu(
marcados -a niel intelectual) a niel relacional1) con un +istorial acad*mico
de%icitario) con di%icultades de aceptacin de la autoridad adulta) con problemas de
+!bitos de +igiene... $os @ltimos intentos educatios se +aban centrado en 'ue ?
ad'uiriera aprendi&ajes relacionados con su %utura insercin laboral3 pr!cticas en
una pelu'uera ( en un comercio) pero las aloraciones planteaban 'ue tena
importantes di%icultades para asumir los encargos 'ue se le reali&aban. 2na de las
primeras cuestiones 'ue llam la atencin %ueron las serias di%icultades 'ue ?.
mostraba en la relacin con el grupo) situ!ndose +abitualmente como la
maltratada) 'uej!ndose de su%rir agresiones erbales ( %sicas por parte de algunos
compa=eros. $a relacin con los educadores estaba basada en la 'ueja ( la
denuncia) por lo tanto las respuestas iniciales del e'uipo pasaron por la
sobreproteccin.
3 Tizio, H. (2002): !o"re las instituciones#, en $%&ez, '. (coor(.): La educacin en tiempos de
incertidumbre: las apuestas de la Pedagoga Social. Barcelona, )e(isa, *+,. 20-.
3
En los tiempos del trabajo del e'uipo educatio se puede di%erenciar un
primer tiempo para ver -el de la obseracin1 como recogida de datos
inconexos) a'uello isible a partir de di%erentes descripciones) ( un tiempo
para comprender, para entroncar en una lgica la puesta en escena de los
adolescentes -se tomaron las aportaciones sobre el Tiempo $gico de Aac'ues
$acan1.
4
En este segundo tiempo comen& a entenderse la implicacin) en
tanto responsabilidad) de ?. en esta %orma de relacin con el otro articulada
como 'ueja -los compa=eros la insultan) los educadores no le +acen caso...1.
En la dimensin explicatia de lo 'ue sucede se e cmo no es posible abrir
espacios de responsabilidad) espacios para la palabra) si no se produce en ?.
un cambio de posicin. .esde el trabajo educatio +a( 'ue acotar la demanda,
regular los espacios para la escuc+a ( para 'ue se ponga en juego la palabra.
Por otra parte) re'uerida la colaboracin del psicoan!lisis) se indica 'ue ?. se
coloca en un lugar de objeto) de reclamo. $ugar 'ue tiene 'ue er con su
posicin subjetia) con el lugar ocupado en el deseo del Btro.
.esde el trabajo educatio se trata de dar un lugar distinto al 'ue el sujeto
conoca) articulando una dial*ctica di%erente. Si no se est! adertido) la
posicin del sujeto llea a %ijar m!s la problem!tica.
$o 'ue permite 'ue ?. %ormule una demanda es la regulacin de los espacios
para la palabra) desde una le( 'ue delimita cu!ndo) cmo ( en 'u* condiciones
los educadores est!n disponibles para ella3 entonces la demanda puede ser
construida. Se produce. as el paso de la queja a la demanda, ( *sta como
garante de una palabra con alor di%erente) alor ligado a la responsabilidad
del sujeto. C esto tiene sus e%ectos.
Como plantea Dioleta 6@=e&) el nculo educatio juega como plata%orma a
lo nueo) a lo porenir) sujeta ( al mismo tiempo permite 'ue cada uno se
lance a su propia b@s'ueda.
$legado el momento) ?. pudo decir 'ue lo @nico 'ue le interesaba eran los
perros) poni*ndolo de mani%iesto en di%erentes momentos) era una a%icin 'ue
mostraba desde el primer da. Podamos comprarle un perro ( trabajar con ella la
responsabilidad de cuidarlo) pero elegimos pensar otras alternatias. El inter*s
'ue mani%iesta el sujeto a eces tiene un di%cil punto de encuentro con los
contenidos de la cultura. ECu!l es el car!cter sociali&ador de los perrosF ,aca
%alta er en 'u* espacios sociales el sujeto poda desplegarse a partir de su
inter*s.
El inter*s del sujeto aparece como un enigma) lo 'ue dice 'ue le interesa es
a eces la expresin de una di%icultad. Si el educador toma ese inter*s como
importante) se abre un recorrido donde algo se puede construir.
?. inici sus primeras actiidades %uera del centro como oluntaria de una
residencia canina) su responsabilidad era sacar a los perros de paseo ( darles la
comida. Al cabo de unos meses accedi a una escuela especiali&ada en el cuidado
( entrenamiento de perros e inici un proceso %ormatio) 'ue dur dos cursos
escolares.
. Lacan, /. (19-1): 0l tie1*o l2,ico 3 el aserto (e certi(u1"re antici*a(a. 4n nue5o so6is1a#,
en Escritos 1. Ma(ri(, !i,lo 778.
.
$o crucial en este caso es el despliegue social 'ue la o%erta educatia
comporta. $a importancia del recurso no radica @nicamente en lo 'ue ?. puede
aprender en relacin con el adiestramiento de los perros) sino en las
posibilidades de despliegue social) cumplimiento de un +orario) cuidado del
cuerpo) uso de los transportes p@blicos) etc*tera) as como el cambio de lugar
( la representacin 'ue el sujeto ad'uiere de s mismo como e%ecto de su
proceso de sociali&acin -ad'uiere un alor di%erente para el otro) un nueo
lugar ante el grupo) la %amilia) los educadores...1.
El sujeto acepta la renuncia 'ue llea implcita toda o%erta si *sta se le
muestra en t*rminos de reconocimiento ( de promesa de %uturo. A'u entran
en juego dos elementos importantsimos: el agente con su apuesta educatia (
los contenidos como posibilitadores) como acceso a un recorrido 'ue a a
aportar un plus al sujeto.
2n da i a ?. +aciendo deberes ( le pregunt*: 5EGu* est!s +aciendoF7) 4e
contest 'ue preparaba un examen) ante mi insistencia me explic 'ue estaba
estudiando el sistema nerioso de los perros () m!s concretamente) el bulbo
ra'udeo.
$a %uncin educatia es +allar puntos de encuentro entre el sujeto ( la
cultura. $a o%erta no es algo del orden de lo concreto sino la o%erta de un
nculo con el saber. El agente de la educacin se +ace cargo de la transmisin
de contenidos8 culturales) tratando de suscitar el inter*s del sujeto. Al sujeto le
compete la responsabilidad de la ad'uisicin) si se le suponen unos intereses
particulares ( una disposicin al trabajo. Si se +ubiera trabajado con las
marcas iniciales 'ue traa -maltratada o borderline), ?. +ubiera tenido un di%cil
acceso a la cultura. En este caso se constata el pasaje de la ictimi&acin a la
responsabilidad) a la posibilidad de produccin de un porenir.
$a o%erta educatia tiene unos tiempos. En un primer momento el sujeto
reali&a una toma de contacto) seguido de un largo proceso en el 'ue se a
produciendo la apropiacin. Cada e& 'ue una persona se apropia de un saber)
lo +ace su(o) lo reutili&a por su cuenta ( lo reinierte en otra parte) +a de
+acerse cargoHresponsable de asumir sus posibilidades ( sus lmites.
Para concluir una cita de Pennac: 5Iramos su cuentista ( nos +emos
conertido en su contable. ?uscar los mejores m*todos para ense=ar a leer
llega a conertirse en una gran preocupacin) se inentan escritorios)
cartulinas) se conierte el cuarto del ni=o en una imprenta. JGu* l!stimaK 2n
medio m!s seguro) ( 'ue siempre se olida) es el deseo de aprender. .adle al
ni=o este deseo) ( dejadle despu*s uestros escritorios) cual'uier m*todo le
parecer! bueno... En lugar de exigir la lectura) el pro%esor debe compartir su
dic+a de leer... El +ombre 'ue lee en o& alta nos elea a la altura del libro. .a
realmente de leer...7
<
&ibliogra-a
6@=e&) D. -"9991: Cartas para navegar en el nuevo milenio. ?uenos Aires)
Santillana. .
9 Pennac, :. (199;): Como una novela. Barcelona, <na,ra1a, *+,. 91.
9
L.AA. -"99;1: Pro(ecto educatio del Centro Mesidencial de Adolescentes
$es Nlandes. CEPS -Centro Oe Estudios ( Pro(ectos Sociales1.
#"#" l su+eto de la educaci,n1 un lugar 2ue se construye
Miquel Leo
$a categora sujeto de la educacin es un lugar 'ue la
sociedad o%erta -en este sentido) es la primera responsabilidad
de los adultos respecto de cada nuea generacin1) un lugar
para poder saber acerca del asto ( complejo mundo. El sujeto
+umano +a de 'uerer -de alguna manera1 ocupar ese lugar 'ue
le es dado para su +umani&acin ( su incorporacin a la ida
social.
P
D0B$ETA 62QER
Se puede pensar el sujeto de la educacin como una pla&a o%ertada para el
acceso a la cultura) 'ue se constru(e en %uncin de unas atribuciones
-capacidad ( oluntad1 supuestas por el agente al sujeto) ( por la aceptacin
de *ste a ocupar dic+o lugar. Pero esto no sucede sin m!s) es necesario un
trabajo de transmisin por parte del agente ( de ad'uisicin por parte del
sujeto. El agente debe per%ilar un marco 'ue con%igure los espacios ( tiempos
del trabajo educatio. A tra*s de un caso se er! cmo pueden establecerse
algunas de estas condiciones.
%" .os tie3pos de la o-erta" l caso 4"
2n buen da de julio de 2### lleg al e'uipo educatio de una residencia in%antil)
la propuesta de ingreso urgente. En ese perodo eraniego parte del e'uipo
educatio no trabaja ( el resto suele estar ocupado en organi&ar ( acompa=ar a los
ni=os ( ni=as en sus acaciones) traslad!ndose a otra localidad. Esas circunstancias
no nos parecan idneas para iniciar un proceso de ingreso) pero %ueron
desestimadas por los E'uipos de Atencin a la 0n%ancia ( a la Adolescencia -EA0A1
por lo urgente de la situacin. 6. en esos momentos tena seis a=os ( ia en
r*gimen de acogimiento en %amilia extensa con una +ermana de su madre ( su
marido. El matrimonio no poda continuar con el encargo tanto por la actitud ( la
conducta de 6. como por el en%rentamiento 'ue dic+a situacin +aba comportado
con el resto de la %amilia. Tanto los %amiliares como los pro%esionales implicados en
el caso nos aisaron de lo peligrosa ( terrible 'ue resultaba 6.: a pesar de su
aparente %ragilidad) aga&apada tras sus lentes) poda desesperar a cual'uier adulto.
Era urgente iniciar una terapia psicolgica. .urante el perodo de acaciones se
eligi) proisionalmente) un educador como interlocutor) para 'ue se +iciera cargo
de las gestiones deriadas del ingreso ( la atencin a la %amilia. Se in%orm a 6. de
este +ec+o) pero +aci*ndole saber 'ue poda dirigir sus demandas al educador 'ue
ella eligiera. Se anunci a todos los ni=os ( ni=as la llegada de una persona nuea)
; $%&ez, '. (1999): Pedagoga social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Buenos <ires,
!antillana, *+,. .;.
;
una ni=a de seis a=os) en a'uel momento la m!s pe'ue=a en el centro) 'ue iba a
necesitar un tiempo para conocemos ( nosotros a ella) as como tiempo para
percibir las mnimas normas generales 'ue utili&!bamos) tanto como nuestros usos
( costumbres. ,aba 'ue trabajar para generar un cierto clima institucional 'ue
aportara seguridad ( con%ian&a.
Al principio de su estancia residencial 6. continuamente relataba escenas (
detalles de su ida %amiliar a cual'uier ni=o o educador) sin alorar los e%ectos de
esa accin. Se le o%reci un espacio para poder +ablar de todo eso ( explic 'ue
debido a su locura ella estaba en el centro ( no poda iir con su %amilia. Se le
aclar 'ue si estaba all se deba a 'ue en ese momento su %amilia no se poda
+acer cargo de ella. .e manera paulatina 6. %ue seleccionando sus interlocutores.
6. se mostraba como una ni=a neriosa 'ue no dejaba de agitarse ( se situaba en
una posicin de simetra con los adultos gracias a su destre&a en el uso del
lenguaje. 0ntentaba tambi*n manejar a los ni=os con di%erente *xito. Esta
presentacin inicial) tan llamatia) se %ue desdibujando a medida 'ue el e'uipo
educatio renunciaba a identi%icarla con todas estas particularidades) al mismo
tiempo 'ue +aca resaltar sus posibilidades. .e igual manera se la instaba a tomar
responsabilidades ( reali&ar tareas acordes con su edad -poner orden en sus
juguetes) +acer sus deberes escolares o jugar en la pla(a1 liber!ndola de ejercer
como 5institutri&7 del grupo. .e manera progresia se le %ueron o%reciendo
momentos de atencin particular) estableciendo un tiempo para los cuentos ( unos
momentos de exclusiidad -paseos) ir al par'ue) leer con ella) a(uda con los
deberes1.
$a prioridad era el tiempo del sujeto) pero enla&!ndolo con la exigencia social.
A 6. se le dio el tiempo necesario para 'ue %uera incorporando las normas
mnimas de coniencia de la institucin) +aciendo +incapi* en el talante
posibilitador de la norma ( en cmo se traduca eso para ella. $a normatia +a
de contemplar normas de car!cter uniersal) !lidas %uera ( dentro de la
institucin pero en n@mero reducido) para permitir la maniobrabilidad por parte
de los agentes educatios.
Pareca 'ue 6. necesitaba controlar todas las situaciones de su entorno %amiliar.
$a relacin de la ni=a con su %amilia pareca %ocali&ada en el con%licto ( Sla
descali%icacin) (a 'ue cuando ella se relacionaba con alguno de sus miembros)
*stos se enemistaban. Pero 6. mani%estaba su oluntad de relacionarse con toda su
%amilia. .esde la residencia se inici un trabajo con los e'uipos t*cnicos para
posibilitar esta demanda ( preserando a la ni=a del papel de jue& en las
descali%icaciones 'ue se lan&aban los adultos. En la medida 'ue el e'uipo educatio
se +i&o cargo de regular ( garanti&ar las isitas) 6. pudo ocuparse de sus
responsabilidades de manera m!s tran'uila ( sin sobresaltos.
Se trataba de tomar la palabra del sujeto ( sostenerla) modi%icando los
dispositios institucionales si era necesario. A 6. se la consider capa& (
dispuesta para cumplir con sus responsabilidades escolares) presuponi*ndole
intereses 'ue con el tiempo ella ira sosteniendo) independientemente de las
problem!ticas %amiliares 'ue la trajeron a la institucin o de su particular
manera de mostrarse en un grupo.
#" .as palabras de los otros
$a llegada de 6. a la residencia estuo precedida por los in%ormes de los e'uipos
-
t*cnicos con el relato de su problem!tica %amiliar) las alteraciones 'ue causaba ( la
urgencia de la separacin con el consecuente ingreso en un centro. Todo ello sin
contemplar otras posibilidades ni argumentar la eleccin del centro.
Cuando un sujeto entra en contacto con una institucin educatia) los
educadores de dic+a institucin con %recuencia demandan (Ho reciben in%ormes
( re%erencias del nueo) del 'ue arriba. 6o son esas palabras e in%ormes de
otros lo 'ue debemos tomar como el sujeto. E6o sera m!s prudente mantener
en cuarentena ciertas in%ormacionesF Se necesita un tiempo para 'ue el sujeto
mismo se presente. En la medida en 'ue se otorga ese tiempo se puede
producir la sorpresa. Slo entonces el educador trata con ese enigma 'ue de8
bera representar cada ni=o cuando aterri&a en una institucin) sin intentar
atrapado en un clic+* preestablecido. Como se +a dic+o) un ni=o slo pasa a
ser sujeto de la educacin cuando se le suponen intereses particulares)
disposicin al trabajo ( al es%uer&o.
.espu*s de dos a=os de institucionali&acin) con la situacin %amiliar bastante
m!s relajada) se abri una nuea posibilidad: un acogimiento %amiliar con los
abuelos paternos) con los 'ue conia el padre. Proceso 'ue desde el centro
contemplamos con cierta cautela dado 'ue +asta ese momento las prisas ( la
urgencia +aban comportado para 6. la separacin de su %amilia ( su
institucionali&acin. .esde los sericios t*cnicos -EA0A1 esta posibilidad se lea
como el %in de la estancia en el centro ( por tanto +aba 'ue priori&ar un
desinternamiento inmediato. En el e'uipo educatio llegamos a la conclusin de
'ue sera mejor reali&ar el acogimiento al %inal del curso escolar para eitar un
cambio de escuela a mitad de curso. Ese tiempo era coneniente tambi*n para in8
tensi%icar los contactos con los abuelos ( con el padre) as como para %acilitar 'ue la
ni=a pudiera concluir su paso por el centro e iniciar una nuea singladura.
$os tiempos de la o%erta se articulan sobre la base de la exigencia social)
teniendo en cuenta los tiempos de la institucin as como los del propio sujeto.
En el sostenimiento de la o%erta se an incorporando los intereses del sujeto (
con%igurando sus demandas.
El e'uipo t*cnico -EA0A1 cit a la ni=a para tomar una decisin sobre el
acogimiento con la %amilia paterna. Cuando se le pregunt por esa posibilidad) 6.
declar su agrado pero ais 'ue 'uera acabar el curso en su colegio ( tener
tiempo para despedirse durante sus acaciones escolares. El e'uipo t*cnico dio nulo
alor a esas palabras) atribu(*ndolas al nculo 'ue mantena con la tutora del
centro. Pero la ni=a se mostr in'uieta en el colegio ( descuid sus tareas (
deberes escolares +asta 'ue el e'uipo t*cnico le concedi el tiempo 'ue +aba
pedido.
El consentimiento del sujeto suele estar ligado a una o%erta aliosa) ( a 'ue
esa o%erta contemple sus propios intereses ( su propia palabra.
8
Captulo 5
*periencias: Traba+o educativo con
adolescentes
Encarna Medel
Ante los jenes) los educadores +acen el papel de
representantes del mundo) del cual por muc+o 'ue ellos
no lo +a(an construido +an de asumir la responsabilidad
aun'ue secretamente o abiertamente) lo deseen
di%erente de lo 'ue es. Guien rec+a&a asumir esta
responsabilidad no debera ni tener ni=os ni el derec+o
de tomarT parte de su educacin. En el caso de la educa8
cin la responsabilidad del mundo toma la %orma de
autoridad.
;
,A66A, AME6.T) "9:9
%" 0na posici,n parad,+ica y sus derivas
$os educadores tienen una posicin paradjica. Por un lado deben escuc+ar la
problem!tica del sujeto en su particularidad) por otro lado) representan el
orden social mediante la o%erta de normatii&acin 'ue la educacin comporta.
$as di%icultades para articular estos dos aspectos no %altan) siempre existe el
riesgo de polari&arse en uno de los dos t*rminos ( perder la especi%icidad de la
%uncin.
Tal riesgo puede tener e%ectos poco deseables ( opuestos al desarrollo de la
tarea educatia) (a 'ue las normas de una institucin pueden 'uedar
antepuestas al sujeto 8con su consiguiente desatencin8 o el educador
comprender excesiamente al sujeto ( su problem!tica) perdiendo los
re%erentes culturales ( es 'ue) tal ( como plantea ?ern%eld)
:
"a educacin
puede deriar +acia pr!cticas 'ue se sostienen en una pedagoga del amor o
en una pedagoga del castigo -cuartelaria1. Esas pr!cticas llean implcita una
de%inicin del sujeto como culpable o como ctima) borrando las posibilidades
de trabajar con su responsabilidad ( oliendo necesarios los dispositios de
control 'ue ienen a ocupar el lugar del acto educatio. En este sentido) son
pr!cticas 'ue) en lugar de promoer cambios) tienden a %ijar los problemas.
En la experiencia de trabajo con adolescentes se puede er cmo opera esta
lgica cuando no media como elemento principal el contenido de la transmisin
educatia. Se pretende ju&gar los comportamientos de los adolescentes desde
una moral 'ue establece rgidas %ronteras entre el bien ( el mal. As se les
morali&a o sanciona) no dej!ndoles m!s opcin 'ue el sometimiento o la
- <ren(t, H. (1989): La crisi (e l=e(ucaci2#, en La crisis de la cultura. Barcelona, P2rtico
8 Bern6el(, !. (19-3): Psicoan+lisis 3 e(ucaci2n antiautoritaria. Barcelona, Barral.
9
rebelin. Cuando las interenciones no permiten la eleccin ni el deseo) el
sujeto se encuentra en la dicotoma 'ue se %ormula) o el bien -aceptacin de
las normas1 o el mal -la iolencia como posible escapatoria1.
En el libro l tren de los adolescentes
!
se plantea una bonita met!%ora
respecto a las posiciones m!s %recuentes de los adultos con los adolescentes:
5$os con%lictos entre adolescentes ( adultos se sostienen en un malentendido
b!sico: la creencia de 'ue todos deben subirse al mismo tren para eitar
descarrilamientos7.
Se trata de la creencia en una simetra ideal. Esa ilusin opera como si %uera
realidad produciendo pasiones 'ue llean a la dimisin de los agentes de la
educacin o al correccionalismo m!s %ero&. Nrente a esto) las autoras del
mencionado libro) proponen el surgimiento de nueas signi%icaciones para 'ue
el adolescente pueda encontrar su lugar como sujeto de la educacin.
Cuando el adolescente se muestra rebelde) cuando interpela la autoridad de los
adultos) cuando se escapa o se muestra iolento... EGu* est! diciendoF EGu*
+a( 'ue +acerF EA%ian&ar m!s los criterios normatiosF B pensar en su
comportamiento como en un conjunto de indicadores 'ue dicen 'ue algo pasa)
'ue +a( un malestar. .esde esta lgica) el adolescente conoca a ejercer la
%uncin educatia.
4eirieu plantea 'ue lo normal en educacin es 'ue la cosa no %uncione) 5'ue el
otro se resista) se esconda o rebele. $o normal es 'ue la persona 'ue se
constru(e %rente a nosotros no se deje llear) o incluso se nos oponga) a
eces) simplemente) para recordamos 'ue no es un objeto en construccin
sino un sujeto 'ue se constru(e. El dilema es excluir o en%rentarse) dimitir o
entrar en una relacin de %uer&as. $a tentacin de la exclusin es ec+ar a los
b!rbaros para poder ejercer bien la %uncin de ense=antes7.
"#
Educar es negarse a entrar en esta lgica.
Por su parte) Dioleta 6@=e& se=ala: 5El pro%esional castiga en el sujeto a'uello
'ue lo en%renta a su propia di%icultad. En este caso) se trata de una erdadera
limitacin: el no saber 'u* +acer) 'u* otra cosa +acer. El recurso al castigo
como modalidad de la relacin educatia tiene para el pro%esional) ( de a+ la
resistencia a su abandono) un bene%icio secundario mu( importante: ela o
encubre sus propios obst!culos epistemolgicos) ( ello le permite %ocali&ar los
problemas slo en el sujeto de la educacin7.
""
#" 6postar y con-iar
Entonces) Ealoramos ( apostamos por los procesos de ad'uisicinF EB bien
estamos trabajando en la lgica de la adaptacinF Adaptacin a las normas) a
la asistencia a la escuela) al es%uer&o por los aprendi&ajes... pero tan
sostenidos por la institucin 'ue cuando *sta desaparece deja caer a los
sujetos en su propia deria.
$a posicin del educador debe ser la de la *tica de la responsabilidad.
Mesponsabilidad de poner la mirada en el pro(ecto educatio) 'ue permite
9 :>az, ?.@Hillert, ). (1998): El tren de los adolescentes. Buenos <ires, Lu1en Hu1anitas, *+,.
1;.
10 Meirieu, P. (1998): Frankestein educador. Barcelona, Laertes, *+,. -3.
11 $%&ez, 5. (199-): Aon6erencia en el 11 Stage (e Bor1aci2n Per1anente (el 8nstituto (el Aa1*o
Breu(iano: C:e DuE so1os res*onsa"lesF 0(ucar 3 casti,anG, !it,es.
10
articular las particularidades con re%erentes culturales amplios. 2na primera
consideracin es) por tanto) renunciar a la pregunta incesante de si el sujeto
'uiere o puede ser educado.
4eirieu expone) sobre la posicin del educador ante el acto educatio) lo
siguiente: 5El principio de educabilidad no se puede deducir de la
consideracin de lo real, puesto 'ue es la posicin 'ue tomo en relacin con
este principio la 'ue me permite acceder a lo 'ue creo ser lo real. Esto me
llea a tratar los +ec+os en t*rminos de condiciones de posibilidad o de
imposibilidad en relacin con el pro(ecto7.
"2
En de%initia) cuando se aloran las posibilidades de 'ue un sujeto ad'uiera) o
no) un saber) se miran a'uellas mani%estaciones 'ue corroboren las +iptesis)
siempre %ormuladas a priori. Por lo tanto) se anticipa lo 'ue ser! la %utura
modalidad de nculo de cada sujeto con un saber. Por esto son %undamentales
las atribuciones 'ue se +acen sobre los sujetos. 4eirieu postula una mirada
positia) con%iada) ( plantea un ejemplo sugerente: 5,a( ni=os 'ue siguen
siendo malos estudiantes por respeto a la imagen 'ue sus pro%esores tienen de
ellos7.
">
.esde el marco pedaggico del centro residencial -del 'ue) seguidamente)
se expondr! el caso1) se entiende 'ue el educador es depositario del encargo
de la transmisin) para ello se le supone un deseo ( la intencionalidad de
conseguir 'ue dic+a transmisin sea e%ectia. Pero esto no se consigue de un
da para otro. En el centro entran c+icos adolescentes. 4uc+as cuestiones se
+an jugado (a a lo largo de su in%ancia ( desde lo social se encarga a los
educadores 'ue los normalicen) 'ue los inclu(an en los circuitos sociales para
'ue ad'uieran autonoma ( capacidad para decidir sobre su %uturo. $a di8
sarmona entre la urgencia de producir cambios ( los tiempos de comprensin
de los sujetos -personal) %amiliar) social1 llea a trabajar con propuestas 'ue) a
eces) inter%ieren entre s.
$os educadores necesitan un tiempo para desarrollar su tarea) para pensar)
para entender) para dar un tiempo a los tiempos de la educacin de cada
sujeto. Son condiciones necesarias para 'ue su accin 8es decir) su o%erta8
permita inscribir la particularidad del sujeto produciendo e%ectos de promocin
( no de croni%icacin. 6o siempre se dispone del tiempo necesario para 'ue
este trabajo se pueda reali&ar. .el lado del educador esto implica tolerar lo 'ue
no sabe) lo 'ue no sabe sobre el sujeto ni sobre sus intereses) lo 'ue no sabe
sobre 'u* se transmite ni la apropiacin 'ue +ar! de ello el sujeto) ni en 'u*
tiempos... ( a pesar de todo ello debe con%iar ( apostar.
"4
/" .a autoridad del educador
$a autoridad del educador es una autoridad t*cnica) epist*mica. 2na
autoridad 'ue se %undamenta en el saber ( en el lmite) 'ue posibilita la
transmisin. Esto es lo 'ue sit@a al pro%esional en un lugar de autoridad
respecto a los sujetos. Pero esa autoridad no es e%ectia en todos los !mbitos)
ni se puede ejercer siempre) ni con todos los jenes en general. Como se=ala
12 Meirieu, P., op. cit., *+,. 3-.
13 Meirieu, P., op. cit., *+,. .1.
1. H.<<. (199-): Pro3ecto 0(ucati5o (el Aentro ?esi(encial (e <(olescentes Les Blan(es.
Barcelona, A0P!.
11
?oc+ensU() 5el lmite de la autoridad del educador consiste en 'ue *ste sea
capa& de esperar el momento de ejercerla) de ce=irla al !mbito 'ue es propio
de su interencin ( 'ue sea capa& de %undamentar desde un marco terico lo
'ue determina la lgica de sus actuaciones7.
"<
Por su lado) ?ern%eld)
"P
psicoanalista ( pedagogo del perodo de
entreguerras) postula 'ue el educador tiene 'ue ser una autoridad t*cnica.
Entendiendo por talla 'ue admite tanto la posibilidad como el lmite de la
educacin: mostrar las %ormas socialmente admitidas -o admisibles1 en 'ue los
sujetos de la educacin pueden perseguir sus propios objetios.
En t*rminos de 4eirieu) 5la educacin slo puede escapar a las desiaciones
sim*tricas de la .abstencin pedaggica -en nombre del respeto al ni=o1 ( de
la %abricacin del ni=o -en nombre de las exigencias sociales1 si se centra en la
relacin del sujeto con el mundo. Su %uncin es moili&ar todo lo necesario
para 'ue el sujeto entre en el mundo ( se sostenga en *l) se apropie de los
interrogantes 'ue +an constituido la cultura +umana) incorpore los saberes ela8
borados por los +ombres en respuesta a tales interrogantes... ( los subierta
con respuestas propias. $a %uncin de la educacin es permitir al sujeto
construirse a s mismo como sujeto en el mundo) +eredero de una +istoria)
capa& de comprender el presente e inentar el %uturo7
";
5" 7olver a con-iar en alguien: el caso de 6"
Para ilustrar los planteamientos anteriores eamos el caso de una menor
'ue ingres en un centro residencial el erano de "99;) cuando tena catorce
a=os.
A. es deriada a nuestro centro procedente de una institucin religiosa en la
'ue consideraban +aber agotado las posibilidades de trabajo con ella. Sus
expresiones en %orma de conductas antisociales -%ugas) robos) transgresin de
las normas...1 iban en aumento.
4eses antes de ingresar en nuestro centro A. se +aba %ugado (endo en busca de
su madre) reclam!ndole la posibilidad de oler al domicilio %amiliar en el 'ue
ella ia con sus cuatro +ijos -dos +ermanas ma(ores ( dos +ermanos menores
'ue A.1) 'ue nunca +aban estado en situacin de tutela administratia. $a
respuesta de la madre %ue expulsada ( lleada a la polica para 'ue la
deolieran al centro. 4ani%est no 'uerer saber nada de su +ija) exiga 'ue la
disciplinaran como condicin para aceptarla en su casa.
Este rec+a&o de la madre constitu( un momento clae. A. inici una escalada
de transgresiones) +aci*ndose expulsar de la escuela ( m!s tarde de la
institucin.
A. mani%estaba una b@s'ueda angustiante para recuperar a'uello perdido. 6o
poda simboli&ar lo sucedido en su ida ( entraba en una escalada de actuaciones
8+aci*ndose expulsar) rec+a&ar8 'ue representaban la repeticin del lugar 'ue
ella ocupa en su %amilia.
$as circunstancias del nacimiento de A. %ueron especiales. Antes del embara&o)
la madre +aba perdido un beb* pocos das despu*s de nacer por problemas
respiratorios. Cuando A. naci) el m*dico anunci la posibilidad de 'ue muriera
(a 'ue presentaba la misma sintomatologa 'ue su +ermano. Esto produjo un
19 BochensIi, /. $. (19-9): !u" es autoridad# Barcelona, Her(er.
1; Bern6el(, !., op. cit.
1- Meirieu, PH. op. cit., *+,. -0.
12
uelco de la madre en el beb* en una situacin de alerta constante) persiguiendo
cual'uier indicio 'ue en A. indicara un riesgo de su ida) atendi*ndola da (
noc+e para eitar el desastre.
En las primeras entreistas con los pro%esionales de la .ireccin /eneral de
atencin a la 0n%ancia ( a la Adolescencia -./A0A1 la madre mani%est 'ue senta
'ue la relacin con A. la +aba sobrepasado) casi desde su nacimiento. $a
recordaba llorar da ( noc+e) se negaba a comer) las rabietas eran permanentes)
recordaba 'ue siempre se orinaba en el rellano de la escalera a pesar de sus
adertencias antes de salir de casa.
Cuando A. cumpli los cinco a=os) la madre la entreg al cura del pueblo
por'ue seg@n ella misma mani%iest 5+aba agotado todas sus %uer&as para
seguir luc+ando7. En este momento A. ingres en una residencia religiosa) en la
'ue ii +asta ser deriada a nuestro centro. .urante este perodo +i&o algunas
isitas al domicilio %amiliar. Disitas a demanda de la ni=a) las educadoras ( el
padre. $a madre recordaba cmo en las isitas A. distorsionaba la din!mica
%amiliar) era una mala in%luencia para sus +ermanos. Esto acentuaba sus temores
( la imposicin de una %*rrea disciplina. 5Cuando llegaba a casa siempre le
aderta sobre lo 'ue no deba +acer) se lo recordaba constantemente ( aun as
acababa +aciendo lo contrario.7
$a @nica solucin 'ue la madre encontraba era introducir m!s ( m!s disciplina
o bien colocar a su +ija lejos de la realidad %amiliar () sobre todo) de ella misma.
Cuando A. ingres en el. centro se mostraba in'uieta ( neriosa. Pronto
empe&aron sus actuaciones -absentismo escolar) %ugas) delitos) consumos
%recuentes de txicos.1. $e cost muc+o permitir el acercamiento del e'uipo (
rec+a&aba la tutora 'ue se le +aba asignado.
$as claes del trabajo educatio desde el centro %ueron las siguientes:
8 Partiendo de la +iptesis de 'ue el %racaso era un elemento 'ue le daba
identidad) se organi& una accin tutorial centrada en producir e%ectos de
signi%icacin nueos para A. Se intent dar un sentido di%erente a la
percepcin 'ue A. tena de la realidad. En sus %recuentes +uidas)
consumo de drogas) actuaciones delictias) etc*tera) A. se asustaba)
topaba con un lmite) pero tena un lugar al 'ue retornar. .esde su
posicin) la tutora permita una apuesta educatia 'ue posibilitaba el
retorno ( la posibilidad de articular nueas propuestas.
8 A tra*s del da a da) la tutora ( el e'uipo educatio trabajaron desde
esta lgica. $o 'ue impeda 'ue A. %uncionara con normalidad no era una
incapacidad sino su posicin de repeticin de lo 'ue +aba pasado en su
+istoria. .eba entender 'ue era ella la 'ue se +aca rec+a&ar) ( 'ue no
era el mundo el 'ue jugaba en su contra.
8 A partir de a'u surgi la atribucin de responsabilidad a A. por parte del
e'uipo. Asimismo) al subjetiar la necesidad de a(uda) pudo iniciar un
proceso terap*utico.
8 $a accin tutorial posibilit 'ue A. dispusiera de un lugar en el 'ue
articular una demanda) condicin para su nculo con otros re%erentes)
con otros espacios sociales. $a apuesta desde el trabajo tutorial tuo un
e%ecto estabili&ador: le siri para a%ian&arse) para con%iar en 'ue los
adultos la sostendran) a pesar de sus intentos por +acerse rec+a&ar (
expulsar. Mecordemos en este sentido el mensaje de la madreV 5te
'uiero si eres capa& de cambiar7.
8 $a actiidad de +ostelera posibilit un nueo enlace con lo social.
13
Demos a'u una %uncin esencial de la tarea educatia) o%recer %ormas de
canali&ar los intereses del sujeto +acia actiidades socialmente
admitidas. $a posibilidad de sostener el recurso prelaboral tuo adem!s
para A. un e%ecto estructurante en otros aspectos: le %aoreci una
imagen di%erente de s misma) no coloc!ndola en el lugar de incapa& o
%racasada. As cambi la modalidad de relacin con el entorno general.
Pudo regular mejor sus ritmos) cumpliendo los +orarios 'ue le marcaba
la institucin) aumentando su participacin en otras o%ertas -se implic
en la asamblea) colabor en las actiidades de ocio con m!s %recuencia1.
Era capa& de incularse con un grupo en un entorno normali&ado.
$os cuidados de su cuerpo) la alimentacin ( los objetos personales
a(udaron a 'ue A. cobrara una imagen di%erente de s misma) res8
ponsabili&!ndose de cuidar ( conserar lo 'ue senta como propio.
Para concluir) es interesante +acer una nuea re%erencia a un
tema se=alado por ,ebe Ti&io)
":
(a 'ue ser! la o%erta 'ue se le plantee al
sujeto la 'ue puede producir una demanda de su parte. 2na o%erta con
posibilidades de %uturo ( de reconocimiento abrir! la posibilidad de reali&ar un
nueo pacto con lo social 'ue) a su e&) opere un cierto cambio de posicin en
el sujeto. Con %recuencia) el encontrarse en una situacin lmite) +ace 'ue algo
se modi%i'ue. Sin embargo) un punto %undamental es 'ue el sujeto pueda
encontrar la posibilidad de oler a con%iar en alguien ( de ser reconocido
como un sujeto) con m!rgenes de libertad.
$a construccin de la lgica de un caso puede +acer la %uncin de tercero.
Permite +istori&ar3 permite 'ue el educador pueda triangular sus actos
educatios ( proponer algo di%erente a lo 'ue el sujeto conoca3 permite no
culpabili&ar al sujeto por er @nicamente el lado de sus -supuestas1
intenciones. En el caso de A. si todo esto no +ubiera operado seguramente la
alternatia +ubiera sido la expulsin.
Captulo %$
.a posici,n de los pro-esionales en los
aparatos de gesti,n del snto3a
Hebe Tizio
%" .a -unci,n civili8adora
El nculo educatio tiene una %uncin ciili&adora. .esde la perspectia
social se entiende 'ue la ciili&acin regula el goce) de all 'ue ciili&acin
remite a +acer ciil) trans%ormar en ciudadano) +acer sociable. .ic+o en otros
18 Tizio, H. (2002): !o"re las instituciones#, en $%&ez, 5. (coor(.): La educacin en tiempos de
incertidumbre: las apuestas de la Pedagoga Social. Barcelona, )e(isa, *+,. 20-.
1.
t*rminos +acer entrar el goce en el nculo social) por la a del sntoma) de
acuerdo a los modos socialmente aceptables. $o 'ue 'uiere decir 'ue en cada
momento +a( m!rgenes de tolerancia di%erentes para eso 'ue escapa a lo 'ue
la sociedad espera.
.esde la perspectia del psicoan!lisis) la ciili&acin tiene 'ue er con el
discurso. Para $acan el discurso excede a la palabra) a m!s all! de los
enunciados 'ue realmente se pronuncian. El discurso subsiste sin palabras
por'ue se trata de relaciones %undamentales 'ue se sustentan del lenguaje. El
discurso sostiene la realidad) la modela sin suponer el consenso por parte del
sujeto
"9
Se puede decir 'ue la %orma en 'ue se regula el goce da cuenta de cmo se
considera el sntoma en cada momento +istrico ( cu!les son los tratamientos
'ue recibe.
Nreud %ormul la antinomia sujeto8ciili&acin (a 'ue la ciili&acin plantea una
renuncia de goce adaptatia) sin embargo) este intento de solucionar el
malestar genera uno nueo por'ue relan&a el circuito del super(.
Para explicar este punto +a( 'ue tener en cuenta l malestar en la cultura
de Sigmund Nreud.
2#
Este texto presenta la g*nesis del super( a partir de la
pulsin de muerte 'ue aparece al sericio de la cultura. El medio cultural para
apaciguar la pulsin de muerte) ( permitir la ida en sociedad) es la misma
pulsin de muerte.
Tal como presenta Nreud el super() la pulsin de muerte se dirige al
mundo para destruir ( en esa operacin de inersin +a( como un cambio de
direccin. $a pulsin de muerte se redirige) de tal manera) 'ue entra en el
campo libidinal) en ese campo 'ue es ego ( objeto al mismo tiempo 8por'ue
+a( una comunicacin entre la libido del (o ( la libido de objeto8) se inserta)
se enclaa en *l como super(. Por eso) considerar al super( como una
instancia de regulacin solamente apaciguadora es) al menos) completamente
anti%reudiano.
2"
.e esta manera) Nreud introduce dos paradojas: cuanta m!s renuncia +a()
m!s exigencia super(oica () cuanta m!s in%elicidad +a() m!s se +ace sentir la
culpabilidad. Este punto es de central importancia para la empresa educatia
(a 'ue buscar una adaptacin excesia no es una buena a) como tampoco lo
es la permisiidad sin lmite. $a permisiidad entendida como %alta de lmite ()
por tanto) de regulacin) deja al sujeto librado a s mismo ( se trans%orma en
una de las caras del super(o 'ue produce malestar.
$o 'ue +istricamente dio un marco ( un lmite al circuito del super(o +a
sido lo 'ue $acan llam el discurso del amo.
22
El e%ecto ciili&ador se produce
en ese discurso por'ue pone una barrera entre el sujeto ( el goce. Para el
psicoan!lisis se trata de la represin ( la produccin del %antasma) 'ue es un
aparato regulador del goce) es decir) 'ue permite al sujeto obtener un placer
regulado. .esde la perspectia social se trata de los elementos del discurso de
*poca) de la cultura) de los ideales con los 'ue trabaja el discurso pedaggico.
19 Lacan, /. (19--): $adio%ona J televisin. Barcelona, <na,ra1a, *+,. 21. 2. Breu(, !. (1990): El malestar en la
cultura, en Obras completas. Buenos <ires,K<1orrortu, 778.
20 . Breu(, !. (1990): El malestar en la cultura, en Obras completas. Buenos <ires,K<1orrortu, 778.
21 Miller, /. <. (1989): Aon6erencia (e a*ertura#, en La "tica del psicoan&lisis. Ma(ri(, 8A0!A, *+,. 28.
22 Lacan, /. (1990): Seminario '()). El reverso del psicoan&lisis. Barcelona, Pai(2s. 'er ta1"iEn: Miller, /. <. (2000),
El ban*uete de los analistas. Buenos <ires, Pai(2s, ca*. 7'88.
19
El goce aparece como un bien opuesto al bienestar. El ?ien supremo
aristot*lico desaparece con Want) se reduce al 5T@ debes7. En Aristteles se
trata de la irtud como el elemento regulador central del discurso del amo. As
el mundo cl!sico +ace existir un Btro 'ue tendra medida) proporcin: el
t*rmino medio. El mundo moral de Want desconoce el mundo sensible para
%uncionar con las exigencias absolutas del imperatio. Isa es la puerta de la
modernidad) 'ue llea a tener 'ue +acer con la 5medida perdida7)
2>
con el ab8
soluto del goce ( sus extraos posmodernos. All se abre un campo cada e&
ma(or para la educacin social. E%ectiamente) se puede decir 'ue muc+as de
las demandas sociales 'ue recibe el campo de la educacin social tienen 'ue
er con las nueas %ormas del sntoma ( esto no es sin consecuencias para el
nculo educatio) por eso se +ace necesaria una re%lexin de %ondo sobre esta
cuestin.
Sin duda 'ue la 5medida perdida7 no +a existido nunca) es una %orma de
llamar a un ideal de *poca) por'ue remite a la %alta de proporcin 'ue +ace
existir al mundo +umano como distinto a mundo animal. El ser +umano no
responde al instinto sino a la pulsin en t*rminos %reudianos) al goce en
t*rminos lacanianos) lo 'ue 'uiere decir 'ue no +a( respuesta uniersal para la
especie sino la %ijacin particular) 'ue se gesta por el proceso de sociali&acin
'ue inclu(e el deseo del Btro.
$os ideales ienen al lugar de la %alta de proporcin ( +acen %uncionar algo
en ese lugar: el ?ien supremo) el imperatio categrico... En la actualidad) por
la cada de los ideales uni%icadores) se +ace isible la %alta de medida. Es la
idea de la posmodernidad o modernidad en t*rminos de ,anna+ Arendt.
24
$as %ormas actuales del sntoma 8adicciones) anorexia) bulimia.8) +ablan de
la 5medida perdida7) de la compulsin) de los circuitos 'ue se in%initi&an. Esto
se acompa=a del borramiento de la dimensin subjetia por la reduccin de la
responsabilidad a la culpabili&acin o a la ictimi&acin 'ue dibujan las lgicas
sociales. Esos dos polos remiten al %uncionamiento del super() pues) como se
+a se=alado) tanto la permisiidad como la seeridad extrema relan&an el
circuito. Es por ello 'ue estos dos polos no +acen m!s 'ue acentuar los
problemas 'ue se intentan tratar por'ue al borrar la dimensin subjetia
potencian la ace%ala de la pulsin) la desregulacin del goce. Nrente a estas
cuestiones) la posicin de los pro%esionales es crucial para mantener un lugar
para el sujeto ( a(udar a sintomati&ar) a tratar el goce por las as 'ue cada
discurso tiene como propias.
En l malestar en la cultura, Nreud testimonia sobre la encrucijada de la
ra&n pr!ctica) no se trata de una perspectia del bienestar) por el contrario) el
pesimismo %reudiano da cuenta del malestar estructural.
$acan se=al 'ue las condiciones de la contemplacin Uantiana +aban
cambiado e introdujo la actualidad del discurso de la ciencia. Ca no se puede
decir como Pascal 5El silencio eterno de estos espacios in%initos me aterra7 ni
como Want admirar ( respetar 5el cielo estrellado7 .
El espacio) por e%ecto de la actualidad del discurso capitalista ( sus alian&as
23 Miller, /. <. LAon6erencia (e a*ertura#, op. cit.
2. <ren(t, H. (1998): La condicin +umana. Barcelona, Pai(2s, *+,. 18.
Hanna <ren(t esta"lec>a una (i6erencia entre la 0(a( Mo(erna 3 el Mun(o 1o(erno: L$o o"stante, la 0(a( Mo(erna
no es lo 1is1o Due el 1un(o 1o(erno. Aient>6ica1ente, la 0(a( Mo(erna Due co1enz2 en el si,lo 7'88 ter1in2 al
co1ienzo (el 77M *ol>tica1ente, el Mun(o Mo(erno, en el Due ho3 (>a 5i5i1os, naci2 con las *ri1eras eN*losiones
at21icas#.
1;
tecnolgicas) es un basurero. $acan +abla tambi*n de la ciili&acin como
productora de des+ec+os ( se anticipa a la actualidad donde la ecologa) la
contaminacin ( el reciclaje se +an trans%ormado en signi%icantes ma(ores.
$acan ubica con relacin a Want la otra cara del imperatio) encarnado en
Sade. "ant con #ade
2<
es igente en la actualidad) tal e& m!s 'ue nunca)
cuando se e como se despliega cada da en la teleisin el imperatio sadiano
sobre el cuerpo del otro bajo todas sus %ormas: campo de re%ugiados)
experimentos gen*ticos) la injerencia cada e& ma(or de lo 5preentio7 como
%orma de intromisin) etc*tera.
$acan toma la le( Uantiana para re%erida al super( como coaccin
inconsciente 'ue aparece) para el sujeto) en relacin con el sntoma. $a
diisin entre bien ( bienestar marca un m!s all! del principio del placer. Esta
*tica del super( encarna la diisin del sujeto contra s mismo. $o 'ue el
sujeto considera como su bien no es obligadamente lo 'ue le coniene) basta
dar una mirada a los cuadros adictios para dar cuenta de esta diisin. Este
punto es central para entender el nculo educatio) especialmente en el
campo de la educacin social) dado 'ue tiene 'ue tratar de manera peculiar
con esta diisin. Si no se lo toma en cuenta) si se considera al sujeto como
una conciencia 'ue debe buscar su bienestar) el pro%esional se autori&ar! al
ejercicio de una presin 'ue reducir! el nculo educatio a una interencin
morali&ante.
El discurso del amo +a tenido cambios importantes desde la antigXedad
cl!sica a la actualidad capitalista. 6o obstante) se puede decir 'ue +asta la
modernidad el elemento regulador normatio tena su peso social ( cultural. $o
mismo suceda con los ideales de progreso) los ideales uni%icadores de
trans%ormacin social) el ideal de Estado) la misma %uncin paterna... Se crea
en ello) se +aca existir un Btro 'ue daba la ilusin de %uncionar como garante.
Estos semblantes de garanta se %ueron denunciando como tales ( con ello se
+i&o patente la %alla estructural de ese Btro cu(os e%ectos ti=en la
posmodernidad.
Pero E'u* aparece cuando se retira el Padre 0deal denunciado como lo 'ue
es) un semblanteF
El montaje 'ue Calixto ?ieito +i&o de $on %iovanni, de 4o&art) en el $iceo de
?arcelona esbo&a una respuesta a esta pregunta desde el campo del arte.
E%ectiamente) ?ieito elige plantear las cosas sin los dis%races del siglo YD000
8es un .on /ioanni actual) urbano) 'ue bebe ( usa drogas8) por'ue la moral
de la *poca no es la misma) ( marca la di%erencia entre el pecado ( el ni+ilismo
contempor!neo. ?ieito se mantiene %iel al texto de .a Ponte ( en la escena
crucial del cementerio) 'ue debe desarrollarse %rente a la estatua del Comen8
dador) en lugar del Padre muerto aparece una botella) el objeto 'ue se=ala el
extrao del goce.
Si bien el discurso capitalista tiene su antigXedad en t*rminos +istricos +a(
un cambio 'ue marca la actualidad. Se trata del la&o estrec+o entre el
capitalismo ( el discurso de la ciencia. El lmite 'ue impona el discurso del
amo se modi%ic con el capitalismo () especialmente) con esta @ltima etapa
donde la reolucin tecnolgica puleri& los ideales uni%icadores ( est! dando
lugar a nueas %ormas de nculo social.
.esde el discurso psicoanaltico) $acan escribe el discurso capitalista como
29 . Lacan, /. (1989): Oant con !a(e#, en Escritos. MENico, !i,lo 778, t. l8.
1-
una modi%icacin del discurso del amo) 'ue borra la barra 'ue estableca la
separacin entre el goce suplementario ( el sujeto. .e esta manera se
restablece el circuito de super( de manera %uerte: 5J/o&aK7 5JConsumeK7. $a
ciencia al sericio del discurso capitalista produce un real no regulado 'ue +ace
sentir sus e%ectos en todos los campos.
2P
Es esta la diersidad donde todo pa8
rece posible) de un lado +a( una suerte de relatiismo sin medida) del otro) las
nueas %ormas del autoritarismo. ,a( un empuje al goce autoertico ( nada
parecer ser considerado como sntoma en sentido estricto. Es la ciencia al
sericio del %antasma lo 'ue da isos cada e& m!s reales a la realidad como
%antasma. Btra e& el arte expresa lo 'ue no se alcan&a a conceptuali&ar: l
s&o' de (ruman, )atrix... dan cuenta de ese punto.
#" 9:u; se ve <oy en relaci,n con el trata3iento del
snto3a=
Por una parte existe una perspectia de desconocimiento del sntoma () por
otra) aparecen nueas reglamentaciones de las %ormaciones) de los ejercicios
pro%esionales) de los agentes 'ue se encargan de los di%erentes aparatos de
gestin del sntoma.
El psicoan!lisis sabe 'ue el n@cleo de goce 'ue inclu(e el sntoma no puede
abordarse de manera directa sino 'ue es necesario el trabajo analtico para
poder producir un saber sobre el mismo. Por eso lo enuele) en la entrada en
an!lisis) con el despliegue de la cadena asociatia para 'ue se pueda cernir
reci*n al %inal) con un saldo de saber. El dispositio analtico toma as el
sntoma inicial) el problema del 'ue se 'ueja el sujeto ( lo trans%orma en
sntoma analtico) lo 'ue 'uiere decir anali&able bajo trans%erencia. $a educa8
cin tiene la posibilidad de +acer con el sntoma) con la particularidad del
sujeto) slo si lo enuele con los recursos culturales. Si se interpela de
manera directa se %ija ( se trans%orma en reaccin negatia.
Este punto es de %undamental importancia) el discurso dominante aplasta el
sntoma por'ue perturba el orden social) ( lo segrega de di%erentes maneras.
Trans%orma el sntoma en una categora de orden p@blico. A partir de all
aparecen distintas maneras de 5interencin7 'ue abocan a la croni%icacin
por %ijacin del sntoma en los dispositios de gestin. Se generali&a la idea de
5trauma7( se generan interenciones sociales estandari&adas) urgentes. Se
pretende eitar as el tiempo del duelo ( los sntomas concomitantes a su
elaboracin sabiendo) como lo dej planteado Nreud) 'ue el duelo es un
trabajo 'ue necesita tiempo. Tambi*n se medicali&a el sntoma como
5trastorno7 impregn!ndolo 'umicamente para ma(or ganancia de los
laboratorios) 'ue no del sujeto. Sin duda 'ue no se trata a'u de los casos
donde la medicacin es una indicacin necesaria sino de sus excesos.
Nrecuentemente se politi&a ( judiciali&a el sntoma como 5iolencia social7 ( se
%ocali&an los aparatos represios) a eces de manera 5preentia7... Son todas
%ormas de control social) de dominio directo) por'ue dejan el control del lado
del Btro al excluir al sujeto. Pero este %uncionamiento +ace inoperantes a los
2; Har(t, H., $e,ri, <. (2002): )mperio. Pai(2s, Barcelona, *+,s. 32;K32-. 0n el tr+nsito a la *os 1o(erni(a(, una (e las
con(iciones esenciales (el tra"aPo es Due 6uncione 6uera (e to(a 1e(i(a. Los re,>1enes te1*orales (e tra"aPo 3 to(as las (e1+s
1e(i(as econ21icas 3@o *ol>ticas Due se ha">an i1*uesto en ese ca1*o se han (esinte,ra(o.#
18
discursos pues les +ace perder su especi%icidad. Tambi*n a%ecta a los
pro%esionales por'ue esto implica la p*rdida de su %uncin con el consecuente
malestar.
Es interesante se=alar 'ue estas %ormas de desconocimiento del sntoma se
gestionan por distintos aparatos sociales ( se caracteri&an por un odio al
sntoma) al goce 'ue conllea. $os 5tratamientos7 'ue se reali&an tienen serias
consecuencias por'ue %ijan el goce o) al atacarlo de manera directa) producen)
como se +a se=alado) reacciones 'ue aumentan el problema 'ue se intenta
resoler.
$os sectores poblaciones) identi%icados a partir del borramiento de la
dimensin sintom!tica con distintos rtulos 'ue marcan su pertenencia a
conjuntos) se des agregan como nueos campos de trabajo de la educacin
social: 5adicciones7) 5jenes iolentos7... $as modalidades de tratamiento
mencionadas esconden un rec+a&o pro%undo 'ue retorna en la reaccin del
otro. En e%ecto) se trata de una de las %ormas de producir rec+a&os en los
sectores tratados () como se desconoce el mecanismo en juego) se potencian
con nueas 5interenciones7: m!s de lo mismo... As) en muc+os casos
aparece la iolencia como respuesta. Por eso la demanda de un abordaje
educatio de estos 5usuarios7 tiene) la m!s de las eces) e%ectos segregatios
por'ue se puede reducir a una injerencia en los estilos de ida. Esta
desiacin) tan de moda) tiene e%ectos desastadores tanto para los sujetos
como para los agentes (a 'ue desmantela el nculo educatio.
Se +abla muc+o de la iolencia escolar ( se puede leer ese problema como
un e%ecto de la desregulacin del discurso educatio.
2;
Ello a%ecta al nculo
educatio) %orma particular del nculo social 'ue se sostiene desde el campo
pedaggico. E%ectiamente) el discurso educatio es un discurso 'ue busca
dominar algo de la dimensin pulsional por la a de los contenidos culturales (
los pedagogos cl!sicos no teman reconocer la 5iolencia primordial7necesaria
para su %uncionamiento. Si esta iolencia simblica no se ejerce aparece la
iolencia directa) con matices di%erentes del lado de los agentes ( de los
sujetos.
Cuando +a( una p*rdida de la %uncin educatia surge la iolencia de parte de
los alumnos. 2na iolencia como extrao 'ue indica la p*rdida de la
trans%erencia con el discurso educatio. $a respuesta a esa iolencia +ace
proli%erar las expulsiones escolares) luego se aumenta la edad de
obligatoriedad escolar con lo cual lo expulsado se reincorpora ( acaba excluido
en el interior del sistema educatio.
2:
Todo este circuito no +ace m!s 'ue
consolidar el malestar.
Claro 'ue en ese marco general est! cmo se ubica cada sujeto) cada
pro%esional. ,a( el marco general) pero eso no debe +acer perder de ista las
respuestas particulares. 2n ni=o con serios problemas en la escuela era
tomado como 5un caso m!s de iolencia7) esta interpretacin tena dos
5tratamientos7: expulsin o exclusin en el interior de la clase donde 'uedaba
aislado) sin actiidad. Pero nadie le +aba preguntado 'u* le pasaba) los
educadores crean comprender lo 'ue suceda a partir de 'ue tena una
5%amilia desestructurada7.
2- $%&ez, '. (2003): La educacin en tiempos de incertidumbre: las apuestas de la Pedagoga Social. Barcelona, )e(isa.
28 <,a1"en, ). (1998): ,omo Sacer. 'alencia, PreKTeNtos. :a ele1entos *ara *ensar la nue5a 1o(ali(a( (ela eNclusi2n
social, la eNclusi2n en el interior (el siste1a, crean(o uni5ersos concentracionarios#.
19
$a demanda social 'ue recibe la educacin en este momento +istrico es
mu( grande. Problema social nueo 'ue surge) inmediatamente se piensa en la
educacin. Parecera 'ue *sta +a de ocuparse pr!cticamente de todo. ,a( 'ue
reisar estas demandas ( precisar sus alcances) pues de lo contrario lo 'ue
parece un inter*s cada e& ma(or por la educacin) en realidad compromete
su %uturo. Por ejemplo) una de las cosas 'ue +a( 'ue +acer es preguntar 'u*
se entiende por problemas sociales. $a iolencia en la escuela) es un problema
social) los adolescentes con adicciones son un problema social... En realidad)
son un problema social por'ue perturban el orden establecido.
/" l vnculo educativo
Estructuralmente todo nculo social se asienta sobre un aco. ,a( nculo
social) el nculo educatio es una de sus %ormas) por'ue no +a( nculo
determinado para la especie como en el reino animal. 6i determinacin
biolgica ni diina) ni esencias. .e all 'ue si no iene determinado +a( 'ue
inentarlo) lo 'ue 'uiere decir reinentarlo en cada momento.
El nculo educatio es del orden de lo particular) con cada sujeto es un
nculo nueo 'ue inclu(e sus trans%ormaciones.
El educador encarna una o%erta 'ue en general se toma como si %uera
solamente de contenidos concretos. Pero la erdadera o%erta es la de un marco
'ue inclu(e un aco como lugar necesario para permitir alojar la particularidad
del sujeto ( as darle la posibilidad de +acer con los contenidos culturales.
EGu* sostiene ese marcoF El deseo del educador 'ue da un tiempo) 'ue
atiende a la particularidad del sujeto ( no la borra con o%ertas preestablecidas
a modo de respuesta est!ndar.
.el lado del educador esto implica tolerar un cierto no saber) sin duda 'ue
debe saber sobre su especialidad -no este el punto en cuestin1. 6o sabe sobre
el sujeto) sobre sus intereses ni sobre 'u* es lo 'ue se transmite) ni sobre la
apropiacin 'ue +ar! el sujeto ( en 'u* tiempos.
29
>#
El nculo educatio +abla del agente) del sujeto ( del saber. Se pueden
precisar algunas cuestiones sobre estos elementos.
El saber en juego es lo 'ue de%ine %ormalmente el nculo educatio. Este
punto tiene toda su importancia por'ue cuando se aplasta la dimensin del
saber) el nculo educatio se reduce a una supuesta relacin (o8t@) centrada
imaginariamente) ( generadora de tensiones. $a educacin) esta %uncin
ciili&adora) se +ace por la a del saber 'ue abre los +ori&ontes del sujeto (
mantiene tambi*n interesado al agente para eitar) justamente) 'ue se centre
demasiado en el otro.
Si la educacin se e lleada progresiamente a una %orma de control social
directo) si se pierden las dimensiones 'ue tienen 'ue ponerse en juego) en
lugar de la %uncin ciili&adora 8'ue debe tomar en cuenta los modos de
satis%accin de cada sujeto8) se encuentra en primer plano la cara oscura 'ue
la cultura ela) el odio 'ue se expresa en toda tendencia +omogeni&adora.
EPor 'u* se puede +ablar de odio al goceF Por'ue lo 'ue se busca es su
erradicacin. Si se intenta incidir sobre los estilos de ida el nculo educatio
se degrada. Cuanto m!s se insiste) cuanto m!s se reprime) cuanto m!s se
29 $u&ez, '. (1999): Pedagoga social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Buenos <ires, !antillana.
30 $%&ez, '. (2002): ?ein5entar el 5>nculo e(ucati5o#, en El -i.o, nQ 10. Barcelona, Pai(2s.
20
intenta +omogenei&ar los estilos de ida) m!s se segrega. Pero lo segregado
no desaparece) se trans%orma en el obst!culo 'ue +ace nau%ragar al discurso)
es la misma piedra con la 'ue se tropie&a cada da. Entonces) una cosa es
intentar regular el goce por la a de los intereses ( el consentimiento 8es
decir) por la trans%erencia de trabajo8 ( otra cosa es intentar borrar esa mo8
dalidad de goce por la presin morali&adora) 'ue llea a callejones sin salida.
El saber es algo 'ue se constru(e) el saber tiene di%erentes alores en cada
momento +istrico. El saber en la *poca de la 0lustracin tena como %uncin)
como el nombre lo dice) traer la lu& al oscurantismo en el 'ue la religin +aba
tenido sometido al pueblo) ese era el discurso 'ue retornaba Comte ( 'ue se
esgrime a lo largo del siglo Y0Y.
.etr!s de cada uno de estos grandes cambios +a( una reolucin
tecnolgica. $a ilustracin no podra +aber existido sin la imprenta. El libro del
copista era el libro para una elite. $a imprenta trae la posibilidad del acceso al
libro para todos) trae la posibilidad del acceso de las masas a la educacin.
,a( un artculo de $eo Strauss 'ue se llama 5$a persecucin ( el arte de
escribir7)
>"
'ue muestra el cambio en la estructura del libro. El libro existe
desde la antigXedad) pero el libro antiguo era un libro para iniciados. El libro
postimprenta es un libro 'ue supuestamente abre las posibilidades de lecturas
para todos.
Entonces en ese momento +istrico) el saber tiene un gran alor. En la
actualidad el saber +a sido tocado por otra reolucin tecnolgica) la reolucin
in%orm!tica. Tambi*n se +a modi%icado lo 'ue se llama autoridad por'ue
cambia la relacin con la enunciacin. $a autoridad en el campo del saber es
una autoridad 'ue no se puede imponer pues la autoridad epist*mica la
reconoce el Btro. $a autoridad epist*mica es algo 'ue se otorga) ( 'ue se
otorga a alguien si su deseo trabaja la letra del texto para ii%icarla con su
enunciacin ( para crear una ignorancia nuea.
,a( un aspecto %undamental 'ue introduce el psicoan!lisis: el concepto de
trans%erencia. Ista se basa en una suposicin de saber.
El nculo educatio no %unciona si no +a( trans%erencia. $a trans%erencia se
dirige a un rasgo del educador) sea propio o construido) 'ue para el sujeto es
el signo de un deseo. Ceso tiene %uncin de causa) causa 'ue llea a trabajar.
Si el educador debe estar entretenido con la cultura para %uncionar como
causa) es por'ue eso es el testimonio de un deseo 'ue se pone en juego.
El aco enmarcado en el nculo educatio se +ace operatio por la
trans%erencia 'ue ad'uiere todo su alor cuando +a( productos concretos 'ue
el sujeto reali&a ( puede ser reconocido por ellos.
Por tanto) no se trata de obturar el aco con o%ertas 'ue generan rec+a&o)
dado 'ue en realidad son demandas masias 'ue +ace el agente al sujeto. 6o
se trata de interrogar al sujeto sobre lo 'ue 'uiere) sino de poner en juego el
propio deseo del educador como a'uello 'ue abre un campo de posibles.
Si no +a( un mnimo de autoridad epist*mica no se puede actiar el nculo
educatio. Cuando esa autoridad se +ace reconocer se introduce el respeto ( d
lmite. En la actualidad +a( una abstencin generali&ada del ejercicio de la
autoridad en sus di%erentes planos. Esto plantea un problema *tico.
$a depreciacin del saber ( de la enunciacin no slo a%ecta al nculo
educatio: todas las %iguras 'ue encarnaban la suposicin del saber en lo social
31 !trauss, L. (199;): Persecucin / arte de escribir. 'alencia, <l6ons 0l Ma,nani1.
21
est!n tocadas. Pero no se trata de so=ar con oscuros retornos nost!lgicos) sino
de er las nueas %ormas para a%rontar los iejos problemas ( no a la inersa.
.el lado del agente puede decirse 'ue su %uncin es causar el inter*s del
sujeto. Pero el primero 'ue tiene 'ue estar interesado) motiado) causado) es
el propio agente de la educacin. Si no es as) por m!s 'ue tenga d curriculum
ideal) eso es letra muerta. $a %uncin del agente es +acer iir el legado de las
generaciones) el patrimonio simblico) para 'ue el sujeto encuentre all su
lugar. Si se pudiera +ablar del deseo de educar podra decirse 'ue es lo
opuesto a la +omogenei&acin) es la atencin a la particularidad de cada suje8
to) a los aatares de su +acer con la o%erta educatia: cmo la toma) la recrea)
la trans%orma) la rec+a&a... Es poder albergar el testimonio de la modalidad
con 'ue se mani%iesta el circuito pulsional. El ni=o 'ue con su l!pi& +ace los
n@meros mientras aplica sobre el mismo una determinada presin) 'ue a eces
+ace reliee del re*s) est! poniendo en el patrimonio su marca ( *sa ser! la
%orma de +acerla su(o) a su manera. C el educador deber! tomar ese punto de
partida ( saber +acer con *l.
Este 5a su manera7 es la %orma de +acer ( dice algo del consentimiento.
Pero el consentimiento no es espont!neo) el sujeto siempre puede decir 'ue no
a la o%erta educatia. En realidad la educacin es una o%erta) es decir) una
o%erta 'ue aspira a crear consentimiento) pero a eces *ste no se produce.
Cada sujeto da su consentimiento en %uncin de unos preios) pues el sujeto
'ue llega a la educacin es un sujeto 'ue (a est! marcado ( +a( marcas
%undamentales 'ue no se pueden borrar. El consentimiento se da en la medida
'ue existe la posibilidad de elar) de mostrar) de entretejer sus marcas en esa
o%erta (eso es lo 'ue el agente de la educacin debe autori&ar.
Entonces el sujeto siempre puede decir s o puede decir no ( cada uno dir!)
en %uncin de su propia modalidad de satis%accin) +asta donde est! dispuesto
a llegar. 6o existe el sujeto 'ue d* el consentimiento a todo ( si existe es 'ue
+a( una patologa seera) por'ue se pone realmente como objeto para 'ue el
otro +aga con *l lo 'ue 'uiera.
$o 'ue se llama 5%racaso escolar7 en general es un no) a eces radical) (
+a( 'ue er cmo %unciona. Puede ser un no al Btro 'ue encarna el educador3
un no al saber como letra muerta3 un no a la 5interencin7 'ue se centra en
el estilo de ida) etc*tera. $a educacin no educa el estilo de ida) no es una
direccin de conciencia tampoco) pero E'u* es el estilo de ida de cada unoF El
estilo de cada uno son esas marcas a las 'ue se +aca re%erencia) los preios.
ECu!l es la %uncin de la educacin en relacin con estoF Es darle al sujeto
elementos para poder +acer mejor con sus marcas pero para ello el educador
deber! aceptar 'ue no todo es educable.
ECu!les son los mecanismos por los cuales la educacin %uncionaF El ni=o
pe'ue=o puede jugar con los excrementos ( pas!rselo bien con eso) es el Btro
el 'ue se lo pro+be. Si eso se +ace de la buena manera) aparece el asco 'ue
testimonia de la represin ps'uica operada. Tambi*n la educacin %unciona
por la a de la sublimacin) si se toma el mismo ejemplo) en lugar de 'ue el
ni=o juegue con los excrementos se le +ace jugar con plastilina) con barro...
.e tal manera) como (a se +a se=alado) la educacin tiene una %uncin
ciili&adora) intenta regular lo pulsional) darle al sujeto recursos pero tambi*n
implica poner lmites) pero son lmites para posibilitar 5esto no se puede) pero
esto s7. $o cual 'uiere decir intentar reorientar ese circuito) pero nunca
22
a+ogado3 por ello la relacin con la cultura tiene dos aspectos) la aceptacin (
la perspectia crtica. $a relacin con la cultura implica 'ue el educador debe
poner en juego el patrimonio cultural ( elar por *l) pero al mismo tiempo)
debe cuidar 'ue la particularidad del sujeto no se ea a+ogada por la presin
+omogeni&adora.
$a %uncin educatia implica siempre una renuncia) una disciplina) un lmite.
Si el sujeto no renuncia a ciertas satis%acciones inmediatas) no puede
aprender. $a renuncia se puede +acer si +a( un reconocimiento en el presente
( una promesa en el %uturo en la 'ue el Btro compromete su apo(o ( otorga la
con%ian&a) por la a de la suposicin) en las posibilidades del sujeto. Este
apo(o 'ue el Btro compromete inclu(e el lmite) ersin moderna de la
disciplina ( abre a la posibilidad de lo nueo.
Si se lee el texto de Want)
>2
*edagoga, se podr! er cmo aborda
el tema de la disciplina como preio a la instruccin.
$a di%erencia instinto8pulsin 'ue +ace Preud tiene su punto de partida
en Want) ( este punto remite a la disciplina. $a disciplina para Want es
necesaria por'ue el ni=o es un ser de capric+o) por'ue no trae) como los
animales) el instinto 'ue es un programa de conducta (a +ec+o. $a relacin
con el Btro de la disciplina le parece necesaria a Want para a(udar al ni=o a
elaborar un plan de conducta 'ue ser! el imperatio categrico. Para el
psicoan!lisis no se trata del imperatio categrico sino de la modalidad de
goce. $o paradjico de la relacin con el Btro es 'ue por una parte regula)
borra) pero ese mismo moimiento %ija las condiciones 'ue sostienen para cada
sujeto la realidad ps'uica. Son las marcas a las 'ue se +aca re%erencia 'ue
operan como preios a la instruccin.
2na bree re%lexin sobre la regulacin en la in%ancia se puede introducir
como ejemplo por'ue cada e& m!s aparece como %also diagnstico la
+iperactiidad. El ni=o tiene 'ue tener los lmites ( las regulaciones 'ue son
necesarios para su edad. Entre otros) +a( 'ue tener mu( claro las +oras 'ue
tiene 'ue dormir. ,a( ni=os +iperexcitados) los pediatras +ablan del insomnio
in%antil) por'ue el ni=o no se a a dormir a la +ora 'ue debiera. El ni=o
necesita dormir un n@mero determinado de +oras. EGu* sucede cuando el
adulto no pone lmitesF $os ni=os 'ue juegan sin lmite se an excitando cada
e& m!s () si no se %rena a tiempo) pasan del juego a la excitacin excesia) el
exceso de goce produce malestar) 'ue les impide seguir jugando ( aparecen
los gritos) peleas... El castigo corporal es siempre testimonio ( con%esin de la
impotencia del adulto para regular por la a de la palabra. Si bien +a( ni=os
+iperactios por di%icultades de regulacin tambi*n +a( ni=os 'ue se mueen
en la escuela como %orma de luc+ar contra el sopor de la letra muerta.
5" .a posici,n de los pro-esionales
$os pro%esionales son los agentes de los aparatos de gestin en los
di%erentes campos. $o 'ue se constata +o( es una desorientacin generali&ada
en el ejercicio de las distintas %unciones en el campo educatio ( social) ( un
aciamiento de los aparatos conceptuales sustituidos por la doxa.
$os pro%esionales muc+as eces tienen serias di%icultades para aceptar la
32 Oant, 8. (1983): Pedagoga. Ma(ri(, <Ial.
23
diisin del sujeto ( la borran reduci*ndolo a ser un 5usuario7 de un sericio
de%inido por la a de una identi%icacin monosintom!tica. Al actuar de esa
manera an en la direccin de las lgicas sociales 'ue rec+a&an la dimensin
subjetia. El 5usuario7 de un sericio para toxicmanos 5es7 un toxicmano (
como tal pasa a %ormar parte de un conjunto reali&ado a partir de ese rasgo (
donde todas las atribuciones son posibles 8se +abla de una 5%orma de ser7) de
un 5estilo de ida78) por'ue se con%unde la categora con el ser.
Esto plantea la relacin de los pro%esionales con lo imposible) como categora
lgica. 6o todo puede ser regulado por'ue) siempre) +a( un imposible. El
bienestar es un ideal ( el malestar una cuestin de estructura 'ue se expresa a
tra*s de %ormas cambiantes en cada momento +istrico. $a ilusin de 'ue
todo puede ser regulado se opone as al reconocimiento de 'ue +a( una
diersidad de modalidades de goce 'ue no pueden +omogeni&arse. El uso
acrtico de los signi%icantes 'ue pone en circulacin el discurso dominante)
como si %ueran categoras diagnsticas) es una de las %ormas de elar lo real
en juego. Se puede constatar la ignorancia sistem!tica 'ue muc+os
pro%esionales +acen de cuestiones 'ue seran casi de sentido com@n. Cuando
aparece esta ignorancia sistem!tica se trata de un rec+a&o.
El agente tiene 'ue creer un poco en su %uncin) +acerla) en cierta manera)
su sntoma) es decir) tomar las di%icultades 'ue se le presentan como algo 'ue
le concierne) algo donde su posicin se +alla en juego. .e este modo) se
enmarca en una *tica de las consecuencias ( no de las intenciones. Es %!cil
'uedarse del lado de las buenas intenciones ( dejar las di%icultades del lado de
los otros ( adem!s 'uejarse.
Para poner un ejemplo) un pro%esional dice 5Estos c+icos son cada e& m!s
irresponsables7) sin er 'ue la responsabilidad) para 'ue %uncione ( se
ejercite) primero +a( 'ue suponerla. $a suposicin de responsabilidad 'ue +ace
un adulto con relacin al ni=o cuando le pregunta) por ejemplo) el por'u* de
su acto) es lo 'ue +ace 'ue *ste pueda asumir las consecuencias del mismo.
Es %recuente 'ue en el campo de la educacin ( del trabajo social se +able)
por in%luencia del psicoan!lisis) de la posicin de los pro%esionales ( se utilice
tambi*n el galicismo 5posicionamiento7) 'ue no est! registrado por la Meal
Academia.
En el discurso corriente la posicin +ace re%erencia a la manera en la 'ue una
cosa o persona est! situada) ubicada ( tambi*n al lugar donde est! ubicada. El
uso de ese t*rmino implica no solamente la situacin sino el conjunto de ideas
'ue una persona tiene ( 'ue la sit@an en relacin con otras personas. Para el
psicoan!lisis esta ubicacin tiene 'ue er con una interpretacin 'ue se
desconoce pero 'ue %unciona. .ic+o en otros t*rminos) la posicin subjetia se
re%iere a la modalidad de goce. Claro est! 'ue +a( di%erentes nieles ( matices
( 'ue el t*rmino posicin puede declinarse desde la toma de posicin
consciente +asta sus determinaciones inconscientes.
,a( una distincin a +acer: se dice 'ue una cosa son los +ec+os ( otra la
posicin %rente a esos +ec+os pero podemos agregar otra articulacin: la
posicin con%igura el 5+ec+o7 del 'ue se trata.
Es importante introducir el estudio de este tema por las implicaciones 'ue
tiene en los campos educatio ( social: la posicin del agente %orma parte del
problema del 'ue se ocupa en la medida 'ue el pro%esional con su aparato
conceptual contribu(e a con%igurarlo ( esto de%ine el tratamiento a seguir.
2.
$a posicin +ace re%erencia tambi*n a un lugar en un discurso ( el Btro al
'ue se dirige. ,a( a'u algo 'ue re'uiere una ma(or explicacin. En el discurso
corriente se toma la idea de 'ue las personas se ubican %rente a las distintas
situaciones de manera consciente: una posicin poltica) religiosa) ideolgica)
esto resulta %amiliar por'ue cada da se +abla de ello. Como se +a se=alado)
para el psicoan!lisis) la posicin tiene tambi*n una determinacin inconsciente)
lo 'ue 'uiere decir 'ue +a( algo de la posicin 'ue escapa al sujeto mismo.
6o +a( 'ue olidar 'ue el pro%esional tiene la posibilidad de ealuar) de
diagnosticar ( esto se +ace desde una determinada posicin. Para ejempli%icar
esta a%irmacin se puede tomar el es'uema de la comunicacin ( las
modi%icaciones 'ue introdujo Aac'ues $acan.
>>
$acan cambi el es'uema
cl!sico de la comunicacin 8un emisor) un receptor) un mensaje) canal) cdigo)
re%erente8) tal cual lo +aba %ormali&ado AaUobson
>4
desde la lingXstica.
Cuando alguien +abla no solamente da el contenido del mensaje sino 'ue)
en la medida en 8'ue +abla) se dirige a un interlocutor 'ue *l mismo crea (
'ue encarna en el o(ente. Iste es uno de los aspectos de lo 'ue el
psicoan!lisis llama trans%erencia.
$o 'ue el psicoan!lisis %ormali&a es %ruto de la experiencia clnica con personas
concretas. .e all 'ue a(a m!s all! de la perspectia normatia de la
lingXstica por'ue se ocupa del uso particular 'ue cada sujeto +ace de la
lengua.
Cuando alguien +abla est! lo 'ue 'uiere decir) su intencin de comunicacin) (
tambi*n algo 'ue a m!s all!) por ejemplo un lapsus) un olido... Por estas
cuestiones comen& Nreud) tomando eso 'ue escapa) eso 'ue emerge de
manera puntual) como %ormaciones del inconsciente susceptible de ser
anali&adas.
El 'ue +abla crea su propio receptor lo 'ue +ace aparecer di%icultades 'ue a
eces se perciben: 5Mealmente no s* a 'ui*n le +ablaba por'ue las cosas 'ue
me deca no tenan nada 'ue er conmigo7 deca un pro%esional re%iri*ndose al
adolescente 'ue le increpaba.
El receptor es 'uien tiene la capacidad de decidir sobre el sentido del
mensaje 'ue se emite. Ninalmente es el Btro el 'ue decide el sentido del
mensaje por la a de la interpretacin 'ue +ace del mismo. Se puede
preguntar cmo escuc+a el pro%esional en cuestin. $as 5orejas7 est!n +ec+as
de conceptos) de prejuicios) de %antasmas... $os t*rminos con 'ue los
pro%esionales nombran el 5problema7 son (a %ormas de construido) no es lo
mismo escuc+ar lo 'ue le pasa a un ni=o) lo 'ue tiene para decir) 'ue
identi%icado como problem!tico por'ue lo dice la escuela... Cu!ntas eces se
interpreta como %alta de inter*s o de colaboracin la normal reticencia del
sujeto) o su silencio) por'ue nadie le +a preguntado 'u* le pasa o le +a pedido
explicaciones.
El acto tiene consecuencias ( de ellas el pro%esional es responsable) (
+acerse responsable 'uiere decir) como (a se se=al) sentirse concernido.
Nrente a las consecuencias del acto se juega la posicin *tica de cada uno.
33 Lacan, /. (1989): Bunci2n 3 ca1*o (e la *ala"ra 3 el len,uaPe en *sicoan+lisis#, en Escritos, op. cit.
3. /aIo"son, ?. (1981): Ling0stica / po"tica. Ma(ri(, A+te(ra, *+,. 32: 0l H<BL<$T0 en5>a un M0$!</0 al
RS0$T0. Para Due sea o*erati5o, este 1ensaPe reDuiere un AR$T07TR al Due re6erirse Tre6erente#, se,%n una noK
1enclatura 1+s a1"i,ua), susce*ti"le (e ser ca*ta(o *or el o3ente 3 con ca*aci(a( 5er"al o (e ser 5er"aliza(oM un
AR:8)R co1%n a ha"lante 3 o3ente, Due *er1ita a a1"os entrar 3 *er1anecer en co1unicaci2n#.
29
$a situacin social e institucional) la disponibilidad del sujeto) sin duda 'ue
inciden) pero se trata a'u de tomar en cuenta la posicin del pro%esional. Si la
posicin de los agentes sociales constru(e el problema 'ue an a tratar) la
importancia de su ubicacin discursia) de los conceptos 'ue utili&an) de la
capacidad de lectura de los imperatios del discurso dominante) deienen
centrales ( deben ser parte de su %ormacin.
El discurso dominante pone en circulacin signi%icantes a los %ines del control
social ( es responsabilidad de los pro%esionales interrogados ( no aplicados sin
crtica alguna contribu(endo de este modo a producir marcas segregatias.
Ista es una caracterstica de los tiempos actuales) no +a( tiempo de interrogar
los signi%icantes 'ue circulan por'ue todo sucede ertiginosamente. $os
signi%icantes se producen ( se destru(en con la misma rapide& pero dejan
+uellas de e%ectos perdurables dado 'ue pueden orientar el recorrido de los
sujetos por circuitos de exclusin.
$os t*rminos utili&ados de esta manera %uncionan obturando los puntos de
ignorancia necesarios para abrir nueos interrogantes. Cuando este cierre se
produce) aparece la angustia 'ue inade a los pro%esionales.
Disuali&ar ( dar nombre a los estilos de ida es una de las %ormas de
produccin de los 5usuarios7 'ue el dispositio social atender! luego ( 'ue los
pro%esionales no adertidos con%unden con un dato primario. $a utili&acin del
t*rmino 5usuario7 obtura la dimensin subjetia por'ue reduce el sujeto 8a su
relacin con un aparato institucional determinado. Es el objeto producido por
ese discurso () la m!s de las eces) nombrado por el goce 'ue encarna3
aun'ue de esta manera se lo +aga m!s resistente: 5%racaso escolar7) 5toxic8
mano7) 5maltrato7... $a paradoja de estos dispositios es 'ue) al %uncionar
as) pueden trans%ormar al 5usuario7 en el objeto insoportable 'ue colma la
%alla del agente ( del e'uipo) en lugar interrogarse para producir algo nueo.
Este %uncionamiento produce un sntoma 'ue no es el del sujeto) sino el del
aparato de gestin () siempre 'ue esto sucede) se desatiende el sntoma del
sujeto se desirt@a el propio aparato de gestin ( aparece el malestar de los
pro%esionales. .e esta manera) la %uncin de los pro%esionales implica
ineitablemente saber sintomati&ar su posicin) lo 'ue inclu(e desde su propio
an!lisis +asta la superisin de su trabajo o el soporte t*cnico del mismo. Es
*sta la %orma de poder mantener el lugar para atender la particularidad del
sujeto ( no trans%ormado en sntoma del dispositio) con los consecuentes
e%ectos de croni%icacin ( estigmati&acin.
.e lo dic+o anteriormente se desprende 'ue el pro%esional no es un mero
obserador) es un agente cu(o acto tiene consecuencias. Se puede pensar
desde esta perspectia el tema de la preencin. $as m!s de las eces la
preencin) en estos campos ( no en otros) no +ace sino generar las
condiciones para 'ue se produ&ca lo 'ue se 'uiere eitar. En realidad la
preencin se trans%orma en un imperatio 'ue %unciona como la crnica del
5problema7 anunciado) como la pro%eca 'ue se reali&a.
>" 6 3odo de conclusi,n
,o( se +abla de crisis) en singular o en plural.
><
2na crisis puede ser positia
39 <ren(t, H. (199;): La crisis (e la e(ucaci2n#, en Entre el pasado / el %uturo. Barcelona, Pen>nsula, *+,. 1
2;
o trans%ormarse en una cat!stro%e. Se trata de tomar el sesgo positio) de
apostar por lo nueo ( asumir el riesgo de inentar. Para eso es necesario
anticipar. Anticipar implica oponer) a la inercia del discurso corriente) la %uer&a
del deseo.
2n paso en esta anticipacin necesaria es la toma de distancia de la
m!'uina 'ue pone en circulacin signi%icantes () en el mismo moimiento) los
destru(e. Este *rtigo aliena e impide la lectura) impide pensar por %alta de
conexiones lgicas 8antecedente ( consecuente8) generando lo 'ue se podra
llamar una clnica generali&ada de los 5desenc+u%es7 'ue llea a la pasiidad)
a la impotencia.
Por eso) de lo 'ue se trata en este momento) es de abrir un lugar para el
sujeto) recuperar la dimensin del deseo ( no retroceder en el intercambio con
otros pro%esionales) manteniendo la especi%icidad del propio discurso.
Meinentar el nculo educatio es posible si +a( un deseo en juego. .esde la
perspectia del psicoan!lisis se trata de a(udar a sintomati&ar las nueas
%ormas del malestar. A di%erencia del extrao del goce) la sintomati&acin lo
pone bajo trans%erencia ( esto (a es un principio de regulacin. En este
sentido) la aportacin del psicoan!lisis es introducir la idea de sntoma ( dar
algunos elementos para a(udar a di%erenciar el sntoma del aparato de gestin
del sntoma del sujeto. Tambi*n a(udar a relan&ar la trans%erencia de los
pro%esionales con su propio discurso por'ue) en @ltima instancia) se trata de
'ue cada uno +aga lo mejor posible su tarea para albergar la particularidad del
sujeto) 'ue es a lo 'ue *ste tiene derec+o.
2-
También podría gustarte
- Magali Sanhueza - Utilización de La Técnica de Grupo Operativo en Orientación VocacionalDocumento3 páginasMagali Sanhueza - Utilización de La Técnica de Grupo Operativo en Orientación VocacionalMarianela Salinas AravenaAún no hay calificaciones
- Un Psicologo Sistemico en La EscuelaDocumento13 páginasUn Psicologo Sistemico en La EscuelaCocó Costa CordellaAún no hay calificaciones
- El Juego en La Entrevista Psiquiatrica Alejandra Laxague Valentina KehyaianDocumento9 páginasEl Juego en La Entrevista Psiquiatrica Alejandra Laxague Valentina KehyaianbryanmetroAún no hay calificaciones
- Psychodynamic Diagnostic MANUAL Segunda Edición (PDM 2) : Maestría en Psicología Clínica Opción: Niños Y AdolescentesDocumento426 páginasPsychodynamic Diagnostic MANUAL Segunda Edición (PDM 2) : Maestría en Psicología Clínica Opción: Niños Y AdolescentesrodtitinAún no hay calificaciones
- Burr Psicologia Discursiva U7Documento17 páginasBurr Psicologia Discursiva U7angiebleuAún no hay calificaciones
- Mecanismos Subjetivos: Inhibición Deseo Saber Niños Dificultades Aprendizaje.Documento30 páginasMecanismos Subjetivos: Inhibición Deseo Saber Niños Dificultades Aprendizaje.michaelmixvidalAún no hay calificaciones
- Diagnostico OperatorioDocumento25 páginasDiagnostico OperatorioNicolas PipanAún no hay calificaciones
- Piera Aulagnier - Blanca Anguera DomenjóDocumento7 páginasPiera Aulagnier - Blanca Anguera DomenjóseAún no hay calificaciones
- Sternbach Adolesencias Tiempo y CuerpoDocumento10 páginasSternbach Adolesencias Tiempo y CuerpoSaraEquisAún no hay calificaciones
- Acerca de Los DFHDocumento21 páginasAcerca de Los DFHDante Gómez GirónAún no hay calificaciones
- Elichiry Articulacion InterdisciplinariaDocumento7 páginasElichiry Articulacion InterdisciplinariaJime MJAún no hay calificaciones
- Metodología de La Invest. ArtículosDocumento92 páginasMetodología de La Invest. ArtículosRichard SequeraAún no hay calificaciones
- Piaget - Formacion-Del-simbolo en El NñoDocumento11 páginasPiaget - Formacion-Del-simbolo en El NñoJonathan Osorio GarciaAún no hay calificaciones
- FLUJOGRAMA Deteccion Abuso PDFDocumento1 páginaFLUJOGRAMA Deteccion Abuso PDFYzkah JedlickyAún no hay calificaciones
- David KirkDocumento22 páginasDavid KirkIván FetecuaAún no hay calificaciones
- Calzon El Cuaderno de ClaseDocumento5 páginasCalzon El Cuaderno de ClaseLorena ZiniAún no hay calificaciones
- Gardner y Rogers RESUMENDocumento3 páginasGardner y Rogers RESUMENLiliana FretesAún no hay calificaciones
- Reseña Del Libro en La Infancia Los Diagnósticos Se Escriben Con LápizDocumento5 páginasReseña Del Libro en La Infancia Los Diagnósticos Se Escriben Con LápizErnesto DufrechouAún no hay calificaciones
- Importancia de La Articulacion Interdisciplinaria para El Desarrollo de Metodologias TransdisciplinariasDocumento4 páginasImportancia de La Articulacion Interdisciplinaria para El Desarrollo de Metodologias TransdisciplinariasPaulaAún no hay calificaciones
- Final de Psicología y Cultura Del Sujeto Que Aprende 2015Documento5 páginasFinal de Psicología y Cultura Del Sujeto Que Aprende 2015Jesiicaa FernandezAún no hay calificaciones
- DFH KopitzDocumento2 páginasDFH KopitzManueruSanIbara100% (1)
- Trilla J. 1985 Ensayos Sobre La EscuelaDocumento16 páginasTrilla J. 1985 Ensayos Sobre La EscuelaChecho Memen Ardaya100% (1)
- Tesis de Alexitimia PDFDocumento75 páginasTesis de Alexitimia PDFCarlos Aquehua DuranAún no hay calificaciones
- KIEL Laura Que Hay de Escolar en El Acoso Revista Imago Agenda N 161. Julio 2012Documento4 páginasKIEL Laura Que Hay de Escolar en El Acoso Revista Imago Agenda N 161. Julio 2012D Estefanía ZabalaAún no hay calificaciones
- AE2 BiopsicologíaDocumento6 páginasAE2 BiopsicologíaMicaela MarinoAún no hay calificaciones
- Descubrir El Camino MullerDocumento26 páginasDescubrir El Camino MullerJuan R CorbalanAún no hay calificaciones
- Foro 1. Seminario de Integracion. KennedyDocumento2 páginasForo 1. Seminario de Integracion. KennedyDayana GomezAún no hay calificaciones
- 2018 Programa Cuerpos, Generos y Sexualidades. UnlpDocumento6 páginas2018 Programa Cuerpos, Generos y Sexualidades. UnlpAimé LescanoAún no hay calificaciones
- Terapia Psicológica en El TartamudeoDocumento5 páginasTerapia Psicológica en El TartamudeoDomènecAún no hay calificaciones
- Programa de Psicologia y Epistemologia GeneticaDocumento13 páginasPrograma de Psicologia y Epistemologia GeneticaaronbecAún no hay calificaciones
- La Infancia en Escena Constitucion Del Sujeto y Desarrollo Psicomotor. by Esteban LevinDocumento244 páginasLa Infancia en Escena Constitucion Del Sujeto y Desarrollo Psicomotor. by Esteban LevinEmanuel Armando100% (1)
- Psicologia Sociedad y Equidad Aportes y DesafiosDocumento251 páginasPsicologia Sociedad y Equidad Aportes y DesafiosGabo AndresAún no hay calificaciones
- Lowenfeld Victor El Desarrollo de La Capacidad Cap I 2 3 4Documento61 páginasLowenfeld Victor El Desarrollo de La Capacidad Cap I 2 3 4Consejo Intersectorial Para La Educación Peruana100% (1)
- Los Niños y La Exposición A TelevisiónDocumento7 páginasLos Niños y La Exposición A TelevisiónDavid Robayo CastroAún no hay calificaciones
- Sexualidad Infantil y Juvenil SepDocumento6 páginasSexualidad Infantil y Juvenil SepMichy BlueeAún no hay calificaciones
- El Aprendizaje y Sus Dimensiones Eje 2Documento18 páginasEl Aprendizaje y Sus Dimensiones Eje 2Fernando Elías SánchezAún no hay calificaciones
- CAO Marcelo Luis Bordes y Desbordes AdolescentesDocumento11 páginasCAO Marcelo Luis Bordes y Desbordes AdolescentesCeciliaJavierVieraAún no hay calificaciones
- El Test de GoodenoughDocumento9 páginasEl Test de GoodenoughFannyRodriguez100% (1)
- PENSAR POR CASO. Una Cuestion de Detalles. CRDocumento20 páginasPENSAR POR CASO. Una Cuestion de Detalles. CRYéssica Hernández ValienteAún no hay calificaciones
- Sanchez, Angela, Torrealba, Maria Ter (..) (2016) - Constitucion Subjetiva en La Situacion Escolar. Una Mirada Sobre Olo Comuno Desde La I (..)Documento5 páginasSanchez, Angela, Torrealba, Maria Ter (..) (2016) - Constitucion Subjetiva en La Situacion Escolar. Una Mirada Sobre Olo Comuno Desde La I (..)ma.cris.vidal447Aún no hay calificaciones
- Artículo Ussher - Anuario Ps Comunitaria UMSA PDFDocumento14 páginasArtículo Ussher - Anuario Ps Comunitaria UMSA PDFMargarita UssherAún no hay calificaciones
- 340 16 PBDocumento805 páginas340 16 PBMicaela MontenegroAún no hay calificaciones
- Proyecto Educativo de Innovación Educativa en Neuroaprendizajes y Educación EmocionalDocumento32 páginasProyecto Educativo de Innovación Educativa en Neuroaprendizajes y Educación EmocionalMelina MinhotAún no hay calificaciones
- Módulo GestiónDocumento52 páginasMódulo GestiónJuan Martin StortiAún no hay calificaciones
- Adicción A Las Redes Sociales. Creación y Validación de Un Instrumento de Medida - Basteiro, Al - 13 - Revista de Investigación y Divulgación en Psicología y Logopedia, 3 (1), 2-8Documento7 páginasAdicción A Las Redes Sociales. Creación y Validación de Un Instrumento de Medida - Basteiro, Al - 13 - Revista de Investigación y Divulgación en Psicología y Logopedia, 3 (1), 2-8Carlos InfanteAún no hay calificaciones
- ESTD Cortada de Kohan Unidad 7Documento17 páginasESTD Cortada de Kohan Unidad 7mauricioargentinaAún no hay calificaciones
- 1 Dubet - El Declive de La InstituciónDocumento104 páginas1 Dubet - El Declive de La InstituciónGabriela CasarengoAún no hay calificaciones
- Ovidio S D Angelo Hernandez Autonomia Integradora y Transformacion Social PDFDocumento185 páginasOvidio S D Angelo Hernandez Autonomia Integradora y Transformacion Social PDFVilmary Camacho MartínezAún no hay calificaciones
- Neuropsicología Del Aprendizaje de Las MatemáticasDocumento16 páginasNeuropsicología Del Aprendizaje de Las Matemáticaskaren lopez tisnadoAún no hay calificaciones
- Síntesis Texto Libro Jozami. de Pasiones y DestinosDocumento7 páginasSíntesis Texto Libro Jozami. de Pasiones y DestinospaulaAún no hay calificaciones
- Durkheim y Bourdieu - Reflexiones Sobre Educación PDFDocumento9 páginasDurkheim y Bourdieu - Reflexiones Sobre Educación PDFJonathan Mazaba CruzAún no hay calificaciones
- Microgenetica y MacrogeneticaDocumento14 páginasMicrogenetica y MacrogeneticaLevil PinedaAún no hay calificaciones
- La Escena Inmovil. Teoria Clinica y Psiconalitica Del DibujoDocumento8 páginasLa Escena Inmovil. Teoria Clinica y Psiconalitica Del DibujoMaria Fernanda Bastidas BedoyaAún no hay calificaciones
- Limites, Modelos Parenales y FamiliaresDocumento33 páginasLimites, Modelos Parenales y FamiliaresSAMADHI FERNANDO SALGUERO SILESAún no hay calificaciones
- Ballesteros Temas GeriatríaDocumento306 páginasBallesteros Temas GeriatríaKarla RojasAún no hay calificaciones
- Contextualizacion Historica e Institucionalizacion Academica de La Psicopedagogia en ArgentinaDocumento14 páginasContextualizacion Historica e Institucionalizacion Academica de La Psicopedagogia en ArgentinaSebastian CaloAún no hay calificaciones
- Aportaciones de Las Mujeres A Las MatemáticasDocumento164 páginasAportaciones de Las Mujeres A Las MatemáticasIsabel Páez100% (1)
- Educar a través del acompañamiento y la relación (II)De EverandEducar a través del acompañamiento y la relación (II)Aún no hay calificaciones
- Calidad de vida y niñez: Perspectiva desde la investigación cualitativaDe EverandCalidad de vida y niñez: Perspectiva desde la investigación cualitativaAún no hay calificaciones
- Oríkì OríshaDocumento538 páginasOríkì OríshaManuel Cisneros100% (1)
- Plan Analitico Modificado 2023 Es El Bueno. FedericoDocumento100 páginasPlan Analitico Modificado 2023 Es El Bueno. FedericoAna Liz M PAún no hay calificaciones
- GnosticismoDocumento5 páginasGnosticismoDouglas A GarciaAún no hay calificaciones
- Taller 1 Seminario de Introduccion A Las Areas de ProfundizacionDocumento19 páginasTaller 1 Seminario de Introduccion A Las Areas de ProfundizacionCLAUDIA PATRCIA GONZALEZ GAMBOAAún no hay calificaciones
- Revista de Ruinas de CopanDocumento5 páginasRevista de Ruinas de CopanDanni RiveraAún no hay calificaciones
- ARTE INCA. Artistas Del Tahuantinsuyo Entre El Poder y La Espiritualidad Alba Choque Porras LibreDocumento19 páginasARTE INCA. Artistas Del Tahuantinsuyo Entre El Poder y La Espiritualidad Alba Choque Porras LibreEdgar Barrientos VilcasAún no hay calificaciones
- Provincia de AntaDocumento20 páginasProvincia de AntaGabriella Alfaro100% (2)
- ContemporáneoDocumento18 páginasContemporáneopedromanAún no hay calificaciones
- Campiran A (2017) Libro de Texto - SP - HP - AntologiaDocumento15 páginasCampiran A (2017) Libro de Texto - SP - HP - AntologiaLEO TICAún no hay calificaciones
- Cine Con Ojos de MujerDocumento9 páginasCine Con Ojos de MujerGrupo Chaski / Stefan KasparAún no hay calificaciones
- Funky BusinessDocumento12 páginasFunky BusinessJuan Manuel SalasAún no hay calificaciones
- 04 g.040 DefinicionesDocumento14 páginas04 g.040 DefinicionesScanda AlexanderAún no hay calificaciones
- Taller LojaDocumento68 páginasTaller LojaCar QSAún no hay calificaciones
- Orden Interno, Orden Público Relacionado Con La PNPDocumento18 páginasOrden Interno, Orden Público Relacionado Con La PNPBriana DE Los Angeles AlvaradoAún no hay calificaciones
- MapasDocumento5 páginasMapasGénesis MedinaAún no hay calificaciones
- Cartillas Intera ChankaDocumento120 páginasCartillas Intera ChankaDina LudeñaAún no hay calificaciones
- Kolping - Libro SDT - DigDocumento544 páginasKolping - Libro SDT - DigAlejandra ArriolaAún no hay calificaciones
- BoersnerDocumento154 páginasBoersnerΒαλέρια V.MAún no hay calificaciones
- Analisis Semiotico IIIDocumento16 páginasAnalisis Semiotico IIIMariana Gaete VenegasAún no hay calificaciones
- Elementos Del BrandingDocumento3 páginasElementos Del BrandingJonathan Stevens CabreraAún no hay calificaciones
- Artes Visuales, Educacion Artistica PDFDocumento170 páginasArtes Visuales, Educacion Artistica PDFjackie100% (1)
- La Dimensión Espiritual de Los Niños - Mayo 12Documento2 páginasLa Dimensión Espiritual de Los Niños - Mayo 12Eber Hernan Beltran Garcia100% (1)
- PenelopeDocumento19 páginasPenelopeYer RestrepoAún no hay calificaciones
- RAEnriquez - Conceptos de Etnoecología y Etnobotánica Recursos Naturales y Conocimiento TradicionalDocumento10 páginasRAEnriquez - Conceptos de Etnoecología y Etnobotánica Recursos Naturales y Conocimiento TradicionalTotoñito Psicologuito100% (2)
- Adm IV ExpoDocumento15 páginasAdm IV ExporichisanAún no hay calificaciones
- Imperio Azteca GugenheimDocumento5 páginasImperio Azteca GugenheimMariana Gargamela PascualAún no hay calificaciones
- ABC de La Gestion de RiesgosDocumento30 páginasABC de La Gestion de RiesgosMayra SanchezAún no hay calificaciones
- Los Cinco Niveles Del Apego: Don Miguel Ruiz JRDocumento3 páginasLos Cinco Niveles Del Apego: Don Miguel Ruiz JRDavid JezreelAún no hay calificaciones
- Resumen de Estilo de NegociaciónDocumento4 páginasResumen de Estilo de NegociaciónBrayan Obed Molina RodriguezAún no hay calificaciones
- Derecho Informatico o Informatica JuridicaDocumento7 páginasDerecho Informatico o Informatica JuridicaAlizardo Caceres PabloAún no hay calificaciones