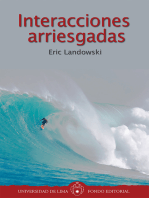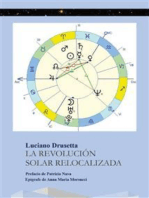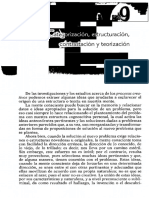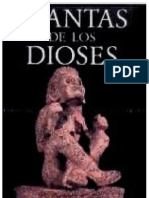Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Schutz A Problema de La Racionalidad en El Mundo Social
Schutz A Problema de La Racionalidad en El Mundo Social
Cargado por
José Joaquín Plaza Ortuzar0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas11 páginasTítulo original
46331704 Schutz a Problema de La Racionalidad en El Mundo Social
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas11 páginasSchutz A Problema de La Racionalidad en El Mundo Social
Schutz A Problema de La Racionalidad en El Mundo Social
Cargado por
José Joaquín Plaza OrtuzarCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
II
all donde la norma es aplicable, concebir al actor como an-
logo al hombre de ciencia cuyo conocimiento es el principal
determinante de su accin, en cuanto su curso real corresponda
a las previsiones de un observador que posee, como dice Pare-
to, "un conocimiento ms vasto de las circunstancias".
Esta definicin resume de manera excelente el generalizado
concepto de accin racional , en la medida en que se refiere
al nivel de la teor a social. Parece importante, sin embargo,
precisar mejor la peculiaridad de este nivel ter ico, cont ras-
tndolo con los ot ros niveles de nuestra experiencia del mun-
do social. Por 10 tanto, debemos comenzar examinando a qu
nos referimos realmente cuando hablamos de niveles diferen-
tes al observar el mundo social. A continuacin, una breve
descripcin del mundo social, tal como se aparece al actor
situado dentro de este mundo en su vida cotidiana, nos ofre-
cer la oportunidad de examinar si la categora de la racio-
nalidad llega a ser o no determinativa de sus acciones. Cum-
plidos estos pasos preli minares, examinaremos luego el mundo
social tal como est dado &1 observador cientfico; y, junt o
con ello, deberemos det erminar si las categoras de interpre-
tacin empleadas por el investigador coinciden o no con las
utilizadas por el actor observado. Anticipando nuestros resul-
tados, podemos decir de inmediato que, al pasar de un nivel a
otro, deben modificarse todos los trminos conceptuales y
todos los trminos de interpretacin.
71
La circunstancia de que el mismo objeto muestre una aparien-
cia diferente a diversos observadores ha sido ejemplificada por
algunos filsofos mediante el caso de una ciudad que, aunque
es siempre la misma, presenta un aspecto diferente a personas
diferentes segn la posicin de cada una de ellas. Aunque no
quiero insistir demasiado en esta metfora, contribuye a acla-
rar la diferencia entre nuestra visin del mundo social en que
vivimos ingenuamente y el mundo social que es objeto de
observacin cientfica. El hombre criado en una ciudad se
orientar por sus calles siguiendo los hbitos que ha adquirido
en sus ocupaciones cotidianas. Puede no tener una concepcin
coherente de la organizacin de la ciudad, y si va a su oficina
en subterrneo es posibl e que desconozca gran par te de aque-
lla. Sin embargo, tendr un sentido apropiado de las dis tancias
entre diferentes lugares y de las direcciones en que los dife-
rentes puntos estn situados con respecto a cualquier cosa que
l considere como el centro. Por lo general, este centro ser
su hogar, y quiz le baste saber que encontrar cerca una lnea
de subterrneo o un mnibus que conducen a otros puntos
ponindolos a su alcance. Podr decir, por consiguiente, que
conoce la ciudad, y, si bien su conocimiento es de un tipo
'-
ji'
..
3. El problema de la racionalidad
en el mundo social
1
Sin duda alguna, el problema sugerido por los trminos ra-
cionalidad o accin racional, tal como son utilizados en la
literatura actual, es fundamental para la metodologa y la epis-
temologa del estudio cientfico del mundo social. Sin embar-
go, no solo son empleados con muchos significados diferentes
-a veces incluso en escritos de un mismo autor; p. ej., en el
caso de Max Weber-, sino que representan de manera muy
inadecuada el esquema conceptual subyacente. Para poner de
manifiesto los equvocos ocultos en las connotaciones, y aislar
el problema de la racionalidad de todos los dems problemas
que lo rodean, debemos penetrar en la estructura del mundo
social e inves tigar ms a fondo las diferentes actitudes que
adoptan hacia l, por una parte, el actor situado dentro de ese
mundo y, por la otra, el observador cientfico del mismo.
La definicin de racionalidad o razonabilidad propuesta
por Talcott Parsons en su notable estudio sobre La estructura
de la accin social? expone con suma claridad lo que suele
entenderse por la expresin accin racional: La accin es
racional en la medida en que persigue fines posibles dentro
de las condiciones de la situacin, y por medios que, entre
aquellos con que cuenta el actor, son intrnsecamente los ms
adecuados para el fin en cuestin por razones comprensibles
y verificables mediante la ciencia emprica positiva. Al indi-
car con su habitual escrupulosidad el punto de vista metodo-
lgico desde el cual enfoca este problema, el profesor Parsons
comenta as esta definicin: Puesto que la ciencia es la ad-
quisicin racional por excelencia, el modo de enfoque aqu
esbozado se basa en la analoga entre el investigador cientfico
y el actor en las actividades prcticas habituales. Se parte de
concebir al actor como conocedor de los hechos de la situacin
en que acta y, en consecuencia, de la condicin necesaria y
los medios disponibles para llevar a cabo sus fines. Esta cues-
tin, aplicada a la relacin entre medios y fin, se refiere esen-
cialmente a la prediccin exacta de los efectos probables de
varias maneras posibles de modificar la sit uacin (empleo de
medios alternativos) y la eleccin resultante ent re ellos. Apar -
te de las cuestiones relativas a la eleccin de fines y de las
que se relacionan con el "esfuerzo" ( . . . ) no es muy difcil,
1 Nueva York, 1937, pg . 58.
_ __ _1
- - --- - ----- - - --- - - - - - - - _ ....
70
Schutz Alfred Estudios sobre teora social Amorrortu Editores Bs As 1974
muy incoher ente, le bast a para tod as sus necesidades prcticas.
un forastero llega a la ciudad, tiene que aprender a
ori entars e en ella y a conocerla. Para l, nada se explica por
s mi smo, y para aprender cmo ir de un punto a otro se ve
obligado a consultar a un experto; en este caso a un habi-
tante de la ciudad. Puede, por supuesto, recurrir' a un mapa,
hast a util izarlo con eficacia debe conocer el signi-
ficado de sus signos, el punto exacto en que l se encuentra
y su en el mapa, y, al menos un punto ms, para
poder relacionar correctamente ' Ios signos que halla en aquel
con los obj et os reales de la urbe.
Mu y di stintos son los medios de ori ent acin que debe emplear
un cartgr afo par a tr azar un mapa de la ciudad se le presen-
tan vari os caminos alterna tivos: comenzar por una fotografa
tomada desde un avin ; colocar en un punto conocido un
teodolito, medir determinada di stancia y calcular funciones
tri gonomtricas, etc. Para tal es operaciones la cienci a de la
cartogr afa ha elabor ado normas, elementos 'que el cartgrafo
debe conocer antes de comenzar a trazar su mapa, y reglas
que debe observar par a confeccionarl o de manera correcta
ciudad es la para las tres personas que hemos
el el. y el cartgrafo; pero par a
el primero tiene un especial: es mi ciudad; pa-
ra es un SItiOdonde debe vivir y trabajar durant e
algun tiempo; para el cartgr afo, es un objeto de su cienci a
que le interesa ni camente para el propsito de confecci onar
un mapa. Podemos deci r que el mismo objeto es cons iderado
desde diferentes niveles.
Sin nos sorprendera encontrar un cartgrafo que para
confeccionar el mapa de un a ciudad se limitara a reu nir infor -
sus habitantes . No obstante, los expertos en
ciencias SOCIales eligen con frecuencia este extrao mtodo.
Olvidan que su labor cientfica se cumple en un nivel de inter-
pretacin y comprensin que no es el mismo de las actitudes
ingenuas de orient acin e interpretacin que caracterizan a las
personas en la vida cotidiana. Cuando estos especialistas ha-
bl an de di ferentes niveles, suelen considerar que la difer encia
ent re lo.s, dos niveles .reside y simplemente en el grado de
concrecion o generalidad. S1I1 embargo, esos dos trminos no
son sino denomin aciones de problemas mucho ms complica-
dos que los que sugieren de modo directo.
Tal como en nuestro mundo cientfico, en nuestra vid a coti-
diana tod os tenemos, como seres humanos, la tendencia a su-
poner, de manera ms o menos ingenua, que lo que un a vez
hemos ver ificado como vlido seguir sindolo para todo el fu-
turo, y que lo que ayer nos pareci incuestionable lo ser
maana. Es ta premi sa ingenua puede ser adoptada sin pe-
Iigro cuando nos referimos a proposiciones de carc ter pura-
mente lgico, ? a enunciados empricos sumamente gener ales,
es p.oslble demostrar que tambin estos tipos de pro-
POSI CI ones nenen un mbito limitado de aplicabilidad. En un
72
supuesto nivel concreto, por otro lado , tenemos que admi tir
como incuestionables muchas suposiciones e implicaciones .
Hasta podemos considerar que el nivel de nuestra investiga-
cin actual es definido por la totalidad de presuposiciones
incuestionadas que hacemos situndonos en el punto de vista
especfico desde el cual enfocamos la interrelacin de proble-
mas y aspectos en examen. De acuerdo con esto, el paso de
un nivel a otro requerira cuestionar ciertas presuposiciones
de nues tra investigacin hasta entonces consideradas incues-
tionables, y lo que antes era un dato de nuest ro problema se
hara ahora problemtico a su vez. Pero el simple hecho de
que al modificarse el enfoque surjan nuevos problemas y as-
pectos de los hechos, mientras desaparecen otros antes situa-
dos en el centro de la cuestin, basta para iniciar una completa
modificacin del significado de todos los trminos correcta-
mente utilizados en el nivel anterior. Por lo tanto, es indis-
pensable controlar con cuidado tal es modificaciones del signi-
ficado , si se quiere evitar el rie sgo de pasar ingenuamente de
un nivel a otro trminos y proposiciones cuya validez se limita
esenci almente al primero, vale decir, a sus supuestos impl-
citos.
La teora filosfica, y en particular la fenomenolgica, ha he-
cho contribuciones muy importantes para la mejor compren-
sin de este fenmeno. No hace falt a, sin embargo, que nos
ocupemos, desde el punto de vista fenomenolgico, de este
cornplicads mo problema. Bast ar con referirnos a la teora
de la conceptuacin elaborada por un notable pensador del
mundo de habla inglesa, William James. Fue l quien nos en-
se que cada uno de nuestros conceptos tiene orl as que
rodean a un ncleo de su significado no modificado. Dice
J ames : En todo nuestro pensar voluntario hay algn tema
a cuyo alrededor giran todos los elementos que integran el
pens amiento. La relacin con nuestro tema o inters se expe-
rimenta constantemente en la orl a de nuestros conceptos.
Cada pal abra de una oracin es experimentada, no solo como
una pal abra , sino como poseedora de un significado. As, un a
palabra utilizada dinmicamente en una or acin puede tener
un significado muy diferente del que posee cuando se la toma
de manera esttica o fuera de contexto.
No nos corresponde examinar aqu la teora de J ames acerca
de la ndole de tales orlas y de su gnesis en el flujo del peno
sarniento. Para nuestros fines , bastar decir que ya la cone xin
en que se utiliza un concepto o un trmino y su rel acin con
el tema de inters (y este tema de inters es, en nuestro
caso, el problema) crean modificaciones especficas de las
orlas que rodean al ncleo y hast a del ncl eo mismo. Fu e
tambin William James quien explic que no apercibimos fe-
nmenos aislados, sino ms bien un campo de varias cosas
interrelacionadas y entrelazadas que emer ge del flujo de nue s-
tro pensamiento. Esta teora explica de manera sufi ciente
para nuestros fines el fenmeno del significado de un trmino
73
------------- ...l.. . .
que se modifica cuando pasamos a otro nivel. Creo que estas
referencias superficiales bastarn para indicar la naturaleza
del problema que estamos abordando.
Dentro del armazn de las ciencias sociales , el trmino racio-
nalidad -o al menos el concepto al que alude- cumple el
papel especfico de un concepto fundamental. Es propio de
los conceptos fundamentales el que, una vez introducidos en
un sistema aparentemente uniforme, establezcan las diferen-
ciaciones entre puntos de vista que llamamos niveles. En con-
secuencia, el significado de tales conceptos fundamentales no
depende del nivel de la investigacin actual; por el contrario,
el nivel en el cual se puede cumplir la investigacin depende
del significado atribuido al concepto fundamental, cuya intro-
duccin divide por primera vez lo que antes apareca como
un campo homogneo de investigacin en diferentes niveles.
Adelantando lo que tendremos que probar ms adelante, dire-
mos que el nivel al que da acceso la introduccin del trmino
accin racional como principio fundamental del mtodo de
las ciencias sociales no es sino el nivel de la observacin e
interpretacin terica del mundo social.
III
Como observadores cientficos del mundo social, este no nos
interesa prcticamente, sino solo cognoscitivamente. Esto sig-
nifica que no actuamos en l con plena responsabilidad por las
consecuencias de nuestras acciones; lo contemplamos, en cam-
bio, con la misma distanciada ecuanimidad con que los fsicos
observan sus experimentos. Pero recordemos que, a pesar de
nuestra actividad cientfica, todos somos seres humanos en
nuestra vida cotidiana, hombres entre semejantes con quienes
nos relacionamos de muchas maneras, Para ser precisos, aun
nuestra misma actividad cientfica se basa en la cooperacin
entre nosotros, los hombres de ciencia, y nuestros maestros y
los maestros de nuestros maestros, cooperacin por influencia
mutua y por crtica mutua; pero en la medida en que la acti-
vidad cientfica est fundada socialmente, es una entre otras
emanaciones de nuestra naturaleza humana, perteneciente sin
duda a nuestra vida cotidiana, gobernada por las categoras
de y la falta de vocacin, el tr abajo y el ocio, la
planificacin y la realizacin. Una cosa es la actividad cien-
fenmeno social, y otra la actitud especfica que el
debe adoptar hacia su problema. Considerada exclu-
sivamente como una actividad humana la labor cientfica solo
se de otras actividades humanas por el hecho de
el arquetipo de la interpretacin racional y la accin
racional.
En nuestra vida cotidiana, muy pocas veces actuamos de ma-
nera racional, entendindolo en el sentido expuesto por el
74
profesor Parsons en el prrafo citado. Ni siquiera interpreta-
mos de manera racional el mundo social que nos rodea ex-
cepto en circunstancias especiales que nos obligan a abandonar
nuestra actitud bsica de vivir simplemente nuestra vida. En
apariencia, cada uno de nosotros ha organizado ingenuamente
su mundo social y su vida cotidiana, de tal manera que se
en el centro del cosmos social que 10 rodea. 0,
mejor dicho, ya ha nacido en un cosmos social organizado.
Para. l, es un cosmos y est organizado en la medida en que
contiene todos los elementos adecuados para hacer de su vida
cotidiana y de la de sus semejantes una cuestin rutinaria.
por .parte, instituciones de diversa especie, he-
rramientas, rnaqumas, etc.; por la otra, hbitos, tradiciones,
reglas y experiencias reales y sustitutivas. Adems, existe una
escala de relaciones sistematizadas que cada uno mantiene con
sus semejantes, a partir de las relaciones con los miembros
de 'su ncleo. familiar, parientes, amigos personales, personas
que conoce directamente, personas que ha encontrado una sola
vez en su vida, pasando por relaciones con hombres annimos
que trabajan en alguna parte y de una manera que l no puede
imaginar, pero con el resultado de que la carta que echa en el
buzn llega al destinatario, y de que su lmpara se enciende
al oprimir un botn.
As, el mundo social con los alteregos que contiene est
ordenado alrededor del s-mismo como centro, en grados di-
versos de intimidad y anonimia. Aqu estoy yo, y cerca de m
alteregos cuyas almas desnudas, como dice Kipling, co-
nozco. Luego estn aquellos con quienes comparto el tiempo
y el espacio, y a quienes conozco ms o menos ntimamente.
Siguen despus las mltiples relaciones que mantengo con
personas cuya personalidad me interesa, aunque solo tengo
un conocimiento indirecto de ellas, como el que puede obte-
nerse, por ejemplo, en sus obras o escritos, o en informes de
terceros. De este tipo es, por ejemplo, mi relacin social con
el autor del libro que estoy leyendo. Por otro lado, tengo rela-
ciones sociales (en el significado tcnico del trmino) aunque
superficiales e inconsistentes, con otros cuyas personalidades
no me interesan, pero que llevan a cabo funciones en las que
s estoy interesado. Es posible que la vendedora de la tienda
donde compro mi crema de afeitar, o el hombre que lustra
mis zapatos, sean personalidades mucho ms interesantes que
algunos de mis amigos. No 10 investigo; no estoy interesado
en el contacto social con esas personas. Lo nico que quiero
es obtener por cualquier medio mi crema de afeitar y hacer
lustrar mis zapatos. En este sentido, si quiero hacer una lla-
mada telefnica, me da casi 10 mismo que sea directa o por
medio de un telefonista. Dicho sea de paso -y aqu entra-
mos en la esfera ms remota de las relaciones sociales- tam-
bin el dial telefnico tiene una funcin social porque deriva,
como todos los productos de la actividad humana, del hom-
bre que lo invent, 10 dise y lo fabric. Pero si no me gua
75
un motivo especial, no indago la historia, gnesis y construc-
cin de todas las herramientas e instituciones creadas por la
actividad de otras personas. De igual modo, no investigo la
personalidad y el destino de semejantes cuya actividad consi-
dero como una funcin puramente tpica. Sea como fuere -y
esto es importante para nuestro problema-, puedo utilizar
eficazmente el telfono sin saber cmo funciona; solo me in-
teresa el hecho de que funciona. No me importa si el resultado
obtenido -que es lo nico que me interesa- se debe a la
intervencin de un ser humano cuyos motivos no discierno o
a un mecanismo cuyo funcionamiento no comprendo. Lo que
cuenta es el carcter tpico del suceso dentro de una situacin
tipificada.
De tal modo, en esta organizacin del mundo social por el ser
humano que vive ingenuamente en l, encontramos ya el
germen del sistema de tipos y relaciones tpicas que ms tarde
organizaremos en todas sus ramificaciones como caracterstica
esencial del mtodo cientfico. Esta tipificacin es gradual en
la misma proporcin en que la personalidad del semejante
desaparece ms all de la anonimia no develada de su funcin.
Si queremos hacerlo, podemos interpretar tambin este pro-
ceso de tipificacin gradual como un proceso de racionaliza-
cin, contemplado al menos por uno de los diversos signifi-
cados que Max Weber atribuye al trmino racionalizacin,
cuando habla del desencantamiento del mundo (Entzau-
berung der Welt). Esta expresin indica la transformacin de
un mundo incontrolable e ininteligible en una organizacin
que podemos comprender y, por lo tanto, dominar, y en cuyo
marco se hace posible la prediccin.
En mi opinin, el problema fundamental de los diferentes
aspectos en los cuales parecen drsenas nuestros semejantes y
su conducta y acciones no ha recibido todava la atencin que
merece de los socilogos. Pero si las ciencias sociales, con
pocas excepciones, no han tenido en cuenta este tipo de racio-
nalizacin de su esquema conceptual, cada uno de nosotros,
los seres humanos, ya ha llevado a cabo esta tarea con el sim-
ple vivir, sin planificarla y sin haberse esforzado por efec-
tuarla. No nos guan, para hacerlo, consideraciones metodol-
gicas, ni un esquema conceptual de las relaciones entre medios
y fines, ni idea alguna acerca de valores que debamos concre-
tar. El nico principio pertinente para la construccin de la
estructura de perspectivas en que nuestro mundo social se nos
aparece en la vida cotidiana es nuestro inters prctico, tal
como surge en determinada situacin de nuestra vida y como
ser modificado por el cambio de la situacin que est por
tener lugar. En efecto; as como todas nuestras apercepciones
visuales corresponden a los principios de la perspectiva y
transmiten las impresiones de profundidad y distancia, as
tambin todas nuestras apercepciones del mundo social tienen,
necesariamente, el carcter bsico de visiones en perspectiva.
Por supuesto, el mundo social de un anciano budista chino de
76
la poca de la dinasta Ming estar organizado de una manera
muy diferente del mundo social de un joven norteamericano
cristiano de la actualidad, pero subsiste el hecho de que ambos
mundos estn organizados, y esto dentro del marco de las cate-
goras de familiaridad y ajenidad, de personalidad y tipo, de
intimidad y anonimia. Adems, cada uno de estos mundos
estar centrado en el s-mismo de la persona que vive y acta
en l.
IV
Pero continuemos analizando el conocimiento que un hombre
que vive ingenuamente posee acerca del mundo, tanto social
como natural. En su vida cotidiana, el ser !humano sano, adul-
to y alerta (no hablamos de otros) tiene tal conocimiento
automticamente a mano, por as decirlo. Su acervo de expe-
riencias se construye a partir de la herencia y la educacin, las
mltiples influencias de la tradicin, los hbitos y su propia
reflexin previa. Abarca los ms heterogneos tipos de cono-
cimiento de un modo muy incoherente y confuso. Se mezclan
experiencias claras y ntidas con vagas conjeturas; se entre-
cruzan suposiciones y prejuicios con evidencias bien estable-
cidas; se entrelazan motivos, medios y fines, as como causas
y efectos, sin una clara comprensin de sus conexiones reales.
Hay por doquier lagunas, interrupciones y discontinuidades.
Parece existir una especie de organizacin segn los hbitos,
reglas y principios que regularmente aplicamos con xito. Pe-
ro el origen de nuestros hbitos est casi fuera de nuestro
control; las reglas que aplicamos son reglas prcticas, cuya
validez nunca ha sido verificada. En parte, adoptamos nues-
tros principios bsicos acrticamente de padres y maestros, y
en parte los extraemos al azar de situaciones especficas de
nuestra vida o de la vida de otros sin haber profundizado en
la investigacin de su coherencia. Nada nos garantiza la con-
fiabilidad de todas estas premisas mediante las cuales nos
gobernamos. Por otra parte, esas experiencias y reglas nos
bastan para desempearnos en la vida. Como normalmente
debemos actuar, y no reflexionar, para satisfacer las exigencias
del momento, no nos interesa la bsqueda de la certeza.
Nos contentamos con disponer de una discreta probabilidad
de concretar nuestros fines, y nos inclinamos a pensar que dis-
ponemos de ella si ponemos en movimiento el mismo meca-
nismo de hbitos, reglas y principios que ya ha sido proba-
do. En nuestro conocimiento de la vida cotidiana no faltan
las hiptesis, inducciones y predicciones, pero estas tienen
todas el carcter de lo aproximado y lo tpico. El ideal del
conocimiento cotidiano no es la certeza, ni siquiera la proba-
bilidad en un sentido matemtico, sino la probabilidad comn.
Las anticipaciones de situaciones futuras son conjeturas sobre
77
lo que cabe esperar o temer, o, a lo sumo, sobre lo que se
puede razonablement e prever. Cuando luego la situaci n anti-
cipada se concreta de alguna forma, no decimos que nues-
tra prediccin ha sido confirmada o desmentida, o que nuestra
hiptesis ha sido comprobada, sino que nuestras esperanzas o
temores tenan o no fundamento. La coherencia de este siste-
ma de conocimiento no es la de las leyes naturales, sino la
de las sucesiones y relaciones tpicas.
Denominar a este tipo de conocimiento y a su organizacin,
conocimiento de libro de cocina. Un libro de cocina contie-
ne recetas, listas de ingredientes , frmulas para mezclarlos e
instr ucciones para la presentacin. No necesitamos otra cosa
para preparar un pastel de manzanas, ni tampoco para abordar
las cuestiones rutinarias de la vida cotidiana. Si nos gusta el
pastel de manzanas as preparado, no preguntamos si la ma-
nera de elaborarlo segn indica la receta es la ms adecuada
desde el punto de vista higinico o alimenticio, o si es la ms
rpida, la ms econmica o la ms eficiente. Nos limitamos
a comerlo y saborearlo. La mayora de nuestras actividades
cotidianas, desde que nos levant amos hasta que nos acosta-
mos, pertenecen a este tipo: son cumplidas siguiendo recetas
que se reducen a hbitos aut omticos o a trivialidades indi s-
cutidas. Este tipo de conocimiento se refiere nicamente a la
regularidad de los sucesos en el mundo externo, cualquiera
que sea su origen. Esta regularidad permite prever razonable-
mente que el sol saldr maana por la maana. Es igualmente
regular - y, por lo tanto, puede ser previst o con igual buena
razn- que el mnibus me llevar a mi oficina, si tomo el
que corresponde y pago mi boleto.
v
Las observaciones ant eriores caracterizan de una manera muy
superficial el esquema conceptual de nuestra conducta coti-
diana, en la medida en que es aplicable la expresi n esquema
conceptual. Una conducta de! tipo descripto , debe ser clasi-
ficada como racional, o como irr acional? Para responder en
forma adecuada a esta pregunta debemos analizar las diversas
implicaciones ambiguas que encierra e! trmino racionali-
dad, tal como se lo aplica en el nivel de las experiencias
cotidianas.
1. La palabra racional es utilizada con frecuencia como si-
nnimo de razonable. Ahora bien; no hay duda de que
actuamos en la vida cotidi ana de una manera razonable si
aplicamos las recet as que encontramos en e! acervo de nues-
tra experiencia y que ya han sido puestas a prueba en una
situacin anloga. Pero actuar racionalmente significa, a me-
nudo, evitar la aplicacin mecnica de los precedentes, aban-
78
donar el uso de analogas y buscar una nueva manera de
hacer frente a la situacin.
2. A veces se equipara accin racional con accin delibe-
rada. Sin embargo, el mismo trmino deliberada supone
muchos elementos ambiguos.
a. La accin rutinaria de la vida cotidiana es deliberada en
la medida en que se rel aciona siempre con el acto originario
de deliberacin que pr ecedi otrora a la elaboracin de la
frmul a adoptada por el actor como norma para su conducta
actual.
b. Si se lo define en forma conveniente, el trmino delibera-
cin puede abarcar la percepcin de la ap!icabilidad a una
situacin actual de una receta que ha producido buenos resul-
tados en el pasado.
c. Podemos dar al trmino deliberacin un significado que
abarque la anticipacin pur a del fin, y esta anticipacin es
siempre el motivo para que el actor inicie la accin.
d. Por otra parte, el trmino deliberacin - tal como lo
emplea, por ejemplo, el prof esor Dewey en La
humana y la conducta, significa un ensayo teatral
de diversas lneas de accin posibles. En este sentido, suma-
ment e import ante para la teora de la racionalidad, no pode-
mos clasificar como racional el tipo de acciones cotidianas
que hemos examinado hasta ahora como acciones deliberadas.
Por el cont rario, es caract erstico de estas acciones rut inarias
que el problema de elegir entre diferentes posibilidades no
entra en la conciencia del actor . Tendr emos que volver ense-
guida al problema de la eleccin.
3. La accin racional suele ser definida como accin planea-
da o proyectada, sin una indicacin pr ecisa del significado
de los trminos planeada o proyectada. No podemos
limit arnos a decir que los actos rutinarios no racionales de la
vida cot idiana no estn planeados conscientemente. Por el
cont rario, se sitan dentro del marco de nuestros planes y
proyectos; son, incluso, instrumentos para llevarlos a cabo.
Toda planificacin presupone un fin que debe ser concretado
por etapas, cada una de las cuales puede ser llamada, desde
uno u otro punto de vista, medios o fines intermedios. Aho-
ra bien, toda labor rutinaria tiene por funcin estandar izar y
mecanizar las relaciones entre medios y fines como tales, al
remitir medios estandarizados a clases estandarizadas de fines.
Como efecto de esta estandarizacin, los fines intermedios
desaparecen de la cadena conscientemente elaborada de me-
dios a que se debe recurrir para cumplir el fin planeado. Pero
aqu surge el problema del sentido subjetivo, que ya hemos
mencionado. No podemos hablar del acto-unidad como si esta
unidad fuera constituida o delineada por el observador . De-
bemos preguntar seriamente: Cundo comienza un acto y
cundo queda cumplido? Como veremos, nicamente el actor
est en condiciones de responder a esta pregunta.
Tomemos el siguiente ejempl o: supngase que un empresario
79
tiene su vida profesional organizada y planificada hasta el
punto de que se propone continuar con sus negocios durante
los prximos diez aos, al cabo de los cuales tiene la esperan-
za de retirarse. Continuar con su labor supone ir a su oficina
todas las maanas. Para este propsito, tiene que salir de su
casa a determinada hora, comprar un boleto, tomar el tren,
etc. As 10 hizo ayer y as 10 har maana, si no 10 impide
nada fuera de 10 comn. Supongamos que un da se retrasa y
piensa: Perder el tren y llegar tarde a mi oficina. El
seor X ya estar all esperndome. Estar de mal humor y
tal vez no firme el contrato del cual depende en gran medida
mi futuro. Supongamos, adems, que un observador ve a
este hombre que corre para alcanzar el tren como de cos-
tumbre (segn cree aquel). Su conducta es planificada?
y en caso afirmativo, cul es el plan? Solo el actor puede
responder a este interrogante, porque solamente l conoce el
alcance de sus planes y proyectos. Es probable que toda labor
rutinaria sea un instrumento destinado a lograr fines que la
exceden y determinan.
4. Con frecuencia se identifica racional con predecible.
No es necesario volver a esta cuestin. Ya hemos analizado la
forma especfica de prediccin del conocimiento cotidiano
como un simple clculo de probabilidades.
5. Segn la interpretacin de algunos autores, racional se
refiere a lgico. Un ejemplo de esto es la definicin ofreci-
da por Parsons, y otro la teora de Pareto sobre la accin no
lgica, a la que aquel se remite. En la medida en que se trate
del concepto cientfico de acto racional, puede ser plenamente
aplicado el sistema de la lgica. Pero en el nivel de la expe-
riencia cotidiana, la lgica, en su forma tradicional, no puede
rendir los servicios que necesitamos y esperamos. La lgica
tradicional es una lgica de conceptos basada en ciertas ideali-
zaciones. Al aplicar el postulado de la claridad y distincin
de los conceptos, por ejemplo, la lgica tradicional excluye
todas las orlas que rodean al ncleo dentro de la corriente del
pensamiento. Por otra parte, en la vida cotidiana el pensa-
miento tiene como principal inters, precisamente, la relacin
de las orlas que unen el ncleo con la situacin actual del pen-
sador. Esta cuestin es, evidentemente, de suma importancia.
Explica por qu Husserl clasifica la mayor parte de nuestras
proposiciones del pensamiento cotidiano como proposiciones
ocasionales, es decir, vlidas y comprensibles solo con res-
pecto a la situacin del que habla y al lugar que ocupan en
su corriente de pensamiento. Tambin explica por qu nues-
tros pensamientos cotidianos se interesan menos en la antte-
sis verdadero-falso que en la escurridiza transicin proba-
ble-improbable. No formulamos proposiciones cotidianas con
el propsito de lograr, dentro de cierto mbito, una validez
formal que pueda ser reconocida como tal por otro, como 10
hace el lgico, sino con el fin de obtener un conocimiento v-
lido solo para nosotros mismos y para nuestros fines prc-
80
ticos. En esta medida -pero solamente en esta medida- el
principio del pragmatismo se halla incuestionablemente bien
fundado. Es una descripcin del estilo del pensamiento coti-
diano, pero no una teora del conocimiento.
6. Segn la interpretacin ofrecida por otros autores, un acto
racional presupone una eleccin entre dos o ms medios ten-
dientes al mismo fin, o aun entre dos fines diferentes, y una
seleccin del ms apropiado. Esta interpretacin ser anali-
zada en la seccin siguiente.
VI
Como 10 ha sealado john Dewey, en nuestra vida cotidiana
predomina la preocupacin por el paso siguiente. Los hombres
se detienen a pensar recin al interrumpirse la sucesin del
actuar, y la disyuncin en forma de problema los obliga a de-
tenerse y ensayar maneras alternativas de superar, evitar o
transponer este problema, que les son sugeridas por sus ante-
riores enfrentamientos con l. La imagen de un ensayo teatral
de la accin futura, utilizada por el profesor Dewey, es muy
acertada. En verdad, no podemos descubrir cul de las alter-
nativas conducir al fin deseado sin imaginar este acto como
va realizado. De este modo, debemos ubicarnos mentalmente
en una futura situacin que consideramos ya realizada, aun-
que realizarla sera el fin de la accin que pensamos poner en
prctica. Solo considerando cumplido el acto podemos juzgar si
los medios previstos para llevarlo a cabo son o no adecuados,
o si el fin que queremos alcanzar se adapta al plan general de
nuestra vida.
Prefiero llamar a esta tcnica de deliberacin, pensar en
tiempo futuro perfecto. Pero hay una gran diferencia entre
la accin efectivamente efectuada y la accin a la que solo se
imagina efectuada. El acto realmente efectuado es irrevocable
y debe hacerse frente a sus consecuencias, haya sido eficaz o
no. La imaginacin siempre es revocable y puede ser revisada
una y otra vez. En consecuencia, cuando me limito a ensayar
en la imaginacin diversos proyectos, puedo atribuir a cada
uno de ellos diferentes probabilidades de xito, pero nunca
verme defraudado por su fracaso. Como toda anticipacin,
la accin futura ensayada en la imaginacin tambin tiene
lagunas que solo la efectuacin del acto puede llenar. Por 10
tanto, slo retrospectivamente el actor ver si su proyecto ha
resistido la prueba o ha terminado en el fracaso.
La tcnica de la eleccin es la siguiente: la mente del actor
examina una alternativa y luego otra, hasta que la decisin
cae de su mente -para emplear la imagen acuada por Berg-
son- como un fruto maduro cae del rbol. Pero toda eleccin
exige que el actor comprenda con claridad que en la prctica
existen maneras alternativas de aplicar diferentes medios o
81
- - _ ._- -_------. -_. . . -_ . - ..- . ---
inc1uso fines alterna tivos . Es errneo presuponer que antes
de cada accin humana se da necesariamente la conciencia de
tales alt ernati vas y, por ende, la eleccin, y que, en conse-
cuencia, todo actuar supone deliber acin y preferenc ia. Esta
inte rpretacin confunde acrt icamente la seleccin en el senti-
do de escoger una alternativa sin compararla con las dems, y
la eleccin en el senti do de elegir la alternativa que se prefie-
re. Como ya 10 sealara James, la seleccin es una funcin
esencial de la conciencia humana. El inters no es otra cosa
que seleccin, pero no involucr a necesariamente eleccin cons-
ciente entre alternativas, 10 cual presupone reflexin, volicin
y preferencia. Cuando paseo por un jardn discutiendo un
problema con un amigo y vaya la izquierda o a la derecha, no
elijo hacerlo; no tengo prese nte ninguna alt ernativa. Det ermi-
nar los mot ivos de tal conducta es un problema de la psico-
loga, pero no puedo decir que prefiero una direccin u otra .
Hay, si n duda, situaciones en las que cada uno de nosotros
se det iene a pensar en sus problemas. En general, .]0 hacemos
en puntos crti cos de nuestra vida, cuando nos int eresa pri n-
cipalmente domi nar una situacin. Pero aun ento nces, acep-
tamos nuestras emociones, adems de la deliberacin racional ,
como gua para hallar la solucin ms adecuada, y es correcto
que lo hagamos, porque esas emociones tambin tienen sus
races en nuestros intereses prc ticos.
Tambin apelaremos a nuestro acervo de recetas, a las reglas
y tcnicas que surgen de nuestra vida profesional o nuestras
experiencias prct icas. Encontraremos, por cierto, muchas so-
l uciones sistematiza das en nuestro conocimiento estanda riza-
do. Podemos tal vez consulta r a un experto, pero tampoco
este nos pr oporcionar otra cosa que recetas y soluciones sis-
tematizadas. Nuestra eleccin ser deliber ada, y habiendo en-
sayado en la imaginacin todas las posibilidades de accin
que se nos abr en en el tiempo futuro perfecto, pondremos en
prctica aquella solucin que parezca tener la mayor probabi-
lidad de xito.
Ahora bien: en qu condiciones podemos clasificar un acto
deliberado de eleccin como racional ? Al parecer, debemos
distinguir entre la racionalidad del conocimient o, que es un
requisito de la eleccin racional, y la racionalidad de la elec-
cin misma. La racionalidad del conocimiento se da solamente
si todos Jos elementos a par tir de los cuales el actor debe
elegir son concebidos por l de maner a clara y ntida. La
eleccin misma es racional si el actor elige, entre todos los
medios a su alcance, el ms apropiado para llevar a cabo el
fin propuesto.
Hemos visto que la claridad y nitidez, en el significado estric-
to de la lgica forma l, no corresponden al estil o t pico del
pensamient o cotidiano. Sin embargo, sera errneo deducir de
ello que la eleccin racional no existe en la esfera de la vida
cotidiana. En verdad, bas tar a inte rpretar los trmi nos clari-
dad y nit idez en un sentido modificado y restringido: como
82
claridad y nitidez adecuada s a los requi sitos del int ers prc-
tico del actor. No es nue str a tarea det erminar si en la vida
cotidiana se dan con frecuencia actos racionales que res-
pondan a las caractersticas mencionadas. No hay dud a de
que los actos racionale s, junto con sus ant tesis, definidas
por Max Weber como actos tradicionales o habit uales,
repr esent an en buena medida tipos ideales que con muy poca
frecuencia sern hall ados en su forma pur a en la accin coti-
diana. Deseo dest acar solamente que el ideal de racionali dad
no constituye, ni pued e constituir, una caracterstica peculiar
del pensamiento cot idiano, y por ende no puede ser un prin-
cipio met odolgico de la interpretacin de las actos humanos
en la vida cotidiana. Esto quedar ms claro si examinamos
las implicaciones ocultas del enunciado --o mejor dicho, del
postulado-- segn el cual solo habra eleccin racional si el
actor poseyera un conocimiento suficiente del fin que desea
alcanzar, as como tambi n de los diferentes medios propios
para lograrlo.
Este postulado implica:
a. El conocimiento del lugar que ocupa el fin que se desea
alcanzar dentro del marco de los planes del actor (que tam-
bin deben ser conocido s por l).
b. El conocimiento de las interrelaciones de dicho fin con
ot ros, su compatibilidad o incompatibilidad con ellos.
c. El conocimiento de las consecuencias deseables e indesea-
bles que puedan sur gir como productos colat erales de la
realizacin del fin principal.
d. El conocimiento de las diferent es cadenas de medios que
son tcnica o aun ontolgicament e adecuados para la realiza-
cin de ese fin, al mar gen de que el actor controle todos sus
elementos o varios de ellos.
e. El conocimiento de la inte rferencia de tales medios con
ot ros fines u otras cadenas de medios que incluyen todos sus
efectos secundarios y sus consecuencias incidentales.
/. El conocimiento de la accesibilidad de esos medios para el
actor , eligiendo los medios que estn a su alcance y que puede
utilizar .
Los puntos antedichos no agot an en modo alguno el compli-
cado anlisis que sera necesario efectuar para desmenuzar el
concepto de eleccin racional en la accin. Las complicaciones
aumentan cuando la accin es de carcter social, vale decir,
cuando est dirigida hacia otras personas. En este caso, los
elementos siguientes se convierten en det erminantes adiciona-
les de la deliberacin del actor:
Primero, la interpret acin o no int erpret acin de su acto
por part e de su semejante.
Segundo, la reaccin de ot ras personas y su motivacin.
Tercero, todos los elementos de conocimiento antes esboza-
83
dos (de a a f) que el actor, con razn o sin ella, atribuye a
sus copartcipes.
Cuarto, todas las categoras de familiaridad y ajenidad, de
intimidad y anonimia, de personalidad y tipo, que hemos
descubierto en el curso de nuestro inventario de la organi-
zacin del mundo social.
Este breve anlisis muestra que no podemos hablar de un
acto racional aislado, si entendemos por esto un acto que
resulta de la eleccin deliberada, sino solamente de un siste-
ma de actos racionales?
Pero, dnde encontraremos este sistema de accin racional?
Ya hemos observado que el concepto de racionalidad se ori-
gina, no en el nivel de la concepcin cotidiana del mundo
social, sino en el nivel terico de la observacin cientfica del
mismo, y es aqu donde encuentra su campo de aplicacin me-
todolgica. Por lo tanto, debemos pasar al problema de las
ciencias sociales y a los mtodos cientficos de su interpre-
tacin.
VII
Al analizar el mundo social en que vivimos, hemos indicado
que cada uno de nosotros se considera como el centro de este
mundo, al que agrupa alrededor de s mismo segn sus pro-
pios intereses. La actitud del observador hacia el mundo so-
cial es muy diferente. Este mundo no es el teatro de sus acti-
vidades, sino el objeto de su contemplacin, que l examina
con distanciada ecuanimidad. Como investigador cientfico
( no como ser humano que aborda la ciencia), el observador es
esencialmente solitario. No tiene ningn compaero, y pode-
mos decir que se ha colocado fuera del mundo social, con sus
mltiples relaciones y sus sistemas de intereses. Quien desee
convertirse en cientfico social debe decidirse a colocar en el
centro de este mundo, no a s mismo, sino a otro: la persona
observada. Pero al modificarse el punto central, se transfor-
ma todo el sistema y -si se nos permite recurrir a esta met-
fora- todas las ecuaciones que se han demostrado vlidas en
el sistema anterior deben ser expresadas ahora en trminos del
nuevo sistema. Si el sistema social en cuestin hubiera alean-
zado una perfeccin ideal, sera posible establecer una frmu-
la universal de transformacin como la inventada por Eins-
tein para traducir en trminos de la teora de la relatividad
las proposiciones de la mecnica newtoniana.
Como consecuencia primera y fundamental de esta modifi-
2 Vase el excelente estudio dedicado por Parsons a este problema
con el ttulo Systcms of Action and thcir Units, al final ele Tbe
Structure 01 Social Actiol1,t:, op cit.
84
cacion en el punto de vista, el investigador reemplaza a los
seres humanos que observa como actores en el escenario social
por tteres que l ha creado y manipula. Lo que llamo t-
teres corresponde a la expresin tcnica tipos ideales, in-
troducida por Weber en las ciencias sociales.
El anlisis de nuestro mundo social comn nos ha mostrado
el origen de la tipificacin. En la vida diaria, tipificamos
actividades humanas que nos interesan nicamente como me-
dios adecuados para lograr determinados efectos, pero no
como emanaciones de la personalidad de nuestros semejantes.
El procedimiento del observador cientfico es, globalmente,
el mismo. Observa que ciertos sucesos son causados por la
actividad humana y comienza a establecer un tipo con tales
procedimientos. Luego coordina con estos actos tpicos ac-
tores tpicos, como realizadores de aquellos. As, termina
construyendo tipos ideales personales, a los que imagina do-
tados de conciencia. Esta conciencia ficticia est construida de
tal modo que, si el actor ficticio fuera un ser humano de
carne y hueso en lugar de un maniqu, tendra la misma co-
rriente de pensamiento que un hombre vivo que actuara de
la misma manera, pero con la importante diferencia de que
la conciencia artificial no est sujeta a las condiciones ontol-
gicas de la existencia humana. El ttere no nace, no crece ni
muere. No tiene esperanzas ni temores; no conoce la ansiedad
como motivacin decisiva de todas sus acciones. No es Iibre
en el sentido de que su actuacin pueda transgredir los lmites
que ha fijado su creador, el investigador social. Por lo tanto,
no puede tener otros conflictos de intereses v motivos que
aquellos implantados en l por el cientfico. El tipo ideal no
puede equivocarse, si equivocarse no es su destino tpico. No
puede cumplir un acto que est fuera de los motivos tpicos.
de las relaciones tpicas entre medios y fines y de la situacin
tpica establecida por el investigador. En sntesis, el tipo
ideal no es sino un modelo de una mente consciente. sin la
facultad de espontaneidad y sin voluntad propia. Tambin
en situaciones tpicas de nuestra vida cotidiana todos nosotros
asumimos ciertos roles tpicos. Aislando una de nuestras acti-
vidades de sus relaciones con todas las otras manifestaciones
de nuestra personalidad, nos disfrazamos de consumidores o
contribuyentes, ciudadanos, miembros de una Iglesia o un
club, clientes, fumadores, transentes, etc. El viajero, por
ejemplo, debe comportarse de la manera especfica que, segn
cree, el tipo empleado ferroviario espera de un pasajero t-
pico. Para nosotros, en nuestra vida diaria, estas actitudes son
solo roles que asumimos voluntariamente por conveniencia
y que podemos abandonar cuando queramos. Pero asumir este
rol no cambia nuestra actitud general hacia el mundo social o
hacia nuestra vida. Nuestro conocimiento sigue siendo inco-
herente, nuestras proposiciones, ocasionales, nuestro futuro,
incierto y nuestra situacin general, inestable. En el momento
siguiente puede producirse el gran cataclismo que afecte nues-
85
t ra eleccin, modifique todos nuest ros planes y acaso destru ya
el valor de toda nuestra experiencia. Y aun dentro del rol,
conservamos la libertad de eleccin,en la medida en que tal
libertad existe dentro del alcance de nuestras condiciones hu-
manas y sociales. Esta abarca la posibilidad de aban-
donar nuestro di sfraz, renunciar al rol y recomenzar nuest ra
orientacin en el mundo social. Seguimos siendo sujetos, cen-
tros de actividad espont nea, actores .
El t tere llamado tipo ideal personal , por el contrario, nun-
ca es un sujeto o un cent ro de actividad espontnea. No
tiene como tarea dominar el mundo; hablando en trminos
estrictos no ti ene ningn mundo. Su destino es regulado y
determinado de antemano por su creador , el investigador so-
cial, y con armona preest ablecida tan p.erfecta la que
Leibniz atribuy al mundo creado por DlOS. Por gracia de su
constructor dicho ttere est dot ado preci samente de ese
tipo de conocimiento que necesit a para cumplir la tarea para
la cual fue introducido en el mundo cientfico. El hombr e de
ciencia distribuye su propio acervo de experiencia - lo cual
significa experiencia cientfica en trmino y ntidos-
entre los tteres con que puebl a el mundo social. Pero tamo
bin este mundo social est organizado de una manera muy
diferente: no est centrado en el tipo ideal; carece de las
catezoras de intimidad v anonimi a, de familiaridad y ajeni-
en snt esis, carece del carcter bsico de lo que se
nifiesta en perspectiva . Lo que cuenta es el punto de vista
desde el cual el cientfico cont empla el mundo social. Este
pun to de vista define el marco de la perspectiva general en
que el sector elegido del mundo al
vador cient fico tanto como a la conciencia ficticia del muneco
tipo. Se denomina a este punto de vista centr al del investi-
gador su problema cientfico en
En un sistema cientfico, el problema tiene exact amente la
misma significacin para la activi dad inte-
reses prcti cos para las actividades del trabal? coti diano . El
problema cientfico, tal como se lo for mula, tiene una doble
funcin:
a. Determina los lmites dentro de los cuales se hacen signi-
ficat ivas par a la investigacin ciertas proposiciones posibles.
De tal modo, crea el dominio del objeto de estudio cient fico
dentro del cual deben ser compat ibles todos los conceptos.
b. El simple hecho de que se plantee un problema cr ea un
esquema de referencia para la construccin de todas los tipos
ideales que pueden ser utilizados como significativos.
Para comprender mejor esta lt ima observaci n, debemos
tener en cuenta que el concepto de tipo no es independien-
te, sino que siempre necesit a un complemento. No podemos
hablar simplement e de un tipo ideal como tal; debemo.s
indicar el esquema de referencia dentro dd cual puede ser un -
86
lizado, o sea el problema para el cual ha sido construido. Para
utilizar un trmino matemtico, podemos decir que el tipo
ideal siempre necesita un subndice que se refiera al pro-
blema que determina la formaci n de todos los tipos que se
van a usar. En este sentido, el problema en examen es el
locus de todos los tipos posibl es que puedan pertenecer al
sistema invest igado.
No puedo profundizar aqu en los fundamentos lgicos de
esta tesis, a la que llamo el principio de significatividad, pero
cabe interpretarla como una aplicacin de la teora de James
referente a las orlas de los concept os. El tipo ideal, igual que
otros conceptos, tiene orl as que se relacionan con el tema
pri ncipal, a cuyo alrededor giran todos los ele.mentos pen-
samiento. Es fcil comprender que un cambio en el SIstema
principal - vale decir en el problema- automticamente
supone una modificaci n en las orlas que a cada
cepto. Y, como un cambio en el problema significa una modi-
ficacin en el mbito de significatividad, la misma razn nos
permite explicar por qu al cambiar el punto de vista surgen
nuevos hechos, mientras desaparecen otros que antes se halla-
ban en el centro de la cuestin. Pero este enunciado no es
nada ms que nuestra definici n originaria del paso de un
nivel a otro. Debe admitirse, claro est , que el trmino ni-
vel slo se aplica estrictamente a sistemas totales de pro-
blemas' sin embargo, las consecuenci as son, en principio, las
mismas. En mi opi nin, es importante que el cientfico tenga
presente que cada cambio en el problema supone una m.odi-
ficacin completa de todos los conceptos y todos los tipos
que maneja. Muchos malentendidos y controversia.s en l?s
ciencias sociales resultan de aplicar conceptos y tipos, S10
modificarlos, a un nivel que no es aquel que constituye su
lugar natural.
Pero, por qu elaborar tipos pers ona!es? (Por
reunir simplemente hechos empricos? O SI la
de la interpretacin tipolgica puede ser aplicada con eficacia,
por qu no limitarse a elaborar tipos de sucesos impers?-
na1es, o tipos de la conducta grupal ? la
modern a no ejempl ifica una ciencia que no
tipos ideales personales, sino curvas, funciones
movimient os de precios o insti tuciones como
mas bancarios o el circul ante? La estadstica ha permitido
reunir informacin acerca de la conducta grupal, Por qu
volver al esquema de la accinsocial y al actor individual?
He aqu la respuesta: es verdad que gran parte de la ciencia
social puede ser y ha sido elaborada en un nivel s.e
abstrae lezftimamente de todo 10 que sucede en el actor indi-
vidual. Peroeste operar con gener alizaciones e idealizaciones
de un alto nivel de abstraccin no es, en todo caso, sino una
especie de taqui grafa intelectual. Cada vez que el problema
en examen lo hace necesario, el cientfico social debe tener la
posibilidad de pasar del nivel de su investigacin al de la
87
actividad humana individual, y all donde se lleva a cabo una
verdadera labor cientfica, este cambio siempre ser posible.
La verdadera razn de esto es que no podemos abordar fen-
menos del mundo social como abordamos fenmenos pertene-
cientes a la esfera natural. En esta ltima, reunimos hechos y
regularidades que no podemos comprender, sino solo remitir
a ciertos supuestos fundamentales acerca del mundo. Nunca
comprenderemos por qu el mercurio del termmetro ascien-
de cuando es expuesto al sol. nicamente podemos interpre-
tar este fenmeno como compatible con las leyes que hemos
deducido de algunos supuestos bsicos acerca del mundo f-
sico. Por el contrario, deseamos comprender los fenmenos
sociales, y no podemos comprenderlos fuera de su ubicacin
dentro del esquema de motivos humanos, medios y fines hu-
manos, y planes humanos; en sntesis, dentro de las catego-
ras de la accin humana.
Por lo tanto, el especialista en ciencias sociales debe pregun-
tarse -o, al menos, debe estar siempre en situacin de pre-
guntarse- qu sucede en la mente de un actor individual
cuyo acto ha conducido al fenmeno en cuestin. Este pos-
tulado de la interpretacin subjetiva puede ser formulado ms
correctamente del siguiente modo: el cientfico debe pre-
guntarse qu tipo de mente individual se puede construir y
qu pensamientos psquicos se le deben atribuir para explicar
el hecho en cuestin como resultado de su actividad dentro
de una relacin comprensible.
Este postulado halla su complemento en otro al que propongo
llamar, adoptando una expresin de Max Weber, el postulado
de adecuacin. Este puede ser formulado as: todo trmino
empleado en un sistema cientfico referente a la accin huma-
na debe ser construido de tal modo que un acto humano
efectuado dentro del mundo de la vida por un actor indivi-
dual de la manera indicada por la construccin tpica sera
razonable y comprensible para el actor mismo, as como para
sus semejantes. Este postulado es de suma importancia para la
metodologa de las ciencias sociales. Lo que hace posible que
una ciencia social pueda. remitir a sucesos del mundo de la
vida es el hecho de que el especialista en ciencias sociales
pueda interpretar cualquier acto humano de igual modo que
el actor o su copartcipe.
El principio de signifcatividad, el postulado de la interpre-
tacin subjetiva y el de adecuacin son aplicables ,a cada nivel
de los estudios sociales. Todas las ciencias histricas, por
ejemplo, se rigen por ellos. El paso siguiente sera circuns-
cribir, dentro de las ciencias sociales, la categora que incluve
a las que llamamos tericas. La caracterstica descollante de
estas ciencias tericas es la interpretacin del mundo social
en trminos de un sistema de estructura lgica determinada."
Este sistema de relaciones entre medios y fines es tambin
3 Parsons, op cit., pg 7.
88
un sistema tpico ideal, pero, como ha sealado el profesor
Parsons, es analtico y no referente a las acciones concretas,
como l las llama. En una oportunidad formul la misma idea
al afirmar que los tipos ideales personales de accin cons-
truidos por las denominadas ciencias tericas tienen un m-
ximo de anonimia, 10 cual quiere decir que lo que se tipifica
es la conducta de da gente como tal o de los hombres.
Cualquiera que sea la frmula que utilicemos para describir
la peculiaridad del mbito terico, es evidente que un sistema
lgicamente interrelacionado presupone que las relaciones en-
tre medios y fines, junto con el sistema de motivos constantes
y el sistema de planes de vida, deben ser construidos de tal
manera que:
a. el sistema sea plenamente compatible con los principios de
la lgica formal;
b. todos sus elementos sean concebidos con plena claridad
y nitidez;
c. contenga slo supuestos cientficamente verificables, que
deben ser en un todo compatibles con la totalidad de nuestro
conocimiento cientfico.
Estos tres requisitos pueden ser sintetizados en otro postulado
para la construccin de tipos ideales: el de racionalidad, que
puede ser formulado as: el tipo ideal de accin social debe
ser construido de tal manera que el actor del mundo viviente
efectuara el acto tipificado si tuviera un conocimiento cien-
tfico claro y ntido de todos los elementos significativos
para su eleccin y la tendencia constante a elegir los medios
ms adecuados para la concrecin del fin ms adecuado. En
verdad, como ya adelantramos al comienzo, solo mediante la
introduccin del concepto fundamental de racionalidad es
posible suministrar todos los elementos para la constitucin
del nivel llamado teora pura. El postulado de racionalidad
implica, adems, que toda otra conducta debe ser interpretada
como derivada del esquema bsico de actuacin racional. Esto
se debe a que solamente Ia accin situada dentro del marco
de las categoras racionales puede ser examinada cientfica.
mente. Al no disponer de otros mtodos que los racionales,
la ciencia no puede verificar o refutar proposiciones puramen-
te ocasionales.
Como ya dijimos, a cada tipo elaborado por el cientfico co-
rresponde un subndice referido al problema principal. En un
sistema terico, por lo tanto, solase admiten tipos racionales
puros. Pero, dnde puede encontrar el cientfico la garanta
de que establece un verdadero sistema unificado? Dnde
estn las herramientas cientficas que permitan cumplir esta
difcil tarea? La respuesta es que, en toda rama de las ciencias
sociales que se ha desarrollado hasta la etapa terica, existe
una hiptesis fundamental que define los campos de investi-
gacin v ofrece el principio regulador para construir el siste-
89
ma de tipos ideales. Hiptesis fundamentales como estas son,
por ejemplo, el principio utilitarista en la economa clsica y
el principio de la marginalidad en la economa moderna. El
sentido de este postulado es el siguiente: construid vuestros
tipos ideales como si todos los actores orientaran 'sus planes
de vida y, por ende, todas sus actividades, hacia el fin princi-
pal de lograr la mayor utilidad con el mnimo de costo; la
actividad ihumana as orientada (y solo este tipo de actividad
humana) es el objeto de estudio de vuestra ciencia.
Pero estos enunciados ocultan una cuestin muy inquietante.
Si el mundo social, como objeto de nuestra investigacin cien-
tfica, no es sino una construccin tpica, por qu ocuparse
de ese juego intelectual? Nuestra actividad cientfica, y en
particular la que trata del mundo social, tambin se lleva a
cabo dentro de cierta relacin entre medios y fines, o sea, con
el fin de adquirir conocimiento para dominar el mundo, el
mundo real, no el creado por obra y gracia del cientfico. Que-
remos saiber lo que sucede en el mundo real, y no en la fan-
tasa de unos pocos excntricos refinados.
Algunos argumentos pueden tranquilizar al interlocutor que
se planteara tales interrogantes. Ante todo, la construccin
del mundo cientfico no es un acto arbitrario que el investi-
gador pueda efectuar a discrecin:
1. El mbito de la ciencia de cada investigador tiene lmites
histricos que aquel ha heredado de sus antepasados como
un acervo de proposiciones aprobadas.
2. El postulado de adecuacin exige que la construccin t-
pica sea compatible con la totalidad de nuestra vida cotidiana
y nuestra experiencia cientfica.
Pero si alguien no se contenta con tales garantas y pide una
mayor realidad, quiero decirle que temo no saber exactamen-
te qu es la realidad, y en esta desagradable situacin me
consuela nicamente compartir mi ignorancia con los ms
grandes filsofos de todos los tiempos Citar nuevamente a
William James y su profunda teora de las diferentes realida-
des en que vivimos simultneamente. Quien crea que el ca-
rcter esencial de la ciencia reside en investigar la realidad
se equivoca, si consideramos como pauta de la realidad al
mundo de la vida cotidiana. Tanto el mundo del especialista
en ciencias naturales como el del especialista en ciencias so-
ciales son ni ms ni menos reales de lo que puede ser,en ge-
neral, el mundo del pensamiento. No es el mundo dentro del
cual actuamos y en el que nacemos y morimos, pero s la
sede real de esos importantes 'sucesos y adquisiciones que en
toda poca la humanidad llama cultura.
Por consiguiente, el especialista en ciencias sociales puede
continuar su labor con plena confianza. Sus mtodos, clarifi-
cados y regidos por los postulados que hemos expuesto, le
dan la seguridad de que nunca perder contacto con el mundo
90
-
de la vida cotidiana. Y en la medida en que utiliza con xito
mtodos que han resistido y resisten esta prueba, hace muy
bien en seguir su camino sin preocuparse por problemas meto-
dolgicos. La metodologa no es la preceptora ni la tutora
del oientffico: es siempre su discpula, y no hay ningn gran
maestro de su campo cientfico que no pueda ensear a los
metodlogos cmo proceder. Sin embargo, el maestro real-
mente grande siempre aprende de sus discpulos. El famoso
compositor Arnold Sohoenberg comienza el prefacio de su
magistral libro sobre la teora de la armona con esta frase:
Aprend de mis discpulos todo lo que contiene este libro.
En esta funcin, el metodlogo debe plantear interrogantes
atinados acerca de la tcnica de su maestro. Y si estos inte-
rrogantes ayudan a otros a pensar sobre lo que realmente
hacen, y tal vez a eliminar ciertas dificultades intrnsecas ocul-
tas en el cimiento del edificio cientfico, donde los hombres
de ciencia nunca se internan, la metodologa habr cumplido
con su misin.
91
También podría gustarte
- Teoría de la comunicación humana: Interacciones, patologías y paradojasDe EverandTeoría de la comunicación humana: Interacciones, patologías y paradojasCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (60)
- Resumen, Etnografia Alcances, Tecnicas y Eticas, RestrepoDocumento7 páginasResumen, Etnografia Alcances, Tecnicas y Eticas, RestrepoJuan RiquelmeAún no hay calificaciones
- Positivismo y FuncionalismoDocumento8 páginasPositivismo y FuncionalismoRamsesVelasquezAún no hay calificaciones
- SYLLABUS Teoria Social Clásica JMGC 2018-3Documento7 páginasSYLLABUS Teoria Social Clásica JMGC 2018-3José Manuel González CruzAún no hay calificaciones
- Ralf Dahrendorf - Teoria Del Conflicto PDFDocumento13 páginasRalf Dahrendorf - Teoria Del Conflicto PDFEdil Iglesias Romero94% (18)
- Uniacc: UniversidadDocumento13 páginasUniacc: Universidadreynier alberto pizarro bravoAún no hay calificaciones
- Samaja, Parte IV, Fuente de DatosDocumento4 páginasSamaja, Parte IV, Fuente de DatoschiarabiAún no hay calificaciones
- Manual de Metodología SemióticaDocumento49 páginasManual de Metodología SemióticaHedini HuayguanexAún no hay calificaciones
- Lecturas Posgrado CIDEDocumento8 páginasLecturas Posgrado CIDErick sanchezAún no hay calificaciones
- Weber - Conceptos FundamentalesDocumento7 páginasWeber - Conceptos FundamentalesImpresiones PsicoAún no hay calificaciones
- Texto 2023 Tramo BonaparteDocumento32 páginasTexto 2023 Tramo BonaparteLic Sol ErutAún no hay calificaciones
- LAZARSFELD (1979) de Los Conceptos A Los Índices EmpíricosDocumento8 páginasLAZARSFELD (1979) de Los Conceptos A Los Índices EmpíricosMica ElaAún no hay calificaciones
- El Sentido Comun y La Interpretacion CieDocumento3 páginasEl Sentido Comun y La Interpretacion CieIris SeguraAún no hay calificaciones
- Schutz, Alfred - El Forastero. Ensayo de Psicología Social (Ensayo)Documento14 páginasSchutz, Alfred - El Forastero. Ensayo de Psicología Social (Ensayo)Sociología en PDFAún no hay calificaciones
- Schutz Alfred El ForasteroDocumento16 páginasSchutz Alfred El ForasteroAlexandra NavarroAún no hay calificaciones
- Lectura - Habermas PDFDocumento31 páginasLectura - Habermas PDFTaniesita GarciaAún no hay calificaciones
- Berger y Luckmann - La Construcción Social de La RealidadDocumento14 páginasBerger y Luckmann - La Construcción Social de La RealidadlauramachadoAún no hay calificaciones
- Berger y Luckmann - La Construcción Social de La RealidadDocumento22 páginasBerger y Luckmann - La Construcción Social de La RealidadlauramachadoAún no hay calificaciones
- Bourdieu, Curso de Sociología General 2. El Concepto de Campo (Seleccion)Documento9 páginasBourdieu, Curso de Sociología General 2. El Concepto de Campo (Seleccion)Laura VilardiAún no hay calificaciones
- Resumen de Habermas Teoria de La AccionDocumento6 páginasResumen de Habermas Teoria de La AccionIgnacio LaizAún no hay calificaciones
- Alfred SchutzDocumento5 páginasAlfred SchutzAmelia GuadalupeAún no hay calificaciones
- 2 BergerDocumento27 páginas2 BergerLee HudsonAún no hay calificaciones
- Metodología de Los Sistemas Blandos (MSB) : IntroducciónDocumento9 páginasMetodología de Los Sistemas Blandos (MSB) : IntroducciónBryan Antonio Veintimilla MezaAún no hay calificaciones
- Hacia Una Epistemología de La Ceguera Resumen ConceptualDocumento7 páginasHacia Una Epistemología de La Ceguera Resumen ConceptualestefanialiceaAún no hay calificaciones
- Calama Pequeno Manual de TeatroDocumento6 páginasCalama Pequeno Manual de Teatrofabiana.dinamarcaAún no hay calificaciones
- Guber El Salvaje Metropolitano Cap 4 y 5Documento29 páginasGuber El Salvaje Metropolitano Cap 4 y 5Esteban CorralesAún no hay calificaciones
- Max Horkheimer Medios y Fines Critica-De-La-Razon-Instrumental Part PDFDocumento54 páginasMax Horkheimer Medios y Fines Critica-De-La-Razon-Instrumental Part PDFvlasisAún no hay calificaciones
- Aaron Cicourel - Procedimientos Interpretativos y Reglas Normativas PDFDocumento33 páginasAaron Cicourel - Procedimientos Interpretativos y Reglas Normativas PDFEstanislao LlovioAún no hay calificaciones
- Bourdieu, P. (1990) - Sentido Práctico - Estructuras, Habitus, PrácticasDocumento22 páginasBourdieu, P. (1990) - Sentido Práctico - Estructuras, Habitus, PrácticasglabracarreraAún no hay calificaciones
- La CienciacomosistemadeconocimientoDocumento20 páginasLa Cienciacomosistemadeconocimientodanielurbinasosa22Aún no hay calificaciones
- 8 Schutz-El-Forastero XXDocumento7 páginas8 Schutz-El-Forastero XXJENNIFER JEANET LOPEZ FUERTESAún no hay calificaciones
- Condiciones MetodologicasDocumento24 páginasCondiciones MetodologicasPabloLermandaAún no hay calificaciones
- El Forastero (Schutz, A.)Documento14 páginasEl Forastero (Schutz, A.)Emilio Palma LohseAún no hay calificaciones
- Habermas Teoria de La Accion ComunicativaDocumento52 páginasHabermas Teoria de La Accion ComunicativaDaniel MillaAún no hay calificaciones
- Introd - Berger P. y Luckmann T. (2003) La Construccion Social de La Realidad, Buenos Aires, Amorrortu Editores (1) - 4-15Documento12 páginasIntrod - Berger P. y Luckmann T. (2003) La Construccion Social de La Realidad, Buenos Aires, Amorrortu Editores (1) - 4-15Lia BuenoAún no hay calificaciones
- Determinación de La Tesis y Punto de VistaDocumento3 páginasDeterminación de La Tesis y Punto de VistaluckynoAún no hay calificaciones
- Peter Burger Teoria de La VanguardiaDocumento194 páginasPeter Burger Teoria de La VanguardiasergioAún no hay calificaciones
- La Construc. Social de La RealidadDocumento28 páginasLa Construc. Social de La RealidadGabyRojasAún no hay calificaciones
- Cap 9Documento28 páginasCap 9Juan Carlos L.Aún no hay calificaciones
- Seminario 8 Crítica A La Contratransferencia - LacanDocumento7 páginasSeminario 8 Crítica A La Contratransferencia - LacanDelAún no hay calificaciones
- Turner Dramas SocialesDocumento32 páginasTurner Dramas SocialesHwan HiigariAún no hay calificaciones
- Enfoque Histórico EstructuralDocumento41 páginasEnfoque Histórico EstructuralElegualo JoyaAún no hay calificaciones
- Raymond-Sociologia de La CulturaDocumento25 páginasRaymond-Sociologia de La CulturajazAún no hay calificaciones
- En La Encrucijada de La Territorialidad Urbana - DeMATTEIS, GIUSEPPE - 2004Documento11 páginasEn La Encrucijada de La Territorialidad Urbana - DeMATTEIS, GIUSEPPE - 2004Elisa Fuscaldo100% (1)
- Sistema de Acción SocialDocumento4 páginasSistema de Acción SocialJiménez Ramírez BrendaAún no hay calificaciones
- SCHUTZ - Fazendo Musica JuntosDocumento10 páginasSCHUTZ - Fazendo Musica JuntosKarine RayaraAún no hay calificaciones
- BOAVENTURA. Cartografía Simbólica de Las Representaciones SocialesDocumento31 páginasBOAVENTURA. Cartografía Simbólica de Las Representaciones SocialesCan TaliaAún no hay calificaciones
- BourdieuDocumento81 páginasBourdieuspamandres096Aún no hay calificaciones
- Prog Bourdieu Pierre - El Sentido Practico (Cap 3 Estructuras, Habitus y Practicas)Documento22 páginasProg Bourdieu Pierre - El Sentido Practico (Cap 3 Estructuras, Habitus y Practicas)La Múltiple HighlanderAún no hay calificaciones
- Guber, Rosana. El Salvaje Metropolitano (Cap. 5)Documento15 páginasGuber, Rosana. El Salvaje Metropolitano (Cap. 5)Rafaela DiazAún no hay calificaciones
- Dialnet LaImagenYLaEsferaSemiotica 5204310Documento14 páginasDialnet LaImagenYLaEsferaSemiotica 5204310Anaité MoenaAún no hay calificaciones
- El Significado de Lugar en El Entorno UrbanoDocumento9 páginasEl Significado de Lugar en El Entorno UrbanoFresia Cespedes CorderoAún no hay calificaciones
- Habermas - Relaciones Con El Mundo y Aspectos de La Racionalidad PDFDocumento29 páginasHabermas - Relaciones Con El Mundo y Aspectos de La Racionalidad PDFCarlos Ferri del CastilloAún no hay calificaciones
- Laescalera t1-06Documento19 páginasLaescalera t1-06Miguel SantagadaAún no hay calificaciones
- Sesion #01 Pardave TorresDocumento6 páginasSesion #01 Pardave TorresDenis Hugo Pardavé TorresAún no hay calificaciones
- El Salvaje Metropolitano. - Capítulo 4Documento22 páginasEl Salvaje Metropolitano. - Capítulo 4Alejandra Mora LunaAún no hay calificaciones
- Guber, Rosana, La Etnografía - Cap. 2Documento6 páginasGuber, Rosana, La Etnografía - Cap. 2Enzo FiglioliAún no hay calificaciones
- Coraggio. La Investigación Urbana en América Latina: Las Ideas y Su Contexto (1989)Documento26 páginasCoraggio. La Investigación Urbana en América Latina: Las Ideas y Su Contexto (1989)fcrovellaAún no hay calificaciones
- Concepto de Semiótica MagariñosDocumento24 páginasConcepto de Semiótica MagariñosCarina GomezAún no hay calificaciones
- El espacio viscoso: Hacia un entendimiento del espacio como una producción socialDe EverandEl espacio viscoso: Hacia un entendimiento del espacio como una producción socialAún no hay calificaciones
- Foucault Michel Que Hacen Los Hombres JuntosDocumento112 páginasFoucault Michel Que Hacen Los Hombres JuntosPinchaAún no hay calificaciones
- Sayer Derek Capitalismo y Modernidad Cap 3 Weber 2Documento11 páginasSayer Derek Capitalismo y Modernidad Cap 3 Weber 2PinchaAún no hay calificaciones
- Abbagnano N La Escuela de FrankfurtDocumento92 páginasAbbagnano N La Escuela de FrankfurtPincha100% (1)
- De Ipola Etnologia e HistoriaDocumento10 páginasDe Ipola Etnologia e HistoriaPinchaAún no hay calificaciones
- Gouldner Alvin El Estructural Funcionalismo de T ParsonsDocumento12 páginasGouldner Alvin El Estructural Funcionalismo de T ParsonsPinchaAún no hay calificaciones
- Las Plantas de Los Dioses - Shultes y HofmannDocumento197 páginasLas Plantas de Los Dioses - Shultes y Hofmannoccision100% (26)
- Diccionario Argentino MetropolitanoDocumento304 páginasDiccionario Argentino MetropolitanoBrenda Sanchez100% (2)
- Gouldner El Moralismo de Parsons Problema Del Orden Frag Cap 7 CSOcc PDFDocumento6 páginasGouldner El Moralismo de Parsons Problema Del Orden Frag Cap 7 CSOcc PDFPinchaAún no hay calificaciones
- Mirzoeff N La Era de La FotografíaDocumento44 páginasMirzoeff N La Era de La FotografíaPinchaAún no hay calificaciones
- VVAA CABA Lo Celebratorio y Lo Festivo 1810 1910 2010Documento320 páginasVVAA CABA Lo Celebratorio y Lo Festivo 1810 1910 2010PinchaAún no hay calificaciones
- Talcott ParsonsDocumento12 páginasTalcott Parsonstania elizabethAún no hay calificaciones
- Orientacion Vocacional y Profesional - PresentaciónDocumento49 páginasOrientacion Vocacional y Profesional - PresentaciónLEILA STEFANY CABALLERO SEASAún no hay calificaciones
- 00 Portada + IntroducciónDocumento8 páginas00 Portada + Introducciónmarianosasin1184Aún no hay calificaciones
- Sociología Guillermo RochabrumDocumento8 páginasSociología Guillermo RochabrumAnonymous redbunC2Aún no hay calificaciones
- Carbajal, M. Desafíos de La Educación El Papel de La Orientación Vocacional y Profesional Año 2012Documento22 páginasCarbajal, M. Desafíos de La Educación El Papel de La Orientación Vocacional y Profesional Año 2012Nicolas HerreraAún no hay calificaciones
- Desarrollo de La Teoria Sociologica-1Documento39 páginasDesarrollo de La Teoria Sociologica-1Alejandra De La CruzAún no hay calificaciones
- Max WeberDocumento8 páginasMax WeberJose MiguelAún no hay calificaciones
- DONATI, PierpaoloDocumento23 páginasDONATI, Pierpaolomaru cambreAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual Parson y LuhmannDocumento2 páginasMapa Conceptual Parson y LuhmannStephanie S.Aún no hay calificaciones
- Alvin Gouldner La Norma de La ReciprocidadDocumento25 páginasAlvin Gouldner La Norma de La ReciprocidadBoris MaranonAún no hay calificaciones
- Teoria ElitistaDocumento18 páginasTeoria ElitistaprblajrAún no hay calificaciones
- Martin Criado - Producir La JuventudDocumento195 páginasMartin Criado - Producir La JuventudluciaAún no hay calificaciones
- Teoria de La Comunicacion Social.Documento41 páginasTeoria de La Comunicacion Social.Antonella Martinez100% (1)
- Capítulo 1 Cambio de Rumbo MartucelliDocumento17 páginasCapítulo 1 Cambio de Rumbo MartucelliMariana MadariagaAún no hay calificaciones
- Teorias SociologicasDocumento23 páginasTeorias SociologicasRuth Unocc Saire100% (1)
- El Análisis Estructural FuncionalDocumento5 páginasEl Análisis Estructural FuncionalDiego DassAún no hay calificaciones
- Almaraz, La Teoria Sociologica de Talcott Parsons, 1981 PDFDocumento43 páginasAlmaraz, La Teoria Sociologica de Talcott Parsons, 1981 PDFPepe TruenoAún no hay calificaciones
- La Sociología Como Crítica Social - XIIIDocumento41 páginasLa Sociología Como Crítica Social - XIIIPoligraf Poligrafovich100% (1)
- Folleto de SociologiaDocumento35 páginasFolleto de Sociologiajose cedeñoAún no hay calificaciones
- 4 - ARAGÓN, Santiago - El Hábitat Del PoderDocumento30 páginas4 - ARAGÓN, Santiago - El Hábitat Del PoderSilvina HourcadeAún no hay calificaciones
- Tarea Grupal 9Documento22 páginasTarea Grupal 9Jefrin AguilarAún no hay calificaciones
- Sociología de La Familia Por Guillermo Paez MoralesDocumento415 páginasSociología de La Familia Por Guillermo Paez MoralesRedVid Col RepDomAún no hay calificaciones
- Atilio Boron-LaclauDocumento26 páginasAtilio Boron-LaclaujakAún no hay calificaciones
- EC2 - Basic - Human - Values EsDocumento63 páginasEC2 - Basic - Human - Values EsjonatanAún no hay calificaciones
- Infografia FuncionalismoDocumento7 páginasInfografia FuncionalismoAlexander PilgramAún no hay calificaciones
- El Paradigma Materialista HistoricoDocumento5 páginasEl Paradigma Materialista Historicojuan benitezAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Momento 3 Clasicos de La Sociologia Teroria SociologicaDocumento18 páginasTrabajo Final Momento 3 Clasicos de La Sociologia Teroria SociologicaMaria Elena Narvaez Perez50% (2)