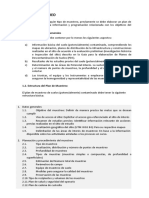Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2012-10 - El Jazz en Acción
2012-10 - El Jazz en Acción
Cargado por
erkgo_sum0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas8 páginasTítulo original
2012-10- El Jazz en Acción
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas8 páginas2012-10 - El Jazz en Acción
2012-10 - El Jazz en Acción
Cargado por
erkgo_sumCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
Resea de El j azz en acci n, de Robert Faul kner y Howard Becker
Agustn Mol i na y Vedi a
Del cruce entre l a antropol og a i ntrospecti va y el mandato hazl o t mi smo naci El j azz en
acci n, de Robert Faul kner y Howard Becker. Cndi damente, si n grandes pol mi cas, estos dos
msi cos-soci l ogos repasan ari stas vi brantes de l a hi stori a del j azz estadouni dense. Fi el es al
esti l o sosegado y conteni do de sus antecesores, pri vi l egi an una narraci n, por momentos
meramente descri pti va, de l a escena musi cal j azz sti ca, renuentes a l a teori zaci n abstracta. De
manera obl i cua, si n embargo, al uden a debates cruci al es si n i nterveni r expl ci tamente en el l os.
Esta parti ci paci n amabl e ahorra energ as en l a exposi ci n y, pri nci pal mente, desaf a a l a l ectura
presentndol e vi etas cuyo si gni f i cado no si empre es evi dente. A conti nuaci n repasamos
al gunas de el l as.
I Das de radi o
El control del espaci o areo, sabemos, f orma parte esenci al de l a soberan a. Si l as pri meras
i mgenes convocadas por esa f i gura nos remi ten a bombardeos y dems escenas bl i cas, l a
hi stori a reci ente, tan reci ente que, paraf raseando a Wi l l i am Faul kner, ni si qui era es hi stori a, nos
advi erte que di cha soberan a recae tambi n sobre l as ondas que recorren l a naci n.
Regul ar l as l ongi tudes de onda es, como todo asunto de gobi erno, i mpedi r y habi l i tar. En l os
30, l a Admi ni straci n Federal aseguraba l a exi stenci a de cl ear channel stati ons, estaci ones de
radi o que, por l a noche, gozaban de una l ongi tud de onda excl usi va en todo el pa s, i nterf eri das
sol amente por acci dentes geogrf i cos y vi ci si tudes cl i mti cas. Del Pacf i co al Atl nti co, Benny
Goodman, Gl enn Mi l l er, Arti e Shaw.
Un modo de i nterpretar esta di f usi n ver a en el l a el avance homogenei zante de l a i ndustri a
cul tural , del apl anami ento i ntel ectual y emoci onal a gran escal a. Si n dej ar de senti r ci erta
si mpat a por esta i nvecti va, expl oramos, con l a ayuda tenue de Faul kner y Becker, otras
i rradi aci ones.
Las transmi si ones nocturnas de al cance naci onal se presentan entonces como una ocasi n para
experi enci as y despertares di versos. Un ni o, f uturo baj i sta, al ej ado de l os centros urbanos con
escenas musi cal es di nmi cas, escucha a escondi das el j azz proveni ente de Chi cago cuando sus
padres l o f i guran dormi do. Becker, un adol escente de Chi cago, por su parte, entra en contacto
con l a msi ca de l a Costa Oeste y oye el apl auso de un pbl i co que no se contenta con bai l ar y
escucha atentamente a l a orquesta de Gene Krupa. Composi ci ones del per odo son aprendi das de
o do por una canti dad extraordi nari a de msi cos potenci al es que, en dcadas posteri ores, se
encontrarn para crear e i mprovi sar nuevas f ormas a parti r de ese acervo comn.
En ti empos de segregaci n, bandas excl usi vamente bl ancas l l egan a un pbl i co negro a travs de
l a radi o. Las i mposi bl es i nteracci ones cara a cara, l as evi tadas copresenci as, qui zs pudi eran
anti ci parse, y prepararse, a di stanci a. Como l o resumi reci entemente Robert Wyatt, de qui en
esperamos escri bi r prxi mamente, chi cos bl ancos estaban escuchando msi ca negra y chi cos
negros estaban escuchando msi ca bl anca mucho antes de que pudi eran encontrarse soci al mente
en l os mi smos l ugares.
Puede hacer tal cosa l a msi ca? Somos i ngenuos, nos dej amos engaar por una coi nci denci a
superf i ci al si n i mportanci a? I ntentos reci entes emprendi dos en Medi o Ori ente no hacen ms que
renovar el i nterrogante.
I I I l egal , yo?
Una ci erta mi op a hi stri ca, acompaada de muchas otras, suel e acompaar l os recl amos
ancl ados en l a propi edad i ntel ectual . De modo obl i cuo, Faul kner y Becker arroj an pi stas para
repensar l a rel aci n de l a msi ca con l a l egal i dad y, ms general mente, con l a normati vi dad.
El f l oreci mi ento de l a cul tura rara vez se da en contextos i d l i cos. Ms ac de l o que nos gusta
i magi nar, l os autores del i nean, a travs de ej empl os di spersos, una i magen de l as ci rcunstanci as
de ori gen y desarrol l o del j azz que contrasta a un ti empo con l a de un espaci o de prol i j a
adaptaci n a l a norma y con l a de baj os f ondos maravi l l osamente contestatari os.
En l as dcadas del 20 y el 30, l eemos, Kansas Ci ty se contaba entre l os centros ms
di nmi cos de l os Estados Uni dos en materi a de j azz. La razn? Ni un uni verso prol i j o y
convenci onal , ni una maravi l l osa pul si n l i bertari a. Antes bi en, f ue el acci onar del Boss Tom
Pendergast el que acord un carcter excepci onal a l a escena de esa ci udad. En el marco de l a
Gran Depresi n, Pendergast demostr gran habi l i dad para sostener el ni vel de acti vi dad
econmi ca a travs de dos resortes f undamental es: el j uego y l a bebi da. Di f ci l mente
encomi abl e, este f ue el campo de prol i f eraci n de l as j am sessi ons, espaci os de experi mentaci n
y creaci n de i mportanci a i nval uabl e en el desarrol l o del j azz.
Curi osamente, el hecho de que l a msi ca f uera al l un el emento secundari o, i nstrumental i zada
con el f i n de atraer cl i entes, otorgaba una mayor l i bertad a l os ej ecutantes. Antes de consti tui rse
def i ni ti vamente como una msi ca popul ar para ser escuchada, el j azz encontr un al i ci ente en l a
i ndi f erenci a del pbl i co. En l ugares de evasi n del orden l egal , consagrados a l a i ngesta de
bebi das espi ri tuosas, l a sordera y el desi nters del pbl i co se convert an en al i ados de l a
i nvenci n musi cal . El nf asi s en l as prcti cas prohi bi das desmarcaba a l os msi cos de l as
odi osas exi genci as de un audi tori o demasi ado atento.
Al rememorar sus i ni ci os como msi co prof esi onal , Becker evoca un encuentro f urti vo en el
que adqui ri copi as mani f i estamente i l egal es de l as parti turas bsi cas edi tadas por Tunedex.
Vi ol aba, a sabi endas, l os derechos de autor que l i gaban a di chas parti turas con l a Soci edad
Ameri cana de Composi tores, Autores y Edi tores. Contados son l os l i bros en que un soci l ogo
di scute abi ertamente sus conductas i l egal es. Aunque l a of ensa ha prescri pto, Becker y Faul kner
se encargan de apuntar l as f ormas contemporneas de esa prcti ca: si n recal car su carcter
i l egal , menci onan a l a descarga de msi ca por i nternet como una v a f undamental de l a
conf ormaci n del repertori o de l os msi cos prof esi onal es actual es. Los msi cos tambi n vi ol an
l os derechos de autor.
La i l egal i dad, val e acl arar, no es exal tada si no constatada. Fi el es al pragmati smo, Becker y
Faul kner se i nteresan en cmo ocurren ef ecti vamente l as cosas y en su econom a no hay l ugar
para el derroche moral i sta ni para el f est n transgresor.
I I I Y si l a creaci n no f uera espontnea, qu?
La soci ol og a, con honrosas excepci ones, no manti ene una buena rel aci n con l a creaci n.
Habi tada por l a compul si n desmi ti f i cadora, pol i c a de i l usi ones, enemi ga de l as tan mentadas
natural i zaci ones, seal a, como un pari ente mol esto, l os puntos ci egos del autorretrato
art sti co. Leyendo al gunas l i ner notes de di scos embl emti cos, cancheras, empal agosamente
di ti rmbi cas y cel ebratori as de l a supuesta excepci onal i dad sobrenatural de l os gi gantes del j azz,
no podemos dej ar de agradecer l os servi ci os prestados por l a sobri a soci ol og a.
Hay espaci o para tal es operaci ones en El j azz en acci n. Los msi cos que se encuentran por
pri mera vez, sea en el vi scoso escenari o de un cl ub nocturno o en el entorno protector de un
estudi o di gno de encuentros i l ustres, di sponen de un conj unto de recursos y acuerdos
comparti dos que, desconoci dos por l a mayor a de l os oyentes, f aci l i tan su i nteracci n
soterradamente. De acuerdo a Becker y Faul kner, no se trata tanto de que l os msi cos conozcan
l as mi smas canci ones si no de que acuerden en determi nados el ementos: el patrn r tmi co, l a
tonal i dad (con sus correspondi entes progresi ones armni cas, que l os autores di scuten con
bastante detal l e en el l i bro) y l a estructura de l a canci n, esto es, l a sucesi n y repeti ci n de sus
partes.
Conocedores de l os trucos de of i ci o de l os que di sponen l os msi cos prof esi onal es para l l evar
adel ante una presentaci n exi tosa, Becker y Faul kner l os descri ben mi nuci osamente, expl i cando
l as regl as que ri gen un mundo del que, de una manera u otra, han f ormado parte.
Una vez descartadas l as i deas romnti cas de creaci n espontnea que rodean al j azz, es
i mportante rescatar l a exi stenci a ef ecti va de procesos creati vos. Ci ertamente, l os mi smos ocurren
al i nteri or de una f rondosa tradi ci n que aporta un sostn para l a producci n novedosa. Si n
embargo, el pasado no expl i ca enteramente al presente. En di sti ntos momentos del l i bro, l os
autores menci onan f ormas parti cul ares que adopt, en el mundo del j azz, el di l ogo entre el
acervo pasado y l a creaci n presente. Revi semos al gunas de el l as.
La parti tura se ubi ca, en pri nci pi o, en l as ant podas de l a i mprovi saci n, f orma emi nente de l a
creaci n. Ll evada al extremo, aparece como l a cri stal i zaci n de l a vol untad i ncontestabl e del
composi tor. Es, adems, una ref erenci a normati va para l a ej ecuci n en vi vo que parece coartar,
o al menos l i mi tar severamente, l os raptos momentneos. Si bi en di cha concepci n podr a
cuesti onarse an para el ambi ente cl si co, l as parti turas de j azz son parti cul armente propi ci as
para una ref ormul aci n del probl ema. Apoyados en l as consi deraci ones de Barry Kernf el d,
Becker y Faul kner enf ati zan l a i mportanci a del pasaj e desde l a parti tura convenci onal haci a l a
tabl atura. Esta l ti ma, que se l i mi ta a presentar l os s mbol os de l os acordes, es el compl emento
escri to de un modo pecul i ar de transmi si n: heredar una canci n es transf ormarl a, rei nventarl a o,
al deci r de Kernf el d, f al si f i carl a. Hay un mandato de i rreverenci a que conf i gura una rel aci n
recreati va con el pasado. El soporte materi al de l a tradi ci n supone y al i enta, por l o tanto, un
espaci o i rreducti bl e, protegi do de espontanei dad consti tuti vo de esta f orma musi cal .
Por su parte, el j ui ci o acerca del val or de una determi nada canci n no es, para nuestro do, ni
def i ni ti vo ni i nf al i bl e. El basurero de l a hi stori a est, desde esta perspecti va, repl eto de
composi ci ones con mri tos equi val entes a l os de aquel l as que han perdurado como standards.
Qu determi na ese desti no di spar? Si hemos de creer a Becker y Faul kner, l os grandes msi cos
j uegan aqu un papel f undamental . Ori gi nal mente corri entes, l as canci ones i nterpretadas por
grandes hroes del j azz se di f unden hasta estabi l i zarse en el repertori o obl i gado de l os msi cos
prof esi onal es. Este recorte es si empre provi sori o, pues si empre es posi bl e revol ver l a basura y
rescatar l o descartado.
Sl o que aqu l a reacti vaci n de vi ej as tonadas i mpl i ca, casi si empre, una rel aboraci n. Becker y
Faul kner enumeran, a l o l argo del escri to, modal i dades de rei nvenci n de l o pretri to que van
desde l a combi naci n de dos canci ones cl si cas en una nueva uni dad hasta l a i ncorporaci n de
el ementos caracter sti cos de otros gneros musi cal es (l os autores enf ati zan especi al mente al pop
de l os 60 y a l a msi ca popul ar brasi l ea) que permi ten i mpri mi r un sel l o propi o a l a
i nterpretaci n de temas traj i nados.
I I I Conti nuaci n. La pregunta de l a nona
En Despus de l a msi ca, Di ego Fi scherman recrea l a escena de una conf erenci a que Lui gi
Nono di o en Buenos Ai res en 1985. Nos ubi ca en un centro barri al que congrega a un audi tori o
di verso. Al l , nos cuenta, Nono debe sobrel l evar una retah l a de consul tas tcni cas.
I nesperadamente, una seora l evanta l a mano para preguntar qu es l a msi ca contempornea.
La i magi nabl e vergenza aj ena de l os asi stentes es i nterpretada por el moderador, que i ntenta, de
f orma poco contempornea, cl ausurar el gi ro i ndeseado pasando a otra pregunta. Nono l o
i nterrumpe: Un momento. Esta es l a pri mer pregunta que se me hace que ti ene senti do y es l a
ni ca que val e l a pena contestar.
En El j azz en acci n, Becker recuerda una charl a dada en conj unto con Ral ph Gl eason en
Berkel ey. En l a ronda de preguntas, sucedi al go si mi l ar: La pri mera pregunta provi no de un
soci l ogo que nos pi di que expl i cramos l a rel aci n del j azz con el concepto de soci edad de
masas. Nos esf orzamos en responderl e. La segunda pregunta provi no de un j oven con f uego en
l os oj os, qui en se di ri gi a Gl eason ms o menos as : Hombre, o sea, mi r, l e tu resea sobre
Charl i e Mi ngus y mi r, hombre, perdon, l o si ento pero si mpl emente meti ste l a pata, hombre.
Esa se l a dej a Ral ph. Pero l a que nos derrot a l os dos provi no de una anci ana con un f uerte
acento vi ens: Ambos han empl eado ese trmi no, i mprovi saci n. Por f avor, podr an
expl i carme qu si gni f i ca?. Las preguntas obvi as, l as que puede hacer cual qui era, esas hay
que contestar. Ah te qui ero ver.
En l nea con l o que ya hemos ref eri do, Becker y Faul kner comprenden a l a i mprovi saci n como
una combi naci n de l a espontanei dad con al gn f ormato previ amente dado. As , l a
i mprovi saci n conti ene si empre un el emento de reproducci n y otro por el cual l a obra musi cal
se crea mi entras se est ej ecutando. Este esquema si mpl e podr a i ni ci ar una traves a
compl ej a: l a de repl antear l a i mbri caci n entre espontanei dad y creaci n, no para el i mi nar a l a
pri mera, si no para reconocer su presenci a al l donde se l a supone i nexi stente. El estudi o de l os
marcos convenci onal es i mpl ci tos en l as aventuras de i mprovi saci n se ver a de este modo
compl ementado por el anl i si s del papel de l a espontanei dad en l as f ormas aparentemente
cal cul adas de creaci n. Este nexo entre creaci n, i nterpretaci n e i mprovi saci n adopta f ormas
hi stri cas di versas, i nf i ni tamente ms i nteresantes que un esquema abstracto de sus rel aci ones.
La especi f i ci dad del l i bro de Becker y Faul kner es, en este como en otros aspectos, una de sus
mayores vi rtudes.
I V El i mperi o de l os senti dos
Becker tuvo, en su j uventud, un prof esor de pi ano ci ego. Menos cl ebre que otros pares no
vi dentes, Lenni e Tri stano f ue el encargado de i nstrui rl o y, l uego, cruel tarea de l os pedagogos,
de desal entar sus esperanzas de ser un gran pi ani sta.
Becker recuerda el nf asi s de Tri stano en l a prcti ca repeti ti va del crcul o de qui ntas,
nomencl atura al ternati va de l a progresi n I I -V-I , sucesi n de acordes recurrente en di sti ntos
gneros popul ares (el l ector encontrar una expl i caci n deteni da y accesi bl e de l a mi sma en El
j azz en acci n). Tri stano, en real i dad, l e ense al gunas vari aci ones que pod an hacerse sobre
ese patrn e i nsi sti en que Becker l as ej ecutara hasta que pudi era tocarl as dormi do. Curi oso
consej o vi ni endo de un ci ego. Era una i nvi taci n a uni rse a su condi ci n? Qu es tocar
dormi do si no es si mpl emente tocar con l os oj os cerrados?
Cuando se ej ecuta, l a vi sta es, al menos en ci ertos i nstrumentos, una manera de supervi sar l o que
se est haci endo. Mi rar es un modo de mi ni mi zar l os errores. Tocar dormi do es el i mi nar este y
otros control es consci entes. Se puede tocar despi erto si n abri r l os prpados, no todo es sueo el
de l os oj os cerrados.
Otro soci l ogo de Chi cago con pasado musi cal , Ri chard Sennett, anal i za un f enmeno si mi l ar.
Apel ando a l as ref l exi ones del pi ani sta cl si co Al f red Brendel acerca de l a i nterpretaci n de una
sonata de Beethoven, Sennett pi ensa el proceso de aprendi zaj e como un movi mi ento desde el
conoci mi ento tci to haci a el expl ci to y su retorno a l o tci to a travs de l a i ncorporaci n de
hbi tos. Ms cerca del preconsci ente que del i nconsci ente, l o tci to abarca todo l o que podemos
real i zar si n reparar especi al mente en el l o, aun cuando hayamos estudi ado conci enzudamente
para desarrol l arl o. La seguri dad que provee ese conoci mi ento tci to es l a que Tri stano quer a
i ncul car al j oven Becker.
Pero si para al go si rve ser un pi ani sta medi ocre es para comprender que l as cosas no si empre
transi tan carri l es tan auspi ci osos. La adscri pci n a l a mi crosoci ol og a norteameri cana no puede
ms que acentuar el i nters por l os momentos conf l i cti vos en l os que l os acuerdos tci tos se
qui ebran, dej ando en suspenso l as acti vi dades col ecti vas. En este caso, l as de una orquesta de
j azz en escena.
Becker y Faul kner i ngresan, por l o tanto, en el mundo de l os desarregl os musi cal es, de l os
desbandes momentneos que acechan a l os agrupami entos musi cal es. As , presentan, de modo
asti l l ado, un ensayo sobre el papel de l a vi sta en el ej erci ci o musi cal col ecti vo.
A travs de l a mi rada, l os msi cos son capaces de conf i rmar un acuerdo previ o, pero tambi n de
negoci ar en el escenari o modos de sortear l as di f i cul tades de una perf ormance si empre abi erta a
l a conti ngenci a. A travs de gestos, gui os, pequeos movi mi entos, pueden comuni carse, tal nos
di cen Becker y Faul kner, opi ni ones y acti tudes acerca de l o que est ocurri endo. Pueden,
tambi n a travs de l a vi sta, escudri ar l as manos de sus compaeros para comprender en qu
tonal i dad estn tocando cuando el o do necesi ta un rel evo.
Es, a su vez, un espaci o de expresi n espontnea que muchas veces escapa a l a i ntenci onal i dad
consci ente. En uno de l os f ragmentos ms destacabl es del l i bro encontramos un ej empl o de esta
l i bertad de l a mi rada: en el apartado dedi cado a l o poco que un msi co ti ene que saber para
desempearse competentemente en cl ubs de j azz menores, nos cruzamos con l a aventura de
Davi d Grazi an. Soci l ogo i nteresado en l a msi ca, Grazi an i ncursi on como saxof oni sta en l os
bares de bl ues sobre l os que quer a escri bi r su tesi s. Al l se l i mi taba a tocar escal as de bl ues con
una noci n muy nebul osa de l o que estaba haci endo.
Un d a, de sopetn, el l der de l a banda l e pi de que i mprovi se un sol o. Sabi ndose i ncapaz de
hacerl o, Grazi an entra en pni co. Al ej ando el saxo del mi crf ono, Grazi an busca
desesperadamente l as notas que l e permi tan sal i r del embrol l o. Agi tado, repara en l a cara del
bateri sta que, de acuerdo al rel ato Grazi an, revel a preocupaci n, ya que conf unde mi f al ta de
competenci a tcni ca con pni co escni co. El gui tarri sta comparte el gesto de su camarada.
Ll ega el momento de su sol o. Luego de produci r una seri e de soni dos cacof ni cos l ogra dar con
l a tonal i dad correcta. Para su sorpresa, el pbl i co apl aude, l os turi stas al emanes de una mesa
cercana l o congratul an.
Medi ante este y otros ej empl os, Becker y Faul kner i ntroducen l a i dea de que un entrel azami ento
compl ej o de soni dos, i mgenes y pal abras resul ta de l a i nteracci n escni ca. Accedemos de esta
manera a l a experi enci a de msi cos corri entes, si tuados en una escena f rgi l , pl etri ca de
est mul os, exci tante y atemori zante a un ti empo.
Si n duda, l os autores no ol vi dan que l a escena es un empl azami ento soci al , tanto por su contexto
como por sus mecani smos de f unci onami ento i nterno, y que si estudi amos i ndi vi duos, l o
hacemos en tanto consti tuyen ti pos de personas. Pero tampoco i gnoran, como l o evi denci a
su esti l o exposi ti vo, que el escenari o es un espaci o vi tal cuyas emoci ones val e l a pena recuperar
con atenci n a l o parti cul ar, a l o que no se puede general i zar porque ocurre una sol a vez. Aqu y
ahora. Lo vi ste, ya no l o ves.
V Wal t Whi tman?
Sl o al f i nal del l i bro Becker y Faul kner di al ogan expresamente con l a tradi ci n soci ol gi ca.
Repasan someramente al gunas def i ni ci ones de cul tura, conf i rman su deuda con el
i nteracci oni smo si mbl i co y retoman el concepto de repertori o de Charl es Ti l l y. No ponen
mucho empeo. Tampoco l o hacen en l a secci n metodol gi ca, rel egada a un apndi ce de dos
pgi nas, en l a que j uran haber separado sus rel atos autobi ogrf i cos de l as i deas anal ti cas
posteri ores.
Ms si gni f i cati vo resul ta, creemos, el i ni ci o del l i bro. Leemos al l una ci ta de Wal t Whi tman:
si n embargo, l l egar el momento, aqu en Brookl yn y en todos l os Estados Uni dos, en que nada
susci tar ms i nters que l as autnti cas remi ni scenci as del pasado. Gran parte de el l as sern
pequeas memori as, crni cas personal es y chi smes, pero creemos que cada f ragmento ser
si empre bi en reci bi do por l a gran masa de l ectores estadouni denses. Por extrao que pueda
resul tar, El j azz en acci n parece i nspi rarse ms en l a prof ec a whi tmani ana que en
procedi mi entos netamente soci ol gi cos (si bi en, obvi amente, abreva en ambas f uentes). La
i ncorporaci n de memori as personal es como el emento central da al l i bro un senti mi ento ni co
de movi mi ento, de trnsi to entre regi stros -el conceptual , el hi stri co, el personal - que se nos ha
enseado a separar. En esa conf usi n de gneros resi de el gran mri to de l os autores: una
audaci a si n grandi l ocuenci a, que no se anunci a ni se i nteresa por s mi sma.
Es i mposi bl e determi nar cunto de su pasado y presente como msi cos de j azz i nf orma l a
propuesta de l os autores. Lo que es i ndudabl e es que Becker y Faul kner l ograron converti r a l as
remi ni scenci as del pasado, mecani smo caro al propi o mundo del j azz, en l a pi edra f undamental
del encuentro de l a soci ol og a con l a narrati va.
Resti tui da l a autobi ograf a, ya no est prohi bi do vi vi r.
También podría gustarte
- Los Doce Problemas de La Práctica HorizontalDocumento5 páginasLos Doce Problemas de La Práctica HorizontalCarlos Lopez Mendizabal100% (1)
- Informe Analisis Psicodinamico en Un Caso de Dependencia de Alcohol.Documento9 páginasInforme Analisis Psicodinamico en Un Caso de Dependencia de Alcohol.Dayanis Davila59% (17)
- Angela SuarezDocumento10 páginasAngela SuarezSnider Llanco AliagaAún no hay calificaciones
- Ensayo Argumentacion Judicial 1..-1Documento12 páginasEnsayo Argumentacion Judicial 1..-1María jose CastellonAún no hay calificaciones
- La Escala GoldmineDocumento10 páginasLa Escala GoldmineEscobar AndrésAún no hay calificaciones
- Way HomeDocumento10 páginasWay HomeTonatiuh VelázquezAún no hay calificaciones
- Diferencia de 800 MAH y 600 MAH para Los Teléfonos Celulares - Ehow en EspañolDocumento2 páginasDiferencia de 800 MAH y 600 MAH para Los Teléfonos Celulares - Ehow en Españolotorres14Aún no hay calificaciones
- Documento de Trabajo Sobre El Mago de OzDocumento2 páginasDocumento de Trabajo Sobre El Mago de OzEva OñaAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual-Niveles de La ComunicacionDocumento1 páginaMapa Conceptual-Niveles de La ComunicacionEnrique SalvatierraAún no hay calificaciones
- Ciencias Naturales Planificaciones Microcurricular Unidad Didactica No.1Documento7 páginasCiencias Naturales Planificaciones Microcurricular Unidad Didactica No.1Jose Escobar100% (1)
- Formato Hoja de ControlDocumento4 páginasFormato Hoja de ControlcatachungamartinezdianAún no hay calificaciones
- Indicaciones e Instrumental para La ExodonciaDocumento13 páginasIndicaciones e Instrumental para La ExodonciaCharles BristowAún no hay calificaciones
- Tema 3: Tratamiento PedagógicoDocumento13 páginasTema 3: Tratamiento PedagógicoLily MarQuezAún no hay calificaciones
- Plastilina ProyectoDocumento1 páginaPlastilina ProyectoPatricia Inga TolentinoAún no hay calificaciones
- Los 7 Pasos de La Planeación EstratégicaDocumento4 páginasLos 7 Pasos de La Planeación EstratégicaEdd PO100% (1)
- Catálogo MTLAB 2018 Marzo - Precios Con IGVDocumento33 páginasCatálogo MTLAB 2018 Marzo - Precios Con IGVandre100% (1)
- Ojos CodiciososDocumento8 páginasOjos Codiciososcanario92Aún no hay calificaciones
- Proyecto IntegradorDocumento12 páginasProyecto Integradoresneiger tAún no hay calificaciones
- TareaDocumento5 páginasTareaCLARA MARIA MARTINEZ LOJAAún no hay calificaciones
- El NeoindigenismoDocumento10 páginasEl NeoindigenismoRichard Soto RiveraAún no hay calificaciones
- Taller OnceDocumento3 páginasTaller Oncecristhian andres caicedoAún no hay calificaciones
- DinamitaDocumento19 páginasDinamitasamAún no hay calificaciones
- 1er Parcial de Doctrina PolicialDocumento5 páginas1er Parcial de Doctrina PolicialPérez R. EddyAún no hay calificaciones
- 1 - El Campo y La CiudadDocumento7 páginas1 - El Campo y La CiudadEmilce PlencAún no hay calificaciones
- Paquetes Navideños 2023Documento5 páginasPaquetes Navideños 2023Dey CAsTAún no hay calificaciones
- Cinetica MicrobianaDocumento22 páginasCinetica Microbianajara1212Aún no hay calificaciones
- Programa de Calculo IiDocumento10 páginasPrograma de Calculo IiLuis Panta ChungaAún no hay calificaciones
- Bases TeóricasDocumento6 páginasBases TeóricasaavvilaAún no hay calificaciones
- Alimentación de Cerdos 3Documento58 páginasAlimentación de Cerdos 3Xhantal BobadillaAún no hay calificaciones
- Documento DoreDocumento4 páginasDocumento DoreGénesis ÁvilaAún no hay calificaciones