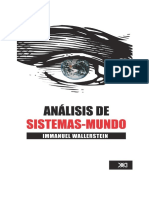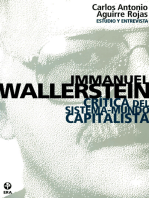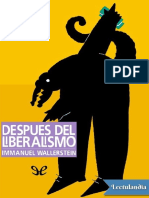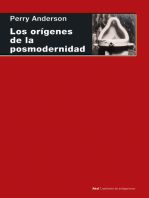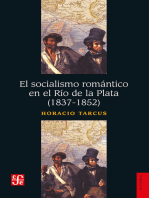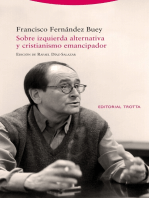Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Debate en Torno A La Economía Política
Debate en Torno A La Economía Política
Cargado por
fernaparedesTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Debate en Torno A La Economía Política
Debate en Torno A La Economía Política
Cargado por
fernaparedesCopyright:
Formatos disponibles
Mundo Siglo XXI, revista del CIECAS-IPN
ISSN 1870-2872, Nm. 24, Vol. VI, 2011, pp. 5-12
Traduccin realizada por Luis Arizmendi y Fernando Gonzlez.
* Investigador-profesor de la Universidad de Yale. Principal terico del anlisis del sistema-mundo. Su obra desde la presidencia del Fernand Braudel Center
de la State University of New York constituye uno de los principales puntos de referencia de la produccin historiogrfca a nivel mundial. Tan slo en la
ltima dcada, ha publicado Conocer el mundo, saber el mundo. El fn de lo aprendido, Siglo XXI, 2001; Las Incertidumbres Del Saber, Gedisa, 2004; Estados
Unidos confronta al mundo, Siglo XXI, 2005; La decadencia del poder Estadounidense. Estados Unidos en un mundo catico, LomEdiciones, 2005; Anlisis
de los sistemas-mundo. Una introduccin, Siglo XXI, 2006; La trayectoria del poder Estadounidense, en New Left Review, N 40, Septiembre/Octubre, Akal 2006;
Geopoltica y geocultura: ensayos sobre el moderno sistema-mundo, Kairos, 2007; Universalismo europeo. El discurso del poder, Siglo XXI, 2007; Leer
a Fanon en el siglo XXI, en New Left Review, N 57, J ulio/Agosto, Akal 2009; Crisis estructurales, en New Left Review, N 62, Mayo/J unio, Akal 2010.
El debate en torno a la economa poltica de
El Moderno Sistema-Mundial
I M M A N U E L W A L L E R S T E I N *
RESUMEN: Este ensayo expone una sucinta pero profunda evaluacin panormica de la totalidad del
debate suscitado en torno al magnum opus de Immanuel Wallerstein: El Moderno Sistema-Mundial. Una
obra cuya triloga ha sido traducida a ms de 20 idiomas y que est por ampliarse con la publicacin de
su Vol. IV aunque aqu el autor informa que el programa de su proyecto abarca hasta 7 volmenes.
Wallerstein clasifca en tres tipos las crticas de que ha sido objeto: crticas principales, crticas mnimas
y revisionismo sobre el anlisis de los sistemas-mundo. Y se dedica a evaluar el impacto que ellas le
propiciaron y las contestaciones que ha forjado para cada una. Construye un balance panormico de la
rica discusin desatada en torno a la que, sin duda, es una de las obras ms relevantes en la historia de
la ciencia histrico-social moderna.
Palabras clave:
Moderno Sistema-Mundial
economa-mundo
sistema-mundo
Wallerstein
ABSTRACT: This essay presents a brief but thorough overview of the discussion about the Immanuel
Wallersteins magnum opus: The Modern World-System. A work whose trilogy has been translated into
over 20 languages and soon will be extended with the publication of Volume IV though here the author
reports that the program of his project includes up to 7 volumes. Wallerstein classifed into three types the
criticism that has been submitted his work: main criticism, minimum criticism and revisionism about the
analysis of world-systems. He dedicates to evaluate the impact that they had it on him and replies that
he prepared for each one. He builds a panoramic balance about the rich discussion unleashed around this
work that, no doubt, is one of the most important in the history of modern social and historical science.
Keywords:
Modern World-System
world-economy
world-system
Wallerstein
FECHA DE RECEPCIN: 19/08/2011; FECHA DE APROBACIN: 05/03/2010
IMMANUEL WALLERSTEIN
6
Mundo Siglo XXI, nm. 24, 2011
El Moderno Sistema-Mundial fue publicado en 1974,
aunque en realidad fue escrito entre 1971 y 1972. Fue de-
bido a que tuve algunas difcultades para encontrar editor.
El libro trataba acerca del siglo XVI y abordaba un tema
virtualmente desconocido: la economa-mundo, concepto
que se escribe deliberadamente con un guin. Era largo y
tena una enorme cantidad de notas de fondo a pie de p-
gina. Cuando apareci, un crtico poco amistoso, se quej
de que las notas a pie lo arrastraron de arriba a abajo de la
pgina. Finalmente, Academia Press y su entonces editor
consultor, Charles Tilly, decidieron darle una oportunidad
colocndolo en su nueva serie de ciencia social.
Cuando apareci, su recepcin sorprendi a todos, en
particular, al editor y al mismo autor. Recibi crticas favo-
rables en The New York Times Sunday Book Review y en The
New York Review of Books. En 1975, recibi el premio de la
American Sociological Association por la mejor publicacin
acadmica. En ese momento, el reconocimiento era llama-
do el Sorokin Award. El premio fue tan inesperado que ni
siquiera me encontraba presente en la sesin en la que fue
anunciado. El libro se tradujo rpidamente a un gran nmero
de idiomas. Se vendi muy bien para ser una monografa
acadmica. Desde cualquier punto de vista, fue un xito.
Sin embargo, result enseguida que era tambin un libro
sumamente controversial. El libro recibi aplausos maravi-
llosos, pero tambin fue objeto de crticas muy vigorosas,
que vinieron de muchas escuelas diferentes. Treinta y cinco
aos despus de la publicacin inicial, es valioso revisar
esas crticas. Cules eran sus fuentes? Qu tan bien han
sobrevivido? Qu pienso hoy acerca de su validez? Cmo
han infuenciado en los volmenes sucesivos?
Debo sealar que, desde un inicio, exista un trasfondo
particular en esas crticas. Yo era un socilogo profesional.
Este libro les pareca a muchos una obra de historia econ-
mica. Al menos a principios de los setenta, se supona que
los socilogos no deberan interesarse en escribir sobre el
siglo XVI o sobre temas que competen a los historiadores de
la economa. Los historiadores, por otra parte, se mostraban
cautelosos ante los intrusos procedentes de otras disciplinas,
sobre todo si recurran, tal como hice, casi exclusivamente
a las as llamadas fuentes secundarias. An ms, el libro se
ocup centralmente de relaciones espaciales globales, lo que
se supone es mbito exclusivo de los gegrafos. Finalmente,
entre los primeros entusiastas del libro, estuvo un grupo
completamente inesperado: algunos arquelogos. As que,
me pareci estar desafando las categoras que defnan el
trabajo acadmico, evitando caer dentro de las veneradas
casillas establecidas en las estructuras del conocimiento.
Debo comenzar esta discusin con mi propia percepcin
en torno al tiempo en que escrib el libro. Expliqu en su
Introduccin cmo llegu a escribirlo. Estaba, casualmente,
siguiendo una idea defciente: cmo las nuevas naciones
del siglo XVI alcanzaron el desarrollo? Era una idea
defciente porque supone que todos los Estados siguieron
trayectorias paralelas e independientes hacia algo llamado
desarrollo. No obstante, esta idea defciente me condujo a
leer acerca de Europa occidental en el siglo XVI y, desde ah,
dirigi mi atencin hacia realidades que no haba previsto.
En mi perspectiva de ese tiempo, discuta sobre todo con
los socilogos weberianos no con el mismo Max Weber,
sino con la utilizacin de sus categoras en la sociologa del
perodo posterior a 1945 en Estados Unidos (y, en cierta
medida, en el mundo). El libro de Weber sobre la tica
protestante fue ampliamente interpretado en el sentido de
que la existencia de ciertos tipos de valores constitua un
prerrequisito necesario para el surgimiento de lo que, en el
7
Mundo Siglo XXI, nm. 24, 2011
EL DEBATE EN TORNO A LA ECONOMA POLTICA DE EL MODERNO SISTEMA-MUNDIAL
periodo post-1945, se llam la modernizacin o el desarrollo
(econmico). El procedimiento acadmico usual de aquel
tiempo era examinar, pas por pas, la existencia o la apa-
ricin de tales valores. El resultado fue la creacin de una
especie de jerarqua de orden cronolgico de la marcha del
progreso. Cual pas fue el primero? Cul vino despus?
Cul podra ahora ser el siguiente? Y como una cuestin
derivada: qu tuvo que hacer un pas para ser el siguiente?
Procur desafar esa narrativa de varias formas. En pri-
mer lugar, insist en que este proceso no se poda examinar
pas por pas, sino, slo dentro de una categora ms amplia
que denomin un sistema-mundo (la palabra mundo no
es sinnimo de global). Un mundo, no el mundo, tal
como seala expresamente Fernand Braudel.
En segundo lugar, propuse que los valores en cuestin
seguan, ms que precedan, a las transformaciones econ-
micas ocurridas. Plante que era nicamente mediante la
colocacin de los diversos Estados en sus relaciones entre
s que podra entenderse por qu fue que slo algunos se
convirtieron en lderes del rendimiento productivo y la
acumulacin de la riqueza.
Y, en tercer lugar, rechac la principal antinomia de los
weberianos post-1945, de lo moderno vs. lo tradicional.
Preferiblemente, compart los argumentos cultivados por los
llamados dependentistas, como Samir Amin y Andr Gunder
Frank, quienes formulaban que lo tradicional era tan recien-
te como lo moderno, que los dos emergieron en tndem, de
modo que, poda hablarse en los trminos de la famosa frase
de Frank (1966) del desarrollo del subdesarrollo.
Esperaba ser condenado por los weberianos post-1945.
Si bien regularmente no aceptaban mis argumentos, en
general tendan a recibirlos de modo corts, a pesar de que
les pareca que resucitaba tesis marxistas (que ya haban
sido abandonadas o deberan haberlo sido por los estudiosos
serios). Pienso que se sorprendieron por el hecho de que
me haba realmente sumergido en la historia del siglo XVI,
mientras que muchos de ellos simplemente se haban basado
en un resumen abreviado (y en algunas veces distorsionado)
de las tesis weberianas, con el fn de discutir el material del
siglo XIX. Adems, como Terence Hopkins y yo hicimos
notar en un artculo conjunto poco tiempo despus (1977),
muchos de los denominados anlisis comparativos hechos
por los adeptos a la modernizacin, implicaban la compara-
cin de datos actuales en un pas no occidental con supuestos
datos (no estudiados empricamente) sobre los Estados
Unidos (o tal vez de algn otro pas de Europa occidental),
un ejercicio que nos pareci completamente ilegtimo.
En cualquier caso, las crticas directas mayores venan
de otra parte. Haba tres clases importantes de crticas. Las
que considero las crticas principales son las que rechazan
el anlisis de los sistemas-mundo como modo de anlisis
cuyos fundamentos no estn en consonancia con el modo
de anlisis de ellas, que conciben claramente como superior.
Luego, estn las crticas que defno como mnimas porque se
concentran en detalles. Sostenidas por quienes aceptan la le-
gitimidad del anlisis de los sistemas-mundo, al menos hasta
cierto punto, pero que discuten mis descripciones histricas
sobre la base de que me equivoco en la informacin, en la
interpretacin de algunos datos empricos relevantes o que
sealan que he omitido algunos tipos destacados de datos.
La tercera clase de crticas, que emergieron solamente en los
aos noventa, provinieron de aquellos que buscaron revisar
las premisas bsicas del anlisis de los sistemas-mundo a
travs de remover el guin y el plural esto es, insistiendo
que slo existe y siempre ha existido un nico sistema
mundo desde hace 5 mil aos. Vamos a considerar cada
una de estas crticas y sus subclases.
1. Las crticas principales
Si los weberianos post-1945 pensaban que era dema-
siado marxista, los marxistas ortodoxos pensaban que
no era marxista en lo absoluto, sino todo lo contrario, un
neo-smithiano (Brenner, 1977; Zeitlin, 1988). Lo que
quiero decir por marxista ortodoxo es aquel marxista de
partido de ese marxismo defnido por el partido socialde-
mcrata alemn, defnido por el partido Comunista de la
Unin Sovitica y, de hecho, segn la defnicin de muchos
partidos trotskistas.
Si bien estos grupos diferan radicalmente en sus estra-
tegias polticas y en sus interpretaciones de lo que haba
sucedido polticamente en los distintos pases durante el siglo
XX, estaban de acuerdo con ciertas premisas fundamentales.
La primera consista en la naturaleza de la lucha de clases
bajo el capitalismo, principalmente entre el proletariado
urbano emergente y el productor capitalista (ante todo, los
empresarios industriales). La segunda era la primaca de
la base econmica en relacin a la superestructura poltica
y cultural. La tercera, la primaca de los factores internos
(es decir, aquellos endgenos a un pas) sobre los factores
externos (es decir, aquellos exgenos a un pas) en las ex-
plicaciones causales. La cuarta consista en la inevitabilidad
del progreso en trminos de una secuencia de los diferentes
modos de produccin.
La acusacin de los marxistas ortodoxos fue que el anlisis
de los sistemas-mundo, de un modo u otro, violaba todas estas
premisas. Esta acusacin, en cierta medida, estaba justifcada.
Cuestionando el Volumen I de El Moderno Sistema-Mundial,
la crtica era que haba presentado una explicacin supuesta-
mente circulacionista, cuando debera haber argumentado en
trminos de lo que haba sucedido en la esfera de la produccin.
Esto signifcaba que, al analizar las relaciones centro-periferia,
estaba ignorando la lucha de clases en Inglaterra como la
explicacin del desarrollo capitalista estando a favor de un
IMMANUEL WALLERSTEIN
8
Mundo Siglo XXI, nm. 24, 2011
factor considerado externo, como la naturaleza y el fujo del
comercio entre las Amricas y el noroeste de Europa.
Por supuesto, el punto es interno o externo respecto
de qu? Para los marxistas ortodoxos, interno era siempre
defnido como interno a las fronteras polticas de un pas. La
economa era un constructo nacional. Las clases eran na-
cionales. Haba pases que eran o no capitalistas. Este debate
era fundamental. Me encontraba en el proceso de desarrollar
una perspectiva alternativa en torno al capitalismo. Desde mi
forma de ver las cosas, el capitalismo era la caracterstica de un
sistema-mundo, del tipo especfco que denomin economa-
mundo. Las clases eran clases de este sistema-mundo. Las
estructuras estatales existen dentro de este sistema-mundo.
Mis oponentes desde esta corriente de pensamiento
fueron muy intransigentes sobre su punto de vista. Con los
aos, sin embargo, llegaron a ser cada vez menos en nmero.
Esto tiene menos que ver con la persuasin de mis escritos,
que con la evolucin de la situacin en el sistema-mundo
moderno. Los movimientos polticos que haban sostenido
estos puntos de vista, an en los aos sesenta, fueron profun-
damente cuestionados por las fuerzas que constituyeron la
revolucin mundial de 1968. Fueron puestos a la defensiva
por el surgimiento de fuertes movimientos que insistieron
en la importancia del gnero, la raza, la etnicidad y la sexua-
lidad en los anlisis de la realidad social. Fueron puestos a
la defensiva por la poltica neoliberal contraofensiva de la
dcada de los ochenta y la aceptacin generalizada de un
concepto llamado globalizacin. En consecuencia, hoy en
da son pocos los que adoptan la visin analtica tradicional
de los marxistas ortodoxos de la dcada de los sesenta.
Estuvo tambin lo que considero una postura intelectual
de ltima hora del modo marxista ortodoxo de anlisis.
Fue la escuela de pensamiento, sumamente vigorosa en los
setenta, llamada articulacin de los modos de produccin
(Wolpe, 1980). Desde mi punto de vista, lo que este grupo
hizo fue asentir al argumento de que no se poda analizar
la realidad social nicamente dentro de los confnes de un
solo pas. Vieron que algo estaba pasando en el sistema-
mundo, aunque evitaron el uso de ese trmino. Su revisin
fue esencialmente para sugerir que mientras que un pas
puede ser capitalista y otro seguir siendo feudal, de algn
modo, se relacionan uno con otro en formas especfcas e
importantes. Argumentaron que los dos modos de produc-
cin estaban articulados entre s y que, por tanto, cada
uno se vea afectado de alguna manera por el otro.
Consider que esta posicin se quedaba a medio
camino de la meta a alcanzar, como poco convincente
y que no tena nada de importancia que aadir a nuestra
capacidad de comprender la realidad social. En todo caso,
esta escuela, despus de forecer durante ms o menos una
dcada, simplemente se desvaneci. No conozco a nadie
que actualmente siga utilizando este enfoque.
Otra escuela que era muy hostil, casi completamente
hostil, con el anlisis de los sistemas-mundo fue la nomottica
tradicional de los economistas y los socilogos. Para ellos, lo
que estaba haciendo, cuando se dignaron a hacer caso sobre
el asunto, en el mejor de los casos era periodismo, en el peor
slo argumentacin ideolgica. En general, trataron el anlisis
de los sistemas-mundo con rechazo y desprecio, rara vez se
dignaron siquiera a discutir, excepto cuando se les llam para
ser crticos annimos con grandes planteamientos.
Esta negligencia deliberada enmascaraba miedo. Este
grupo consideraba al anlisis de los sistemas-mundo, en cada
una de sus partes, tan peligroso como lo hicieron los marxis-
tas ortodoxos, aunque por razones absolutamente diversas.
Se dieron cuenta de lo que estaba en juego. Recientemente,
Stephen Mennell (2009) seal correctamente que mi libro:
es, en realidad, un histrico y enorme intento de refutar la
ley de las ventajas comparativas, aparentemente eterna,
de David Ricardo, mostrando cmo las desigualdades ini-
cialmente pequeas en las relaciones de interdependencia
entre las sociedades y las economas, se han ido magnifca-
do con el tiempo para producir diferencias enormes entre lo
que hoy se llama, eufemsticamente, el Norte y el Sur.
Puesto que la ley de Ricardo ha sido, en efecto, una
premisa central y crucial de la mainstream de la ma-
croeconoma, no es de extraar que mis argumentos fueran
tratados tan negativamente.
Sin embargo, en la medida en que el anlisis de los
sistemas-mundo gan fuerza en las estructuras del cono-
cimiento, ciertos representantes de la nomottica de la
mainstream economics empezaron a producir anlisis que
tenan la intencin de refutar empricamente las premisas
herticas que haban sido adelantadas por nosotros. Estos
crticos estaban particularmente ansiosos en mostrar que
el anlisis de los sistemas-mundo no explicaba por qu, en el
mundo contemporneo, algunos pases fueron ms desarro-
llados que otros, ni por qu algunos pases presuntamente
subdesarrollados mejoraban su situacin nacional ms que
otros. Esta escuela opositora es tan persistente como la de
los marxistas ortodoxos. Probablemente sea ms duradera.
Existe una tercera crtica importante. Proviene de la
denominada escuela estatal-autonomista. Basaron sus
argumentos en gran parte en su interpretacin de la pers-
pectiva de Otto Hintze. Hintze fue un historiador poltico
alemn que escribi (en gran medida a inicios del siglo XX)
sobre la organizacin militar y la geopoltica. Fui objeto de
dos anlisis crticos importantes (Skocpol, 1977; Zolberg,
1981), ambos invocaban especfcamente a Hintze. Los dos
sostenan que haba colapsado falsamente las arenas de los
anlisis polticos y econmicos al unirlos en una sola arena,
dando en efecto primaca a la arena econmica.
9
Mundo Siglo XXI, nm. 24, 2011
EL DEBATE EN TORNO A LA ECONOMA POLTICA DE EL MODERNO SISTEMA-MUNDIAL
Por supuesto, haba hecho ms o menos eso. Haba
rehusado aceptar la autonoma de la arena poltica, o la
concepcin de que se rige por normas que eran diferentes o
incluso la anttesis de que las que regulan el mbito econ-
mico. Haba insistido en mi libro en un anlisis holstico,
en el que las instituciones polticas eran simplemente una
estructura institucional al lado de otras dentro del sistema-
mundo moderno. A pesar de que trat de explicar la falacia de
esta presunta separacin de las dos esferas en los volmenes
posteriores, especialmente en el Volumen II de El Moderno
Sistema-Mundial, esta crtica ha demostrado capacidad de
permanencia, en el sentido de que existen todava hoy mu-
chos que consideran que el anlisis de los sistemas-mundo es
demasiado economicista, lo cual es una forma de implicar
que en su opinin es demasiado marxista.
De hecho, los neo-hintzeanos fueron descuidados
en su invocacin de Hintze, tal como lo fueron los neo-
weberianos en su invocacin de Weber. Hintze en su ensayo
de 1929 (1975) sobre Economa y Poltica en la Era del
Capitalismo Moderno, concluye con estas dos sentencias:
Con todo, los aos de guerra (1914-1948) y la dcada que
ha transcurrido desde entonces, no ofrecen ninguna eviden-
cia de un desarrollo econmico autnomo del capitalismo,
totalmente independiente del Estado y la poltica. Muestran
ms bien, que los asuntos del Estado y del capitalismo es-
tn inextricablemente interrelacionados, que son slo dos
lados, o aspectos, de uno y el mismo desarrollo histrico.
Por supuesto, este es exactamente el argumento en
mi libro.
Finalmente, estaban las crticas que venan desde la
escuela cultural. Recurdense dos puntos acerca de
la escuela cultural.
Primero, que el anlisis terico liberal tradicional de
la modernidad rompi la vida moderna en tres esferas la
econmica, la poltica y la sociocultural. Esto se vio re-
fejado en la creacin de tres disciplinas separadas dentro
de las ciencias sociales del mundo moderno: la economa,
concerniente al mercado; la ciencia poltica, concerniente
al Estado; y la sociologa, encargada de todo lo dems (de
lo que a veces es llamada la sociedad civil). Esta predi-
leccin ideolgica liberal, necesariamente, dio lugar a un
debate acerca de la prioridad causal entre las tres esferas.
Los marxistas ortodoxos y la nomotticade la mainstream
economics dieron prioridad causal a la esfera econmica.
Mientras que la escuela estatal-autonomista se la otorgo
implcitamente a la esfera poltica. Era de esperarse que ha-
bra quin le otorgara la prioridad causal a la esfera cultural.
El segundo punto a recordar es el impacto de la revolucin
mundial de 1968 sobre los debates tericos. Para muchos, lo
que haba sucedido en 1968 fue la debacle fnal (y, por con-
siguiente, la negacin intelectual) del campo economicista.
Poco antes, Daniel Bell (1960) haba hablado del fn de la
ideologa con un fuerte ataque sobre la relevancia del mar-
xismo y los movimientos marxistas en el mundo post-1945.
Despus de 1968, un nuevo grupo formul la despedida
del marxismo desde un punto de vista diferente. Este grupo
exigi la deconstruccin conceptual y expuso el fnal (y la
inutilidad) de los grandes relatos o de las narrativas do-
minantes (Baudrillard, 1975, 1981, 2008). Bsicamente, lo
que plantearon fue que el campo economicista, en particular
la ortodoxia marxista, haba descuidado la centralidad del
discurso en la evolucin de la realidad social. Adems, los
marxistas ortodoxos haban dejado de lado las prioridades de
aquellos afectados por problemas de gnero, raza, identidad
tnica y sexualidad, a favor de la prioridad de la revolucin
cuyo sujeto histrico era el proletariado. Fui criticado por
no unirme a este campo cultural (Aronowitz, 1981).
Cuando este grupo conden los grandes relatos, arroj el
anlisis de los sistemas-mundo en la misma canasta que al
marxismo ortodoxo y la teora weberiana de la moderniza-
cin, a pesar de que el anlisis de los sistemas-mundo haba
formulado crticas, prcticamente idnticas a las suyas, de los
grandes relatos de la ortodoxia marxista y de la moderniza-
cin. Pero, por supuesto, el anlisis de los sistemas-mundo
lo estaba haciendo mediante la presentacin de una gran
narrativa. Nos negamos a tirar al nio con todo y el agua sucia.
El destino de esta crtica est ligado a la suerte de todo
el movimiento de los estudios culturales. Hubo un error
fatal en la coherencia organizacional de este campo. Una
fraccin estuvo principalmente interesada en insistir en la
prioridad de la esfera cultural, de hecho es su nico inte-
rs intelectual. Pero otra fraccin estuvo principalmente
interesada en la restauracin de la centralidad de los roles
de las personas olvidadas. La alianza se rompi cuando
el ltimo grupo comenz a interesarse en los grandes re-
latos, apenas diferentes a aquellos usados antes de 1968.
Este grupo comenz a formular una nueva trinidad de
preocupaciones el gnero, la raza y la clase; o la clase,
el gnero y la raza; o la raza, el gnero y la clase. Una
vez que la nueva trinidad entr en amplio uso en el m-
bito universitario, algunos de los que estaban interesados
principalmente en las personas olvidadas, cesaron de
condenar el anlisis de los sistemas-mundo y comenzaron
a intentar encontrar formas de conciliar con l o tratar de
ajustarlo para que tomara ms en cuenta sus prioridades
(Grosfoguel 2002; Mignolo, 2000, 2006; vase tambin,
Balibar and Wallerstein, 1991).
Las crticas ms importantes fueron realizadas en los
aos transcurridos desde 1974. Al llegar a la dcada de
los noventa, muchos de sus autores haban abandonado la
escena, aunque algunos todava estn haciendo las mismas
crticas. Sin embargo, las crticas principales son ahora bien
IMMANUEL WALLERSTEIN
10
Mundo Siglo XXI, nm. 24, 2011
conocidas y han cado en segundo plano en la discusin
concerniente al anlisis de los sistemas-mundo, que cada
vez ms es visto simplemente como un paradigma rival en la
ciencia social mundial contempornea. Esto signifca que las
crticas mnimas estn absorbiendo cada vez ms la atencin.
2. Las crticas mnimas
Las crticas mnimas se centran alrededor de tres temas
diferentes: las fronteras espaciales del sistema-mundo mo-
derno, los lmites temporales del sistema-mundo moderno
y las variables institucionales que deben tomarse en con-
sideracin. El Volumen I de El Moderno Sistema-Mundial
fue muy claro acerca de los lmites temporales y espaciales
que procur establecer. Fue, quizs, menos claro sobre la
gama de variables institucionales que podan ser relevantes.
Empecemos con las fronteras espaciales. El argumento
del libro es que existen fronteras reales de lo que debe ser
considerado dentro y fuera de la economa-mundo capitalis-
ta. Sostuve que dentro de esas fronteras se poda hablar de
centro, periferia y semiperiferia. El capitulo 6, sin embargo,
est dedicado a lo que se ubica fuera de estas fronteras, lo
que denomin la arena externa. Adems, trat de especifcar
cmo se podra distinguir la diferencia entre una zona peri-
frica de la economa-mundo y el rea externa.
El argumento bsico era que se poda distinguir entre
el comercio de mercancas a gran escala y el comercio de
bienes suntuosos, el primero pero no el segundo confor-
maba el intercambio desigual. Despus, desarroll la argu-
mentacin de esta distincin con ms detalle (Wallerstein,
1973). Usando esta distincin, suger fronteras especfcas.
Polonia y Hungra eran parte del sistema-mundo moderno
en el siglo XVI. Rusia y el Imperio Otomano no. Brasil
estaba dentro y el subcontinente indio fuera.
Hubo dos contestaciones a estas afrmaciones empri-
cas. Una propuso que la distincin entre el comercio de
mercancas a gran escala y de bienes suntuarios era mucho
ms borrosa de lo que haba planteado y que no se poda
utilizar para establecer fronteras sistmicas. La otra fue
completamente diferente. Propuso que algunas de las reas
que plante que se ubican fuera se dedican de hecho al
comercio a gran escala como partes de la economa-mundo
capitalista, por tanto, que, sobre la base de mi distincin,
deberan ser vistas dentro de las fronteras de ella.
Frente a lo que he denominado las crticas principales, no
d cuartel. Sigo negndome a aceptar la legitimidad de estas
objeciones al anlisis de los sistemas-mundo. Ante la crtica
sobre las fronteras espaciales, seal desde el principio que
estaba dispuesto a escuchar atentamente las afrmaciones
empricas y, cuando pareciesen fuertes, a aceptar revi-
siones sobre el argumento emprico. Hans Heinrich Nolte
(1982) ha sostenido durante mucho tiempo que, en el siglo
XVI, Rusia era tan parte del sistema-mundo moderno como
lo era por igual Polonia. Frederic Lane (1979) sostuvo lo
mismo con el Imperio Otomano, sin presentar su argumen-
tacin en detalle. Sin embargo, mucho ms tarde, Faruk
Tabak (2008) describi con una argumentacin muy fuerte
por qu debera verse todo el Mediterrneo oriental (en
gran medida el Imperio Otomano) como parte integrante
del sistema-mundo moderno en el siglo XVI.
Sobre la distincin entre el comercio a gran escala y de
bienes suntuarios, se efectuaron varios intentos por deshacer
la validez de esta distincin (Schneider, 1977; Chase-Dunn,
1998; Hall, 1986, 1989). Saba desde el principio que haba
difcultades para argumentar la distincin. He escarmentado
con la fuerza de los contra-argumentos. Sigo pensando que mi
punto bsico es convincente. Pero en todo caso, como formul
despus (Hopkins, Wallerstein, Kasba, Martin y Phillips,
1987), incluso si tuviera que reconocer un cuadro ms com-
plejo de lo que constituye la incorporacin a la economa-
mundo capitalista, el concepto de que haba zonas fuera del
funcionamiento del sistema pero con algn tipo de relacin
comercial con l, sigue siendo una idea crucial. Sienta las bases
para la comprensin sobre cmo el sistema-mundo moderno
no era en su extensin global en sus inicios y cmo lleg a
serlo tan slo ms tarde (a mediados del siglo XIX). En mi
opinin, an queda mucho espacio para una gran cantidad de
debates tericos y empricos en torno a las fronteras espaciales.
Los lmites temporales son an ms difciles. Muchas
de las crticas mnimas quieren empujar las fechas de inicio
del sistema-mundo moderno al siglo XIII (Braudel, 1991,
1992; Arrighi, 1994; Mielants, 2008, vase tambin Cox,
1959). J anet Abu-Lughod (1989) trat de hacer algo un
poco diferente. Quera mirar a la Europa del siglo XIII en
sus relaciones comerciales con muchas partes diferentes
de la masa terrestre de Eurasia, con el fn de arrojar una
luz un tanto diferente en la explicacin del ascenso de
Europa en el siglo XVI.
Gran parte de este debate sobre los lmites temporales
se redujo a un debate sobre la naturaleza del feudalismo
europeo. Haba hecho una distincin fundamental entre el
primer feudalismo, el de la Europa medieval, que corres-
ponde con lo que usualmente se entiende por feudalismo, y
el segundo feudalismo, el del siglo XVI, que lo he visto
ser equivocadamente catalogado como tiempo de cultivos
comerciales de trabajo coercitivo. Reconoc despus que
el captulo ms dbil dentro del Volumen I fue el primero,
Preludio Medieval. He construido lo que equivale a una
versin revisada de ese captulo en un volumen dedicado
a China y el capitalismo (Wallerstein, 2002).
El problema central aqu consiste en que, desde mi
perspectiva, no existe un marco terico macrohistrico
que haya alcanzado una explicacin satisfactoria de la
naturaleza del feudalismo europeo en lo que se suele
11
Mundo Siglo XXI, nm. 24, 2011
EL DEBATE EN TORNO A LA ECONOMA POLTICA DE EL MODERNO SISTEMA-MUNDIAL
considerar su apogeo, el periodo 1000-1500 d.C. Algunos
lo ven como un tipo de sistema proto-capitalista y, desde
ah, mueven las fechas del sistema-mundo moderno hacia
atrs para incluirlo dentro de su marco temporal. Otros lo
ven como la anttesis misma del capitalismo y, desde ah,
mueven el capitalismo hacia adelante, alrededor de 1800,
la fecha ms ampliamente aceptada para la aparicin del
mundo moderno (Anderson, 1974; Dupuy y Fitzgerald
1977; Stern, 2001, y respuesta de Wallerstein, 2001).
Mi punto de vista es que el sistema feudal de la Eu-
ropa medieval se defne mejor como un imperio-mundo
desintegrado, mantenido apenas unido, por la Iglesia Ca-
tlica Romana. Por supuesto, considero, como propongo
en ese volumen, que existieron fuerzas en su interior que
pugnaron por la transformacin en una economa-mundo
capitalista pero, en mi opinin, fallaron. Lo que califco
como fracasos, algunos otros lo ven como un primer paso.
Lo que considero crucial es percibir que la creacin
de la economa-mundo capitalista fue sumamente difcil.
Intent, en un artculo ulterior, explicar las condiciones
excepcionales que la hicieron posible. En el Volumen II
de El Moderno Sistema-Mundial, procur explicar cmo
este frgil principio se consolid en el siglo XVII. Concep-
tualic al siglo XVII no como una crisis, que suscitara
una especie de retorno al feudalismo, sino como el
endurecimiento de la estructura de la economa-mundo
capitalista. Considero que esta consolidacin fue la que
hizo posible que, a la postre, se expandiese el sistema an
ms tanto intensiva como extensivamente.
As, al fnal, aunque me he inclinado un poco hacia estas
crticas mnimas, sigo convencido de la certeza esencial
de los lmites espaciales y temporales para el perodo de
inicio del sistema-mundo moderno.
Fueron los parmetros institucionales de la economa-
mundo capitalista los que, quizs, se establecieron insuf-
cientemente en el Volumen I. Dediqu casi toda mi energa,
tratando de establecer que el sentido de lo que estaba ocu-
rriendo en el mbito econmico era capitalista en esencia.
Aunque la industria fuera un pequeo segmento del aparato
productivo total, insist en que los ojos deberan centrarse, es-
pecialmente, sobre la agricultura. Si bien el trabajo asalariado
era todava una parte relativamente reducida de la modalidad
de remuneracin de la fuerza de trabajo, trat de mostrar que
el capitalismo involucr ms que trabajo asalariado. Aunque
la burguesa, segn la defnicin clsica, pareca un grupo
relativamente pequeo, insist en que se viera a la aristocracia
transformndose a s misma en burguesa. Todo esto fue parte
de mi intento de revisar radicalmente el anlisis del capitalis-
mo como un modo de produccin. He escrito extensivamente
sobre todos estos temas desde 1974 y ahora existe una especie
de resumen condensado de mis puntos de vista enAnlisis
de sistemas-mundo: Una Introduccin (Wallerstein, 2006).
En los aos posteriores a 1974, fui impugnado por
descuidar todos los mbitos no econmicos: el mbito
poltico, el mbito cultural, el mbito militar y el mbito
ambiental. Todas estas crticas insistan en que mi estruc-
tura era demasiado economicista. Ya he discutido mis
puntos de vista sobre las crticas acerca de los mbitos
poltico y cultural. Quiero agregar que he intentado hacer
ms clara mi comprensin del mbito poltico en el Volu-
men II y de la esfera cultural en el Volumen IV, as como
en Geopoltica y geocultura (1991).
Fui recriminado por Michael Mann (1992) y William
McNeill (1982) por mi descuido del mbito militar y, en
particular, por mi negligencia ante la importancia de la
tecnologa militar. No pienso que fuera totalmente correcto.
Habl de la tecnologa militar y su papel aqu y all, en
este volumen y en volmenes posteriores de la obra. Pero,
en general, considero que Clausewitz tena razn en su
famosa declaracin de que la guerra es la continuacin de
la poltica por otros medios. Pero, si esto es as, uno debe
tener cuidado de darle demasiada autonoma analtica al
aspecto militar (vase tambin Arrighi, 1998).
Finalmente he sido criticado por descuidar el medio
ambiente (Chew, 1977). Al principio, me sent inclinado a
decir que ciertamente no tena intencin de hacerlo. Pero
he sido salvado de esta excusa excesivamente acomedida
por Jason Moore (2003), quien hizo una lectura cuida-
dosa del Volumen I para mostrar el grado en que haba
incorporado y hecho central en mi anlisis a los factores
ecolgicos y epidemiolgicos y sus consecuencias en la
construccin de la economa-mundo capitalista. Estaba,
en realidad, sorprendi al darme cuenta del grado en que
lo haba hecho.
La mejor respuesta a la crtica acerca de dejar fuera
varios parmetros institucionales en el Volumen I es que no
se puede hacer todo al mismo tiempo. Pienso que leyendo
el corpus de mi obra, una persona razonable, ver el grado
en que soy fel a mi premisa epistemolgica de que slo
un anlisis verdaderamente holstico nos puede decir algo
importante acerca de cmo funciona el mundo real.
3. El punto de vista revisionista del sistema-mundo
A partir de la dcada de los noventa, surgi un grupo
importante de acadmicos que, de modos diferentes,
sostuvieron que al papel de China en el mundo moderno
se le ha prestado muy poca atencin, dando lugar a una
visin muy distorsionada del mundo. Algunos lo hicieron
poniendo nfasis en la existencia y persistencia, desde al
siglo XV hasta nuestros das, de un sistema de tributo/
comercio de Asia Oriental organizado por China (Hamas-
hita, 1988; Arrighi, Hamashita, Selden, 2003; Arrighi,
2007). Otros lo hicieron sugiriendo que las comparaciones
IMMANUEL WALLERSTEIN
12
Mundo Siglo XXI, nm. 24, 2011
econmicas entre China y Europa Occidental fueron,
considerablemente, hechas sin base (Pomeranz, 2000).
Andr Gunder Frank fue mucho ms lejos. Fue uno de
los primeros participantes en el anlisis de los sistemas-mun-
do. En las dcada de los setenta, l mismo haba escrito libros
(2008, 2009) que sostenan que el origen del sistema-mundo
moderno estaba en el siglo XVI. Sin embargo, en la dcada
de los noventa, hizo un cambio importante en su anlisis.
Tanto en sus libros (1990) como en el texto elaborado con-
juntamente con Barry Gills (1996), sent la hiptesis de que
el sistema mundial (el nico sistema mundial) tuvo su origen
hace unos 5 mil aos. Insisti en que este sistema mundial
poda ser analizado utilizando muchas de las herramientas
bsicas del anlisis de los sistemas-mundo, tales como las
ondas largas que fueron simultneas en todo el sistema.
No slo insisti en que este singular sistema mundial
existe desde hace 5 mil aos. Tambin insisti en que China
haba sido siempre (o casi siempre) el eje central de este sis-
tema mundial nico. Califc el ascenso de Europa como
limitado al siglo XIX y una parte del siglo XX, y lo consider
una interrupcin momentnea para este sistema sinocntrico.
Sostuvo que aquellos que concebimos que el sistema-mundo
moderno se origin en Europa, ya sea en el siglo XVI o antes,
ramos culpables de eurocentrismo. El cargo abarcaba tanto
a Fernando Braudel como a m, tanto a Marx como a Weber.
Su libro principal, Re-Oriente: Economa Global en la
Era Asitica (1998), ha sido ampliamente ledo y discutido.
Tres de sus colegas y anteriores co-autores en el campo
del anlisis de los sistemas-mundo, Samir Amin, Giovanni
Arrighi y yo, escribimos largas crticas del libro.
1
Mis
propias crticas se basaron en torno a tres puntos.
En primer lugar, seal que el argumento de Frank era
bsicamente el de la economa neoclsica. Era, en efecto,
a diferencia de otros trabajos dentro del anlisis de los
sistemas-mundo, realmente circulacionista.
En segundo lugar, seal que respecto de sus anlisis em-
pricos sobre las relaciones de Europa Occidental con China,
entre los siglos XVI y XVIII, centrados en gran medida en el
fujo de metales preciosos, poda demostrarse que eran inco-
rrectos utilizando como base los datos que el mismo Frank
proporcionaba. Adems, formul que dos anlisis empricos
tempranos de Frank (de 1978), son esencialmente correctos
y sirven para deshacer los argumentos de esta obra posterior.
En tercer lugar, an ms importante, subray que su
modo de anlisis elimin al capitalismo del cuadro hist-
rico general. Haba demostrado yo que el siglo XVI marc
la creacin de una economa-mundo capitalista. No haba
forma bajo la cual Frank o cualquier otro, pudiera argumen-
tar que el capitalismo data de hace 5 mil aos. De ser as,
se anula todo signifcado a la palabra. Frank realmente lo
admiti, al aceptar que ya no crea que capitalismo fuera
un concepto intelectual til.
Un ltimo problema de esta perspectiva sinocntrica de
la historia del mundo, fue el papel ambiguo que Frank le
dio a la India en todo el anlisis. India pareca a veces ser
incluida en un mundo asia-cntrico, en otras pareca ser
excluida de un mundo sinocntrico. El reciente libro de Ami-
ya Bagchi (2008) hace que la ambigedad de la evaluacin
de Frank sobre la India quede muy clara. Bagchi, que es
historiador de la economa de la India, as como estudioso de
las trayectorias econmicas contemporneas del este y el sur
de Asia, prefere analizar la historia moderna de India en el
contexto de la emergencia de la economa-mundo capitalista.
Si esta revisin radical del anlisis de los sistemas-
mundo continuar jugando un papel intelectual importante
an no puede preverse con claridad. Depender de las rea-
lidades empricas cambiantes del sistema-mundo moderno
mismo las prximas dcadas.
Conclusin
Para m, la escritura del Volumen I de El Moderno
Sistema-Mundial fue el comienzo de una gran aventura,
que ha sido en muchos sentidos desde entonces el foco cen-
tral de mi vida intelectual. Ahora he elaborado el Volumen
IV. Habr por lo menos dos volmenes ms, posiblemente
incluso uno sptimo. No s si ser capaz de concluir su
escritura. Quizs quede exento de hacerlo, debido a que
he escrito muchos ensayos que cubren material que sera
el contenido de los volmenes V y VI. As que mi acer-
camiento a los perodos 1873-1968 y 1945-20? est ya
disponible en forma impresa. Sin embargo, escribir ensa-
yos y el trabajo de construir una narracin sistemtica no
son la misma cosa. Espero ser capaz de hacer esto ltimo.
En cualquier caso, estoy convencido cmo no podra
estarlo? que el anlisis de los sistemas-mundo constituye
un elemento necesario en la superacin de los paradigmas
constrictivos de las ciencias sociales del siglo XIX, No es,
como he dicho en un detallado itinerario intelectual (2001), ni
una teora ni un nuevo paradigma (aunque otros piensan que
es las dos cosas), sino una convocatoria a un debate sobre el
paradigma. El Volumen I de El Moderno Sistema-Mundial
sigue siendo el eje original y crucial en esta convocatoria.
1
[Mundo Siglo XXI realiz el trabajo pionero de introducir la discusin
en espaol de Re-Oriente de Gunder Frank en Mxico y Amrica Latina
cuando todava no estaba ni traducido. Tuvimos el gusto de publicar en
nuestros nos. 5, 6 y 7, respectivamente, La historia concebida como
ciclo eterno de Samir Amin, El Mundo segn Andr Gunder Frank de
Giovanni Arrighi y Frank demuestra el milagro europeo de Immanuel
Wallerstein. Ah se juega quizs el debate contemporneo ms relevante
en torno al origen del capitalismo mundial. Nota de Luis Arizmendi].
También podría gustarte
- La filosofía como arma de la revolución: Respuesta a ocho preguntasDe EverandLa filosofía como arma de la revolución: Respuesta a ocho preguntasAún no hay calificaciones
- Giddens - Política Sociologia y Teoria SocialDocumento14 páginasGiddens - Política Sociologia y Teoria SocialJesica Lorena Pla33% (3)
- Immanuel WallersteinDocumento7 páginasImmanuel WallersteinNerea Ezcurra LópezAún no hay calificaciones
- La crisis del siglo XVII: Religión, Reforma y cambio socialDe EverandLa crisis del siglo XVII: Religión, Reforma y cambio socialCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- Wallerstein Immanuel - Analisis de Sistemas-MundoDocumento113 páginasWallerstein Immanuel - Analisis de Sistemas-Mundouvinazareli100% (1)
- Wallerstein Immanuel - Analisis de Sistemas-MundoDocumento113 páginasWallerstein Immanuel - Analisis de Sistemas-MundoJuan GomezAún no hay calificaciones
- Análisis de Sistemas-Mundo: Immanuel WallersteinDocumento103 páginasAnálisis de Sistemas-Mundo: Immanuel WallersteinEli StillwillAún no hay calificaciones
- 1549 - Traducción DEWALD ''Crisis, Chronology and The Shape of European Social History''Documento31 páginas1549 - Traducción DEWALD ''Crisis, Chronology and The Shape of European Social History''Leandro100% (1)
- El Legado de La Sociología, La Promesa de La Ciencia SocialDocumento115 páginasEl Legado de La Sociología, La Promesa de La Ciencia SocialOswaldo Carlos Lloclle ApazaAún no hay calificaciones
- Immanuel Wallerstein PDFDocumento360 páginasImmanuel Wallerstein PDFangie100% (1)
- Análisis Del Sistema MundoDocumento138 páginasAnálisis Del Sistema MundoDiego Asebey100% (4)
- Sat Lari Cuyo 24Documento31 páginasSat Lari Cuyo 24Florencia RomanelloAún no hay calificaciones
- Paul LazarsfeldDocumento63 páginasPaul LazarsfeldLudotecas Comunitarias100% (1)
- I. Wallerstein El Legado de La SociologíaDocumento59 páginasI. Wallerstein El Legado de La SociologíaLaura Eugenia Binaghi100% (3)
- Materiales para Una Política de La Liberación - Enrique DusselDocumento27 páginasMateriales para Una Política de La Liberación - Enrique DusselEdison BolotinAún no hay calificaciones
- Los Clásicos de La SociologíaDocumento12 páginasLos Clásicos de La SociologíavfurnariAún no hay calificaciones
- Biografía de Immanuel WallersteinDocumento8 páginasBiografía de Immanuel WallersteinJackelyn VilcaAún no hay calificaciones
- LEYVA, Gustavo - La Teoría Crítica en MéxicoDocumento15 páginasLEYVA, Gustavo - La Teoría Crítica en MéxicoMario VelaAún no hay calificaciones
- Kropotkin Piotr La Ayuda MutuaDocumento416 páginasKropotkin Piotr La Ayuda MutuaJose Jardim100% (2)
- PatitucciDocumento12 páginasPatitucciJuan Pablo PatitucciAún no hay calificaciones
- IMMANUEL WALLERSTEIN Analisis de Sistemas Mundo Una IntroduccionDocumento75 páginasIMMANUEL WALLERSTEIN Analisis de Sistemas Mundo Una IntroduccionCristobal Santiago Bauzá Astudillo100% (1)
- Sistemas-Mundo o Sistema MundialDocumento15 páginasSistemas-Mundo o Sistema MundialRebeca GaytánAún no hay calificaciones
- Pluralismo Vs MonismoDocumento17 páginasPluralismo Vs MonismoAdryan Fabrizio Pineda RepizoAún no hay calificaciones
- Immanuel Wallerstein: Crítica del sistema-mundo capitalistaDe EverandImmanuel Wallerstein: Crítica del sistema-mundo capitalistaAún no hay calificaciones
- Antropología 1 Historia y Experiencias (Fernanda Areas Peixoto, Heloisa Pontes y Lilia Moritz)Documento11 páginasAntropología 1 Historia y Experiencias (Fernanda Areas Peixoto, Heloisa Pontes y Lilia Moritz)Dany QuirozAún no hay calificaciones
- Enrique Dussel - China (1421-1800) - RAZONES PARA CUESTIONAR EL EUROCENTRISMODocumento8 páginasEnrique Dussel - China (1421-1800) - RAZONES PARA CUESTIONAR EL EUROCENTRISMOFunes GarzónAún no hay calificaciones
- Despues Del Liberalismo - Immanuel WallersteinDocumento294 páginasDespues Del Liberalismo - Immanuel WallersteinAlan Tepetla100% (7)
- Taylor Peter 1994 Cap1Documento42 páginasTaylor Peter 1994 Cap1Nicolás PureFireAún no hay calificaciones
- George Novack, para Comprender La Historia, 06-12-11Documento106 páginasGeorge Novack, para Comprender La Historia, 06-12-11juan cristobal100% (4)
- Wallerstein Immanuel, Analisis de Sistemas-Mundo PDFDocumento391 páginasWallerstein Immanuel, Analisis de Sistemas-Mundo PDFFederico Caviedes89% (9)
- Los Annales Hoy Bernard LepetitDocumento20 páginasLos Annales Hoy Bernard LepetitAriel Esteban Paredes Cáceres100% (1)
- (Immanuel Wallerstein) An Lisis de Sistemas-MundoDocumento157 páginas(Immanuel Wallerstein) An Lisis de Sistemas-Mundoalzugariasas100% (3)
- Interpretaciones de La Revolución FrancesaDocumento14 páginasInterpretaciones de La Revolución Francesafercorfield1977Aún no hay calificaciones
- Annales Buen ResumenDocumento27 páginasAnnales Buen ResumenPerla Patricia FrancoAún no hay calificaciones
- Wallerstein - Análisis de Sistemas-MundoDocumento183 páginasWallerstein - Análisis de Sistemas-MundoSantiagoAún no hay calificaciones
- Wallerstein Immanuel Cap 2 El Sistema Mundo Moderno Como Economia MundoDocumento63 páginasWallerstein Immanuel Cap 2 El Sistema Mundo Moderno Como Economia MundoRocio TrinidadAún no hay calificaciones
- Otredad Latinoamericana en DUsselDocumento15 páginasOtredad Latinoamericana en DUsselfelipe.pablo2753Aún no hay calificaciones
- La Ayuda MutuaDocumento412 páginasLa Ayuda MutuaalejandraAún no hay calificaciones
- Immanuel Wallerstein. - Analisis de Sistemas-Mundo, Una IntroducciónDocumento75 páginasImmanuel Wallerstein. - Analisis de Sistemas-Mundo, Una IntroducciónAndreaAún no hay calificaciones
- El despertar de la sociedad civil: Una perspectiva históricaDe EverandEl despertar de la sociedad civil: Una perspectiva históricaAún no hay calificaciones
- Jacques Revel. Las Construcciones Francesas Del PasadoDocumento5 páginasJacques Revel. Las Construcciones Francesas Del PasadoMarcelo SAGAún no hay calificaciones
- Hugh Trevor-Roper, La Crisis Del Siglo XVII (Fragmento)Documento12 páginasHugh Trevor-Roper, La Crisis Del Siglo XVII (Fragmento)Katz Editores63% (8)
- Open Conspiracy - En.esDocumento68 páginasOpen Conspiracy - En.esaescribanoAún no hay calificaciones
- Miranda Bolivar y Las Construcciones deDocumento28 páginasMiranda Bolivar y Las Construcciones deOmarAún no hay calificaciones
- J.posaDAS. La Funcion Historica de Las TrasnacionalesDocumento237 páginasJ.posaDAS. La Funcion Historica de Las TrasnacionalesIvel Urbina Medina100% (1)
- O F B Fragmento de Los Prólogos La Subversión en ColombiaDocumento16 páginasO F B Fragmento de Los Prólogos La Subversión en ColombiaM Jose AvilezAún no hay calificaciones
- El Enfoque Teórico Del Sistema-MundoDocumento10 páginasEl Enfoque Teórico Del Sistema-MundoAlex Márquez Rodríguez100% (1)
- Mariana Canavese (2015) - Foucault en La Argentina Reciente. Hipótesis de TrabajoDocumento14 páginasMariana Canavese (2015) - Foucault en La Argentina Reciente. Hipótesis de Trabajopipa-booksAún no hay calificaciones
- Filosofía del sur: Descolonización y transmodernidadDe EverandFilosofía del sur: Descolonización y transmodernidadCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (3)
- La significación del silencio y otros ensayosDe EverandLa significación del silencio y otros ensayosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- La Revolución creadora: Antonio Caso y José Vasconcelos en la Revolución mexicanaDe EverandLa Revolución creadora: Antonio Caso y José Vasconcelos en la Revolución mexicanaAún no hay calificaciones
- Intervenciones políticas: un sociólogo en la barricadaDe EverandIntervenciones políticas: un sociólogo en la barricadaAún no hay calificaciones
- Hemisferio izquierda: Un mapa de los nuevos pensamientos críticosDe EverandHemisferio izquierda: Un mapa de los nuevos pensamientos críticosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (4)
- La historia como campo de batalla: Interpretar las violencias del siglo XXDe EverandLa historia como campo de batalla: Interpretar las violencias del siglo XXAún no hay calificaciones
- El socialismo romántico en el Río de la Plata (1837-1852)De EverandEl socialismo romántico en el Río de la Plata (1837-1852)Aún no hay calificaciones
- Sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipadorDe EverandSobre izquierda alternativa y cristianismo emancipadorAún no hay calificaciones
- Los Mineros Toman La PalabraDocumento134 páginasLos Mineros Toman La PalabraquekaselmoyAún no hay calificaciones
- Dumont - Prefacio A La Gran Transformacion de PolanyiDocumento19 páginasDumont - Prefacio A La Gran Transformacion de PolanyiquekaselmoyAún no hay calificaciones
- DFensor - El Derecho A La Ciudad2Documento39 páginasDFensor - El Derecho A La Ciudad2quekaselmoyAún no hay calificaciones
- Aime Cesaire - Victor Schoelcher y La Aboliaciond e La EsclavitudDocumento27 páginasAime Cesaire - Victor Schoelcher y La Aboliaciond e La EsclavitudquekaselmoyAún no hay calificaciones
- Zibechi - Los Nuevos-Nuevos Movimientos SocialesDocumento2 páginasZibechi - Los Nuevos-Nuevos Movimientos SocialesquekaselmoyAún no hay calificaciones
- Peet - Desigualdad y Pobreza. Una Teoría Geográfico-MarxistaDocumento12 páginasPeet - Desigualdad y Pobreza. Una Teoría Geográfico-Marxistaquekaselmoy0% (1)
- Lazzarato - Del Biopoder A La BiopoliticaDocumento13 páginasLazzarato - Del Biopoder A La BiopoliticaquekaselmoyAún no hay calificaciones
- Castells - El Poder en La Era de Las Redes SocialesDocumento13 páginasCastells - El Poder en La Era de Las Redes SocialesquekaselmoyAún no hay calificaciones
- NLR24108 Crecimiento Del Complejo Carcelario-Industrial en EEUUDocumento15 páginasNLR24108 Crecimiento Del Complejo Carcelario-Industrial en EEUUquekaselmoyAún no hay calificaciones