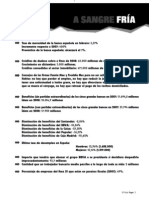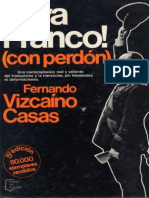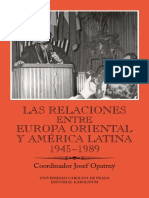Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mujer Franquismo
Mujer Franquismo
Cargado por
David Muñoz MartinezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Mujer Franquismo
Mujer Franquismo
Cargado por
David Muñoz MartinezCopyright:
Formatos disponibles
1
LAMUJ ERENLADICTADURAFRANQUISTA.
Elfeminismo,comomovimientoenelqueseexpresanycanalizanaspiracionesa
una participacin ms activa por parte de las mujeres en las decisiones que ataen a la
organizacinsocial,surgedurantelosaossesentadelsigloXXdeunmodosimilaren
diversospases.Porunlado,entroncaconaquelprimerfeminismoquegirentornoalas
sufragistasyaalreivindicacindelosderechospolticosycuyoimpulsoquedsepultado
en parte comouna de tantas consecuencias de las dos guerras mundiales. Por otro lado,
forma parte de un movimiento ms amplio de protestas protagonizadas por los ms
jvenes,queplanteabanlanecesidaddeampliarlademocracia,volvindolamsinclusiva
y transformandolosmodosdeentender las actividadespolticasylasmanerasenquese
tomabanlasdecisiones.
Sin embargo, la situacin en Espaa presentaba entonces rasgos especficos
porque,adiferenciadeotrospasescomoFrancia,Alemania,ItaliaoEstadosUnidos,que
vivan en marcos polticos democrticos, en este pas todava dominaba la dictadura
instauradatraselgolpemilitarylaguerracivilquederrocalgobiernodelaRepblica.
En contraste con la legislacin crecientemente igualitarista de los tiempos
anteriores a la guerra civil, el r gimen encabezado por Franco desarroll una
legislacin que exclua a las mujeres de numerosas actividades, en el intento de
mantenerlasenrolesmuytradicionales,quepocotenanqueverconlastendenciasquese
estabanmanifestandoen Europa
1
. Sielconjuntodelapoblacincarecadelosderechos
individuales y polticos propios de las democracias, las mujeres estaban mucho ms
relegadasan.Apartirde1deenerode1939seobligadardealtaalasmujeresyalos
hombres porseparado. Aqullas (perono stos)debandeclarar el nombredelcnyuge,
su profesin, lugar de trabajo, salario recibido y nmero de hijos. Es ms, a finales de
aquel ao se prohibi a las mujeres inscribirse como obreras en las oficinas de
colocacin, salvo si eran cabezas de familia y mantenan a sta con su trabajo, estaban
separadas, se hallaba incapacitado su marido, o eran solteras, bien sin medios de vida,
bienenposesindeunttuloquelespermitieraejerceralgunasprofesin.
Lamiseriadelaposguerrasecebespecialmenteconlasmujeres.Porejemplo,se
produjounaumentosignificativodelaprostitucin,toleradahasta1956,fenmenoquese
convirti en una vlvula de escape de una sociedad moral y sexualmente opresiva,
sometida a los preceptos de la Iglesia. El rgimen puso en marcha instituciones de
reclusindelasprostituidascomolasllamadasPrisionesEspecialesparaMujeresCadas,
creadasporunDecretopublicadoenelBOEel20denoviembrede1941.Tambinenese
mes y ao naci el Patr onato de Pr oteccin a la Mujer , constituido formalmente en
marzo de 1942, presidido por Carmen Polo de Franco buscando para las prostitutas
impedirsu explotacin, apartarlasdelvicioy educarlasconarreglo a lasenseanzasde
lareligincatlicaademsdeinformarsobreelestadodemoralidadenEspaayluchar
por su predominio
2
. El patronato se encargar tambin de la vigilancia y control de las
prostitutas y localesde prostitucin y pondr en marchauna red provincial destinada a
controlarlamoralyadenunciaraloscines,piscinasolocalesdebailequecontravengan
1
Carme Molinero, Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzadaen un mundo pequeo`, enHistoria
Social, n30,pp.97117.
2
A. Roura, Mujeres para despusdeunaguerra. Informes sobre moralidad y prostitucin enla posguerra
espaola,Barcelona,FlordelVientoEdiciones,1998.
2
lasrgidasnormasdelaIglesiaencuantoaestostemas.Lalimpiezadelambienteerael
objetivo y para ello las juntas provinciales de Patronato mandaban sus vigilantes,
denunciando a la polica cualquier expresin de pornografa, desnudismo,
promiscuidad,quenosloeraunavulneracindelamoralidadcatlicasinounamuestra
deexotismoantiespaol.Lameraconvivenciaeneltrabajoentrehombresymujeresse
describecomofuentedeproblemasyderiesgos.
El franquismo asumir la triloga nazi nios, hogar , iglesia (Kinder, Kche,
Kirche)quetantorecordabaalideariotradicional.Nosepuedehablardeoriginalidaddel
franquismo a la hora de tratar a la mujer ms all de que la tradicin de sometimiento
femenino era ms fuerte por la implantacin del tradicionalismo catlico. Su actitud
antifeministalehaceveralamujercomounserinferiorespiritualeintelectualmente,que
carecadeunadimensinsocialypolticayquetenaunavocacininequvocadeamade
casa y madre. Es el reflejo de prejuicios antiguos de raz catlica, reforzados por
corrientes europeas decimonnicascomo el irracionalismo, el nacionalismo conservador
oelpositivismo.
Por tanto, se practicar un discurso de reclusin de la mujer en el mbito del
hogar, de sumisin frente a lospadresprimero y luego frente al marido,de alejamiento
del trabajo extradomstico y de los foros de vida pblica que tena, adems, una base
biologistamuyclara,queseproyectabaenlasdiferenciascongnitasentreelhombreyla
mujer.Lamujersertemplodelarazaydepositariadelasocializacindeloshijosen
losvaloresdelrgimen.Esunmensajebasadoenlaincompatibilidadbiolgicaynatural
de la mujer con su independencia laboral o jurdica. En el mbito sexual se reprimir
cualquieratisbodelibertadenelcuerpodelamujer,persiguiendoactivamenteelaborto,
eliminandoeldivorcioymanteniendounapolticanatalistaque,aunquefracasar,serel
pilarbsicodeldiscursodirigidohacialamujer.
La propaganda franquista siempre se dirige a la mujer por un lado como un ser
superior en cierta medida al hombre sus virtudes fsicas (la maternidad) y por sus
atributos morales (dulzura, proteccin, etc..) frente a un hombre siempre ms hosco y
guerrero.Estaconversindelamujerenvirgen,envestal,enreceptculodelamory
la vida en definitiva es el contrapunto frente a una realidad de sometimiento en la vida
cotidiana y que el rgimen franquista va a reafirmar en todos los planos mediante la
limitacinjurdicadesucapacidadymedianteelcontroldesucuerpoyactitudes.Eneste
campo,laIglesiaeralamsactivadefensoradeestasestrechaspautasdecomportamiento
especialmente en loquese refiere a lamoralidadpblicaque setraducaen laforma de
vestiroenlaspautasdecomportamientoquetenanenlapurezayenladecenciaformal
unosreferentesinexcusables.
ElorganismoqueenEspaaasumilaorganizacindelasmujeresfuelaSeccin
Femenina de FET y de las JONS,encabezada por la hermanadel fundador de Falange,
Pilar PrimodeRivera
3
. Tambinintentabaemulara lasorganizacionesnazisyfascistas,
con sus propias peculiaridades, en este caso con una gran presencia del elemento
religioso.Estaorganizacintenacomomisinorganizarlaaceptacindelrgimenentre
las mujeres a travs de distintos mecanismos, reforzando pues el consenso y haciendo
frente a un hecho claro a esas alturas del siglo XX: que haba que contar con la mujer
3
Mara Teresa Gallego Mndez, Mujer, Falange y franquismo, Taurus, Madrid, 1983. Rosario Snchez
Lpez,Mujerespaola,unasombradedestinoenlouniversal.TrayectoriahistricadeSeccinFemeninade
Falange(19341977),UniversidaddeMurcia,Murcia,1990.
3
como un grupo con una fuerte influencia en todos los rdenes y que una organizacin
fascistanopodaignorar.Otracosaeraqueprecisamentesetrataradeafirmarenelnimo
de la mujer espaola su carcter de inferioridad respecto al hombre, pero poniendo de
manifiesto la dignidad e importancia del trabajo de ama de casa, la gran relevancia del
cuidado y educacin de loshijos y su gran influencia en el medio familiar a la hora de
conformar comportamientos sociales y polticos. Es decir, se trataba de anular las
posibilidadesde cambio deunas mujeres en creciente dinamismo y que haban iniciado
conelcambiodesiglounreplanteamientodelasrelacionespersonalesydesupresencia
enlasociedadoenlapoltica.
De las tres funciones de la organizacin (adoctr inadora, educador a y
asistencial) la que tendr un carcter ms claramente encuadrador por ser obligatoria
(para aquellas mujeres solteras o viudassin hijos que fueran menores de35 aos y que
debanrealizarduranteseismeses,yseishorasdiariassalvofestivos)eraladelServicio
Social. Comprenda una serie de actividades de carcter adoctrinador unas (el primer
mes, abasedeleccionessobrenacionalsindicalismoyestructura del Estado,la llamada
formacinterica),educativasotras(dosmesesdeasistenciaaescuelasdelhogar,en
donde se reciban instrucciones sobre cmo ser una buena ama de casa mediante la
realizacinde trabajos ligados alhogar,como coser,cuidadosdepuericultura,clasesde
cocina, etc.) y asistenciales (tres meses de prestacin que se poda cumplir en
comedoresinfantiles,talleres,hospitalesydiversasinstituciones).Juntoaello,laprctica
de actividades deportivas, fundamentalmente gimnasia. El cumplimiento del Servicio
Social era imprescindiblepara tomar parteen oposiciones y concursos, obtener ttulos,
desempear destinos y empleos retribuidos en entidades oficiales o Empresas que
funcionen bajo la intervencin del Estado. Posteriormente se exigi tambin para la
obtencin del pasaporte, carn de conducir, licencias de caza y pesca, pertenencia a
asociacionesdetodotipo,etc.Unelevadondicedeexenciones,permisos,etc.Hacaque
muchas mujeres no lo hicieran y que otras lo hicieran a lo largo de varios aos,
especialmentelasestudiantesurbanas,conloquedealgunamanerasefrenabaelobjetivo
fundamental del Servicio, que era atraer a todas las mujeres espaolas a un
adoctrinamiento social y poltico intensivo de seis meses. Conforme pasa el tiempo, el
Servicio social va quedndose ms en la instruccin del hogar, en la forja de buenas
amasdecasa,queenotracosa.
EnelintentodellegaralamujerdelcamposecrearlaHer mandaddelaMujer
y el Campo, organizndose grupos de mujeres que iban a los pueblos a ayudar a las
tareas agrcolas, a la par que se haca propaganda poltica y se informaba de elementos
bsicosdehigiene,cuidadodelacasaydelafamilia.Frutodeestasactividadessecrear
un cuerpo de Divulgadoras Rurales SanitarioSociales, formadas durante tres meses en
escuelas de mandosmenoresque estaban destinadas a ilustrar en los pueblos de Espaa
sobre esos temas. Se cre en 1940 y destacarn en la dura posguerra, con especial
hincapienlaluchacontralamortalidadinfantilyelcuidadodelosbebs
4
.Conelpaso
del tiempo cada vez adquiri ms fuerza el aparato formativo y decay la fuerza del
adoctrinamientopoltico.
Tambinpartede la actividad asistencial fueron las ctedr as ambulantes que
empiezan a funcionar en 1946. Consistan en un equipo de instructores (de juventudes,
4
J. Roca i Girona, De la pureza a la maternidad. La construccin del gnero femenino en la postguerra
espaola, MinisteriodeEducacinyCultura,Madrid,1996.
4
del hogar, enfermera, mdico, maestra, mando del partido) que con una serie de
remolques iban pueblo por pueblo dando charlas, consejos, cursos haciendo
demostraciones muy variadas. Destacaron en su lucha contra el analfabetismo y en la
creacin de grupos de coros y danzas. Menos conocidos fueron los cr culos Medina
(primero slo en Madrid y Barcelona y luego en casi todas las provincias). Eran unos
localesconsalndeactosybibliotecaendondeseprogramabanconferencias,encuentros
y actosculturales de todo tipo,como conciertos o exposiciones. Ibandirigidos ms a la
mujerdeclasemediayaltaurbanayalasestudiantesdebachilleryuniversitarias.
Despus de 194243 en que los falangistas empiezan a perder terreno surge con
fuerza la Accin Catlica comocanalizadora de muchas inquietudesde las mujeres. Se
plantedeformamuchomsselectiva,sinintentarnuncaserunaorganizacindemasas
yconactividadesdecarctermuyreservado,aunquealgunastuvierandimensinpblica.
Fuemenosintensoenelmbitoruralocontintesmsreligiososymscomprometidoen
laciudad,agrupandoamujeresprocedentesenunabuenapartedelaaristocraciaylaalta
burguesa, pero tambin con una presencia importante de sectores populares y obreros.
Representunaposibilidadrealparalasmujeresdealcanzarunaciertavisibilidaddentro
deunaestructuraeclesisticaclaramentemasculinaeincluso generalmentemisgina. Es
decir, que supona una presencia pblica y un cierto nivel de responsabilidad de las
mujeres.
Este modeloconservador de socializacinde lamujer se encontrarsinembargo
conriesgosnoestrictamentepolticos.Lamoda,elatolondramiento,elgastosuperfluoy
el alejamiento de las pautas oficial y tradicionalmente indicadas supona un cierto
enfrentamientoconotrosmodelosdeconducta,quenoerapoltico,peroquesmostraba
un rechazo de determinados sectores al duro cors de costumbres impuesto por el
rgimen.
Efectivamente, desde finales de los aos treinta y durante la dcada de los
cuarenta se erigieron en Espaa numerosas barreras a la actividad laboral femenina, en
una poca en que estos desincentivos y limitaciones se estaban destruyendo en otros
pasesoccidentalescongobiernosdemocrticos.YaenelFuerodelTrabajo,promulgado
en1938sehablabadeliberaralamujercasadadeltallerydelafbrica.Posteriormente
se prohibi el trabajo de la mujer casada si el marido tena un mnimo de ingresos
determinado. La Ley de reglamentaciones de 1942 implanta la obligatoriedad de
abandono del trabajo por parte de la mujer cuando contraiga matrimonio y algunas
importantes empresascomo Telefnica hacen constar ensusclusulas estanormativa al
contratar: si haba una reincorporacin posterior, deba contar con la autorizacin del
marido.Porcontraste,laleydejuliode1961recogielprincipiodeigualdaddederechos
laborales de los trabajadores de ambos sexos, si bien estableci excepciones
significativas.
Cuando, a finales de los aos cincuenta, comenz un proceso de aper tur a de
Espaa hacia el exterior y una poltica de industrializacin modernizadora del pas,
tambinseintrodujeronalgunas modificacionesenunalegislacin a todas luces arcaica.
Asescomoen1958yen1961,porejemplo,sepublicansendasleyesque,enelplanode
la vida civil y laboral, introducen algunas reformas tmidas, asentadas en una premisa
que, entonces, era absolutamente novedosa: la no discriminacin por razones de sexo
respecto a la capacidad jurdica de las mujeres, es decir, respecto a sus derechos y
obligaciones.Perose aclarabaqueesteprincipiodenodiscriminacinhaca referenciaa
las mujeres solteras! Porque las menores de edad (entonces hasta los veintin aos,
5
aunque las hijas no podan abandonar el hogar paterno hasta los veintitrs aos, salvo
paratomarestado)estabanbajolatuteladelospadresylascasadasbajolatuteladesus
maridos.Enqusetraducaestatutela?Porejemplo,enquelasmujeresnopodanelegir
por s mismas una profesin y ejercerla, realizar ninguna operacin de compraventa,
firmar uncontratode trabajoola aperturadeunacuentabancariasinlacorrespondiente
autorizacin marital. Por no poder, las mujeres casadas no podan no solamente
disponerdesuspropiosbienessinlaautorizacindelmarido,sinoquenisiquierapodan
disponer de s mismas: cualquiercosaque quisieran hacerdeba contar con la firma del
marido.
Como consecuencia de los cambios econmicos que comenzaron a tener lugar,
tambin la sociedad espaola se modifica profundamente: el desarrollo de la industria
genera un xodo muy fuerte desde el campo a las ciudades, la apertura contribuye a la
salidadeespaolesyespaolasenbuscadetrabajoenlospasesvecinos,laeducacinse
generaliza.Muchas mujeres cambian demedio y se incorporan a vivir en loscinturones
industriales, dejando atrs la vida rural. Muchas de ellas, adems, se introducen en el
mercadodetrabajo,tantoenlasindustriascomoenlosservicios:lavidaenlasciudades
es completamente distinta y las necesidades econmicas tambin. Las posibilidades de
accesoalaeducacinseincrementanyseempiezaaextenderlaideadequelosestudios
son importantes para que lasniaspuedan, en el futuro, tener mayores posibilidades de
acceder a mejores trabajos y, por qu no decirlo,a mejores maridos, de niveles sociales
msaltos.
En las capas medias, sobre todo, las jvenes comienzan a acceder en forma
creciente a los estudios universitarios, proceso que se ampla notablemente en los aos
setenta. Con el acceso a la universidad se abri la posibilidad de que algunas mujeres
comenzaran a conocer tanto el ordenamiento jurdico como los presupuestos sobre los
questeseasentaba.Descubran,porejemplo,queenelCdigoCivilseequiparabaalas
mujeres por el solo hecho de ser mujeres a los locos y dementes. El artculo 57 del
CdigoCivilsancionabaesesuretornoalaedadpuerilensurelacinconelhombre,aun
dentro del matrimonio: El marido ha de proteger a la mujer y sta obedecerle. Hasta
1958no fue autorizadaporla ley a ser tutora otestigoen testamentos, aunquela casada
segua necesitando permiso del marido, y hasta 1973, en las vsperas de la consuncin
fsicadelrgimenpordecesodesuldercarismtico,lassolterasnopudieronabandonar
elhogar paternoyorganizarsesu vidaantesdelosveinticinco aos, pasando apartir de
ese ao a equiparar la edad de emancipacin legal los veintiuno con los varones. La
educacin recibida haba intentadoprogramarla en el sentido de la sumisin al hombre,
de la virginidad comonico valor especficamente femenino, de la decencia y la honra,
del matrimonio y la procreacin como indispensableobjeto de suexistencia. El Cdigo
Penalcastigaba duramenteala mujerquecometaadulter io (la mujercasadaqueyace
convarnquenoseasumarido),mientrasqueenloshombressloeradelitosisetrataba
de amancebamiento (que el marido tenga manceba dentro de la casa conyugal o
notoriamentefueradeella).Elartculo416delCdigoPenalcastigabaconarrestomayor
omultaatodosaquellosqueindicaran,vendiera, anunciaran,suministraranodivulgaran
cualquier medio o procedimiento capaz de facilitar el abor to o evitar la procreacin.
Sin embargo, en el caso de aborto, se contemplaba la reduccin de la condena si se
alegabaladeshonraquesuponaparalafamiliaunamadresoltera.
Hasta1961lamayoradelasordenanzaslaboralesyreglamentacionesdetrabajo
en empresas pblicas y privadas establecieron despidos forzosos de las trabajadoras al
6
contraer matrimonio y algunos reglamentos del rgimen interior de las empresas
prohiban a las mujeres ejercer puestos de direccin. Adems, la mujer casadacontinu
necesitandoelpermisodesumaridoparafirmarcontratosdetrabajo,ejercerelcomercio
yusufructuarsusalario.
La Ley 22 de julio de 1961 prohibi toda forma de discriminacin laboral en
funcin del sexo y expresamente la salarial. En torno a 1961 las reglamentaciones de
trabajoyordenanzaslaboralesdejarondecontenerclusulasdedespidopormatrimonio.
A partir de entonces, cuando las trabajadoras contraan nupcias, podan generalmente
elegirentretresopciones:
1. continuarensupuesto
2. acogerseaunaexcedenciatemporaldeunoacincoaosparadedicarsealcuidadode
sufamilia
3. oaunapermanente,traspercibirunaindemnizacin.
En 1966 se permiti a las mujeres ejercer como magistrados, jueces y fiscalesde la
Administracin de Justicia. La autorizacin marital para firmar un contrato laboral y
ejercer el comercio fue abolida en la reforma de los Cdigos Civil y de Comercio de
1975.Cuando el rgimeneconmico del matrimonio era la sociedad de gananciales, los
salarios de ambos cnyuges constituan bienes gananciales, cuya administracin sigui
correspondiendo durante todo el franquismo (y hasta 1981) al marido. Por ltimo, a
finales de 1975 el acceso a algunos puestos de trabajo permaneca cerrado para las
mujeres,porejemplo,enlaPolicaolasFuerzasArmadas.
Enelplano laboral existandiscriminacionescomola imposibilidadde acceder a
cargos de magistrado, juez o fiscal, partiendo de la consideracin de que, en caso de
accederaellos,lamujerpondraenpeligrociertosatributosalosquenodeberenunciar,
como son la ternura, la delicadeza y la sensibilidad (Ley de Derechos Polticos,
Profesionales y de Trabajo de la Mujer, 1961) o la exigencia de una autorizacin del
maridopara que la esposa pudiera trabajar, loque seconoca como licencia marital y
quesemantuvohastalareformalegislativade1975elmatrimonioera,enelcasodelas
mujeres,unacausaparalarescisindelcontratodetrabajoylasleyesnogarantizabanla
estabilidadlaboraldelasmujeresquedesearanseguirtrabajando.Lasdiscriminacionesse
manifestaban tambin en las diferencias salariales en general. Por ejemplo, unas
ordenanzas laborales del sector textil establecan, en 1970, que en el caso de que las
mujeresrealizaranfuncionespropiasdelvarn,recibiranunsueldodel70%.
La tasade actividadfemenina ascendi al21% en1960,esdecir,algo menosde
2.200.000 mujeres activas. En ese momento, la aprobacin de la Ley de 1961 revisti
considerableimportanciaporqueamplielrangodelosderechoslaboralesreconocidosa
las mujeres, inici una pauta de desmantelamiento progresivo (pero no total) de las
discriminaciones legales referidas al trabajo extradomstico femenino y, en principio,
pudoafectaratodaslasmujeresqueparticipabanenelmercadolaboral,yqueconstituan
uncolectivonodesdeabledesdeelpuntodevistanumrico.
Laleydel61 noseapr obpor imperativoseconmicos.Enelmercadolaboral
espaol no se precisaba mano de obra adicional. Incluso si tal carencia se hubiera
producido,hubierapodidopaliarse,entreotrosmedios,contratandoahombresparadosy
subempleados,oalosqueemigraronaprincipiosdelosaossesenta.
Tampoco fue una respuesta a las demandas sociales. Las asociaciones
movilizadas en contra de las discriminaciones por razn de sexo eran entonces muy
pocas,ycontabanconrecursosinsuficientesparaejercerinfluenciasobrelaelitepoltica.
7
Duranteelfranquismoelfeminismofueatacadoconunadurezaeintensidadsinparangn
encasiningunasociedaddenuestroentorno.Poresonodebesorprenderqueen1975casi
tresde cada cuatro (72%)entrevistados (hombresymujeres)afirmaran queel trabajode
la madre era negativo para la educacin de los hijos, al menos mientras estuviesen en
edad escolar. Amplios sectores de la poblacin se mostraban recelosos ante el trabajo
extradomstico de las mujeres casadas, frontalmente opuestos al de las madresdenios
pequeosyfavorablesaquefuesealosmaridosaquienescorrespondieseautorizar(ono)
a las mujeres a realizar actividades fuera del hogar, si bien una minora significativa
sostenaopinionescontrariasalasexpuestas.
LaLeyde1961fueelaboradapor laeliteguber namentalactuandoconrelativa
independencia respecto a los dictados de la economa o las demandas sociales
5
. Segn
Pilar Pr imo de Rivera: Las mujeresnunca descubrennada les falta, desde luego, el
talento creador, reservado por dios para inteligencias varoniles nosotras no podemos
hacer ms que interpretar mejor o peor lo que los hombre nos dan hecho. Por tanto,
parecequefuelavoluntaddelosmandosdelaSeccinFemenina,enconsonanciaconel
resto de la elite poltica franquista, de ganar para Espaa cier to r econocimiento
inter nacional,loquelesimpulsaraapromoverunamedidaliberalizadoradelcarizdela
ley de 1961. La Ley de 1961 sirvi, junto a otras, para que los gobernantes franquistas
presentaran a Espaa en el contexto internacional como un pas en el que, a pesar del
rgimendictatorial,lasituacindelasmujeresera,dealgnmodo,equiparablealadelas
sociedadesdenuestroentorno.Porlodems,encuantoaldebatedelaleyelasuntoms
debatido fue el relativo a la autorizacin marital: a las casadas no se les requerira un
permisoescritodesusespososcadavezquefirmaranuncontratodetrabajo,sibienstos
podran negarse a que sus mujeres trabajaran, habiendo de expresar su negativa por
escrito.Elprecioqueunapartedelaelitepolticanoestabadispuestaapagarporobtener
cierta aceptacin internacional del rgimen era el cuestionamiento del principio de
autoridadenlafamilia,laclulaprimariadelasociedadsegneldiscursooficial.
LAMUJ ERENLASOCIEDADDEMOCRTICA.
La igualdad ante la ley es una de las primeras exigencias de una sociedad
democrtica y sera, por lo tanto, una de las primeras cuestiones en torno a las cuales
comenzaranamovilizarselasmujeres:primeroseranlosderechosciviles,talescomola
derogacin de la licencia marital, la supresin de todos los artculos en las leyes que
tuvieran un carcter de subordinacin de las mujeres respecto a los hombres, la patria
potestadconjunta,la mayoradeedad alosveintin aos a todoslosefectos, la libertad
religiosaenloscentrospblicosyprivados.Aellossesumaranlosderechospolticos:a
crear asociaciones, a poder reunirse, expresarse libremente y ejercer la huelga, en el
contexto de los reclamos de democratizacin del conjunto de la oposicin al rgimen
autoritario. Tambin se reclamaran los derechos en el mbito laboral y educativo. Y,
progresivamente,seaadiraelderechoaunasexualidadlibre,alcontroldelanatalidady
alaborto,laleydematrimoniocivilylaleydedivorcio.
Esta manifiesta desigualdad legal sera uno de los motores movilizadores que
llevaraaorganizarse a mujeresdel mbito universitario fundamentalmente, peroque se
5
Celia Valiente Fernndez, La liberalizacin del rgimen franquista: la Ley de 22 de julio de 1961 sobre
derechospolticos,profesionalesydetrabajodelamujer,enHistoriaSocial,n31,1998,pp.4565.
8
iraextendiendoaotrasreivindicacionesyala incorporacindemujeres procedentesde
otros medios yotras experiencias, confluyendoen unacorrienteque comenzar a tomar
forma como movimientofeministaafinalesde1975 yque,despusdecuatro aosde
intensaactividad,comenzaraunetapadeprdidadefuerza,enparteporlasdisensiones
internas, en parte por los nuevos desafos que implicaron la puesta en marcha de las
institucionesdemocrticas.
Algunasmujeres,portradicinfamiliaroporcontactosenloscentrosdeestudios,
se iban incorporando a las actividades que se realizaban en los diversos grupos de
oposicinpolticaaladictadura,encarcterdemilitantes,colaboradoras,simpatizanteso
prestando apoyo y colaboracin en forma ms o menos ocasional y participando de las
actividades de protesta que, por entonces, se generalizaron tanto en las fbricas y
universidades como en los barrios populares. Muchas de estas mujeres realizaran el
caminodesde laparticipacin en grupospolticos a la integracinen gruposde mujeres
feministas,apartirdelosproblemasqueencontraronenlasformaspolticasalusoporel
hechodesermujeres.Otrassenuclearonentornoalproblemadelacompatibilizacindel
cuidado de los hijos y los trabajos: comenzaron entonces las primeras experiencias
autogestionariasdeguarderasylasreivindicacionesdesucreacinporpartedelEstado.
Ello implicaba una ruptura con un modelo tradicional que supona que las mujeres
debandedicarseprioritariamentealacrianzadeloshijosyqueeracosadeloshombres
eltrabajarfueradelacasaparaconseguireldineronecesario.Paraestasmujeresjvenes,
con mayores niveles de instruccin que sus madres, comenzaba la penuria de la doble
jornada, que para tantas mujeres convirti la dedicacin exclusiva al hogar como la
opcin ms deseable, frente al agobio de tener que hacerlo todo. A las mujeres que
siempre haban tenido que trabajar porque necesitaban esos ingresos, se sumaban ahora
otrasque,ademsdevenirlesbieneldinero,querantrabajarcomounaformadeentender
suspropiasvidas,depreservarciertaautonomapersonaldentrodelainstitucinfamiliar.
Entre las que se incorporaban a trabajos remunerados, poco a poco iban
comprobando las diferencias de trato y las desigualdades imperantes en los medios
laboralesentrehombresymujeres:engeneral, estas ltimasreciban salariosmenoresy
sus posibilidades de promocin eran bastante ms remotas que las de sus compaeros
masculinos.Otrafuentedemalestarymotivodedebates.Enestesentido,lavertientems
fuerte de iniciacin del movimiento feminista como tal, la constituyeron grupos
espontneos de mujeres que comenzaron a reunirse para conversar entre ellas sobre el
creciente malestar que sentan y que no conseguan explicar ni delimitar. Estos grupos,
bsicamente iniciadospor amigas, iran progresivamente incorporando temas de debate,
accediendo a textos producidos por mujeres en otros pases (Francia, Italia, Inglaterra,
Estados Unidos). Por su propia forma de constitucin y por las preguntas de las que
partan estas mujeres, una de las caractersticas que las diferenciaba de los grupos
polticostradicionaleserala fuerteimplicacinpersonalyafectiva,elespacioconcedido
al debate de cuestiones de la vida cotidiana, de los sentimientos y las vivencias
personales.Estostemasnotenancabidaenlaagendapolticaylasmujeresnocontaban
tampococonunlenguajeapropiadoparaexpresarlo.
El ao 1975 fue fundamental en este proceso. Las Naciones Unidas lo haban
declarado como AoInter nacional de laMujer , dedicndolo alestudiode lasituacin
de las mujeresen elmundo. Ello moviliz unas energasenormesentre las feministas y
las mujeres que haban comenzado a organizarse. Quisieron aprovechar la celebracin
internacional para poner de manifiesto el atraso y las discriminaciones que sufran las
9
mujeres en la sociedad espaola. Las vas ms importantes de difusin de estas
preocupacionesfueronlosmediosdecomunicacin,tantoenlaprensaescritacomoenla
televisin, quetransmitieroncomparacionesde todo tipocon la situacinde las mujeres
en el resto de los pases, especialmente los europeos, poniendo en evidencia la arcaica
situacinlegaldelasmujeresespaolas,laausenciadelibertadesyderechos,ascomosu
statussocialrelegado.
Deestamanera,elAoInternacionaldelaMujeraportunadimensinmundiala
todas las inquietudes que venan sintiendo esta jvenes espaolas, en un momento que
resultmuyintensoparaelconjuntodelasociedad,porlacrecientedescomposicindel
rgimenautoritarioylamuertedeFranco.Paralasmujeresfueunpuntodeinflexinen
su capacidad de romper con una invisibilidad milenaria, viviendo un gran impulso
organizativo,enelquelosgruposcomenzaronadelimitarsemejoryaadquirirunamayor
solidezyproyeccinhaciaelconjuntode lasociedad.Todoellollevara a larealizacin
delasprimerasJornadasNacionalesporlaLiberacindelaMujer,enMadrid,losdas6,
7y8dediciembrede1975,pocosdasdespusdelamuertedeFranco.
All confluyeron distintas corrientes organizativas, procedentes de Madrid,
Catalua,Galicia,Valladolid,Albacete,Valencia,Santander,Mlaga,Sevilla,entreotras.
Enlapreparacincolaborarondiversasasociaciones,comolasdeAmasdeCasa,Mujeres
Universitarias, Amigos de la UNESCO. El temario comprenda ponencias desarrolladas
porlasdelegacionesprocedentesdediversospuntos delpas: mujerysociedad mujery
educacin mujer y familia mujer y trabajo mujer y barrios movimientos feministas.
FueascomoestasprimerasJornadastuvieronunecomuyamplio,enprimerlugarentre
los grupos feministas, pues acudieron mujeres de todas las regiones y de todas las
tendenciasideolgicas.
Desde los primeros debates comenzaron a marcarse diferencias en la
conceptualizacinylasprioridadesdelmovimientofeminista:unasponanelacentoenla
lucha feminista centrada en los derechos de las mujeres otras, ms ligadas a
organizacionespolticasconcretas,planteabanque elfeminismodeba ser unfrente ms
enlaluchapolticaporlademocraciaylaslibertadesquemantenalaclasetrabajadoraen
su conjunto, aceptando la direccin de los partidos de vanguardia. Los grandes debates
feministas comenzaron entonces y se centraran en la cuestin de la autonoma del
feminismocomomovimientosocialrespectoalasestructuraspartidistastradicionales.En
realidad,lodeterminantedelasdesavenenciaseralapertenenciaonoapartidospolticos,
lo que se expres en trminos de partidarios de la militancia nica (feminista) versus
partidariasdeladoblemilitancia.ComoconclusinseelaborunaResolucinpolticade
las primeras Jornadas Nacionales por la Liberacin de la Mujer, se plasmaron
denuncias y reivindicaciones relativas a las cuestiones que ms preocupaban a las
mujeres,conespecialhincapienlostemaslaborales.RespectoalMovimientoFeminista,
seafirmabalosiguiente:
La necesidad de un Movimiento Feminista revolucionario y autnomo en nuestro pas, que
defienda las reivindicaciones especficas de la mujer en todo momento, a fin de evitar su
discriminacin en cualquier aspecto: legal, laboral, familiar o sexual, conscientes de que la poca
envergadura poltica que revista la situacin de la mujer esla causa de la continua marginacin de
susinteresesenlasesferasdedecisindelpas.
Pensamos que siendo indispensable la autonoma del feminismo como organizacin
reivindicativa, es slo mediante la presencia activa y terica de la mujer en las estructuras y
programas encargados de encauzar las reivindicaciones sociales, como podrn lograrse sus
objetivos.Nuestraluchacomomujeres nodebe seruna luchacontra elsexo masculino,sinocontra
10
la situacin que hace posible que nos oprima, contra las estructuras que mantienen el poder de
decisin,configuracinyactuacinenmanosexclusivamentemasculinas.
Aunque la proliferacin de grupos de mujeres de composicin variopinta hace
muy difcil realizar unaclasificacinexhaustiva por ideologa o adscripcin poltica, no
obstante, ya a partir de esas primeras jornadas es posible delimitar la existencia de tres
grandescorrientes,reconocidasenesapoca:
Feminismo socialista: vinculado a los movimientos polticos y a las luchas
sociales de la poca. Se identificaba con los grupos y partidos polticos de izquierda y
admita la doble militancia, participando muchas en partidos y organizaciones polticas
tradicionales. Entre los grupos que integraban esta corriente pueden mencionarse el
Movimiento Democrtico de Mujeres, vinculado al Partido Comunista la Asociacin
Democrticade laMujer,vinculada alPartidodelTrabajo y la Uninpor laLiberacin
delaMujer,relacionadaconlaOrganizacinRevolucionariadeTrabajadores.
Feminismo radical: formado por los grupos feministas independientes de los
partidos polticos. Propugnaban la militancia nica por considerar que el feminismo era
una alternativa poltica global. Pueden mencionarse los Seminarios y Colectivos
FeministaselgrupoLAMAR,enBarcelonayelgrupoTERRA,enValencia.
Tercera va: integrada por grupos feministas que no estaban especialmente
vinculados a ningn partido poltico pero que admitan la doble militancia por parte de
aquellas mujeres a las que les apeteciera. A medio camino entre las posiciones de las
otras dos corrientes, intentaban compatibilizar lo menos extremo de ambas posiciones.
Pueden mencionarse como defensoras de esta postura al Frente de Liberacin de la
Mujer,enMadrid,yelgrupoANCHE,enBarcelona,entreotras.
Mientras que las segundas se centraban en el cambio de las relaciones entre
hombres y mujeres, en la defensa de los intereses de las mujeres frente a los intereses
histricamentedefendidosporloshombres,lasprimerasentendanquesincambiosocial
general no era posible el feminismo y que el destino de las mujeres, sus derechos y
libertades, estaba unido a la historia delmovimiento socialista, comoejemplificaban las
vidas de mujeres como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Flora Tristn a nivel
internacional,yClaraCampoamoroMargaritaNelken,enEspaa.
Enmayode1976 tuvo lugar elsegundoencuentrode mujeresde todoelEstado,
las Jornades Catalenes de la Dona. Al calor del fuerte impulso activista que haban
desarrollado las mujeres en Catalua, estas jornadas se celebraron en el Paraninfo de la
Universidad de Barcelona, bajo los auspicios de la Asociacin de los amigos de las
NacionesUnidasylacoordinacinserealizatravsdelSecretariadodeOrganizaciones
No Gubernamentales. En ellas se reunieron ms de cuatro mil mujeres procedentes de
todoslospuntosdeEspaaysellegaunaPlataformaUnitariademovilizacin.Allse
discuti la polmica sobre si las mujeres constituan una clase social en s o formaban
partedelasdistintasclasesenfuncindesusposicionessocioeconmicaselanlisisdel
patriarcado, el dominio masculino en el linaje y en la familia intentando explicar las
relaciones existentes entre hombre y mujeres el papel del trabajo domstico no
remuneradoenlassociedadescapitalistasyelrepartotradicionaldelastareasdomsticas
elanlisisdelafamiliacomounainstitucinqueoriginabalaexplotacindelamujerla
maternidad como imposicin o como opcin libre y voluntaria la separacin de la
sexualidad y la reproduccin. En las conclusiones se plasm una plataforma amplia de
reivindicaciones, que suscit la creacin de nuevos grupos, la ampliacin de los
11
existentes y mayores esfuerzos para la coordinacin de acciones conjuntas. Pero no fue
slo unespaciopara el debate terico:tambin,atravsde las ponenciasy discusiones,
comenzaron a ponerse en comn diversas experiencias de trabajo que iban
desarrollndoseendistintoslugares
6
.
Elda8demarzo,dadelaMujer,seconvirtienocasinanualdemanifestacin
reivindicativa. Las mujeres pusieron una marca festiva a esos encuentros polticos,
buscandoformasllamativasyprovocadorasdepresentarlasreivindicaciones.Seabrieron
barespara mujeres y las primeras librerasparamujeres.Loscentrosdeplanificacinse
crearonconelobjetivode ayudar a las mujeresde menores recursoseconmicos y a las
ms jvenes, que tenan dificultades para acceder a mtodos anticonceptivos y que se
encontraban en dificultades muy serias a la hora de enfrentarse con embarazos no
deseados. En 1976 se cre en Madrid el primer centro de este tipo. En 1978, el
nombramiento de una mujer feminista como consejera de la Junta Preautonmica de
AndalucacontribuyenformadecisivaalaaperturadeCentrosdelaMujer.Unaforma
de actuacin importante fueron las manifestaciones de protesta organizadas al hilo de
agresiones,conelobjetodesensibilizaralaopininpblicasobrelavulnerabilidaddelas
mujeresenlasociedadmachistayviolentaylanecesidaddellevaracaboactividadesde
prevencin.Unmbitoenelquelasfeministaspusierontambingrandesesfuerzosfueel
delaeducacin,sobretodoencuantoalibrosdetextoycoeducacin.Assellevacabo
una denuncia del sexismo que impregnaba los libros de texto escolares. En sus anlisis
considerabanqueunadelasclavesparaentenderelpapelsecundariodelasmujeresenla
sociedaderasureclusinenelsenodelafamilia.Eltrabajoremuneradoaparecacomoel
mecanismodecambioylavadeliberacin.
En las primeras elecciones democrticas de junio de 1977, aunque en los
programasde los partidospolticos en realidad slolosde izquierdassehablabadela
mujer,siempreeraconsideradocomodesegundoorden,noobstante,veinticincomujeres
fueron elegidas diputadas y, entre ellas, tres eran feministas confesas. Dentro del
Ministerio de Cultura se cre la Subdireccin General de la Condicin Femenina que
organiz en septiembre de 1976 las primeras Jornadas de la Condicin Femenina en
Madrid a la que asistieron los grupos que tenan mayor ligazn con partidos polticos.
Con el establecimiento de los primeros Ayuntamientos democrticos se crearon las
primeras concejalas o Departamentos de la Mujer. Tambin se cre el Instituto de la
MujercomounorganismodemayorrangodentrodelaAdministracinyresultadodelas
presionesdeungrupodemujeresdelPSOEen1983altransformarselaSubdireccinde
la Condicin Femenina en Instituto de la Mujer con una dotacin presupuestaria
importante. Suprimeradirectorasera lafeminista y diputada socialistaCarlota Bustelo.
Apartirdeallseintensificayprofundizalapresenciadelasreivindicacionesfeministas
en la agenda poltica pero de forma institucional. Ello viene dado porque el
asociacionismofemeninoparecitocarsutechoenlastercerasyltimasgrandesjornadas
estatalescelebradasenGranadaen1979.Elenfrentamientomsimportantegirentorno
a la cuestin sobre la participacin activa en las instituciones democrticas, partidos
polticos incluidos. En el fondo subyaca tambin un debate terico: el feminismode la
igualdadyelfeminismodeladiferencia.
Estedebateseoriginabaenlosdiversosintentosdeexplicacindelhechodeque
las sociedades, a lo largo de la historia, haban hecho de la diferencia biolgica de la
6
LauraNuoGmez(Coordinadora), Mujeres:deloprivadoalopblico,Madrid,Tecnos,1999.
12
mujer una desigualdad social o de gnero. En lneas generales, las partidarias del
feminismo de la diferencia crean que lo importante era reivindicar como positivos los
valoresquesehabanidoatribuyendoalasmujeres:afectividad,sensibilidad,naturaleza
yapostabanaunarebelintotalcontraelsistemapatriarcalylosvaloresdominantes.Por
su parte, las partidarias del feminismo de la igualdad tendan a poner el acento en las
discriminacionespor razonesde gnero, se enfrentaban al machismo y apostaban por el
ejercicioplenodelosderechosindividuales,polticos,socialesyeconmicosporpartede
las mujeres. Ambas posturas se traducan en posiciones divergentes respecto a la
militancianicaenelfeminismooalamilitanciadoble,conparticipacinenlospartidos
polticos. En el encuentro de Granada la tensin alcanz su mxima expresin y se
desencadenunaprofundadivisinenelmovimientofeministaquefueprogresivamente
disgregndoseyperdiendolafuerzadelosaosprecedentes.
Por otro lado, la creacin de diversos espacios institucionales desde los que
desarrollar polticas concretas para luchar contra la discriminacin de las mujeres
absorbi una buena parte de los esfuerzos y canaliz muchas de las tareas que hasta
entoncessehabandesarrolladoabasedevoluntarismoyespontaneidad.
Hoysepuededecirqueelfeminismonoesunmovimientoexclusivo,cerrado,con
lmites precisos sino que una parte de los postulados feministas ha ido coloreando a la
sociedad en su conjunto: en los centros educativos, en la universidad, en los partidos
polticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales y juveniles en todos los mbitos
lasmujereshanidoavanzando,aunqueseapocoapocoyenformadespareja.
También podría gustarte
- 1936 La Checa Del Cinema Europa Madrid. Felipe SandovalDocumento12 páginas1936 La Checa Del Cinema Europa Madrid. Felipe SandovalJoaquín Olivera100% (1)
- Historia MicrobiologíaDocumento46 páginasHistoria MicrobiologíaKaty Nicolet Rojas PiñonesAún no hay calificaciones
- Textos Edad ModernaDocumento5 páginasTextos Edad ModernaRebeca Fernández PuertaAún no hay calificaciones
- Mercedes Sanz-Bachiller: Biografía políticaDe EverandMercedes Sanz-Bachiller: Biografía políticaAún no hay calificaciones
- Los 30 Mejores Libros de Historia de 2020Documento3 páginasLos 30 Mejores Libros de Historia de 2020Dany HernandezAún no hay calificaciones
- Detalles Sobre La Muerte de Ramiro Ledesma - La Utilidad de Un MitoDocumento12 páginasDetalles Sobre La Muerte de Ramiro Ledesma - La Utilidad de Un MitoMarco Aurelio Antonino AugustoAún no hay calificaciones
- Asesinato en La Columna DurrutiDocumento11 páginasAsesinato en La Columna DurrutiEladioAún no hay calificaciones
- Bonet Joana - Chacón La Mujer Que Pudo GobernarDocumento405 páginasBonet Joana - Chacón La Mujer Que Pudo GobernarCTA Autonoma ChivilcoyAún no hay calificaciones
- Albertí, J.La Iglesia en Llamas - La Persecución Religiosa en España en La Guerra Civil PDFDocumento723 páginasAlbertí, J.La Iglesia en Llamas - La Persecución Religiosa en España en La Guerra Civil PDFIgnacio Fernández de MataAún no hay calificaciones
- La Ideología Nazi y Su Efecto Jurídico en El HolocaustoDocumento26 páginasLa Ideología Nazi y Su Efecto Jurídico en El HolocaustoEvelyn Jossi Rivera YantasAún no hay calificaciones
- El Caso HedillaDocumento6 páginasEl Caso HedillaalfonsougarteAún no hay calificaciones
- El Viejo Topo, Nº 255, Abril 2009Documento95 páginasEl Viejo Topo, Nº 255, Abril 2009rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- El Segundo Franquismo. (1963-1975) Cronología de Las Fechas Más Señaladas. V. Antonio LópezDocumento136 páginasEl Segundo Franquismo. (1963-1975) Cronología de Las Fechas Más Señaladas. V. Antonio Lópezespino de fuego100% (2)
- Adolfo Suarez El Presidente Inesperado de La TransiciónDocumento6 páginasAdolfo Suarez El Presidente Inesperado de La TransiciónIsma Sierra GarridoAún no hay calificaciones
- La Falange y La CNT PDFDocumento12 páginasLa Falange y La CNT PDFMartinAún no hay calificaciones
- Peirats, José - Durruti-Ascaso (Anarquismo en PDF) PDFDocumento12 páginasPeirats, José - Durruti-Ascaso (Anarquismo en PDF) PDFAnarquismo en PDFAún no hay calificaciones
- Gara Reporting of Eta DeclarationDocumento64 páginasGara Reporting of Eta DeclarationOpen BriefingAún no hay calificaciones
- De Los Trabajos Forzados A La Autoconstrucción.Documento20 páginasDe Los Trabajos Forzados A La Autoconstrucción.Iñaki Xabier100% (1)
- El Rey Que No Amaba A Los Elefantes - Amadeo Martínez InglésDocumento589 páginasEl Rey Que No Amaba A Los Elefantes - Amadeo Martínez InglésFernando GómezAún no hay calificaciones
- Raphael LemkinDocumento13 páginasRaphael LemkinANGEL GUILLERMO ARIAS INGAAún no hay calificaciones
- CMA033 - La Francia de de Gaulle PDFDocumento32 páginasCMA033 - La Francia de de Gaulle PDFJorge Moreno100% (1)
- Bandera de Argentina y Su Relacion Con C.A.Documento156 páginasBandera de Argentina y Su Relacion Con C.A.EUNICE YAX TZULAún no hay calificaciones
- Elgoibar 1936. Fusilamientos en Las Centrales EléctricasDocumento112 páginasElgoibar 1936. Fusilamientos en Las Centrales EléctricasAnonymous SPi3X6MAún no hay calificaciones
- Gobernadores Civiles de La II RepúblicaDocumento54 páginasGobernadores Civiles de La II RepúblicadrusoneronAún no hay calificaciones
- 1986 Sobre La Guerrilla Antifranquista en Leon PDFDocumento6 páginas1986 Sobre La Guerrilla Antifranquista en Leon PDFFrancisco Fernando ArchiduqueAún no hay calificaciones
- Guerra Civil PDFDocumento92 páginasGuerra Civil PDFAna DeruedaAún no hay calificaciones
- Revolución y Contrarrevolución en España - Felix MorrowDocumento248 páginasRevolución y Contrarrevolución en España - Felix MorrowXacobe AntónAún no hay calificaciones
- 03 Las Oleadas Barbaras y La Caida Del Imperio RomanoDocumento70 páginas03 Las Oleadas Barbaras y La Caida Del Imperio RomanoCésar Rafael Lizardo AlvarezAún no hay calificaciones
- Herri Batasuna 30 UrteDocumento64 páginasHerri Batasuna 30 Urtesholojov15100% (2)
- Leyes de Los BurgundiosDocumento98 páginasLeyes de Los BurgundiosDiego C. Améndolla SpínolaAún no hay calificaciones
- La Casta - Daniel MonteroDocumento81 páginasLa Casta - Daniel Monteromaytemp2012Aún no hay calificaciones
- Infografía Familia RothschildDocumento1 páginaInfografía Familia RothschildDanna paola HerreraParraAún no hay calificaciones
- Involución Militar en La TransiciónDocumento266 páginasInvolución Militar en La TransiciónRoberto Muñoz BolañosAún no hay calificaciones
- La Historia de Los VencidosDocumento213 páginasLa Historia de Los Vencidosbandolero89Aún no hay calificaciones
- Ante El Alzamiento. Trama Civil y Conspiración Militar - de La CiervaDocumento103 páginasAnte El Alzamiento. Trama Civil y Conspiración Militar - de La CiervaEstudio Moyana Fernandez0% (1)
- Recuperacio NMemoriaHisto RicaDocumento136 páginasRecuperacio NMemoriaHisto RicaJavier González CachafeiroAún no hay calificaciones
- España Bajo La Dictadura Republicana PDFDocumento300 páginasEspaña Bajo La Dictadura Republicana PDFAlbertoAún no hay calificaciones
- Libro GUERRA Y REVOLUCIÓN EN ESPAÑA Valeria IanniDocumento60 páginasLibro GUERRA Y REVOLUCIÓN EN ESPAÑA Valeria IanniPao La LibertàAún no hay calificaciones
- Historia de Las Internacionales en Espana Tomo II Maximiano Garcia VeneroDocumento208 páginasHistoria de Las Internacionales en Espana Tomo II Maximiano Garcia VeneroHermano EduardoAún no hay calificaciones
- Victimas de La Guerra Civil - Varios AutoresDocumento366 páginasVictimas de La Guerra Civil - Varios AutoresMariano BoschiniAún no hay calificaciones
- Alcocer Historia Desde Reina Catolica A Comunidades PDFDocumento302 páginasAlcocer Historia Desde Reina Catolica A Comunidades PDFfeskalante_549880757Aún no hay calificaciones
- Claudio Sanchez Albornos PDFDocumento30 páginasClaudio Sanchez Albornos PDFElebro Carpio GonzalezAún no hay calificaciones
- Constitucion URSS 1936Documento3 páginasConstitucion URSS 1936PaulaSandlerAún no hay calificaciones
- La Marginación de Los Indios ApachesDocumento17 páginasLa Marginación de Los Indios ApachesgeogarikiAún no hay calificaciones
- Percepcion Catolica Del Fascismo ItalianoDocumento466 páginasPercepcion Catolica Del Fascismo ItalianoAlejandroAún no hay calificaciones
- Horia Sima Dos Movimientos NacionalesDocumento63 páginasHoria Sima Dos Movimientos Nacionalesandes88Aún no hay calificaciones
- Guia Didactica Del Museo 2012 Pagina WebDocumento21 páginasGuia Didactica Del Museo 2012 Pagina WebluisAún no hay calificaciones
- Gil Robles - Discursos PoliticosDocumento23 páginasGil Robles - Discursos PoliticosZeus5009Aún no hay calificaciones
- ¡Viva Franco (Con Perdón) by Fernando Vizcaíno CasasDocumento260 páginas¡Viva Franco (Con Perdón) by Fernando Vizcaíno CasasRubén Gallardo RubioAún no hay calificaciones
- Escrito Del Coronel Amadeo Martínez Inglés Al Nuevo Presidente Del Congreso Español, Pidiendo El Procesamiento Del ReyDocumento4 páginasEscrito Del Coronel Amadeo Martínez Inglés Al Nuevo Presidente Del Congreso Español, Pidiendo El Procesamiento Del ReyjmendiakAún no hay calificaciones
- El Canem I CastelloDocumento148 páginasEl Canem I Castellojose luis roda gilAún no hay calificaciones
- Espana Salvaje - AA. VVDocumento1674 páginasEspana Salvaje - AA. VVMaria (MPC)Aún no hay calificaciones
- Ética y Estilo Nacionalsocialista (CEDADE)Documento7 páginasÉtica y Estilo Nacionalsocialista (CEDADE)Necra Lux FérreaAún no hay calificaciones
- Jesús Cacho - El Negocio de La LibertadDocumento1712 páginasJesús Cacho - El Negocio de La LibertadjonathanAún no hay calificaciones
- Historia de La MicrobiologiaDocumento42 páginasHistoria de La MicrobiologiaJhonsil OrtizAún no hay calificaciones
- Las Relaciones Entre Europa Oriental y America Latina 1945 1989 Auto PreviewDocumento15 páginasLas Relaciones Entre Europa Oriental y America Latina 1945 1989 Auto PreviewGallego EstradaAún no hay calificaciones
- Vladimir Putin y La Reconstrucciã N de La RusiaDocumento68 páginasVladimir Putin y La Reconstrucciã N de La RusiaJesse SchultzAún no hay calificaciones
- La Corte de los prodigios: Los cuadernos de la Transición DemocráticaDe EverandLa Corte de los prodigios: Los cuadernos de la Transición DemocráticaAún no hay calificaciones
- Revistas para la democracia. El papel de la prensa no diaria durante la TransiciónDe EverandRevistas para la democracia. El papel de la prensa no diaria durante la TransiciónAún no hay calificaciones
- La transición de la prensa: El comportamiento político de diarios y periodistasDe EverandLa transición de la prensa: El comportamiento político de diarios y periodistasAún no hay calificaciones
- ARQUEOLOGÍA GreciaDocumento11 páginasARQUEOLOGÍA GreciaRebeca Fernández PuertaAún no hay calificaciones
- 2.3 Tumba Tutankahmon - Revista Historia y Vida 1998Documento18 páginas2.3 Tumba Tutankahmon - Revista Historia y Vida 1998Rebeca Fernández PuertaAún no hay calificaciones
- El Rey MelónDocumento16 páginasEl Rey MelónRebeca Fernández PuertaAún no hay calificaciones
- Materiales IIDocumento87 páginasMateriales IIRebeca Fernández PuertaAún no hay calificaciones
- Prometeo EncadenadoDocumento15 páginasPrometeo EncadenadoRebeca Fernández PuertaAún no hay calificaciones
- La Tematización de Io en PrometeoDocumento36 páginasLa Tematización de Io en PrometeoRebeca Fernández Puerta100% (1)
- Ética y Valores Conferencia 2Documento7 páginasÉtica y Valores Conferencia 2Cristian GuamangateAún no hay calificaciones
- Estética y SociedadDocumento3 páginasEstética y SociedadCAMILO ANDRES VESGA BENITEZAún no hay calificaciones
- Reseña Flora TristanDocumento1 páginaReseña Flora Tristangerson albujarAún no hay calificaciones
- V2 Tad301 Descargable Semana 2Documento40 páginasV2 Tad301 Descargable Semana 2Fernanda AvariaAún no hay calificaciones
- Grafica Public PrintDocumento70 páginasGrafica Public PrintYASMIN ELISA TENORIO VENTURAAún no hay calificaciones
- Realidad NacionalDocumento13 páginasRealidad NacionalNESTOR VLADIMIR IMAN RUMICHEAún no hay calificaciones
- Administracion Pre IncaDocumento10 páginasAdministracion Pre IncaSebastian PatrickAún no hay calificaciones
- Reconocimiento de La Ciudadanía Italiana Iure Sanguinis ESP PDFDocumento2 páginasReconocimiento de La Ciudadanía Italiana Iure Sanguinis ESP PDFGonza LinkAún no hay calificaciones
- Jur - TS (Sala de Lo Civil, Seccion 1a) Sentencia Num. 517-2017 de 22 Septiembre - RJ - 2017 - 4636Documento12 páginasJur - TS (Sala de Lo Civil, Seccion 1a) Sentencia Num. 517-2017 de 22 Septiembre - RJ - 2017 - 4636LoretoAún no hay calificaciones
- Coco Chanel - Investigación de Habilidades GerencialesDocumento2 páginasCoco Chanel - Investigación de Habilidades GerencialesMARIA LOURDES GUTIERREZ MOLINAAún no hay calificaciones
- Texto ArgumentativoDocumento6 páginasTexto ArgumentativoDaniela Dayana Vergara DíazAún no hay calificaciones
- Cooperativas Culturales Entre El Arte yDocumento105 páginasCooperativas Culturales Entre El Arte yisabelAún no hay calificaciones
- Expo RiezgosDocumento18 páginasExpo RiezgosJorge Armando GARCIA GRANADAAún no hay calificaciones
- Etiqueta y ProtocoloDocumento4 páginasEtiqueta y ProtocoloElisa LozanoAún no hay calificaciones
- INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO Resumen 2023Documento13 páginasINTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO Resumen 2023Mickey PeraltaAún no hay calificaciones
- Orden HereditarioDocumento17 páginasOrden HereditarioYeraldinAún no hay calificaciones
- 11 Organismos Reguladores de La Ética ProfesionalDocumento17 páginas11 Organismos Reguladores de La Ética ProfesionalDanilo ÑauñayAún no hay calificaciones
- Gráfico Circular de Esquema Con 4 Ideas SencilloDocumento3 páginasGráfico Circular de Esquema Con 4 Ideas SencilloLUIS FERNANDO PORRAS SANTA CRUZAún no hay calificaciones
- Guias Del Tercer ParcialDocumento13 páginasGuias Del Tercer ParcialIsaac PinedaAún no hay calificaciones
- La Ceguera Moral de La Modernidad Líquida Podría Arrinconar A Las Tradiciones ReligiosasDocumento2 páginasLa Ceguera Moral de La Modernidad Líquida Podría Arrinconar A Las Tradiciones ReligiosasFedeSum41Aún no hay calificaciones
- Benjamin Fulford Castellano Radio TV Ciencia y EspirituDocumento10 páginasBenjamin Fulford Castellano Radio TV Ciencia y EspirituIslen GomezAún no hay calificaciones
- Bunge, Carlos. Nuestra América, Ensayo de Psicología Social. 1918Documento328 páginasBunge, Carlos. Nuestra América, Ensayo de Psicología Social. 1918Bibliotecario100% (2)
- Cultura de Masas 2016Documento16 páginasCultura de Masas 2016Jonatan RodríguezAún no hay calificaciones
- Evaluac - Metro QuitoDocumento291 páginasEvaluac - Metro QuitoJhon F. VasquezAún no hay calificaciones
- Anexos - Autopartes Market Talleres 48Documento6 páginasAnexos - Autopartes Market Talleres 48GiancarloAún no hay calificaciones
- Vivienda, Construcción Y Saneamiento: Normas LegalesDocumento3 páginasVivienda, Construcción Y Saneamiento: Normas LegalesJuan Carlos Cruzado CastilloAún no hay calificaciones
- CONTESTA DEMANDA DE ALIMENTOS - Victor VeraDocumento4 páginasCONTESTA DEMANDA DE ALIMENTOS - Victor VeraManuel GutiérrezAún no hay calificaciones
- Periodo 8 Tercer Grado Ciencias SocialesDocumento6 páginasPeriodo 8 Tercer Grado Ciencias SocialesFernanda VidelaAún no hay calificaciones
- ASME B30.3-1996-GRÚAS TORRE (Esp.)Documento70 páginasASME B30.3-1996-GRÚAS TORRE (Esp.)El Truji Back100% (1)
- Taller Evaluativo Sociales AgostoDocumento5 páginasTaller Evaluativo Sociales AgostoNatalia CuervoAún no hay calificaciones