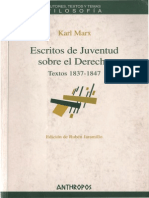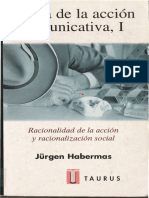Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Jurgen Habermas Problemas de Legitimacion en El Capitalismo Tardio
Jurgen Habermas Problemas de Legitimacion en El Capitalismo Tardio
Cargado por
Or EkTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Jurgen Habermas Problemas de Legitimacion en El Capitalismo Tardio
Jurgen Habermas Problemas de Legitimacion en El Capitalismo Tardio
Cargado por
Or EkCopyright:
Formatos disponibles
Problemas de legitimacin
en el capitalismo tardo
Coleccin Teorema
Jrgen Habermas
Problemas de legitimacin
en el capitalismo tardo
CTEDRA
TEOREMA
Ttulo original de la obra:
Legitimationsprobleme im Sptkapitalismus
Traducci n de Jos Luis Etcheverry
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra est protegido
por la Ley, que establece penas de prisin y/o multas, adems de las
correspondientes indemnizaciones por daos y perjuicios, para
quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren
pblicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artstica
o cientfica, o su transformacin, interpretacin o ejecucin
artstica fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada
a travs de cualquier medio, sin la preceptiva autorizacin.
De la traduccin: Amorrortu editores
Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1973
Ediciones Ctedra, S. A., 1999
Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid
Depsito legal: M. 35.500-1999
I.S.B.N.: 84-376-1753-7
Printed in Spain
Impreso en Closas-Orcoyen S.L.
Polgono Igarsa. Paracuellos de Jarama (Madrid)
ndice
ADVERTENCIA A LA EDICIN CASTELLANA 9
PRLOGO 17
1. UN CONCEPTO DE CRISIS BASADO EN LAS CIENCIAS
SOCIALES 19
1. Sistema y mundo-de-vida 19
2. Algunas instancias constitutivas de los siste-
mas sociales 30
3. Ilustracin de los principios de organizacin
de las sociedades 44
4. Crisis sistemtica (dilucidada segn el ejem-
plo del ciclo de la crisis en el capitalismo li-
beral) 55
2. TENDENCIAS A LA CRISIS EN EL CAPITALISMO
TARDO 67
1. Un modelo descriptivo del capitalismo tardo 68
2. Problemas derivados del crecimiento en el ca-
pitalismo tardo 80
3. Una clasificacin de posibles tendencias a la
crisis 86
4. Teoremas sobre la crisis econmica 95
5. Teoremas sobre la crisis de racionalidad 110
7
6. Teoremas sobre la crisis de legitimacin 121
7. Teoremas sobre la crisis de motivacin 132
8. Resumen 158
3. ACERCA DE LA LGICA DE LOS PROBLEMAS DE LEGI-
TIMACIN 161
1. El concepto de legitimacin, de Max Weber. 164
2. El carcter veritativo de las cuestiones prcticas 171
3. El modelo de la represin de intereses gene
ralizables 186
4. El final del individuo? 195
5. Complejidad y democracia 214
6. Toma de partido en favor de la razn 231
BIBLIOGRAFA EN CASTELLANO 235
Advertencia a la edicin castellana
Habermas realiza en esta obra un diagnstico de las
posibilidades de supervivencia del capitalismo de orga-
nizacin o capitalismo tardo. Ms precisamente, abor-
da el problema de la crisis del capitalismo, que no ha
dejado de retomarse, una y otra vez, desde la polmica
entre Bernstein y Rosa Luxemburgo. Puede discernir-
se, en la teora, la necesidad de esa crisis? O bien ella
es contingente y los nuevos mtodos de intervencin
del Estado en la economa han logrado diferirla sin tr-
mino predecible? Despus de presentar su aparato ca
tegorial (la teora de sistemas, la teora de la accin, y
su integracin crtica en una teora de la competencia
comunicativa), y de afinarlo en un esbozo de la evolu-
cin histrica de los tipos de sociedad, Habermas ex-
pone una serie de argumentos y contra-argumentos
acerca de la inevitabilidad de la crisis del sistema y sus
posibilidades de solucin en cada uno de los mbitos
pertinentes. Define el capitalismo tardo como un rgi-
men en el que el conflicto de clases del capitalismo li-
beral se ha vuelto latente y las crisis peridicas se han
convertido en una crisis permanente y larvada. Pero esa
serie de argumentos y contra-argumentos muestra una
estructura no concluyente tanto en el subsistema de la
economa cuanto en el mbito de la evitacin de con-
flictos por el Estado: es indecidible el advenimiento de
una crisis sistmica en el marco de las sociedades capi-
talistas avanzadas, donde el Estado ha asumido una
funcin sustitutiva del mercado como autorregulador
del proceso econmico. Ahora bien, esa situacin re-
vierte sobre el nivel terico: parece que las tesis de
Marx acerca del desarrollo capitalista deberan modifi-
carse para una realidad que se ha transformado.
Segn una frmula concisa de Habermas, el Estado
debe compensar los recursos escasos valor y senti-
do. Es que las ideologas universalistas heredadas del
periodo de formacin del capitalismo (por ejemplo, la
idea democrtica de la soberana popular) estrechan los
mrgenes dentro de los cuales un rgimen basado en
una distribucin asimtrica de la riqueza social puede
obtener lealtad de masas; debe compensar, por eso, la
carencia de sentido con valores: por la va del apa-
rato fiscal el Estado ofrece servicios de bienestar. He
ah, entonces, el lugar del sistema al cual se ha trasla-
dado la dinmica de la crisis. Los problemas de legiti-
macin constituyen el ncleo de un anlisis del capita-
lismo tardo.
Ahora bien, el trabajo de Habermas puede leerse
como un estudio de procesos objetivos o como la cons-
truccin de una teora. Mejor dicho: ambas dimensio-
nes son inescindibles. En 1971, en polmica con
Luhmann, Habermas desarroll las lneas bsicas de
una teora de la competencia comunicativa
1
. Ese trabajo
presenta, en los trminos abstractos de una pragmtica
1
J. Habermas y N. Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozial technologie,
Francfort, Surhkamp, 1971. 0. Habermas, Teora de la sociedad o tecnologa
social?, Buenos Aires, Amorrortu editores. Incluye: Observaciones provi-
sionales para una teora de la competencia comunicativa y la polmica con
Luhmann.)
10
universal, las categoras de anlisis que discierne en
el presente libro en los lugares pertinentes de la argu-
mentacin. Este anlisis concreto enriquece aquellos
desarrollos abstractos, pero tambin los supone. Re-
sumiremos algunas de las ideas que expone en Ob-
servaciones provisionales para una teora de la compe-
tencia comunicativa
2
, con el propsito de ofrecer una
suerte de diccionario gentico de trminos y conceptos
empleados en esta obra y cuyo sentido podra, de otro
modo, resultar oscuro. Por esa razn hemos incluido
esta Advertencia.
Cabe concebir las sociedades, siguiendo la teora de
sistemas, como unidades que resuelven los problemas
objetivamente planteados mediante procesos de apren-
dizaje suprasubjetivos. Pero los sistemas sociales se di-
ferencian de las mquinas: discurren en el marco de
una comunicacin por medio del trato lingstico. Un
concepto de sistema apto para las ciencias sociales solo
puede desarrollarse, entonces, en conexin con una teo-
ra de la comunicacin, que parte de la existencia de su-
jetos capaces de habla y de accin. En el acto de habla
se dan las condiciones para que un enunciado (un con-
junto de expresiones lingsticas) pueda emplearse en
una proferencia (un enunciado situado). Competen-
cia, en el sentido de Chomsky, es la capacidad que tie-
ne un hablante ideal para dominar un sistema abstrac-
to de reglas generativas del lenguaje. Pero, mas all de
eso, Habermas discierne, como condicin de posibilidad
de las expresiones lingsticas, estructuras de situacio-
nes de habla posibles. He ah el objeto de estudio de la
pragmtica universal, que se propone reconstruir el sis-
tema de reglas de acuerdo con el cual generamos situa-
ciones de habla posibles.
op. cit., pgs. 101-41.
11
Hablante y oyente emplean, en sus proferencias,
enunciados, y lo hacen a fin de entenderse acerca de es-
tados de cosas. Por eso las unidades elementales del ha-
bla tienen una doble estructura: constan de un enun-
ciado dominante y otro dependiente. El enunciado
dominante contiene un pronombre personal de la pri-
mera persona como sujeto, un pronombre personal de
la segunda persona como objeto, y un predicado que se
forma con ayuda de una expresin conativa (por ejem-
plo, Yo te prometo que...). El enunciado dependien-
te contiene un nombre o construccin nominal como
sujeto, que define un objeto, y un predicado que sirve
a la determinacin general que se afirma o niega del su-
jeto. El primer tipo de enunciado se emplea en una pro
ferencia para producir un modo de comunicacin entre ha-
blante y oyente, y el segundo para comunicarse acerca
de objetos. Por lo tanto, solo es posible un entendi-
miento cuando al menos dos sujetos entran, al mismo
tiempo, en estos dos planos: el de la intersubjetividad y
el de los objetos. La comunicacin supone una metacomu
nicacin simultnea. Al uso del lenguaje que toma la me
tacomunicacin slo como medio para alcanzar un en-
tendimiento sobre objetos se le llama analtico, y al que
toma la comunicacin sobre objetos slo como medio
para alcanzar un entendimiento acerca del sentido en
que se aplican los enunciados se le llama reflexivo.
Es posible distinguir dos formas de comunicacin:
accin comunicativa (interaccin) y discurso. En la prime-
ra se presupone la validez de las conexiones de sentido
dentro de las cuales se intercambian informaciones. En
cambio, en el dilogo se tematizan esas pretensiones de
validez, que han sido problematizadas; no se inter-
cambian informaciones, sino que se busca restablecer
el acuerdo acerca de la validez mediante una funda-
mentacin, es decir, alegando razones.
12
Toda accin comunicativa implica un consenso so-
bre los contenidos proposicionales de los enunciados
(por lo tanto, sobre opiniones) y sobre las expectativas
recprocas de conducta, intersubjetivamente vlidas,
que llenamos con nuestras proferencias (es decir, sobre
las normas). Las perturbaciones sobrevenidas en el con-
senso acerca del sentido pragmtico de la relacin per-
sonal y del contenido preposicional de las preferencias
requieren interpretaciones. Las dudas sobre la pretensin
de verdad de opiniones deben eliminarse mediante ex-
plicaciones y afirmaciones. En cambio, cuando se pone en
duda la pretensin de verdad de la norma de accin,
deben aducirse Justificaciones. Por otra parte, si la duda
atae a la pretensin de validez en cuanto tal, se ne-
cesita de una fundamentacin mediante razones en un
discurso. La fundamentacin discursiva transforma las
interpretaciones en interpretaciones tericas, las afir-
maciones en proposiciones, las explicaciones en expli-
caciones tericas y las justificaciones en justificaciones
tericas. Adems, el discurso exige que se virtualicen las
constricciones a la accin.
La accin comunicativa parte del supuesto de que el
interlocutor podra justificar su comportamiento.
Cumplimos una idealizacin (una anticipacin) del in-
terlocutor atribuyndole motivos conscientes por los
que se rige. Esperamos que los sujetos hablantes solo
han de seguir normas que les parezcan justificadas.
A su vez, esa expectativa de legitimidad presupone, que los
sujetos solo consideran justificadas las normas que
creen poder sostener en un discurso, es decir, en una
discusin irrestricta y libre de coaccin.
En las acciones institucionalizadas, por cierto, no rige
ese modelo de la accin comunicativa pura. Pero es una fic-
cin inevitable, pues en ella estriba lo humano en el tra-
to entre los hombres. Cmo es posible que la realidad se
13
aparte del modelo? Ello ocurre por medio de la legitima-
cin de los sistemas de normas vlidos en cada caso, que
cumplen la exigencia de fundamentacin a travs de im-
genes del mundo legitimantes. As nace la creencia en la legi-
timidad, basada en una estructura de comunicacin que
excluye una formacin discursiva de la voluntad. El blo-
queo de la comunicacin determina que la responsabili-
dad recproca, supuesta en el modelo de la accin co-
municativa, se vuelva ficticia: es la funcin de las
ideologas. En relacin con las ideologas se plantea el
problema de la verdad: cmo reconocemos que ellas
son tales? La verdad remite a un consenso intersubjetivo.
Debemos, entonces, distinguir entre un consenso verda-
dero y uno falso. Para hacerlo, suponemos una situacin
ideal de habla. Es la correccin de las acciones de un suje-
to la que nos certifica la veracidad de sus proferencias,
puesto que se hace responsable de ellas. Ahora bien, las
reglas segn las cuales las acciones son correctas remiten
a un consenso intersubjetivo. He ah un crculo del cual
no se puede salir. Intentamos hacerlo postulando una si-
tuacin ideal de habla que excluye la desfiguracin
sistemtica de la comunicacin, supone una distribucin
simtrica de las oportunidades de elegir y realizar actos de
habla en todos los participantes, y garantiza la intercam
biabilidad de los roles de dilogo. De tal modo, los ras-
gos estructurales de un discurso posible perfilan, al mis-
mo tiempo, las condiciones de una forma de vida ideal.
Hasta aqu una sntesis, harto comprimida, de la
teora de la competencia comunicativa. En Problemas de
legitimacin en el capitalismo tardo, Habermas inserta sta
enriquecindola en la trama de las dimensiones so
ciohistricas del capitalismo. Si el proceso de raciona-
lizacin (en sentido weberiano) ha avanzado hasta el
punto de que la economa y la organizacin poltica se
han trocado en subsistemas regidos por la accin con
14
arreglo a fines (el esquema medios-fines, que supone
una accin estratgica para alcanzar estos), y si los ar-
gumentos y contra-argumentos acerca de la crisis del sis-
tema describen una situacin indecidible, las posibili-
dades de transformacin se trasladan al terreno de la
tica. La situacin ideal de habla, entendida ahora como
discurso prctico, determina la funcin ahogadora de
la teora crtica: La funcin ahogadora de la teora cr-
tica de la sociedad consistira en la determinacin de
intereses generalizables y al mismo tiempo reprimi-
dos, dentro de un discurso simulado vicariamente en
grupos que se deslindan entre s por una oposicin ar-
ticulada o al menos virtual. En una sociedad caracte-
rizada por la distribucin asimtrica de las oportunida-
des de vida, la exigencia de que los intereses legtimos
sean generalizables opera como desestabilizador del sis-
tema. Pero la relacin entre el trabajo (presidido por la
accin con arreglo a fines) y la interaccin (regida por la
tica del discurso) se ha vuelto problemtica: el avance
de las fuerzas productivas no determina necesariamente la
transformacin de las relaciones de produccin. La
teora, en primer lugar, se refiere como cualquier
otra a la contrastacin intersubjetiva de su verdad.
En segundo lugar, donde hay condiciones para el dis-
curso puede cumplir una funcin esclarecedora. Pero
respecto de la lucha real (accin estratgica en el senti-
do del clculo de medios y fines, definida en este caso
por la decisin de aceptar riesgos) puede ofrecer una
perspectiva, no una fundamentacin. De este modo, el
pensamiento de Habermas se inserta en la trayectoria
intelectual de la teora crtica, elaborada por lo que se
llama la Escuela de Francfort. En un escrito de 1937
3
,
3
Teora tradicional y teora crtica, en M. Horkheimer, Teora crtica,
Barcelona, Barral Editores, 1973.
15
Horkheimer delineaba los requisitos de una teora uni-
da a la praxis, deslindndola de la teora contemplati-
va. Aquella contena, en s misma, las condiciones de
su aplicacin, y solo en esta poda corroborarse. Aos
despus, en el prlogo que escribi a la seleccin de ar-
tculos publicada con el ttulo de Teora crtica, deca
Horkheimer: En la primera mitad de este siglo estaba
justificado esperar un levantamiento proletario en los
pases europeos aquejados por la crisis y la inflacin.
No era una especulacin vaca la de que a principios
de la dcada de 1930 los trabajadores unidos y, a la vez,
aliados a los intelectuales pudieron evitar el nacional-
socialismo. Si la teora no se corroboraba en la prc-
tica, aqulla deba moficarse. De ah el inters de
Horkheimer y Adorno por los problemas de la ideolo-
ga y la conciencia falsa, obstculos para el esclareci-
miento de los hombres. Habermas, entonces, contina
esa orientacin intelectual: procura demostrar, en este
libro, que la tica obedece a una dinmica propia. Y
no puede decirse tambin que, ms all de la Escuela
de Francfort, reformula el humanismo clsico en la tra-
dicin de Kant y de Fichte?
16
Prlogo
La aplicacin de la teora de las crisis, de Marx, a la
realidad modificada del capitalismo tardo tropieza
con dificultades. Ello ha motivado interesantes ensayos
para concebir de modo nuevo los viejos teoremas so-
bre la crisis o para reemplazarlos por otros. Tambin
en nuestro Instituto* hemos explorado este camino, en
la fase de la preparacin de estudios empricos; los es-
bozos de argumentacin que expongo en el captulo 2
de este libro resumen lo que he aprendido en esas dis-
cusiones. Si, apartndome de la costumbre, cito mo-
nografas internas del Instituto, lo hago con el propsi-
to de mostrar la trama de discusin en que me sito y,
sobre todo, de sealar el carcter abierto de esta ltima,
que hasta ahora no ha alcanzado consenso alguno. Por
lo dems, he procurado evitar que la dilucidacin de
estructuras de hiptesis de carcter muy general se con-
fundiese, errneamente, con resultados empricos.
El carcter programtico del captulo 1 evidencia
que una teora de la evolucin social apenas se en-
cuentra hoy esbozada, no obstante que debera consti-
* Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wis-
senschaftlich-technischen Welt (Instituto Max Planck para la Investigacin
de las Condiciones de Vida del Mundo Tcnico-cientfico), Starnberg.
Mencionado en lo que sigue con la sigla MPIL. (N.. del T.)
17
tuir la base de la teora de la sociedad. En cuanto al ca-
rcter aportico del captulo 3, permite reconocer la es-
trecha conexin que existe entre los problemas mate-
riales de una teora de la formacin social del presente
y problemas fundamentales que, como espero mos-
trarlo pronto, pueden esclarecerse en el marco de una
teora de la accin comunicativa
1
.
JRGEN HABERMAS
Starnberg, febrero de 1973
1
Cfr. tambin el eplogo de mi obra Erkenntnis und Interesse, edicin de
1973.
18
1. Un concepto de crisis basado
en las ciencias sociales
1. SISTEMA Y MUNDO-DE-VIDA
Quienes emplean la expresin capitalismo tardo
parten de la hiptesis de que aun en el capitalismo re-
gulado por el Estado los desarrollos sociales estn suje-
tos a contradicciones y crisis
1
. Por eso dilucidar pri-
mero el concepto de crisis.
Del lenguaje usual de la medicina hemos tomado el
trmino crisis en su acepcin precientfica. Mentamos
con l la fase de un proceso de enfermedad en que se
decide si las fuerzas de recuperacin del organismo
conseguirn la salud. El proceso crtico, la enfermedad,
aparece como algo objetivo. Una enfermedad infec-
ciosa, por ejemplo, es provocada en el organismo por
influencias exteriores; y la desviacin del organismo
respecto de su estado cannico, normal, de salud, pue-
de observarse y medirse con parmetros empricos.
Ningn papel juega en esto la conciencia del paciente;
lo que este sienta y el modo como viva su enfermedad
son, en todo caso, sntomas de un proceso sobre el cual
apenas puede influir. Pero tan pronto como, desde el
1
C. Offe, Sptkapitalismus. Versuch einer Begriffsbestimmung,
Strukturprobleme des kapitalischen Staates, Francfort, 1972, pg. 7 y sigs.
19
punto de vista mdico, se trate de la vida y de la muer-
te, no podramos hablar de crisis si ese proceso objeti-
vo se considerase slo desde fuera y el paciente no se
encontrase envuelto en l con toda su subjetividad. La
crisis es inseparable de la percepcin interior de quien
la padece: el paciente experimenta su impotencia res-
pecto de la enfermedad objetiva slo por el hecho de
que es un sujeto condenado a la pasividad, privado
temporariamente de la posibilidad de estar, como suje-
to, en la plena posesin de sus fuerzas.
Con las crisis asociamos la idea de un poder objeti-
vo que arrebata al sujeto una parte de la soberana que
normalmente le corresponde. Cuando concebimos un
proceso como crisis, tcitamente le atribuimos un sen-
tido normativo: la solucin de la crisis aporta una libe-
racin al sujeto afectado. Esto se vuelve ms claro cuan-
do pasamos de la medicina a la dramaturgia. En la
esttica clsica, desde Aristteles hasta Hegel, crisis de-
signa el punto de inflexin de un proceso fatal, fijado
por el destino, que pese a su objetividad no sobreviene
simplemente desde fuera ni permanece exterior a la
identidad de las personas aprisionadas en l. La contra-
diccin que se expresa en el apogeo catastrfico de un
conflicto dramtico es inherente a la estructura del sis-
tema de la accin y a los propios sistemas de persona-
lidad de los hroes. El destino se cumple en la revela-
cin de normas antagnicas frente a las cuales sucumbe
la identidad de los personajes cuando estos se muestran
impotentes para reconquistar su libertad, doblegando
el poder mtico del destino mediante la configuracin
de una nueva identidad. El concepto de crisis obteni-
do en la tragedia clsica encuentra su correspondiente
en el concepto de crisis de la historia salvfica
2
. Desde
2
K. Lwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Stuttgart, 1953.
20
la filosofa de la historia del siglo XVIII, esta figura de
pensamiento penetra en las teoras evolucionistas de la
sociedad elaboradas en el siglo xix
3
. As, Marx desarro-
lla en las ciencias sociales, por vez primera, un concepto
de crisis sistmica
4
. En relacin con este horizonte con-
ceptual hablamos hoy de crisis sociales y econmicas.
Por ejemplo, cuando se menciona la gran crisis econ-
mica de comienzos de la dcada de 1930, las connota-
ciones marxistas son insoslayables. No me propongo
agregar nada a la exegtica de la teora de las crisis, de
Marx
5
, sino introducir sistemticamente un concepto
de crisis utilizable en ciencias sociales.
A las ciencias sociales se propone hoy un concepto
de la crisis delineado segn la teora de sistemas
6
. Las
crisis surgen cuando la estructura de un sistema de so-
ciedad* admite menos posibilidades de resolver pro-
blemas que las requeridas para su conservacin. En este
sentido, la crisis son perturbaciones que atacan la inte-
gracin sistmica. Contra la fecundidad de esta con-
cepcin para las ciencias sociales puede aducirse que
descuida las causas internas de un reforzamiento sist-
3
H. P. Dreitzel, ed., Sozialer Wandel, Neuwied, 1967; L. Sklair, The so-
ciology of progress, Londres, 1970.
4
R. Koselleck, Kritik und Krise*, Friburgo, 1961 ;J. Habermas, Theorie und
Praxis, * Francfort, 1971, pg. 244 y sigs. [Agregamos el signo * cuando se
cita por primera vez, en las notas de cada captulo, una obra que tiene ver-
sin castellana. La nmina completa se encontrar en la Bibliografa en cas-
tellano al final del volumen.]
5
J. Zeleny, Die Wissenschaftslogik und das Kapital, Francfort, 1968;
H. Reichelt, Zur logischen Struktur des Kapitalhegriffs bei K. Marx, Francfort,
1970; M. Godelier, System, Struktur und Widerspruch im Kapital, Berlin,
1970; M. Mauke, Die Klassetheorie von Marx und Engels, Francfort, 1970.
6
M. Jnicke, ed., Herrschaft und Krise, Opladen, 1973; cfr., en ese volu-
men, la contribucin de Jnicke, K. W. Deutsch y W. Wagner.
* Sistema de sociedad puede entenderse como un sistema de sistemas
sociales; a lo largo del texto se distingue, entonces, entre sistema de socie-
dad y sistema social (esta ltima expresin puede aludir al sistema so-
ciocultural, al sistema poltico, etc.). (N. del T.)
21
mico de las capacidades de autogobierno* (o una irre
solubilidad estructural de problemas de autogobier-
no). Adems, las crisis de sistemas de sociedad no se
producen por va de alteraciones contingentes del am-
biente, sino por causa de imperativos del sistema, nsi-
tos en sus estructuras, que son incompatibles y no ad-
miten ser ordenados en una jerarqua. Sin duda, solo
cabe hablar de contradicciones estructurales si pueden
sealarse estructuras pertinentes respecto de la conser-
vacin del sistema. Tales estructuras han de poder dis-
tinguirse de elementos del sistema que admiten altera-
ciones sin que el sistema como tal pierda su identidad.
Graves prevenciones contra un concepto de la crisis so-
cial basado en la teora de sistemas sugiere la dificultad
de determinar unvocamente, en el lenguaje de esa teo-
ra, los lmites y el patrimonio de los sistemas sociales
7
.
Los organismos tienen lmites espaciales y tempora-
les bien precisos; su patrimonio se define por valores
de normalidad que oscilan solo dentro de mrgenes de
tolerancia determinables empricamente. En cambio,
los sistemas sociales pueden afirmarse en un ambiente
en extremo complejo variando elementos sistmicos,
patrones de normalidad, o ambas cosas a la vez, a fin
de procurarse un nuevo nivel de autogobierno. Pero
cuando un sistema se conserva variando tanto sus lmi-
* Steuerungskapazitten: traducimos por autogobierno la expresin
Steuerung; en teora de sistemas designa una instancia central que preside
la adaptacin de un sistema dado a su ambiente. En castellano suele em-
plearse control en este sentido, pero Habermas utiliza en otra acepcin el
vocablo Kontrolle, que vertimos por control. Steuern significa timonear
(en la literatura de lengua inglesa sobre teora de sistemas suele recurrirse al
verbo to steer, de la misma raz germnica); Wiener form ciberntica del
verbo griego kubernao, que tambin significa conducir el timn; de ah, en
castellano, gobernalle, gobernar. (N, del T.)
7
J. Habermas y N. Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozial-
technologie*, Francfort, 1971, pg. 147 y sigs.
22
tes cuanto su patrimonio, su identidad se vuelve im-
precisa. Una misma alteracin del sistema puede con-
cebirse como proceso de aprendizaje y cambio o bien
como proceso de disolucin y quiebra: no puede de-
terminarse con exactitud si se ha formado un nuevo sis-
tema o solo se ha regenerado el antiguo. No todos los
cambios de estructura de un sistema social son, como
tales, crisis. Es manifiesto que dentro de la orientacin
objetivista de la teora de sistemas es imposible discer-
nir el campo de tolerancia dentro del cual pueden os-
cilar los patrones de normalidad de un sistema social
sin que este vea amenazado crticamente su patrimonio
o pierda su identidad. No se representa a los sistemas
como sujetos; pero solo estos, como ensea el lengua-
je usual precientfico, pueden verse envueltos en crisis.
Solo cuando los miembros de la sociedad experimentan
los cambios de estructura como crticos para el patri-
monio sistmico y sienten amenazada su identidad so-
cial, podemos hablar de crisis. Las perturbaciones de la
integracin sistmica amenazan el patrimonio, sistmi-
co solo en la medida en que est en juego la integracin
social, en que la base de consenso de las estructuras nor-
mativas resulte tan daada que la sociedad se vuelva
anmica. Los estados de crisis se presentan como una
desintegracin de las instituciones sociales
8
.
Tambin los sistemas sociales poseen su identidad y
pueden perderla; en efecto, los historiadores pueden
distinguir con certeza la transformacin revolucionaria
de un Estado o la cada de un Imperio de meros cam-
bios de estructura. Para ello recurren a las interpreta-
8
Este concepto de anomia, creado por Durkheim, ha seguido desa-
rrollndose en las ciencias sociales, en particular en las investigaciones de
Merton sobre la conducta anmica, sobre todo la criminal. Cfr. una expo-
sicin sinttica en T. Moser, Jugendkriminalitt und Gesellschaftsstruktur,
Francfort, 1970.
23
ciones con que los miembros de un sistema se identifi-
can unos a otros como pertenecientes al mismo grupo,
y afirman, a travs de esa identidad de grupo, su iden-
tidad yoica. Para la historiografa, el indicador de la
quiebra de los sistemas sociales es una ruptura de la tra-
dicin, que resta su fuerza de integracin social a los
sistemas de interpretacin garantizadores de la identi-
dad. Dentro de esta perspectiva, una sociedad pierde su
identidad tan pronto como las nuevas generaciones ya
no se reconocen en la tradicin que antes tuvo carcter
constitutivo. Sin duda, este concepto idealista de la cri-
sis presenta sus dificultades. Para decir lo menos, la rup-
tura de la tradicin es un criterio impreciso, puesto que
los medios de transmisin y las formas de conciencia de
la continuidad histrica se alteran a su vez en la historia.
Adems, la conciencia que los contemporneos tienen
de la crisis suele revelarse post festum como engaosa.
Una sociedad no se encuentra en crisis por el solo he-
cho de que sus miembros lo digan, ni siempre que lo di-
cen. Cmo distinguiramos entre ideologas de crisis y
experiencias genuinas de la crisis si las crisis sociales solo
pudiesen comprobarse en fenmenos de conciencia?
Los procesos de crisis deben su objetividad a la cir-
cunstancia de generarse en problemas de autogobierno
no resueltos. Las crisis de identidad se encuentran nti-
mamente ligadas con los problemas de autogobierno.
Por eso los sujetos actuantes casi nunca son conscientes
de los problemas de autogobierno; estos provocan pro-
blemas derivados que repercuten en su conciencia de
manera especfica, es decir, de tal modo que la integra-
cin social resulta amenazada. El problema consiste,
entonces, en averiguar cundo aparecen problemas de
autogobierno que cumplan con esta condicin. Segn
eso, un concepto de crisis apto para las ciencias sociales
tiene que captar la conexin entre integracin social
24
e integracin sistmica. Esas dos expresiones derivan
de diversas tradiciones tericas. De integracin social
hablamos respecto de sistemas de instituciones en que
se socializan sujetos hablantes y actuantes; los sistemas
de sociedad aparecen aqu con el aspecto de un mun-
do-de-^ida estructurado por medio de smbolos
9
. De
integracin sistmica hablamos respecto de rendimien-
tos* de autogobierno especficos de un sistema autorre
gulado; los sistemas de sociedad aparecen aqu con el
aspecto de la capacidad para conservar sus lmites y su
patrimonio dominando la complejidad de un ambien-
te inestable. Ambos paradigmas, mundo-de-vida y sis-
tema, tienen su razn de ser; otro problema es asociar-
los
10
. Bajo el aspecto del mundo-de-vida, tematizamos,
en una sociedad, las estructuras normativas (valores e
instituciones). Analizamos acontecimientos y estados
en su dependencia respecto de funciones de la integra-
cin social (en la terminologa de Parsons: integration y
pattem maintenance), mientras que los componentes no-
9
P. Berger y T. Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der
Wirklichkeit*. Francfort, 1969.
* Traducimos Leistung por rendimiento en el marco terminolgico de
la teora de sistemas; se trata de las operaciones con que el sistema procura
reducir la complejidad de su ambiente. (TV. del T.)
10
La fenomenologa (A. Schutz) y la ciberntica social definen estrate-
gias conceptuales que destacan uno de esos dos aspectos. Desde la corrien-
te funcionalista se han hecho intentos de considerar el doble aspecto de la
sociedad y de unir los paradigmas del mundo-de-vida y el sistema. Parsons,
en los Working papers*, busca una ligazn categora] entre teora de sistemas
y teora de la accin; Etzioni concibe la capacidad de control y la forma-
cin de consenso como dimensiones sistmicas; Luhmann reformula en tr-
minos de la teora de sistemas el concepto bsico sentido, introducido por
la fenomenologa. Se trata, en general, de ensayos muy instructivos respec-
to del problema de una conceptualizacin adecuada de los sistemas de so-
ciedad; pero no lo resuelven, puesto que hasta ahora las estructuras de la in
tersubjetividad no han sido suficientemente investigadas ni se ha obtenido
un concepto preciso de las instancias constitutivas de los sistemas de so-
ciedad.
25
normativos del sistema se consideran condiciones limi-
tantes. Bajo el aspecto sistmico tematizamos, en una
sociedad, los mecanismos del autogobierno y la amplia-
cin del campo de contingencia. Analizamos aconteci-
mientos y estados en su dependencia respecto de fun-
ciones de la integracin sistmica (en la terminologa
de Parsons: adaptation y goalattainment), mientras que
los valores normativos se consideran datos. Cuando
concebimos un sistema social como mundo-de-vida,
ignoramos su aspecto de autogobierno; si entendemos
una sociedad como sistema, dejamos sin considerar el
aspecto de validez, es decir, la circunstancia de que la
realidad social consiste en la facticidad de pretensiones
de validez aceptadas, a menudo contrafcticas.
La estrategia conceptual de la teora de sistemas tam-
bin incluye en su terminologa las estructuras norma-
tivas, pero concibe todo sistema de sociedad a partir de
su centro de autogobierno. Por consiguiente, en
sociedades diferenciadas atribuye al sistema poltico
(como centro diferenciado de autogobierno) una posi-
cin supraordinada respecto de los sistemas sociocul-
tural
11
y econmico. Tomo de una monografa
12
el es-
quema de la pg. 27.
La evolucin social, que se cumple en las tres di-
mensiones del despliegue de las fuerzas productivas, del
incremento de autonoma sistmica (poder) y de la
transformacin de estructuras normativas, se proyecta,
en el marco analtico de la teora de sistemas, en un
nico plano: el acrecimiento de poder por reduccin
11
En lo que sigue, por sistema sociocultural entiendo tanto la tradi-
cin cultural (sistemas de valores culturales) cuanto las instituciones que
confieren virtud normativa a esas tradiciones a travs de los procesos de so-
cializacin y profesionalizacin.
12
C. Offe, Krise und Krisenmanagement, en M. Jnicke, ed., op. cit.,
pg. 197 y sigs.
26
Determinantes prepolticos del sistema normativo
de la complejidad del ambiente. Esta proyeccin puede
sealarse en el intento de Luhmann de reformular con-
ceptos sociolgicos bsicos. En otro lugar
13
procur de-
mostrar que las pretensiones de validez constitutivas
para la reproduccin cultural de la vida (como la ver-
dad y la correccin/adecuacin) son despojadas de su
sentido, que consiste en la posibilidad de corroborarlas
discursivamente, si se las concibe como medios de au-
togobierno y se las sita en el mismo plano que otros
medios, como poder, dinero, confianza, influencia, etc.
La teora de sistemas solo puede admitir en su campo
de objetos acontecimientos y estados empricos, y tiene
que trasponer los problemas de validez en problemas de
comportamiento. Por eso Luhmann tiene que situar de
continuo la reformulacin de conceptos tales como co-
nocimiento y discurso, accin y norma, poder social y
justificacin ideolgica, por debajo de ese umbral su-
perado el cual, nicamente, se vuelve posible diferen-
ciar entre los rendimientos de sistemas orgnicos y de
13
J. Habermas y N. Luhmann, op. cit., pgs. 221 y sigs., 239 y sigs.
Mientras tanto, Luhmann ha desarrollado su teora de los medios de co-
municacin como doctrina autnoma, junto a la teora de sistemas y a la
teora de la evolucin.
27
sistemas sociales (esto vale tambin, a mi juicio, para el
intento de Luhmann de introducir el sentido y la ne-
gacin como conceptos demarcatorios bsicos). Las
ventajas de una estrategia conceptual abarcadora se
truecan en las deficiencias de un imperialismo concep-
tual tan pronto como el aspecto autogobierno se ab-
solutiza y el campo de objetos de la ciencia social se re-
duce a un potencial de seleccin.
La estrategia conceptual de la teora de la accin evi-
ta esas deficiencias, pero genera una dicotoma entre es-
tructuras normativas y condiciones materiales limitan-
tes
14
. En el plano analtico se mantiene sin duda una
secuencia ordenada entre los subsistemas (sistema so
ciocultural, poltico y econmico), pero dentro de cada
uno de ellos es preciso distinguir las estructuras nor-
mativas del sustrato limitante (vase el cuadro de pgi-
na 29). Esta conceptualizacin exige que el anlisis de las
estructuras normativas se complemente con un anlisis
de limitaciones y capacidades pertinentes en el mbito
del autogobierno. Pero complementacin es un en-
deble requisito para el anlisis de las crisis, que deman-
da un plano analtico en el cual pueda aprehenderse la
conexin entre estructuras normativas y problemas de
autogobierno. A mi juicio, ese plano se encuentra en
un anlisis de sistemas de sociedad orientado en senti-
do histrico, que nos permita establecer en cada caso
el margen de tolerancia dentro del cual pueden oscilar
los patrones de normalidad de un sistema dado sin que
su patrimonio resulte amenazado crticamente. Los l-
mites de este campo de variacin aparecen como los
lmites de la continuidad histrica
15
.
14
D. Lockwood, Social integration and System integration, en
Zollschan y Hirsch, eds., Explorations in social change, Londres, 1964, pg. 244
y sigs. Gerhard Brandt ha desarrollado esta tesis.
15
H. M. Baumgartner, Kontinuitt und Geschichte, Francfort, 1972.
28
Subsistema
Sociocultural
Poltico
Econmico
Estructuras normativas
Sistema de status
Formas de vida subcul
turales
Instituciones polticas
(Estado)
Instituciones econmicas
(relaciones de produccin)
Categoras de sustrato
Distribucin de recompensas
disponibles privadamente;
capacidades de disposicin
Distribucin del poder leg-
timo (y coaccin estructural);
racionalidad de organizacin
disponible
Distribucin del poder eco-
nmico (y coaccin estructu-
ral); fuerzas productivas dis-
ponibles
La elasticidad de las estructuras normativas (o sea, el
campo de variaciones posibles sin ruptura de la tradi-
cin) no depende por cierto solo, ni en primer lugar,
de los requisitos de congruencia de las estructuras nor-
mativas mismas. En efecto, los patrones de normalidad
de los sistemas sociales son el producto de los valores
culturales de la tradicin constitutiva, por un lado,
pero, por el otro, de exigencias no-normativas de la in-
tegracin sistmica: en los patrones de normalidad, las
definiciones culturales de la vida social y los imperati-
vos de supervivencia reconstruibles en teora de sistemas
forman una unidad para cuyo anlisis faltan hasta hoy
los instrumentos y mtodos conceptuales convincentes.
Trminos de variacin del cambio estructural solo
pueden introducirse, como es evidente, en el marco de
una teora de la evolucin social
16
. Para ello, el con-
cepto de formacin social, de Marx, resulta muy til.
16
K, Eder, Komplexitt, Evolution und Geschichte, en F. Maciejewski,
ed., Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie?, Francfort, 1973, suplemen-
to I, pg. 9 y sigs.
29
La formacin de una sociedad est determinada en
cada caso por un principio fundamental de organiza-
cin, que establece un espacio abstracto de posibilida-
des de cambio social. Por principios de organizacin
entiendo ordenamientos de ndole muy abstracta que
surgen como propiedades emergentes en saltos evolu-
tivos no probables* y que en cada caso caracterizan un
nuevo nivel del desarrollo. Los principios de organiza-
cin limitan la capacidad que una sociedad tiene de
aprender sin perder su identidad. De acuerdo con esta
definicin los problemas de autogobierno generan cri-
sis si (y solo si) no pueden ser resueltos dentro del cam-
po de posibilidades demarcado por el principio de or-
ganizacin de la sociedad. Principios de organizacin
de este tipo establecen, en primer lugar, el mecanismo
de aprendizaje del que depende el despliegue de las
fuerzas productivas; en segundo lugar, determinan el
campo de variacin de los sistemas de interpretacin
garantizadores de la identidad. Por ltimo, establecen
los lmites institucionales del aumento posible de la ca-
pacidad de autogobierno. Antes de ilustrar este con-
cepto del principio de organizacin con algunos ejem-
plos, procurar justificar la eleccin del concepto
mismo con referencia a las instancias constitutivas de
los sistemas sociales.
2. ALGUNAS INSTANCIAS CONSTITUTIVAS
DE LOS SISTEMAS SOCI ALES
En primer lugar describo tres propiedades universa-
les de los sistemas de sociedad:
* En ciberntica se cree que el mundo es contingente y los sistemas or-
ganizados tienden a desaparecer; por tanto, el surgimiento de un nuevo
principio de organizacin es improbable. (N. del T.)
30
a) El intercambio de los sistemas de sociedad con
su ambiente transcurre en la produccin (apropiacin de
la naturaleza exterior) y la socializacin (apropiacin
de la naturaleza interior) por medio de preferencias ve
ritativas y de normas que requieren justificacin, es de-
cir, por medio de pretensiones discursivas de validez;
en ambas dimensiones, el desarrollo sigue modelos re
construibles racionalmente.
b) Los sistemas de sociedad alteran sus patrones de
normalidad de acuerdo con el estado de las fuerzas pro-
ductivas y el grado de autonoma sistmica, pero la va-
riacin de los patrones de normalidad est restringida
por una lgica del desarrollo de imgenes del mundo
sobre la cual carecen de influencia los imperativos de
la integracin sistmica; los individuos socializados
configuran un ambiente interior, que resulta paradjico
desde el punto de vista del autogobierno.
c) El nivel de desarrollo de una sociedad se deter-
mina por la capacidad de aprendizaje institucional-
mente admitida, y en particular segn que se diferen-
cien, como tales, las cuestiones terico-tcnicas de las
prcticas, y que se produzcan procesos de aprendizaje
discursivos.
Aclaracin del punto a) El ambiente de los siste-
mas de sociedad admite ser dividido en tres segmentos:
la naturaleza exterior o los recursos materiales del con-
torno no-humano; los otros sistemas de sociedades,
con los cuales la propia sociedad entra en contacto; por
ltimo, la naturaleza interior o el sustrato orgnico de
los miembros de la sociedad. Los sistemas de sociedad
se deslindan de su contorno social mediante smbolos;
cuando no se han configurado todava las morales uni-
versalistas, ello puede ocurrir por la diferenciacin entre
moral del endogrupo y moral del exogrupo. Admito
31
este complejo como basado en s mismo. Respecto de
la forma especfica en que se reproduce la vida socio-
cultural, son decisivos los procesos de intercambio con
la naturaleza exterior e interior. En ambos casos se tra-
ta de procesos de apropiacin social en los cuales el sis-
tema de sociedad incorpora naturaleza. La naturaleza
exterior es apropiada mediante los procesos de pro-
duccin, y la interior mediante los de socializacin.
Cuando aumenta su capacidad de autogobierno, un sis-
tema de sociedad desplaza sus lmites a costa de la na-
turaleza y dentro de ella: con el poder del sistema au-
menta el control sobre la naturaleza exterior y la
integracin de la interior. Los procesos de produccin
aprovechan recursos naturales y transforman las ener-
gas disponibles en valores de uso. Los procesos de so-
cializacin forman a los miembros del sistema como
sujetos capaces de lenguaje y de accin; en este proce-
so formativo entra ya el embrin, y el individuo no sale
de l hasta su muerte (si prescindimos de casos lmites,
patolgicos, de desocializacin).
Los sistemas sociales se apropian de la naturaleza ex-
terior con ayuda de las fuerzas productivas; organizan
y califican la fuerza del trabajo, desarrollan tecnologas
y estrategias. Para ello necesitan de un saber valorizable
por la tcnica. Los conceptos de operacin cognitiva y
de informacin, que suelen emplearse en este contexto,
sugieren apresuradamente una continuidad con las ope-
raciones de la inteligencia animal. Por mi parte, discier-
no un rendimiento especfico de los sistemas sociales
en el hecho de que extienden sus controles sobre la na-
turaleza exterior por medio de enunciaciones veritativas.
El trabajo o la accin instrumental se rige por reglas tc-
nicas; estas encaman supuestos empricos que implican
pretensiones de verdad, es decir, pretensiones de vali-
dez corroborables discursivamente y sujetas por princi-
32
pio a la crtica. Los sistemas sociales se apropian de la
naturaleza interior con ayuda de estructuras normativas.
Estas interpretan necesidades y dispensan de ciertas ac-
ciones o las vuelven obligatorias. El concepto de moti-
vacin, que se emplea en relacin con ello, no debe ha-
cer olvidar la circunstancia especfica de que los sistemas
sociales cumplen la integracin de la naturaleza interior
por medio de normas que requieren justificacin. Estas, a su
vez, implican una pretensin de validez que solo puede
corroborarse discursivamente: a las pretensiones de ver-
dad que elevamos con afirmaciones empricas corres-
ponden pretensiones de correccin o de adecuacin
que planteamos con normas de accin o valoracin.
Los sistemas de sociedad pueden mantenerse frente
a la naturaleza exterior mediante acciones instrumenta-
les (siguiendo reglas tcnicas) y, frente a la naturaleza
interior, mediante acciones comunicativas (siguiendo
normas de validez); ello se debe a que en el nivel de de-
sarrollo sociocultural, el comportamiento animal es
reorganizado, segn imperativos de pretensiones de va-
lidez
17
. Esta reorganizacin se cumple en las estructu-
ras de una intersubjetividad producida lingsticamen-
te. La comunicacin lingstica tiene una estructura
doble: la comunicacin sobre contenidos proposicio
nales es posible solo con la simultnea metacomunica
cin sobre relaciones interpersonales
18
. Aqu se expresa
el entrelazamiento, especfico del ser humano, entre
operaciones cognitivas y motivos de accin, por un
lado, y la intersubjetividad lingstica, por el otro. El
lenguaje funciona a modo de un transformador: en
cuanto procesos psquicos tales como sensaciones, ne-
17
Desarrollar esta tesis en el marco de una teora de la accin comuni-
cativa.
18
Cfr. mis observaciones provisionales para una teora de la competen-
cia comunicativa en Habermas y Luhmann, op cit., pg. 142 y sigs.
33
cesidades y sentimientos se encuadran en las estructuras
de la intersubjetividad lingstica, episodios interiores
o vivencias se transforman en contenidos intenciona-
les, y por cierto cogniciones se truecan en proposicio-
nes, y necesidades y sentimientos, en expectativas nor-
mativas (mandatos o valores).
Esta transformacin genera una importante dife-
rencia entre la subjetividad del opinar, del querer, del
placer y del displacer, por un lado, y las enunciaciones
y normas que se presentan con una pretensin de univer-
salidad, por el otro. Universalidad significa objetividad
del conocimiento y legitimidad de las normas vigentes,
que aseguran, ambas, la comunidad constitutiva del
mundo-de-vida social. Las estructuras de la intersubje-
tividad lingstica son tan constitutivas para las expe-
riencias y el actuar instrumental como para las actitu-
des y el actuar comunicativo. Estas mismas estructuras
regulan, en los planos del sistema, los controles im-
puestos a la naturaleza exterior y la integracin de la
naturaleza interior, es decir, los procesos de la apropia-
cin social, que, por virtud de las competencias de los
individuos, transcurren a travs de los medios especfi-
cos de enunciaciones veritativas y de normas que re-
quieren justificacin.
La ampliacin de la autonoma sistmica (poder)
depende de desarrollos cumplidos en las otras dos di-
mensiones: del despliegue de las fuerzas producti-
vas (verdad) y del cambio de estructuras normativas
(correccin/adecuacin). Estos desarrollos siguen mo-
delos que pueden reconstruirse racionalmente y que
son independientes entre s desde el punto de vista l-
gico. La historia del saber profano y de la tecnologa es
la historia de los xitos, controlados por la verdad, en el
enfrentamiento con la naturaleza exterior. Consiste en
procesos discontinuos pero acumulativos en el largo
34
plazo. El conocimiento de los mecanismos empricos
es necesario, pero no suficiente, para explicar el carcter
acumulativo en la historia mundial del progreso
tcnico y cientfico; con respecto al despliegue de la
ciencia y de la tcnica, tenemos que suponer ms bien
una lgica interna mediante la cual se establece una je-
rarqua de secuencias no reconocibles de antemano
19
.
Las limitaciones de un modelo de desarrollo recons
truible racionalmente se reflejan en la experiencia tri-
vial de que avances cognitivos, en la medida en que no
quiebren la continuidad de las tradiciones, no pueden
ser simplemente olvidados, y que cualquier desviacin
respecto de una va de desarrollo irreversible es perci-
bida como una regresin cuyo precio habr que pagar.
Menos trivial es la circunstancia de que la vida cultural
tampoco obedece a definiciones cualesquiera. Puesto
que el proceso de apropiacin de la naturaleza interior
procede tambin a travs de pretensiones de validez dis-
cursivas, el cambio de las estructuras normativas, lo
mismo que la historia de la ciencia y de la tcnica, es
un proceso orientado. La integracin de la naturaleza
interior tiene un componente cognitivo. En la va que
va desde el mito, pasando por la religin, hasta llegar a
la filosofa y la ideologa, se afirma cada vez ms la exi-
gencia de que las pretensiones de validez normativas se
corroboren discursivamente. Al igual que el conoci-
miento de la naturaleza, y que las tecnologas, las im-
genes del mundo se desarrollan segn un modelo que
permite reconstruir racionalmente las siguientes regula-
ridades, expresadas en trminos descriptivos:
19
No quiero sugerir con ello que ciertos reguladores internos del sistema
de la ciencia puedan explicar suficientemente la historia de esta ltima. Cfr.
sobre ello las interesantes tesis de G. Bhme, W. van den Daele y W. Krohn,
Alternativen in der Wissenschaft, ZFS, 1972, pg. 302 y sigs., y Finali
sierung der Wissenschaft, ZFS, 1973.
35
1. Expansin del mbito de lo profano a expensas
de la esfera sagrada.
2. Tendencia a pasar de una amplia heteronoma a
una autonoma creciente.
3. Las imgenes del mundo se vacan de conteni-
dos cognitivos (desde la cosmologa hasta un sistema
moral puro).
4. Desde el particularismo tnico se pasa a orienta-
ciones universalistas y al mismo tiempo individualistas.
5. El modo de la creencia cobra una reflexividad
creciente, como se infiere de esta secuencia: mito como
sistema de orientacin vivido de manera inmediata,
doctrina, religin revelada, religin racional, ideologa
20
.
Aquellos ingredientes de las imgenes del mundo
que aseguran la identidad y cumplen un efectivo papel
en la integracin social, es decir, los sistemas morales y
las interpretaciones correspondientes, siguen, con cre-
ciente complejidad, un modelo que encuentra un pa-
ralelo en el plano ontogentico, en la lgica del desa-
rrollo de la conciencia moral. Tal como sucede con el
saber conquistado colectivamente, tampoco un nivel
de conciencia moral alcanzado por la colectividad pue-
de olvidarse mientras se mantenga la continuidad de
la tradicin; esto no excluye la posibilidad de regre-
siones
21
.
20
R. Dbert y G. Nunner, Konflikt und Rckzugspotentiale in sptkapitalis-
tischen Gesellschaften, manuscrito del MPIL, pg. 14 y sig.; R. Dbert, Die
methodologische Bedeutung von Evolutionstheorien fr den sozialwissenschaftlichen
Funktionalismus, diskutiert am Beispiel der Evolution von Religionssystemen, tesis
de doctorado, Francfort, 1973; cfr. tambin la interesante construccin de
N. Luhmann, Religion. System und Sozialisation, Neuwied, 1972, pg. 15 y sigs.
21
Acerca de la concepcin de la lgica del desarrollo en la psicologa
cognitivista del desarrollo, cfr, L. Kohlberg, Stage and sequence: the cog
nitive developmental approach to socialization, en D. A. Goslin, ed.,
Handbook of socialization. Theory and research, Chicago, 1969, pg. 347 y sigs.
36
Aclaracin del punto b) No puedo estudiar aqu las
complejas relaciones de interdependencia entre los de-
sarrollos posibles en las tres dimensiones de las fuerzas
productivas, la capacidad de autogobierno y las imge-
nes del mundo (o sistemas morales). Me parece, no obs-
tante, que la forma de reproduccin de la vida socio-
cultural presenta una notable asimetra: mientras que
el despliegue de las fuerzas productivas ampla de con-
tinuo el campo de contingencia del sistema de socie-
dad, las mutaciones evolutivas de las estructuras de los
sistemas de interpretacin en modo alguno implican
siempre ventajas de seleccin. Desde luego, un creci-
miento de la autonoma sistmica y un aumento co-
rrespondiente de la complejidad en las formas de orga-
nizacin de una sociedad hacen estallar estructuras
normativas que se han vuelto estrechas y eliminan ba-
rreras impuestas a la participacin, disfuncionales desde
el punto de vista del autogobierno; este proceso puede
observarse hoy, por ejemplo, en la modernizacin de
los pases en desarrollo. Pero cabe imaginar y aun se-
ra posible documentar casos mas problemticos. Las
estructuras normativas pueden ser directamente sub-
vertidas por divergencias cognitivas entre un saber
secular que se ampla con el desarrollo de las fuerzas
productivas y el corpus dogmtico de las imgenes tra-
dicionales del mando. Ahora bien, puesto que los me-
canismos que generan mutaciones en las estructuras
normativas son independientes de la lgica de desarro-
llo de estas, no hay, a fortiori, garanta alguna de que un
despliegue de las fuerzas productivas y un incremento
de la capacidad de autogobierno susciten precisamente
las transformaciones normativas que corresponden a
los imperativos de autogobierno del sistema de socie-
dad. Ms bien es un problema emprico determinar si,
y en qu grado, la ventaja de seleccin as obtenida con-
37
sistente en un aumento del potencial de seleccin por
virtud de controles sujetos a pretensiones de ver-
dad sobre la naturaleza exterior, se pierde nueva-
mente por virtud de la integracin sujeta a preten-
siones de correccin y adecuacin de la naturaleza
interior, en la forma de una complejidad autogenerada.
No podemos excluir el caso en que un incremento de
las fuerzas productivas, que refuerce el poder del siste-
ma, lleve a transformaciones en las estructuras norma-
tivas que al mismo tiempo limiten la autonoma sist-
mica por el hecho de generar nuevas exigencias de
legitimacin, estrechando as el campo de variacin po-
sible de los patrones de normalidad. (Ms adelante dis-
cutir la tesis segn la cual este caso se ha dado en el
capitalismo tardo porque los patrones de normalidad
admitidos en el mbito de legitimacin de una tica co-
municativa son incompatibles con un crecimiento ex-
ponencial de la complejidad del sistema, y resulta im-
posible producir otras legitimaciones sobre la base de
la lgica de desarrollo del sistema.) La afirmacin segn
la cual los patrones de normalidad de los sistemas so-
ciales varan histricamente debe complementarse, se-
gn eso, con esta otra: la variacin de los patrones de
normalidad est limitada por una lgica del desarrollo
de las estructuras de la imagen del mundo, que no se en-
cuentra a disposicin de los imperativos de incremento
del poder
22
.
Con lo anterior se asocia estrechamente otra pro-
piedad de las sociedades: la naturaleza interior no per-
tenece al ambiente del sistema en el mismo modo que
la naturaleza exterior. Por una parte, los sustratos org-
nicos de los individuos socializados, tal como podemos
estudiarlos en la psicosomtica de los trastornos org-
22
K. Eder, Mechanismen der sozialen Evolution, manuscrito del MPIL.
38
nicos
23
, no son simplemente exteriores al sistema de so-
ciedad; por otra parte, la naturaleza interior, despus de
su integracin al sistema de sociedad, permanece como
un ambiente interior, pues los sujetos socializados se
resisten, en la medida de su individualizacin, a desa-
parecer en la sociedad. Si la produccin apropiacin
de la naturaleza exterior puede concebirse satisfacto-
riamente como reduccin de la complejidad del am-
biente, ello no vale respecto de la socializacin apro-
piacin de la naturaleza interior. La disminucin de la
complejidad del ambiente ampla, por regla general, la
libertad de movimiento del sistema; en cambio, una
apropiacin progresiva de la naturaleza interior ms
bien restringe el campo de contingencia del sistema.
Con una individualizacin creciente parece reforzarse
la inmunizacin de los individuos socializados contra
las decisiones del centro de autogobierno diferenciado.
Las estructuras normativas cobran eficacia, en la forma
de mecanismos de autoimpedimento, para resistir los
imperativos de ampliacin del poder. Dentro de la l-
gica de los sistemas autorregulados solo se puede ex-
presar esto diciendo que la naturaleza interior es am-
biente sistmico y elemento del sistema a la vez. De la
misma manera paradjica, al individuo capaz de len-
guaje y accin le es dada su propia naturaleza como
cuerpo vivido y como cuerpo fsico
24
. Creo que tales
paradojas son fruto de las imprecisiones generadas por
una extensin indebida de la teora de sistemas. Desa-
parecen tan pronto como se escoge, no sistema y
autogobierno, sino mundo-de-vida e intersubjeti
vidad como punto de vista ordenador, y se entiende
23
A. Mitscherlich, Krankheit als Konflikt*, Francfort, 2 vols., 1966-67;
K. Brede, Sozioanalyse psychosomatischer Strungen, Francfort, 1972.
24
H. Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, Berln, 1928.
39
de antemano la socializacin como individualizacin;
este nexo puede concebirse de acuerdo con la teora del
lenguaje, mientras que si nos aferramos a la teora de
sistemas, lleva solo a incongruencias
25
. Las sociedades
son tambin sistemas, pero en el modo de su movi-
miento no siguen solo la lgica de la ampliacin de la
autonoma sistmica (poder); ms bien, la evolucin so-
cial transcurre dentro de los lmites de una lgica del
mundo-de-vida, cuyas estructuras estn determinadas
por una intersubjetividad producida lingsticamente, y
se basan en pretensiones de validez susceptibles de crtica.
Aclaracin del punto c) Si he descrito correcta-
mente las instancias constitutivas de los sistemas socia-
les, la capacidad de autogobierno vara en relacin di-
recta con el aumento del control sobre la naturaleza
exterior y la integracin creciente de la naturaleza inte-
rior. En ambas dimensiones, la evolucin se cumple en
la forma de procesos de aprendizaje orientados, que
transcurren segn pretensiones de validez corroborables
discursivamente: el despliegue de las fuerzas producti-
vas y la transformacin de las estructuras normativas si-
guen, en cada caso, una lgica de creciente compren-
sin terica o prctica
26
. Por lo dems, los modelos
racionalmente reconstruibles de los procesos de apren-
dizaje colectivo (es decir, la historia del saber profano y
de la tecnologa, por un lado, y el cambio estructural
de los sistemas de interpretacin garantizadores de la
identidad, por el otro) solo explican la consecuencia l-
gicamente necesaria de desarrollos posibles. En cambio,
25
J. Habermas y N. Luhmann, op. cit., pg. 155 y sigs.
26
Por eso en las teoras de sistemas acerca del desarrollo social, de K. W.
Deutsch (The nerves afgovemment*, Nueva York, 1963) y A. Etzioni (The ac-
tive society, Nueva York, 1968), acertadamente ocupan el centro del anlisis
las concepciones acerca del aprendizaje, aunque son demasiado estrechas
para incluir el aprendizaje discursivo.
40
los desarrollos fcticos (innovacin y estancamiento, es-
tallido de crisis, reelaboracin productiva o improduc-
tiva de estas ltimas, etc.) solo pueden explicarse con
ayuda de mecanismos empricos. Creo que el mecanis-
mo fundamental de la evolucin social en general con-
siste en un automatismo del no-poder-dejar-de-apren-
der: lo que en el nivel de desarrollo sociocultural
requiere explicacin no es el aprendizaje, sino la falta
de l. En ello consiste, si se quiere, la racionalidad del
hombre y, de rechazo, es tambin lo que revela la irra-
cionalidad que dondequiera prevalece en la historia de
la especie. Puntos de vista formales para diferenciar ni-
veles de aprendizaje se obtienen considerando que
aprendemos en dos dimensiones (terica/prctica), y
que estos procesos de aprendizaje estn ligados con pre-
tensiones de validez que pueden ser corroboradas dis-
cursivamente. El aprendizaje no reflexivo se cumple en
tramas de accin en que las pretensiones implcitas de
validez, tericas y prcticas, se dan por supuestas de ma-
nera ingenua y se aceptan o rechazan sin elucidacin
discursiva. El aprendizaje reflexivo se cumple a travs de
discursos en que tematizamos pretensiones prcticas de
validez que se han vuelto problemticas o se han he-
cho tales por la duda institucionalizada, corroborn-
dolas o rechazndolas sobre la base de argumentos. El
nivel de aprendizaje posibilitado por una formacin
social podra depender de si el principio de organiza-
cin de esta sociedad admite a) la diferenciacin entre
cuestiones tericas y prcticas, y b) el paso del aprendi-
zaje no reflexivo (precientfico) al reflexivo. As obte-
nemos cuatro combinaciones, tres de las cuales, si es-
toy en lo cierto, se han realizado en la historia, segn
vemos en el esquema de pg. 42. Por cierto, este es-
quema resulta insuficiente aun para una aproximacin
grosera, pues traslada conceptos desarrollados dentro
41
de una lgica del discurso (terico/prctico)
27
a sistemas
de interpretacin heterogneos, y no distingue si las
cuestiones tericas y las prcticas permanecen indistin-
tas solo dentro de los marcos dominantes de interpre-
tacin terica o tambin en la praxis de vida. Las im-
genes mgicas y animistas del mundo permiten inferir
una praxi de vida que omite esa diferencia, mientras que
las imgenes mticas del mundo coexisten con un saber
profano acumulado y enriquecido, en el mbito del tra-
bajo social, con lo cual de hecho ya se ha consumado
la diferenciacin entre un saber aplicable tcnicamente
(susceptible de teora) y la interpretacin, pertinente en
lo prctico, del mundo-de-vida natural y social.
Aprendizaje
No-reflexivo
Reflexivo
Cuestiones tericas y prcticas
No diferenciado Diferenciado
X
X X
Nuestro esquema no refleja los mbitos que de he-
cho han alcanzado discursos parciales institucionaliza-
dos. Con el nacimiento de la filosofa, los ingredientes
de las tradiciones mticas quedan expuestos por vez pri-
mera a la elucidacin discursiva; pero la filosofa clsi-
ca concibe y trata las interpretaciones pertinentes en lo
prctico como cuestiones tericas, mientras que desde-
a como no susceptible de teora el saber emprico apli-
cable tcnicamente. Con el surgimiento de la ciencia
27
J. Habermas, Wahrheitstheorien, en Festschrift fr Walter Schulz,
Pfllingen; acerca de la lgica del discurso, vase S. Toulmin, The uses of ar
gument, Cambridge, 1964; P. Edwards, Logic of moral discourse, Nueva York,
1955.
42
moderna, en cambio, justamente ese mbito del saber
emprico es incorporado a los procesos de aprendizaje
reflexivo. Y al mismo tiempo se impone en la filosofa
la tendencia, de sesgo positivista, a diferenciar las cues-
tiones tericas y las cuestiones prcticas de acuerdo con
su forma lgica, pero ello con el fin de excluir de los
discursos las cuestiones prcticas: ahora no se las con-
sidera veritativas
28
. La institucionalizacin de discur-
sos prcticos universales significara, en cambio, un
nuevo nivel de aprendizaje de la sociedad.
Si las precisiones introducidas provisionalmente en
los puntos a y c aciertan con las instancias constitutivas
de los sistemas sociales, adquiere pleno sentido el in-
tento de buscar principios de organizacin que definan,
en primer lugar, la capacidad de aprendizaje y, con ella,
el nivel de desarrollo de una sociedad en atencin a sus
fuerzas productivas y a los sistemas de interpretacin
que garantizan su identidad, y que delimiten, en se-
gundo lugar, el posible incremento de las capacidades
de autogobierno. Marx defini las diversas formaciones
sociales de acuerdo con el poder de disposicin sobre
los medios de produccin, es decir, como relaciones de
produccin. Fij el ncleo organizador del todo en un
plano en que se entrelazan las estructuras normativas
con el sustrato material. Esas relaciones de produccin,
si es que han de representar los principios organizado-
res de la sociedad, no pueden identificarse lisa y llana-
mente con las formas histricas, determinadas en cada
caso, de la propiedad sobre los medios de produccin.
Los principios de organizacin son regulaciones muy
abstractas que definen campos de posibilidad. Adems,
hablar de relaciones de produccin sugiere una inter-
28
J. Habermas, Wozu noch Philosophie?, en Philosophisch-politische
Profile, Francfort, 1971,
43
pretacin economicista estrecha. Es el propio principio
de organizacin el que decide qu sistema parcial de
una sociedad poseer el primado funcional
29
, es decir,
presidir la evolucin social.
3. ILUSTRACIN DE LOS PRINCIPIOS DE ORGANIZACIN
DE LAS SOCIEDADES
Considero justificado diferenciar cuatro formacio-
nes sociales: la anterior a las altas culturas, la tradicio-
nal, la capitalista y la poscapitalista. Exceptuadas las so-
ciedades anteriores a las altas culturas, se trata de
sociedades de clases (llamo sociedades de clases posca-
pitalistas a aquellas donde impera el socialismo de
Estado, en vista del hecho de que en ellas una lite po-
ltica dispone de los medios de produccin):
La investigacin de las tendencias a la crisis en las
sociedades del capitalismo tardo y poscapitalistas res-
ponde al inters de explorar las posibilidades de una so-
ciedad posmoderna, designacin con la cual se alude
a un principio de organizacin nuevo en la historia, y
^' Acerca de este concepto, cfr. N. Luhmann, Wirtschaft als soziales
Problem, en Soziohgische Aufklrung, Opladen, 1970, pg. 226 y sig.
44
que no representa meramente un nuevo calificativo
para la asombrosa sobrevivencia del capitalismo enve-
jecido^. Procurar elucidar, respecto de tres formacio-
nes sociales, el significado del principio de organizacin
social y el modo en que de este pueden deducirse de-
terminados tipos de crisis. Estas observaciones disper-
sas no deben considerarse falsamente como una teora
de la evolucin social, ni sustituirla; no se proponen
otra cosa que la introduccin ejemplar de un concepto.
Respecto de cada una de esas tres formaciones sociales
procurar precisar su principio de organizacin, indicar
el campo de posibilidades que l abre a la evolucin so-
cial, e inferir el tipo de crisis que admite. Puesto que ca-
rezco de una teora de la evolucin social en la cual
apoyarme, los principios de organizacin no pueden
concebirse an en trminos abstractos, sino que es pre-
ciso inferirlos por va inductiva y elucidarlos con refe-
rencia al campo institucional que posee el primado fin-
cional en el nivel de desarrollo respectivo (sistema de
parentesco, sistema poltico, sistema econmico).
La formacin social anterior alas altas culturas
Los roles primarios de la edad y del sexo constitu-
yen principio de organizacin de estas sociedades^'. El
ncleo institucional es el sistema de parentesco, que en
este nivel de desarrollo representa una institucin total.
Las estructuras familiares determinan el intercambio so-
^ D. Bell, The post-industrial society: The evolution of an idea, Survey,
1971, pg. 102 y sigs.
" T. Parsons, Societies, en Evolutionary and comparative perspectives,
Englewood CliFs, 1966; G. Lenski, Power andprivikge*, Nueva York, 1966;
M. Sahlins, Service, evolution and culture, Ann Arbor, 1968; cfr. la bibliografa
acerca del tema en Eder, op. cit.
45
cial en su conjunto; aseguran, al mismo tiempo, la in-
tegracin social y la integracin sistemtica. Imgenes
del mundo y normas estn apenas diferenciadas entre
s: ambas se organizan en tomo de rituales y tabes que
no requieren sanciones especficas. Este principio de or-
ganizacin slo es compatible con una moral familiar o
cinica: no son posibles asociaciones verticales u hori-
zontales que traspasen los lmites del sistema de paren-
tesco. En las sociedades organizadas segn el parentes-
co, las fuerzas productivas no pueden incrementarse
por va de la explotacin de la fuerza de trabajo (incre-
mento de la tasa de explotacin mediante coaccin f-
sica). El mecanismo de aprendizaje, circunscrito al m-
bito de funciones de la accin instrumental, lleva en el
largo plazo, segn parece, a una secuencia ordenada de
unas pocas innovaciones fundamentales^^. Parece faltar
un motivo sistmico para generar un plusproducto (bie-
nes en cantidad mayor que la necesaria para satisfacer
las necesidades bsicas), aun en los casos en que el es-
tado de las fuerzas productivas lo permitira^ . Puesto
que del principio de organizacin no derivan imperati-
vos contradictorios, son cambios de origen extemo los
que sobrepasan la muy limitada capacidad de autogo-
bierno de las sociedades organizadas segn el parentes-
co y socavan la indentidad familiar y cinica: se trata,
casi siempre, de un crecimiento demogrfico unido a
factores ecolgicos, y sobre todo de influencias inter-
tnicas, resultantes del intercambio, la guerra y la con-
quista^"*.
'^ C. Lvi-Strauss, Das wilde Denken*, Francfort, 1968, cap. 1; M. Sahlins,
Stone age economy, Chicago, 1972.
^' R. L. Caneiro, A theory of the origin of the State, Science, 1970, p-
gina 733 y sigs.
'^^ Ibid., pg. 736 y sig.
46
La formacin social tradicional
Su principio de organizacin es una sociedad de clases
que posee fuerza poltica. Con el surgimiento de un
aparato burocrtico de dominacin, se diferencia, a par-
tir del sistema de parentesco, un centro de autogobier-
no; ello permite que la produccin y la distribucin de
la riqueza social traspasen, de las formas de organiza-
cin familiares, a la propiedad de los medios de pro-
duccin. El sistema de parentesco deja de ser el ncleo
institucional del sistema en su conjunto; las funciones
centrales de poder y de autogobierno pasan al Estado.
All se sita el comienzo de una especificacin funcio-
nal y de un proceso de autonominacin en cuyo trans-
curso la familia pierde por completo sus funciones eco-
nmicas y es despojada en parte de sus funciones de
socializacin. En ciertos niveles del desarrollo de las al-
tas culturas surgen subsistemas que sirven prevalente-
mente a la integracin sistemtica o bien a la integra-
cin social. En su punto de articulacin se encuentra
el rgimen jurdico, que regula la facultad de disposi-
cin privilegiada sobre los medios de produccin y el
ejercicio estratgico del poder, que a su vez requiere le-
gitimacin. A la diferenciacin entre aparato de poder
y rgimen jurdico, por un lado, y justificaciones con-
trafcticas y sistemas morales, por el otro, corresponde
la separacin institucional entre autoridades seculares
y sagradas. El nuevo principio de organizacin permite
un significativo incremento de la autonoma sistemti-
ca, presupone una diferenciacin funcional y posibilita
la creacin de medios generalizados (poder y mone-
da), as como de mecanismos reflexivos (derecho posi-
tivo). Pero esta posibilidad de aumento de la capacidad
de autogobierno se obtiene al precio de una estructura
de clases bsicamente inestable. En las sociedades cla-
47
sistas, con la propiedad privada^^ de los medios de pro-
duccin se institucionaliza una relacin coactiva que,
en el largo plazo, amenaza la integracin social. En
efecto, la oposicin de intereses contenida en la rela-
cin de clases representa un potencial de conflictos. Sin
duda, esa oposicin de intereses entre las clases sociales
puede ser mantenida en estado latente dentro de los
marcos de un rgimen legtimo de poder e integrada
temporariamente. Esa es la tarea de las imgenes del
mundo o las ideologas legitimantes: ellas sustraen de
la tematizacin y del examen pblicos las pretensiones
contrafcticas de validez de las estructuras normativas.
Las condiciones de produccin tienen una forma di-
rectamente poltica, es decir, las relaciones econmicas
estn reguladas por la autoridad legtima. El rgimen de
poder es justificado mediante la invocacin a imgenes
del mundo tradicionales y a una tica convencional del
Estado.
En virtud de su considerable diferenciacin vertical,
el nuevo principio de organizacin admite dentro de
lmites estrechos la asociacin horizontal determinada
por formas de intercambio no polticas (mercados lo-
cales, ciudad-campo). La dominacin poltica clasista
exige una mediatizacin de la moral cinica por una ti-
ca del Estado, dependiente de la tradicin y, por tanto,
particularista; es incompatible con formas universalis-
tas de intercambio social. En un sistema clasista del tra-
bajo social, las fuerzas productivas pueden multiplicar-
se mediante el aumento de la tasa de explotacin, es
decir, por va del trabajo organizado forzoso; as la pro-
duccin social genera un plusproducto que es objeto
de apropiacin privilegiada. Pero el incremento de la
'^ Aqu no empleo la expresin privada en el sentido estricto del de-
recho civil burgus, sino slo en el de una disposicin privilegiada.
48
capacidad productiva encuentra sus lmites en el carc-
ter elemental y espontneo, idntico al de niveles ante-
riores, de las innovaciones tcnicas (el saber susceptible
de aplicacin tcnica no es ampliado mediante un
aprendizaje reflexivo).
Con las sociedades tradicionales aparece el tipo de
crisis que brota de contradicciones internas. He aqu
los trminos de la contradiccin: por un lado, las pre-
tensiones de validez de sistemas de normas y de justi-
ficacin que no pueden admitir la explotacin de ma-
nera explcita; por el otro, una estructura de clases que
convierte en regla la apropiacin privilegiada de la ri-
queza producida por la sociedad. El problema de la
distribucin de esta de modo desigual y, no obstante,
legtimo, se resuelve temporalmente mediante el rease-
guro ideolgico de pretensiones de validez contrafcti-
cas. Puesto que, en situaciones crticas, las sociedades
tradicionales amplan sus posibilidades de autogobier-
no mediante una explotacin acrecida de la fuerza de
trabajo y, por lo tanto, incrementan el poder, directa-
mente, por medio de una mayor coaccin fsica (de lo
cual la historia del derecho penal proporciona buenos
indicadores) o, indirectamente, por medio de la gene-
ralizacin de las prestaciones forzosas (siguiendo la se-
rie: rentas en trabajo, en productos, en dinero), las cri-
sis se originan por regla general en problemas de
autogobierno que vuelven necesario reforzar la auto-
noma sistemtica con una mayor represin; esta, a su
vez, genera dficit de legitimacin que tiene por con-
secuencia luchas de clases (a menudo asociadas con
conflictos exteriores); por ltimo, las luchas de clases
amenazan la integracin social y pueden llevar al de-
rrocamiento del sistema poltico y al establecimiento
de nuevas bases de legitimacin, es decir, a una nueva
identidad de grupo.
49
La formacin social del capitalismo liberal
Su principio de organizacin es la relacin entre traba-
jo asalariado y capital enraizada en el sistema del dere-
cho privado. Con el surgimiento de una esfera de in-
tercambios entre particulares autnomos, poseedores
de mercancas, que operan sin la intervencin del
Estado; es decir, con la institucionalizacin, en el terri-
torio de este ltimo, de mercados de bienes, capitales y
trabajo, as como con el establecimiento del mercado
mundial, la sociedad civil^^ se diferencia a partir del
sistema poltico-econmico, lo que implica la despoli-
tizacin de las relaciones de clase y la anonimizacin
del poder de clase. El Estado y el sistema del trabajo so-
cial regido polticamente no son ya el ncleo institu-
cional del sistema en su conjunto; ms bien, el Estado
Fiscal, cuyo prototipo analiz Max Weber^*", se con-
vierte en la institucin complementaria del mercado au-
torregulador^^. Ahora como antes, el Estado asegura
desde fuera, con instrumentos polticos, la integridad
territorial y la capacidad de competencia de la econo-
ma nacional. En el interior, el medio de autogobiemo
hasta entonces prevaleciente a saber, el poder legti-
mo sirve sobre todo para mantener las condiciones
generales de produccin que posibilitan el proceso de
valorizacin del capital, regulado por el mercado; aho-
ra, intercambio pasa a ser el instrumento dominante de
autogobierno. Una vez que el modo capitalista de pro-
duccin se ha establecido firmemente, el ejercicio de la
^' Cfr. los estudios de historia de los conceptos, de M. Riedel, Studien
zu Hegels Rechtsphilosophie, Francfort, 1969, y del mismo autor. Brgerliche
Gesellschaft und Staat bei Hegel, Neuwied, 1970.
" M. Weber, Wirtschaft und GeseUchaff, Colonia, 1956, pg. 1034 y sigs.
'* Cfr. tambin N. Luhmann, Knappheit, Geld und die brgerliche
Gesellschaft", Jahrbuch fr Sozialmssenschafi, vol. 23, 1972, pg. 186 y sigs.
50
autoridad pblica en el interior del sistema de sociedad
puede restringirse a: 1) la defensa de los contratos civi-
les (polica y magistratura), 2) la proteccin del meca-
nismo del mercado contra efectos secundarios auto-
destructivos (por ejemplo, la legislacin de proteccin
al trabajador), 3) el cumplimiento de las premisas de la
produccin en el mbito de la organizacin econmica
en su conjunto (educacin pblica, medios de comu-
nicacin y de transporte), y 4) la adecuacin del sistema
del derecho privado a necesidades que surgen del pro-
ceso de acumulacin (derecho fiscal, derecho especial
de la banca y la empresa)^^. Tan pronto como el Estado
cumple estas cuatro clases de tareas, asegura las premi-
sas para que el proceso de reproduccin se mantenga
en sus trminos capitalistas. Aunque ya en las socieda-
des tradicionales se haba establecido una diferencia-
cin institucional entre los mbitos de la integracin
sistemtica y la integracin social, el sistema econmi-
co segua dependiendo de la provisin de legitimidad
del sistema sociocultural. Solo el relativo desprendi-
miento del sistema econmico respecto del sistema po-
ltico permite que surja, en la sociedad civil, un mbito
emancipado de los lazos tradicionales y confiado a las
orientaciones de la accin estratgico-utilitarista de los
que participan en el mercado. Los empresarios compe-
tidores toman sus decisiones segn mximas de la com-
petencia orientada hacia la ganancia y reemplazan la ac-
cin orientada por los valores por una accin regida
mteres .
" Se trata de un modelo que debe definir el punto de inflexin de un
proceso de desarrollo histrico muy completo. Para la historia sistemtica
del capitalismo, cfr. M. Dobb, Studies in the development of capitalism*
(Londres, 1947), que sigue siendo la mejor exposicin de conjunto.
'"' Para los conceptos regido por el inters versus orientado hacia el va-
lop>, cfr. J. Habermas y N. Luhmann, op. cit., pg. 251 y sig.
51
El nuevo principio de organizacin abre un espacio
mayor para el despliegue de las fuerzas productivas y
para el desarrollo de estructuras normativas. El modo
de produccin, por virtud de los imperativos de la au-
tovaloracin del capital, pone en marcha una repro-
duccin ampliada que se asocia con los mecanismos de
la innovacin, de la que depende el incremento de la
productividad del trabajo. Una vez que se ha alcanzado
el lmite de la explotacin fsica, es decir que ya no pue-
de seguir aumentndose la plusvala absoluta, la acu-
mulacin del capital obliga al despliegue de las fuerzas
productivas tcnicas y, por esa va, al acoplamiento del
saber susceptible de aplicacin tcnica con procesos de
aprendizaje reflexivos. Por otra parte, el intercambio,
que se ha vuelto autnomo, descarga al orden poltico
de exigencias de legitimacin. El mercado autorregula-
dor exige ser complementado, no solo por una admi-
nistracin estatal racional y un derecho abstracto, sino
por una moral estratgico-utilitarista en el mbito del
trabajo social, que en las esferas privadas es compatible
con una tica protestante o formalista. Las ideolo-
gas burguesas pueden adoptar una estructura universa-
lista y apelar a intereses generalizables porque el rgi-
men de propiedad se ha despojado de la forma poltica
y ha traspasado a una relacin de produccin que, se-
gn su apariencia puede legitimarse a s misma: la ins-
titucin del mercado puede apoyarse en la justicia in-
herente al intercambio de equivalentes. Por eso el
Estado constitucional burgus, que constituye el evan-
gelio del derecho natural racional desde Locke, tiene su
justificacin en las relaciones de produccin legtimas;
estas pueden prescindir de un poder tradicional, legiti-
mado, por as decir, desde lo alto. Es verdad que el
efecto socialmente integrador de la forma de valor
hubo de estar limitado en general a la clase burguesa; la
52
lealtad y el sometimiento de los miembros del nuevo
proletariado industrial, reclutado principalmente entre
las capas campesinas, no se mantuvieron tanto por la
fuerza de conviccin de las ideologas burguesas, cuan-
to por una mezcla de ataduras tradicionalistas, obe-
diencia fatalista, falta de perspectivas y represin desem-
bozada. Esto no disminuye la significacin socialmente
integradora de este nuevo tipo de ideologa'", en una
sociedad que ya no reconoce la dominacin poltica en
forma personal. En efecto, con la anonimizacin pol-
tica de la dominacin de clase aparece este problema: la
clase que domina sobre la sociedad tiene que conven-
cerse de que ha dejado de hacerlo. Las ideologas bur-
guesas universalistas pueden cumplir esta tarea tanto
ms fcilmente si a) se fundan cientficamente en la
crtica a la tradicin, y b) poseen carcter de modelos, es
decir, anticipan un estado de la sociedad cuya posibili-
dad no puede ser desmentida de antemano por una so-
ciedad econmica en crecimiento dinmico. Pero con
tanta mayor sensibilidad ha de reaccionar la sociedad
burguesa ante contradicciones evidentes entre idea y
realidad. Por eso la crtica a la sociedad burguesa pudo
desarrollarse sobre todo en la forma de un desenmas-
caramiento de las ideologas burguesas mediante la con-
frontacin de la idea con la realidad. De todos modos,
el logro del principio de organizacin capitalista es ex-
traordinario: no solo emancipa el sistema econmico,
desprendido del sistema poltico, de las restricciones
impuestas por los sistemas parciales de la integracin
social, sino que lo habilita para contribuir a la integra-
cin social al tiempo que desempea sus tareas de in-
tegracin sistmica. Pero con estos logros crece la vul-
'" o . Brunner, Das Zeitalter der Ideologien, en Neue Wege zur So-
zialgeschichte, Gotinga, 1956; K. Lenk, Ideologie*, Neuwied, 1961.
53
nerabilidad del sistema de sociedad en la medida en
que ahora los problemas de autogobierno pueden con-
vertirse en amenazas directas a la identidad. En este sen-
tido hablar de crisis sistmica.
Dentro del tipo de movimiento espontneo del de-
sarrollo econmico, el principio de organizacin no
pone lmites al despliegue de la capacidad productiva.
Tambin las estructuras normativas alcanzan un mayor
campo de desarrollo, pues el nuevo principio de orga-
nizacin admite, por primera vez, sistemas de valores
universalistas. Pero es incompatible con una tica co-
municativa que no exija solo la universalidad e. las nor-
mas, sino un consenso, obtenido por va discursiva,
acerca de la capacidad de generalizacin de los intereses
Formaciones Principio de Integracin social e Tipo
sociales organizacin integracin sistmica de crisis
Anterior a las Relaciones de Ninguna diferen- Crisis de iden-
altas culturas parentesco: ro- ciacin entre inte- tidad provoca-
les primarios gracin social e in- da desde el ex-
(edad, sexo) legracin sistmica terior
Tradicional Dominacin Diferenciacin flm- Crisis de identi-
de clases poli- cional entre in- dad de raz n-
tica: coaccin legracin social e tema
estatal y clases integracin sist-
socioecon- mica
micas
Del capitalismo Relacin de ca- Sistema econmi- Crisis sistmica
liberal ses no-poltica: co integrador des-
trabajo asalaria- de el punto de vis-
do y capital ta sistmico
Asume tambin
tareas de integra-
cin social
54
normativamente prescritos. El principio de organiza-
cin desplaza el potencial de conflictos de la oposicin
de clases a la dimensin del autogobierno, donde se ex-
terioriza en la forma de crisis econmicas. Tpica del
capitalismo liberal es la alternancia de la coyuntura (cri-
sis y depresin); en ella, la oposicin de intereses fun-
dada en la relacin de trabajo asalariado y capital no se
manifiesta directamente en enfi-entamientos de clases,
sino en la ruptura del proceso de acumulacin y, por
tanto, en X forma de problemas de autogobierno. A partir
de la lgica de esta crisis econmica puede obtenerse
un concepto general de crisis sistmica.
El esquema de la pg. 54 sintetiza las relaciones en-
tre los principios de organizacin introducidos a modo
de paradigmas y los tipos correspondientes de crisis. En
cuanto el principio de organizacin fija campos de po-
sibilidad para la evolucin en cada una de las tres di-
mensiones del desarrollo (produccin, autogobierno,
socializacin), determina: a) el modo en que integra-
cin sistmica e integracin social pueden diferenciarse
flincionalmente; b) las situaciones en que amenazas a
la integracin sistmica tienen que convertirse en ame-
nazas a la integracin social, y por tanto en crisis, y
c) las vas siguiendo las cuales los problemas de auto-
gobierno se transforman en amenazas a la identidad, es
decir, el tipo de crisis que prevalece.
4. CRISIS SISTMICA (DILUCIDADA SEGN EL EJEMPLO
DEL CICLO DE LA CRISIS EN EL CAPITALISMO LIBERAL)
En el capitalismo liberal las crisis se presentan en la
forma de problemas econmicos de autogobierno no re-
sueltos. Las situaciones de peligro para la integracin
sistmica son amenazas directas a la integracin social;
55
esto justifica que se hable de crisis econmica. En las
sociedades anteriores a las altas culturas se presenta un
nexo semejante, puesto que el principio de organiza-
cin familiar no admite una divisin entre integracin
sistmica e integracin social. Por cierto que la diferen-
ciacin funcional establecida en las sociedades tradi-
cionales no se anula con el paso a la modernidad, pero
en el capitalismo liberal sobreviene un genuino traspa-
so de tareas de integracin social al mercado como sis-
tema de autogobierno diferenciado, no poltico; he
aqu el modo en que ello ocurre: los elementos tradi-
cionales operantes en la legitimacin (sobre todo res-
pecto de la burguesa, como el derecho natural racio-
nal y el utilitarismo) pasan a depender de la ideologa
del intercambio de equivalentes, intrnseca a la base
misma. En las sociedades tradicionales, las crisis se pre-
sentan si y solo si ciertos problemas de autogobierno
no pueden resolverse dentro del campo de posibilida-
des circunscrito por el principio de organizacin; as
aparecen situaciones de peligro para la integracin sis-
tmica que amenazan la identidad de la sociedad. En
las sociedades del capitalismo liberal, en cambio, las cri-
sis se vuelven endmicas porque los problemas de au-
togobierno temporariamente irresueltos, generados en
periodos ms o menos regulares por el proceso de cre-
cimiento econmico, por s mismos ponen en peligro la
integracin social. Los problemas de autogobierno so-
cialmente desintegradores, que se repiten de manera pe
ridica, crean, junto con la inestabilidad permanente
de un cambio social acelerado, la base objetiva para una
conciencia de la crisis por parte de la clase burguesa y
para expectativas revolucionarias en el caso de los asa-
lariados: hasta entonces ninguna formacin social ha-
ba experimentado en tal alto grado el temor y la espe-
ranza de una repentina transformacin del sistema, por
56
ms que la idea de una subversin concentrada en un
punto del tiempo, la idea del salto revolucionario, con-
traste extraamente con la forma de movimiento de la
crisis del sistema, que es permanente.
El traspaso de las funciones de integracin social a
un sistema parcial que las cumple prioritariamente slo
es posible por el hecho de que en el capitalismo liberal
la relacin de clases se ha institucionalizado a travs del
mercado de trabajo, despolitizndose as. Dado que la
fuente de la riqueza social (es decir, la capacidad pro-
ductiva de los obreros) se ha convertido en mercanca
y el capital social se reproduce en las condiciones del
trabajo asalariado, los procesos del trabajo y del inter-
cambio adquieren el doble carcter analizado por
Marx: los procesos de trabajo sirven, en cuanto produ-
cen valores de uso, a la produccin de valores de cam-
bio; y los procesos de intercambio sirven, en cuanto re-
gulan a travs del mecanismo monetario la distribucin
de la flierza de trabajo y de los bienes, a la formacin y
autovaloracin del capital. Con ello el mercado ad-
quiere una doble funcin: por un lado, opera como
mecanismo de autogobierno en el sistema del trabajo
social timoneado por el medio moneda; por otro
lado, institucionaliza una relacin de coaccin entre ios
propietarios de los medios de produccin y los obreros
asalariados. Y puesto que la coaccin social t]trc\.z por
los capitalistas se ha institucionalizado en el contrato
de trabajo privado como relacin de intercambio, y la
extraccin de la plusvala, sobre la que disponen los
particulares, ha reemplazado a la dependencia poltica, el
mercado, adems de su fiancin ciberntica, adquiere
una fincin ideolgica: la relacin de clases se vuelve
annima en la forma no poltica de la dependencia sa-
larial. Por tanto, en Marx el anlisis terico de la for-
ma-mercanca cumple la doble tarea de descubrir el
57
principio de autogobierno de la economa centrada en
el mercado y la ideologa bsica de la sociedad de clases
burguesas. La teora del valor sirve, al mismo tiempo,
al anlisis de las funciones del sistema econmico y a la
crtica de la ideologa de una dominacin de clase que
puede desenmascararse tambin ante la conciencia bur-
guesa tan pronto como se demuestra que en el merca-
do de trabajo no se intercambian equivalentes. A los
propietarios de los medios de produccin el mercado
les asegura el poder, sancionado por el derecho priva-
do, de apropiarse de la plusvala para emplearla en su
condicin de particulares autnomos. En su marcha sa-
cudida por crisis, el proceso de acumulacin entrega
por cierto el secreto de la contradiccin nsita en este
modo de produccin. El crecimiento econmico se
cumple a travs de crisis que sobrevienen peridica-
mente, porque la estructura de clases desplazada y tra-
ducida al sistema de autogobiemo econmico ha trans-
formado la contradiccin de los intereses de clase en una
contradiccin de imperativos sistmicos. Al escoger esta for-
mulacin empleamos el concepto de contradiccin
en dos lenguajes tericos diferentes. Para evitar malen-
tendidos haremos una digresin en que procuraremos
aclararlo.
La categora de contradiccin ha ido perdiendo su
significado, y hoy se la emplea a menudo para designar
antagonismo, oposicin, conflicto. Pero segn
Hegel y Marx, los conflictos no son ms que la forma
de manifestacin, el aspecto emprico de una contra-
diccin lgica que est en su base. Los conflictos solo
pueden conceptualizarse con referencia a las reglas efi-
caces y operativas por virtud de las cuales surgen pre-
tensiones o intenciones incompatibles dentro de un sis-
tema de accin. Ahora bien, entre pretensiones o
intenciones no pueden suscitarse contradicciones en
58
el mismo sentido que entre proposiciones; y el sistema
de reglas de acuerdo con el cual se producen enuncia-
ciones (es decir, opiniones y acciones que encarnan in-
tenciones) es, evidentemente, de tipo diverso del siste-
ma de reglas segn el cual formaron proposiciones y las
convertimos manteniendo constante su verdad. Con
otras palabras: las estructuras profundas de una socie-
dad no son estructuras lgicas en sentido estricto. Por
otra parte, en las enunciaciones siempre se emplean
contenidos proposicionales; la lgica que pudiera jus-
tificar que se hablase de contradicciones sociales ten-
dra que ser, entonces, una lgica del empleo de conte-
nidos proposicionales en actos de habla y en acciones.
Debera abarcar relaciones de comunicacin entre su-
jetos capaces de lenguaje y de accin, y ser, por tanto,
antes una pragmtica universal que una lgica''^.
De contradiccin fundamental de una formacin
social podemos hablar si y solo si a partir de su princi-
pio de organizacin puede deducirse la necesidad de
que en ese sistema se enfi'enten individuos y grupos
(siempre renovados) con pretensiones e intenciones in-
compatibles (en el largo plazo). Este es el caso en las
sociedades de clases. Mientras la incompatibilidad de
pretensiones e intenciones no llega a la conciencia de
los participantes, el conflicto permanece latente; tales
sistemas de accin integrados coactivamente necesitan
por cierto de justificacin ideolgica, que ha de encu-
brir la distribucin asimtrica de las oportunidades de
satisfaccin legtima de las necesidades, en una palabra:
la represin de las necesidades. La comunicacin entre
sus miembros es entonces desfigurada o bloqueada de
manera sistemtica: la contradiccin, que en condicio-
""^ Cfr. mis Vorbereitenden Bemerkungen zu einer Theorie der kom-
munikativen Kompetenz, en J. Habermas y N. Luhmann, op. cit.
59
nes de integracin coactiva no puede llegar a expresarse
como contradiccin entre las intenciones expresas de par-
tidos enemigos ni traducirse en accin estratgica,
adopta la forma ideolgica de una contradiccin entre
las intenciones que los sujetos creen tener y sus moti-
vos, que llamamos inconscientes, o los intereses que es-
tn en la base de aquellas. Tan pronto como esa in-
compatibilidad llega a la conciencia, el conflicto se
vuelve manifiesto: las intenciones incompatibles son re-
conocidas como intereses opuestos'*''.
Tambin la teora de sistemas considera la lgica de
un sistema de reglas de acuerdo con las cuales pueden
generarse incompatibilidades. Cuando, en un ambien-
te dado, se plantean ms problemas que los que est en
condiciones de resolver la capacidad sistmica de auto-
gobierno, aparecen contradicciones deducibles lgica-
mente que obligan, so pena de desaparicin, a trans-
formar las estructuras sistmicas (a la modificacin o al
abandono de elementos que hasta entonces haban for-
mado parte de su patrimonio). Estas contradiccio-
nes se plantean con referencia a problemas de conser-
vacin de patrimonio; por eso no se refieren a limine,
como las contradicciones dialcticas, a relaciones de co-
municacin entre sujetos o grupos de sujetos capaces
de lenguaje y de accin. En el marco de la teora de sis-
temas los conflictos pueden conceptualizarse tambin
como expresin de problemas de autogobierno no
resueltos; pero el hecho de que se emplee el mismo tr-
mino de contradiccin no debe llevar a que se ignore
la diferencia entre la lgica de los sistemas autorregula-
dos y la lgica de la comunicacin en el trato lingstico.
"" Una reconstruccin semejante de la dialctica procura H. Pilot,
J. Habermas' empirisch falsifizierbare Geschichtsphilosophie, en Der
Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Neuwied, 1969, pg. 307 y sigs.
60
Conflictos descritos con independencia de la teora
de la comunicacin o de la teora de sistemas son fe-
nmenos empricos sin referencia a la verdad. Solo
cuando los consideramos en el marco de aquellas, ta-
les fenmenos adquieren una referencia inmanente a
categoras lgicas. Los problemas de la integracin sis-
tmica son veritativos en la medida en que se los defi-
na mediante un nmero finito de soluciones suscepti-
bles de ser indicadas (y fiancionalmente equivalentes).
Por cierto, los problemas de autogobierno contienen
una referencia a la verdad sobre todo para el observa-
dor (o el terico de sistemas), y no necesariamente para
los miembros del sistema de accin problematizado.
Los problemas de la integracin social (como expresin
de los cuales pueden conceptualizarse los conflictos)
son tambin veritativos, ya que las pretensiones opues-
tas pueden entenderse como recomendaciones de nor-
mas de accin obligatorias para todos (o prevenciones
contra ellas), acerca de cuyas pretensiones de validez di-
vergentes podra decidirse en un discurso prctico. Pero
la referencia a la verdad de los conflictos de intereses
generados por el sistema no existe solo para los soci-
logos, sino tambin para los miembros del sistema de
accin analizado (por consiguiente, y a diferencia del
anlisis de sistemas, en este caso la critica se remite a la
conciencia de los interesados, susceptible de esclareci-
miento)'*''.
Intrnsecas a la estructura de clases son las contra-
dicciones que resultan de la apropiacin privilegiada de
la riqueza producida socialmente. En las sociedades tra-
dicionales, esas contradicciones se manifiestan de ma-
nera directa en el plano de las oposiciones de intereses
'*'' J. Habermas, Erkenntnis und Interesse*, Francfort, 1968, esp. pg. 234 y
sigs.
61
de los partidos actuantes; en el capitalismo liberal, el
antagonismo de clases se refleja en el plano de los pro-
blemas de autogobierno. Con ello pasa a primer plano
el aspecto dinmico: puesto que, con el modo de pro-
duccin capitalista, la sociedad ha obtenido el poder
de desplegar de manera relativamente constante las
fuerzas productivas tcnicas, la crisis econmica define
el modelo de un proceso de crecimiento econmico sacudido
por crisis.
Si nos atenemos al anlisis de Marx, la acumulacin
de capital se liga con la apropiacin de la plusvala; ello
significa que el crecimiento econmico est regulado
por un mecanismo que establece una relacin de coac-
cin social y al mismo tiempo la encubre (en parte).
Como la produccin de valor est timoneada por la
apropiacin privada de la plusvala, de all se sigue una
espiral de contradicciones reconstruible en teora de sis-
temas. La acumulacin del capital total se cumple a tra-
vs de desvalorizaciones peridicas de elementos del ca-
pital; esta forma de desenvolvimiento es el ciclo de la
crisis. Bajo el aspecto de la acumulacin del capital se ins-
tala un modelo de desarrollo que se niega a s mismo;
en efecto, por un lado, la masa de los valores de cambio
y de uso (por tanto, el capital y la riqueza social) se acu-
mula por la va del aumento de la plusvala relativa, es
decir, de un progreso tcnico que procura a la vez la
disminucin de los costos y la intensificacin del uso
del capital; pero, por el otro lado, en cada nuevo esta-
dio de la acumulacin la composicin del capital se
modifica en detrimento del capital variable, el nico
que produce plusvala (l es el que se intercambia por la
fuerza de trabajo). De all infiere Marx la tendencia des-
cendente de la cuota de garanta y la disminucin del
proceso de acumulacin del capital. Y bajo el aspecto de
la realizacin del capital se presenta la misma contradic-
62
cin, puesto que, por un lado, en cada nuevo estadio
de la acumulacin junto con el aumento de la plusva-
la crece tambin la riqueza social potencial, pero, por
el otro lado, la capacidad de consumo de las masas, y
por tanto las posibilidades de realizacin del capital,
solo pueden aumentar con la misma intensidad si los
propietarios del capital se avienen a renunciar a por-
ciones equivalentes de su plusvala: por consiguiente,
el proceso de acumulacin debe paralizarse por falta de
posibilidades de realizacin o por falta de estmulos a la
inversin.
La ruptura del proceso de acumulacin cobra la for-
ma de la destruccin de capital; esta es la forma de ma-
nifestacin econmica del proceso social real, que ex-
propia a ciertos capitalistas (quiebra) y arrebata a las
masas obreras sus medios de subsistencia (desocupa-
cin). La crisis econmica se transforma directamente
en una crisis social; en efecto, tan pronto como queda
al descubierto la oposicin entre las clases sociales,
cumple una crtica ideolgica prctica a la ilusin se-
gn la cual el intercambio social configura un mbito
en que no interviene el poder. La crisis econmica de-
riva de imperativos contradictorios y amenaza la inte-
gracin sistmica; al mismo tiempo es una crisis social en
que chocan los intereses de los grupos actuantes y es
cuestionada la integracin de la sociedad. La crisis eco-
nmica constituye el primer ejemplo (y quizs el ni-
co), en la historia mundial, de una crisis sistmica ca-
racterizada por el hecho de que la contradiccin
dialctica entre miembros de una trama de interaccin
se cumple en los trminos de contradicciones sistmi-
cas insolubles estructuralmente, o problemas de auto-
gobierno. Mediante este desplazamiento de los con-
flictos de intereses al plano del autogobierno, las crisis
sistmicas adquieren una objetividad rica en contrastes:
63
poseen el carcter de catstrofes naturales que irrum-
pen en medio de un sistema de accin racional con
arreglo a fines. Mientras que en las sociedades tradi-
cionales los conflictos entre clases eran mediados por
formas ideolgicas de la conciencia, y de ese modo po-
sean la objetividad de una trama de no-conciencia en la for-
ma de un destino fatal, en el capitalismo liberal la oposi-
cin de clases es traducida de la intersubjetividad del
mundo-de-vida al sustrato de ese mundo-de-vida: la ideo-
loga residual secularizada del fetiche-mercanca es de
hecho, y al mismo tiempo, el principio operante de au-
togobierno del sistema econmico. Por ello las crisis
econmicas pierden aquel carcter de destino fatal, ase-
quible a la autorreflexin, y alcanzan la objetividad de
acontecimientos naturales contingentes e inexplicables. Y estos
requieren, antes de que el ncleo ideolgico que se ha
deslizado a la base pueda ser destruido mediante la re-
flexin, de una investigacin que objetive los procesos
sistmicos. Es lo que se refleja en la crtica de Marx a
la economa poltica"*^.
Aunque tiene que cumplir tambin la tarea de una
crtica del fetichismo de la mercanca (y de los fen-
menos culturales de la sociedad burguesa que tienen su
raz en l)"*^ la teora del valor es directamente un an-
lisis sistmico de los procesos de reproduccin social.
De tal modo, los conceptos findamentales de la teora
del valor adquieren esta cualidad estratgica: los enun-
ciados que derivan de una teora de la acumulacin
contradictoria del capital pueden reformularse en los
supuestos de la teora de las clases, dependientes de una
'''' H. NeuendorfF, Der Begnffdes Interesses, Francfort, 1973.
'" Los trabajos de Adorno son muy paradigmticos respecto de una crti-
ca de la cultura referida permanentemente a una crtica del fetichismo de la
mercanca; cfr. por ejemplo, T. W. Adorno, Kulturkritik und Gesellschaft,
en Prismen*, Francfort, 1955, pg. 7 y sigs.
64
teora de la accin. Marx se reserv la posibilidad de
retraducir los procesos econmicos de la valorizacin
del capital, que operan en los confines de la estructura
de clases, a procesos sociales entre clases: es el autor de
El 18 Brumario y de El capital. Precisamente, esta retra-
duccin sociolgica de un anlisis que se plante como
inmanente a la economa tropieza con dificultades en
las condiciones, modificadas, del capitalismo de orga-
nizacin. La pregunta Ha cambiado el capitalismo?''^
no ha sido respondida an satisfactoriamente; en lo
que sigue la retomar en esta forma: La contradiccin
fundamental de la formacin social capitalista sigue ac-
tuando, inalterada, tras las formas de manifestacin del
capitalismo de organizacin, o se ha modificado la l-
gica de la crisis? Ha traspasado el capitalismo a una
formacin social poscapitalista que dej atrs las crisis
como la forma en que transcurre el crecimiento eco-
nmico?
" S. Tsuru, Has capitalism changedf, Tokio, 1961.
65
2. Tendencias a la crisis en el
capitalismo tardo
Debo dejar de lado aqu el paso del capitalismo libe-
ral al capitalismo de organizacin, transicin muy com-
pleja y que muestra interesantes variantes nacionales^
y limitarme a un modelo de los rasgos estructurales ms
importantes del capitalismo de organizacin (seccin 1),
para inferir despus las posibles clases de tendencias a
la crisis a^^ pueden presentarse en esta formacin social
(secciones 2 y 3). No es fcil decidir empricamente
la probabilidad con que surgirn condiciones margi-
nales por virtud de las cuales las tendencias posibles a
la crisis aparecern y se impondrn; los indicadores
empricos que pudimos examinar resultan insuficien-
tes. Por eso me limitar a presentar importantes argu-
mentos y contra-argumentos (secciones 4 a 7). Estos es-
bozos de argumentacin no pueden reemplazar, desde
luego, a las investigaciones empricas; a lo sumo podrn
orientarlas.
' Por ejemplo, E. Hobsbawm, Europische Revolutionen*, Zrich, 1962.
67
1. UN MODELO DESCRIPTIVO DEL CAPITALISMO TARDO
Las expresiones capitalismo de organizacin o ca-
pitalismo regulado por el Estado se refieren a dos cla-
ses de fenmenos; ambas remiten al estadio avanzado
del proceso de acumulacin: por un lado, al proceso
de concentracin de empresas (el nacimiento de las cor-
poraciones nacionales y tambin multinacionales)^ y la
organizacin de los mercados de bienes, de capitales y
de trabajo; por otro lado, al hecho de que el Estado in-
terviene en las crecientes fallas de fiancionamiento del
mercado. La difusin de estructuras oligoplicas de
mercado significa, sin duda, el fin del capitalismo de com-
petencia; pero por ms que los empresarios amplen su
perspectiva temporal y extiendan los controles sobre el
medio que los rodea, el mercado sigue siendo el meca-
nismo de regulacin, puesto que las decisiones de in-
vertir se toman an segn criterios de rentabilidad em-
presaria. De igual modo, el complemento y la parcial
sustitucin del mecanismo del mercado por obra de las
intervenciones del Estado significa el fin del capitalismo
liberal; pero por ms que el mbito del intercambio en-
tre los poseedores de mercancas, en cuanto particulares
autnomos, se restrinja administrativamente, no podr
hablarse de planificacin poltica de los recursos escasos
mientras las prioridades de la sociedad global se esta-
blezcan de manera espontnea, es decir como efecto se-
cundario de las estrategias adoptadas por las empresas
privadas. Si las consideramos en un nivel elevado de ge-
neralizacin, en las sociedades capitalistas avanzadas los
^ S. Hymer, Multinationale Konzerne und das Gesetz der ungleichen
Entwicklung, y j . O' Connor, Die Bedeutung des konomischen
Imperialismus, ambos trabajos en D. Senghaas, ed., Imperialismus und struk-
turelle Gewalt, Francfort, 1972.
G?,
sistemas econmico, administrativo y de legitimacin
pueden caracterizarse como sigue.
El sistema econmico
En el curso de la dcada de 1960, diversos autores
desarrollaron un modelo dividido en tres sectores, ela-
borado segn el ejemplo de Estados Unidos, y que se
basa en la diferenciacin entre sector pblico y sector
privado^. La produccin privada se orienta segn el
mercado; uno de sus dos sectores, entonces, igual que
antes, est regulado por la competencia, mientras que el
otro est determinado por las estrategias de mercado de
los oligopolios, que toleran una franja competitiva.
En el sector pblico, por su parte, sobre todo a conse-
cuencia de la industria espacial y de armamentos, sur-
gen grandes empresas que pueden operar en buena me-
dida, en cuanto a sus decisiones de inversin, con
independencia del mercado; aqu se trata de empresas
directamente controladas por el Estado, o bien de firmas
privadas que viven merced a los encargos estatales. En
el sector monoplico y en el sector pblico prevalecen
industrias con empleo intensivo de capital; en el sector
de la competencia, industrias con uso intensivo del tra-
bajo; en aquellas, la composicin orgnica del capital es
elevada, mientras que en estas es baja. En aquellos dos
sectores, poderosos sindicatos enfi-entan a las empresas,
mientras que en el sector de la competencia los obre-
ros estn peor organizados; de all derivan diferentes ni-
^ M. D. Reagan, Themanagedeconomy, Nueva York, 1963; A. Schonfield,
Modem capiudism*, Londres, 1965; P. K. Crosser, State capitalism in the cco-
nomy ofhe U.S.,Nuev3York, 1960; J. K. Galbraith, The new industrial State'',
Londres, 1967; M. Weidenbaum, The modempublic sector, Nueva York, 1969;
S. Melman, Pentagon capitalism'', Nueva York, 1970.
69
veles de salarios. En el sector monoplico observamos
progresos relativamente rpidos en la produccin. En
el sector pblico las empresas no necesitan promover
los mtodos de racionalizacin en el mismo grado, y
en el sector de la competencia no pueden hacerlo''.
El sistema administrativo
El aparato del Estado satisface numerosos imperati-
vos del sistema econmico. Cabe ordenarlos segn dos
puntos de vista: regula el ciclo de la economa con los
instrumentos de la planificacin global, y se crea y me-
jora las condiciones de valorizacin del capital acumu-
lado en exceso.
La planificacin global se define negativamente por
los lmites que le impone el hecho de que son los par-
ticulares autnomos los que deciden acerca del empleo
de los medios de produccin (la libertad de inversin
de las empresas privadas no puede restringirse), y posi-
tivamente por la evitacin de inestabilidades. En esa
medida, las disposiciones anticclicas de la poltica fiscal
y monetaria, as como las medidas tendientes a regular
la inversin y la demanda global (otorgamiento de cr-
ditos, fijacin de precios mnimos, subvenciones, em-
prstitos, distribucin secundaria del ingreso, encargos
del Estado regulados segn la coyuntura poltica, con-
trol indirecto del mercado de trabajo, etc.), poseen el
carcter reactivo de estrategias de evitacin en el marco
"* J. O'Connor, The fiscal crisis qfthe State, San Francisco. O'Connor desa-
rroll su modelo trisectorial en relacin con el ejemplo de Estados Unidos;
presumiblemente seria preciso modificarlo respecto de la Repblica Federal
Alemana y otros pases europeos. Cfr. reflexiones sobre este tema en
U. Rodel, Zusammenfassungkritischer Argumente zum Status der Werttheorie und
zur Mglichkeit einer werttheoretischen Krisentheorie, manuscrito del MPIL.
70
de un sistema de metas definido por la frmula abs-
tracta de un equilibrio entre los imperativos contradic-
torios del crecimiento permanente, la estabilidad mo-
netaria, la plena ocupacin y el logro de una balanza
comercial no deficitaria.
Mientras que la planificacin global manipula las
condiciones marginales en que las empresas priva-
das tienen que adoptar sus decisiones, y lo hace para
corregir el mercado perturbado por efectos secunda-
rios disfincionales, el Estado reemplaza el mecanis-
mo del mercado dondequiera que crea y mejora las
condiciones de valorizacin del capital acumulado en
exceso:
a) Fortalecimiento de la capacidad competitiva
nacional, organizacin de bloques econmicos supra-
nacionales, aseguramiento imperialista de la divisin in-
ternacional del trabajo, etctera.
b) Consumo improductivo por parte del Estado
(industria espacial y de armamentos).
c) Orientacin del capital, por razones poltico-es-
tructurales, hacia sectores que han sido descuidados por
la economa autnoma de mercado.
d) Mejoramiento de la infraestructura material (sis-
temas de comunicaciones, organizacin escolar y sani-
taria, centros de esparcimiento, planificacin urbana y
regional, construccin de viviendas, etc.).
e) Mejoramiento de la infraestructura inmaterial
(promocin general de la ciencia, inversiones en inves-
tigacin y desarrollo de proyectos, obtencin de pa-
tentes, etc.).
f) Incremento de la capacidad productiva del tra-
bajo humano (sistema general de educacin, sistemas
de formacin profesional, programas de difisin cul-
tural y de escolarizacin, etc.).
71
g) Resarcimiento de los costos sociales y materiales
que genera la produccin privada (ayuda a los desocu-
pados, gastos de seguridad social, mejoramiento del am-
biente natural deteriorado por la industria).
Mientras que el reforzamiento de la capacidad de
competencia en el mercado internacional, la demanda
estatal de bienes de uso improductivos y las medidas
de orientacin de capitales abren o mejoran las posibi-
lidades de inversin, las restantes medidas (las mencio-
nadas al final) tienen sin duda un efecto promocional,
pero el propsito que persiguen es incrementar la pro-
ductividad del trabajo y, por tanto, el valor de uso del
capital (por va de la provisin de bienes de uso colec-
tivo y la calificacin de los trabajadores).
El sistema de kgitimacin
Con las fallas de fincionamiento del mercado y los
efectos secundarios disfincionales de este mecanismo
de regulacin entra en quiebra tambin la ideologa
burguesa bsica del intercambio equitativo. El reaco-
plamiento del sistema econmico al sistema poltico,
que repolitiza en cierto modo las relaciones de pro-
duccin, intensifica, por otra parte, la necesidad de le-
gitimacin: el aparato del Estado, que ya no se limita,
como en el capitalismo liberal, a asegurar las condicio-
nes generales de la produccin (en el sentido de las pre-
misas de mantenimiento del proceso de reproduccin),
sino que interviene en ellas de manera activa, necesita
de legitimacin, al igual que el Estado precapitalista;
pero ahora ya no existe la posibilidad de invocar el acer-
vo de tradiciones, socavado y agotado en el curso del
desarrollo capitalista. Adems, por obra de los sistemas
72
universalistas de valores de la ideologa burguesa, los
derechos civiles, y entre ellos el derecho a participar en
las elecciones polticas, se han generalizado. Por eso
solo en condiciones extraordinarias y transitorias es po-
sible prescindir del mecanismo del sufragio universal
para obtener legitimacin. El problema que ello plantea
es resuelto mediante el sistema de la democracia for-
mal. La participacin del ciudadano en los procesos de
formacin de la voluntad poltica, es decir, la demo-
cracia material, llevara a la conciencia la contradiccin
entre una produccin administrativamente socializada
y un modo de apropiacin y de empleo de la plusvala
que sigue siendo privado. Para que esa contradiccin
no sea tematizada, el sistema administrativo debe al-
canzar suficiente autonoma respecto de la formacin
de la voluntad legitimante. Las instituciones y los pro-
cedimientos de la democracia formal han sido diseados
para que las decisiones del gobierno puedan adoptarse
con suficiente independencia de motivos definidos de
los ciudadanos. Esto se logra con un proceso de legiti-
macin que posee motivos generalizados (una lealtad
de masas difisa en su contenido), pero evita la partici-
pacin^. El cambio estructural de lo que aparece como
pblico* (la publicidad burguesa) crea, para las ins-
tituciones y procedimientos de la democracia formal,
condiciones de aplicacin por las cuales los ciudada-
nos, en medio de una sociedad que en s es poltica, ad-
quieren el status de ciudadanos pasivos con derecho a
' Acerca del concepto fincionalista de la procuracin de legitimacin,
vase sobre todo T. Parsons, Voting and equilibrium of the American po-
litical System, en Burdick y Brodbeck, American voting behavior, Glencoe,
1959.
* Por "lo pblico" entendemos sobre todo un mbito de nuestra vida
social en que puede formarse, por ejemplo, una opinin pblica. En prin-
cipio, todos los ciudadanos pueden participar en l (J. Habermas, Kultur
und Kritik, Francfort, 1973). (N. del T.)
73
la aprobacin y al rechazo en bloque de los hechos con-
sumados^. La circunstancia de que sigan siendo los par-
ticulares autnomos quienes deciden acerca de las in-
versiones encuentra su complemento necesario en el
privatismo civil del pblico de ciudadanos.
Dentro de ese mbito de lo pblico despolitizado
estructuralmente, las urgencias de legitimacin se redu-
cen a dos necesidades residuales. El privatismo polti-
co, es decir la indiferencia poltica unida con el inters
dominante de la carrera, el tiempo libre y el consumo
(cfr. infra, pg. 132 y sigs.), promueve la expectativa de
recompensas adecuadas, conformes al sistema (en la
forma de dinero, tiempo de ocio y seguridad). A satis-
facerla apunta la programtica sustituta de la seguridad
social organizada por el Estado, que contiene tambin
los elementos de una ideologa del rendimiento tras-
pasada al sistema educativo''. Y en este punto la pro-
pia despolitizacin estructural exige justificacin. A su
servicio estn las teoras de las lites democrticas, ins-
piradas en Schumpeter y Max Weber*, o las teoras tec-
nocrticas de sistemas, que se remontan al institucio-
nalismo de la dcada de 1920'. En la historia de la
ciencia social burguesa, estas teoras desempean hoy
una funcin semejante a la que cumplieron, en fases
anteriores del desarrollo capitalista, las doctrinas clsicas
de la economa poltica que sugeran el carcter natu-
ral de la sociedad econmica capitalista.
' Cfr. mi introduccin en J. Habermas, L. von Friedeburg, C. Dehler y
F. Weltz, Student und Politik, Neuwied, 1961, y J. Habermas, Strukturwandel
der ffentlichkeit*, Neuwied, 1962.
' J. Habermas, Technik und Wissenschaft ak 'Ideologie, Francfort, 1968, p-
gina 76 y sigs.
* J. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie*, Berna, 1950,
pg. 448.
' Por ejemplo, Rathenau, Berle y Means.
74
La estructura de clases
Mientras que en las sociedades tradicionales la for-
ma poltica de las relaciones de produccin permitan
identificar fcilmente los grupos dominantes, esa do-
minacin manifiesta es reemplazada en el capitalismo
liberal por la coaccin annima, en lo poltico, de ciu-
dadanos particulares (en las crisis sociales desatadas por
crisis econmicas, estos ltimos recuperan, sin duda,
como lo muestran los frentes polticos del movimiento
obrero europeo, la figura identificable de un enemigo
poltico). Pero en el capitalismo de organizacin las re-
laciones de produccin se repolitizan, por as decir; em-
pero, la forma poltica de la relacin de clases no se res-
taura con ello. Ms bien, la anonimizacin poltica del
dominio de clase es reforzada por una anonimizacin
social. Las estructuras del capitalismo tardo pueden en-
tenderse, en efecto, como formaciones reactivas contra
la crisis endmica. Con el propsito de defenderse de la
crisis sistmica, las sociedades del capitalismo tardo
concentran todas las fiaerzas de integracin social en los
sitios donde es ms probable que estallen conflictos es-
tructurales, como medio ms eficaz para mantenerlos
en estado latente'"; al mismo tiempo satisfacen as las
demandas de los partidos obreros reformistas''.
En este sentido adquiere notable importancia hist-
rica la estructura salarial cuasi poltica, que depende de
las negociaciones entabladas entre grandes sindicatos
obreros y organizaciones empresarias. La formacin de
precios impuestos (W. Hofmann), que en los merca-
dos oligoplicos reemplaza a la competencia, encuentra
su correspondiente en el mercado de trabajo; as como
'" C. Offe, Politische Herrschaft und Klassenstrukturen, en Kress y
D. Senghaas, eds., Politikwissenschaft, Francfort, 1969, pg. 155 y sigs.
" J. Stnchey, Kapitalismus heute und morgen*, Dsioif, 1957.
75
las grandes corporaciones controlan cuasi administrati-
vamente los movimientos de precios de sus mercados
de venta, tambin procuran llegar a acuerdos cuasi po-
lticos con los poderosos sindicatos obreros respecto de
los movimientos de salarios. En las ramas industriales
decisivas para el desarrollo econmico, tanto del sector
monoplico como del sector pblico, la mercanca
fuerza de trabajo adquiere un precio poltico. Las par-
tes encuentran una vasta zona de compromisos posi-
bles para esos convenios colectivos, ya que los incre-
mentos de costos pueden trasladarse a los precios y las
exigencias planteadas al Estado (tendientes al aumento
de las flierzas productivas, la calificacin de los traba-
jadores y el mejoramiento de la situacin social de es-
tos) son satisfechas a mediano plazo en armona con
los intereses del sistema'^. El sector monoplico pue-
de, por as decir, exportar el conflicto de clases. He aqu
las consecuencias de esta inmunizacin de la zona ori-
ginariamente conflictiva: a) disparidades en los niveles
del salario, o recrudecimiento de la lucha por el nivel
de los salarios en el servicio pblico'^; b) una inflacin
permanente, que provoca una redistribucin regresiva
del ingreso en perjuicio de los obreros no organizados
en sindicatos y de otros grupos marginales; c) una crisis
permanente de las finanzas del Estado que genera pe-
nurias en el sector pblico (es decir, pauperizacin de
los sistemas pblicos de comunicaciones, educacin,
construccin de viviendas y salud), y d) desequilibrios
en el crecimiento econmico tanto sectorial (economa
agraria) como regional (zonas marginales)^''.
En las dcadas que siguieron a la Segunda Guerra
'^ J. O'Connor, The fiscal crisis..., op. cit.
" W. Vogt, Eine Theorie der konomischen Stagnation, Leviathan,
nm. 2, 1973.
" C. Offe, op. cit.
76
Mundial, los pases capitalistas ms avanzados lograron
mantener en estado de latencia el conflicto de clases en
sus zonas crticas (pese a los acontecimientos de mayo
de 1968, de Pars); pudieron dilatar los plazos del ciclo
y transformar las fases peridicas de desvalorizacin del
capital en una crisis inflacionaria con oscilaciones
coyunturales atemperadas; por ltimo, consiguieron fil-
trar en buena medida los efectos secundarios disftin-
cionales de la crisis econmica contenida, y distribuir-
los entre cuasi grupos (como los consumidores, los
escolares o sus padres, los usuarios de los medios de
transporte, los enfermos, los ancianos, etc.) o grupos
naturales con escaso grado de organizacin. As se di-
solvi la identidad de las clases y se fragment la con-
ciencia de clase. El compromiso de clases incorporado
a la estructura del capitalismo tardo hace de todos (o
casi de todos) participantes y subditos en una misma
persona; y naturalmente, la clara desigualdad (cada vez
mayor) en cuanto a poder y fortuna decide quin per-
tenece ms a una o a otra de esas dos categoras.
La estructura de clases configurada en el capitalis-
mo liberal y su principio de organizacin social se han
modificado por virtud del compromiso de clases? Este
problema no puede investigarse desde el punto de vis-
ta del papel que el principio de la escasez y el mecanis-
mo monetario desempean en el plano del sistema de
sociedad^^. En efecto, la monetizacin de la propiedad
del suelo y del trabajo en el capitalismo, y la ulterior
monetizacin progresiva de valores de uso y mbitos
de vida hasta entonces excluidos de la forma-dinero,
no son indicadores concluyentes de que el cambio siga
siendo el medio de autogobierno dominante de las re-
'* N. Luhmann, Knappheit, Geld und die brgerhche Gesellschaft,
Jahrbuch fr Sozialwissemchafl, vol. 23, 1972, pg. 194 y sigs.
77.
laciones sociales^^. Las demandas de valores de uso,
planteadas polticamente, se sustraen de la forma-mer-
canca por ms que se las satisfaga con recompensas
monetarias. Decisivo respecto de la estructura de clases
es determinar si el ingreso real de quienes trabajan en
relacin de dependencia sigue Rindado en los meca-
nismos del mercado o bien si la produccin y la apro-
piacin de la plusvala, en lugar de depender solamen-
te de aquellos, estn restringidas y modificadas por
relaciones de poder poltico. Una teora del capitalismo
tardo debe empearse en resolver las siguientes cues-
tiones; en primer lugar:
a) Admiten las estructuras del capitalismo tardo
una autosuperacin, por va evolutiva, de la contradic-
cin inherente a una produccin socialista que persi-
gue fines no generalizables?
//) En caso afirmativo, cul es la dinmica de de-
sarrollo que lleva en esa direccin?
c) En caso negativo, cuales son las tendencias a la
crisis en que se exterioriza el antagonismo de clases pro-
visionalmente reprimido pero no resuelto?
Debe investigarse, en segundo lugar:
a) Bastan las estructuras del capitalismo tardo
para contener la crisis econmica en el largo plazo?
b) En caso negativo, lleva la crisis econmica,
como esperaba Marx, a una crisis poltica a travs de
una crisis social?; con otras palabras: puede plantearse
en escala mundial una lucha de clases revolucionaria?
c) Y si esto no es as, hacia dnde se desplaza la
crisis econmica?
"* U. Rodel, op. t.
78
Por ltimo:
d) Adquiere la crisis desplazada la forma de una
crisis sistmica, o tenemos que considerar diversas ten-
dencias a la crisis conjugadas?
b) Y si esto ltimo es cierto, qu tendencias a la
crisis se transforman en comportamiento desviante y
en qu grupos sociales?
c) Admite el potencial anmico, cuya existencia
puede conjeturarse, una accin poltica dirigida a fines,
o ms bien lleva a una disfncionalizacin anrquica
de sistemas parciales?
Por ahora no veo ninguna posibilidad de decidir,
con argumentos slidos, la pregunta por las posibilida-
des de autotransformacin del capitalismo tardo. Pero
no excluyo la perspectiva de que la crisis econmica
pueda ser contenida en el largo plazo, aunque solo de
tal modo que los imperativos contradictorios de auto-
gobierno, determinados por la compulsiva necesidad
de valorizar el capital, generen una serie de nuevas ten-
dencias a la crisis. La tendencia, hoy actuante, a la per-
turbacin del crecimiento capitalista puede manejarse
administrativamente y ser desplazada poco a poco al
sistema sociocultural pasando por el sistema poltico.
Opino que as la contradiccin propia de una produc-
cin que persigue fines particulares recupera inmedia-
tamente una forma poltica, si bien no la de la lucha de
clases poltica. Puesto que en el capitalismo tardo la
poltica se desarrolla sobre la base de la crisis sistmica
reelaborada y reprimida, se reafirman ciertos antago-
nismos, con una conciencia de clase fragmentada y en
coaliciones variables, que pueden modificar los trmi-
nos del compromiso de clases. En relacin con ello, las
constelaciones de poder que se presenten de hecho se-
79.
rn las que decidan si la estructura de clases ha de di-
luirse y si resultar afectada la contradiccin intrnseca
al principio de organizacin capitalista como tal, as
como el grado en que ambos procesos podrn cum-
plirse.
Presentar, en primer lugar, una clasificacin abs-
tracta de las tendencias posibles a la crisis en el capitalis-
mo tardo.
2. PROBLEMAS DERIVADOS DEL CRECIMIENTO
EN EL CAPITALISMO TARDO
El rpido proceso de crecimiento de las sociedades
del capitalismo tardo ha puesto a la sociedad mundial
frente a problemas que no pueden considerarse fen-
menos de crisis especficos del sistema, aunque las po-
sibilidades de conjurar tales crisis s estn limitadas por
la ndole especfica del sistema. Me refiero a la ruptura
del equilibrio ecolgico, a la quiebra de los requisitos
de congruencia del sistema de la personalidad (aliena-
cin) y a la carga explosiva de las relaciones internacio-
nales. Con una complejidad creciente, el sistema de la
sociedad mundial desplaza sus lmites a expensas de su
ambiente a punto tal que tropieza con barreras de ca-
pacidad tanto respecto de la naturaleza exterior como
de la interior. Los equilibrios ecolgicos definen un l-
mite absoluto del crecimiento; los equilibrios antropo-
lgicos, menos perceptibles, definen un lmite que solo
puede superarse a costa de una transformacin de la
identidad sociocultural de los sistemas sociales. El pe-
ligro de autodestruccin que entraa el equilibrio in-
ternacional es una consecuencia del crecimiento de
fiaerzas productivas que pueden emplearse para la des-
truccin.
80
El equilibrio ecolgico
Si el crecimiento econmico, considerado en s mis-
mo, puede reducirse al empleo, presidido por la tcnica,
de una mayor cantidad de energa con miras al incre-
mento de la productividad del trabajo, la formacin so-
cial capitalista se caracteriza por haber resuelto de ma-
nera notable el problema del crecimiento econmico. Es
indudable que con la acumulacin del capital el proceso
de crecimiento econmico se institucionaliz como algo
por as decir espontneo, de modo que qued eliminada
la opcin de un autogobierno consciente de ese proce-
so. Entretanto, los imperativos de crecimiento origina-
riamente perseguidos por el capitalismo han adquirido
vigencia global por virtud de la competencia sistemtica
y de su difusin a la totalidad de la Tierra (excluyendo
las tendencias al estancamiento, y aun al retroceso, que
experimentan ciertos pases del Tercer Mundo)".
Los mecanismos de crecimiento establecidos impo-
nen el incremento de la poblacin y de la produccin
en escala mundial. A la necesidad econmica de dis-
poner de una poblacin en aumento, y a la creciente
explotacin productiva de la naturaleza, se oponen cier-
tos lmites materiales: por un lado, el hecho de que los
recursos son finitos (por ejemplo, la superficie terrestre
acondicionable para la vida humana, la provisin de
agua potable y de medios de alimentacin; adems,
materias primas no renovables, como minerales y com-
bustibles); por otro lado, sistemas ecolgicos no reem-
plazables, que absorben residuos como desechos ra-
" J. Galtung, Eine strukturelle Theorie des Imperialismus, en
D. Senghaas, ed., op. cit.; vase, adems, F. Frbel, J. Heinrichs, O. Kreye y
O. Sunkel, Internationalisierung von Arbeit und Kapital: Entwicklung und
Unterentwicklung manuscrito del MPIL.
81
dioactivos, dixido de carbono o calor. Es verdad que
las evaluaciones, emprendidas por Forrester y otros'^,
de los lmites del crecimiento exponencial de la pobla-
cin, la produccin industrial, la explotacin de los
recursos naturales y el deterioro del ambiente, parten
todava de una base emprica insuficiente. Los meca-
nismos de crecimiento de la poblacin son tan poco
conocidos como los lmites mximos de la capacidad de
absorcin de la Tierra, aun considerando solo los mate-
riales de desecho ms importantes. Adems, es imposi-
ble predecir con precisin suficiente el desarrollo tecno-
lgico como para saber qu materias primas podrn ser
reemplazadas o recuperadas tcnicamente en el ftituro.
Pero aun partiendo de supuestos optimistas, es posi-
ble sealar un lmite absoluto al crecimiento (aunque
por ahora no se lo pueda determinar con exactitud): el
recalentamiento del ambiente natural a consecuencia
del consumo de energa'^. Si el crecimiento econmico
implica necesariamente un consumo creciente de ener-
ga, y si toda la energa natural aplicada como energa
econmicamente til (considerando, por cierto, su con-
tenido total, y no solo la parte que se pierde en el trans-
porte y la transformacin) es liberada en definitiva
como calor, el creciente consumo de energa debe traer
como consecuencia, en el largo plazo, un recalenta-
miento global. No es fcil averiguar empricamente los
plazos crticos, puesto que deberamos determinar el
consumo de energa en relacin con el crecimiento eco-
nmico y la influencia de aquel sobre el clima (de
acuerdo con el estado actual de los conocimientos, se
obtiene un plazo crtico de 75 a 150 aos). De cual-
'* D. Meadows, Grenzen des Wachstums, Stuttgart, 1972.
" K. M. Meyer-Abich, Die kologische Grenze des Wirtschafts-
wachstums, Umschau, vol. 72, nm. 20, 1972, pg. 645 y sigs.
82
quier manera, estas reflexiones demuestran que un cre-
cimiento exponencial de la poblacin y la produccin,
es decir, la extensin de los controles sobre la naturale-
za exterior, ha de chocar un da con los lmites de la ca-
pacidad biolgica del ambiente.
Esto vale, en general, para todos los sistemas com-
plejos de sociedad. Pero especficas del sistema son las
posibilidades de evitar los peligros ecolgicos. Las so-
ciedades capitalistas no pueden responder a los impe-
rativos de la limitacin del crecimiento sin abandonar
su principio de organizacin, puesto que la reconver-
sin del crecimiento capitalista espontneo hacia un
crecimiento cualitativo exigira planificar la produccin
atendiendo a los bienes de uso. En todo caso, el des-
pliegue de las ftierzas productivas no puede desaco-
plarse de la produccin de valores de cambio sin in-
fringir la lgica del sistema.
El equilibrio antropolgico
La integracin de la naturaleza interior no tropieza,
como la apropiacin de la naturaleza exterior, con l-
mites absolutos. Mientras que la perturbacin del equi-
librio ecolgico indica el grado de explotacin de los
recursos naturales, para los lmites de saturacin de los
sistemas de personalidad no existe una seal unvoca.
Dudo que puedan identificarse algo as como constan-
tes psicolgicas de la naturaleza humana, que impon-
gan un lmite al proceso de apropiacin de la interiori-
dad. Discierno un lmite, sin embargo, en el tipo de
socializacin mediante el cual los sistemas sociales han
engendrado hasta hoy sus motivaciones de accin. El
proceso de socializacin transcurre dentro de estructu-
ras de intersubjetividad lingstica y determina una or-
83
ganizacin de la conducta ligada con normas que re-
quieren justificacin, as como con sistemas de inter-
pretacin que garantizan la identidad. Esta organiza-
cin comunicativa de la conducta puede convertirse en
un obstculo para sistemas que han de tomar decisio-
nes de complejidad elevada. Tal como sucede en cada
organizacin singular, cabe conjeturar que en el plano
del sistema de sociedad la capacidad de autogobierno
aumenta en la medida en que las instancias de decisin
adquieren independencia funcional respecto de las mo-
tivaciones de los miembros del sistema. La eleccin y el
cumplimiento de los fines de la organizacin, en siste-
mas que poseen alto grado de complejidad interna, tie-
nen que independizarse del insumo de motivos defini-
dos. A ello contribuye la obtencin de una actitud de
aquiescencia generalizada (que en los sistemas polticos
tiene la forma de la lealtad de masas). Ahora bien,
mientras se mantenga una forma de socializacin que
introduzca la naturaleza interior dentro de una organi-
zacin comunicativa de la conducta, resulta inconce-
bible una legitimacin de normas del actuar que ga-
rantizara la aceptacin inmotivada aunque no fuera
totalmente de decisiones: el motivo para demostrar
conformidad hacia un poder de decisin todava inde-
terminado en cuanto a su contenido es la expectativa
de que l ha de ejercerse en concordancia con normas
de accin legtimas. Y el motivo ltimo de la aquies-
cencia es la conviccin del sujeto de que, en caso de
duda, podr ser convencido discursivamente^". Este l-
mite impuesto por la necesidad de que las normas sean
legitimadas, y por el hecho de que la motivacin de-
penda de interpretaciones convincentes, solo podra eli-
minarse si la procuracin de motivos se desligase de
^^ Cfr. infia, pg. 214 y sigs.
84
cualquier estructura comunicativa de la accin: debera
modificarse la forma de la socializacin y, con ella, la
identidad de los sistemas socioculturaies mismos. Solo
si los motivos del actuar dejaran de adecuarse a normas
que requieren justificacin, y solo si las estructuras de
personalidad ya no tuvieran que encontrar su unidad
en sistemas de interpretacin garantizadores de la iden-
tidad, podra convertirse en una rutina irreprochable la
aceptacin inmotivada de decisiones^'; solo as, por lo
tanto, podra generarse en la medida requerida una ac-
titud de conformidad. (En el captulo 3 abordar este
problema: si en las sociedades del capitalismo tardo el
grado de complejidad interna ya alcanzado impone la
disolucin de la organizacin comunicativa de la con-
ducta.)
El equilibrio internacional
En otro plano se sitan los peligros de autodestruc-
cin del sistema mundial por el empleo de las armas
termonucleares. El potencial de aniquilamiento acu-
mulado es una consecuencia del alto nivel de desarro-
llo de las fiaerzas productivas, que, por virtud del ca-
rcter neutral de sus fijndamentos tcnicos, pueden
adoptar tambin la forma de fiaerzas destructivas (y la
han adoptado de hecho, a causa de la ndole espont-
nea o natural de las relaciones internacionales). En
los sistemas militares de accin, las partes enfrentadas se
objetivan, unas en relacin con las otras, bajo el aspec-
to de la naturaleza exterior: en la lucha organizada a
vida o muerte, la destruccin del enemigo es la ultima
^' N. Luhmann, Soziologie des politischen Systems, en Soziologische
Aufklrung, Opladen, 1970, pg. 170.
85
ratio. Hoy estos sistemas disponen, por vez primera, de
un potencial tcnico que permitira la mortfera des-
truccin del sustrato natural de la sociedad mundial.
Ello dicta a las relaciones internacionales un nuevo im-
perativo histrico de autolimitacin^^. Esto vale, en
general, para todos los sistemas de sociedad, con alto
grado de militarizacin; pero las posibilidades de salir
al paso de este problema estn limitadas por la n-
dole especfica del sistema. Un desarme efectivo es
improbable, si se atiende a las fuerzas impulsoras de
las sociedades de clase capitalistas y poscapitalistas;
sin embargo, la regulacin de la carrera armamentis-
ta no es incompatible a limine con la estructura de las
sociedades del capitalismo tardo, en la medida en
que se logre compensar el efecto-ocupacin de la de-
manda de bienes de consumo improductivos por parte
del Estado con un acrecimiento del valor de uso del
capital.
3. UNA CLASIFICACIN DE POSIBLES
TENDENCIAS A LA CRISIS
Dejamos de lado ahora esos peligros globales que
son \os fenmenos derivados del crecimiento capitalista, y
nos ceimos al estudio de las tendencias a la crisis espec-
ficas del sistema. Las crisis pueden surgir en diferentes lu-
gares; diversas son tambin las formas de manifestacin
en que una tendencia a la crisis cuaja hasta llegar a la
ruptura poltica, es decir, a la de-legitimacin del siste-
ma poltico existente. Discierno cuatro tendencias po-
sibles A la crisis:
^^ C. F. von Weizscker, ed., Kriegsfolgen und Kriegsverhtung, Munich,
1971, Einleitung.
86
Lugar de origen Crisis sistmica Crisis de identidad
Sistema econmico Crisis econmica
Sistema poltico Crisis de racionalidad Crisis de legitimacin
Sistema sociocultural Crisis de motivacin
Tendencias a la crisis econmica
El sistema econmico requiere input en trabajo y ca-
pital; el Output consiste en valores consumibles, distri-
buidos a lo largo del tiempo entre las capas sociales en
diversas formas y montos. Para el modo de produccin
capitalista, es atpica una crisis atribuible a insuficien-
cias de input. Las perturbaciones del capitalismo liberal
flieron crisis de output, que una y otra vez trastornaron
la distribucin de los valores canalizada, en conformi-
dad con el sistema, por la va del ciclo. Conformes al
sistema son todos los modelos de distribucin de cargas
y recompensas admitidos dentro del campo de varia-
cin del sistema de valores legitimante. Si en el capita-
lismo tardo persisten las tendencias a la crisis econ-
mica, ello significa que la intervencin del Estado en el
proceso de valorizacin obedece, tal como antes los me-
canismos del mercado, a las leyes econmicas que ope-
ran de manera espontnea y estn sometidas, por lo
tanto, a la lgica de la crisis econmica que se expresa
en la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. De
acuerdo con esta tesis, el Estado contina la poltica del
capital con otros medios^^. El hecho de que las formas
de manifestacin hayan cambiado (por ejemplo, la crisis
de las finanzas pblicas, la inflacin permanente, la dis-
paridad cada vez mayor entre la miseria pblica y la ri-
Cfr. E. Mandel, Der Sptkapitalismus'", Francfort, 1972.
87
queza privada) se explica por la circunstancia de que la
autorregulacin del proceso de valorizacin se cumple
ahora, tambin, a travs del poder legtimo como me-
canismo de autogobierno. Pero como la tendencia a la
crisis est determinada, igual que antes, por la ley del
valor (es decir, por la asimetra de raz estructural preva-
leciente en el intercambio de trabajo asalariado por ca-
pital), la actividad del Estado no puede contrarrestar la
tendencia al descenso de la cuota de ganancia: a lo
sumo introducir mediaciones en su resultado final, ha-
ciendo que se cumpla por medios polticos. De tal
modo, la tendencia a la crisis econmica se impondr a
travs de la crisis social, y llevar a luchas polticas en
que volver a manifestarse la oposicin de clases entre
los propietarios del capital y las masas asalariadas.
Segn otra versin, el aparato del Estado no obedece
de manera espontnea a la lgica de la ley del valor,
sino que percibe, con conciencia, los intereses de los
capitalistas monoplicos como unidad. Esta teora de
la agencia o representacin, proyectada al capitalis-
mo tardo, concibe al Estado, no como rgano ciego
del proceso de valorizacin, sino como un potente ca-
pitalista genrico que hace de la acumulacin del capi-
tal el contenido de una planificacin poltica.
Tendencias a la crisis poltica
El sistema poltico requiere un input de lealtad de
masas lo ms difiasa posible; el output consiste en deci-
siones administrativas impuestas con autoridad. Las cri-
sis de output tienen la forma de crisis de racionalidad: el
sistema administrativo no logra hacer compatibles, ni
cumplir, los imperativos de autogobierno que recibe del
sistema econmico. Las crisis de input tienen la forma
2,?.
de la crisis de legitimacin: en el cumplimiento de los im-
perativos de autogobierno tomados del sistema econ-
mico, el sistema de legitimacin no logra alcanzar el ni-
vel de lealtad de masas requerido. Aunque ambas
tendencias a la crisis surgen dentro del sistema poltico,
se diferencian en cuanto a su forma de manifestacin.
La crisis de racionalidad es una crisis sistmica despla-
zada; al igual que la crisis econmica, expresa, como
contradiccin de imperativos de autogobierno, la con-
tradiccin inherente a una produccin socializada que
se realiza en favor de intereses no generalizables. Por la
va de una desorganizacin del aparato estatal, la ten-
dencia a la crisis se convierte en penuria de legitima-
cin. En cambio, la crisis de legitimacin es directa-
mente una crisis de identidad. No sigue el camino de
una amenaza a la integracin sistmica; he aqu su ori-
gen: el cumplimiento de las tareas de planificacin por
el Estado cuestiona la estructura de lo pblico, que
haba sido despolitizado, y por tanto la democracia for-
mal como reaseguro del rgimen de disposicin privada
sobre los medios de produccin.
De crisis de racionalidad en sentido estricto puede
hablarse solo cuando aparece en reemplazo de la crisis
econmica. La lgica de los problemas de valorizacin
no solo se refleja entonces en otro medio de autogo-
bierno, como es el poder legtimo; ms bien, mediante
el desplazamiento de los imperativos de autogobierno
contradictorios del intercambio del mercado al sistema
administrativo, se transforma la lgica de la crisis como
tal. Esta afirmacin es sostenida en dos versiones. La
primera invoca la famosa tesis de la anarqua de la pro-
duccin mercantiP. En el capitalismo tardo, por un
^^ J. Hirsch, Wissenschaftlich-technischer Fortschritt und politisches System,
Francfort, 1970, pg. 248 y sigs.
89
lado aumenta la necesidad de recurrir a la planificacin
administrativa para asegurar la valorizacin del capital,
pero, por el otro lado, el poder de disposicin de los
particulares autnomos sobre los medios de produc-
cin opone un lmite a la intervencin del Estado e im-
pide una coordinacin planificada de los intereses con-
tradictorios de los capitalistas individuales. La otra
versin es la desarrollada por Offe^^. En la medida en
que el Estado compensa las falencias de un sistema
econmico que se bloquea a s mismo, y emprende ta-
reas de complementacin del mercado, por la lgica
misma de sus medios de autogobierno est obligado a
admitir elementos ajenos al sistema, en nmero cada
vez mayor. Es imposible, sin reforzar las orientaciones
extraas a las estructuras sistmicas, asumir y elaborar
dentro del mbito timoneado administrativamente los
problemas del sistema econmico timoneado por los
imperativos de la valorizacin.
Dficit de racionalidad de la administracin pblica
significa que el aparato del Estado, en determinadas
condiciones, no puede aportar al sistema econmico
suficientes rendimientos positivos de autogobierno.
Dficit de legitimacin significa que con medios admi-
nistrativos no pueden producirse, o conservarse en la
medida requerida, estructuras normativas pertinentes
para la legitimacin. El sistema poltico, en el curso del
desarrollo capitalista, ha desplazado sus lmites hacia el
interior del sistema sociocultural, y no solo del econ-
mico. A medida que se expande la racionalidad orga-
nizativa, las tradiciones culturales son socavadas y des-
potenciadas; el acervo de tradicin, como tal, se sustrae
de la intervencin administrativa: no pueden regene-
^* C. OfFe, Tauschverhltnis und politische Steuerung, en Struktur-pro-
hkme des kapitalischen Staates, Francfort, 1972, pg. 27 y sigs.
90
rarse administrativamente las tradiciones pertinentes
para la legitimacin. Adems, el manejo administrati-
vo de materias culturales tiene el siguiente efecto se-
cundario: contenidos de sentido y normas fijados por
la tradicin, que hasta entonces pertenecan a las con-
diciones de cultura, marginales, del sistema poltico, son
tematizados pblicamente; con ello se ampla el mbito
de la formacin discursiva de la voluntad, proceso este
que conmueve las estructuras de lo pblico despoli-
tizado, pertinentes para el mantenimiento del sistema.
Tendencias a la crisis sociocultural
El sistema sociocultural toma su input de los sistemas
econmico y poltico: bienes y servicios susceptibles de
compra y de demanda colectiva, actos legislativos y ad-
ministrativos, seguridad social y pblica, etc. Las crisis
de Output de los otros dos sistemas son, al mismo tiem-
po, perturbaciones de insumo del sistema sociocultu-
ral, que se truecan en dficit de legitimacin. Las ten-
dencias a la crisis mencionadas hasta aqu slo pueden
llegar a la ruptura a travs del sistema sociocultural. En
efecto, la integracin de una sociedad depende del Out-
put de este ltimo sistema: directamente, de las moti-
vaciones que produce para el sistema poltico en forma
de legitimacin; indirectamente, de las motivaciones de
rendimiento que produce para el sistema de formacin
y de profesiones. Puesto que el sistema sociocultural no
organiza por s mismo su input (como lo hace el eco-
nmico), no pueden existir crisis de input (causadas so-
cioculturalmente). Debemos contar con tendencias a la
crisis cultural cuando las estructuras normativas se
transforman, de acuerdo con su lgica inherente, de
modo tal que resulta perturbada la complementariedad
91
entre los requerimientos del aparato del Estado y del
sistema de profesiones, por un lado, y las necesidades
interpretadas y las expectativas legtimas de los miem-
bros de la sociedad, por el otro. Las crisis de legitima-
cin son atribuibles a una penuria de legitimacin no
compensada por la procuracin de sta, y debida a
transformaciones del sistema sociopoltico (que sobre-
viven aun si las estructuras normativas permanecen in-
mutables); en cambio, las crisis de motivacin surgen
como consecuencia de transformaciones acaecidas en
el propio sistema sociocultural.
En el capitalismo tardo, tales tendencias se perfilan
tanto en el plano de la tradicin cultural (sistemas mo-
rales, imgenes del mundo) como en el del cambio es-
tructural del sistema educativo (escuela y familia, me-
dios de comunicacin de masas). As, el acervo de
tradicin, que en el capitalismo liberal infundi vida al
Estado y al sistema del trabajo social, es agotado (des-
pojamiento de las coberturas de la tradicin); adems,
ciertos pilares de la ideologa burguesa se vuelven cues-
tionables (amenaza al privatismo civil y al privatismo
familiar y profesional). Los ingredientes residuales de
las ideologas burguesas (fe en la ciencia, arte posaur-
sico* y sistemas de valores universalistas) configuran,
por otra parte, un marco normativo que resulta disfun-
cional; el capitalismo tardo engendra necesidades nue-
vas que no puede satisfacer^^.
Nuestro panorama abstracto de las posibles tenden-
cias a la crisis del capitalismo tardo sirve a fines anal-
ticos; sostengo que las sociedades del capitalismo tar-
do, suponiendo que no hayan superado la proclividad
"' Cfr. infra, pg. 146 y sigs. (N. del T.)
^' H. Marcuse desarrolla esta tesis en Konterrevolution und Revolts*
Francfort, 1973.
92
a las crisis que es inherente al capitalismo, se encuen-
tran amenazadas por una, al menos, de las posibles ten-
dencias a la crisis. La contradiccin flindamental del sis-
tema capitalista lleva a que, ceteris paribus, o bien 1) el
sistema econmico no produzca la cantidad requerida
de valores consumibles, o bien 2) el sistema adminis-
trativo no aporte decisiones racionales en el grado re-
querido, o bien 3) el sistema de legitimacin no procu-
re motivaciones generalizadas en el grado requerido, o
bien, por ltimo, 4) el sistema sociocultural no genere,
en el grado requerido, sentido motivante de la accin.
La expresin en el grado requerido se refiere al al-
cance, la cualidad y la dimensin temporal de los rendi-
mientos sistmicos respectivos (valor, decisin adminis-
trativa, legitimacin y sentido), lo cual no excluye
relaciones sustitutivas entre las dimensiones singulares
del mismo rendimiento sistmico y entre los diferentes
rendimientos sistmicos. Que los rendimientos de los
sistemas parciales puedan ser operacionalizados y aisla-
dos suficientemente, y que la necesidad crtica de rendi-
mientos sistmicos pueda especificarse con la precisin
requerida, es otro problema. Esa tarea puede resultar
muy difcil de resolver sobre bases pragmticas; pero es
irresoluble por principio slo cuando no se alcanza, en
el marco de una teora de la evolucin social, a estable-
cer el nivel de desarrollo y, por esa va, los lmites de va-
riacin dentro de los cuales resulta asegurada la identi-
dad de los estados normales de un sistema de sociedad^^.
Sin duda, los mismos macrofenmenos pueden ser
expresin de diversas tendencias a la crisis; cada uno de
los argumentos sobre la crisis, si es acertado, constituye
^' R. Dbert, Die methodologische Bedeutung von Evolutionstheorien fr den
sozicdwissenschaftlichen Funktionalismus, diskutiert am Beispiel der Evolution von
Reliffonsiystem, tesis de doctorado, Francfort, 1973.
93
una explicacin suficiente de un caso de crisis posible;
pero en la explicacin de casos concretos de crisis pue-
den complementarse varios argumentos. Considero
completa desde el punto de vista analtico la enumera-
cin de las tendencias a la crisis, pero no, desde luego,
la lista de los argumentos explicativos que he de discu-
tir seguidamente (vase cuadro).
Tendencias a la crisis Propuestas de explicacin
Crisis econmica: a) El aparato del Estado como rgano
ejecutor espontneo de la ley del
valor.
b) El aparato del Estado como agente
planificador del capital monopli-
co unificado.
Crisis de racionalidad: Destruccin de la racionalidad admi-
nistrativa por:
c) Intereses capitalistas individuales
contrapuestos.
d) Generacin necesaria de estructuras
ajenas al sistema.
Crisis de legitimacin: e) Lmites sistmicos.
f) Efectos secundarios no queridos
(politizacin).
Intervencin administrativa en la tradi-
cin cultural.
Crisis de motivacin: g) Erosin de tradiciones pertinentes
para la conservacin del sistema.
h) Los sistemas de valores universalistas
plantean exigencias excesivas para
el sistema (necesidades nuevas).
94
4. TEOREMAS SOBRE LA CRISIS ECONMICA
Tampoco en el capitalismo liberal el mercado cum-
pli por s solo las ftinciones de la socializacin en el
sentido de la integracin social; la relacin de clases
pudo adoptar la forma no-poltica de la relacin entre
trabajo asalariado y capital, pero solo bajo esta condi-
cin: que el Estado asegurase las premisas generales de la
produccin capitalista. Fue la actividad de complemen-
tacin del mercado por parte del Estado, no sometida
al mecanismo de aqul, lo que posibilit que el poder
social se ejerciese por la va no poltica de la apropiacin
de la plusvala producida socialmente. La formacin de
capital se cumple en el elemento de la competencia
irrestricta (al comienzo) de los capitales individuales,
mientras que los marcos que condicionan esa compe-
tencia o las bases sociales de la produccin de la plus-
vala no pueden ser reproducidos, a su vez, con medios
capitalistas. Por eso se necesita del Estado, que como
no-capitalista se impone con flierza de obligacin a los
capitales singulares, haciendo prevalecer vicariamente la
voluntad capitalista genrica, que no puede formarse
en la esfera de la competencia. Con respecto a su ele-
mento no capitalista, el Estado limita la produccin ca-
pitalista; con respecto a su funcin, sirve a su persisten-
cia: solo en la medida en que el Estado complementa 2L la
economa, puede ser instrumental ^aiz ella^ .
Esta concepcin se ha extendido tambin al aparato
del Estado en el capitalismo tardo^^. Hoy el Estado no
^' Marx desarroll esta concepcin en El 18 Brumario de Luis Bonapark''.
Cfr. tambin N. Poulantzas, The problem of the capitalist State, New Left
Review, 1969, pg. 67 y sigs.
^' W. Mller y G. Neusss, Die Sozialstaatsillusion, SoPo, 1970, pg. 4
y sigs.; E. Altvater, Zu einigen Problemen des Staatsinterventionismus, en
M. Jnicke, ed.. Herrschuft und Krise, Opladen, 1973.
95
puede limitarse a asegurar las condiciones generales de la
produccin as sostiene la tesis, sino que debe in-
tervenir como tal en el proceso de la reproduccin a fin
de crear condiciones de valorizacin para el capital ocio-
so, amortiguar los costos y efectos extemos de la pro-
duccin capitalista, compensar las desproporcionalidades
que obstaculizan el crecimiento, regular el ciclo de la eco-
noma global mediante la poltica social, fiscal y de co-
yuntura, etc.; pero, ahora como antes, las intervenciones
del Estado son los rendimientos, instrumentales respec-
to del proceso de valorizacin, de un no-capitalista que
impone vicariamente la voluntad capitalista genrica.
De acuerdo con \a posicin ortodoxa, el Estado del ca-
pitalismo tardo sigue siendo un capitalista genrico,
ideal (Engels), puesto que no cancela la espontaneidad
del proceso anrquico de la produccin mercantil; pone
lmites a la produccin capitalista, pero no la domina
como una instancia de planificacin del capitalismo en
su conjunto. Es verdad que el Estado intervencionista,
a diferencia del Estado liberal, se incorpora al proceso
de la reproduccin; no se limita a asegurar las condi-
ciones generales de la produccin, sino que l mismo
se convierte en una suerte de rgano ejecutor de la ley
del valor. La actividad del Estado no cancela, entonces,
la accin espontnea de la ley del valor; ms bien le
obedece, y por eso la accin administrativa, a largo pla-
zo, tiene que agravar la crisis econmica^". Tambin la
lucha de clases, que, como demostr Marx con el ejem-
plo de la legislacin inglesa de proteccin al trabajo dic-
tada en su poca, puede imponer regulaciones legales
en inters de los obreros asalariados, sigue siendo un
momento del movimiento del capital^ .
" E. Altvater, op. cit., pg. 181.
" W. Mller y G. Neusss, op. cit.
96
El reemplazo de funciones del mercado por funcio-
nes del Estado no altera el carcter inconsciente del
proceso econmico global. Lo demuestran los estre-
chos lmites en que debe moverse la manipulacin es-
tatal: el Estado no puede intervenir sustancialmente en
la estructura de las fortunas personales sin desencade-
nar una huelga de inversiones; tampoco logra evitar,
en el largo plazo, las perturbaciones cclicas del proce-
so de acumulacin, es decir, las tendencias endgenas
al estancamiento, ni controlar con eficacia esos sustitu-
tos de la crisis que son el dficit crnico del tesoro p-
blico y la inflacin.
He aqu la ol^ecin general contra esta concepcin: no
puede decidirse de antemano, en un plano analtico, si
la estructura de clases se ha modificado y en qu senti-
do lo ha hecho; esa cuestin solo puede responderse
empricamente. Si se absolutiza la estrategia conceptual
de la teora del valor, se sustrae a la teora de las crisis
econmicas de una posible verificacin emprica. Por
lo dems, Marx pudo fundamentar su pretensin de
aprehender el modelo de desarrollo, sacudido por crisis,
del sistema global de sociedad (incluidas las luchas
polticas y las flinciones del aparato estatal), y de apre-
henderlo por medio de un anlisis econmico de las le-
yes de movimiento de la formacin del capital, justa-
mente porque la dominacin de clase se ejerca en la
forma no poltica del intercambio de trabajo asalariado
por capital. Pero esa constelacin improbable se ha mo-
dificado: la legitimacin del poder, con sus funciones
de integracin social, ya no puede cumplirse a travs
del mercado ni de los acervos de tradiciones exhaustas
de origen precapitalista; se ha desplazado de nuevo al
sistema poltico. Puesto que la actividad del Estado per-
sigue el declarado objetivo de timonear el sistema para
evitar las crisis, y que, por eso mismo, la relacin de cla-
97
ses ha perdido su forma no poltica, la estructura de cla-
ses debe ser afirmada en las luchas que se libran por la
distribucin, regulada administrativamente, del incre-
mento del producto social. Entonces, la estructura de
clases puede tambin resultar directamente afectada por
contiendas polticas. En tales circunstancias, los proce-
sos econmicos no pueden concebirse ahora de mane-
ra inmanente, como los movimientos de un sistema
econmico autorregulado. La ley del valor poda ex-
presar el doble carcter de los procesos de intercambio
(como procesos de autogobierno y de explotacin) solo
bajo la condicin, que en el capitalismo liberal se cum-
pla aproximadamente, de que la dominacin de clase
se ejerciese por vas no polticas. Debe consignarse, sin
embargo, que el modo y la medida en que hoy el poder
se ejerce, y la explotacin se garantiza, a travs de pro-
cesos econmicos depende de constelaciones concretas
de poder, que ya no estn predeterminadas por un me-
canismo del mercado de trabajo que opere de manera
autnoma. Hoy el Estado debe cumplir funciones que
no pueden explicarse invocando las premisas de persis-
tencia del modo de produccin, ni deducirse del mo-
vimiento inmanente del capital. Este ltimo ya no se
cumple a travs del mecanismo del mercado, tal como
lo conceba la teora del valor, sino que es una resul-
tante de las fiaerzas impulsoras econmicas, que siguen
operando, y de un contra-gobierno poltico en que se
expresa un desplazamiento de las relaciones de produccin.
Para captar con mayor precisin ese desplazamiento
considero pertinente diferenciar analticamente cuatro
categoras de actividad estatal, segn el modo en que esta
ltima recoge los imperativos del sistema econmico.
1. A fin de constituir y conservar como tal el modo
de produccin, deben realizarse ciertas premisas de per-
98
sistencia: el Estado garantiza el sistema de derecho civil
con las instituciones bsicas de la propiedad privada
y la libertad de contratacin; protege el sistema del
mercado de efectos secundarios autodestructivos (por
ejemplo, mediante el establecimiento de una jornada
normal de trabajo, la legislacin anti-trusts y la estabili-
zacin del sistema monetario); asegura las premisas de
la produccin dentro de la economa global (escuelas,
transporte y comunicaciones); promueve la capacidad
de la economa nacional para competir internacional-
mente (por ejemplo, mediante la poltica comercial y
aduanera), y se reproduce a s mismo mediante la con-
servacin de la integridad nacional, en el exterior con
medios militares y en el interior con la eliminacin pa-
ramilitar de las fiaerzas enemigas del sistema.
2. El proceso de acumulacin del capital exige ade-
cuar el sistema jurdico a nuevas formas de organiza-
cin empresaria, de competencia, de financiamiento,
etc. (por ejemplo, la creacin de nuevas instituciones
en el derecho bancario y de la empresa, la manipula-
cin del sistema fiscal, etc.). Con todo ello, el Estado
se limita a realizar, por va de compkmentacin del mer-
cado, adaptaciones a un proceso sobre cuya dinmica
l no influye, de manera que tanto el principio de or-
ganizacin de la sociedad cuanto la estructura de clases
permanecen inmodificados.
3. De esas acciones del Estado es preciso diferen-
ciar las que sustituyen al mercado, que no se limitan a dar
forma jurdica a hechos econmicos surgidos por s
mismos, sino que, como reaccin frente a las falencias de
las flierzas motrices econmicas, posibilitan un proceso
de acumulacin que ya no se deja abandonado a su
propia dinmica. Ellas crean, as, nuevos hechos eco-
nmicos, sea proporcionando o mejorando posibilida-
des de inversin (demanda estatal de bienes de uso im-
99
productivos), sea con nuevas formas de producir plus-
vala (organizacin estatal del progreso tcnico-cientfi-
co, calificacin profesional de los trabajadores, etc.). En
ambos casos resulta afectado el principio de organiza-
cin de la sociedad, como lo muestra el surgimiento de
un sector pblico extrao al sistema.
4. Por ltimo, el Estado compensa consecuencias
disfuncionales del proceso de acumulacin, que han
suscitado, dentro de ciertas fracciones del capital o en la
clase obrera organizada y otros grupos capaces de orga-
nizacin, reacciones que procuran imponerse por va poltica.
As es como el Estado asume, por una parte, efectos ex-
temos de la economa privada (por ejemplo, el deterio-
ro del ambiente), o asegura, con medidas polticas de
carcter estructural, la capacidad de supervivencia de
sectores en peligro (por ejemplo, la minera o la eco-
noma agraria). Por otro lado, estn las regulaciones e
intervenciones promovidas por los sindicatos y los par-
tidos reformistas con el fin de mejorar la situacin so-
cial de los trabajadores (histricamente se iniciaron con
la lucha por el derecho de asociacin; vino despus la
legislacin sobre salarios, condiciones de trabajo y me-
joras sociales, hasta llegar a la poltica educativa, de me-
dios de transporte y sanitaria). El origen de esas tareas
estatales que hoy llamamos gastos sociales y consu-
mo social^^ se remonta, en buena parte, a exigencias
del movimiento obrero organizado, orientadas hacia
los valores de uso e impuestas por medios polticos^^.
Tpicas del capitalismo de organizacin son las dos
ltimas categoras de actividad estatal; la diferencia-
^^ J. O'Connor, The fiscal crisis..., op. cit.
" Las distinciones analticas que proponemos aqu surgieron de discu-
siones con Sigrid Meuschel.
100
cin analtica que hemos propuesto resulta muy difcil
de aplicar, en muchos casos, porque el Estado del capi-
talismo tardo debe cumplir tambin las tareas de las
dos primeras categoras con un alcance considerable-
mente ms vasto y, desde luego, con las mismas tcni-
cas que emplea en las nuevas tareas; as, la poltica
monetaria es hoy una pieza clave de la planificacin
global del Estado, aunque el aseguramiento del inter-
cambio internacional de divisas y de capital, as como
la reaccin frente a este, pertenecen a las acciones cons-
titutivas del modo de produccin. Los criterios para el
deslinde no son el alcance y la tcnica de la accin
estatal, sino las funciones: si nuestro modelo es acerta-
do, el Estado del capitalismo liberal entra en accin
para asegurar las premisas de permanencia del modo
de produccin para satisfacer, complementariamente
respecto del mecanismo del mercado, necesidades del
proceso de acumulacin del capital autogobernado
por aquel; el Estado del capitalismo tardo hace sin
duda esto mismo, y aun con mayor alcance y tcnicas
ms eficientes, pero solo puede cumplir estas tareas en
la medida en que acta sustitutivamente en los lugares
donde se producen disfunciones del mercado, inter-
viene en el proceso de acumulacin y compensa aque-
llas consecuencias de este que se vuelven insoporta-
bles desde el punto de vista poltico. En estas acciones
se establecen formaciones reactivas frente a los cam-
bios de la estructura de clases, es decir, otras constela-
ciones de poder, con la consecuencia de que resulta
afectado aun el principio de organizacin de la socie-
dad, que en definitiva descansa en la institucionaliza-
cin de un mercado de trabajo no organizado.
Respecto del cambio de las relaciones de produc-
cin en el capitalismo tardo, tres desarrollos, sobre
todo, son caractersticos: una forma diversa de pro-
101
duccin de plusvala, que afecta al principio de orga-
nizacin de la sociedad; una estructura de salarios
cuasi poltica, que es expresin de un compromiso de
clases, y la creciente necesidad de legitimacin del sis-
tema poltico, que pone en juego exigencias orienta-
das hacia los valores de uso, eventualmente conflicti-
vas con las necesidades de la valorizacin del capital.
a) El surgimiento de un sector pblico es un indi-
cio, entre otros, de que el Estado tom a su cargo la
produccin de bienes de uso colectivo que, en la for-
ma de infraestructura material e inmaterial, son apro-
vechados por la economa privada para disminuir cos-
tos^^. En esta funcin, el Estado aumenta el valor de
uso de los capitales singulares, pues los bienes de uso
colectivo sirven al incremento de la productividad del
trabajo, lo cual se expresa, para decirlo en los trminos
de la teora del valor, en el abaratamiento del capital
constante y en un aumento de la tasa de plusvala . El
mismo efecto tiene la organizacin estatal del sistema
educativo, que incrementa la productividad del trabajo
por va de la calificacin^^. Con ello se modifica la for-
ma de produccin de plusvala^^. Despus de que el in-
cremento de la plusvala absoluta mediante la coaccin
fsica, el alargamiento de la jornada de trabajo, el re-
clutamiento de fuerza de trabajo retribuida por debajo
^'' P. Mattick, Marx und Keynes, Boston, 1969, pgs. 128 y sigs., 188 y
sigs.; U. Rodel, Forschungsprioritten und technologische Entwicklung, Franctort,
1972, pg. 32 y sigs.
^' Ctr. H. Hollnder, Das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate,
Regensburg, 1972 (contribuciones a la discusin sobre la ciencia econmica).
^' E. Altvater y F. Huiskens, eds., Materialien zur Politischen konomie des
Aushildungssektors, Erlangen, 1971.
^^ A. Sohn-Rethel, Die konomische Doppelnatur des Sptkapitalismus
(Neuwied, 1972), refiere esa produccin modificada de la plusvala a cam-
bios sobrevenidos en la estructura de la produccin y del salario.
102
de lo normal (mujeres, nios), etc., hubo tropezado
con lmites naturales ya en el capitalismo liberal, como
lo demuestra el establecimiento de la jornada normal
de trabajo, el incremento de la plusvala relativa adop-
t principalmente la forma de la aplicacin de descu-
brimientos e informaciones existentes, o introducidas de
fuera, con miras al despliegue de las fierzas productivas
tcnicas y humanas. Solo con la organizacin estatal
del progreso tcnico-cientfico, y con una expansin sis-
temtica de la enseanza especializada, la generacin
de informaciones, tecnologas, organizaciones y califi-
caciones que aumentan la productividad se convierte
en un ingrediente del proceso productivo en cuanto tal.
El trabajo reflexivo, es decir un trabajo concentrado en
s mismo con el fin de incrementar la productividad del
trabajo, pudo ser considerado, antes, como un bien na-
tural de uso colectivo; hoy se ha integrado en el circui-
to econmico. En efecto, el Estado (o las empresas pri-
vadas) gastan capital en la compra de la fuerza de
trabajo indirectamente productiva de cientficos, ingenie-
ros, profesores, etc., y transforman los productos de su
trabajo en bienes de uso de la categora mencionada,
que disminuyen los costos^^. Si, aferrndonos a la es-
trategia conceptual dogmtica, calificamos el trabajo re-
flexivo como trabajo improductivo (en el sentido de
Marx), descuidamos la fiancin especfica que este tra-
bajo desempea en el proceso de valorizacin. El tra-
bajo reflexivo no es productivo en el sentido de que
genere directamente plusvala; pero tampoco es impro-
ductivo, pues en tal caso no influira sobre la produc-
cin de plusvala. Precisamente Marx vio que aun para
cantidades determinadas de capital en funciones, la
"" O'Connor diferencia produccin de plusvala absoluta, relativa e in-
directa.
103
fuerza de trabajo, la ciencia y la tierra (por la que debe-
mos entender, en economa, los objetos del trabajo que
existen sin participacin del hombre) incorporadas a l
constituyen potencias elsticas de ese capital, que dentro
de ciertos lmites le procuran un mbito de juego inde-
pendiente de su propia cuanta (Das Kapital, vol. I,
pg. 636); pero Marx pudo tratar la ciencia y la tie-
rra como bienes de uso colectivo que no implican cos-
tos, sin tener que considerar como un genuino factor
productivo el trabajo reflexivo empleado en su pro-
duccin. El capital variable gastado como retribucin
del trabajo reflexivo se aplica de manera indirectamen-
te productiva, puesto que determina una modificacin
sistemtica de las condiciones en que puede extraerse
plusvala del trabajo productivo, y contribuye as, por
va mediata, a la produccin de una plusvala acrecen-
tada. Estas consideraciones muestran, por un lado, que
los conceptos clsicos fiindamentales de la teora del
valor resultan insuficientes para el anlisis de la poltica
estatal en materia de educacin, tecnologa y ciencia, y
por otro lado que es una cuestin emprica averiguar si
la nueva forma de produccin de plusvala puede com-
pensar la tendencia descendente de la cuota de ganan-
cia, es decir, contrarrestar las crisis econmicas^'.
1)) En el sector monoplico se ha producido una
coalicin entre asociaciones de empresarios y sindica-
tos obreros, lo cual lleva a que el precio de la mercanca
fuerza de trabajo sea tratado de manera cuasi poltica:
en estos mercados de trabajo el mecanismo de la com-
petencia ha sido reemplazado por la formacin de
compromisos entre organizaciones en las que el Estado
delega poder coactivo legtimo. Esta erosin del meca-
nismo del mercado de trabajo tiene, desde luego, con-
^' U. Rodel, Zusammenfassung..., op. cit.
104
secuencias econmicas (traslacin del aumento del cos-
to de los factores a los precios de los productos); pero se
trata de las consecuencias de la cancelacin de una re-
lacin de clases no poltica. Mediante el sistema de retri-
buciones polticas''^ acordadas, se logra suavizar la
oposicin entre trabajo asalariado y capital, sobre todo
en los sectores dinmicos de la economa, que requie-
ren un uso ms intensivo de capital; as se obtiene un
compromiso de clases parcial. De acuerdo con la con-
cepcin de Marx, un anlisis de la formacin de precios
polticos en mercados organizados solo es posible, por
principio, en el marco de la teora del valor: un bien
puede venderse por encima de su valor. Pero el precio
de la mercanca flierza de trabajo es la unidad de medi-
da del clculo de valores. Por consiguiente, no puede
tratarse de manera anloga la formacin cuasi poltica
de los precios en el mercado de trabajo; en'efecto, ella
es la que determina, a travs del nivel medio de los sa-
larios, las magnitudes de valor que se utilizaran como
patrn para medir las desviaciones de una fuerza de tra-
bajo vendida por encima de su valor. No conocemos
ningn patrn independiente de las normas culturales
para los costos de reproduccin de la fierza de trabajo;
tampoco Marx lo supone''^ Desde luego, siempre es po-
sible aferrarse a una estrategia conceptual dogmtica e
igualar, por definicin, el salario medio con los costos
de reproduccin de la fuerza de trabajo. Pero en tal caso
se prejuzga, en el plano analtico, acerca de una cues-
tin que posee contenido emprico: si la lucha de clases,
organizada en el plano poltico por los grandes sindica-
tos, ha operado como estabilizadora del sistema quiz
""^ R. Hilferding fue quien introdujo esa expresin.
" Marx alude al elemento histrico y moral en la determinacin del va-
lor de la mercanca fuerza de trabajo; vase Das Kapital'', vol. I, pg. 179.
105
solo porque tuvo xito en el sentido economista y lo-
gr una modificacin notable de la tasa de explotacin
en beneficio de los sectores obreros mejor organizados.
c) Por ltimo, las relaciones de produccin se han
modificado tambin a raz de que la sustitucin de las
relaciones de cambio por la autoridad administrativa se
encuentra ligada con una condicin: la planificacin
administrativa debe disponer de poder legtimo. Las
nuevas funciones que debe asumir el aparato del
Estado en el capitalismo tardo, y el aumento del nu-
mero de los asuntos sociales que han de manejarse ad-
ministrativamente, acrecen la necesidad de legitima-
cin. No es esta, por cierto, alguna entidad misteriosa:
la necesidad de legitimacin surge de las condiciones
de funcionamiento, traslcidas y polticas, en que el sis-
tema administrativo tiene que reemplazar al mercado
en las brechas operativas que este deja. Ahora bien, el
capitalismo liberal se constituy en las formas de la de-
mocracia burguesa, lo cual encuentra su explicacin en
el desarrollo global de las revoluciones burguesas. Por
eso la creciente necesidad de legitimacin debe satisfa-
cerse hoy con los medios de la democracia poltica (so-
bre la base del sufragio universal). Tambin aqu, una
estrategia conceptual dogmtica, que entienda la de-
mocracia burguesa como mera superestructura de la so-
ciedad de clases capitalista, no acierta con el problema
especfico. En la medida en que el Estado ya no repre-
senta la mera superestructura de una relacin de clases
no poltica, los medios de la democracia formal se
muestran genuinamente restrictivos respecto de la pro-
curacin de legitimacin. En esas condiciones, en efec-
to, el sistema administrativo se ve compelido a satisfa-
cer demandas orientadas hacia los valores de uso con
los recursos fiscales disponibles. Mientras el sistema de
la economa capitalista produjo por s mismo una ideo-
106
logia slida no pudo surgir un problema de legitima-
cin de esa ndole (que establece condiciones restricti-
vas para la solucin del problema de la valorizacin del
capital). Los nuevos problemas de legitimacin no ad-
miten ser subsumidos bajo un imperativo generalizado
de autoconservacin, puesto que no pueden resolverse
sin referencia a la satisfaccin de necesidades legtimas
la distribucin de los valores de uso, mientras que
los intereses de la valorizacin del capital proscriben,
justamente, la consideracin de aquella. Los problemas
de legitimacin no pueden reducirse a problemas de va-
lorizacin del capital. Puesto que un compromiso de
clases ha pasado a constituir la base de la reproduccin,
el aparato estatal debe cumplir sus tareas en el sistema
econmico con la condicin limitante de asegurar, al
mismo tiempo, lealtad de masas en el marco de la de-
mocracia formal y en armona con sistemas de valores
de vigencia universal. Estas exigencias de legitimacin
solo pueden atemperarse mediante las estructuras de lo
pblico despolitizado. Un privatismo civil, asegurado
estructuralmente, pasa a ser necesario para la persistencia
del sistema; para l, en efecto, no hay un equivalente
fincional. Ello origina un nuevo plano de proclividad a
las crisis, que no se percibe desde la posicin ortodoxa.
Una versin revisionista de la teora de las crisis eco-
nmicas es la sostenida por prominentes economistas
de la Repblica Democrtica Alemana. La teora del ca-
pitalismo monopolista de Estado"*^ no est expuesta a
las objeciones que acabamos de consignar, ya que par-
te del supuesto de que la estructura espontnea del pro-
^'^ Institut fr Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, ed.,
Imperialismus heute, Berlin, 1965; R. Gndel, H. Heininger, P. Hess y
K. Zieschang, Zur Theorie des staatsmonopolistischem Kapitalismus, Berlin, 1967.
107
ceso de reproduccin capitalista ha sido quebrantada
por la planificacin monoplica de Estado. La accin
espontnea de las leyes econmicas es reemplazada por
la direccin central del aparato productivo. El alto gra-
do de socializacin de la produccin origina una con-
vergencia entre los intereses particulares de las grandes
corporaciones y el inters del capitalismo en su con-
junto por la conservacin del sistema, tanto ms cuan-
to que la persistencia de ste se ve amenazada por la
competencia de sociedades no capitalistas y por fuerzas
internas que lo trascienden desde dentro. As se consti-
tuye un inters capitalista genrico que los monopolios
unificados imponen conscientemente por medio del
aparato del Estado. A este nuevo nivel de conciencia
debe corresponder una planificacin capitalista que ase-
gure la produccin de la plusvala desprendiendo, por
as decir, las decisiones de inversin del mecanismo del
mercado. La unificacin, formalmente pactada, del po-
der de los monopolios con el poder del aparato del Es-
tado se interpreta en el sentido de la teora de la agen-
cia o representacin; esa suerte de casa matriz de
la sociedad se subordina, segn se afirma, al inters ca-
pitalista genrico: esa forma de organizacin de las ac-
tividades productivas, en s avanzada, permanece cauti-
va de la valorizacin del capital como su fincin de
metas. Por otra parte, la fi-anca repolitizacin de la rela-
cin de clase vuelve la dominacin capitalista de Estado
vulnerable a la presin poltica, tal como pueden ejer-
cerla las ftierzas democrticas (unificadas segn el mo-
delo del fcente popular). Tambin la teora del capita-
lismo monoplico de Estado parte del hecho de que la
contradiccin findamental de la produccin capitalista
no se amortigua, sino que ms bien se agudiza, dentro
de las nuevas formas de organizacin; pero la crisis eco-
nmica cobra ahora una forma directamente poltica.
108
Dos objeciones se han esgrimido contra esta teora''^.
En primer lugar, es imposible demostrar empricamen-
te el supuesto segn el cual el aparato del Estado po-
dra proyectar e imponer una estrategia econmica cen-
tral mediante una planificacin activa en favor de
intereses cualesquiera. La teora del capitalismo mono-
polista de Estado desconoce (tal como lo hacen las teo-
ras occidentales sobre la tecnocracia) los lmites con
que tropieza la planificacin administrativa en el capi-
talismo tardo. La forma de movimiento de las buro-
cracias planificadoras es la evitacin reactiva de las
crisis. Adems, las diversas burocracias se coordinan im-
perfectamente, y caen bajo la dependencia de sus clien-
tes a causa de su defectuosa capacidad de percepcin y
planificacin'*''. Justamente la imperfecta racionalidad
de la administracin del Estado asegura la prevalencia
de intereses parciales organizados. As se trasladan al
aparato del Estado las contradicciones entre los intere-
ses de capitalistas particulares, entre los de estos y el in-
ters capitalista genrico, y entre los intereses especfi-
cos del sistema y los susceptibles de generalizacin.
En segundo lugar, tampoco puede comprobarse em-
pricamente el supuesto de que el Estado acta como
agente de los monopolistas unificados. La teora del
capitalismo monoplico de Estado sobreestima (al
igual que las teoras occidentales de la lite) la impor-
tancia de los contactos personales y del dictado directo
de acciones. Las investigaciones sobre reclutamiento,
composicin e interaccin de las diversas lites de po-
der no pueden explicar suficientemente las conexiones
fincionales entre el sistema econmico y el sistema ad-
"^ M. Wirth, Kapitalismustherorie in der DDR, Francfort, 1972.
'*'' J. Hirsch, Funktionsvernderungen der Staatsverwaltung in sptkapi
talistischen Industriegesellschaften, Bl.f. dt. u. int. Politik, 1969, pg. 150 y
sigs.
109
ministrativo''^. Ms certero me parece el modelo de teo-
ra de sistemas, elaborado por Offe y sus colaborado-
res, que diferencia entre la estructura de un sistema ad-
ministrativo, por un lado, y por el otro los procesos que
derivan de ella: dirimir conflictos y formar consenso,
adoptar decisiones, implementar medidas, etc. Offe
concibe esa estructura como un haz de reglas de se-
leccin sedimentadas que determinan de antemano lo
que ha de reconocerse como materia de regulacin, lo
que ha de tematizarse, lo que ha de regularse pblica-
mente, as como las prioridades con que ha de hacerse
esto ltimo, y los canales a utilizar, etc. Los modelos
de accin administrativa estables en el tiempo, sean de
favorecimiento o de entorpecimiento, y que son fun-
cionales respecto de la valorizacin del capital objeti-
vamente es decir, con prescindencia de los propsitos
declarados de la administracin, pueden explicarse
con ayuda de reglas de seleccin que deciden de ante-
mano acerca de los problemas, temas, argumentos e in-
tereses que deben tomarse en cuenta o bien suprimirse''^.
5. TEOREMAS SOBRE LA CRISIS DE RACIONALIDAD
El modo de funcionamiento del Estado del capita-
lismo tardo no puede concebirse adecuadamente
segn el modelo de un rgano ejecutor, inconsciente,
de las leyes econmicas que seguiran operando de ma-
nera espontnea, ni segn el modelo de un agente de
los capitalistas monopolices unificados que actuara
de acuerdo con planes. El Estado, integrndose en el
proceso de la reproduccin, ha modificado los deter-
C. Offe, Politische Herrschaft..., en op. cit., pg. 66 y sigs.
Ihd., pg. 78 y sigs.
110
minantes del proceso de valorizacin en cuanto tal.
Apoyado en un compromiso de clases, el sistema ad-
ministrativo obtiene una limitada capacidad de planifi-
cacin, que puede utilizarse para procurar legitimacin,
dentro del marco de la democracia formal, con miras a
una evitacin reactiva de las crisis. En relacin con ello,
el inters por la conservacin del capitalismo en su con-
junto compite con los intereses contradictorios de frac-
ciones singulares del capital, por un lado, y por el otro
con los intereses generaizables, orientados hacia los va-
lores de uso, de diversos grupos de la poblacin. El ci-
clo de la crisis distribuido a lo largo del tiempo y de
consecuencias sociales cada vez ms graves se reempla-
za ahora por una inflacin y una crisis permanente de
las finanzas pblicas. Es un problema emprico averi-
guar si estos fenmenos de reemplazo han logrado do-
minar con xito la crisis econmica o solo indican su
desplazamiento provisional hacia el sistema poltico.
Ello depende, en ltima instancia, de si el capital in-
vertido de manera indirectamente productiva logra un
acrecimiento de la productividad del trabajo suficiente
para asegurar la lealtad de las masas y, al mismo tiem-
po, para conservar la marcha del proceso de acumula-
cin. Ello se lograra por medio de una distribucin
(fiancional respecto del sistema) del fruto de esa pro-
ductividad acrecentada. El fisco debe cargar con los cos-
tos comunes de una produccin cada vez ms sociali-
zada: los costos de estrategias de mercado imperialistas
y los que surgen de la demanda de bienes de uso im-
productivos (armamento y carrera espacial); los costos
de obras de infi-aestructura que ataen directamente a la
produccin (sistemas de comunicaciones, progreso tc-
nico-cientfico, formacin profesional); los costos del
consumo social que afectan indirectamente a la pro-
duccin (construccin de viviendas, acondicionamien-
111
to del trnsito, salud pblica, tiempo libre, educacin,
seguridad social); los costos de la asistencia social, en
particular del subsidio a los parados; por ltimo, los
costos externos (deterioro del ambiente) generados por
las empresas privadas. Todas esas tareas deben finan-
ciarse, en definitiva, con impuestos. El aparato del
Estado se encuentra entonces ante dos tareas simult-
neas: por un lado, debe recolectar la masa de impuestos
requerida en detrimento de ganancias e ingresos priva-
dos, aplicndola con racionalidad suficiente como para
evitar las perturbaciones de un crecimiento sujeto a cri-
sis; por otro lado, la recoleccin selectiva de los im-
puestos, el modelo de prioridades reconocido para su
aplicacin y los propios rendimientos administrativos
han de procurarse de tal modo que resulte satisfecha la
creciente necesidad de legitimacin. Cuando el Estado
fracasa en la primera de esas dos tareas surge un dficit
de racionalidad administrativa; y si fracasa respecto de
la otra, se origina un dficit de legitimacin (trataremos
esto kimo en la prxima seccin)'*'^.
Un dficit de racionalidad puede producirse si los
imperativos contradictorios de autogobierno engen-
drados por la espontaneidad anrquica de la produc-
cin mercanril y su crecimiento sacudido por crisis pa-
san al sistema administrativo y se vuelven operantes
dentro de l. Esta tesis modificada acerca de la anar-
qua es defendida por Hirsch, entre otros, con ejem-
plos tomados de la polrica en materia de ciencia"**. La
tesis tiene cierto valor descriptivo, ya que permite de-
mostrar que las oficinas, por su escasa capacidad de per-
cepcin y planificacin, as como por su insuficiente
coordinacin, a menudo caen bajo la dependencia de
"" Cfr. infra, pg. 121 y sigs.
** J. Hirsch, Wissenschaftlich-technischer..., op. cit., pg. 248 y sigs.
112
sus clientelas, de manera que no pueden distanciarse de
ellas lo suficiente para adoptar decisiones autnomas.
Sectores particulares de la economa pueden privatizar,
por as decir, partes de la administracin pblica, con lo
cual la competencia entre sectores sociales particulares
se reproduce dentro del aparato estatal. Ahora bien,
este teorema sobre la crisis se basa en la conviccin de
que la socializacin creciente de una produccin que
sigue rigindose por objetivos privados plantea al apa-
rato del Estado exigencias que este no puede cumplir,
por ser contradictorias. Por una parte, el Estado debe
tomar sobre s las funciones de un capitalista genrico;
por otra, los capitales particulares empeados en la
competencia no pueden formar ni imponer una volun-
tad colectiva, mientras no se abandone la libertad de
inversin. As nacen imperativos contradictorios entre
s: es preciso ampliar la capacidad de planificacin del
Estado en beneficio del capitalismo en su conjunto,
pero, al mismo tiempo, deben ponerse lmites a esa am-
pliacin que amenazara al propio capitalismo. Por eso
el aparato del Estado oscila entre una intervencin es-
perada y una renuncia a ella, que le es impuesta; entre
una independizacin respecto de sus subditos, que
pone en peligro al sistema, y una subordinacin a los
intereses particulares de estos. Los dficit de raciona-
lidad son el resultado inevitable de esa trampa consti-
tuida por las alternativas que se presentan al Estado del
capitalismo tardo, y en la cual sus actividades contra-
dictorias tienen que hundirlo cada vez ms''^.
Paso a enumerar una serie de objeciones que se han
dirigido contra la solidez de este argumento:
a) Tan pronto como la contradiccin ftindamental
C. Offe habla de un dilema poltico de la tecnocracia.
113
del capitalismo se desplaza del sistema econmico al
sistema administrativo, se alteran los trminos que per-
mitiran resolverla. En el sistema econmico afloran
contradicciones, directamente, en las relaciones entre
magnitudes de valor; indirectamente, en las conse-
cuencias sociales de la prdida del capital (quiebra) y el
despojo de los medios de subsistencia (desocupacin).
En el sistema administrativo afloran contradicciones en
las decisiones irracionales y en las consecuencias socia-
les de fracasos de la administracin, es decir, en la de-
sorganizacin de mbitos de la vida. La quiebra y la
desocupacin definen unvocamente umbrales de ries-
go para el incumplimiento de fianciones. La desorga-
nizacin de mbitos de la vida, en cambio, se mueve
siguiendo un continuo. Y resulta difcil discernir dnde
se encuentran, en este caso, los umbrales de tolerancia, y la
medida en que la percepcin de lo que todava se acepta
y de lo que ya se experimenta como insoportable puede
adecuarse a un ambiente cada vez ms desorganizado.
h) Hay otro punto de vista ms importante. El sis-
tema econmico contiene, firmemente establecidas, las
reglas de la accin estratgica as como las dimensiones
de la ganancia y la prdida; el medio del intercambio
no admite soluciones de conflictos del tipo de una adap-
tacin permanente y recproca de las orientaciones de
accin: no se puede recurrir a la optimizacin de la ga-
nancia como principio de autogobierno del sistema. En
cambio, el sistema administrativo mantiene con los am-
bientes, de los que depende, un intercambio de nego-
ciaciones orientadas al compromiso: el bargaining se
vuelve forzoso para la adecuacin recproca de estructu-
ras de expectativas y sistemas de valores. El tipo de mo-
vimiento reactivo de las estrategias de evitacin expresa
la limitada capacidad de maniobra de un aparato estatal
que corre el riesgo de hacer visibles, para las partes que
114
entran en la negociacin, los intereses generalizables de
la poblacin como plano de contraste respecto de los
intereses particulares organizados as como respecto del
inters por la conservacin del sistema capitalista en su
conjunto. El establecimiento de poder legtimo exige
tomar en cuenta un desnivel de k^timacin entre diversos
mbitos de intereses, que no puede existir dentro de un
sistema de intercambio legitimado globalmente.
c) Por ltimo, las tendencias a la crisis, mediando la
accin de administracin colectiva, no pueden impo-
nerse ciegamente del mismo modo como lo hacan an-
tes a travs de las conductas particularistas de los indi-
viduos actuantes en el mercado. En efecto, la diferencia
entre procesos que se cumplen de manera espontnea y
la planificacin ya no opera selectivamente, respecto
del medio ejercicio del poder, del mismo modo en
que lo hara respecto de juegos estratgicos en los que
la obediencia voluntaria a una regla puede traer efectos
secundarios no queridos. Ms bien, la evitacin de las cri-
sis se tematiza como meta de la accin. Respecto del ca-
rcter de procesos de decisin que se encuentran a me-
dio camino entre lo espontneo y lo planificado, es
caracterstica la modalidad de la justificacin, seguida
tanto por el sistema administrativo como por sus con-
trapartes en la negociacin: la accin administrativa exi-
gida o querida se justifica, en cada caso, en una racio-
nalidad sistmica proyectada a partir de perspectivas de
accin^", es decir, en rendimientos de autogobierno
flincionales respecto del sistema y orientados a satisfa-
cer ftinciones de objetivos ficticios que, puesto que nin-
guno de los participantes domina el sistema, no pue-
*" He ah una consecuencia de la introduccin del knguaje de la teora
de sistemas en la manera en que la administracin estatal se concibe a s
115
den ser alcanzados. Los compromisos polticos no
constituyen, como las decisiones de opcin econmica
en un sistema autogobemado por el mercado, una tra-
ma natural, espontnea, tejida con acciones indivi-
duales racionales con arreglo a fines. Por eso no existe
ninguna incompatibilidad impuesta por la lgica tnXxt los
intereses de la planificacin capitalista en su conjunto y
la libertad de inversin, la necesidad de planificacin y
la renuncia a la intervencin, la independizacin del
aparato estatal y su dependencia respecto de intereses
particulares. La posibilidad de que el sistema adminis-
trativo se procure una va de compromiso entre las pre-
tensiones contrapuestas, que le permita obtener un gra-
do suficiente de racionalidad organizativa, no puede
excluirse con argumentos lgicos.
Teniendo en cuenta esas objeciones se puede inten-
tar construir para el sistema administrativo una es-
pontaneidad de segundo nivel. Las diversas variantes
de una planificacin capitalista, ejercida por una buro-
cracia que ha adquirido autonoma^', se diferencian del
tipo de una planificacin democrtica reacoplada con
una formacin discursiva de la voluntad, entre otras co-
sas, por la cuanta de los efectos secundarios no previs-
tos, que en cada caso tienen que resolverse con proce-
dimientos adhocy que pueden ir acumulndose en
medida tal que el recurso al tiempo ya no constituya
una salida. Esta forma de no-conciencia secundaria con-
figura as podra reformularse este teorema sobre la
crisis una fachada tras la que tiene que esconderse el
aparato del Estado a fin de reducir al mnimo los costos
que le impone el resarcimiento de las vctimas del pro-
ceso de la acumulacin capitalista. El crecimiento ca-
^' S. Cohen, AOra ct^itto^/a;^, Cambridge, 1969.
116
pitalista se cumple, todava hoy, siguiendo la va de la
concentracin de empresas, as como de la centraliza-
cin de la propiedad del capital y su desplazamiento^^,
que convierten en proceso normal el despojo y la re-
distribucin del capital. Y esta normalidad, precisa-
mente, se vuelve vulnerable en la medida en que el
Estado reclama para s el papel de instancia planifica-
dora responsable que ocasiona perjuicios a sus admi-
nistrados y a la que estos pueden enfrentar con de-
mandas de resarcimiento y proteccin. La eficacia de
este mecanismo se refleja, por ejemplo, en la estructu-
ra poltica. Tan pronto como los recursos econmicos
no bastan para satisfacer las necesidades de las vctimas
del crecimiento capitalista, surge este dilema: o el Estado
se inmuniza con relacin a esas demandas, o se paraliza
el proceso de crecimiento. La primera de esas alternati-
vas lleva a una nueva apora: para asegurar la continui-
dad del proceso de acumulacin revierten al Estado fun-
ciones de planificacin cada vez ms precisas que, sin
embargo, no pueden admitirse como rendimientos ad-
ministrativos que le sean imputables, puesto que, en ese
caso, habra derecho a reclamarle compensaciones que
estorbaran la acumulacin. Expuesto en esa forma, sin
duda, el teorema sobre la crisis de racionalidad depende
de supuestos empricos acerca de los estrangulamientos
econmicos del crecimiento capitalista.
Debe considerarse, adems, que una necesidad de
planificacin que crece exponencialmente crea estran-
gulamientos no especficos del sistema. La planificacin
de largo plazo plantea a cualquier sistema administrati-
vo, y no solo al del capitalismo tardo, dificultades es-
^^ H. Arendt, Die Konzentration der westdeutschen Wirtschaft, Pfullingen,
1966;J. Hufschmid, Die Politik des Kapitals, Francfort, 1970; G. Kolko, Besitz
und Macht*, Francfort, 1967.
117
tructurales. F. W. Scharpf, en numerosos trabajos, les
ha dedicado penetrantes anlisis^^.
Por mi parte, me inclino a suponer que no cualquier
incrementalismo (por ejemplo, si pertenece al tipo de
una planificacin restringida al horizonte del mediano
plazo y sensible a los desequilibrios de origen externo)
refleja eo ipso los dficit de racionalidad de una admi-
nistracin sometida a exigencias mayores que las que
puede satisfacer. A lo sumo pueden aducirse razones
lgicas para sostener que una poltica de evitacin tro-
pieza con barreras de racionalidad por cuanto est obli-
gada a sondear \3L posibilidad de establecer compromisos en-
tre los diversos intereses sin poder llevar de antemano a
la discusin pblica \z posibilidad que estos tienen de ser ge-
neralizados. La barrera de racionalidad del capitalismo
tardo consiste en su imposibilidad estructural de adop-
tar el tipo de planificacin que podramos llamar, con
R. Funke, incrementalismo democrtico^''.
Un original anlisis de C. OfFe nos proporciona otro
argumento para afirmar que una administracin pla-
nificadora ha de generar inevitablemente dficit de ra-
cionalidad. Offe enumera tres tendencias que docu-
mentan la necesidad, intrnseca al sistema, de que se
multipliquen los elementos contrarios a l; se basan en
la difusin de modelos de orientacin que dificultan
un gobierno de las conductas conforme al sistema^^. En
primer lugar, en los mercados organizados del sector p-
blico y del sector monopUco se modifican las condi-
^^ F. W. Scharpf, Planung als politischer Prozess, Die Verwaltung, 1971,
y Komplexitt als Schranke der politischen Planung, PVJ, 1972, pg. 168
y sigs.
*'' R. Funke, Exkurs ber Planungsrationalitt, manuscrito del MPIL, y
Organisationsstrukturen planender Verwaltung, tesis de doctorado, Darmstadt,
1973.
^' C. Offe, Tauschverhltnis..., op. cit., pg. 27 y sigs.
118
ciones marginales que las empresas deben tener en
cuenta para adoptar sus decisiones estratgicas. Las
grandes corporaciones pueden tomar sus decisiones
dentro de un campo de altemativas tan vasto en lo tem-
poral y en cuanto a su diversidad que la conducta de la
opcin racional, determinada por datos externos, es
reemplazada por una poltica de inversiones cuya fun-
damentacin requiere premisas complementarias. Por
eso el top management debe adoptar modelos polticos
de decisin y valoracin en lugar de estrategas de accin
establecidas a priori. En segundo lugar, en conexin con
las linciones del sector pblico aparecen mbitos de la-
bor profesional en que el trabajo abstracto es reempla-
zado por un trabajo concreto, es decir, orientado hacia
los valores de uso: ello se aplica aun a los miembros de
sectores burocrticos familiarizados con tareas de pla-
nificacin, a los servicios pblicos (comunicaciones, sa-
lud pblica, construccin de viviendas, esparcimien-
tos), al sistema de educacin y formacin cientfica, y a
la investigacin y al desarrollo tecnolgico. El radical
professionalism prueba que en esos mbitos el trabajo
profesional puede desprenderse de los modelos priva-
tistas de la carrera y de los mecanismos del mercado,
y orientarse hacia fines concretos. En tercer lugar, en re-
lacin con la poblacin activa, que percibe ingresos,
crece la proporcin de la poblacin inactiva, que no se
reproduce a travs del mercado de trabajo: escolares y
estudiantes, desocupados, rentistas y beneficiarios de
las prestaciones de seguridad social, amas de casa no
profesionalizadas, enfermos y criminales. Tambin es-
tos grupos pueden configurar modelos de orientacin
como los que nacen en los mbitos del trabajo concreto.
Estos cuerpos extraos dentro del sistema de ocu-
pacin capitalista, que aumentan junto con la sociali-
zacin de la produccin, repercuten de manera restric-
119
tiva sobre la planificacin administrativa. Teniendo en
cuenta la libertad de inversin de las empresas privadas,
la planificacin capitalista se sirve de la regulacin glo-
bal, que influye sobre la conducta de los administrados
por la modificacin de datos externos. Los parmetros
que pueden modificarse en conformidad con el siste-
ma, como tasas de inters, impuestos, subvenciones, en-
cargos, redistribuciones secundarias de ingresos, etc.,
por regla general son magnitudes monetarias. Aun tales
magnitudes pierden su efecto regulador en la medida
en que se debilitan las orientaciones abstractas hacia los
valores de cambio. As, los efectos de una socializacin
de la produccin apresurada por la intervencin estatal
destruyen las condiciones de aplicacin de importan-
tes instrumentos de la propia intervencin del Estado.
Esta contradiccin no tiene, por cierto, carcter lgica-
mente concluyente.
Las tres tendencias mencionadas muestran que el
proceso de acumulacin se cumple siguiendo otros me-
dios que el intercambio. Sin embargo, la cualidad pol-
tica que hoy adquieren decisiones que antes se regan
por la racionalidad del mercado, la politizacin de cier-
tas orientaciones profesionales y la socializacin ajena
al mercado de la poblacin inactiva, no necesariamente
estrechan, per se, el campo de maniobra de la adminis-
tracin; y aun la participacin, si se adoptan determi-
nados recaudos en la ejecucin de planes administra-
tivos, puede resultar ms ftincional que las reacciones
de conducta reguladas por estmulos externos^^. En la
medida en que esos desarrollos llevan de hecho a estran-
*' F. Naschold, Organisation und Demokratie, Stuttgart, 1969, y
Komplexitt und Demokratie, PVJ, 1968, pg. 494 y sigs.; cfr. la crtica de
Luhmann a ese trabajo, ibid., 1969, pg. 324 y sigs., y la rplica de Naschold,
ibid., pg. 326 y sig.; cfr., adems, S. y W. Streeck, Parteiensystem und Status
quo, Francfort, 1972.
120
gulamientos favorecedores de la crisis, no se trata de d-
ficit de la racionalidad planificadora, sino de conse-
cuencias de situaciones de motivacin inadecuadas: la
administracin no puede motivar a sus socios para el
trabajo comn. Dicho aproximativamente: el capitalis-
mo tardo no necesariamente se deteriora cuando el
medio de autogobierno por estimulacin externa fi-a-
casa en ciertos mbitos de conducta en que haba flin-
cionado hasta entonces; a lo sumo se le presenta una
situacin difcil cuando el sistema administrativo no
puede ya desempear ciertas ftinciones importantes
para la conservacin del sistema de sociedad, porque se
le escapan los controles sobre mbitos de conducta de-
cisivos para la planificacin en general, cualesquiera
que sean los medios empleados. Pero esta prognosis no
puede inferirse de una prdida de racionalidad por par-
te de la administracin, sino, en todo caso, de una pr-
dida en cuanto a motivaciones necesarias para el siste-
ma (cfr. infra, seccin 7).
6. TEOREMAS SOBRE LA CRISIS DE LEGITIMACIN
El concepto de la crisis de racionalidad se ha cons-
truido a semejanza del concepto de crisis econmica.
De acuerdo con l, deben surgir imperativos contra-
dictorios de autogobierno en las acciones, racionales
con arreglo a fines, de los miembros de la administra-
cin (y no ya de los participantes en el mercado); apa-
recern contradicciones que pondrn directamente en
peligro la integracin sistmica y traern por conse-
cuencia una amenaza a la integracin social.
Vimos ya que no puede contarse con una crisis sis-
tmica de carcter econmico en la medida en que los
conflictos polticos (luchas de clases) mantengan las
121
condiciones marginales institucionales de la produc-
cin capitalista, sin transformar esta (ejemplo: el movi-
miento cartista y el establecimiento de la jornada nor-
mal de trabajo). Puesto que la propia relacin de clases
se repolitiz y el Estado asumi tareas tanto sustituti-
vas como compensadoras respecto del mercado (posi-
bilitando as una forma ms elstica de produccin
de plusvala), la dominacin de clases no pudo seguir-
se cumpliendo en la forma annima de la ley del valor.
Desde entonces dependen ms bien de constelaciones
fcticas de poder el hecho de que el sector pblico pue-
da asegurar la produccin de la plusvala relativa, el
modo en que logre hacerlo y la fisonoma del compro-
miso de clases acordado. Con ello, sin duda, las ten-
dencias a la crisis se desplazan del sistema econmico al
sistema administrativo, y queda destruido el canal del
proceso de intercambio, en cuanto cerrado en s y me-
diado nicamente a travs del mercado. Pero, una vez
roto el encanto del fetiche-mercanca propio del capi-
talismo liberal (y todas las partes interesadas se han con-
vertido en expertos, ms o menos competentes, en la
teora del valor), la espontaneidad de los procesos eco-
nmicos puede reproducirse, en una forma secundaria,
en el plano del sistema poltico: el Estado debe procu-
rarse un resto de no-conciencia para que sus funciones
planificadoras no le deparen responsabilidades que no
podra resolver sin resultar sobrepasado. As, las ten-
dencias a la crisis econmica se continan en el nivel
de la recoleccin y el gasto, racional con arreglo a fines,
de los recursos fiscales necesarios. Pero (si es que no
queremos retroceder a los teoremas sobre la crisis eco-
nmica) la actividad del Estado solo puede encontrar
un lmite concluyente en las legitimaciones disponibles.
En la medida en que las motivaciones permanezcan
atadas todava a normas que requieren justificacin, el
122
ingreso del poder legtimo en el proceso de reproduc-
cin significa que la contradiccin flindamental pue-
de aflorar como la duda, preada de alcances prcticos,
en las normas que siguen estando en la base de la ac-
cin administrativa (y que aflorar de hecho en caso de
que los temas, problemas y argumentos correspon-
dientes no estn protegidos por decisiones previas sufi-
cientemente sedimentadas). En cuanto la crisis econ-
mica es amortiguada y transformada en un dficit
sistemtico de las finanzas pblicas, desaparece el velo
que haca aparecer como destino natural las relaciones
sociales. Cuando fracasa el manejo de la crisis por par-
te del Estado, este no alcanza a cumplir las exigencias
programticas autoimpuestas; es castigado entonces con
un dficit de legitimacin, de manera que el campo de
accin se restringe justamente cuando debera ser am-
pliado enrgicamente.
Este teorema sobre la crisis se apoya en la convic-
cin general de que una identidad social que se deter-
mina a s misma por el atajo de asegurar la integracin
sistmica es siempre vulnerable si se basa en estructuras
de clase. En efecto, en el ncleo de la recoleccin di-
ferenciada segn las capas sociales y el gasto que
favorece a sectores particulares de la masa de recursos
fiscales escasos (masa que una poltica de evitacin de
las crisis consume, aun con exceso) se concentran,
como O'Connor procura demostrar, los problemas que
son consecuencia de la contradiccin fundamental,
manejada y transformada, de una produccin social
que se realiza con miras a intereses no generalizables.
Por un lado, el filtro administrativo y fiscal de las ten-
dencias a la crisis de raz econmica encubre los frentes
de los grandes conflictos de clases, fragmentados en
mltiples direcciones; el compromiso debilita la capa-
cidad de organizacin de clases que perviven en estado
123
latente. Por otro lado, los conflictos derivados, disper-
sos, se vuelven patentes porque no se presentan con la
objetividad de crisis sistmicas, sino que directamente
generan problemas de legitimacin. Ello explica que el
sistema administrativo experimente la necesidad flin-
cional de independizarse en lo posible del sistema de
legitimacin.
Con ese fin las funciones instrumentales de la ad-
ministracin se protegen con dispositivos selectores:
smbolos expresivos que pueden suscitar una aquies-
cencia no especfica. Conocidas estrategias de esta n-
dole son la personalizacin de cuestiones concretas, el
uso simblico de audiencias pblicas, peritajes, frmu-
las jurdicas de juramento, etc., pero tambin las tcni-
cas publicitarias copiadas de la competencia oligopli-
ca y las estructuras vigentes del prejuicio, que son
refirmadas y explotadas, as como la catectizacin po-
sitiva de ciertos contenidos y negativa de otros, obteni-
da por medio de apelaciones al sentimiento y la esti-
mulacin de motivos inconscientes, etc.^^.
Lo pblico generado con miras a coadyuvar en la
legitimacin cumple sobre todo la funcin de estruc-
turar la atencin por mbitos de temas, es decir, de em-
pujar otros temas, problemas y argumentos por debajo
del umbral de atencin, sustrayndolos as de la opi-
nin pblica. El sistema poltico emprende tareas de
planificacin ideolgica (Luhmann). Con ello, por lo
dems, el campo de la manipulacin posible se estre-
cha considerablemente, pues el sistema cultural ofrece
notable resistencia a los controles administrativos: no
existe una produccin administrativa de sentido. La pro-
duccin comercial y la planificacin administrativa de
" M. Edelmann, The symbolicuses ofpolitics, Chicago, 1964, y Potitics as
symholic adion, Chicago, 1971.
124
smbolos agota la virtud normativa de exigencias de va-
lidez contrafcticas. La procuracin de legitimacin es
autodestructiva tan pronto como se descubre el modo
de esa procuracin.
Las tradicciones culturales tienen sus propias y
vulnerables condiciones de reproduccin. Perma-
necen vivas mientras se las cultiva naturalmente o
con una conciencia hermenutica (la hermenutica, en
cuanto interpretacin y empleo eruditos de la tradicin,
tiene la propiedad de matar la espontaneidad de la
tradicin reproducida, elevndola, sin embargo, al ni-
vel reflexivo)^^.
La apropiacin crtica de la tradicin destruye la
espontaneidad en el elemento del discurso (respecto
de ello, la peculiaridad de la crtica^^, en su doble fian-
cin, consiste en disolver, por medio de la crtica de las
ideologas o analticamente, las pretensiones de validez
que no pueden justificarse por medios discursivos,
pero, al mismo tiempo, en desligar la tradicin de sus
potenciales semnticos)^". En ese sentido, la crtica, no
menos que la hermenutica, es una forma de apropiar-
se de la tradicin; en ambos casos los contenidos cul-
turales apropiados conservan su fuerza imperativa, es
decir, aseguran la continuidad de una historia en que
los individuos y grupos pueden identificarse consigo
mismos y entre s. Esa fuerza, precisamente, es lo que
una tradicin cultural pierde tan pronto como se la
apronta de manera objetivista o se la instituye estra-
tgicamente. En ambos casos resultan vulneradas las
condiciones de reproduccin de las tradiciones cul-
5* H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode", Tubinga, 1969.
^' A. Wellmer, Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus, Francfort,
1969, pg. 42 y sigs.
'" J. Habermas, Bewusstmachende oder rettende Kritik?, en Zur Ak-
tualitt Walter Benjamins, Francfort, 1972, pg. 173 y sigs.
125
turales, y socavadas estas ltimas: lo comprueban el
efecto de momificacin de un historicismo instrumen-
tador y el efecto de desgaste de la explotacin de con-
tenidos culturales para fines administrativos o estrat-
gicos respecto del mercado. Como es manifiesto, las
tradiciones poseen fiaerza legitimante solo en la medida
en que no se las arranque de sistemas de interpretacin
que aseguran la continuidad sistmica y garantizan la
identidad.
Un lmite sistmico para los intentos de compensar
los dficit de legitimacin mediante una manipulacin
deliberada consiste, entonces, en la disparidad estruc-
tural entre los mbitos de la accin administrativa y la
tradicin cultural. Pero a partir de all puede construir-
se un teorema sobre la crisis solo si se agrega otro pun-
to de vista, a saber: la expansin de la actividad del
Estado tiene por efecto secundario un acrecimiento
ms que proporcional de la necesidad de legitimacin.
Por mi parte, juzgo probable un acrecimiento ms que
proporcional. En efecto, la ampliacin del campo de
materias manejadas administrativamente exige lealtad
de masas para las nuevas ftmciones de la actividad es-
tatal; ms an: en el curso de esa ampliacin se despla-
za tambin el lmite del sistema poltico en detrimento
del sistema cultural. De ese modo, ciertos sobrentendi-
dos culturales, que hasta entonces eran condiciones
marginales del sistema poltico, pasan a integrar el cam-
po de actividad de la administracin. As se tematizan
tradiciones que permanecan al margen de la progra-
mtica pblica y, con mayor razn, de los discursos
prcticos. Un ejemplo de manejo administrativo di-
recto de la tradicin cultural es la planificacin de la
formacin, en particular del curriculum. Hasta ese mo-
mento, la administracin de escuelas haba ido confi-
gurando de manera espontnea un canon que no tena
126
ms que codificar; en cambio, la premisa de la planifi-
cacin del curriculum implica que los modelos de tradi-
cin podran ser tambin diversos. En suma, la planifi-
cacin administrativa genera una necesidad universal
de justificacin en una esfera que se haba caracteriza-
do, precisamente, por su poder de autolegitimacin^'.
Ejemplos de alertamiento indirecto de los sobrentendi-
dos culturales son la planificacin regional y urbana
(propiedad privada de bienes races), la planificacin
del sistema de salud (hospitales sin clases) y, por lti-
mo, la planificacin familiar y del derecho matrimonial
(que remueven los tabes sexuales y reducen los um-
brales de emancipacin). Por fin, nace una conciencia
de la contingencia, no solo respecto de contenidos de
la tradicin, sino de las tcnicas de su transmisin, es
decir, la socializacin. La enseanza formal entra en
competencia con la educacin familiar ya en la edad
preescolar. La problematizacin de las rutinas de la en-
seanza se advierte tanto en las tareas de diftisin cul-
tural que las escuelas realizan a travs de las juntas de
padres y mediante la orientacin individual, cuanto en
las publicaciones cientficas especializadas en psicolo-
ga y pedagoga^^.
En todos los niveles, la planificacin administrativa
genera inquietud y publicidad, efectos no queridos que
debilitan el potencial de justificacin de tradiciones
alertadas en su espontaneidad. Una vez destruido su ca-
rcter de algo presupuesto, la estabilizacin de las pre-
tensiones de validez solo puede obtenerse mediante el
discurso. El alertamiento de los sobrentendidos cultu-
" En Alemania occidental, la discusin fije estimulada por S. B. Robin-
sohn, Bildungsreform als Revision des Curriculum, Neuwied, 1967.
'^ Interesantes argumentos desarrolla U. Oevermann en un manuscrito
consagrado a la estrategia de investigacin del Institut fr Bildungsfiar-
schung, Berln, 1970.
127
rales promueve, entonces, la politizacin de mbitos de
vida que hasta ese momento haban correspondido a
la esfera privada. Pero esto significa un peligro para el
privatismo civil, asegurado informalmente mediante las
estructuras de lo pblico. Las demandas de participa-
cin y los modelos de alternativas, en particular en m-
bitos culturales como escuelas y colegios, la prensa, la
Iglesia, el teatro, las editoriales, etc., as como el cre-
ciente nmero de iniciativas de los ciudadanos, consti-
tuyen indicadores de esa situacin^^. En relacin con
ello resultan explicables tambin las demandas de pla-
nificacin con participacin de los afectados y los en-
sayos que se han hecho en ese sentido. Puesto que los
planes administrativos afectan cada vez ms al sistema
cultural, es decir, a las representaciones normativas y
valorativas profindamente arraigadas en los adminis-
trados, y cuestionan tambin actitudes tradicionales, la
administracin se ve llevada a organizar experiencias de
participacin. Sin duda, las finciones de la participa-
cin son ambivalentes en el caso de los planes estata-
les^"*. Aparecen zonas grises en las que no se sabe de an-
temano si la necesidad de regular los conflictos ha de
aumentar o disminuir. Cuanto ms los planificadores
se ponen en la necesidad de obtener consenso, tanto
ms deben contar con un entorpecimiento que reco-
noce dos motivos contrarios: el primero, la sobrecarga
de pretensiones de legitimacin que el sistema admi-
nistrativo, en las condiciones de un compromiso de cla-
ses asimtrico, no puede satisfacer; el segundo, resis-
tencias conservadoras a la planificacin, que limitan el
horizonte de esta y aminoran la tasa de innovacin.
" H. E. Bahr, ed., Politisierung des Alltags, Neuwied, 1972; C. Offe,
Brgerinitiativen, en Strukturprobleme..., op. cit., pg. 153 y sigs.
''' R. Mayntz, Funktionen der Beteiligung bei ffentlicher Planung, en
Demokratie und Verwaltung Berlin, 1972, pg. 341 y sigs.
128
Desde el punto de vista de la psicologa social, ambos
motivos pueden integrarse en el mismo modelo de in-
terpretacin oposicionista; por consiguiente, esas re-
sistencias, discernibles analticamente, pueden estar re-
presentadas por las mismas fracciones. Por eso la
fuerza productiva "participacin" (Naschold) es un
medio extremo, y riesgoso para la administracin, de
salir al paso de los dficit de legitimacin.
Los argumentos que hemos reproducido apoyan la
afirmacin de que las sociedades del capitalismo tardo
experimentan penuria de legitimacin. Pero, alcanzan
para demostrar la irresolubilidad de los problemas de
legitimacin, es decir, la prediccin de una crisis de le-
gitimacin? Aun cuando el aparato del Estado lograra
incrementar la productividad del trabajo y distribuir ese
aumento asegurando un crecimiento econmico no
exento de perturbaciones, sin duda, pero s de crisis, ese
crecimiento se cumplira siguiendo prioridades que no
se estableceran de acuerdo con los intereses generali-
zables de la poblacin, sino de acuerdo con los fines
privados de la optimizacin de la ganancia. Los mode-
los de prioridades analizados por Galbraith siguiendo
el hilo conductor de riqueza privada versus pobreza p-
blica^^ resultan de una estructura de clases que de al-
gn modo se mantiene latente: ella es, en ltima ins-
tancia, la causa del dficit de legitimacin. Vimos que
el Estado no puede hacerse cargo sencillamente del sis-
tema cultural, y que ms bien la expansin de los m-
bitos sometidos a planificacin estatal problematiza los
sobrentendidos culturales. El sentido es un recurso
escaso, y que pasa a serlo cada vez ms. Por eso entre el
pblico de los ciudadanos aumentan las expectativas
' ' Cfr., sobre esto, H. P. Widmaier, Machtstrukturen im Wohlfahrtsstaat,
1973.
129
orientadas hacia los valores de uso, o sea, controlables
segn el resultado. El creciente nivel de exigencias es
proporcional a la necesidad cada vez mayor de legiti-
macin: el recurso valop>, obtenido por va fiscal, debe
reemplazar al sentido, recurso escaso. As, dficit de
legitimacin debe compensarse con recompensas con-
fi3rmes al sistema. Una crisis de legitimacin surge
cuando las demandas de recompensas conformes al sis-
tema aumentan con mayor rapidez que la masa dispo-
nible de valores, o cuando surgen expectativas que no
pueden satisfacerse con recompensas conformes al sis-
tema.
Pero, por qu el nivel de las demandas no podra
mantenerse dentro de los lmites de la capacidad ope-
rativa del sistema econmico-poltico? Podra suceder
que la tasa de aumento de las demandas estuviese do-
sificada de tal modo que suscitase en el sistema impo-
sitivo y provisional los procesos de adaptacin y apren-
dizaje posibles dentro de los lmites del modo de
produccin existente. Eso es lo que ha sucedido hasta
hoy, como lo demuestra el desarrollo de las sociedades
capitalistas avanzadas durante la posguerra^^. En la me-
dida en que los programas de bienestar social, unidos a
una conciencia tecnocrtica ampliamente difindida
que atribuye los estrangulamientos, en caso de duda, a
coacciones inmodificables del sistema, logran mante-
ner un grado suficiente de privatismo civil, las penurias
de legitimacin no necesariamente se agravan para con-
vertirse en crisis.
Offe y sus colaboradores sugieren, empero, que la
forma en que se procura legitimacin obliga a los par-
tidos polticos a entrar en una puja de programas, con
el resultado de que las expectativas de la poblacin se
" A. Schonfield, op. cit.
130
elevan cada vez ms. Ello podra generar un abismo in-
salvable entre el nivel de las pretensiones y el de los lo-
gros, que producira desilusin en el electorado^^. As,
la puja democrtica entre partidos, como forma de le-
gitimacin, implicara costos que no podran afrontar-
se. Suponiendo que este argumento pueda demostrarse
empricamente, habra que explicar la razn por la cual
las sociedades del capitalismo tardo preservan la de-
mocracia formal. Si nos atenemos exclusivamente a las
condiciones de jfuncionamiento del sistema adminis-
trativo, aquella podra ser reemplazada por la variante
de un Estado de bienestar autoritario y conservador que
redujese la participacin poltica a niveles inocuos, o
por la variante de un Estado fascista y autoritario que
promoviese un nivel elevado de movilizacin perma-
nente en la poblacin sin verse expuesto a dficit pre-
supuestarios a causa de la poltica de bienestar. Es ma-
nifiesto que, en el largo plazo, ambas variantes son
menos compatibles con el capitalismo desarrollado que
una democracia de masas basada en los partidos polti-
cos; en efecto, el sistema sociocultural plantea deman-
das que no pueden satisfacerse en los sistemas de cons-
titucin autoritaria.
Esta conviccin avala mi tesis de que slo un rgido
sistema sociocultural, que no pueda ser fcilmente ins-
trumentado para satisfacer necesidades administrativas,
explicara que una penuria de legitimacin se convir-
tiese en una crisis de legitimacin. Por consiguiente,
podr predecirse una crisis de legitimacin solo si apa-
recen expectativas sistmicas que no pueden ser satisfe-
chas con la masa de valores disponible o, en general,
con recompensas conformes al sistema. En su base ha
" C. Offe, Krisen und Krisenmanagement, en M. Jnicke, ed., op. cit.,
pg. 220.
131
de encontrarse, entonces, una crisis de motivacin, o
sea, una discrepancia entre la carencia de motivos, ex-
perimentado por el Estado y los sistemas de formacin
y de profesiones, y la oferta de motivacin generada
por el sistema sociocultural.
7. TEOREMAS SOBRE LA CRISIS DE MOTIVACIN
Hablo de crisis de motivacin cuando el sistema so-
ciocultural se altera de tal modo que su output se vuel-
ve disfuncional para el Estado y para el sistema del
trabajo social. La contribucin motivacional ms im-
portante, caracterstica de las sociedades del capitalis-
mo tardo, consiste en los sndromes de un privatismo
civil y de un privatismo profesional centrado en la fa-
milia. Privatismo civil significa que los ciudadanos se
interesan por los rendimientos fiscales y de seguridad
social del sistema administrativo, y participan poco
aunque de acuerdo con las posibilidades institucio-
nalmente prescritas en el proceso de legitimacin
(elevada orientacin hacia el output versus esczsz orienta-
cin hacia el input). El privatismo civil corresponde en-
tonces a las estructuras de lo pblico despolitizado.
El privatismo familiar y profesional es complementario
del anterior; consiste en la orientacin de las familias
hacia los intereses del consumo conspicuo y del tiempo
libre, por una parte, y por la otra hacia la carrera profe-
sional en la competencia por el status. Este privatismo
corresponde entonces a las estructuras de un sistema de
formacin y de profesiones regulado a travs de la com-
petencia en el rendimiento.
Ambos modelos de motivacin revisten importan-
cia para la perduracin del sistema poltico y del siste-
ma econmico. Si queremos sostener que estos mode-
132
los de motivacin son destruidos por el sistema mismo,
recae sobre nosotros la carga de la prueba. Debemos
demostrar dos tesis independientes entre s: por una
parte, la erosin de ciertas tradiciones en cuyo contex-
to se generaban aquellas actitudes; por la otra, que es
imposible hallar un equivalente flincional para esas tra-
diciones consumidas, porque lo prohibe la lgica del
desarrollo de las estructuras normativas. (Cuando su-
bordino los modelos de motivacin a modelos cultu-
rales tradicionales parto de un supuesto simplificador, a
saber: que los sndromes de actitudes tpicas de la so-
ciedad tienen que estar representados de algn modo
en el plano del sistema cultural de valores que opera en
el proceso de socializacin; presupongo entonces una
correspondencia de las estructuras de significacin en
los planos de las necesidades interpretadas y de la tra-
dicin cultural^^. Con ello no solo omito eventuales
diferencias culturales, sino un aspecto sociolgico im-
portante: si y cmo los modelos culturales se reprodu-
cen en las estructuras de personalidad mediante agen-
tes de socializacin y prcticas de enseanza^^, y en
especial la cuestin psicolgica sobre cules son los
componentes que constituyen el modelo de motiva-
cin, sumamente complejo y, adems, introducido des-
de el punto de vista de imperativos flincionales. Por
otra parte, el privatismo familiar y profesional, que cris-
taliza en tomo del bien preciso motivo del rendimien-
to, est determinado positivamente, mientras que el pri-
vatismo civil deslinda actitudes slo por va negativa.
" J. Habermas, Zur Logik der Sozialwissenschaften'', Francfort, 1970, pgi-
na 290 y sigs.
" El fracaso del hasic-personality-approach en la antropologa cultural de-
muestra que no basta con adoptar solamente supuestos referidos a la trans-
misin. Un modelo de socializacin verosmil es el propuesto por Oever-
mann, Krppner y Krappmann, Elternhaus und Schule, manuscrito del Institut
fr Bildungsforschung, Berln.
133
es decir, por la falta de contribuciones a la formacin
de la voluntad poltica).
Los modelos privatistas de motivacin pueden im-
putarse a modelos culturales que constituyen una pe-
culiar mezcla de elementos tradicionales precapitalistas
y burgueses. Las estructuras de motivacin indispensa-
bles para las sociedades burguesas se reflejan solo im-
perfectamente en las ideologas burguesas. Las socieda-
des capitalistas siempre dependieron de condiciones
marginales de cultura que no podan reproducir por s
mismas: se nutrieron parasitariamente del patrimonio
de tradiciones. Esto es vlido sobre todo para el sn-
drome del privatismo civil, que por una parte se en-
cuentra determinado, si consideramos las expectativas
respecto del sistema administrativo, por las tradiciones
del derecho formal burgus, pero, por otra parte, res-
pecto de la actitud ms bien pasiva hacia los procesos
de formacin de la voluntad, permanece aferrado a la
tica pblica tradicionalista o, aun, a orientaciones fa-
miliares. Almond y Verba demostraron que las condi-
ciones de estabilidad de las democracias formales solo
pueden ser satisfechas por una cultura poltica mixta.
Las teoras polticas de la revolucin burguesa exigan
todava la participacin activa de los ciudadanos en una
formacin de la voluntad democrticamente organiza-
da^'. Pero, de hecho, las democracias burguesas de viejo
o de nuevo tipo requieren, como complemento, una
cultura poltica que elimine de sus ideologas las ex-
Correspondencias entre estructuras normativas y motivacionales cabe
esperar sobre todo para las etapas ontogenticas de la conciencia moral:
L. Kohlberg, Stage and sequence: The cognitive developraental approach
to socialization, en D. A. Goslin, ed., Handhook of socialization. Theoty and
research, Chicago, 1969, pg. 397 y sigs.
' ' J. Habermas, Naturrecht und Revolution, en Theorie und Praxis"'^
1963, pg. 89 y sigs.
134
pectativas de participacin, y las reemplace por mode-
los autoritarios tomados del patrimonio de tradiciones
preburguesas. Almond y Verba hablan de una fusin de
formas burguesas y formas tradicionales y familiares
de la cultura poltica; dentro de esta, el compromiso y la
racionalidad encuentran un contrapeso en el particula-
rismo y la mentalidad del subdito: Para que las lites
sean poderosas y puedan tomar decisiones con autori-
dad, es preciso restringir el compromiso, la actividad y la
influencia del hombre comn. El ciudadano comn
debe resignar su poder ante las lites y dejarles gobemar.
El poder de la lite requiere que el ciudadano comn
sea relativamente pasivo, que participe poco y que se
muestre deferente hacia las lites. De este modo se invi-
ta al ciudadano democrtico a perseguir fines contra-
dictorios: debe mostrarse activo, pero pasivo; debe par-
ticipar, pero no demasiado; debe influir, pero aceptap>''^.
El otro sndrome de motivacin puede analizarse
desde puntos de vista anlogos. Por una parte, se de-
termina de acuerdo con las orientaciones de valor, es-
pecficamente burguesas, del individualismo de la pro-
piedad y del utilitarismo benthamiano^^; por otra parte,
tanto el ethos profesional de las capas medias, orienta-
do hacia el rendimiento, como el fatalismo de las ca-
pas inferiores necesitan reasegurarse en las tradiciones
religiosas. A travs de las correspondientes estructuras
familiares y tcnicas de enseanza, esas tradiciones son
traspuestas a los procesos de formacin, que generan
estructuras de motivacin especficas a cada clase so-
cial: instancias de conciencia ms bien represivas y una
orientacin hacia el rendimiento individualista, en la
'^ G. A. Almond y S. Verba, The civic culture*, Boston, 1965.
'^ Acerca del trasfondo histrico de esta categora, cfr. C. B. Macpherson,
Besitzindividualismus, Francfort, 1972.
135
burguesa; estructuras de supery ms bien extemas y
una moral convencionalista del trabajo, en los estratos
inferiores. La tica protestante, con su insistencia en la
autodisciplina, el ethos secularizado de la profesin y
la renuncia a la gratificacin directa, se flinda (lo mismo
que su contrapartida tradicionalista de la obediencia por
temor al castigo, la actitud fatalista y la orientacin a la
gratificacin inmediata) en tradiciones que no pueden
regenerarse sobre la sola base de la sociedad burguesa.
Por lo dems, la cultura burguesa en su conjunto
nunca pudo reproducirse a partir de su propio patri-
monio; se vio obligada siempre a complementarse, en
cuanto a motivos operantes, con imgenes tradiciona-
listas del mundo. En efecto, una religin retrotrada al
crculo de la fe interiorizada en el sujeto, en conjuncin
con los elementos profanos de la ideologa burguesa
(una teora del conocimiento racionalista o empirista,
la nueva fsica, los sistemas de valores universalistas del
moderno derecho natural y del utilitarismo), dif-
cilmente pueda satisfacer las necesidades de comuni-
cacin que han sido desatendidas. Las ideologas ge-
nuinamente burguesas, que viven solo de su propia
sustancia.
a) No ofrecen, respecto de los riesgos fiandamen-
tales de la existencia personal (culpa, enfermedad,
muerte), ayuda alguna en interpretaciones que superen
la contingencia (no ofrecen consuelo a las necesidades
individuales de salvacin);
b) No posibilitan un trato humano con la natura-
leza radicalmente objetivada, ni con la naturaleza exte-
rior ni con la del cuerpo propio;
c) No procuran accesos intuitivos a las relaciones
solidarias dentro de los grupos, ni entre los individuos;
por ltimo,
136
d) No habilitan una tica genuinamente poltica; a
lo sumo, respecto de la praxis de la vida poltica y so-
cial, alcanzan, en los sujetos actuantes, una aprehensin
objetivista de s mismos.
Solo el arte, que se ha vuelto autnomo (respecto de
exigencias externas de aplicacin)^^, opera como de-
fensa, de manera complementaria, para las vctimas de
la racionalizacin burguesa. El arte burgus se ha con-
vertido en el coto reservado de una satisfaccin, si bien
virtual, de aquellas necesidades que en el proceso de
vida material de la sociedad burguesa se han vuelto, por
as decir, ilegales. Me refiero al deseo de un trato mi-
mtico con la naturaleza, a la necesidad de conviven-
cia solidaria fuera del egosmo grupal de la familia re-
ducida, a la nostalgia de la felicidad de una experiencia
comunicativa eximida de los imperativos de la racio-
nalidad respecto de los fines y abierta tanto a la fantasa
como a la espontaneidad de la conducta. A diferencia
de la religin interiorizada en el sujeto, de la filosofa
convertida en cientificismo y de la moral estratgico-
utilitarista, el arte burgus no cumple tareas funcionales
para los sistemas poltico y econmico, sino que ha
captado necesidades residuales que no pueden encon-
trar satisfaccin en el sistema de las necesidades.
Junto con el universalismo moral, entonces, el arte y la
esttica (desde Schiller hasta Marcuse) constituyen los
fulminantes contenidos en la ideologa burguesa^^.
Dividir en cuatro pasos la prueba de la afirmacin
segn la cual el sistema sociocultural no puede repro-
ducir, en el largo plazo, los sndromes privatistas perti-
nentes para la permanencia del sistema. Aducir razo-
'"' M. Mller, H. Bredekamp y otros, Autonomie der Kunst, Francfort,
1972.
" H. Marcuse, op. cit.
137
nes en favor de la tesis de que a) el patrimonio de
tradiciones preburguesas, del cual forman parte inte-
grante el privatismo civil y el privatismo profesional y
familiar, no puede renovarse a medida que es con-
sumido, y que b) tambin elementos nucleares de la
ideologa burguesa, como el individualismo de la pro-
piedad y la orientacin hacia el rendimiento, son soca-
vados por las transformaciones de la estructura social.
Luego intentar probar c) que las estructuras normati-
vas por as decir denudadas, esos residuos de la imagen
del mundo de la cultura burguesa que discierno, por
una parte, en la moral comunicativa y, por la otra, en
las tendencias hacia un arte posautnomo, no propor-
cionan equivalentes funcionales del privatismo, des-
truido como modelo de motivacin. Por ltimo, ser
preciso demostrar que d) las estructuras de la cultura
burguesa, despojadas de su cobertura tradicionalista y
desguarnecidas de sus ncleos privatistas, siguen sien-
do importantes para la formacin de motivos y no se
las levanta como mera fachada. Las motivaciones per-
tinentes para la conservacin del sistema en modo al-
guno pueden producirse con independencia de tradi-
ciones culturales despotenciadas o que conservan
reducida eficacia. Desde luego, tambin en relacin con
estos temas solo me propongo reunir argumentos e in-
dicadores que delineen la hiptesis presentada para fu-
turas investigaciones empricas. Me limito a ciertos t-
tulos generalizadores en alto grado.
a) Los elementos de las imgenes tradicionalistas
del mundo, que constituyeron el contexto y el com-
plemento de las ideologas burguesas, en el curso del
desarrollo capitalista fueron desgastndose y diluyn-
dose; eran incompatibles, en efecto, con ciertas necesi-
dades del sistema econmico y del sistema administra-
138
tivo, generalizadas a toda la estructura social, y tambin
con las actitudes cognitivas engendradas por el sistema
de la ciencia. En el caso de las discrepancias relativas a la
estructura social, se trata de problemas que son conse-
cuencia de la extensin del actuar estratgico-utilitaris-
ta. A partir de Max Weber, estas tendencias se investi-
gan desde el punto de vista de la racionalizacin de
mbitos de vida antes regulados por la tradicin^^. En el
capitalismo tardo las mutaciones evolutivas de los sub-
sistemas de la accin racional respecto de fines (y del
empobrecimiento correspondiente de las zonas de ac-
cin comunicativa) son la consecuencia, entre otras co-
sas, de la aplicacin de la ciencia a la prctica profesio-
nal; en segundo lugar, de una expansin del sector de
servicios, a travs del cual los diversos tipos de interac-
cin se subsumen poco a poco bajo la forma-mercan-
ca; en tercer lugar, de la regulacin administrativa y de
la formalizacin de mbitos del intercambio poltico y
social, antes regulados informalmente; en cuarto lugar,
de la comercializacin de la cultura y de la poltica y,
por ltimo, de la aplicacin de la ciencia y la psicologa
a los procesos de la enseanza. Por otro lado, se pre-
sentan disonancias cognitivas entre las imgenes del mun-
do tradicionalistas, en proceso de disolucin, y los im-
perativos del sistema de la ciencia, que, por la va de
una escolarizacin formal y universal, se vuelven obli-
gatorios y cuajan, dentro de una suerte de conciencia
comn positivista, en un sndrome de conducta ope-
rante. Tres tendencias me parecen caractersticas, en la
actualidad (y por cierto harto simplificadamente), res-
pecto de las transformaciones estructurales de las im-
genes del mundo. En primer lugar, los elementos domi-
" D. Ksler, ed., Max Weber, Munich, 1972; W, Schluchter, Aspekte, b-
rokratischer Herrschaft, Munich, 1972, pg. 236 y sigs.
139
nantes de la tradicin cultural pierden el carcter de im-
genes del mundo, es decir, de interpretaciones de este,
de la naturaleza y de la historia en su conjunto. La pre-
tensin de ofrecer al conocimiento una totalidad se aban-
dona a cambio de sntesis populares de diversos tipos,
que proporcionan informaciones cientficas parciales, o
de un arte que se retrae esotricamente o se entrega, por
desublimacin, a la vida. En segundo lugar, las actitudes
fidestas interiorizadas y convertidas en asunto privado
desde la poca del protestantismo, y que venan siendo
disueltas en buena parte por una praxis cultural, sufiie-
ron otro quebrantamiento en sentido subjetivista. El h-
bito liberal de admitir que otros puedan tener por ciertas
verdades heterodoxas respecto de la propia se corres-
ponde con la admisin de un pluralismo que se muestra
indeciso acerca de la verdad de creencias contrapuestas;
de tal modo, las cuestiones prcticas ya no son veritati-
vas, y los valores se vuelven irracionales. En tercer lugar,
las ideas morales se apartan en gran medida de los siste-
mas tericos de interpretacin. El egosmo burgus, que
se ha unlversalizado en la forma de una tica secular uti-
litarista, se desprendi del derecho natural racional, su
matriz originaria, y se volvi trivial como common sen-
se. Desde mediados del siglo XK se tom conciencia de
este proceso como superacin de la religin y la filo-
sofa, cuyo significado es harto ambivalente. La religin
ha dejado de ser asunto privado; pero en el atesmo de
las masas hay peligro de que desaparezcan tambin los
contenidos utpicos de la tradicin. La filosofa se ha
despojado de su pretensin metafsica, pero en el cienti-
ficismo dominante se destruyen tambin las construc-
ciones ante las cuales deba justificarse una mala realidad.
b) El cambio social socava, adems, la base de aque-
llos elementos de las ideologas burguesas que interesan
de manera inmediata a las orientaciones privatistas.
140
Ideologa del rendimiento. De acuerdo con una idea
burguesa que ha permanecido constante desde los co-
mienzos del moderno derecho natural, hasta llegar al
derecho electoral contemporneo, las recompensas so
ciales deben distribuirse de acuerdo con el rendimien-
to de los individuos: el reparto de las gratificaciones
debe ser isomorfo respecto del modelo de los dife-
renciales de rendimiento de todos los individuos^^.
Condicin de ello es que todos participen, con iguales
oportunidades, en una competencia regulada de tal
modo que puedan neutralizarse las influencias extemas.
El mercado era, precisamente, un mecanismo de asig-
nacin de esa ndole; pero desde el momento en que
aun las grandes masas de la poblacin han advertido
que en las formas del intercambio se ejerce tambin una
coaccin social, el mercado pierde credibilidad, como
mecanismo de justicia del rendimiento, en cuanto a la
distribucin de oportunidades de vida conformes al sis-
tema. Por eso en las recientes versiones de la ideologa
del rendimiento el xito en el mercado es reemplazado
por el xito profesional, procurado por la educacin
formal. Pero esta versin solo puede reclamar credibili-
dad si se cumplen las siguientes condiciones:
1. Igualdad de oportunidades en el ingreso a las es-
cuelas superiores.
2. Patrones de calificacin no discriminatorios para
los rendimientos escolares.
3. Desarrollo sincrnico de los sistemas de forma-
cin y de profesiones.
4. Establecimiento de una estructura objetiva de
los procesos de trabajo que permita evaluar los rendi-
mientos de cada individuo.
" R. Dbert y G. Nunner, Konflikt und Rckzugspotentiak in sptkapitali-
schen Geselkchaflen, manuscrito del MPIL.
141.
Mientras que la justicia de la educacin, medida
por las oportunidades de acceso y los patrones de eva-
luacin, pudo aumentar despus de la Segunda Guerra
Mundial en todas las sociedades capitalistas avanza-
das^*, en las otras dos dimensiones puede observarse
una tendencia contraria: la expansin del sistema edu-
cativo adquiere cada vez mayor independencia respec-
to de los cambios del sistema de profesiones, de mane-
ra que, en el largo plazo, podr aflojarse la asociacin
entre escolarizacin formal y xito profesional^; al mis-
mo tiempo aumentan los sectores en que las estructuras
productivas y los procesos de trabajo vuelven cada vez
ms improbable una evaluacin segn el rendimiento
individual; en lugar de ello, adquieren creciente im-
portancia los factores extraflmcionales para la atribu-
cin del status profesional*".
Adems, procesos de trabajo fragmentados y mon-
tonos penetran cada vez ms en sectores en que poda
configurarse una identidad a travs del rol profesional.
En sectores laborales que dependen del mercado, las es-
tructuras de los procesos de trabajo apoyan cada vez
menos una motivacin intrnseca de legitimacin; aun
en las profesiones tradicionalmente burguesas (emplea-
dos de nivel alto y medio, profesionales) se difunde una
actitud instrumentalista hacia el trabajo. Por medio de
los niveles del salario, no obstante, puede estimularse
una motivacin extrnseca de rendimiento solo si a) el
ejrcito de reserva ejerce fuerte presin sobre el merca-
do de trabajo, y h) se mantienen diferencias de ingreso
'* G. Nunner-Winkler, Chancengleichheit und individuelle Frderung,
Stuttgart, 1971.
^' D. Hrtung, R. Nuthmann y W. D. Winterhager, Politologen im Beruf,
Stuttgart, 1970. W. Armbruster, H. J. Bodenhfer, H. J. Hrtung y
R. Nuthmann, Expansion und Innovation, manuscrito del Institut fr
Bildungsforschung, Berlin, 1972.
*" C. Offe, Leistungsprinzip und industrielle Arbeit, Francfort, 1970.
142
suficientes entre los grupos de salarios ms bajos y los
trabajadores inactivos.
Esas dos condiciones no se presentan hoy fcilmen-
te. Aun en pases capitalistas que padecen desocupa-
cin crnica (Estados Unidos), la divisin del mercado
de trabajo entre sectores organizados y sectores que de-
ben afrontar la competencia perturba el mecanismo es-
pontneo de esta ltima. Con la elevacin de la po-
verty Une (la lnea de la pobreza), reconocida por la
poltica de bienestar social, en los estratos del subpro-
letariado (la fuerza de trabajo excedente en el sentido
de O'Connor) tienden a igualarse los patrones de vida
de los grupos de ingresos ms bajos con los de los gru-
pos temporariamente eliminados del proceso de traba-
jo. Con ello (como tambin con los programas de
readaptacin de enfermos y criminales) se embotan los
estmulos de la competencia por el status en los niveles
sociales ms bajos.
Individualismo de la propiedad. La sociedad burgue-
sa se concibe como un grupo instrumental que acu-
mula la riqueza social exclusivamente como riqueza
privada, es decir que asegura el crecimiento econmico
y el bienestar general por medio de la competencia en-
tre particulares que actan estratgicamente. En estas
circunstancias, los fines colectivos solo pueden alcan-
zarse a travs de la orientacin de los individuos al lu-
cro sobre la base de la propiedad. Un sistema de prefe-
rencias como este supone:
1. Que los sujetos econmicos privados puedan
conocer y calcular unvocamente, por s mismos, una
necesidad constante a travs del tiempo.
2. Que esa necesidad pueda satisfacerse con bienes
susceptibles de demanda individual (mediante recom-
143.
pensas conformes al sistema, por lo general mone-
tarias).
Ambos supuestos no se cumplen sin ms en las so-
ciedades capitalistas desarrolladas. En ellas se ha alcan-
zado un nivel de la riqueza social en el que ya no se
trata de defenderse de unos pocos riesgos fundamenta-
les de la vida ni de satisfacer las baste needs; por eso el
sistema de preferencias individualista se vuelve impre-
ciso. En el horizonte ampliado de alternativas de satis-
faccin, no bastan ya las predeterminaciones en que el
individuo puede refirmarse por va del monlogo; no
existe una cultura socializada de los estratos superiores
que ofrezca orientaciones incuestionadas para las nue-
vas oportunidades de consumo (sin considerar las
diferencias nacionales subsistentes). La continua inter-
pretacin y reinterpretacin de las necesidades se con-
vierte en asunto de la formacin colectiva de la vo-
luntad, respecto de la cual la comunicacin libre solo
puede reemplazarse mediante la manipulacin de las
masas, es decir, un fuerte control indirecto. Cuanto
ms grados de libertad tenga el sistema de referencias
de los demandantes, tanto ms graves sern los proble-
mas de poltica de salidas para los oferentes, al menos si
es que ha de mantenerse la ilusin de que los consu-
midores pueden decidir como particulares autnomos,
siguiendo preferencias establecidas por va del mon-
logo. La adecuacin oportunista de los consumidores
a las estrategias de mercado de la competencia mono-
plica es la forma irnica que adopta aquella autono-
ma de los consumidores que debe conservarse como
fachada del individualismo de la propiedad. Por lo de-
ms, con la creciente socializacin de la produccin au-
menta la cuanta de los bienes de uso colectivo dentro
de los bienes de consumo en general. Las condiciones
144
de la vida urbana en las sociedades complejas depen-
den cada vez ms de una infraestructura (comunica-
ciones, tiempo libre, salud, educacin, etc.) que poco
a poco se sustrae de las formas de la demanda diferen-
cial y de la apropiacin privada.
Orientacin hacia los valores de cambio. Mencionare-
mos aqu, por ltimo, las tendencias que debilitan los
efectos de socializacin del mercado: sobre todo, el au-
mento de la parte de la poblacin que no reproduce su
vida mediante ingresos por trabajo (escolares y estu-
diantes, benificiarios de los servicios de bienestar social,
rentistas, enfermos, criminales, soldados, etc.); adems,
la extensin de los campos de actividad en que el tra-
bajo abstracto es reemplazado por trabajo concreto^^
Y la importancia que merced a la reduccin de la jor-
nada de trabajo (y el aumento de los ingresos reales) ad-
quieren los temas del tiempo libre a expensas de los te-
mas relativos a la profesin en modo alguno hace pasar
a primer plano, sin ms, las necesidades susceptibles de
satisfaccin con medios monetarios.
c) La erosin del patrimonio de tradiciones prebur-
gus y burgus da lugar a estructuras normativas que son
inadecuadas para la reproduccin del privatismo civil y
del privatismo familiar y profesional. Los elementos hoy
dominantes de la tradicin cultural cristalizan en el cien-
tificismo, el arte posaursico y la moral universalista. En
cada uno de esos mbitos han sobrevenido desarrollos
irreversibles que responden a su propia lgica interna.
Ello ha engendrado barreras culturales que solo pueden
removerse pagando el precio psicolgico de regresiones,
es decir, con extraordinarias cargas motivacionales: el
Cfr. supra, pg. 118 y sigs.
145
nacional-socialismo alemn es un ejemplo de ensayo
dirigido a obtener una regresin de la conciencia, en el
nivel colectivo, por debajo de los umbrales de las con-
vicciones bsicas del cientificismo, del arte moderno
y de la concepcin universalista del derecho y la moral.
Cientificismo. Son ambivalentes las consecuencias
polticas de la autoridad de que goza la ciencia en las
sociedades desarrolladas. Por una parte, la fe tradicio-
nalista no puede resistir la exigencia de justificacin dis-
cursiva, generalizada por el despliegue de la ciencia mo-
derna; por otra parte, efmeras sntesis populares de
informaciones parceladas, que reemplazan a las inter-
pretaciones globales, reftierzan la autoridad de la cien-
cia en abstracto. De ese modo, la instancia ciencia
puede incluir tanto la crtica acrrima a las estructuras
del prejuicio cuanto el esoterismo de nuevo cuo de
los juicios de peritos y tcnicos. Si las ciencias se im-
ponen y se afirman con el ropaje del cientificismo, pue-
de llegar a prevalecer una actitud positivista que sirva
de puntal a la despolitizacin de lo pblico. Por otro
lado, el cientificismo establece patrones*^ de acuerdo
con los cuales l mismo puede ser criticado e inculpado
como dogmatismo residual^^. Las teoras de la tecnocra-
cia y de la lite, que afirman la necesidad de un priva-
tismo civil institucionalizado para la persistencia del sis-
tema, no estn a cubierto de objeciones en la medida
en que no pueden dejar de presentarse como teoras.
Arte posaursico. Menos ambivalentes son las con-
secuencias del arte modernista. Este ha radicalizado la
*^ R. Bendix, Der Glaube an die Wissenschaft, Constanza, 1971.
*^ J. Mittelstrass, Das praktische Fundament der Wissenschaft, Constanza,
1972.
146
autonoma del arte burgus respecto de solicitaciones
externas al arte mismo; con l, por vez primera, se de-
linea una contracultura surgida de la propia sociedad
burguesa, pero que se opone al estilo de vida de la pro-
pia burguesa en cuanto este se basa en el individualis-
mo de la propiedad y se orienta hacia el rendimiento y
el lucro. En la bohemia, establecida primero en Pars
como la capital del siglo XK*"*, se encarna una exigen-
cia crtica que ya haba entrado en escena, de manera
no polmica, en el aura de la obra de arte burguesa: el
alter ego del propietario de mercancas, el hombre,
con quien el burgus pudo antao encontrarse en la
contemplacin solitaria de la obra de arte, se ha divor-
ciado de pronto de l y se le opone en la figura de la
vanguardia artstica como poder enemigo o, en el mejor
de los casos, como corruptor. Mientras que antao la
burguesa pudo experimentar en la obra bella sus pro-
pios ideales y la realizacin, aunque ficticia, de la pro-
mesa de felicidad que haba sido meramente suspendi-
da en la praxis cotidiana, se vio obligada de pronto a
reconocer, en el arte radicalizado, antes la negacin de
la praxis social que su complemento. En el aura de la
obra de arte burguesa, en esa decadencia cultural de lo
que ya se ha vuelto profano, de esa sacralidad de mu-
seo, se reflejaba la creencia en la realidad de la aparien-
cia bella. Pero esa fe desaparece junto con el aura. La
obra de arte formalista se independiza, en la elabora-
cin artstica, del pblico que la goza: he ah la forma
de la nueva incredulidad y la refirmacin del abismo
que se abre entre la vanguardia y la burguesa. Bajo la
bandera de l'artpour l'art la autonoma del arte es lle-
vada a su culminacin, y se descubre aquella verdad se-
'^ A. Huser, Sozialgeschichte der Kunst und Literatur'^ Munich, 1953, volu-
men II, pg. 44 y sigs.
147
gn la cual el arte, en la sociedad burguesa, no expresa
la buena nueva de la racionalizacin sino sus sacrificios
irredimibles: las crudas experiencias de lo inmisericor-
de, y no el esotrico cumplimiento de gratificaciones
que se pretende diferidas, pero que jams se concretan.
El arte modemista es la crislida en que se prepar la
transformacin del arte burgus en contracultura. El su-
rrealismo atestigua entonces el momento histrico en
que el arte modemista rompe progresivamente la cris-
lida de una apariencia que ha dejado de ser bella, y se
vierte desublimadamente en la vida. El emparejamien-
to de los grados de realidad entre arte y vida no nace
por cierto con las nuevas tcnicas de la produccin en
masa y la cultura de masas, tal como supuso Benjamin;
en todo caso, se acelera con ellas. Ya el arte modemis-
ta haba eliminado el aura del arte burgus clsico, en
cuanto la obra hizo transparente el proceso de su pro-
duccin y se present como algo fabricado. Pero s es
verdad que con aquellas tcnicas, por vez primera, el
arte entr en el estadio del abandono de su condicin
autnoma. Este proceso es ambivalente. Puede signi-
ficar la degeneracin del arte en arte de masas pro-
pagandstico o cultura de masas comercializada, pero
tambin su conversin en contracultura subversiva.
Igualmente ambivalente es el aferrarse a la obra de arte
formalista, que por un lado resiste la coaccin a asimi-
larse a las necesidades y actitudes de los consumidores,
determinadas por el mercado, con lo cual rechaza una
falsa superacin del arte, mas por el otro permanece
inasequible para las masas, y por lo tanto impide tam-
bin el rescate exotrico de las experiencias intensas
de las iluminaciones profanas, segn expresin de
Benjamin. Lleve o no razn la prognosis de Adorno
en contra de la de Benjamin, en la medida en que el arte
de vanguardia no se vea despojado de sus contenidos se-
148
mnticos ni comparta el destino de la tradicin religio-
sa cada vez mas despotenciada, agudizar la divergencia
entre lo que el sistema sociocultural ofrece y los valores
requeridos por los sistemas poltico y econmico^^.
Moral universalista. Los efectos de freno que para
el desarrollo de los sistemas poltico y econmico pro-
ducen las ideologas burguesas, despojadas de sus com-
ponentes flincionales respecto del sistema, son ms n-
tidos en el sistema moral que en los campos de la
autoridad de la ciencia y de la autodisolucin del arte
modernista. En el nivel de desarrollo de las altas cultu-
ras el rgimen moral se diferencia del rgimen jurdico.
En las sociedades tradicionales, una tica estatal me-
diatiza las lealtades particulares de la familia y de la es-
tirpe: los deberes del ciudadano entran en competen-
cia con los lazos familiares. Puesto que con la tica
estatal el mbito de validez del sistema de normas se
ampla y se vuelve ms abstracto, la instancia coactiva
de sancin se formaliza institucionalmente unas veces
y otras se interioriza en el individuo. Sistema moral y
rgimen jurdico se integran, empero, en ese marco uni-
tario de interpretacin terica que son las imgenes del
mundo legitimadoras del poder social. Tan pronto
como las sociedades tradicionales entran en un proce-
so de modernizacin, el aumento de la complejidad
plantea problemas de autogobierno que exigen un cam-
bio de las normas sociales ms acelerado que el tempo
caracterstico de la tradicin cultural espontnea. As
nace el derecho-formal burgus, que permite separar los
contenidos normativos de la dogmtica heredada y de-
terminarlos en el sentido requerido. Las normas positi-
** D. Bell, The cultural contradictions of capitalism, en Public interest
faU, 1970, pg. 16 y sigs.
149
vas del derecho son desprendidas del corpus de normas
morales ahora privatizadas, por una parte, y por la
otra requieren ser producidas (y justificadas) segn prin-
cipios. Mientras que el derecho abstracto rige slo den-
tro del mbito pacificado por el poder estatal, la moral
de los ciudadanos particulares elevada tambin a la
condicin de principios universales no tropieza con
lmite alguno en la zona intermedia entre los Estados,
que escapa al imperio de estos y por as decir conserva
carcter natural. Puesto que la moral de los principios
solo encuentra su sancin en el ftiero totalmente inte-
rior de la conciencia, en su pretensin de universalidad
anida el conflicto con la moral pblica, que permane-
ce ligada a un sujeto estatal concreto: el conflicto entre
el cosmopolitismo del hombre y las lealtades del ciu-
dadano (que no pueden ser universalistas mientras las
relaciones internacionales estn sometidas a la eticidad
concreta de los ms ftiertes).
Si se atiende a la lgica del desarrollo de los sistemas
normativos de la sociedad global (en las dimensiones
de la universalizacin y de la internalizacin), una so-
lucin de este conflicto solo es concebible (abandonan-
do el terreno de los ejemplos histricos) del siguiente
modo: que desaparezca la dicotoma entre moral inter-
na y moral externa, que se relativice la oposicin entre
los campos regulados por la moral y los regulados por
el derecho, y que la validez de todas las normas depen-
da de la formacin discursiva de la voluntad de los in-
teresados potenciales. Esto no excluye la necesidad de
establecer normas obligatorias, pues nadie sabe (hoy)
en qu grado se podra reducir la agresividad y alcan-
zar el libre reconocimiento del principio discursivo de
justificacin. Solo en este nivel, al principio solo cons-
truido, la moral se volvera universal en senrido estric-
to, con lo cual, al mismo tiempo, dejara de ser mera-
150
mente moral en el sentido de su diferenciacin res-
pecto del derecho. Tambin el proceso de la intemali-
zacin se consumara por completo solo si se interiori-
zase el principio vlido para justificar principios
posibles (es decir, la disposicin al esclarecimiento dis-
cursivo de las cuestiones prcticas), pero, por lo dems,
la interpretacin ininterrumpida de las necesidades se
exteriorizase en procesos de comunicacin.
El capitalismo liberal prest, por primera vez, flierza
obligatoria a sistemas de valores estrictamente univer-
salistas; ello se debi a que el intercambio mismo deba
regularse de manera universalista y a que, adems, el in-
tercambio de equivalentes ofreca una efectiva ideologa
bsica que permiti al Estado emanciparse del modo
de justificacin tradicionalista. Ahora bien, en el capi-
talismo de organizacin se quiebra la base de este
modo de legitimacin burguesa, a la vez que surgen
nuevas y multiplicadas exigencias de legitimacin. Pero
el sistema de la ciencia no puede dar marcha atrs res-
pecto de un estadio ya alcanzado del saber acumulati-
vo, ni bloquear el progreso terico una vez que el dis-
curso terico ha sido institucionalizado; y tampoco el
sistema moral puede, una vez admitido el discurso
prctico, lograr que se olvide el estadio de conciencia
moral colectivamente alcanzado ni inhibir un ulterior
desarrollo moral. Si es verdad que, como supongo, el
sistema moral y el sistema de la ciencia responden a
una lgica interna, ello significa que tanto la evolucin
moral cuanto la cientfica dependen de la verdad.
Procurar elucidar esta flierte afirmacin respecto del
traspaso del derecho formal burgus a la moral universal pol-
tica; ese traspaso no es contingente: puede motivarse ra-
cionalmente. A fin de poder diferenciar bien esos dos
grados de una moral de los principios, recurro a las sis-
tematizaciones filosficas correspondientes.
151
Obtengo la diferencia entre norma y principio (una
metanorma segn la cual puedo producir normas)
aplicando a aquella la operacin de la generalizacin
(que el propio concepto de norma me proporciona).
Adems, la validez universal es el nico punto de vista
formal desde el cual puedo destacar un principio entre
principios cualesquiera. Una moral de principios es, en-
tonces, un sistema que solo admite normas universales
(es decir, que no soportan excepciones, ni privilegios,
ni restricciones a su mbito de validez). El derecho natu-
ral moderno procur desarrollar sistemas de normas ju-
rdicas que respondiesen a esos criterios. El carcter uni-
versal de las normas que garantizan la igualdad puede
asegurarse mediante el formalismo jurdico. Este signi-
fica que, en dereho, no puede legislarse sobre obliga-
ciones concretas (como en el derecho natural tradicio-
nal o en la tica), sino solo sobre la licitud abstracta (no
pueden imponerse ciertas acciones, sino solo permitir-
las o prohibirlas). Solo resultan admisibles, entonces,
las normas que deslindan campos compatibles en que
cada individuo puede perseguir sus intereses particula-
res de manera autnoma, es decir, recurriendo sin li-
mitacin alguna a los medios no penados. Tales inte-
reses son moralmente neutrales. Solo el sistema jurdico
en su conjunto recibe justificacin moral en cuanto
permitira que el conjunto de los sujetos de derecho al-
canzase el mximo de libertad o de bienestar. Por lo
tanto, en la base de la legitimacin sigue habiendo una
tica; ello es posible porque el derecho formal per defi-
nitionem, al delimitar un mbito de acciones legales, des-
linda un mbito complementario de acciones morales.
Un sistema de moral que norma tambin este m-
bito segn los criterios del derecho natural es el utilita-
rismo universalista; de acuerdo con este, estn permiti-
das todas las acciones estratgicas que elevan al mximo
152
el placer o la utilidad para los individuos, en la medida
en que sean compatibles con las oportunidades ofreci-
das a los dems para elevar tambin al mximo su pla-
cer o su utilidad. El utilitarismo no alcanza, por cierto,
el nivel de intemalizacin de tica del deber: los moti-
vos de la accin permanecen externos al sujeto moral.
Y si estos han de incluirse en el mbito de la valoracin
moral, debe exigirse que merezcan llamarse moralmen-
te buenas solo aquellas acciones que, adems de con-
cordar con reglas universales, estn motivadas exclusi-
vamente por el respeto a la ley (y no empricamente por
la consideracin de las consecuencias de la accin). La
tica formalista (Kant) suma al criterio de la universali-
dad de las normas el criterio de la autonoma, es decir,
el de la independencia respecto de motivos contingen-
tes. La limitacin de la tica formalista se muestra sin
duda en el hecho de que se ve obligada a excluir del
mbito de lo pertinente desde el punto de vista moral
las inclinaciones, incompatibles con el deber, que de-
ben ser reprimidas; por ello en cada estadio de la so-
cializacin tiene que aceptar como dadas las interpre-
taciones vigentes de la necesidad*. Estas, a su vez, no
pueden convertirse en objeto de un proceso discursivo
de formacin de la voluntad. Solo la tica comunicativa
asegura la universalidad de las normas admitidas y la
autonoma de los sujetos actuantes por cuanto recurre
exclusivamente a la corroboracin discursiva de las
pretensiones de validez de las normas: solo pueden re-
clamar validez aquellas normas en que todos los intere-
sados se ponen de acuerdo (o podran ponerse de
acuerdo), sin coaccin, como participantes en un dis-
* Es la crtica que Hegel, en la Fenommolopa del espritu, dirige a la tica
kantiana: la mxima de la voluntad, que se pretende universal, se llena de un
contenido impuesto por la moral vigente de hecho en la sociedad respecti-
va. (2V. / r ;
153
curso, cuando entran (o podran entrar) en una forma-
cin discursiva de la voluntad. En tal caso tambin el
distingo entre los sectores que deben ser regulados por
el compromiso y los que deben serlo por normas for-
males de la accin puede convertirse en objeto de dis-
cusin. Solo la tica comunicativa es universal (y no
est limitada, como la formalista, a un mbito de moral
privada divorciado de las normas jurdicas); solo ella
asegura la autonoma (en cuanto prolonga con volun-
tad y conciencia el proceso de armonizacin de los po-
tenciales de impulsos el proceso de socializacin
dentro de una estructura comunicativa de la accin).
d) Si entre las estructuras normativas, que todava
conservan virtud imperativa, y el sistema poltico-eco-
nmico no existe acuerdo suficiente desde el punto de
vista funcional, las crisis de motivacin podran evitar-
se, sin embargo, mediante el desprendimiento del sis-
tema cultural. Desprendimiento significa que la cul-
tura sigue siendo objeto de goce privado o de inters
profesional, como una suerte de reserva natural defen-
dida administrativamente, pero que es separada de los
procesos de socializacin. Prescindiendo del hecho de
que no se advierten los sustitutos de la tradicin que
reemplazaran a los elementos culturales desprendi-
dos, parece verosmil que las conviccionesfundamentaks
de la tica comunicativa y los complejos de experiencia de las
contraculturas en que se encarna el arte posaursico ya
son hoy determinantes de procesos de socializacin t-
picos en algunos estratos, esto es, han alcanzado el po-
der de configurar motivos. En una monografa, Dbert
y Nunner desarrollaron el argumento de que los exce-
dentes semnticos de los elementos dominantes de las
tradiciones culturales se vuelven tanto ms exigibles,
es decir pertinentes para la conducta, cuanto menos se
154
puede encontrar una solucin a las tareas de la adoles-
cencia que pase inadvertida dentro del marco de nor-
mas convencionalistas. K. Kenniston ejemplifica la im-
portancia de un desenlace no convencional de la crisis
de la adolescencia con la actitud reflexiva que los jve-
nes alcanzan, en tal caso, fi^ente a los modelos de inter-
pretacin impuestos por la sociedad; ello les permite
elaborar su propia definicin de identidad polmica-
mente respecto de esas interpretaciones culturales:
Debemos distinguir con mayor nitidez que hasta aho-
ra entre sistemas de actitudes y de creencias, por un lado,
y las estructuras cognitivas o niveles de desarrollo den-
tro de los cuales se mantiene cualquier actitud o creen-
cia dadas, por el otro. Hace mucho tiempo, William
James contrapuso los nacidos una sola vez a los naci-
dos dos veces: los primeros son los que aceptan de ma-
nera irreflexiva e inocente las convicciones de su ni-
ez; los segundos adhieren, quizs, a esas mismas
convicciones, pero lo hacen de un modo diferente: lue-
go de haber sometido esas creencias, durante un largo
periodo, a la duda, la crtica y el examen. Consideradas
como actitudes, las creencias de los nacidos una sola
vez y de los nacidos dos veces pueden ser idnticas:
pero su disposicin mental, su estructura cognitiva o su
nivel de desarrollo son diferentes en extremo. En otras
palabras, no solo hemos de examinar las creencias que
los hombres tienen, sino el modo en que las tienen: la
complejidad, la riqueza y la estructura de sus perspecti-
vas sobre el mundo. Desde el punto de vista poltico y
social, puede ser ms importante que los miembros de
una subcultura dada posean una concepcin relativista
de la verdad, que el hecho de que sean conservadores
o liberales^^. Apoyndome en la diferenciacin de
K. Kenniston, Youth anddissent, Nueva York, 1971, pg. 387 y sig.
155
Kenniston puedo formular as mi tesis: los elementos
hoy dominantes (y disfuncionales por sus efectos) de la
tradicin cultural se reflejarn en el plano del sistema
de la personalidad tanto ms probablemente cuanto
ms la forma de desarrollo de la crisis de la adolescen-
cia imponga un doble nacimiento e impida su reso-
lucin convencional: al test de la herencia cultural re-
sisten, por razones lgicas, ante todo los sistemas de
valores universalistas y los complejos de experiencias de
la contracultura. Los siguientes indicadores refuerzan la
probabilidad de que, en efecto, la crisis de la adolescencia
no sea susceptible de solucin convencional^'^:
1. La expansin del sistema educativo prolonga la
edad escolar y posibilita, para sectores cada vez mayo-
res de la poblacin, una moratoria psicosocial en la
adolescencia temprana (de los 13 a los 16 aos) y una
ampliacin de esta fase (hasta los 30 aos, en los casos
extremos).
2. La adquisicin de capacidades de conocimiento
por medio de la escuela aumenta la probabilidad de
que se adviertan disonancias entre los modelos de in-
terpretacin impuestos y la realidad social, lo cual agu-
diza la problemtica de la identidad.
3. El desarrollo de estructuras familiares igualitarias
y la difiisin de tcnicas de enseanza tpicas de los es-
tratos medios promueven procesos de socializacin que
tienden a agravar en los jvenes los problemas de la
adolescencia.
4. El aflojamiento de las prohibiciones sexuales por
obra de los anticonceptivos qumicos (as como la
emancipacin temporaria, y diferencial segn los sec-
tores sociales, respecto de las penurias econmicas di-
*' R, Dbert y G. Nunner, op. cit.
156
rectas) hace que procesos de socializacin liberados de
angustia, y un campo de experiencias ms amplio, se
vuelvan ms probables para los adolescentes.
Adems, el grado de complejidad alcanzado por los
sistemas de roles permite inferir que, en las sociedades
del capitalismo tardo, un nmero cada vez mayor de
sus miembros deben disponer de calificaciones bsicas
universalistas de la accin de roles.
La tradicin cultural determina que una moral de
principios solo adquiera credibilidad en la forma de la
tica comunicativa, que no puede funcionar sin con-
flictos dentro del sistema poltico-econmico; por eso
cabe esperar, si la crisis de la adolescencia no se desa-
rrolla en forma convencional, al menos dos desenlaces:
el retraimiento como reaccin frente a un agotamien-
to de los recursos de la personalidad (sndrome de con-
ducta observado e investigado por Kenniston en los
alienated), y la protesta generada por una organizacin
autnoma del yo que en ciertas condiciones no puede
estabilizarse sin conflictos (sndrome de conducta des-
crito por Kenniston en sus young radicalsf^. Que co-
rresponda estudiar los potenciales crticos para el siste-
ma en los grupos de jvenes, he ah algo que se
confirma tambin en un inventario preterico de sn-
dromes de conducta: actitudes crticas para la legitima-
cin, y apata. Por el lado del activismo, encontramos el
movimiento estudiantil, las revueltas de alumnos y
aprendices, los pacifistas, el Womens'Lib; por el lado
del retraimiento, lo vemos representado en los hippies, el
movimiento de Jesus-People, la subcultura de las dro-
gas, fenmenos de submotivacin en las escuelas, etc.
Este vasto espectro de potenciales de conducta no pue-
" K. Kenniston, Young radicds, Nueva York, 1968.
157
de explicarse recurriendo a los supuestos psicolgicos
triviales contenidos en las teoras de la crisis econmi-
ca (la miseria genera protesta)^'.
8. RESUMEN
Aun cuando se los formulara de manera ms precisa,
los esbozos de argumentacin que hemos presentado
seran insuficientes para responder las cuestiones que
debe abordar una teora del capitalismo tardo (cfi". su-
pra, pg. 78 y sig.). Pretendo, sin embargo, haber obte-
nido cierto grado de verosimilitud para los siguientes
planteos globales:
a) El sistema econmico fue despojado de su au-
tonoma funcional respecto del Estado, y por eso los
fenmenos de crisis perdieron, en el capitalismo tardo,
su carcter espontneo; respecto de nuestra forma-
cin social, no cabe esperar una crisis sistmica en el
sentido en que he definido ese trmino. Por cierto que
las tendencias a la crisis, que aparecen en lugar de aque-
lla, son imputables a estructuras generadas por la re-
presin, al comienzo exitosa, de la crisis sistmica. Ello
explica que las crisis econmicas cclicas se hayan sua-
vizado, trocndose en una crisis permanente que apa-
rece, por una parte, como una materia ya manipulada
administrativamente, y por la otra como un movi-
miento todava no suficientemente controlado con me-
dios administrativos. Con ello no queda excluido el
*' R. Dbert y G. Nunner, op. cit.; una interpretacin del contenido de ex-
periencia de la revuelta estudiantil, interpretacin que adolece de contradic-
ciones tericas, es la que intentan O. Negt y A. Kluge, ffentlichkeit und
Erfahrung. Z,ur Organisationsanalyse von brgerlicher und proletarischer ffent-
lichkeit, Francfort, 1972.
158
surgimiento de constelaciones que haran fracasar el
manejo de la crisis, pero ellas ya no son predecibles se-
gn las leyes del sistema.
b) Las tendencias a la crisis econmica son despla-
zadas, por medio de la accin de evitacin reactiva em-
prendida por el Estado, al sistema poltico; y lo son de
manera tal que las provisiones de legitimacin pueden
compensar los dficit de racionalidad, y el mejora-
miento de la racionalidad organizativa, los dficit de le-
gitimacin. Surge un haz de tendencias a la crisis que
configuran, desde el punto de vista gentico, una jerar-
qua de fenmenos de crisis desplazados desde abajo
hacia arriba, pero que desde el punto de vista de su
manejo por parte del Estado se caracterizan por el he-
cho de que pueden sustituirse recprocamente dentro
de ciertos lmites. Estos lmites estn determinados, por
una parte, por la masa de valores que pueden obtener-
se mediante el sistema tributario (acerca de cuya escasez
no puede formularse ninguna previsin concluyente
dentro de la teora de las crisis, como dijimos en el apar-
tado anterior), y, por otra parte, por el aprovisiona-
miento de motivaciones de parte del sistema sociocul-
tural. Por ello es decisiva, para la prognosis de la crisis,
la relacin sustitutiva entre los recursos escasos valor
y sentido.
c) Cuanto menos capaz se muestra el sistema cul-
tural de proveer motivaciones suficientes a los sistemas
poltico, de educacin y de profesiones, tanto ms debe
reemplazarse el sentido escaso por valores consumi-
bles. Y en la misma medida se ven en peligro los mo-
delos de distribucin que resultan de una produccin
socializada que se realiza en beneficio de intereses no
generalizables. Los lmites definitivos con que tropieza
la procuracin de legitimaciones se encuentran en es-
tructuras normativas rgidas, que ya no aportan recursos
159
ideolgicos al sistema econmico-poltico, sino que le
plantean exigencias extremadas. En el largo plazo, si es
que este diagnstico aproximativo es certero, solo po-
dr evitarse una crisis de legitimacin si las estructuras
de clase latentes del capitalismo tardo son reestructu-
radas, o bien si se deja de lado la necesidad de obtener
legitimacin para el sistema administrativo. A su vez,
esto ltimo se alcanzara si la integracin de la natura-
leza interior en general se realizase segn otro modo de
socializacin, esto es, se la desacoplase de normas que
requieren justificacin. En el captulo final discutir
esta posibilidad.
160
3. Acerca de la lgica de los problemas
de legitimacin
Los teoremas de la crisis de motivacin, que he dilu-
cidado, se basan en dos supuestos. En primer lugar,
acepto (con Freud, Durkheim y Mead) que las motiva-
ciones se construyen a travs de la interiorizacin de es-
tructuras de expectativas representadas simblicamente.
El concepto de interiorizacin (Parsons) plantea, en el
plario psicolgico, una serie de problemas. Los concep-
tos psicoanalticos referidos a los mecanismos de apren-
dizaje (catectizacin de objeto, identificacin, intemali-
zacin de modelo) han sido, en parte, precisados
mediante una multitud de investigaciones empricas so-
bre el aprendizaje de motivos en el nio, y en parte ftie-
ron complementados con concepciones cognitivistas o
sustituidos por los conceptos de la teora del aprendiza-
je. No puedo considerar aqu estos problemas. Me con-
centrar en la segunda premisa, ms fuerte, segn la cual
los valores y normas, configuradores de los motivos, po-
seen una referencia inmanente a la verdad. Esto signifi-
ca, considerando el aspecto ontogentico, que el desarrollo
motivacional en el sentido de Piaget est ligado
con un desarrollo de la conciencia moral, pertinente en
lo cognitivo; por lo tanto, los grados de la conciencia
161
moral pueden reconstruirse en trminos lgicos, es decir,
dentro de los conceptos de una serie, ordenada segn
sistema, de sistemas de normas y controles de conducta.
Al nivel ms elevado de la conciencia moral correspon-
de una moral universal referible a las normas bsicas del
discurso racional, y que pretende superioridad respecto
de las ticas que se le oponen, no solo empricamente (in-
vocando la jerarqua de los grados de conciencia obser-
vable en el plano ontogentico) sino sistemticamente (te-
niendo en cuenta la corroboracin de su exigencia de
validez por va de argumentos). Aqu slo nos interesa el
aspecto sistemtico de esa postulada referencia a la verdad
de valores y normas que rigen de hecho.
El concepto de poder legtimo, de Max Weber\
concentra la atencin en el nexo existente entre la
creencia en la legitimidad y el potencial de justificacio-
nes de ciertos ordenamientos, por un lado, y su validez
fctica, por el otro. La base de legitimidad permite co-
nocer los principios kimos en que puede apoyarse la
"vigencia" de un poder, es decir, la pretensin de que el
gobernante sea obedecido por sus funcionarios, y to-
dos ellos por los gobemados^. Todas las sociedades de
clases, puesto que su reproduccin se basa en la apro-
piacin privilegiada de la riqueza producida por la so-
ciedad, tienen que resolver el siguiente problema: dis-
tribuir el producto social de manera desigual y sin
embargo legtima^. Lo solucionan mediante la coaccin
estructural, o sea, por medio del hecho de que las opor-
tunidades legtimas de satisfaccin de las necesidades
se encuentran fijadas en un sistema de normas respeta-
' M. Weber, Die Typen der Herrschaft, en Wirtschaft und GeseUscha'',
Colonia, 1956, vol. I, pg. 157 y sigs.
^ /a'., vol. II, pg. 701.
^ G. Lenski, Power andprivileg', Nueva York, 1966, pg. 43 y sigs.
162
do. El reconocimiento fctico de un sistema de normas
de ese tipo no se basa solamente, desde luego, en la
creencia de legitimidad que los gobernados alientan,
sino en el temor a sanciones que constituyen una ame-
naza indirecta, y la resignacin ante ellas, as como en
el mero dejar hacer (compliance) teniendo en cuenta la
impotencia percibida en uno mismo y la carencia de al-
ternativas (es decir, de una fantasa aherrojada).
Pero tan pronto como desaparece la creencia en la
legitimidad de un ordenamiento existente, la coaccin
latente contenida en el sistema de instituciones se libe-
ra, en la forma de una coaccin manifiesta ejercida des-
de arriba (lo cual slo es posible temporariamente) o
en la de un ensanchamiento del campo de participa-
cin (con lo cual se modifica tambin la clave de dis-
tribucin de oportunidades de satisfaccin legtima de
las necesidades, es decir, el grado de represin ejercido
por el poder): Desde luego, la "legitimidad" de un po-
der social slo puede considerarse como chance de que
se lo mantenga y se lo respete en la prctica. En modo
alguno se trata de que toda obediencia a un poder
social se oriente primariamente segn esa creencia.
Individuos o grupos enteros pueden fingir esa obe-
diencia por razones oportunistas, pueden llevarla a la
prctica en vista de sus intereses materiales o aceptarla
como algo inevitable por debilidad y desvalimiento in-
dividuales. Pero ello no es decisivo para la clasificacin
de un poder social. Lo decisivo, en cambio, es que su
propisi pretensin de legitimidad "rija", por su propia n-
dole, en grado considerable, refirme su persistencia y
contribuya a determinar el tipo de los medios de do-
minacin escogidos"*.
En la sociologa contempornea nadie cuestiona la
" M. Weber, op. cit., vol. I, pg. 158.
163
fecundidad del concepto de legitimidad, que permite,
segn las formas y contenidos de la legitimacin, deli-
mitar tipos de poder legtimo en el sentido de Max
Weber; en cambio s se encuentra controvertida la refe-
rencia de las legitimaciones a la verdad. Es preciso presu-
ponerla si se considera posible una crisis de motivacin
debida a una escasez sistmica del recurso sentido.
Razones no contingentes para prever un dficit de le-
gitimacin solo pueden derivarse, en efecto, de una
evolucin doctrinaria (es decir, dependiente de la ver-
dad) de los sistemas de interpretacin, evolucin que
limite, segn leyes sistmicas, la capacidad adaptativa
de la sociedad!
1. EL CONCEPTO DE LEGITIMACIN, DE MAX WEBER
La controversia sobre el carcter veritativo de las le-
gitimaciones se encendi, en el plano sociolgico, en
tomo de la ambigua concepcin de Max Weber acerca
del poder racional, es decir, el tipo de poder sujeto a
leyes y regulado segn procedimientos formales, carac-
terstico de las sociedades modernas. La experiencia
nos indica dice Weber que ningn poder se con-
tenta de buen grado, como chances de persistencia, con
motivos solo materiales, solo efectivos o solo racionales
respecto de los valores. Ms bien, cada uno procura sus-
citar y cultivar la creencia en su legitimidad^. Weber
llega a afirmar, en general, la necesidad en que se en-
cuentra todo poder, y aun toda chance de vida, de ob-
tener su autojustificacin^. Ahora bien, si la creencia
en la legitimidad se concibe como un fenmeno emp-
Ihd., pg. 157.
/fo', voL II, pg. 70L
164
rico sin referencia inmanente a la verdad, las razones
en que explcitamente se basa poseen solo significacin
psicolgica; y el hecho de que esas razones resulten su-
ficientes para estabilizar una determinada creencia de
legitimidad depende de los prejuicios institucionaliza-
dos y de las disposiciones de conducta observables en
los grupos respectivos. Pero si se supone, por el contra-
rio, una referencia inmanente a la verdad en cada creen-
cia eficaz de legitimidad, las razones en que esta se apo-
ya explcitamente poseen una pretensin racional de
validez que puede ser comprobada y criticada con in-
dependencia de su eficacia psicolgica. En un caso solo
puede investigarse la fiancin motivacional de las razo-
nes de justificacin; en el otro, su fiancin motivacional
no puede considerarse con independencia de su condi-
cin lgica, es decir, de su pretensin, sujeta a crtica,
de motivar racionalmente; y esto es vlido aun si, como
es frecuente, esa pretensin es planteada y estabilizada
de manera contrafctica. Para la concepcin del poder
racionaP, esta alternativa significa que, en el primer
caso, un poder social ser considerado legtimo cuan-
do se cumplen por lo menos dos condiciones: d) el or-
denamiento normativo debe estatuirse positivamente,
y h) los sujetos de derecho tienen que creer en su lega-
lidad, es decir, en la correccin formal de los proce-
dimientos de creacin y aplicacin del derecho. La
creencia en la legitimidad se reduce a creencia en la le-
galidad: basta invocar la legalidad con que se adopt
una decisin. En el caso del carcter veritativo de la
creencia en la legitimidad, en modo alguno basta,
como fcilmente se advierte, aducir que el Estado tiene
el monopolio de la creacin y la aplicacin del derecho
de acuerdo con un sistema de reglas racionales sancio-
Ib, vol. I, pg. 160 y sigs.; vol. II, pg. 703 y sigs.
165
nadas. Un procedimiento, como tal, no puede producir
legitimacin; ms bien, la sancin misma necesita ser
legitimada. Debe cumplirse entonces otra condicin,
por lo menos, si es que el poder legal ha de considerar-
se legtimo: deben aducirse razones para la virtud legi-
timante de ese procedimiento formal, por ejemplo, afir-
mando que la competencia del procedimiento reside
en una autoridad estatal formada constitucionalmen-
te^. La primera de las posiciones nombradas es defen-
dida hoy por Niklas Luhmann: El derecho de una
sociedad se vuelve positivo cuando se reconoce la legi-
timidad de la legalidad pura, y entonces el derecho es
respetado porque ha sido sancionado, segn reglas de-
terminadas, por una decisin competente. Con ello
pasa a ser cuestin central de la convivencia humana la
institucin de la arbitrariedad'. Luhmann sigue en este
punto la doctrina decisionista del derecho, fundada por
Cari Schmitt: La positividad del derecho significa que
puede obtenerse validacin jurdica para un contenido
arbitrario, y por cierto mediante una decisin que pue-
de conferir validez a la norma y tambin quitrsela lue-
go. El derecho positivo rige por virtud de la decisin'".
Las reglas formales de procedimiento bastan como
premisas legitimantes de la decisin, y a su vez no re-
quieren de legitimacin ulterior. No necesitan de ello,
en efecto, en su fincin de absorber la inseguridad:
asocian la incerteza sobre la decisin que se adop-
tar con la certeza de que, en general, se adoptar una
decisin".
La vigencia abstracta de normas que pueden pres-
* C. Siara, Brgerliches Formalrecht bei Max Weber, tesis, Francfort, 1968.
' N. Luhmann, Soziologie des politischen Systems, en Soziologische
Audrung, Opladen, 1970, pg. 167.
' N. Luhmann, Positives Recht und Ideologie, en ibid., pg. 180.
" N. Luhmann, Legitimation durch Verfahren, Neuwied, 1969, pg. 51.
166
cindir de justificacin material (en cuanto se legitiman
por el solo hecho de que se las ha creado y se las apli-
ca segn procedimientos correctos) concurre a estabi-
lizar expectativas de conducta resistentes al desengao
y, de ese modo, a garantizar estructuras^^. Por cierto, la
validez normativa solo puede cumplir esa funcin
mientras permanezca latente y no aflore explcitamen-
te como un deber ser: Procesos sociales de manejo del
desengao y de aprendizaje son las premisas de cual-
quier sujecin de expectativas de conducta a normas;
por eso no pueden alcanzar, en ese carcter, un nivel
reflexivo'^. Carece de sentido investigar la creencia fc-
tica en la legitimidad de las normas, o su pretensin de
validez, buscando fiindamentos susceptibles de crtica;
ms bien la ficcin de que podra hacerse es uno de los
componentes de expectativas contrafcticas que operan
como reaseguro de la normalidad. Y a estas ltimas, a
su vez, habra que concebirlas en la actitud funciona-
lista, considerando las pretensiones de validez como en-
gaos funcionalmente necesarios. Pero el engao mis-
mo no puede descubrirse si es que la creencia en la
validez ha de permanecer inclume'"*.
La segunda de las posiciones mencionadas fiae defen-
dida por Johannes Winckelmann. Este autor juzga que
la racionalidad formal, en el sentido de Max Weber, no
es base de legitimacin suficiente del poder legal: la
creencia en la legalidad no se legitima per se. La positi-
vidad de la ley exige, ms bien, un consensus omnium
'^ Ibid., pg. 139.
" Ibid., pg. 240.
''' Las estructuras reducen la extrema complejidad del mundo a un cam-
f>o de expectativas muy circunscrito y simplificado, expectativas que operan
como premisas de la conducta, por lo comn incuestionadas. Por eso se ba-
san siempre en engaos [...] en particular acerca del potencial de accin efec-
tivo de los hombres, y tienen que estar organizadas de tal modo que resistan
el desengao (op. cit., pg. 233 y sig.).
167
fundado de manera racional respecto de los valores:
Los postulados racionales respecto de los valores cons-
tituyen los principios de la sancin de normas y su cor-
porizacin. Solo son normativamente legtimos los ac-
tos de sancin que [...] se mantienen dentro de los
lmites, as trazados, del principio jurdico formal^^.
La legalidad procura legitimidad si y solo si pueden
aducirse razones en el sentido de que determinados
procedimientos formales, en ciertas condiciones insti-
tucionales dadas, satisfacen pretensiones de justicia ma-
teriales: De acuerdo con la concepcin de principio
que sostiene Max Weber, el concepto de poder legal
atae al poder de sancin racional, y por cierto orien-
tado racionalmente respecto de los valores, que solo en
su forma degenerativa puede desnaturalizarse en un po-
der de legalidad formal en cuanto racional respecto de
los fines, neutral frente a los valores y carente de digni-
dad^^. La tesis de Winckelmann es cuestionable desde
el punto de vista hermenutico porque lleva a la con-
secuencia sistemtica de que las bases, racionales res-
pecto de los valores, de la creencia en la legitimidad son
susceptibles de fundamentacin y crtica; pero esto es
incompatible'^ con la concepcin weberiana del plura-
lismo, incancelable en el plano racional, de sistemas de
valores y artculos de fe contrapuestos'*. Ahora bien,
esto no reviste mayor importancia en nuestro contex-
to. Pero tambin desde el punto de vista sistemtico la
'"^ J. Winckelmann, Legitimitt und kgalitt in Max Webers Herrschaftsso-
ziologie, Tubinga, 1952, pg. 75 y sig.
"" Ibid., pg. 72 y sig.
" Cfr. W. J. Mommsen, Max Weber und die deutsche Politik, Tubinga,
1959, pg. 418: Si Winckelmann pretende sealar, en la teora weberiana
del poder democrtico, supuestos "lmites inmanentes a la legitimidad" de
tipo racional respecto de los valores, en los cuales el legalismo meramente
formal encontrara una barrera, caera en un simple error de interpretacin.
'* K. Jaspers, Max Weber, Oldenburg, 1932.
168
opinin segn la cual existen normas bsicas materiales
susceptibles de fundamentacin lleva a la dificultad de
que sera preciso indicar, en la teora, contenidos nor-
mativos determinados. Hasta ahora, los esfuerzos por
rehabilitar el derecho natural tradicional o como pa-
rece inclinado a hacerlo Winckelmann el moderno,
en cualquiera de sus versiones, han fracasado lo mismo
que los intentos de fundar una tica material de los
valores (en el sentido de Max Scheler o de Nicolai
Hartmann). No obstante, para defender el carcter su-
jeto a crtica de las pretensiones de correccin no es pre
ciso asumir la carga de semejante prueba. Ms bien,
basta recurrir a las normas fiandamentales del discurso
racional, normas que suponemos en cualquier discur-
so, aun en los prcticos.
En este sentido, en mi polmica con Luhmann, de-
duje la creencia en la legalidad a partir de una creencia,
susceptible de findamentacin, en la legitimidad: El
procedimiento inobjetable de sancin de una norma,
el hecho de que un proceso se ajuste a la formalidad
jurdica, nicamente garantiza que las instancias pre-
vistas dentro de un sistema poltico, competentes y aca-
tadas como tales, son responsables por el derecho vi-
gente. Pero esas instancias son parte de un sistema de
poder que tiene que estar legitimado en total si es que
la legalidad pura ha de considerarse si^o de legitimi-
dad. En un rgimen fascista, por ejemplo, el hecho de
que el gobierno se ajuste, en sus actos, a la formalidad
jurdica puede cumplir una funcin de encubrimiento
ideolgico; ello significa que la sola forma tcnico-ju-
rdica, la legalidad pura, no puede asegurar el aca-
tamiento, en el largo plazo, si el sistema de poder no
puede legitimarse con independencia de su ejercicio
ajustado a las formas correctas. Luhmann concede que
"se necesitan razones especiales para aceptar operacio-
169
nes de seleccin basadas en las decisiones", pero cree
que mediante el formalismo institucionalizado del pro-
cedimiento "pueden procurarse esas razones adiciona-
les para el acatamiento de la decisin, y en este sentido
se crea y legitima el poder de adoptar decisiones, es de-
cir, se lo independiza de la coaccin concreta". Pero un
procedimiento solo puede legitimar de manera indi-
recta, por referencia a instancias que deben ser recono-
cidas a su vez. As, las constituciones burguesas escritas
contienen un catlogo de derechos fundamentales,
fuertemente protegido contra cualquier alteracin, que
posee virtud legitimante en la medida en que se lo en-
tienda en conexin con una ideologa del sistema de
poder y solo as. Adems, los rganos establecidos
para la creacin y la aplicacin del derecho en modo
alguno se encuentran legitimados por la legalidad de su
procedimiento, sino, igualmente, por una interpreta-
cin general que sustenta al sistema de poder en su con-
junto. Las teoras burguesas del parlamentarismo y de la
soberana del pueblo formaban parte de esa ideologa.
He ah, en la afirmacin de que la validez de las nor-
mas jurdicas puede fundarse en la decisin y solo en
ella, el malentendido fundamental del decisionismo,
doctrina jurdica reprochable a su vez de ideologa. En
efecto, la pretensin ingenua de validez de las normas
de la accin apunta en todo caso (al menos implcita-
mente) a la posibilidad de su findamentacin discursi-
va. Si ciertas decisiones obligatorias son legtimas, es de-
cir, si se las puede hacer valer sin que medie coaccin
concreta ni la amenaza manifiesta de una pena, aunque
contraren el inters de los afectados, se las puede con-
siderar entonces como el cumplimiento de normas re-
conocidas. Esta validez normativa no coactiva se basa
en el supuesto de que llegado el caso se podr justificar
la norma y defenderla contra las crticas. Y a su vez ese
170
supuesto no se funda en s mismo. Es la consecuencia
de una interpretacin segn la cual el consenso cum-
ple la funcin justificante: de una imagen del mundo
legitimadora del poder'^.
La discusin sobre la referencia a la verdad de la
creencia en la legitimacin se aviv en torno de la con-
cepcin weberiana de la creencia en la legalidad; arrib
despus al problema de si es posible fundamentar, en
general, las normas de accin y valoracin, y este pro-
blema no puede resolverse con instrumentos sociol-
gicos. Si se pudiera recusar de manera convincente el
carcter veritativo de las cuestiones prcticas, la posi-
cin que defiendo sera insostenible. Por eso quiero, en
primer lugar (secciones 2 y 3), demostrar la posibilidad
de fiindamentar las pretensiones de validez normativa,
es decir, de motivar racionalmente su aceptacin, para
despus (seccin 4) elucidar lo que efectivamente sucede
(en sociedades del tipo de la nuestra) respecto de la pre-
tensin de legitimacin de los sistemas de normas exis-
tentes: si se ha hecho rutina la aceptacin no fianda-
mentada de decisiones obligatorias, o bien si, ahora
como antes, las motivaciones requeridas fiincional-
mente se producen mediante la interiorizacin de nor-
mas que requieren justificacin.
2. EL CARCTER VERITATIVO DE LAS CUESTIONES
PRCTICAS
El dualismo entre ser y deber ser, hechos y valores,
ya trazado radicalmente por Hume, significa que los
enunciados prescriptivos o juicios de valor no pueden
" J. Habermas y N. Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechno-
gie*, Francfort, 1971, pg. 243 y sig.
171
deducirse de enunciados declarativos o proposiciones^".
Dentro de la filosofa analtica, este ha sido el punto de
partida de un tratamiento no-cognitivista de las cues-
tiones prcticas. Podemos distinguir una lnea empiris-
ta de una lnea decisionista de argumentacin: ambas
convergen en la idea de que las controversias morales
no pueden decidirse en definitiva con razones, porque
las premisas valorativas de las que derivamos los enun-
ciados ticos son irracionales. Los supuestos empiristas
establecen que empleamos los enunciados prcticos
para expresar actitudes o necesidades del hablante, o
para despertar en el oyente la disposicin a ejecutar
ciertas conductas o manipularlo. En la filosofa ana-
ltica se han realizado sobre todo, siguiendo esta orien-
tacin, investigaciones semnticas y pragmticas acer-
ca del significado emotivo de expresiones morales
(Stevenson, Monro)^^ Los supuestos decisionistas esta-
blecen que los enunciados prcticos integran un mbi-
to autnomo que obedece a otra lgica que los enun-
ciados terico-empricos: a una lgica ligada ms bien
con actos de fe o decisiones. En la filosofia analtica
han surgido, siguiendo esta orientacin, sobre todo in-
vestigaciones sobre lgica del lenguaje, con relacin a
los problemas de una lgica deontolgica (Wright) o
bien, en general, a la construccin formal de los enun-
ciados prescriptivos^^.
Escojo como ejemplo un instructivo ensayo de
K. H. Ilting, quien asocia argumentos de ambas orien-
taciones para referir la exigencia cognitivista a la justifi-
cacin de los enunciados prcticos; Ilting procura re-
" K. R. Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde*, Berna, 1957, vol. I,
cap. 5, Natur und Konvention, pg. 90 y sigs.
'' L. Stevenson, Ethics and language, New Haven, 1950; D. H. Monro,
Empiricism and ethics, Cambridge, 1967.
^^ R. M. Hare, Die Sprache der Moral, Francfort, 1972.
172
habilitar, con los recursos del anlisis del lenguaje, la
posicin de un Hobbes interpretado a la manera de
Cari Schmitt^l
Ilting toma una decisin previa, que no admite ms
fundamentacin: deducir las normas a partir de rde-
nes. La orden elemental implica: a) que el hablante
quiere que algo ocurra, y b) que exhorta al oyente para
que este acepte el estado de cosas querido por l y lo
realice (pg. 97). Entonces, d) es una voluntad determi-
nada y b) una exhortacin. Adems, Ilting distingue en-
tre la idea contenida en la exhortacin, el llamado a la
voluntad del exhortado para que adopte esa idea y obre
en consecuencia, y el acto de voluntad del exhortado,
mediante el cual este acepta o rechaza la demanda que
se le hace. La decisin de acatar la orden de otro no es
provocada lgica ni causalmente por la exhortacin
de este ltimo: Solo puede insinuarse aquello [...] a lo
cual el exhortado se inclina por s mismo o por temor a
un mal mayor (pg. 99). El uso que, frente a una or-
den, haga el exhortado de su libre albedro depende
slo de motivos empricos. Ahora bien, cuando dos im-
perativos estn asociados sobre la base de la reciproci-
dad de tal modo que ambas partes aceptan obedecer a
las exhortaciones recprocas, hablamos de contrato. Un
contrato fundamenta una norma reconocida por am-
bas partes: El reconocimiento de la norma comn crea
ciertas expectativas de comportamiento por virtud de
las cuales uno de los contratantes puede juzgar pruden-
te hacer, el primero, una prestacin en inters del otro.
Pero con ello la exhortacin dirigida a este, para que a
su vez cumpla con lo pactado, deja de ser una mera in-
sinuacin que el exhortado podra aceptar o rechazar
segn su libre albedro (como en el caso de una orden).
^^ K. H. Ilting, Anerkennung, en Probleme der Ethik, Friburgo, 1972.
173
Pasa a ser una exigencia que l ha reconocido de ante-
mano como condicin de sus actos (pg. 100 y sigs.).
Esta reconstruccin de los sistemas normativos a
partir de las rdenes, propuesta por Ilting, tiende a de-
mostrar las tesis no cognitivistas. Puesto que el elemen-
to cognitivo de los enunciados imperativos (deseos,
rdenes) se limita al contenido preposicional (el esta-
do de cosas querido, la idea contenida en la exhor-
tacin), y como los actos de la voluntad (decisin, cre-
encia, actitud) estn motivados solo empricamente (es
decir que encarnan necesidades o intereses), una nor-
ma, tan pronto como ha sido puesta en vigor por el
libre albedro de las partes contratantes, no puede con-
tener nada susceptible de aprobacin o problematiza-
cin cognitivos, de justificacin o rechazo. Carecera
de sentido justificar los enunciados prcticos de otro
modo que por referencia al hecho de un contrato pac-
tado por motivos empricos: No tiene ms sentido
buscar una justificacin para la norma contractual
reconocida en comn. Ambas partes tienen un motivo
suficiente para reconocer la norma contractual [...]
Y menos sentido an tendra [...] una justificacin de la
norma de que los contratos deben respetarse (pg. 101).
La construccin propuesta (cuyo contenido explci-
to difcilmente sera compatible, por lo dems, con su
propia orientacin) se cie a la tarea de explicar de la
manera ms completa posible el sentido y la operacin
de las normas. Pero en modo alguno puede dar razn,
satisfactoriamente, de un componente central de signi-
ficacin: el deber ser o la validez normativa. Una nor-
ma tiene carcter obligatorio; en ello consiste su pre-
tensin de validez. Pero si son nicamente motivos
empricos (inclinacin, inters, temor a las penas) los
que llevan a acordar el pacto, no se advierte la razn
por la cual una de las partes, si sus motivos originarios
174
varan, habra de sentirse ligada por la norma acordada.
La construccin de Ilting es inapropiada porque no per-
mite establecer el decisivo distingo entre la obediencia a
una orden concreta y el acatamiento de normas reconocidas
intersubjetivamente. Por eso Ilting se ve precisado a echar
mano de una hiptesis ad hoc: En el reconocimiento
de una norma cualquiera se supone siempre el recono-
cimiento de una "norma bsica", a saber, que el reco-
nocimiento de la norma ha de juzgarse un acto de la
voluntad que despus puede hacerse valer aun contra
s mismo (pg. 103). Pero, qu motivo podra llevar a
reconocer una norma bsica tan absurda? La validez de
las normas no puede fundamentarse en la obligacin,
asumida, de no modificarlas; en efecto, la constelacin
de intereses inicial puede variar luego: las normas se
volveran autnomas respecto de su base de intereses,
lo cual contrara, de acuerdo con la propia construc-
cin de Ilting, el sentido de las regulaciones normati-
vas en general. Pero si se quiere evitar este absurdo, que
sera dictar normas para constelaciones fluctuantes de
intereses y vlidas por tiempo indeterminado, y se ad-
miten las revisiones, tendran que definirse los motivos
que habilitaran para emprenderlas. Si cualquier cambio
en los motivos hubiera de ser ocasin suficiente para
modificar la norma, resultara imposible distinguir la
pretensin de validez de una norma del sentido impe-
rativo de una exhortacin. Y por otra parte, como solo
pueden existir motivos empricos, cada uno de estos es
tan bueno como los otros: se justifican por su mera
existencia. Los nicos motivos que se singularizan fi-en-
te a los otros son aquellos en apoyo de los cuales pue-
den aducirse razones.
De esta ltima conviccin se infiere que no pode-
mos explicar la pretensin de validez de las normas si
no recurrimos a un pacto motivado racionalmente, o
175
al menos a la idea de que podra obtenerse, aportando
razones, un consenso para la aceptacin de una norma
recomendada. Pero entonces resulta insuficiente el mo-
delo de partes que acuerdan un contrato, y que solo de-
beran conocer el significado de las rdenes. El modelo
adecuado es, ms bien, el de la comunidad de comu-
nicacin de los interesados, que, como participantes
en un discurso prctico, examinan la pretensin de va-
lidez de las normas y, en la medida en que las aceptan
con razones, arriban a la conviccin de que las normas
propuestas, en las circunstancias dadas, son correctas.
Lo que fiandamenta la pretensin de validez de las nor-
mas no son los actos irracionales de voluntad de las
partes contratantes, sino el reconocimiento, motivado
racionalmente, de normas que pueden ser problemati-
zadas en cualquier momento. Por tanto, el ingrediente
cognitivo de las normas no se limita al contenido pro-
posicional de las expectativas de conducta normadas;
la pretensin de validez normativa, como tal, es cogni-
tiva en el sentido del supuesto (aun contrafctico) de
que se la podra corroborar discursivamente, finda-
mentndola en un consenso de los participantes, obte-
nido mediante argumentos.
Una tica constmida sobre la base de enunciados im-
perativos yerra la genuina dimensin de una justifica-
cin posible de los enunciados prcticos: la argumenta-
cin moral. Como lo muestran los ejemplos de Max
Weber o de Popper, hay posiciones que incluyen la po-
sibilidad de la argumentacin moral, pero al mismo
tiempo se aferran a un tratamiento decisionista de la pro-
blemtica de los valores. La causa de ello reside en una
estrecha nocin de racionalidad, que solo admite los
argumentos deductivos. Puesto que un argumento de-
ductivo vlido no produce nuevas informaciones ni con-
tribuye a determinar los valores de verdad de sus com-
176
ponentes, la argumentacin moral se cie a dos tareas: al
examen analtico de la congruencia de las premisas de
valor o del sistema de preferencias que est en su base,
por un lado, o bien, por el otro lado, al examen empri-
co de la posibilidad de alcanzar las metas seleccionadas
desde esos puntos de vista valorativos. Este tipo de cr-
tica racional de los valores en nada modifica la irracio-
nalidad de la eleccin de los sistemas de preferencias.
Hans Albert da un paso adelante aplicando en una
metatica los principios del racionalismo crtico^''. Si, con
el criticismo, renunciamos a la idea de fundamentacin
respecto de la ciencia, pero sin abandonar la posibili-
dad del examen crtico entendido en sentido falibilis-
ta, el rechazo de las pretensiones de justificacin en
^* H. Albert, Traktat ber kritische Vernunft, cap. 3, pg. 55 y sigs;
J. Mittelstrass (Das praktische Fundament der Wissenschaft, Constanza, 1972,
pg. 18) observa, por lo dems con razn, que el trilema de Popper y Albert
solo pudo establecerse mediante una equiparacin inmotivada de la funda-
mentacin discursiva con la fundamentacin en general; K, O. Apel (Das
Apriori der Kommunikationsgemeinschaft, en Transformation der Philoso-
phie*, Francfort, 1973, vol. II, pg. 405 y sigs.) distingue flindamentacin de-
ductiva y fundamentacin trascendental e imputa la exclusin de la refle-
xin en el racionalismo crtico al hecho de que este prescinde, de manera
caracterstica, de la dimensin pragmtica de la argumentacin: En efecto,
si se acepta eliminar la dimensin pragmtica de los signos, no existe un su-
jeto humano de la argumentacin, y por tanto tampoco la posibilidad de
una reflexin sobre las condiciones de posibilidad de la argumentacin, que
encontramos siempre ya-ah. En lugar de ello tenemos, sin duda, la inter-
minable jerarqua de meta-leng3es, meta-teoiiis, etc., en que la competencia
de reflexin del hombre, en cuanto sujeto de la argumentacin, al mismo tiem-
po se muestra y se oculta. [...] Y sin embargo sabemos muy bien que nues-
tra competencia de reflexin (dicho ms precisamente: la auto-reflexin del su-
jeto humano de las operaciones de pensamiento, excluida apriori en el plano
de los sistemas sintctico-semnticos) se oculta tras la apora del regreso al in-
finito y, por ejemplo, posibilita pruebas de no decidibilidad en el sentido de
Gdel. Con otras palabras: precisamente en el hecho de que un modelo sin-
tctico-semntico de la argumentacin establezca el carcter no objetivable de
las condiciones subjetivas de posibilidad de la argumentacin se expresa el
saber auto-reflexivo del sujeto pragmtico-trascendental de la argumentacin
(ibid., pg. 406 y sig.).
177
la tica no tiene, sin ms, consecuencias decisionistas.
Puesto que las pretensiones cognitivas estn sometidas,
al igual que las pretensiones prcticas, a los puntos de
vista, adoptados en cada caso, de una valoracin moti-
vada racionalmente, Albert afirma la posibilidad de un
examen crtico de los enunciados prcticos en cierto
modo anlogo al examen de los enunciados terico-
empricos. En la medida en que l introduce la bs-
queda activa de las contradicciones en la discusin so-
bre los problemas atinentes al valor, la argumentacin
moral puede emprender la tarea productiva de desarro-
llar valores y normas ms all del mero examen de la
congruencia de los valores y de la posibilidad de alcan-
zar las metas: Sin duda es cierto, como sabemos, que
de una proposicin fctica no puede inferirse sin ms
un juicio de valor; pero determinados juicios de valor
pueden resultar, sobre la sola base de una conviccin
fctica bien probada, incompatibles con alguna con-
viccin valorativa sostenida hasta entonces por noso-
tros [...] Otro tipo de crtica puede consistir en que, a la
luz de nuevas ideas morales, aparezcan cuestionables
las soluciones de los problemas morales que se tenan
por vlidas. A menudo tales ideas nuevas ponen a la
vista ciertos rasgos problemticos de aquellas solucio-
nes, rasgos que haban pasado inadvertidos o se juzga-
ban evidentes. Surge as una nueva situacin de pro-
blemas, tal como ocurre en la ciencia con la aparicin
de nuevas ideas (pg. 78). De ese modo Albert intro-
duce en el criticismo de Popper la idea de un esclareci-
miento racional y un desarrollo crtico de los sistemas
de valores heredados, idea ya desplegada en la tradicin
pragmatista, en particular por obra de Dewey^^. De to-
das maneras, tambin este programa sigue siendo esen-
^' J. Dewey, Thequestforcertainty'', Nueva York, 1929.
178
cialmente no-cognitivista, puesto que se atiene a la al-
ternativa entre decisiones que no pueden motivarse ra-
cionalmente y flindamentaciones o justificaciones
que solo se vuelven posibles por virtud de argumentos
deductivos. Y esos principios de unin, invocados ad
hoc, tampoco pueden salvar ese divorcio. Esa idea de
eliminar los enunciados falseados (idea desarrollada en
el racionalismo crtico, que renuncia a la justificacin
en sentido positivista) no puede afirmar el consenso ra-
cional, alcanzado discursivamente, en contra del plura-
lismo weberiano de los sistemas de valores y artculos
de fe: el lmite empirista o decisionista, que inmuniza el
llamado pluralismo de los valores contra el esfiaerzo de
la razn prctica, no puede ser removido mientras la
fierza de la argumentacin se base en la contrastabili-
dad de los razonamientos deductivos.
Tanto Peirce como Toulmin^^, en cambio, discernie-
ron la fuerza de la argumentacin para proporcionar mo-
tivos racionales en el hecho de que el progreso del co-
nocimiento discurre por va de argumentos sustanciales.
Estos se apoyan en conclusiones lgicas, pero no se ago-
tan en la trabazn de enunciados deductivos. Los argu-
mentos sustanciales sirven a la corroboracin o a la cr-
tica de pretensiones de validez, sea de las pretensiones
de verdad implcitas en afirmaciones, sea de las preten-
siones de correccin implcitas en advertencias o reco-
mendaciones ligadas con normas (de accin y de valo-
racin). Tienen la virtud de convencer a los participantes
en un discurso de cierta pretensin de validez, es decir,
de motivarlos racionalmente al reconocimiento de preten-
siones de validez. Los argumentos sustanciales son ex-
^' S. Toulmin, The uses of argument, Cambridge, 1964; acerca de Peirce,
vase K. O. Apel, Von Kant zu Peirce. Die semiotische Transformation der
Transzendentalen Logik, en op, cit., pg. 157 y sigs.
179
plicaciones y justificaciones, y por tanto unidades prag-
mticas con las que no se asocian enunciados sino actos
de habla (es decir, enunciados empleados en enuncia-
ciones); la sistemtica de su asociacin debe explicarse
en el marco de una lgica del discurso^^. En los discursos
tericos, que procuran verificar afirmaciones, el consen-
so se obtiene siguiendo otras reglas de argumentacin
que en los discursos prcticos, que intentan justificar nor-
mas recomendadas. No obstante, en ambos casos el fin
es el mismo: una decisin racionalmente motivada acer-
ca del reconocimiento (o del rechazo) de pretensiones
de validez susceptibles de corroboracin discursiva.
Es el procedimiento discursivo de la motivacin lo
que confiere su significado a ese reconocimiento, motiva-
do racionalmente, de la pretensin de validez de una nor-
ma de accin. El discurso puede entenderse como
aquella forma de comunicacin emancipada de la ex-
periencia y despreocupada del actuar cuya estructura
garantiza que solo pueden ser objeto de la discusin
pretensiones de validez problematizadas, sea de afir-
maciones, de recomendaciones o de advertencias; que
no habr limitacin alguna respecto de participantes,
temas y contribuciones, en cuanto convenga al fin de
someter a contraste esas pretensiones de validez pro-
blematizadas; que no se ejercer coaccin alguna, como
no sea la del mejor argumento, y que, por consiguien-
te, queda excluido todo otro motivo que no consista
en la bsqueda cooperativa de la verdad. Cuando, en
esas condiciones, se alcanza un consenso acerca de la
recomendacin de aceptar una norma, y se lo alcanza
en el intercambio de argumentos (es decir, sobre la base
de justificaciones propuestas como hiptesis, ricas en
^' J. Habermas, Wahrheitstheorien, en Festschriflfr Walter Schulz,
Pfiallingen.
180
alternativas), ese consenso expresa entonces una vo-
luntad racional. Puesto que, por principio, todos los
afectados tienen la posibilidad al menos de participar
en la deliberacin prctica, la racionalidad de la vo-
luntad constituida discursivamente consiste en que las
expectativas recprocas de conducta, elevadas a la con-
dicin de una norma, ponen en vigor un inters comn
asegurado contra el engao: comn, porque el libre con-
senso admite solamente lo que todos pueden querer; y
libre de engao, porque tambin son objeto de la for-
macin discursiva de la voluntad aquellas interpreta-
ciones tericas de la necesidad dentro de las cuales cada
individuo tiene que poder reconocer lo que puede que-
rer. Podemos llamar racional a la voluntad formada
discursivamente porque las propiedades formales del
discurso y de la situacin de deliberacin garantizan de
manera suficiente que puede alcanzarse un consenso
slo mediante intereses generalizabks, interpretados ade-
cuadamente, es decir, necesidades compartidas comuni-
cativamente. El lmite de un tratamiento decisionista de
las cuestiones prcticas se supera tan pronto como se
exige que la argumentacin someta a contraste la capa-
cidad de generalizacin de los intereses en lugar de re-
signarse a un pluralismo indecible de supuestas orien-
taciones ltimas de valor (o de actos de fe o actitudes).
Lo que ha de impugnarse no es el hecho de tal plura-
lismo, sino la afirmacin de que sera imposible distin-
guir, por virtud de la argumentacin, los intereses en
cada caso generalizables de aquellos que son particula-
res y no pueden dejar de serlo. Albert menciona mu-
chas clases de principios de unin ms o menos con-
tingentes, pero en ninguna parte menciona el nico
principio en que se expresa la razn prctica: el de la
universalizacin.
Este principio es el nico que permite distinguir, en
181
la tica, los modos de abordaje cognitivistas de los no-
cognitivistas. En la filosofa analtica, el good reasons
approach (que parte de la pregunta de si pueden apor-
tarse mejores razones en favor de la accin X que en
favor de la accin Y) ha llevado a renovar una moral
del contrato, estratgico-utilitarista, para la cual los de-
beres fundamentales se caracterizan por su posibilidad
de validez universal (Grice)^^. Otra lnea de argumen-
tacin se remonta a Kant, para desprender el imperati-
vo categrico de la matriz de la filosofa trascendental
y reconstruirlo como principie of universality o genera-
lization argument por medio del anlisis del lenguaje
(Baier, Singer)^^. Tambin la filosofa metdica, inspi-
rada en Erlanger, considera su doctrina de argumenta-
cin moral como renovacin de la crtica de la razn
prctica (Lorenzen, Schwemmer)^". Aqu no nos inte-
resa tanto el conjunto de normas propuestas para el len-
guaje admisible en la deliberacin sobre cuestiones
prcticas, sino, ms bien, la introduccin del principio
moral que obliga a cada uno de los que participan en
un discurso prctico a transformar sus apetitos subjeti-
vos en apetitos generalizables. Por eso habla tambin
Lorenzen del principio de la transubjetividad.
Ahora bien, la introduccin de mximas de univer-
salizacin (de este u otro tipo) crea la dificultad de la
justificacin circular de un principio, el nico que per-
mitira la justificacin de normas. P. Lorenzen confiesa
^' R. Grice, Tbe grounds of moraljudgement, Cambridge, 1967.
^' K. Baier, The moralpoint of view, Ithaca, 1958; M. G. Singer, Genera-
lization in ethics, Londres, 1963.
^'' P. Lorenzen, Normative logic and ethics, Mannheim, 1969, y Szientis-
mus versus Dialektik, en Festschrift fr Gadamer, Tubinga, 1970, vol. I, p-
gina 57 y sigs.; O. Schwemmer, Philosophie der Praxis, Francfort, 1971;
S. Blasche y O. Schwemmer, Methode und Dialektik, en M. Riedel, ed.,
Rehabilitierung der praktischen Philosophie, Friburgo, 1972, vol. I, pg. 457 y
sigs.
182
una problemtica residual decisionista cuando llama
acto de fe al reconocimiento del principio moral, si
se define la fe en sentido negativo, como la aceptacin
de algo no justificado^^ Pero quita a ese acto de fe su
carcter arbitrario en la medida en que el ejercicio me-
tdico de la praxis deliberativa educa para una actitud
racional: la razn no puede definirse, pero s introdu-
cirse en un proceso de socializacin. Si lo entiendo
bien, Schwemmer da otro sesgo a esta interpretacin
cuando recurre, por una parte, a la precomprensin
(implcita en los nexos de interaccin espontnea) de
la praxis intersubjetiva de la accin y del intercambio
lingstico y, por otra parte, al motivo, creado sobre esa
base, de la solucin no-activa de los conflictos emer-
gentes. Pero la exigencia de hallar una fiandamentacin
ltima fiierza tambin a Schwemmer a idear una deci-
sin primera: El principio moral se erigi sobre la
base de una praxis comn, que aqu he intentado mo-
tivar y hacer comprensible paso por paso. En esa accin
comn hemos transformado nuestros apetitos de tal
modo que reconocimos en esa modificacin en comn
el cumplimiento de nuestros apetitos (motivos) origi-
narios (los que nos indujeron a aceptar una praxis co-
mn). Para el establecimiento del principio moral se re-
quiere la participacin en la praxis comn por tanto,
una "decisin", no justificada por un discurso ul-
terior, y esta participacin es lo nico que posibilita
una accin racional, que comprenda y tome en cuenta
tambin los apetitos de los otros^^. Looser, Lscher,
Maciejewski y Menne analizaron las dificultades de la
construccin de Schwemmer: Para emprender la cons-
truccin de un discurso sujeto a normas se requiere una
^' P. Lorenzen, Normative..., op. cit., pg. 74.
'^ O. Schwemmer, op. cit., pg. 194.
183
condicin necesaria: que los individuos que se empe-
an en ello se encuentren desde siempre dentro de una
trama comn de accin y de intercambio lingstico, y
que, en una anticipacin de comunicacin no coacti-
va, en una suerte de prefiguracin de la "deliberacin
prctica" (Schwemmer), se pongan de acuerdo para
construir en comn un discurso fondado. Que esta anti-
cipacin se cumple en condiciones no esclarecidas se
demuestra en el hecho de que no se concibe el intento
de Erlanger como uno que, histricamente fondamen-
tado, permitira resolver de manera inteligible las cues-
tiones prcticas como consecuencia de la adquisicin
y la prevalencia de aquel principio, y resolverlas en una
comunicacin no coactiva (es decir, "discursiva"); ms
bien, se lo entiende como si incorporara el distingo en-
tre intercambio lingstico y coaccin a la construccin
de la filosofa prctica misma^^.
La problemtica que surge con la introduccin de
un principio moral se disipa tan pronto como se ad-
vierte que la expectativa de corroboracin discursiva de
las pretensiones de validez de las normas, expectativa
intrnseca a la estructura misma de la intersubjetividad,
vuelve superfluas mximas de universalizacin estable-
cidas especialmente. En cuanto admitimos un discurso
prctico, inevitablemente suponemos una situacin
ideal de habla que, por virtud de sus propiedades for-
males, no admite otro consenso que el de intereses
generalizables. Una tica cognitivista basada en el len-
guaje no necesita de principio alguno; se apoya ni-
camente en las normas bsicas del discurso racional,
normas que tenemos que suponer tan pronto como
abordamos un discurso. Y este carcter del lenguaje
^^ Citamos de un volumen sobre filosofa prctica compilado por F. Kam-
bartel.
184
usual, que cabra denominar trascendental (aceptado
implcitamente tambin por los partidarios de Erlanger
como base de la construccin del lenguaje sujeto a nor-
mas), puede ser reconstruido, como espero demostrar-
lo, en el marco de una pragmtica universaP"*.
^'' Cfr. tambin K. O. Apel, Das Apriori..., op. cit., pg. 358 y sigs. En
este fascinante ensayo, en que Apel resume su vasto intento de reconstruc-
cin, se despliega el supuesto fundamental de la tica comunicativa, a sa-
ber, que la bsqueda de la verdad tiene que anticipar tambin, bajo la pre-
misa del consenso intersubjetivo, la moral de una comunidad ideal de
comunicacin (pg. 405). Pero tambin en Apel surge una problemtica re-
sidual decisionista; [...] quien plantea la cuestin, por entero pertinente a
mi juicio, de la justificacin del principio moral, participa ya en la discusin
y es posible "mostrarle con evidencia" (por la va, emprendida por Lorenzen
y Schwemmer, de una reconstruccin de la razn) lo que l "desde siem-
pre" ha aceptado como principio fundamental; y mostrarle que debe acep-
tar ese principio, mediante una ratificacin voluntaria, como condicin de la
posibilidady validez de la argumentacin. Quien no encuentre esto evidente, o
no lo acepte, se excluir de la discusin. Pero quien no participe en la dis-
cusin no podr plantear la cuestin de la justificacin de los principios
ticos fundamentales, y entonces carecer de sentido hablar de la falta de sen-
tido de su problema y recomendarle un honrado acto de fe (pgs. 420-21).
Esa ratificacin voluntaria, no obstante, solo podra interpretarse como
un acto existencial mientras se descuidara que los discursos estn incluidos
y no de manera contingente, sino sistemtica en una conexin de vida
CUJA facticidad, tpicamente lbil, consiste en el reconocimiento de las pre-
tensiones de validez discursiva. Quien no participa en la argumentacin, o
no quiere hacerlo, de todos modos se encuentra desde siempre dentro de
conexiones de accin comunicativa. Y en cuanto adopta aquella actitud reco-
noce ya ingenuamente pretensiones de validez contenidas en actos de habla,
y corroborables solo discursivamente, aunque estn planteadas de manera
contrafctica; en caso contrario habra debido separarse del lenguaje de la
praxis cotidiana, vivido comunicativamente. El enor fundamental del solip-
sismo metdico no solo estriba en el supuesto de que es posible el pensa-
miento monolgico, sino en el de que lo es tambin la accin monolgica: es
absurda la idea de que un sujeto capaz de lenguaje y de accin pueda con-
vertir en permanente el caso lmite de la accin comunicativa (el rol mono-
lgico de quien acta instrumental y estratgicamente) sin perder su identi-
dad. La forma de vida sociocultural de los individuos asociados por va
comunicativa produce en cada conexin de interaccin la ilusin trascen-
dental de la accin comunicativa pura, y al mismo tiempo refiere cada tra-
ma de interaccin a la posibilidad de una situacin ideal de habla en que las
pretensiones de validez aceptadas en el actuar podran ser contrastadas
185
3. E L MODELO DE LA REPRESIN DE INTERESES
GENERALIZABLES
Nuestra digresin sobre la polmica contempornea
referida a la tica llevaba el propsito de avalar la afir-
macin de que las cuestiones prcticas son generaliza-
bles. Si ello es as, las normas justificables se diferencian
de aquellas que estabilizan relaciones coactivas. En la
medida en que las normas expresan intereses generali-
zables, se basan en un consenso racional (o alcanzaran
tal consenso si pudiera entablarse un discurso prctico).
En la medida en que las normas regulan intereses no
generalizables, se basan en la coaccin; hablamos en-
tonces de fijerza normativa.
Ahora bien, existe un caso de fiaerza normativa ca-
racterizado por el hecho de que puede justificarse indi-
rectamente: el compromiso. Llamamos as a una com-
pensacin normativa de intereses particulares cuando
se realiza en las condiciones de un equilibrio de fijer-
zas entre las partes en juego. El deslinde de jurisdiccio-
nes es un principio de ordenamiento destinado a ase-
gurar un equilibrio de esa ndole, respecto de mbitos
de intereses particulares, a fin de que sean posibles los
compromisos. (Otro principio de ordenamiento es el
encamado por el propio derecho civil burgus, que des-
linda campos de accin para la persecucin estratgica
de intereses individuales; presupone un equilibrio de
0. Habermas y N. Luhmann, op. cit., pg. 136 y sigs). Si se entiende la co-
munidad de comunicacin, en primer lugar, como comunidad de interaccin
y no como comunidad de argumentacin, como accin y no como discurso,
tambin la relacin entre comunidad de comunicacin real e ideal im-
portante, adems, desde el punto de vista de la emancipacin (K. O. Apel,
op. cit., pg. 429 y sigs.) puede investigarse siguiendo el hilo conductor de
las idealizaciones de la accin comunicativa pura (cfr. mi Einleitung a la
reedicin de Theorie und Praxis'', Francfort, 1971, y mi Nachwort, de 1973,
a Erkenntnis und Interesse).
186
fuerzas entre los particulares, y vuelve innecesarios
compromisos acerca de intereses no generalizables.) En
ambos casos se aplican principios universalistas sus-
ceptibles de ser justificados, aunque sin duda bajo la
condicin de que los intereses reglados no admitan ge-
neralizarse. Esto, a su vez, solo puede contrastarse en
discursos. Por eso, tambin, el deslinde jurisdiccional no
es un principio de ordenamiento del mismo rango que la de-
mocracia. Sostener que la formacin democrtica de la
voluntad se vuelve represiva cuando no encuentra un
freno en el principio del deslinde jurisdiccional, presun-
ta garanta de la libertad, es un topos de la contra-ilus-
tracin; como tal lo ha renovado Helmut Schelsky con
motivo de las elecciones parlamentarias de noviembre
de 1972 en Alemania federal: La Repblica Federal
Alemana constituye, segn suele declararse, un orde-
namiento poltico fundamental que aspira a la armona
de ambos principios en un rgimen bsico "libre y de-
mocrtico"; tal vez no sea casual que el principio de la
libertad preceda, en esa frmula, al de la democracia.
No obstante, en este rgimen de principios, cuando los
sectores dominantes enarbolan la consigna "ms de-
mocracia!", suponen, tcita y no confesadamente, que
se acepte "menos libertad"^^. Pero el dilema deja de
plantersenos tan pronto como advertimos que a) el
deslinde jurisdiccional solo puede establecerse legti-
mamente donde han de regularse campos de intereses
que no pueden ser justificados de manera discursiva,
por lo cual reclaman compromisos, y que h) un deslin-
de de los intereses particulares respecto de los generali-
zables solo es posible, si es que ha de obtener consen-
so, por la va de la formacin discursiva de la voluntad.
' ' H. Schelsky, Mehr Demokratie oder mehr Freiheit?, FAZ, 20 de ene-
ro de 1973, pg. 7.
187
Por otro lado, y en contra de Schelsky, hay socialde-
mcratas que reclaman, con el postulado de la equi-
paracin de derechos del trabajo y del capital, un des-
linde jurisdiccional para un mbito de intereses que
hasta ahora se haba sustrado de la formacin discursi-
va de la voluntad, pero respecto del cual en modo al-
guno puede darse por supuesta la ausencia de intereses
generalizables. Aun si el capitalismo tardo lograra en
el fiaturo el compromiso de clases en las condiciones
de un equilibrio de poder, seguira siendo cuestionable
la eventual justificacin de ese compromiso mientras
se excluyese la posibilidad de contrastar, por va del dis-
curso, si en ambas partes se trata efectivamente de in-
tereses particulares que no admiten la formacin de
una voluntad racional y por eso solo pueden alcanzar
un compromiso.
Un compromiso solo puede justificarse como tal
cuando se cumplen ambas condiciones: un equilibrio
de poder entre las partes en juego y la imposibilidad de
generalizar los intereses que entran en la negociacin.
Cuando por lo menos una de estas condiciones genera-
les de la formacin de compromisos no se cumple, se
trata de un seudocompromiso. En las sociedades com-
plejas los seudocompromisos constituyen una forma im-
portante de la legitimacin, pero histricamente no
constituyen la regla. En las sociedades de clases tradi-
cional y del capitalismo liberal impera, ms bien, la
forma ideolgica de la justificacin, que afirma o bien
supone contrafcticamente una capacidad de genera-
lizacin de los intereses. En este caso, las legitimaciones
consisten en interpretaciones (en exposiciones narrati-
vas o, como en el derecho natural, en explicaciones sis-
tematizadas y cadenas de razonamiento) que desempe-
an una doble fiancin: refirmar la juridicidad de la
pretensin de validez de los sistemas normativos y, al
188
mismo tiempo, evitar que las pretensiones discursivas
de validez sean tematizadas y sometidas a contraste. El
rendimiento especfico de esas ideologas consiste en
obtener que la restriccin sistmica de las comunica-
ciones pase inadvertida^^. Por eso, una teora de la so-
ciedad que se proponga ser una crtica de las ideologas
solo puede identificar la fiaerza normativa encerrada en
el sistema de instituciones de una sociedad si parte del
modelo de la represin de intereses generalizabks y compara
las estructuras normativas existentes en cada caso con el
estado hipottico de un sistema de normas construido,
ceteris paribus, discursivamente. Una reconstruccin de
esa ndole, emprendida por va contrafctica (para la cual
Lorenzen ha propuesto el procedimiento de la gnesis
normativa^^), puede llevarse a cabo, segn creo, desde
el punto de vista de una pragmtica universal: Cmo
habran interpretado colectivamente sus necesidades,
con fuerza de obligacin, los miembros de un sistema
de sociedad, en cierto grado de desarrollo de las lierzas
productivas, y qu normas habran aceptado como jus-
tificadas, si, con un conocimiento suficiente de las con-
diciones marginales y de los imperativos funcionales de
su sociedad, hubieran podido y querido participar en
una formacin discursiva de la voluntad acerca del
modo de organizar el intercambio social?^^.
El modelo de la represin de los intereses generali-
zables (que explica, al mismo tiempo, la necesidad
funcional de la seudolegitimacin del poder social y
\iL posibilidad lgica del cuestionamiento, por parte de la
" J. Habermas, Der Universalittsanspruch der Hermeneutik, en
Hermeneutik und Ideohgiekritik, Francfort, 1971, pg. 120 y sigs.
^' P. Lorenzen, Szientismus..., op. cit.
^* J. Habermas, Einige Bemerkungen zum Problem der Begrndung von
Werturteilen, Verh. d. 9. Dt. Kongr. f. Philosophie, Meisenheim, 1972, pg. 89
y sigs.
189
crtica de las ideologas, de las pretensiones de validez
normativas) solo puede resultar fructfero para la teora
social si se une con supuestos empricos.
Podemos partir de esta premisa: la orientacin del
actuar hacia los valores institucionalizados puede no re-
sultar problemtica solo si la distribucin, normativa-
mente prescrita, de las oportunidades de satisfaccin le-
gtima de las necesidades se basa en un consenso
efectivo de los participantes. Tan pronto como surge
un disenso, puede hacerse consciente, dentro de las ca-
tegoras del sistema de interpretacin vigente en cada
caso, la injusticia de la represin de intereses genera-
lizables. La conciencia de los conflictos de intereses es,
por regla general, un motivo suficiente para que se
reemplace el actuar orientado hacia los valores por un
actuar orientado hacia los intereses. En mbitos de
conducta pertinentes para la accin poltica, entonces,
el modelo de la accin comunicativa se aparta del tipo
de conducta que se gua por el modelo de la compe-
tencia por bienes escasos, es decir, la accin estratgica.
Llamo, pues, intereses a las necesidades que se han
hecho subjetivas, y por as decir se han desprendido de
las cristalizaciones, apoyadas en la tradicin, de los va-
lores comparados en comn, y ello en la medida en
que se producen un dficit de legitimacin y el con-
flicto de conciencia emergente.
Estos supuestos de la teora del conflicto pueden
asociarse con el modelo del discurso en dos planos.
Adopto la hiptesis emprica de que las constelaciones
de intereses de las partes en juego, reveladas en el caso
del conflicto, coinciden suficientemente con aquellos
intereses que deberan expresarse si los participantes en-
tablaran, en el mismo momento del tiempo, un discur-
so prctico. Adopto adems la hiptesis metodolgica
de que es posible y pertinente, aun respecto del caso
190
normal en que las normas se acatan sin conflictos, re-
construir las situaciones encubiertas de intereses de los
individuos o grupos participantes, simulando, de ma-
nera contrafctica, el caso lmite de un conflicto entre
estos, en que ellos se veran obligados a percibir con
conciencia y a promover estratgicamente sus intereses,
en lugar de satisfacer sus necesidades ocultas, como en
el caso normal, por la sola va de la realizacin de los
valores institucionalizados. Tambin Marx tuvo que ad-
mitir estas hiptesis u otras equivalentes en el anlisis
de las luchas de clases: debi a) distinguir intereses par-
ticulares de intereses generales; b) considerar motivo
suficiente de conflicto la conciencia de intereses justifi-
cados y al mismo tiempo reprimidos, y c) imputar, con
fundamento situaciones de intereses a grupos sociales.
El cientfico social solo puede realizar esta imputacin
de intereses por va de hiptesis, y por cierto de tal
modo que una confirmacin directa de sus hiptesis
solo sera posible en la forma del discurso prctico em-
prendido por los propios participantes. Una confirma-
cin indirecta es posible en el caso de conflictos obser-
vables, en la medida en que las situaciones de intereses
imputadas puedan asociarse con hiptesis acerca de las
motivaciones del conflicto.
Claus Offe proporciona un instructivo panorama
acerca de los ensayos alternativos de establecer un pa-
trn crtico para determinar la selectividad del sistema
poltico y, de ese modo, soslayar las dificultades com-
plementarias que ofrecen los procedimientos de la teo-
ra de sistemas y del conductismo, incapaces de con-
ceptualizar los no-acontecimientos de pretensiones y
necesidades reprimidas, es decir, latentes^^. Tres de esas
^' C. Offe, Politische Herrschaft und Klassenstrukturen, en Kress y D.
Senghaas, eds., Politikwissenschaft, Francfort, 1969, pg. 85.
191
alternativas resultan inutilizables por razones de prin-
cipio fcilmente discemibles:
1. Puede definirse antropol^camente un potencial
de necesidades; la totalidad de las necesidades no satis-
fechas aparece entonces como no-hecho, como indica-
dor de la selectividad, del carcter de dominacin que
un sistema poltico posee en mayor o menor grado
(pg. 85). Empero, ninguna de las teoras de las pulsio-
nes, entre las presentadas hasta ahora, ha podido apor-
tar pruebas, congruentes o empricas, que permitan su-
poner la existencia de una estructura invariable de
necesidades en el hombre. Tomando como ejemplo la
teora mejor perfilada y ms elaborada de las pulsiones,
el psicoanlisis, podemos demostrar de manera con-
vincente, segn creo, la imposibilidad de las premisas
tericas acerca del campo de variacin de los potencia-
les de impulsos agresivos y libidinales^".
2. Dentro del marco de unA filosofa objetivista de la
historia se puede intentar la imputacin de los intereses
sobre la base de rasgos estructurales observables. Pero
las construcciones histricas de carcter teleolgico
adoptan una estructura circular de findamentacin, y
por eso no pueden aportar pruebas empricas convin-
centes: Ese modo de proceder, slo en apariencia res-
petuoso de la "ortodoxia" marxista, corre el riesgo de
elevar a la dignidad de premisa terica la mera demos-
tracin analtica del carcter de clase de las organiza-
ciones del poder poltico y de reducir, al mismo tiem-
po, las particularidades histricas de la selectividad de
un sistema concreto de instituciones (coincidan ellas o
no con el concepto de clase postulado dogmticamen-
te) a la condicin de algo accidental (pg. 86 y sig.).
' " J. Habermas, Erkenntnis..., op. cit., pg. 344 y sigs.
192
3. Tenemos, por ltimo, e[ procedimiento analtico-
normativo, que se basa en opciones esclarecidas respec-
to de estados normales introducidos de manera ms o
menos convencional. En la ciencia social, los anlisis
sistmicos proceden normativamente en ese sentido,
puesto que hasta hoy se carece de una teora que per-
mita recuperar la ventaja que la biociberntica lleva al
funcionalismo de las ciencias sociales y volver apre-
hensibles, sin arbitrariedad, los estados de metas de los
sistemas de sociedad'". El anlisis de sistemas, orienta-
do en sentido normativista, posee escaso contenido em-
prico porque, respecto de puntos de integracin flin-
cionales escogidos al acaso, solo contingentemente
puede hallar los mecanismos eficaces en sentido cau-
sal: Su limitacin analtica surge de la circunstancia de
que no puede distinguir entre la selectividad sistmica
de un sistema de instituciones, por un lado, y el no-
cumplimiento, meramente accidental, de determinadas
normas (pp.t podran cumplirse incluso conservando las
estructuras selectivas), por el otro (pg. 86).
Las otras estrategias enumeradas por Offe pertene-
cen a otro plano. Pueden entenderse como la bsqueda
de indicadores empricos para intereses reprimidos:
1. Se puede proceder de manera inmanente, con-
fi^ontando "pretensin" y "realidad". Este mtodo, ha-
bitual en la literatura del derecho pblico (pretensin
versus realidad constitucional), debe ofi-ecer empero la
prueba de que la pretensin no cumplida en la realidad.
"" Cfr. R. Dbert, Die methodohgische Bedeutungvon Evolutionstheorien fr
den Sozidwissemchaften Funktionalismus, diskutiert am Beispiel der Evolution von
Religionssystem, tesis de doctorado, Francfort, 1973; vase, adems, G.
Schmid, N. Luhmanns funktional-strukturelle Systemtheorie, PV], 1970,
pg. 186 y sigs.
193
en que se apoya la crtica, no es vulnerada solo ten-
dencialmente, sino en trminos sistmicos (pg. 88).
2. Pueden identificarse reglas de exclusin codifica-
das por un sistema poltico (por ejemplo, en la forma
de reglas del derecho administrativo, leyes civiles y pe-
nales). Ese procedimiento resulta insuficiente para el
anlisis de la selectividad estructural en la medida en
que difcilmente puede suponerse que un sistema so-
cial enumere, en forma codificada, la totalidad de las
restricciones en l operantes (pg. 88).
3. Otra posibilidad [...] consistira en la confron-
tacin de procesos poltico-administrativos, no con sus
propias pretensiones o las pretensiones de derecho
constitucional [...], sino con los malentendidos y so-
breinterpretaciones que ellos suscitan, resultados no queri-
dos pero que surgen en los trminos del sistema (pg. 89).
No puede olvidarse, sin embargo, que el sistema pol-
tico contribuye; suficientemente, en todo momento, a
que las pretensiones rechazadas se hagan evidentes.
4. Por ltimo, se puede proceder de manera com-
parativa identificando, por aplicacin de una clusula
de ceteris paribus, las reglas de exclusin que distinguen
un sistema [...] de otro [...]. [Pero] por una parte aque-
llas selectividades, comunes a los sistemas comparados,
no son visibles; por el otro, difcilmente se acierte con
las condiciones que justificaran una aplicacin riguro-
sa de la clusula de ceteris paribus (pg. 87).
Ahora bien, esas insuficiencias de la bsqueda de in-
dicadores seguirn siendo triviales mientras falte una
perspectiva terica en que se inserten. La discrepancia
observable entre norma y realidad jurdicas, las reglas
codificadas de exclusin, la divergencia entre el nivel
efectivo de pretensiones y el nivel de necesidades ad-
mitido polticamente, las represiones que se vuelven vi-
194
sibles cuando se comparan entre s las naciones, todos
esos fenmenos tienen el mismo carcter que otras ma-
nifestaciones de conflicto que solo pueden utilizarse en
un anlisis de las crisis cuando se logra introducirlas en
un sistema terico de descripcin y valoracin. Es lo
que se propone, por principio, el modelo ahogador.
Con ello no aludo a una crtica que se reacoplara em-
pricamente a los fines proyectados por los grupos en
conflicto, y escogidos sobre la base de experiencias pre-
tericas como consecuencia de la toma de partido (en
tal caso, en efecto, esta ltima inmunizara contra las
exigencias de justificacin). La funcin ahogadora de la
teora crtica de la sociedad consistira, ms bien, en la
determinacin de intereses generalizables, y al mismo
tiempo reprimidos, dentro de un discurso simulado vi-
cariamente respecto de grupos que se deslindan entre
s (o que podran deslindarse de manera no arbitraria)
por una oposicin articulada o al menos virtual. Un
discurso de esa ndole, concebido como defensa abo-
gadora"*^, solo puede llevar a resultados hipotticos. No
obstante, para la comprobacin de tales hiptesis es po-
sible buscar, con perspectivas de xito, indicadores es-
cogidos dentro de las dimensiones antes mencionadas.
4. EL FINAL DEL INDIVIDUO?
He procurado fundamentar mi tesis segn la cual las
cuestiones prcticas pueden tratarse discursivamente y
las ciencias sociales tienen, en sus anlisis, Xz posibilidad
metdica de considerar los sistemas de normas como
veritativos. Queda abierta esta cuestin: si en las socie-
""^ J. Habermas, Technik und Wissenschaft ds Ideohgie*, Francfort, 1968,
pg. 137 y sig.
195
dades complejas la formacin de motivos permanece
an efectivamente ligada con normas que requieren jus-
tificacin, o bien los sistemas normativos han perdido
mientras tanto su referencia a la verdad.
La trayectoria seguida por la especie humana, hasta
hoy, confirma la idea de Durkheim, inspirada en sus
concepciones antropolgicas, segn la cual la sociedad ts,
siempre una realidad moral. La sociologa clsica consi-
der axiomtico que sujetos capaces de accin y de len-
guaje solo pueden configurar la unidad de su persona
en conexin con imgenes del mundo y sistemas mo-
rales que garanticen su identidad. La unidad de la per-
sona requiere de la perspectiva, fundamento de la uni-
dad, de un mundo-de-vida creador de cierto orden, que
tiene al mismo tiempo significacin cognitiva y prcti-
co-moral: [...] la funcin ms importante de la socie-
dad es la nomizacin. Su premisa antropolgica es el
deseo de sentido, que en el hombre parece tener la fier-
za de un instinto. Los hombres responden al imperati-
vo congnito de impartir a la realidad un orden provis-
to de sentido. Pero ese orden presupone la actividad
social de crear una construccin del mundo. El estar se-
parado de su sociedad expone al individuo a una mul-
titud de peligros que l no puede enfrentar solo, so
pena, en el caso extremo, de su inminente extincin.
Esa separacin genera tambin en el individuo inso-
portables tensiones psicolgicas, tensiones que tienen
su raz en un hecho antropolgico bsico: la sociali-
dad, Pero, en definitiva, el peligro ltimo de esa sepa-
racin es el de la falta de sentido. Este peligro es la
pesadilla por excelencia en que el individuo est su-
mergido en un mundo caracterizado por el desorden, el
sin sentido y la locura. La realidad y la identidad se
transforman ominosamente en absurdas figuras del ho-
rror. Formar parte de una sociedad es estar "sano" pre-
196
cisamente en el sentido de encontrarse resguardado de
la "insania" ltima del terror anmico. La anomia es in-
soportable, a punto tal que el individuo puede preferir
la muerte. A la inversa, puede empearse en permane-
cer dentro de un mundo nmico a costa de toda clase
de sacrificios y suft'imientos, aun de la muerte, si cree
que este sacrificio final tiene significacin nmica''^.
La fincin principal de los sistemas de interpreta-
cin que procuran la estabilizacin del mundo (world-
tnaintaining) consiste en evitar el caos, es decir, dominar
contingencias. La legitimacin de los regmenes de po-
der y normas bsicas puede entenderse entonces como
una especializacin de esa fincin de conferir senti-
do. Los sistemas religiosos ligaron originariamente de
tal modo la tarea prctico-moral de constituir identida-
des del yo y del grupo (deslinde del yo respecto del gru-
po social de referencia, por un lado, y deslinde de este
respecto del ambiente natural y social, por el otro) con
la interpretacin cognitiva del mundo (el dominio so-
bre los problemas de supervivencia planteados por el
enfi'entamiento tcnico con la naturaleza exterior), que
las contingencias de un ambiente deficientemente con-
trolado pudieron elaborarse al mismo tiempo que los
riesgos principales de la existencia humana; aludo a las
crisis del ciclo vital y a los peligros de la socializacin,
as como a las amenazas a la integridad moral y corpo-
ral (culpa, soledad; enfermedad, muerte). El sentido
que las religiones prometen es siempre ambivalente:
por una parte, esa promesa de sentido conserva la pre-
tensin, constitutiva de la forma de vida sociocultural
vigente hasta hoy, que lleva a los hombres a no darse
por satisfechos con ficciones, sino solamente con ver-
dades, cuando quieren saber por qu algo sucede.
*^ P. Berger, The soredcanopy*, Nueva York, 1967, pg. 22 y sig.
197
cmo ocurre y cmo puede justificarse lo que ellos ha-
cen o deben hacer; por otra parte, esa promesa de sen-
tido ha implicado siempre una promesa de consuelo,
porque las interpretaciones propuestas no se limitan a
llevar simplemente a la conciencia las contingencias in-
quietantes, sino que las hacen soportables (aun cuan-
do, o precisamente cuando, no puedan ser eliminadas
como tales contingencias).
En los primeros estadios del desarrollo social, ante-
riores a las altas culturas, los problemas de la supervi-
vencia y, por consiguiente, las experiencias de la con-
tingencia en el trato con la naturaleza exterior fueron
tan serios que, como claramente lo muestran los con-
tenidos del mito, debieron ser compensados por la
produccin narrativa de una apariencia de orden'*''.
Despus, a medida que aumentaron los controles sobre
la naturaleza exterior, el saber profano se independiz
de imgenes del mundo que se limitaron cada vez ms
a sus tareas de integracin social. Por ltimo, las cien-
cias tuvieron el monopolio en la interpretacin de la
naturaleza exterior; desvalorizaron las interpretaciones
globales heredadas y trasplantaron el modo de la creen-
cia a una actitud cientificista que solo admite la fe en
las ciencias objetivantes. En este mbito, las contin-
gencias son reconocidas; en buena parte se las puede
dominar tcnicamente y sus consecuencias se vuelven
soportables: las catstrofes naturales son definidas
como desgracias sociales de carcter mundial, y sus
efectos se aminoran mediante operaciones administra-
tivas emprendidas en vasta escala (cosa interesante, las
consecuencias de la guerra pertenecen a esa misma ca-
'"'' Cfr., sobre esto, las investigaciones antropolgicas de C. Lvi-Strauss:
Das Ende des Totemismus*, Francfort, 1965; Strukturale Anthropologie*,
Francfort, 1967, pg. 181 y sigs.; MythologfcaI* y Mythohgica//*, Francfort,
1971-72.
198
tegora de la humanidad administrada). En los mbitos
de la convivencia social, en cambio, la complejidad cre-
ciente ha engendrado una masa de nuevas contingen-
cias sin que haya aumentado en igual medida la capa-
cidad para dominarlas. As, el ansia de interpretaciones
que superen la contingencia, que quiten a lo azaroso
an no controlado su carcter de tal, ya no se dirige ha-
cia la naturaleza; pero renace, con mayor fuerza, en el
sufrimiento que ocasionan procesos que la sociedad no
ha podido someter a sus mecanismos de autogobierno.
Mientras tanto, las ciencias sociales no pueden asumir
ya las funciones de imagen del mundo; ms bien di-
suelven la ilusin metafsica de un orden, tal como ha-
ba sido producida por las filosofas objetivistas de la
historia. Al mismo tiempo, contribuyen a incrementar
contingencias evitables: en su estado actual, no pueden
producir un saber aplicable como tcnica social, supe-
rador de la contingencia; pero tampoco confan en es-
trategias tericas ms fuertes que abarquen la diversi-
dad de las contingencias aparentes (engendradas por una
tendencia nominalista) y vuelvan asequible la conexin
objetiva de la evolucin social. Por cierto que, respecto
de los riesgos de la vida individual, es impensable una
teora que cancele, interpretndolas, las facticidades de
la soledad y la culpa, la enfermedad y la muerte; las
contingencias que dependen de la complexin corporal
y moral del individuo, y son insuprimibles, solo admi-
ten elevarse a la conciencia como contingencias: tene-
mos que vivir con ellas, por principio sin esperanza.
Por otra parte, en la misma medida en que las im-
genes del mundo pierden su contenido cognitivo, la
moral es despojada de interpretaciones sustanciales, y
formalizada. La razn prctica ni siquiera puede fijn-
darse ya en el sujeto trascendental; la tica comunicati-
va se aferra solo a las normas bsicas del discurso ra-
199.
cional, a un factum de la razn ltimo, respecto del
cual, por cierto, si no es ms que un mero factum que
no admite ulteriores elucidaciones, no se advierte por
qu dimanara an de l una virtud normativa, que or-
ganizara la autocompresin del hombre y orientase su
accin.
En este punto podemos volver a nuestra pregunta
inicial. Si las imgenes del mundo han entrado en quie
bra por el divorcio entre sus ingredientes cognitivos y
de integracin social, y si hoy los sistemas de interpre-
tacin destinados a estabiUzar el mundo son cosa del
pasado, quin cumple entonces la tarea prctico-moral
de constituir la identidad del yo y del grupo? Podra
una tica lingstica universalista, que ya no se asocia-
ra con interpretaciones cognitivas de la naturaleza y de
la sociedad, a) estabilizarse a s misma suficientemente,
y b) asegurar estructuralmente las identidades de indi-
viduos y grupos en el marco de una sociedad mundial?
O una moral universal, de raigambre cognitiva, est
condenada a convergir en una grandiosa tautologa, en
que una exigencia de la razn, superada por el proceso
evolutivo, se limite a oponer a la autocomprensin ob-
jetivista del hombre la vaca afirmacin de s misma?
Quiz se han cumplido ya, bajo la cubierta retrica de
una moral que se ha vuelto universalista y al mismo
tiempo impotente, transformaciones en el modo de so-
cializacin que afectan a la forma de vida sociocultural
como tal? El nuevo lenguaje universal de la teora de
sistemas indica que las vanguardias han emprendido
ya la retirada hacia identidades particulares, en la me-
dida en que se acomodan al sistema espontneo de la
sociedad mundial como los indios en las reservas de
Estados Unidos? Por ltimo, ese retroceso definitivo
cumple la renuncia a la referencia inmanente a la ver-
dad de normas configuradoras de motivos?
200
Ahora bien, no puede motivarse todava suficiente-
mente una respuesta afirmativa a estas preguntas invo-
cando la lgica del desarrollo de las imgenes del mun-
do. En primer lugar, en efecto, la repolitizacin de
la tradicin bblica observable en la discusin teol-
gica contempornea (Pannenberg, Moltmann, Solle,
Metz)''^, y que coincide con un emparejamiento de la di-
cotoma ms ac/ms all, no implica un atesmo en el
sentido de una liquidacin sin residuos de la idea de Dios
(aunque despus de esta masa de pensamientos crticos
difcilmente se pueda salvar consecuentemente la idea del
Dios personal). La idea de Dios se conserva en el concep-
to de un bgos que determina a la comunidad de los cre-
yentes y, con ello, a la trama de vida real de una socie
dad que se autoemancipa; Dios pasa a ser el nombre de
una estructura comunicativa que obliga a los hombres,
so pena de la prdida de su humanidad, a superar su na-
turaleza emprica y contingente encontrndose mediata-
mente, a travs de algo objetivo que ellos mismos no son.
En segundo lugar, no est decidido si el impulso fi-
losfico a pensar el mundo como unidad demitologi-
zada no puede conservarse tambin en el elemento de
la argumentacin cientfica. Sin duda, la ciencia no
puede asumir finciones de imagen del mundo; pero las
teoras universales (se refieran al desarrollo social o a
la naturaleza""^) contradicen menos a un pensamiento
cientfico consecuente que a su incomprensin en el
malentendido positivista. Tambin esas estrategias te-
ricas contienen, como aquellas imgenes del mundo
que sucumbieron bajo una crtica ilevantable, una pro-
mesa de sentido: la superacin de las contingencias; al
^ Vase T. RendtorfF, Theoriedes Christentums, Gtersloh, 1972, pg. 96
y sigs.
'^ C. F. von Weizscker, Die Einheit der Natur, Stuttgart, 1971.
201
mismo tiempo, sin embargo, quieren quitar a esa pro-
mesa la ambivalencia de la pretensin de verdad y de
un cumplimiento solo aparente. Ya no podemos de-
fendemos de esas contingencias, ahora admitidas, pro-
duciendo una ilusin racionalizante.
La circunstancia de que la lgica de desarrollo de las
imgenes del mundo no excluye un modo de socializa-
cin referido a la verdad puede ser consoladora. No
obstante, los imperativos de autogobierno de socieda-
des de elevada complejidad podran determinar que la
formacin de motivos se desprendiese de normas sus-
ceptibles de justificacin, y dejase de lado, por as decir,
esa superestructura normativa ahora desacoplada. Con
ello los problemas de legitimacin desapareceran per
se. En favor de esta tendencia atestigua una serie de re-
flejos de la historia espiritual que recordar aqu bajo
algunos pocos ttulos.
d) Podemos observar, desde hace ms de un siglo,
el cinismo de una conciencia burguesa que por as de-
cir se desmiente a s misma: en la filosofa, en una con-
ciencia de la poca dominada por el pesimismo cultural
y en la teora poltica. Nietzsche radicaliza la experien-
cia de que las ideas a las que poda enfi-entarse una re-
alidad fueron suprimidas: Por qu es entonces necesa-
rio el advenimiento del nihilismo? Porque son los
valores mismos que hemos tenido hasta hoy los que lo
llevan en sus entraas como su consecuencia ltima;
porque el nihilismo es la lgica, pensada hasta el final,
de nuestros grandes valores e ideales: porque no tene-
mos ms que vivir el nihilismo para entender cul era
el verdadero vabr de esos "valores"'*''. Nietzsche elabo-
ra la despotenciacin histrica de las pretensiones de
"' F. Nietzsche, Werh, ed. Schlechta, vol. III, pg. 635.
202
validez normativa, as como los impulsos darwinistas
hacia una autodestruccin naturalista de la razn.
Reemplaza la pregunta cmo son posibles los juicios
sintticos a priori? por esta otra: por qu es necesa-
rio creer en tales juicios?. Las verdades son sustituidas
por las valoraciones. Una doctrina perspectivista de
los afectos reemplaza a la teora del conocimiento; he
aqu su principio supremo: Toda creencia y todo tener-
por-verdadero son necesariamente falsos, puesto que no
existe un mundo verdadero''^. Nietzsche tena en cuen-
ta todava el efecto chocante de sus revelaciones, y su
estilo heroico deja ver el dolor que de todos modos
provocaba en l su separacin del universalismo de la
Ilustracin. Todava en la recepcin de las ideas de
Nietzsche, durante la dcada de 1920, hasta llegar a
Gottfried Benn, Cari Schmitt, Ernst Jnger y Arnold
Gehlen, encontramos un eco de esa ambivalencia. Hoy
aquel dolor se ha reducido a nostalgia o aun para
lo cual las orientaciones complementarias del positivis-
mo y del existencialismo han creado la base ha re-
trocedido a una nueva ingenuidad, aunque no la que
Nietzsche postul cierta vez: quien todava discute
acerca del carcter veritativo de las cuestiones prcticas
est, en el mejor de los casos, desactualizado.
b) La revocacin de los ideales burgueses se infiere
de manera particularmente clara en el retroceso de la
teora de la democracia (que sin duda desde el comien-
zo tuvo una variante radical y otra proclive al liberalis-
mo)''^. Como reaccin frente a la crtica marxista a la
democracia burguesa. Mosca, Pareto y Michels introdu-
jeron la teora de las lites de poder como antdoto rea-
lista y cientfico contra el idealismo del derecho natural.
' Ibid.. pg. 480.
*' J. Habermas, Naturrecht und Revolution, en Theorie und Praxis, op.
cit., pg. 89 y sigs.
203
Schumpeter y Max Weber acogieron estos elementos
de contra-ilustracin en una teora de la democracia de
masas; en su pathos mortificado se refleja todava el sa-
crificio que parece significarles esa visin, presunta-
mente mejor, de antropologa pesimista. Una nueva ge-
neracin de tericos de la lite ha ido mas all del
cinismo y la autoconmiseracin; proclama a Tocquevi-
lle como venerable precursor y admite el nuevo elitis-
mo, con mejor conciencia, como la nica alternativa
frente a la noche del totalitarismo en que todos los ga-
tos son pardos. Peter Bachrach^", en su teora del poder
democrtico de las lites, que sigue las huellas de
Komhauser, Lipset, Truman y Dahrendorf, ha exhibido
un interesante proceso de reduccin. La democracia ya
no se define por el contenido de una forma de vida que
hace valer los intereses generalizables de todos los in-
dividuos; ahora no es ms que el mtodo de seleccin
de lderes y de los aditamentos del liderazgo. Por de-
mocracia ya no se entienden las condiciones en que
todos los intereses legtimos pueden ser satisfechos me-
diante la realizacin del inters findamental en la au-
todeterminacin y la participacin; ahora no es ms
que una clave de distribucin de recompensas confor-
mes al sistema, y por tanto un regulador para la satis-
faccin de los intereses privados; esta democracia hace
posible el bienestar sin libertad. La democracia ya no se
asocia con la igualdad poltica en el sentido de una dis-
tribucin igual del poder poltico, es decir, de las opor-
tunidades de ejercer poder; la igualdad poltica solo sig-
nifica ahora el derecho formal al acceso al poder con
iguales posibiUdades, es decir, el derecho igual a ser
elegido en posiciones del poder. La democracia ya no
^ P. Bachrach, Die Theorie der demokratischen Eliteherrschaft, Francfort,
1967.
204
persigue el fin de racionalizar el poder social mediante
la participacin de los ciudadanos en procesos discursi-
vos de formacin de la voluntad; ms bien tiene que
posibilitar compromisos entre las lites dominantes. Con
ello, en definitiva, se abandona tambin la sustancia de
la teora clsica de la democracia; ya no todos los pro-
cesos de decisin de alcance poltico, sino solo las de-
cisiones del sistema de gobierno definidas como polticas
deben someterse a los mandatos de la forrnacin demo-
crtica de la voluntad. Por virtud, entonces, de un plu-
ralismo de las lites que sustituye a la autodetermina-
cin del pueblo, el poder social ejercido como si fiese
un poder privado se descarga de la necesidad de legiti-
marse y se vuelve inmune al principio de la formacin
racional de la voluntad: segn esta nueva teora del po-
der, las condiciones de la democracia se satisfacen cuan-
do a) los electores pueden optar entre lites com-
petidoras; b) las lites no logran que su poder se vuelva
hereditario ni consiguen impedir a nuevos grupos so-
ciales el ascenso a posiciones de lite; c) las lites se ven
obligadas a apoyar coaliciones cambiantes, de manera
que no puede imponerse una forma de poder exclu-
yente, y d) las lites que dominan en los diversos m-
bitos de la sociedad por ejemplo, en la economa, la
educacin y el arte no pueden forjar una alianza^^
c) La historia de la cultura ofrece abundantes sn-
tomas de una destruccin de la razn prctica; hemos
indicado algunos ejemplos. En ellos se expresa un cam-
bio de posicin de la conciencia burguesa, que admite
diversas interpretaciones. Quiz se trata de fenmenos,
con raz de clase, consistentes en un retroceso respecto
de exigencias universalistas, pretensiones de autonoma
y expectativas de autenticidad; si es as, tan pronto
5' Ibid., pg. 8.
205
como se reclame por ellos correr peligro el compro-
miso de clases del capitalismo tardo. O se trata, tal vez,
de un movimiento general contra una cultura que se
impone sin alternativas (y que se ha hecho universal
pese a su origen burgus), es decir, contra una forma
de vida fundamental de la historia del gnero humano,
en que la lgica de una reproduccin de la sociedad
discurre a travs de normas veritativas. La interpreta-
cin radical que juzga cuestionado el modo de sociali-
zacin de la especie converge en la tesis del final del
individuo.
La afirmacin lapidaria de Landmann: Los tres si-
glos del individuo se han cumplido^^, puede enten-
derse todava como retoo de una crtica de la cultura
que ve desaparecer, con la Europa tradicional, una de-
terminada formacin histrica del espritu humano.
Aqu considero, en cambio, aquellas interpretaciones
despiadadas que diagnostican la muerte de la figura del
individuo burgus en el sentido de que la reproduccin
de las sociedades ultracomplejas impone una disbcacin
en el plano de las instancias hasta hoy constitutivas. Con la
figura histrica del individuo burgus entraron en es-
cena aquellas exigencias (todava incumplidas) de orga-
nizacin autnoma del yo en el marco de una praxis
independiente es decir, fiandada racionalmente,
exigencias en las que se explcita la lgica de una socia-
lizacin universal (eficaz desde el comienzo, aunque
an no desplegada) por va de la individuacin. Si esta
forma de reproduccin se abandonase junto con los
imperativos que le son inherentes en el plano lgico,
ello significara que el sistema de sociedad no podra se-
guir produciendo su unidad a travs de la formacin de
la identidad de los individuos socializados: la constela-
'^ M. Landmann, Das Ende des Individuums, Stuttgart, 1971.
206
cin de lo universal y lo singular habra dejado de ser
pertinente para un estado de la sociedad que se ha con-
vertido en un agregado.
Horkheimer y Adorno despliegan estas ideas como
Dialctica del Iluminismo, resumida por A. Wellmer del
siguiente modo: El destino exterior en que el hombre
tiene que verse envuelto en su esfiierzo por emancipar-
se de su estado de cada en la naturaleza, es al mismo
tiempo tambin su destino interior; un destino que la
razn tiene que soportar por s misma. Y a la postre,
los sujetos, por cuya obra haba comenzado el sojuzga-
miento, la cosificacin y el desencanto de la naturaleza,
quedaron ellos mismos tan sometidos, cosificados y de-
sencantados para s mismos que sus esfierzos libera-
dores se trocaron en lo contrario: en el afianzamiento
de esa trama de no-conciencia en que se encuentran
aprisionados. Desde que se dejaron atrs las imgenes
animistas del mundo se instal esa dialctica de la
Ilustracin, que en la sociedad industrial capitalista ha
llegado a tal punto que ahora "el hombre pasa a ser an-
tropomorfismo ante el hombre"^^. Este diagnstico
coincide con el de Gehlen y Schelsky, no en su fijnda-
mentacin, pero s en su sustancia. La reflexin de
Schelsky sobre la concepcin de s del hombre en la ci-
vilizacin cientfica llega al resultado de que el proce-
so de la creacin cientfico-tcnica genera una diso-
lucin total de la historia tal como haba transcurrido
hasta hoy y un cambio de identidad del hombre:
[...] ese sentido para "el hombre" es, sin duda, mucho
ms que el mero contragolpe ideolgico-moral frente a
la autoproduccin tcnico-cientfica del hombre; es la
documentacin de una nueva alienacin de s del hom-
^^ A. Wellmer, Kritische GeseUschaftstheorie und Positivismus, Francfort,
1969, pg. 139.
207
bre, aparecida con la civilizacin cientfica. El peligro
de que el creador se pierda en su obra, de que el cons-
tructor se pierda en su construccin, es ahora la ten-
tacin metafsica del hombre. El hombre se detiene,
aterrado, antes de transferirse a la objetividad autopro-
ducida, al ser construido, y sin embargo trabaja ince-
santemente en la prosecucin de ese proceso de objeti-
vacin tcnico-cientfica de s. Si primero el hombre
entendi, y lament, el advenimiento del mundo tc-
nico, racional, del trabajo, como un divorcio entre l y
el mundo, como una alienacin respecto de una vieja
"unidad sustancial" con el mundo, la nueva unidad del
hombre con el mundo se convierte ahora, en virtud de
la construccin y elaboracin del mundo por obra del
espritu, en una amenaza a la identidad del hombre que
l haba adquirido, precisamente, en ese divorcio. El so-
portar la separacin, esa exigencia lrima de Hegel res-
pecto del "tormento de la poca", posibilitaba todava
la identificacin del hombre con su vieja subjetividad
metafsica precisamente por el hecho de que l la ha-
ba "desprendido" del mundo de la sociedad naciente
del trabajo; hoy esa separacin ya se disipa en el desa-
rrollo histrico, y la nueva apatridad metafsica que la
unidad-hombre-mundo impone se documenta en una
nostalgia metafsica por el pasado, se fija en el recuerdo
de la libertad de que gozaba el sujeto en la separacin
y la alienacin respecto del mundo^''. Schelsky se eva-
de, sin duda, de la consecuencia de su razonamiento
en cuanto retrocede a un punto de vista que trascien-
de (al menos para su poca), en total, la esfera de la so-
ciedad^^ y percibe la permanente reflexin metafsica
''' H. Schelsky, Der Mensch in der wissenschaftHchen ZivUisation, en
Auf der Suche nach Wirklichkeit, Dsseldorf, 1965, pg. 468.
*' H. Schelsky, Ortsbestimmung der deutschen Soziologie, Dssdoif, 1959,
pg. 96 y sigs.
208
como un medio viable por el cual el individuo amena-
zado puede sustraerse de las coerciones de la objetiva-
cin y reinstalarse ms all de los lmites de lo social:
El permanente ascenso de la conciencia reflexionante
dentro de s misma es inducido precisamente por la ob-
jetivacin tcnico-cientfica de las operaciones de con-
ciencia; es la forma en que el sujeto pensante puede
adelantarse a su propia cosificacin y as se asegura su
superioridad sobre su propio proceso mundial .
Schelsky escribi estas palabras diez aos antes de
que apareciera Negativen Dialektik, de Adorno, y a nada
se adecan mejor que a la existencia de este ltimo.
Pero este, ms consecuente que Schelsky, no se forja
ilusiones acerca de la muerte del individuo burgus;
ms bien ve todava en la insfitucionalizacin de la re-
flexin permanente^^ una valorizacin de la indivi-
dualidad que meramente enmascara su destruccin.
Bajo el ttulo Dummer August apunta Adorno: Que
el individuo haya sido liquidado por completo, he ah
un pensamiento demasiado optimista. En su negacin
concluyente, en la abolicin de la mnada por la soli-
daridad, ira implcita la salvacin del individuo, que
justamente devendra particular por su relacin con lo
universal. Nada ms ajeno al actual estado de cosas.
La desgracia no sobreviene como eliminacin radical
de lo sido, sino en cuanto lo que est condenado his-
tricamente es asesinado, neutralizado, se lo arrastra
impotente y ominosamente decae. En medio de las
unidades humanas estandarizadas y administradas
prospera el individuo. Hasta se le protege y gana valor
de monopolio. Pero en verdad es todava meramente
la ftincin de su propia unicidad, una pieza de escapa-
^' H. Schelsky, Der Mensch ... , op. cit., pg. 471.
*' H. Schelsky, Ist Dauerreflexion institutionalisierbar?, en Auf der Suche
nach Wirklichhit, op. cit., pg. 250 y sigs.
209
rate como aquellos monigotes que antao despertaban
el asombro y reciban las burlas de los nios. Puesto
que ya no lleva una existencia econmica autnoma,
su carcter entra en contradiccin con su papel social
objetivo. Precisamente por virtud de esa contradiccin
se lo cuida como en un parque de reservas naturales, se
goza de l en la contemplacin ociosa'^.
Las discusiones sobre la grandeza y decadencia del
sujeto burgus fcilmente se vuelven caprichosas por-
que nosotros, despus de Hegel, estamos mal pertre-
chados para entrar en la historia de la conciencia. Esto
es patente en la argumentacin de B. Willms^^, quien
pretende deslizarse entre Gehlen y Luhmann armado
otra vez con una figura hegeliana, proyectando la for-
macin de la identidad del individuo burgus al plano
de las relaciones internacionales e igualando la grandeza
del sujeto burgus con la universalidad histrico-mun-
dial de una posicin imperialista de poder (de Estados
Unidos y Europa), relativizada hoy por China y el
Tercer Mundo. La miseria del sujeto burgus consiste
entonces en su particularidad no elevada al concepto.
Si se interpreta la filosofa del derecho de Hegel desde la
perspectiva de Cari Schmitt, es posible aceptar ese pro-
cedimiento; pero al menos habr que preguntarse en se-
guida si las estructuras formales de la tica lingstica,
en que se explcito el humanismo burgus desde Kant
hasta Hegel y Marx, no refleja nada ms que un mono-
polio de definicin de la humanidad, monopolio arro-
gado por va decisionista (La historia de la sociedad
burguesa es la historia de quienes definen quin es hom-
bre), o si ms bien esa reduccin misma no representa
^* T. W. Adorno, Minima Morda*, Francfort, 1951, pg. 251 y sig.
" B. Willms, Revolution oder Protest, en op. eil., pg. 11, y System
und Subjekt, en Theorie der Gesellschaft, Francfort, 1973, suplemento I.
210
una de esas melodas de la automutilacin burguesa, lar-
gamente ejecutadas, y que mientras tanto se han pues-
to al alcance de cualquiera; acerca de ellas consigna
Adorno: De la crtica de la conciencia burguesa queda
solo aquel encogimiento de hombros con que todos los
mdicos testimoniaron su pacto secreto con la muerte^".
d) Hasta hoy no se ha logrado arrancar la tesis del
final del individuo del mbito del malestar y de la ex-
periencia de s de ciertos intelectuales, y someterla a
contrastacin emprica. Ahora bien, la subjetividad no
es algo interior; en efecto, la reflexividad de la persona
crece a la par de su exteriorizacin. La identidad del yo
es una estructura simblica que, para estabilizarse, tiene
que alejarse cada vez ms de su centro a medida que
aumenta la complejidad de la sociedad; la persona est
expuesta a contingencias cada vez mayores y es pro-
yectada a una red, que se espesa de continuo, de esta-
dos de desamparo recprocos y de necesidades de pro-
teccin que van revelndose. Por eso desde Marx las
limitaciones de la estructura social, que obstaculizan el
proceso de individuacin y deforman esa estructura del
estar fliera-de-s-cabe-s (que perturban, por tanto, el pre-
cario equilibrio entre exteriorizacin y apropiacin),
se analizaron bajo el ttulo alienacin (Entfremdung).
Alienation, mientras tanto, se ha convertido en el ttulo
de una tendencia de investigacin de la psicologa social^^.
Etzioni entiende alienation como impenetrabili-
dad del mundo para el actor, que somete a este a flier-
zas que no comprende ni gobiema^^. De este tipo de
'^ T. W. Adorno, op. dt., pg. 109,
" L. S. Feuer, What is alienation? The career of a concept, en Stein y
Vidich, eds., Sociohgy on triol, Englewood CliFs, 1963; vanse, adems, los
trabajos de K. Kenniston, R. D. Laing, G. Sykes, y la bibliografa sobre la
anomia, los urban probkms, los problemas de identidad, etc.
" A. Etzioni, The active Society, Nueva York, 1968, pg. 618.
211
alienacin Etzioni distingue otra, oculta: la inautenti-
cidad (Uneigentlichkeit), palabra que por cierto en el
mundo de lengua alemana tiene otras connotaciones
que en francs. Una relacin, institucin o sociedad
son inautnticas (inauthentic) si proporcionan la apa-
riencia de accesibilidad cuando las condiciones bsicas
son alienantes (pg. 619). Esta diferenciacin procura,
en primer trmino, abarcar la circunstancia de que en
las sociedades del capitalismo tardo los fenmenos de
alienacin se han separado del pauperismo; pero sobre
todo toma en cuenta la notable fuerza integradora y la
elasticidad sociales, exteriorizadas en el hecho de que
los conflictos sociales pueden ser desplazados al plano
de problemas psquicos, siendo imputados entonces a
los individuos como un asunto privado, mientras que
despus esos conflictos anmicos repolitizados en la for-
ma de la protesta son recapturados, es decir, transfor-
mados en problemas susceptibles de manejo adminis-
trativo e institucionalizados como testimonio de la
existencia de mrgenes de tolerancia efectivamente am-
pliados. El movimiento de protesta estudiantil de los
ltimos aos ofrece abundante ilustracin de ese me-
canismo. Una importante experiencia fueron las estra-
tegias que apuntaban, mediante ingeniosas provoca-
ciones, a desnudar el poder; en general, no lograron su
propsito. En lugar de obtener que la fuerza normativa
de las instituciones se desenmascarara en la forma de
una represin abierta (lo que tambin sucedi), los um-
brales de tolerancia fueron disminuidos; los titulares de
los diarios informan ya sobre las huelgas universitarias
y las iniciativas de ciudadanos con el lastimoso aadido
sin incidentes: las nuevas tcnicas de manifestacin
no han modificado mucho ms que el nivel de expec-
tativas. As surge una zona gris en que el sistema social
no puede soportar las resistencias no institucionaliza-
212
das (o an no institucionalizadas) que l engendra, sin ^
tener que resolver los problemas que constituyen la
ocasin, el motivo o la causa de las protestas. Los gol-
pes dirigidos a las paredes rebotan en muros de goma.
Este deslinde metafrico de un campo de fenme-
nos nada explica; en el mejor de los casos, ilustra el he-
cho de que los fenmenos de la alienacin son reem-
plazados cada vez ms por las manifestaciones de la
inautenticidad. Sobre todo permanece oscuro cmo ha
de interpretarse esa inautenticidad cuyas huellas Etzioni
persigue en el sistema del trabajo social, en la publici-
dad poltica, en las relaciones entre grupos y en el sis-
tema de la personaUdad^^. Se trata de reacciones, in-
controlables en el largo plazo, contra el continuo
deterioro de las estructuras normativas, reacciones que
impiden satisfacer la creciente necesidad de autogo-
bierno del sistema poltico-econmico? O asistimos a
los dolores del parto de un modo de socializacin com-
pletamente nuevo? Podra suceder que ambas tendencias
(tanto el eudemonismo social, suscitado y allanado po-
lticamente, comprensible segn los principios de una
tica estratgico-utilitarista, cuanto la agudizada pleo-
nexia, promovida subculturalmente, que se contenta en
campos de contingencia amphados con el programa de
la satisfaccin directa) encuentren un denominador co-
mn en la renuncia a una justificacin de la praxis se-
gn normas veritativas.
Como no advierto el modo en que podran decidir-
se empricamente estas cuestiones con un abordaje di-
recto, las contrastar por va indirecta, examinando la
teora de Luhmann, que parte del supuesto, no sometido a
discusin, de que la procuracin de motivos, necesaria
Ibid., pg. 633 y sigs.
213
para el sistema, en modo alguno est hoy restringida
por sistemas de normas doctrinarios, que seguiran
una lgica propia, sino que nicamente responde a im-
perativos de autogobierno.
5. COMPLEJIDAD Y DEMOCRACIA
Para Luhmann, una teora de la comunicacin que
analice los problemas de legitimacin con referencia a
la corroboracin discursiva de las pretensiones de vali-
dez normativas se encuentra out ofstep con la realidad
social*''. Luhmann escoge como problema inicial, no
la fundamentacin de normas y opiniones (es decir, la
constitucin de una praxis racional), sino el hecho de
que los sistemas complejos de accin se encuentran, en
un mundo contingente (es decir, que podra ser de otro
modo), bajo el imperio de la selectividad: Habermas
considera al sujeto, y a la intersubjetividad anterior a l,
sobre todo como potencial de fundamentacin verita-
tiva; juzga que el ser sujeto consiste en la posibilidad de
indicar fundamentos racionales en la comunicacin in-
tersubjetiva, de avenirse a tales razones o a la reflitacin
de las propias. Pero con ello apresa solo un aspecto se-
cundario (y adems, a mi juicio, condicionado por la
poca y hace mucho tiempo superado), cuyo supuesto
es un concepto del sujeto de races mucho ms hon-
das*^. El intento de asociar lo que tradicionalmente
la humanidad occidental pretende bajo el ttulo de la
"razn" con un concepto de sujeto [as concebido],
llevara, segn Luhmann, a menospreciar de manera sis-
temtica el problema de la complejidad del mundo: El
'"" J. Habermas y N. Luhmann, op. cit., pg. 293.
'^ Ibid., pg. 326 y sig.
214
sujeto debe concebirse ante todo como selectividad
contingente (pg. 327). Los problemas del poder y de
la distribucin, que se plantean desde el punto de vista
de la estructura de clases de una sociedad, se han vuel-
to obsoletos^^; trasuntan una perspectiva europea tra-
dicional, encubridora de los problemas genuinos: los
que se presentan para el punto de vista de los campos
de alternativa y las capacidades de decisin.
Casi todo podra ser posible, y casi nada puedo yo
cambiar: he ah el modo en que Luhmann enuncia su
intuicin bsica. Esto podra interpretarse en el sentido
de que sociedades de clase muy complejas han amplia-
do considerablemente, sobre la base de su potencial
productivo, el campo de las posibilidades de controlar
su contorno y organizarse a s mismas; pero que, por
otro lado, a causa de su principio espontneo de orga-
nizacin estn sometidas a restricciones que les impi-
den un aprovechamiento autnomo de ese campo de
posibilidades abstractas, restricciones que, adems, en-
gendran por s mismas un exceso de complejidad (evi-
table) del ambiente^''. No obstante, Luhmann de hecho
interpreta esa intuicin en el sentido contrario, dicien-
do que el sistema de sociedad, con un campo de con-
tingencia notablemente ampliado, ha obtenido grados
de libertad que le llevan a plantearse a s mismo pro-
blemas y decisiones cada vez ms apremiantes: las es-
tructuras y estados de los sistemas complejos de socie-
dad son contingentes al menos en el mbito de la
organizacin y la poltica, y por tanto susceptibles de
eleccin prctica, pero ello ocurre de tal modo que la
eleccin entre las alternativas que el sistema mismo crea
constituye un problema que relativiza a todos los de-
' ' Ibid., pg. 327.
" W. D. Narr y C. Offe, Wohlfahrtstaat und Massenloyalitt, Colonia,
1973, Einleitung.
215
ms. Una vez que Luhmann ha distinguido entre com-
plejidad sistmica y complejidad del ambiente deter-
minadas e indeterminadas^^, el genuino problema de la
reduccin no estriba ya en la complejidad (indetermi-
nada) del ambiente, sino en la complejidad del am-
biente que se ha hecho determinable a travs de esbo-
zos de ambiente relativos al sistema; estriba, entonces,
en el hecho de que el sistema resulta excedido por su
propia capacidad de resolver problemas. Los sistemas
de sociedad muy complejos tienen por delante la gra-
vosa tarea de resolver los problemas derivados de su au-
tonoma creciente, es decir, las constricciones que les
impone su mayor libertad.
Establecido este orden de problemas, los pasos si-
guientes se imponen por s solos. El problema de la
complejidad del ambiente exige una aplicacin esen-
cialista y excluyente del concepto de sistema. De all se
sigue: 1) Las sociedades complejas ya no se cohesionan
ni integran a travs de estructuras normativas; su uni-
dad ya no se genera intersubjetivamente, a travs de
una comunicacin en que participen los individuos so-
cializados; ms bien, la integracin sistmica, tratada
desde el punto de vista del autogobierno, se indepen-
diza de una integracin social asequible al punto de vis-
ta del mundo-de-vida. 2) La comprensin de s y del
mundo, desacoplada de la identidad sistmica, en la
medida en que se aferr a la tradicin europea (es de-
cir, se oriente segn pretensiones normativas), se desli-
za hacia crculos parciales; en caso contrario, se des-
prende de cualquier orientacin normativa y lleva al
individuo hasta la situacin de conciencia del sistema
en cuanto le ensea a proyectar, soportar y tomar
como base de toda su [...] vivencia y accin selectivas
'* J. Habermas y N. Luhmann, op. cit., pg. 300 y sigs.
216
un mundo contingente e indeterminado en el plano de
las ultimidades nticas^^. 3) La reproduccin de las so-
ciedades muy complejas depende del sistema de auto-
gobierno diferenciado: el sistema poltico. Mediante el
aumento de su capacidad de elaborar informacin, y su
indiferencia frente a los otros sistemas parciales de la
sociedad, el sistema poltico adquiere una autonoma
privilegiada: La poltica ya no puede dar por supuestas
las bases de su decisin, sino que tiene que crearlas [por
s misma]. Debe operar su propia legitimacin en una
situacin que se define como estructuralmente indeter-
minada y como abierta tanto respecto de las posibili-
dades de consenso cuanto respecto de los resultados
apetecidos^". El hecho de que el sistema de legitima-
cin se haya separado de la administracin posibilita la
autonoma del proceso de adopcin de decisiones res-
pecto del input en motivaciones, valores e intereses ge-
neralizados. 4) Puesto que el sistema de sociedad ya no
puede constituir un mundo que configure la identidad
de los sistemas parciales^\ las ftmciones de la poltica
ya no pueden interpretarse con la mira puesta en una
poltica correcta que la sociedad exigira al sistema ad-
ministrativo; dicho con una frmula escueta, se trata
de que el sistema poltico no puede derivar ms su
identidad de la sociedad, puesto que, precisamente, es
ella la que lo reclama como un sistema contingente,
que podra ser de otro modo. Debe identificarse a s
mismo, entonces, mediante la eleccin de sus estructu-
ras en una situacin de conciencia que no es aprehen-
sible con los conceptos europeos tradicionales^^. En
" N. Luhmann, Komplexitt und Demokratie, op. cit., pg. 316.
/ t , pg. 317.
" N. Luhmann, Politikbegriffe und die "Politisiemng" der Verwaltung,
en Demokratie und Verwaltung, Berlin, 1972, pg. 211 y sigs.
'2 Ibid., pg. 220.
217
tales condiciones carece de sentido la pretensin de ele-
var la reflexividad de la administracin reacoplndola
con la sociedad a travs de la participacin y la for-
macin discursiva de la voluntad: Los procesos de
decisin son [...] procesos de exclusin de otras posi-
bilidades. Producen ms "no" que "s", y cuanto ms
racionalmente proceden y someten a contraste un n-
mero mayor de posibilidades, tanto ms elevada es su
tasa de negacin. Reclamar una participacin intensa y
comprometida de todos significara elevar la fiaistracin
a la condicin de principio: quien entienda de ese
modo la democracia debe arribar, de hecho, a la con-
clusin de que es incompatible con la racionalidad^^
5) Este nuevo abordaje que es la teora de sistemas im-
plica un sistema que pretende ser universal y que se in-
terpreta, deslindndose de abordajes opuestos, por la
va de una reformulacin de los conceptos clsicos fun-
damentales (como poltica, dominacin, legitimidad,
poder, democracia, opinin pblica, etc.)^''. Cada una
de estas traducciones a la teora de sistemas es, al mis-
mo tiempo, una crtica al modo europeo tradicional
de formacin de conceptos, que Luhmann juzga ina-
decuado y envejecido en esta mutacin evolutiva que
nos ha llevado a la sociedad posmodema; tan pronto
como pasa a primer plano el problema de la compleji-
dad del mundo, se vacan de sentido los problemas re-
lativos al modo de alcanzar una organizacin racional
de la sociedad y a la formacin de motivos por medio
de normas veritativas.
El inabarcable problema de las relaciones entre com-
pkjidady democracia apenas puede reducirse a una di-
mensin que permita abordarlo; quiz se logre esto en
'^ N. Luhmann, Kompkxitt und Demokratie, op. cit., pg. 319.
''' N. Luhmann, Politische Planung, Opladen, 1971, Vorwort,
218
el plano de la teora de la planificacin. Las discusio-
nes sobre este ltimo tema, habidas en los ltimos diez
aos''^, han permitido discemir una oposicin entre dos
tipos de poltica en que se expresan, al mismo tiempo,
estilos de planificacin: la poltica procesual incremen-
talista y pluralista, que se cie prevalentemente a la
planificacin condicional, y la poltica sistmica racio-
nal y comprensiva, que requiere sobre todo la planifi-
cacin de programas'^^. Cabe interpretar ambos tipos
como los extremos de una escala en que se reflejan los
modelos de accin y de reaccin de burocracias plani-
ficadoras. Si le aadimos otra dimensin a saber: la
participacin de los miembros del sistema de sociedad,
afectados por el proceso de planificacin, obtenemos
los siguientes tipos de poltica:
Participacin de los
administrados
No permitida
Permitida
Estilo de la planificacin
Incrementalista Comprensiva
A B
C D
Participacin significa que todos puedan contribuir,
con igualdad de oportunidades, en los procesos de for-
macin discursiva de la voluntad. De acuerdo con esta
definicin, el tipo C excluye las estrategias usuales de
contencin y evitacin de conflictos caractersticas del
tipo pluralista A, por ejemplo: la omisin de metas y
valores contravertibles para limitar el proceso de acuer-
' ' L. C. Gawthrop, Administrative politics and social change, Nueva York,
1971; Ronge y Schmieg, eds.. Politische Planung in Theorie und Praxis, Munich,
1972, Einleitung, y Ronge y Schmieg, Restriktionen politischer Planung,
Bremen, 1972, esp. caps. 1 y 5.
" N. Luhmann, PolitikbegrifFe..., op. cit., pg. 225.
219
dos a la realizacin, racional segn fines, de metas sus-
ceptibles de consenso; la institucionalizacin de proce-
dimientos de acuerdo obligatorios y formalizados
respecto de los contenidos; la cuidadosa segmentacin
de los mbitos de la planificacin, etc.''''. Anlogamen-
te, el tipo D es incompatible con el retroceso tecno-
crtico hacia una esfera de supuestos requerimientos
objetivos, con la transformacin de las cuestiones prc-
ticas en cuestiones tcnicas y, por lo tanto, con la
inmunizacin de los especialistas contra el disenso la-
tente o reprimido de los afectados, rasgos todos carac-
tersticos de los procedimientos de evitacin de con-
flictos del tipo B.
La teora de la planificacin expuesta por Luhmann
indica, para las sociedades complejas, solo uno de esos
tipos de poltica: la planificacin comprensiva, sin par-
ticipacin (el tipo B). No lo hace en la forma de una
recomendacin prctica; ms bien cree poder demos-
trar que la reproduccin de sociedades muy complejas
no admite otra opcin que abandonar la organizacin
democrtica del mbito de lo pblico, basando la re-
flexividad requerida por la sociedad en un sistema ad-
ministrativo suficientemente refractario a los partidos y
al pblico: De politizacin de la administracin pue-
de hablarse [...] en la medida en que ella reflexiona [en
s misma] su posicin dentro del sistema poltico de la
sociedad y se identifica, desde all, como contingente,
como algo que podra ser de otro modo^*. Esta tesis
se apoya en a) una descripcin de la interaccin entre la
administracin y los restantes sistemas parciales de la
sociedad; b) en una hiptesis causal acerca de las res-
" L. C. Gawthrop, op. cit., pg. 42 y sigs.
N. Luhmann, PolitikbegrifFe..., op. cit., pg. 225, y Selbsthematisie-
rungen des Gesellschaftssystems, ZFS, 1973, pg. 21 y sigs.
220
tricciones observables en la capacidad de planificacin
administrativa, y c) en un supuesto bsico de teora de
la evolucin.
a) Las sociedades complejas han diferenciado,
como centro de autogobierno, un sistema administra-
tivo que, segn Luhmann, ha adquirido preeminencia
sobre los otros sistemas parciales. La administracin au-
tnoma posee competencia general respecto de todos
los problemas de autogobierno pendientes en la socie-
dad; y no es competente solo en el sentido de que po-
sea jurisdiccin, sino en el de la capacidad de resolver
problemas. Puesto que en la sociedad no existen es-
tructuras definitivamente inmodificables, no puede in-
dicarse clase alguna de problemas en cuyo manejo la
administracin tropiece con lmites infranqueables.
Con esta descripcin, Luhmann generaliza experiencias
que, de hecho, permitiran conjeturar la existencia de
maravillosos mecanismos de adaptacin en las socie-
dades del capitalismo tardo.
Por otra parte, existen suficientes pruebas de los l-
mites de la capacidad de planificacin administrativa,
que se presentan en cada caso, y del tipo de movimien-
to meramente reactivo de burocracias que se agotan en
estrategias de evitacin. Una teora de la planificacin
poltico-econmica que interprete esas experiencias
como manejo de la crisis llega a la concepcin contra-
ria: que el sistema administrativo depende de su en-
torno, en particular de la dinmica interna del sistema
de economa. Por mi parte, he extremado esa tesis al
afirmar que el sistema administrativo est restringido
en dos sentidos: en la regulacin del sistema econ-
mico, por el parmetro del rgimen de propiedad, no
modificable; y en la procuracin de motivaciones, por
estructuras normativas que se han desarrollado doctri-
221
nanamente y son incompatibles con la represin de
intereses generalizables.
b) Entre esas dos caracterizaciones opuestas, una de
las cuales insiste en la autonoma y la otra en la depen-
dencia del aparato estatal, a lo sumo puede decidirse con
argumentos de verosimilitud''^. Pero de la caracterizacin
del sistema administrativo depende el modo en que ha-
brn de explicarse las limitaciones, bien observables, de
su capacidad de planificacin. Luhmann atribuye los d-
ficit de racionalidad al hecho de que la diferenciacin
de una administracin independiente de la poltica no se
ha extendido lo suficiente: Las chances de esa diferen-
ciacin entre poltica y administracin residen en un au-
mento del rendimiento selectivo, sobre todo en la posi-
bilidad de variar, desde puntos de vista polticos en
sentido estricto, premisas de la accin administrativa,
como organizacin, personal y programas, sin que esa
variacin de las estructuras perjudique su fiancin es-
tructurante. [...] Endoestructura [de la administracin]
significa endoposibilidades que no necesariamente han
de ser idnticas a las expectativas del ambiente; y no
identidad con el ambiente, tambin en el plano de las
posibilidades, proporciona la chance del autogobierno.
Al mismo tiempo, en esta diferenciacin de la propia
constitucin de posibilidades, debe aceptarse el riesgo
de que los problemas que el sistema poltico resuelva no
sean los problemas de la sociedad . Los dficit de ra-
cionalidad solo pueden enjugarse, segn Luhmann, en
la medida en que la administracin se construya una
identidad independiente de la sociedad y se comprenda
directamente como instancia que concurre a ampliar el
horizonte de posibilidades y la co-tematizacin de las al-
" F. Naschold, Zur Politik und konomie der Planung, PVJ, nm. 4,
1972, pg. 13 y sigs.
*" N. Luhmann, PolitikbegrifFe..., op. cit., pg. 224.
222
temativas excluidas en cada caso. Mientras la adminis-
tracin dependa del input de lo pblico y de la polti-
ca de partidos, por un lado, y de los administrados y las
dintales interesadas, por el otro, por fuerza resultar
obstaculizada una autorreflexin reforzadora de la se-
lectividad. El punto de fliga de una administracin que
se independiza de la poltica y se vuelve capaz de plani-
ficacin comprensiva es, a juicio de Luhmann, una fu-
sin de ciencia y administracin, que suspendera la au-
tonoma de la ciencia y, al mismo tiempo, eliminara la
diferenciacin entre los medios verdad y podep>, has-
ta entonces separados: En un alcance que pudiera sus-
citar la reflexin poltica y contribuir a que disminuyera
ese dficit de reflexin [de la administracin], la admi-
nistracin slo podra investigarse a s misma. En este
sentido, la "politizacin" terminara en un acoplamiento
de toinvestigacion cientfica de la seleccin estructu-
ral, que podra cuestionar la diferenciacin clsica entre
vivencia y accin, conocimiento y decisin, verdad y po-
dep>*^ Con ese enunciado expresa Luhmann su versin
del final del individuo: el acelerado aumento de la com-
plejidad obliga a la sociedad a pasar a una forma de re-
produccin de la vida que abandona la diferenciacin
entre poder y verdad en favor de una espontaneidad
que se sustrae de la reflexin^^.
Creo que existen, en la actualidad, tres explicaciones
opuestas acerca de este punto. F. Naschold, a diferencia
de Luhmann, atribuye el estrangulamiento de la plani-
ficacin administrativa a una autonoma excesiva de la
administracin respecto de la formacin de la volun-
tad poltica. Juzga que solo es posible incrementar la
" Ibid., pg. 227 y sigs.
'^ A. Gehlen, ber Kristallisation, en Studien zur Anthropologie*
Neuwied, 1963, pg. 311 y sigs.
223
capacidad de autogobierno poltico mediante una ma-
yor participacin de los administrados en la planifica-
cin . La socializacin de los procesos de autogobier-
no poltico es la nica opcin de que se dispone para
liberar recursos y energas de rendimiento todava no
utilizados; con ello, sin embargo, se corre el riesgo de
que el alcance de los procesos de participacin no pue-
da controlarse suficientemente. Naschold toma en
cuenta el empleo multifuncional de la planificacin
con participacin. Esta ltima puede servir a la mani-
pulacin de la lealtad de masas, al mejoramiento de la
informacin (conocimiento previo, consideracin de
los valores) y a aliviar las tareas de la burocracia me-
diante las organizaciones de auto-ayuda. Estas funcio-
nes de una seudo participacin amplan los controles
de la administracin sobre su contomo. No est claro si
Naschold opina que tambin la participacin en el sen-
tido en que yo la he definido, como participacin en
la formacin discursiva de la voluntad (Naschold habla
de participacin como medio para hallar la identidad
individual y colectiva; posibilidad de auto-organiza-
cin, entre otras cosas, como requisito previo de una
participacin en la poltica pluralista de distribucin,
pg. 43), significa una fiaerza productiva para el incre-
mento de la endovariedad del sistema poltico.
OfFe sostiene, como ya hemos dicho, que los impe-
rativos contradictorios de autogobierno del sistema eco-
nmico representan un lmite de racionalidad insupe-
rable para el aparato estatal. La socializacin de ios
procesos de autogobiemo poltico en el sentido de una
planificacin con participacin entendida en sentido
ftierte permitira sortear los estrangulamientos de la pla-
nificacin administrativa, pues as se evitaran aquellas
*^ F. Naschold, op. cit, pg. 43.
224
estructuras de clase selectivas que son la causa de una
generacin acumulativa de complejidad (evitable) en el
ambiente. Scharpf, por ltimo, advierte estas restric-
ciones que la endodinmica del sistema econmico im-
pone al Estado del capitalismo tardo; pero tambin
una poltica descargada de esas restricciones sera sor-
prendida por desarrollos imprevistos, superada por las
consecuencias no anticipadas de las medidas que adop-
tara, y frustrada por los resultados contra-intuitivos de
sus planificaciones cuando la capacidad de sus sistemas
de informacin y decisin permaneciera por debajo de
los requerimientos^''. Pero, a diferencia de Luhmann,
Scharpf piensa en un lmite del aumento de la com-
plejidad, inmanente a la administracin misma. En
efecto, si la estructura de decisiones segmentadas, ina-
propiada para una estructura de problemas interde-
pendientes, se supera en favor de una planificacin
comprensiva dentro de estructuras centralizadas de de-
cisin, la planificacin poltica tropieza muy rpida-
mente con un lmite en que su capacidad de elaborar
informacin y formar consenso resulta insuficiente para
la complejidad multiplicada de los problemas (caracte-
rizados por una elevada interdependencia). Aun si en
el proceso de decisin no existieran intereses arraigados
ni resistencias al cambio apuntaladas en potenciales de
poder, [...] el intento de problematizacin simultnea y
de cambio coordinado positivamente de mbitos in-
terdependientes de decisin, pasado un lmite que es
preciso determinar con mayor exactitud, pero que se-
guramente no deja demasiado margen de accin, ter-
minara necesariamente en la finstracin del inmovilis-
mo total (pg. 177).
*'' Scharpf, Komplexitt als Schranke der politischen Planung, PVJ,
nm. 4, 1972, pg. 169.
225
Luhmann supone que es posible una ampliacin, ili-
mitada en principio, de la capacidad de autogobierno
administrativo; ella independizara la administracin
respecto de la poltica y la convertira en el lugar de una
autorreflexin excntrica de la sociedad, mediante la in-
corporacin del sistema de economa. Pero ese supues-
to difcilmente pueda apoyarse en indicadores tomados
del mbito de experiencia de la planificacin poltica;
ms bien, los argumentos extrados de la lgica sist-
mica tienden a probar que la participacin, siempre que
no sea una forma encubierta de manipulacin, antes
restringe que aumenta la capacidad de planificacin
administrativa. El efecto de racionalizacin de una so-
cializacin de los procesos de autogobierno poltico
resulta difcil de determinar; en efecto, una democrati-
zacin tendra que disminuir, por un lado, la comple-
jidad evitable (y que es inevitable solo por razones es-
pecficas del sistema) producida por la endodinmica
no controlada del proceso econmico, pero al mismo
tiempo pondra en accin la complejidad inevitable (es-
pecfica del sistema) de los procesos discursivos y ge-
neralizados de formacin de la voluntad. Es probable
que la racionalidad prctica de un estado de normali-
dad reacoplado con intereses susceptibles de generali-
zacin aumente ^y no disminuya los costos en tr-
minos de racionalidad sistmica. Por lo dems, ese
balance no necesariamente ha de ser negativo, si es que,
como opina Scharpf, en el proceso de racionalizacin
de la administracin se tropieza muy pronto con un l-
mite de complejidad. En tal caso, en efecto, la comple-
jidad que resulta de la lgica de una comunicacin li-
berada de trabas se vera sobrepasada por aquella,
tambin inevitable, producida por la lgica de la plani-
ficacin comprensiva.
c) La opcin de Luhmann en favor de un tipo de
226
planificacin sistmica comprensiva y sin participacin,
que se cumple en una administracin diferenciada de la
poltica y autorreflexiva, no puede fundamentarse con
argumentos concluyentes en el estado actual de la dis-
cusin sobre la planificacin. Y aun las pruebas emp-
ricas que hay pueden aducirse ms bien desestiman lo
opcin de Luhmann. En ltimo anlisis, Luhmann no
se apoya en investigaciones de teora de la planifica-
cin, sino en los supuestos de una teora de la evolu-
cin. A su juicio, los problemas de la reduccin de
la complejidad del ambiente y de la ampliacin de la
complejidad sistmica son los que presiden la evo-
lucin social, de tal suerte que la sola capacidad de au-
togobierno decide acerca del nivel de desarrollo de una
sociedad. Pero ese supuesto en modo alguno es trivial,
pues muy bien podra ocurrir que una mutacin evo-
lutiva en la dimensin de las imgenes del mundo y sis-
temas morales tuviera que adquirirse a costa de una de-
diferenciacin del sistema de autogobiemo, y ello sin
riesgo alguno, es decir, sin que resultara amenazado el
patrimonio sistmico (modificado). Hasta donde puedo
verlo, Luhmann no tematiza su supuesto; ms bien lo
adopta inadvertidamente al escoger su planteo meto-
dolgico.
Decisiva para la estructura de una teora de la plani-
ficacin es la eleccin del concepto de racionalidad. En
la base de las teoras de la planificacin delineadas se-
gn una l^ca de las decisiones se encuentra un concep-
to de racionalidad de la accin que responde al paradigma
de la opcin, racional respecto de los fines, entre me-
dios alternativos. El modelo de la racionalidad de la ac-
cin es apto para teoras de la opcin racional y para
tcnicas de planificacin en el mbito de la accin es-
tratgica. Pero los lmites de ese modelo aparecen en el
intento de desarrollar teoras provistas de contenido
227
emprico acerca de sistemas de sociedad: la eleccin del
concepto de la racionalidad subjetiva de la accin im-
plica, como estrategia terica, una decisin previa en
favor de planteos normativistas y de un individualismo
metodolgico^^. En la base de las teoras de la planifi-
cacin orientadas por la teora de sistemas se encuentra
un concepto de racionalidad objetiva que responde al
paradigma de los sistemas autorregulados. El modelo
de la racionalidad sistmica es apto para desarrollar teo-
ras, provistas de contenido emprico, acerca de cam-
pos de objetos en que pueden identificarse unidades
que se deslindan unvocamente de su contomo y per-
miten definir con exactitud sus estados de normalidad;
entonces (pero solo entonces), en efecto, pueden de-
terminarse la estabilidad o la ultra-estabilidad de un pa-
trimonio sistmico asequible al anlisis emprico.
Puesto que hasta ahora no se ha podido establecer de
manera incuestionable el patrimonio de sociedades o
sistemas sociales parciales, la estrategia terica consis-
tente en elegir el concepto de la racionalidad sistmica
tiene por consecuencia la necesidad de optar entre tres
alternativas (por lo menos): 1) proceder de manera nor-
mativista, es decir establecer lmites y estados de metas
del sistema social investigado (ejemplos de ello encon-
tramos en los estudios de sociologa de la organiza-
cin*^; pero debe aadrseles la concepcin de Etzioni
acerca de una sociedad activa que se apoya en nece-
sidades hicdiSpostulada^^); 2) proceder de acuerdo con
un funcionalismo radical, es decir, buscar las equi-
'* M. Fester, Vorstudien zu einer Theorie kommunikativer Planung,
ARCH, 1970, pg. 43 y sigs,
" R. Mayntz, ed.. Brokratische Organisation, Colonia, 1968, y For-
malisierte Modelk in der Soziohgie, Neuwied, 1967.
" A. Etzioni, op. cit., pg. 622 y sigs.
228
valencias funcionales en un contexto dado y siguien-
do puntos de referencia que varan arbitrariamente
(Luhmann), o 3) hacer depender la aplicacin de la teo-
ra de sistemas a las ciencias sociales de una teora (que
debe construirse) de la evolucin social, que ha de per-
mitir una determinacin no-convencional del nivel de
desarrollo y, con ello, de valores-lmite de las transfor-
maciones sistmicas que amenazan la identidad*^. Las
teoras de la planificacin esbozadas de acuerdo con la
accin cotnunicativc^'^, por ltimo, tienen por base un
concepto de racionalidad prctica que puede obtenerse
segn el paradigma de discursos de formacin de la vo-
luntad (y desplegarse en la forma de una teora de la
verdad basada en el consenso). En la seccin 3 he pro-
puesto este modelo. Es apto para la investigacin crti-
ca de las constelaciones de intereses que subyacen en
las estructuras normativas; este procedimiento de g-
nesis normativa debe asociarse, sin duda, con un plan-
teo de teora de sistemas, si es que ha de contribuir a
una teora apropiada de la evolucin social.
Al elegir el concepto de racionalidad se adopta una
decisin previa acerca de la condicin lgica de la teo-
ra de la planificacin. Las teoras basadas en la lgica
de las decisiones son procedimientos analtico-norma-
tivos, es decir, tcnicas de planificacin. Las teoras que
se apoyan en la teora de sistemas pueden tambin pro-
ceder de manera analtico-normativa; segn sea el nivel
de sus pretensiones, se trata de auxiliares tcnicos de la
planificacin o de teoras esbozadas normativamente
que entienden la planificacin como proceso poltico.
'* Vase supra.
*' M. Fester, op, cit., pg. 67 y sigs.; cfr. tambin los resultados de una in-
vestigacin del Battelle-Institut: BMBW, Methoden der Priorittenbestimmung,
Bonn, vol. I, 1971.
229
La teora de la planificacin universal-flincionalista, de
Luhmann, que se presenta tambin como teora de sis-
temas, declara ser oportunista por principio y confinde
la oposicin entre procedimientos analtico-empricos
y analtico-normativos. Su condicin puede definirse,
sobre todo, como pragmatista: la misma investigacin
de sistemas es parte de un proceso de vida presidido
por la ley del aumento de la selectividad y la reduccin
de la complejidad. Tambin una teora comunicativa
de la planificacin se sustrae de aquella alternativa, pero
por otras razones: adems de proposiciones descripti-
vas acerca de normas vigentes, por un lado, y de pro-
posiciones prescriptivas que ataen a la eleccin de nor-
mas, por el otro, admite metdicamente proposiciones
que contienen una evaluacin crtica acerca de la capa-
cidad de justificacin de normas (existentes o propues-
tas), es decir, acerca de la posibilidad de corroborar las
pretensiones de validez normativa. Las normas capaces
de justificacin equivalen a enunciados verdaderos: no
son hechos ni valores. Sintetizamos lo dicho en el si-
guiente esquema:
Carcter
de la teora
Emprico-analtico
Normativo-analtico
Ni emprico-analtico
ni normativo-analtico
Racionalidad
de fines
Diversas tcni-
cas de planifica-
Clon
Concepto de racionalidad
Racionalidad
sistmica
Biocibemtica
Teora de la pla-
nificacin como
proceso poltico
Funcionalismo
universal
Racionalidad
prctica
Teora crtica de
la sociedad
230
Con la eleccin metodolgica entre el planteo uni-
versal-flincionalista y el planteo crtico-reconstructivo
se decide implcitamente tambin acerca de la cuestin
que consider en el captulo 3 del presente estudio: si la
reproduccin de la vida social depende, ahora como
antes, de la razn, y en particular si la generacin de
motivos se asocia, ahora como antes, a la interioriza-
cin de normas que requieren justificacin. Si ello ha
dejado de ser as, tambin carecer de objeto una re-
construccin de instituciones y sistemas de interpreta-
cin, de origen histrico, guiada por un procedimiento
gentico-normativo; tampoco podrn construirse teo-
remas sobre la crisis. A la inversa, Luhmann no puede
aceptar una constitucin racional de la sociedad en
el sentido indicado, puesto que la teora de sistemas, a
consecuencia de su propia estrategia conceptual, se in-
cluye en un proceso de vida por principio oportunista
y se subordina a l. Contra la estrategia de investigacin
esbozada por Luhmann puede aducirse al menos un
fierte argumento: mientras que la teora crtica de la so-
ciedad puede fracasar en una realidad modificada, el
fincionalismo universal tiene que suponer es decir,
adoptar como hiptesis en el plano analtico que esa
modificacin del modo de socializacin y el final del
individuo han advenido ya.
6. TOMA DE PARTIDO EN FAVOR DE LA RAZN
Como se ve, ho es fcil responder la pregunta fin-
damental acerca de si ha de pervivir un modo de socia-
lizacin veritativa como dimensin constitutiva de la
sociedad. Esto podra inducimos a pensar que no esta-
mos fi'ente a un problema que se resolvera en el plano
terico, sino a la cuestin prctica de si racionalmente
231
debemos querer que la identidad social se configure a
travs de los individuos socializados o, en cambio, se la
sacrifique en aras de una complejidad real o presunta.
Plantear w/la pregunta implica responderla: si las ins-
tancias constitutivas de una forma de vida racional han
de conservarse, ellas mismas no pueden convertirse en
objeto de una formacin racional de la voluntad, que
precisamente dependera de esas instancias constituti-
vas. Para ello se requiere, en todo caso, el llamado para
la toma de partido en favor de la razn. Pero esta, como
toma de partido, solo pu&t fundamentarse en la medida
en que se planteen alternativas dentro de una forma de
vida comunicativa en la cual ya se est y que se com-
parte. Tan pronto como surge una alternativa que rom-
pe ese crculo de intersubjetividad predeterminada, la
nica toma de partido universalizable, el inters por la
razn, se vuelve a su vez particular. Una alternativa de
esa ndole es la que plantea Luhmann cuando, en el pla-
no metodolgico, subordina todos los mbitos de inte-
raccin timoneados por pretensiones de vaUdez co-
rroborables discursivamente a las pretensiones de
poder, o de aumento del poder, de una administracin
excntrica que con ello responde a la racionalidad sis-
tmica; y cuando lo hace sin posibilidad de apelacin,
es decir, sin que esas pretensiones monoplicas puedan
medirse, como suceda an en el Leviatn, segn los pa-
trones de una racionalidad prctica.
No es la primera vez que esta perspectiva tienta al
pensamiento europeo tradicional. Significa haber
aceptado el punto de vista del enemigo el que se re-
troceda ante las dificultades de la Ilustracin y, con el
propsito de luchar por una organizacin racional de la
sociedad, se caiga en el activismo: en un arranque de-
cisionista emprendido con la esperanza de que retros-
pectivamente podrn hallarse justificaciones para los
232
costos que genere el hecho consumado'". Todava me-
nos justifica la toma de partido en favor de la razn el
retroceso a una ortodoxia exornada de marxismo que
hoy puede llevar, en el mejor de los casos, a que se es-
tablezcan gratuitamente subculturas amuralladas y ca-
rentes de efectos polticos. Ambos caminos estn prohi-
bidos para una praxis que se forja en una voluntad
racional, y por tanto no esquiva las exigencias de fun-
damentacin, sino que reclama claridad terica acerca
de lo que no sabemos. Aun si hoy no pudiramos sa-
'" Offe desarrolla reflexiones experimentales para una teora del activis-
mo: El problema de una teora del Estado que quiera demostrar [...] el ca-
rcter de clase de la dominacin poltica consiste, entonces, en que no es
realizable como teora, como exposicin objetivante de las funciones del
Estado y su pertenencia a intereses; solo la praxis de las luchas de clases co-
rrobora su pretensin de conocimiento. [...] Por lo dems, esta limitacin de
la facultad de conocimiento terico no est condicionada por la insuficien-
cia de los mtodos, sino por la estructura de su objeto. Este se sustrae de su
explicacin terica. De manera simplificadora podemos decir que la domi-
nacin poltica es, en las sociedades industriales capitalistas, el mtodo de
dominacin de clase ^ue no se da a conocer como tal (C. Offe, Strukturprobkme
des kapitalistischen Staates, Francfort, 1972, pgs. 90-95). Offe parte del su-
puesto de que el carcter de clase del Estado, que l postula, no es asequible
al conocimiento objetivante. Pero creo que no necesitamos compartir esa
premisa, puesto que el modelo que hemos introducido (el de los intereses re-
primidos, pero generalizables) puede aplicarse a una reconstruccin de no-
decisiones, reglas de seleccin y fenmenos latentes. Pero aun si debiramos
admitir la premisa de Offe, su argumentacin seguira siendo insatisfacto-
ria. Supongamos que el fin de eliminar una estructura de clases pudiera fijn-
damentarse, por ejemplo, desde los siguientes puntos de vista:
d) Una praxis que puede justificarse es una praxis independiente, es de-
cir, racional.
b) La exigencia de una praxis susceptible de jusficacin es racional don-
dequiera que de ciertas acciones puedan seguirse consecuencias polticas.
c) Por tanto, es racional querer la supresin de un sistema de sociedad
que solo puede plantear las pretensiones de validez por va contrafctica, es
decir, no puede justificar su praxis porque reprime los intereses estructural-
mente generalizables.
Ahora bien, si el carcter de clase de nuestro sistema de dominacin no
fiera cognoscible, como sostiene Offe, la accin revolucionaria podra apo-
233
ber mucho ms que lo que aportan mis esbozos de ar-
gumentacin ^y sera bien poco, ello no podra de-
sanimamos en el intento crtico de discernir los lmites
de perdurabilidad del capitalismo tardo; menos an
podra paralizamos en la decisin de luchar contra la
estabilizacin de un sistema de sociedad espontneo
o natural, hecha a costa de quienes son sus ciudada-
nos, es decir, al precio de lo que nos importa: la digni-
dad del hombre, tal como se la entiende en el sentido
europeo tradicional.
yarse, en el mejor de los casos, en conjeturas que retrospectivamente resul-
taran verdaderas o falsas. En la medida en que el carcter de clase no se co-
noce, la accin poltica no puede justificarse segn intereses generalizables,
y por lo tanto sigue siendo una praxis irracional. Una praxis irracional (y no
interesan los fines que pueda invocar) no puede imponerse sobre otra praxis
cualquiera (aun declaradamente fascista) con razones. Tan pronto como una
praxis semejante es cumplida con voluntad y conciencia, desmiente las ni-
cas justificaciones (y justamente esas) que podran aducirse para la supresin
de una estructura de clases.
Estas consideraciones a nadie impedirn aceptar un modelo de accin de-
cisionista (y a menudo no resta otra alternativa). Pero en tal caso se acta
subjetivamente y, para ponderar los riesgos, se puede saber que las conse-
cuencias polticas de esa accin admiten solo imputacin moral. Tambin
esto presupone la confianza en la fiaeiza de la razn prctica. Y aun quienes
dudan de la razn prctica como tal podran saber que no solo actan subje-
tivamente, sino que su accin escapa del mbito de la argumentacin. Pero,
en definitiva, una teora del activismo huelga: el cumplimiento de la accin
debe bastar por s mismo. Esperanzas injustificables, asociadas con su xito,
nada agregaran a la accin; ms all de toda argumentacin, esta ltima de
beria realizarse por virtud de ella misma, indiferente a la retrica que pu-
diera emplearse para provocarla como acontecimiento emprico.
234
Bibliografa en castellano'''
ADORNO, T. W. , Minima moralia, Madrid, Taurus.
, Prismas. La crtica de la cultura y la sociedad, Barcelona,
Ariel.
ALMOND, G. A. y Verba, S., La cultura cvica. Estudio sobre la
participacin poltica democrtica en cinco naciones, Madrid,
Euramrica.
APEL, K. O. . Transformacin de lafilosofia, Madrid, Taurus.
BACHRACH, P., Crtica de la teora elitista de la democracia,
Buenos Aires, Amorrortu editores.
BERGER, P. L., El dosel sagrado. Elementos para una sociologa de
la religin, Buenos Aires, Amorrortu editores.
BERGER, P. L., y LUCKMANN, T., La construccin social de la
realidad, Buenos Aires, Amorrortu editores.
DEUTSCH, K W. , Los nervios del gobierno, Buenos Aires, Paids.
DEWEY, J., La busca de la certeza, Mxico, Fondo de Cultura
Econmica.
DOBB, M., Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Buenos
Aires, Siglo XXI.
GADAMER, H. G., Verdady mtodo. Salamanca, Sigeme.
GALBRAITH, J. K., El nuevo Estado industrial, Barcelona, Ariel.
GEHLEN, A., Antropobgafihsfica, Barcelona, Paids.
HABERMAS,]., El cambio estructural de lo pblico, Buenos Aires,
Amorrortu.
, Cienciay tcnica como ideobga, Madrid, Tecnos.
* Versiones castellanas de los ttulos seguidos de * a lo largo de la obra.
235
, Conocimiento e inters, Madrid, Taurus.
, La lgica de las ciencias sociales, Madrid, Tecnos.
, Perfilesfilosfico-polticos, Madrid, Taurus.
, Teora de la sociedad o tecnologa social?, Buenos Aires,
Amorrortu.
, Teora y praxis, Madrid, Tecnos.
HUSER, A., Historia social de la literaturay el arte, Madrid,
Guadarrama.
HOBSBAWM, E., Las revoluciones burguesas: 1789-1848, Madrid,
Guadarrama.
KoLKO, G., Riqueza y poder en los Estados Unidos, Mxico,
Fondo de Cultura Econmica.
KOSELLECK, R., Crtica y casis del mundo hurgues, Madrid, Rialp.
LENK, K., El concepto de ideologa. Comentario crtico y seleccin
sistemtica de textos, Buenos Aires, Amorrortu editores,
LENSKI, G., Poder y privilegio, Buenos Aires, Paids.
LVI-STRAUSS, C , Antropologa estructural, Barcelona, Paids.
, El pensamiento salvaje, Mxico, Fondo de Cultura Econ-
mica. Mitolgicas: I. Lo crudo y h cocido, Mxico, Fondo
de Cultura Econmica; II. De la miela las cenizas, Mxico,
Fondo de Cultura Econmica.
, El totemismo en la actualidad, Mxico, Fondo de Cultura
Econmica.
MANDEL, E., Las ondas largas del desarrollo capitalista, Madrid,
Siglo XXI.
MARCUSE, H. , Contrarrevolucin y revuelta, Mxico, Joaqun
Mortiz.
MARX, K., El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Buenos Aires,
Claridad; Barcelona, Ariel.
, El capital, Madrid, Aguilar; Mxico, Fondo de Cultura
Econmica, 3 vols.; Buenos Aires, Siglo XXI, 14 vols.;
Barcelona, Crtica.
MELMAN, S., El capitalismo del Pentgono, Mxico, Siglo XXI.
MITSCHERLICH, A.. La enfermedad como conflicto, Buenos Aires,
Sur.
NIETZSCHE, F., Ohras completas, Buenos Aires, Prestigio.
PARSONS, T. ; BALES, R. F., y SHILS, E. A., Apuntes sobre la teo-
ra de la accin, Buenos Aires, Amorrortu editores.
236
POPPER, K. R., La sociedad abierta y sus enemigos, Barcelona,
Paids.
ScHONFIELD, A., El capitalismo moderno, Mxico, Fondo de
Cultura Econmica.
SCHUMPETER, J., Capitalismo, socialismo y demoaacia, Madrid,
Aguilar.
STRACHEY, J., El capitalismo contemporneo, Mxico, Fondo de
Cultura Econmica.
WEBER, M. , Economay sociedad, Mxico, Fondo de Cultura
Econmica, 2 vols.
237
También podría gustarte
- Habermas, Jürgen - (1967) La Logica de Las Ciencias SocialesDocumento495 páginasHabermas, Jürgen - (1967) La Logica de Las Ciencias Socialesqabasa100% (15)
- Habermas Jurgen Verdad y JustificacionDocumento329 páginasHabermas Jurgen Verdad y JustificacionMatías Calvar100% (13)
- La Sociedad Del Trabajo. Problemas Etructurales y Prespectivas de FuturoDocumento216 páginasLa Sociedad Del Trabajo. Problemas Etructurales y Prespectivas de Futuromariacorti100% (4)
- Control de Lectura: Cap. 12 El Círculo ViciosoDocumento2 páginasControl de Lectura: Cap. 12 El Círculo ViciosoBenSandoval_8650% (2)
- Ciudadania Multicultural KymlickaDocumento263 páginasCiudadania Multicultural KymlickaBenSandoval_8683% (18)
- HONNETH, Axel. La Sociedad Del DesprecioDocumento122 páginasHONNETH, Axel. La Sociedad Del Despreciolautiromero96% (24)
- Ensayo de La Teória de La Acción ComunicativaDocumento11 páginasEnsayo de La Teória de La Acción ComunicativaJulie Valencia100% (13)
- Habermas Jurgen - Escritos Sobre Moralidad Y EticidadDocumento171 páginasHabermas Jurgen - Escritos Sobre Moralidad Y Eticidadjlmansilla100% (10)
- Habermas Teoria y Praxis NOCRDocumento429 páginasHabermas Teoria y Praxis NOCRMarisa100% (1)
- Erik Olin Wraight. - Reflexiones Sobre Socialismo, Capitalismo y MarxismoDocumento56 páginasErik Olin Wraight. - Reflexiones Sobre Socialismo, Capitalismo y MarxismoEneko Arista Biurrun100% (1)
- Tuercas y Tornollos Jon ElsterDocumento179 páginasTuercas y Tornollos Jon ElsterKarlNY100% (10)
- Cohen, G., 2001, Si Eres Igualitarista, Cómo Es Que Eres Tan Rico, Barcelona, PaidósDocumento248 páginasCohen, G., 2001, Si Eres Igualitarista, Cómo Es Que Eres Tan Rico, Barcelona, PaidósAlberto Carlo100% (2)
- Habermas. Más Allá Del Estado NacionalDocumento199 páginasHabermas. Más Allá Del Estado Nacionalfanino100% (16)
- Habermas Jurgen - Identidades Nacionales Y PostnacionalesDocumento121 páginasHabermas Jurgen - Identidades Nacionales Y PostnacionalesSusana GonzalezAún no hay calificaciones
- Los Mercados y La Performatividad - Michel CallonDocumento60 páginasLos Mercados y La Performatividad - Michel CallonSebastian DelafuenteAún no hay calificaciones
- HABERMAS. Facticidad y ValidezDocumento695 páginasHABERMAS. Facticidad y ValidezDaiann Lotus79% (24)
- MARX, Karl, Escritos de Juventud Sobre El Derecho (1837 - 1847)Documento212 páginasMARX, Karl, Escritos de Juventud Sobre El Derecho (1837 - 1847)Andres J. Garcia88% (8)
- 130-354-1-PB. HONNETH, Axel. Idea de SocialismoDocumento9 páginas130-354-1-PB. HONNETH, Axel. Idea de SocialismoalexandreAún no hay calificaciones
- Estructura Social y Anomia Cap.6Documento16 páginasEstructura Social y Anomia Cap.6jsescobedos100% (2)
- Critica de La Razon Instrumental Max Horkheimer PDFDocumento197 páginasCritica de La Razon Instrumental Max Horkheimer PDFJuan Manuel100% (2)
- 23 - Claus Offe - Partidos Politicos y Nuevos MovimientosDocumento61 páginas23 - Claus Offe - Partidos Politicos y Nuevos MovimientosFrancisco SanchezAún no hay calificaciones
- MUMFORD - El Mito de La Máquina II - El Pentágono Del PoderDocumento787 páginasMUMFORD - El Mito de La Máquina II - El Pentágono Del PoderSilvana Jordán100% (2)
- Habermas-En La Espiral de La TecnocraciaDocumento90 páginasHabermas-En La Espiral de La TecnocraciawenuyAún no hay calificaciones
- Conocimientos, sociedades y tecnologías en América Latina: Viejos modelos y desencantos, nuevos horizontes y desafíosDe EverandConocimientos, sociedades y tecnologías en América Latina: Viejos modelos y desencantos, nuevos horizontes y desafíosAún no hay calificaciones
- Sociología filosófica: Ensayos sobre normatividad socialDe EverandSociología filosófica: Ensayos sobre normatividad socialAún no hay calificaciones
- Habermas Jurgen. Problemas de Legitimacion en El Capitalismo TardioDocumento42 páginasHabermas Jurgen. Problemas de Legitimacion en El Capitalismo TardioToledo RamónAún no hay calificaciones
- Filosofía 2. Habermas (Julio)Documento20 páginasFilosofía 2. Habermas (Julio)Julio FortiqueAún no hay calificaciones
- Ensayo Jürgen Habermas y Niklas Luhman, José Antonio CarrillDocumento38 páginasEnsayo Jürgen Habermas y Niklas Luhman, José Antonio Carrillivan loyolaAún no hay calificaciones
- Karl MarxDocumento8 páginasKarl MarxSEBASTIÃO SouzaAún no hay calificaciones
- La Teoría de La Acción Comunicativa DeJürgen Habermas. Tres Complejos TemáticosDocumento25 páginasLa Teoría de La Acción Comunicativa DeJürgen Habermas. Tres Complejos TemáticosVictor Euclides Briones MoralesAún no hay calificaciones
- Teóricos Forense 2do CuatrimestreDocumento20 páginasTeóricos Forense 2do CuatrimestreVicky MeraAún no hay calificaciones
- Reporte Capítulo 2Documento10 páginasReporte Capítulo 2Luis GuillermoAún no hay calificaciones
- La Explicacion de Las Ciencias Sociales - Todo Completo01Documento9 páginasLa Explicacion de Las Ciencias Sociales - Todo Completo01Cielo BernalAún no hay calificaciones
- Michel Foucault El Sujeto y El PoderDocumento21 páginasMichel Foucault El Sujeto y El PoderJuan Brandt100% (4)
- 3.2. La Explicación en Las Ciencias SocialesDocumento8 páginas3.2. La Explicación en Las Ciencias SocialesPatricio MonroyAún no hay calificaciones
- El Derecho Como Categoria de La Mediacion Social Entre Facticidad y Validez - Jurgen HabermasDocumento8 páginasEl Derecho Como Categoria de La Mediacion Social Entre Facticidad y Validez - Jurgen HabermasEduardo Garrido LetelierAún no hay calificaciones
- Jurgen Habermas - Teoria Del Actuar ComunicativoDocumento7 páginasJurgen Habermas - Teoria Del Actuar ComunicativoJuanCarlosMarrufoAún no hay calificaciones
- El Pensamiento Filosofico de Jurgen HabermasDocumento5 páginasEl Pensamiento Filosofico de Jurgen HabermasGUILLERMO ALONSO AREVALO GAITANAún no hay calificaciones
- La Teoría de Jünger HabermasDocumento25 páginasLa Teoría de Jünger HabermasJosEmanuel H. Yampara100% (1)
- Cierres y Reaperturas-NardacchioneDocumento47 páginasCierres y Reaperturas-NardacchioneMcD49Aún no hay calificaciones
- Retórica Parcial I 2020Documento10 páginasRetórica Parcial I 2020Victoria BenitezAún no hay calificaciones
- Materia: Teoriía General Del Derecho IDocumento19 páginasMateria: Teoriía General Del Derecho IManuela FariasAún no hay calificaciones
- 40 Teorías de Juegos y Orden de Poder Autor Rosa MoralesDocumento15 páginas40 Teorías de Juegos y Orden de Poder Autor Rosa MoralesGonzalo Gomez GomezAún no hay calificaciones
- Hermenéutica y Crítica de Las IdeologíasDocumento6 páginasHermenéutica y Crítica de Las IdeologíasAlejandro AndrésAún no hay calificaciones
- Adminpujojs,+artículo+2Documento30 páginasAdminpujojs,+artículo+2Leila KochAún no hay calificaciones
- Escaneo Usos y Abusos Del Concepto AlienaciónDocumento17 páginasEscaneo Usos y Abusos Del Concepto AlienaciónVimael PrimeAún no hay calificaciones
- SociologiaDocumento9 páginasSociologiaLeonardo WalterAún no hay calificaciones
- Sociologia y Derecho Aportaciones de Los Principales Autores.Documento5 páginasSociologia y Derecho Aportaciones de Los Principales Autores.Pedro Mendoza0% (1)
- Foucault El Sujeto y El PoderDocumento21 páginasFoucault El Sujeto y El PoderAldo Andre Vidal FernandezAún no hay calificaciones
- Habermas y El DerechoDocumento8 páginasHabermas y El Derechoaedyson100% (1)
- Teoría General Del DerechoDocumento17 páginasTeoría General Del DerechoDeiAún no hay calificaciones
- El Poder y El Imaginario Social PDFDocumento4 páginasEl Poder y El Imaginario Social PDFRaúl Roblero BarriosAún no hay calificaciones
- Argumentación y DemocraciaDocumento10 páginasArgumentación y DemocraciaLicia De LeónAún no hay calificaciones
- Jurgen Habermas - Teoria de La Accion Comunicativa I Spanish (1999)Documento521 páginasJurgen Habermas - Teoria de La Accion Comunicativa I Spanish (1999)Anny Alexa PaRRaAún no hay calificaciones
- Lorite Mena Jose Ciencia y Realidad Social en La Cultura GriegaDocumento26 páginasLorite Mena Jose Ciencia y Realidad Social en La Cultura Griegabenitoupegui26498Aún no hay calificaciones
- TSC - Clase 8 181018Documento4 páginasTSC - Clase 8 181018SvcatssonAún no hay calificaciones
- 4880 15208 1 PBDocumento15 páginas4880 15208 1 PBJuan David Saavedra HurtadoAún no hay calificaciones
- Bonnet, Marcela - La Performatividad y La Reproduccion Discursiva Del Poder en El Programa Radial Juntos PDFDocumento18 páginasBonnet, Marcela - La Performatividad y La Reproduccion Discursiva Del Poder en El Programa Radial Juntos PDFGonzalo Morán GutiérrezAún no hay calificaciones
- Teorema Serie Mayor Jürgen Habermas Teoría de La Acción Comunicativa I Complementos y Estudios PRDocumento534 páginasTeorema Serie Mayor Jürgen Habermas Teoría de La Acción Comunicativa I Complementos y Estudios PRAlexis HuellerAún no hay calificaciones
- Semana 4 Sociologismo - JuridicopptxDocumento22 páginasSemana 4 Sociologismo - Juridicopptxluyovea vertizAún no hay calificaciones
- La Condicion Posmoderna. Analisis Cap 3 y 6Documento4 páginasLa Condicion Posmoderna. Analisis Cap 3 y 6Cecilia PesogaAún no hay calificaciones
- Analisis Programas PrioritariosDocumento39 páginasAnalisis Programas PrioritariosBenSandoval_86Aún no hay calificaciones
- Mark Lilla - Por Qué La Izquierda No Sabe Pescar PDFDocumento4 páginasMark Lilla - Por Qué La Izquierda No Sabe Pescar PDFBenSandoval_86Aún no hay calificaciones
- 1 PBDocumento13 páginas1 PBSebastian AntunaAún no hay calificaciones
- Sociologia de La Accion Colectiva y Los Movimientos SocialesDocumento4 páginasSociologia de La Accion Colectiva y Los Movimientos SocialesBenSandoval_86Aún no hay calificaciones
- Resumen de Textos La Metamorfosis CastelDocumento15 páginasResumen de Textos La Metamorfosis CastelBenSandoval_86Aún no hay calificaciones
- Control de Lectura ACEMOGLU - CAP - 15Documento2 páginasControl de Lectura ACEMOGLU - CAP - 15BenSandoval_86Aún no hay calificaciones
- Propuestas Universales de Distribución Del Ingreso Una Revisión Normativa, Cristian Pérez MuñozDocumento21 páginasPropuestas Universales de Distribución Del Ingreso Una Revisión Normativa, Cristian Pérez MuñozBenSandoval_86Aún no hay calificaciones
- Autonomía Indígena y Estado Multinacional. Estado Plurinacional y Multicivilizatorio - Alvaro García Linera PDFDocumento73 páginasAutonomía Indígena y Estado Multinacional. Estado Plurinacional y Multicivilizatorio - Alvaro García Linera PDFBenSandoval_86Aún no hay calificaciones
- Un Deseo de Historia - Alain TouraineDocumento248 páginasUn Deseo de Historia - Alain TouraineBenSandoval_8667% (3)