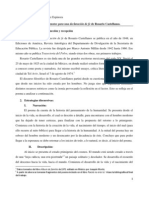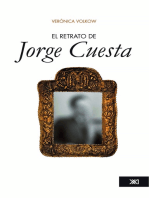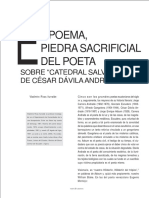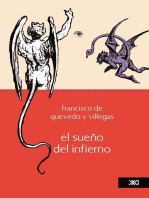Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Artículo 4. de La Metáfora Al Símbolo. Aproximación Crítica Al Poema Altazor de Vicente Huidobro
Artículo 4. de La Metáfora Al Símbolo. Aproximación Crítica Al Poema Altazor de Vicente Huidobro
Cargado por
Victor Hugo Sanchez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
24 vistas17 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
24 vistas17 páginasArtículo 4. de La Metáfora Al Símbolo. Aproximación Crítica Al Poema Altazor de Vicente Huidobro
Artículo 4. de La Metáfora Al Símbolo. Aproximación Crítica Al Poema Altazor de Vicente Huidobro
Cargado por
Victor Hugo SanchezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 17
DE LA METFORA AL SMBOLO.
APROXIMACIN CRTICA AL POEMA
ALTAZOR DE VICENTE HUIDOBRO
Graciela MATURO
Universidad Catlica de Argentina
Buenos Aires
En trabajos recientes hemos sealado la conveniencia' de
reconsiderar el fenmeno literario de la vanguardia, tanto
europea como americana, a la luz de criterios hermenuticos
capaces de restituir al experimentalismo esttico su valor gno-
seolgico, al insertarlo en el contexto de los descubrimientos
cientficos de comienzos del siglo actual, como asimismo su vir-
tualidad potica de reactualizar contenidos simblicos an ne-
gados inicialmente por el escritor
1
. Vista desde tal perspectiva,
la vanguardia viene a revelar su continuidad profunda con el
pensamiento romntico al que completa por su audacia realiza-
dora en tanto que salta por encima del preciosismo simbolista
y del intimismo afectivo idealizante. El Poeta Profeta, el Poeta
Vidente, ser a su turno el Poeta Mago que redescubre aquellos
niveles de la actitud potica.
Vicente Huidobro nos parece un caso ejemplar de tal con-
tinuidad profunda, que entraa una cierta discontinuidad ex-
presiva con los momentos ms prximos de la tradicin; conti-
nuidad que aparece sealada desde el poema mismo, en el caso
de Altazor. La innovacin metafrica se convierte en estmulo
y correlato de una aventura interna que culmina en la revitali-
zacin simblica, punto de la reanudacin romntica que el
poeta seala a travs de formas pardicas.
1
Remito- a mi artculo Sobre la transformacin de la conciencia en la vanguardia
hispanoamericana, incluido en Prosa hispnica de vanguardia, Madrid, Ed. Orgenes,
1986. Compilador Fernando Burgos.
RILCE 8, 1992, 51-67
52 GRACIELA MATURO
Sin pretender un acabado desarrollo del tema propuesto,
dejamos indicados algunos rumbos para una nueva lectura del
poema, y postulamos su inscripcin en un amplio contexto de
renovacin filosfico-potica que tiene sus extremos en el con-
cretismo visual, tendiente a la valorizacin de la escritura, y el
surrealismo, de raz automatista y onrica. Entendemos que el
clima de las vanguardias incluye ambos extremos, excesivamen-
te discriminados en cierto momento, y los enlaza en una aven-
tura del conocimiento que no excluye el salto metafsico. Son
buen ejemplo de ello Apollinaire, Reverdy, Mondrian y otros
artistas europeos, as como los vanguardistas Huidobro, Mare-
chal y Lezama Lima, en Amrica.
Bien lo dejaba sealado Apollinaire cuando deca:
je juge cette querelle de la tradition et de l'invention
de l'Ordre et de la Aventure.
Vous dont la bouche est faite a l'image de celle de Dieu
Bouche qui est l'ordre meme
Soyez indulgents quand vous nous comparez
A ceux qui furent la perfection de l'ordre
Nous qui qutons partout 'Aventure...
(La jolie rousse)
Por otra parte ambas actitudes, activo-constructiva y
receptivo-onrica se reafirman como fases del poeta romntico,
moderno (esta palabra la utiliza Baudelaire) volcado a las ms
audaces experiencias de entrega medimnica y a la vez a la in-
dagacin rigurosa de su propia experiencia y del mundo.
Dice Reverdy, uno de los padres de la escuela creacionista:
La poesa es un instinto del hombre que est precisa-
mente entre la reptacin y el vuelo. Es instinto de crear, de
elevarse por encima de su condicin que lo ata a la tierra,
pero solamente por la punta del pie. La poesa tiene su
fuerte en ese punto de contacto doloroso entre la realidad
exterior y la conciencia humana. El hombre se aduea de
las cosas y las domina nombrndose, plegndolas a su vo-
luntad para expresar la realidad superior de su mundo inter-
no. No hay imgenes en la naturaleza, la imagen es lo
propio del hombre, ya que ella no es imagen sino por la
RILCE 8, 1992
DE LA METFORA AL SMBOLO 53
conciencia que de ella se tiene. El espritu del poeta es una
fbrica de imgenes, el poeta es un transformador de poten-
cias; la poesa es la realidad humanizada as como la luz
elctrica es la transformacin de una energa temible y mor-
tfera a tensin demasiado alta. A la realidad verdadera el
poeta la sustituye por la realidad imaginaria. El de los poe-
tas es el papel ms importante en la actividad humana para
la conservacin, la continuidad y la marcha de la humani-
dad en el mundo (La funcin potica).
Puede discutirse el tema de la oposicin entre realidad 'in-
ventada' y 'verdadera', pues en la vanguardia innegablemente
pesa una vocacin gnoseolgica estimulada por la ciencia, y el
afn romntico de hallar una convergencia entre la ciencia y la
poesa; de todos modos, el fragmento aducido nos dice bien a
las claras que el poeta creacionista posee una conciencia de su
misin humanista, y se halla alejado del mero juego. Huidobro
tiene en alto grado esa conciencia del poeta y el poetizar; sus
escritos juveniles defienden al poeta-dios y a la palabra-reve-
lacin.
Sin embargo, se evidencia a todo observador de su total
periplo que hubo en su actitud potica y filosfica cierta evolu-
cin; acaso sea Alt azor el momento crucial del cambio. En su
manifiesto Non serviam haba dicho Huidobro:
El poeta, en plena conciencia de su pasado y de su fu-
turo, lanza al mundo la declaracin de su independencia
frente a la naturaleza. Ya no quiere servirla ms en calidad
de esclavo...
No he de ser tu esclavo, madre Natura, ser tu amo...
El artista debe crear su mundo propio e independiente
paralelamente a la naturaleza.
En Altazor se pone en evidencia, objetivada en forma
falsamente narrativa, la trayectoria del poeta-Mago destruido
por la altura y condenado a descender, en un descenso des-
provisto de dramatismo ya que es valorado positivamente. La
grandeza de la aventura permite al ngel Rebelde su final in-
RILCE 8, 1992
54 GRACIELA MATURO
sercin en el orden csmico, insercin advertible en los poemas
posteriores de Huidobro:
Cuando un hombre est tocando sus races
la tierra canta con los astros hermanos
La raz de la voz (El ciudadano del olvido)
El poema propone una trayectoria ejemplar, sin ignorar as-
pectos autobiogrficos. El poeta Altazor contina visiblemente
a Huidobro en el impulso creador, la capacidad inventiva y lin-
gstica, y el humor desafiante que el poema explaya, realiza y
parodia en mximo grado.
Estructura del poema
Como Marechal en su Heptamern, Huidobro adopta la
estructura septenal, que es tambin septimanal, para organizar
su largo poema. Es este asimismo un gozne simblico que nos
induce a recordar otros smbolos evidentes en la etapa pre-
creacionista de Huidobro, cuyo examen dara pie a una intere-
sante exploracin intertextual.
Sin pretensin de glosar o normalizar el poema, procedi-
miento que no consideramos aconsejable en el tratamiento de la
poesa lrica, intentaremos una ordenacin de su lnea sintagmti-
ca ms apreciable, ya que, como es tpico de cierto gnero ro-
mntico, adopta la forma aparentemente narrativa para desple-
gar en ella contenidos lricos y expositivos. Esa forma, asumida
desde el comienzo a partir de una primera persona que da lugar
a una segunda y a una tercera en un juego flexible de perspecti-
vas es la parodia de una autobiografa, o al menos tal es
la orientacin que imprime el Prefacio: Nac a los treinta y tres
aos... El siguiente esquema intenta esa ordenacin:
Unidad Contenidos sintagmticos (o sustitutos)
Prefacio El hablante narra su propia historia entre-
mezclada con la creacin del mundo. Luego
RILCE 8, 1992
DE LA METFORA AL SMBOLO
55
el propio Dios habla de la creacin.
Aparece la Virgen como gua del poeta.
Canto I Altazor es la persona invocada por el hablan-
te. Se hace una invitacin al poeta al hom-
bre hacia la gran aventura.
Canto II Aparece la Mujer. La pareja, microcosmos,
es presentada como realizacin de lo huma-
no. Imagen del Paraso.
Canto III Visin proftica del futuro como realidad de
lo maravilloso. La poesa terminar y dar
lugar a la poesa viviente.
Canto IV Frenes del mundo que termina y amanecer
del mundo nuevo. La eternidad desplaza al
tiempo.
Canto V Exploracin del trasmundo. Lo nocturnal, el
mbito de la muerte.
Tema romntico-surreal de la verdadera
vida.
Canto VI El poeta es el aeronauta. La experiencia
metafsica (potica) se traduce en el balbuceo
lingstico.
Canto VII Puras sonoridades, anulacin del lenguaje
lgico
(Anttesis de las imgenes inventadas)
Altazor, personificacin del poeta
El ttulo del poema corresponde al nombre de su persona-
je, el poeta, proyectado en su dimensin arquetpica y autobio-
grfica con todos los atributos del podero verbal, la videncia y la
magia que configuran la imagen tradicional y romntica del vates,
aunque visto asimismo desde fuera, llevado a los niveles de la
irona y la parodia que son propios del juego vanguardista.
RILCE 8, 1992
56 GRACIELA MATURO
El nombre Altazor nos anuncia ya la reanudacin simbli-
ca de que hablamos. Incorporada desde antiguo a la tradicin
potica, la voz azor designa al clsico pjaro de la cetrera
medieval y relaciona, a travs del plano mstico que les es co-
mn, a las rdenes de caballera y las escuelas del poetizar cor-
ts. El poeta es alto azor pjaro de altura, cuyo vuelo ascen-
dente y sobre todo descendente ser narrado en el poema.
Pero la altura, que conforma la segunda parte del nombre, tie-
ne explcitas connotaciones que nos remiten a la fuerza y el po-
der csmico o celeste, frente al cual el poeta-dios ser en defi-
nitiva impotente. El canto se nos anuncia
Aqu yace Altazor, fulminado por la altura.
Ser oportuno recordar que la tradicin potica occidental,
en la que arraiga Huidobro aunque con los matices de su ada-
mismo americano, ha configurado una imagen luciferina del
poeta, bien apreciable en la poesa de Nerval, Baudelaire, Ver-
laine, Rimbaud. Acaso puedan hallarse las races de tal estruc-
turacin, que pone el acento en la actitud gnstica y rebelde
del poeta, as como en sus conocimientos esotricos su osada
frente a niveles desacostumbrados o prohibidos, en la figura
poticamente configurada del ngel Rebelde tal como se pre-
senta en el Paraso Perdido de Milton. En esa direccin nos
orienta Gastn Bachelard, cuando en su libro sobre el simbolis-
mo del aire
2
se refiere a la figura de Lucifer como aparece
poetizada en esa obra. Y nos llama la atencin sobre el tema
de la cada, que en ella ha sido tratado en 9 jornadas estruc-
tura por cierto distinta de la dispuesta por Huidobro en su poe-
ma, pero igualmente ligada a un esquema simblico del descen-
2 Vase Gastn Bachelard: El aire y los sueos. Ensayo sobre a imaginacin del
movimiento (la ed. en francs, 1943). Trad. de E. de Champourcin, Mxico, Fondo de
Cultura Econmica, 1958. Captulo III La cada imaginaria. Bachelard seala la ca-
da de Lucifer en El Paraso Perdido de Milton como ejemplo de la imaginacin area,
aunque volcado en ese caso hacia una perspectiva moral. No es ese el rumbo semntico
de la cada que presenta Huidobro, sino una orientacin gnoseolgica videncial que lo
relaciona con la tradicin romntico-rfica.
RILCE 8, 1992
DE LA METFORA AL SMBOLO 57
so. Es este un paralelismo por dems interesante cuyo trata-
miento ms detenido reservamos para otro trabajo. Bstenos
sealar que la equiparacin del poeta con Lucifer, insinuada
veladamente por el ofismo al adjudicar al arte el valor de una
iniciacin, alcanza desarrollo en el romanticismo alemn y apa-
rece en Nerval con plena conciencia de su alcance simblico. Su
clebre soneto El desdichado dibuja ntidamente la figura del
portador de luz que clama por la unidad de la que ha sido
desterrado:
Je suis le solitaire, le veuve, l'inconsol
le prince d'Aquitaine a la tour abolie...
El vanguardista vive esta situacin de modo menos afecti-
vo, ms declaradamente intelectual. Actitud tpica de la van-
guardia ser esa activacin del polo activo de la mente, frente
al polo receptivo onrico que retomar el surrealismo. Pero am-
bas vertientes se confunden ms de lo que hacen prever decla-
raciones y manifiestos. Los pintores vanguardistas han ofrecido
una misteriosa y reiterada imagen: el artista como Arlequn.
El poeta ha plasmado, con inimitable energa verbal y va-
riedad expresiva, la parodia lrico-filosfica, no desprovista de
humorismo, del clsico viaje, retomando pautas tradicionales
que se traducen en la estructura, tpicos e imgenes de prosapia
literaria siempre llevadas a un nuevo nivel de formulacin. La
cada de Altazor como el prefacio nos anuncia cuenta con
un auxilio: su paracadas. Cada por lo tanto ponderada e in-
ducida por el autor. Ser conveniente detenernos en ese prefa-
cio, que provee todas las claves del texto al ms desorientado
lector.
Prefacio del poema
Cabe considerar a este prefacio como un verdadero prtico
filosfico potico, aprovechado por el escritor para estructurar
una propuesta de lectura. De todos modos el lector del poema
RILCE 8, 1992
58 GRACIELA MATURO
se halla en libertad de reconocer la parodia del aparato simbli-
co cristiano como degradacin y ruptura, o bien de advertir en
ella una continuidad tradicional, como proponemos. Algunos
elementos del texto, y la compulsa de otros que pertenecen al
entorno cultural nos inducen en esta direccin. Haremos una
lectura de algunas lneas que nos han parecido especialmente
significativas.
Nac a los treinta y tres aos, el da de la muerte de Cristo
Se han relacionado dos figuras, y dos acontecimientos:
El poeta (yo lrico).^ ^ muerte
Se abre una disyuncin semntica. Es el poeta anttesis de
Cristo, o bien nace de su muerte y por lo tanto es el hombre
nuevo? Slo la totalidad del poema, y la opcin definitiva del
lector, podr aclararla en una u otra direccin. La lectura que
sugerimos Altazor-Lucifer no es ajena a la posibilidad Altazor-
Cristo. En cuanto Hijo, Cristo encarna teolgicamente el polo
activo y dinmico de la historia, la reversin del teocentrismo
hacia el antropocentrismo moderno. El poema entrega signos
que permiten avanzar cierta estructura teolgica.
Nac en el Equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos
del calor
La lectura es inducida en una direccin metafrica y con-
notativa. El equinoccio, que se produce cuando el Sol atraviesa
el Ecuador celeste, iguala aproximadamente el da y la noche;
tiene el atractivo de su plenitud. Como es tpico del lenguaje
metafrico huidobriano, se aproximan elementos pertenecientes
al orbe natural, dotados de belleza con otros pertenecientes al
RILCE 8, 1992
DE LA METFORA AL SMBOLO
59
orden mecnico moderno; el complemento del calor modera
e incorpora el elemento mecnico al mundo humano.
Tena yo un profundo mirar de pichn, de tnel y de auto-
mvil sentimental. Lanzaba suspiros de acrbata.
El proceso de la metaforizacin contina en sentido diaf-
rico, interrumpiendo el ictus afectivo por la intromisin de ele-
mentos cotidianos o de atributos comunes. As la actividad del
poeta, definida por el mirar (accin contemplativa) y el suspi-
rar (efusin sentimental) es matizada por yuxtaposicin de ele-
mentos que pertenecen a un orden prctico: tnel, automvil
aunque sentimental acrbata.
Mi padre era ciego y sus manos eran ms admirables que
la noche
Si retomamos la rbita mtica instaurada por los primeros
versos se hace plausible leer: Mi padre Dios era ciego rasgo
ligado tradicionalmente a la esfera espiritual.
Tambin da lugar a una oposicin padre-ciego
mirar-hijo
(hacedor) -*- Manos admirables - noche -*- (misterio)
Amo la noche, sombrero de todos los das.
La noche, la noche del da, del da al da siguiente.
La narracin se suspende por una casi greguera que inte-
gran estos dos versos. El primero restaura la relacin del poeta
con su padre a travs de un elemento que reconocemos como
un smbolo romntico caracterstico: la noche, ligada al miste-
rio, a la realidad oculta. El poeta se encarga asimismo de des-
mitificarla, recordando que habla de la noche del da, del
da al da siguiente. Esa desmitificacin subraya, irnicamen-
te, el valor del elemento sealado.
Cabe pensar que la parodia y la irona actan en una
doble direccin, desmitificadora y a la vez restauradora del
RILCE 8, 1992
60 GRACIELA MATURO
sentido. Igual ocurre con clebres parodias desde Ariosto y
Cervantes.
Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles
que van a caer. Tena cabellos color de bandera y ojos lle-
nos de navios lejanos.
Contina la biografa de neto corte simblico. La madre
preside un complejo simblico que la lectura ulterior nos per-
mite asimilar a la figura tradicional de la Virgen, confirmando
el contexto cristiano convocado. Las atribuciones clsicas son
nuevamente llevadas a una cierta distorsin a travs de la di-
fora creacionista:
la aurora
los dirigibles que van a caer
cabellos color de bandera
ojos llenos de navios lejanos
Es tradicional la aproximacin Virgen-Aurora, Virgen-
bandera, as como Virgen-navegantes. Les dirigibles, que apun-
tan tambin al espacio areo, como la aurora, pierden prestigio
literario al acotarse que van a caer.
Una tarde cog mi paracadas y dije: Entre una estrella y
dos golondrinas.
He aqu la muerte que se acerca como la tierra al globo que
cae
El falso relato introduce un elemento clave en el poema, el
paracadas, que acompaar al poeta en su vuelo de altura.
Se insina la idea de una cada sostenida y por lo tanto salvada
de dramatismo. Pero la muerte introduce la nota grave, al
aproximarse inexorablemente al hombre, lo cual es evocado por
una imagen impresionista desde la perspectiva del caer. La es-
trella, las golandrinas, por su parte, convocan la atmsfera ro-
mntica del poeta.
Mi madre bordaba lgrimas desiertas en los primeros arcos
iris
Mi madre^ hablaba como.
tena-
RILCE 8, 1992
DE LA METFORA AL SMBOLO 61
He aqu una metfora que no sobrepasa el plano de la ep-
fora, a no ser dbilmente por la concrecin del verbo bor-
dar, y nos transmite la actitud protectora de la madre.
Y ahora mi paracadas cae de sueo en sueo por los espa-
cios de la muerte
La voz paracadas, desprovista de prestigio potico, pri-
va un tanto de solemnidad a la frase, netamente romntica,
que define el punto ms riesgoso de la aventura potica: inmer-
sin en la muerte, en el ms all, a travs del sueo.
Nerval, en su citado soneto, haba dicho:
Et j'ai deux fois vainqueur, traversa VAcheron
No continuaremos en nuestra lectura, que puede producir
muchos otros argumentos en la misma direccin. Aeroplanos,
dirigibles, paracadas, son elementos del espacio areo que re-
miten al vuelo ascensional y descendente tanto como el
viento, las nubes, los pjaros, para Shelley.
De la metfora al smbolo
La imagen creacionista, segn el propio Huidobro, es una
imagen inventada, no fiel a la percepcin directa de la realidad,
ni receptiva a los dictados de la naturaleza. Se caracteriza por
la asociacin inslita, la quiebra diafrica de la unidad emocio-
nal por un elemento humorstico, cotidiano, o por una observa-
cin de orden prctico racional que produce el extraamiento
tpico del arte contemporneo
3
. El encantamiento mgico, im-
3 Sobre la distincin, proveniente de Aristteles, entre epfora y difora, es muy es-
clarecedor el estudio de Philip Wheelwright Metfora y realidad (ed. en idioma ingls,
Indiana University Press, 1962). Trad. esp., Madrid, Espasa Calpe, 1979. La epfora,
surgida de un ictus emocional, relaciona elementos pertenecientes a una experiencia vi-
tal y espiritual ampliamente compartida. La difora, en cambio, procede de una cierta
distancia que quiebra la unidad emocional espontnea. Ambos son momentos del poeti-
zar que aseguran su dinamia interna.
RILCE 8, 1992
62 GRACIELA MATURO
pulsado por el ritmo y la musicalidad de la poesa tradicional,
o el patetismo, comunicado efusivamente por la poesa romn-
tica, son sustituidos por un nuevo temple ms distante y cr-
tico, no ajeno a la degradacin ironista. Sin embargo, la conti-
nuidad interna de la aventura potica entendida como aventura
espiritual y no como mero ejercicio lingstico hace explica-
ble, en muchos poetas de la vanguardia, su continuidad clasico-
romntica que pasa por una nueva experiencia de conocimiento
y una necesidad de lenguajes nuevos. La metfora no es gratui-
ta en la poesa de Huidobro, y se halla lejos de apuntar hacia
el plano de la arbitrariedad sgnica. Hay un orden simblico que
preside el rumbo de la metaforizacin, y ese orden se hace ex-
plcito en Altazor que por tal motivo es lo que postulamos
se erige en va autorreferencial de sesgo hermenutico en que el
poeta contempla y denuncia, parafrasendola, su propia creacin.
El tema del vuelo es central en la poesa de Huidobro. Se-
ra segn Gastn Bachelard un poeta de la imaginacin area,
particularmente adicto a las imgenes del aire y del viento a
veces aludidas por elementos mecnicos; si atendemos a una
exgesis espiritual, todas ellas son metforas de la vida interior,
y por lo tanto merecen el nombre de smbolos.
En ciertos casos vemos que Huidobro realiza imgenes
simblicas tradicionales agregndoles un elemento nuevo. Pro-
cede por un camino inverso al de la simbolizacin del elemento
natural asumido a menudo por los simbolistas. Tomemos como
ejemplo la presentacin que de s misma hace la Virgen:
mis manos son transparentes como las bombillas elc-
tricas.
Mira mi aureola. Tiene algunas saltaduras lo que prue-
ba mi ancianidad.
Mis miradas son un alambre en el horizonte para el
descenso de las golondrinas.
La imagen tradicional es trada a la proximidad de la vida
ordinaria (la luz de las manos asimilada a las bombillas elctri-
RILCE 8, 1992
DE LA METFORA AL SMBOLO
63
cas, la aureola con algunas saltaduras) en un procedimiento
mgico-realista que bien podemos comparar con las modalida-
des que aos ms tarde pondran en juego hasta el hartazgo los
novelistas.
Desde luego, si hiciramos un catlogo de procedimientos
metafricos hallaramos cierto margen de sustituciones y combi-
naciones puramente ldicas, que son algo as como el exceso
tcnico de la energa potica. Pero lo que caracteriza al poeta,
segn lo establece con hondura el filsofo Martn Heidegger y
lo corrobora Ricoeur en su obra magistral sobre la metfora
4
,
es la capacidad de descubrir la realidad, de penetrar en niveles
no habitualmente frecuentados, y de reconocer la propia expe-
riencia de conocimiento. Por ello la tradicin filosfica ha re-
mitido la metfora al mbito de la metafsica. En el caso de
Huidobro podemos advertir esa derivacin, que no significa en-
cerramiento en figuras ya acuadas, sino por el contrario su re-
creacin con atributos nuevos. El profesor Cedomil Goic
5
ha
ensayado una agrupacin de modalidades metafricas que nos
parece interesante, pero no da cuenta enteramente del proceso
creador en su conjunto. Ante metforas como
peinar un velero como un cometa
electrizar alhajas como crepsculos
enjaular rboles como pjaros
no cabe hablar de objetividades representadas o de elementos
alejados en proximidad novedosa, sino de una tensin
subjetivo-emocional que se hace presente remodelando el mun-
do y alcanzando lo que vulgarmente se llama disparate; ya
nos dijo Marechal que en poesa no existe el disparate puro, y
4
Vase Martin Heidegger: El origen de la obra de arte y Holderlin y la esencia
de la poesa, en Arte y poesa, Trad. y prlogo de Samuel Ramos, Mxico, 1958,
FCE. Paul Ricoeur: La metfora viva (orig. francs, 1975). Versin esp. Buenos Aires,
Megpolis, 1977.
5
Vase Cedomil Goic: La poesa de Vicente Huidobro, Universidad de Chile, San-
tiago de Chile, 1956. Goic clasifica las modalidades metafricas en las siguientes cate-
goras: a) animacin; b) vegetalizacin; c) materializacin; d) abstraccin.
RILCE 8, 1992
64 GRACIELA MATURO
en efecto, si trasladamos nuestra apreciacin de la realidad ex-
terior connotada por el poeta a una fenomenologa de su esta-
do interior, podemos percibir el carcter innovador de su expe-
riencia interna y su necesidad de expresarla eufricamente. Este
paso es lo que hemos designado como un camino de la met-
fora al smbolo. Se trata de una intuicin de la realidad como
un todo dinmico, que abarca el sujeto y el objeto y asimismo
se abre hacia la aceptacin de niveles desconocidos o semicono-
cidos
6
. La crtica reconoce ampliamente la instauracin de un
orden lingstico nuevo
7
en la poesa de Huidobro. La pre-
gunta que formulamos es la siguiente: ese orden lingstico es
ejercicio conducente a una nueva retrica, alarde de inventiva,
o bien se trata como nos inclinamos a aceptar de la instau-
racin de una energa lingstica que tiende a hacerse excurso
de la aventura interna? Esta ltima posibilidad devuelve a la me-
tfora el carcter heurstico sealado por Ricoeur, convirtindo-
la en instrumento al servicio de la redescripcin de aspectos de
la realidad no traducibles al lenguaje lgico-racional. Pero al sa-
car la metfora del nivel lingstico y trasladarla al plano onto-
Igico nos estamos moviendo ya en el campo del smbolo.
Tal inmersin en el campo simblico tiende a restituir ele-
mentos de la potica tradicional que Huidobro maneja y diver-
sifica, como el versculo, las series rtmicas de versos irregula-
res, la anfora tpica del discurso clasico-romntico (dadme la
llave de los sueos cerrados, dadme la llave del naufragio, etc.)
6 Cari G. Jung define precisamente al smbolo por su carcter de puente entre un
elemento conocido y otro total o relativamente desconocido. Paul Ricoeur atribuye esta
caracterstica a la metfora viva, por contraposicin a la metfora por sustitucin,
la metfora retrica. Vase Paul Ricoeur: La metfora viva.
7
En este aspecto coinciden los principales crticos de Huidobro, entre los cuales
destacamos a David Bary, Cedomil Goic, Rene de Costa y Mireya Camurati. Tanto s-
ta como A. Zarate han llamado la atencin sobre un aspecto de la poesa de Huidobro,
la poetizacin visual. Este es, sin duda, uno de los caminos transitados por el poeta
chileno como asimismo por otros vanguardistas. La reanudacin romntica que seala-
mos anuncia el desarrollo de una lnea diversa. Vase Armando Zarate: Antes de la
vanguardia. Historia y morfologa de la experimentacin visual, R. Alonso, Buenos
Aires, 1976. Mireya Camurati: Poesa y potica de Vicente Huidobro, Garca Cambei-
ro, Buenos Aires, 1980.
RILCE 8, 1992
DE LA METFORA AL SMBOLO
65
a veces vertebrando un canto completo, la repeticin intensifica-
dora de palabras, de versos, de unidades fnicas; el cambio
abrupto de tonos que impide la solemnidad vtica sin destituirla
totalmente; las combinaciones lrico-prosaicas {reparad el motor
del alba, transfusiones elctricas de sueo y realidad), los des-
plazamientos, juegos fnicos y semnticos, chistes, sustituciones
Voy pegado a mi muerte como un pjaro al cielo
como el nombre en la carta que envo
el sol nace en mi ojo derecho
y se pone en mi ojo izquierdo
la golondrina
la golonfina
la golonchina
el automatismo (nunca absoluto) el sinsentido, etc. Los cortes,
las distorsiones, la disposicin grfica, la desmitificacin, con-
forman a su turno el otro rumbo entremezclado en este poeti-
zar que ataca todos los ejes de la habitualidad lingstica por-
que se mueve en una zona de experiencia potica espiritual,
movilizadora del lenguaje. No somos partidarios de considerar
las llamadas figuras o recursos expresivos aisladamente,
como lo hace la retrica o la neorretrica concediendo a esas
figuras el valor de un ornatus. Nos inclinamos a devolver al
poema su valor de discurso, y por lo tanto a descubrir en l
los ejes de significacin dominantes que rigen el proceso de la
metaforizacin, del ritmo y de la sintaxis. Esas significaciones
no son apreciables a travs de la decodificacin semiolgica de
palabras, giros o lexias aunque parcialmente lo hemos inten-
tado con buen fruto sino que se abren ante el encuentro fe-
nomenolgico, nivel insoslayable de la esttica, el que depara la
movilizacin de la energa espiritual tanto del lado del que emi-
te el discurso cuanto del que oye o lee.
En un cdigo potico nuevo el poeta nos ofrece, en Alta-
zor, una visin interna y objetiva de la aventura potica, fuer-
temente articulada por la presencia del sujeto.
Reanuda desde la vanguardia la tradicin del poeta co-
mo buscador de la unidad, como aeronauta osado que atra-
RILCE 8, 1992
66
GRACIELA MATURO
viesa las fronteras sensibles. La Virgen vuelve a proteger al
poeta moderno como al trovador provenzal:
mame hijo pues adoro tu poesa y te ensear proezas
areas
El poeta recobra el tono celebrante propio de la poesa
mstica
A h que hermoso qu hermoso
Veo las montaas, los ros, las selvas, el mar, los bar-
cos, las flores y los caracoles
Veo la noche y el da y el eje en que se juntan
Nada extrao resulta que el poeta recobre, a partir de su
videncia, el modo didctico de los clsicos:
Abre la puerta de tu alma y sale a respirar el lado de
afuera. Puedes abrir con un suspiro la puerta que haya ce-
rrado el huracn.
El prefacio, sntesis y clave del poema, nos recuerda la po-
sibilidad de la aventura, y tambin el secreto del Tenebroso
que se entrecruza en su cumplimiento. La remisin a la contex-
tualidad cristiana, que la primera lnea nos permita aventurar,
se ve corroborada en su totalidad por la insercin del poema
en la tradicin romntica. Por otra parte, la comparacin inter-
textual puede permitirnos enriquecer esta lectura, al enfrentar-
nos con un caligrama que dibuja una cruz, entre los poemas
juveniles del escritor. Pero nos interesa particularmente un tex-
to titulado Las siete palabras del poeta
8
, en el que encon-
tramos la clave simblica del poema:
Desde lo alto de mi cruz, plantada sobre las nubes y
ms esbelta que el avin lanzado a la fatiga de los astros,
dejar caer sobre la tierra mis siete palabras, ms clidas
que las plumas de un pjaro fulminado.
8
Este texto, por dems interesante, confirma totalmente el rumbo de nuestra lectu-
ra. Las siete palabras del poeta crucificado son las de Cristo en un final de los tiem-
pos. Vase Vicente Huidobro: Obras Completas, Zig Zag, Santiago de Chile, 1963.
Prlogo de Braulio Arenas. Tomo I, 697.
RILCE 8, 1992
DE LA METFORA AL SMBOLO 67
He aqu reunidos los smbolos de la cruz. Los siete cantos
o palabras, y el pjaro fulminado por la altura. El poeta es
caro, fulminado por el rayo celeste. Pero su osada es valora-
da positivamente, tanto en el mito tradicional que la lectura
dieciochesca redujo a moraleja como en el poeta moderno,
consciente plenamente de la legitimidad del avance cognos-
citivo.
El balbuceo que remata el poema de Huidobro es anttesis
de la soberbia vanguardista. El ejercicio potico ha conducido
a la superacin de la metfora invencionista, configuradora de
objetos autnomos, y al redescubrimiento real, o lo que es lo
mismo: el triunfo de la poesa comporta el entierro del poema,
frase que podra suscribir el ms ferviente romntico.
RILCE 8, 1992
También podría gustarte
- La Posición Al Orden Del CompañeroDocumento4 páginasLa Posición Al Orden Del Compañerolalfarom100% (7)
- Michel Arrivé - Lingüística y Psicoanálisis. Freud, Saussure, Hjelmslev, Lacan y Los Otros PDFDocumento199 páginasMichel Arrivé - Lingüística y Psicoanálisis. Freud, Saussure, Hjelmslev, Lacan y Los Otros PDFEnrique Luque García83% (6)
- Comparto 'Reportes de Evaluacion Noviembre (2) ' Contigo PDFDocumento33 páginasComparto 'Reportes de Evaluacion Noviembre (2) ' Contigo PDFYeimy GarzaAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Poesía Latinoamericana DEFDocumento7 páginasEnsayo Sobre La Poesía Latinoamericana DEFLuna BurguillosAún no hay calificaciones
- Reseña Sobre Residencia en La Tierra de Pablo NerudaDocumento5 páginasReseña Sobre Residencia en La Tierra de Pablo NerudaPaulina100% (1)
- Producción de Sentido de Apuntes para Una Declaración de Fe de Rosario Castellanos.Documento4 páginasProducción de Sentido de Apuntes para Una Declaración de Fe de Rosario Castellanos.M Gilmour Rimbaud100% (2)
- Libro Del Compañero 2º Grado REAA PDFDocumento12 páginasLibro Del Compañero 2º Grado REAA PDFNimsy BrionesAún no hay calificaciones
- Salomón de La SelvaDocumento24 páginasSalomón de La SelvaIris LópezAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre El Corazón Sumergido Poema de RosamelDocumento9 páginasEnsayo Sobre El Corazón Sumergido Poema de RosameldavidAún no hay calificaciones
- El Sueño en La Poesia de Olga OrozcoDocumento9 páginasEl Sueño en La Poesia de Olga OrozcoMiscelánea EstelarAún no hay calificaciones
- Dos Versiones de AuguriosDocumento18 páginasDos Versiones de AuguriosLuis LopeAún no hay calificaciones
- La Poesía Latinoamericana en Cinco MomentosDocumento5 páginasLa Poesía Latinoamericana en Cinco Momentosreystron0% (1)
- Lo Cómico y Lo Grotesco en El de Quevedo.Documento38 páginasLo Cómico y Lo Grotesco en El de Quevedo.Luján NogueraAún no hay calificaciones
- Humanismo y VanguardiasDocumento26 páginasHumanismo y Vanguardiaspaorodi8601Aún no hay calificaciones
- Análisis Estructural de Los Cuentos deDocumento7 páginasAnálisis Estructural de Los Cuentos deAbraham CcoriAún no hay calificaciones
- Altazorelumbraldelapalabra (Valencia Solanilla)Documento9 páginasAltazorelumbraldelapalabra (Valencia Solanilla)Alessandro LozanoAún no hay calificaciones
- Del Simbolo A La Imagen Surrealista PDFDocumento11 páginasDel Simbolo A La Imagen Surrealista PDFNehemías Vega MendietaAún no hay calificaciones
- Análisis de EL ALBATROS BAUDELAIRE y OtrasDocumento8 páginasAnálisis de EL ALBATROS BAUDELAIRE y OtrasErica Poggi100% (1)
- El Papel de La Metáfora en El Poema 1 de Pablo Neruda-CAMILO FERNÁNDEZ COZMANDocumento10 páginasEl Papel de La Metáfora en El Poema 1 de Pablo Neruda-CAMILO FERNÁNDEZ COZMANgabrielAún no hay calificaciones
- Las Poéticas Del SigloDocumento33 páginasLas Poéticas Del SigloFranco SovarsoAún no hay calificaciones
- Recopilación ReverdyDocumento74 páginasRecopilación ReverdyBenjamín RiveraAún no hay calificaciones
- Cosmovision RupturaDocumento37 páginasCosmovision RupturaLautaro OrcajoAún no hay calificaciones
- Ensayos Literarios - Octavio PazDocumento17 páginasEnsayos Literarios - Octavio PazAdriana LozanoAún no hay calificaciones
- Evolución de La Lírica Española. FInales XIX, Principios XX. Curso 2020-21. ALUMNADODocumento14 páginasEvolución de La Lírica Española. FInales XIX, Principios XX. Curso 2020-21. ALUMNADOMoisès MartínezAún no hay calificaciones
- Las Poéticas Del SigloDocumento19 páginasLas Poéticas Del SigloFranco SovarsoAún no hay calificaciones
- Alejandro Romualdo-Poetica de La VidaDocumento15 páginasAlejandro Romualdo-Poetica de La VidaLuz RojasAún no hay calificaciones
- Tema 9, Rubén Darío (Hispano)Documento5 páginasTema 9, Rubén Darío (Hispano)ElenaAún no hay calificaciones
- El Poema Piedra Sacrificial Del PoetaDocumento13 páginasEl Poema Piedra Sacrificial Del PoetaLucila ElichiryAún no hay calificaciones
- La Poesía Del Último Tercio Del Siglo XIXDocumento4 páginasLa Poesía Del Último Tercio Del Siglo XIXRicardo MoraAún no hay calificaciones
- El Vanguardismo HispanoamericanoDocumento6 páginasEl Vanguardismo HispanoamericanoSergio Garnica LopezAún no hay calificaciones
- Estudio La Realidad y El DeseoDocumento2 páginasEstudio La Realidad y El DeseoJena264Aún no hay calificaciones
- Caribe TransplatinoDocumento19 páginasCaribe TransplatinoAdriana CansecoAún no hay calificaciones
- Una Lectura de Leopardi y MontaleDocumento9 páginasUna Lectura de Leopardi y MontaleLucila WeberAún no hay calificaciones
- 22 Poetas MexicanosDocumento3 páginas22 Poetas MexicanosEros AltamiranoAún no hay calificaciones
- Neruda y La VanguardiaDocumento29 páginasNeruda y La VanguardiaPapayita AranciAún no hay calificaciones
- Collazo Ramos, Leticia - Issidore Ducasse, Conde de Lautréamont PDFDocumento5 páginasCollazo Ramos, Leticia - Issidore Ducasse, Conde de Lautréamont PDFPaula DávilaAún no hay calificaciones
- El Arte Por El Arte - ResumenDocumento1 páginaEl Arte Por El Arte - ResumenDerian Antonio ReinaAún no hay calificaciones
- Achugar, El Rostro y Sus Máscaras, 01Documento7 páginasAchugar, El Rostro y Sus Máscaras, 01LuisBravopoetaAún no hay calificaciones
- Apuntes de Poesía y SociedadDocumento10 páginasApuntes de Poesía y SociedadmarylunaespejoAún no hay calificaciones
- Apuntes HispanoDocumento6 páginasApuntes HispanoCormia CitrineAún no hay calificaciones
- ApocalipsisDocumento113 páginasApocalipsisIrmão Alex SandroAún no hay calificaciones
- Poesia Romantica InglesaDocumento12 páginasPoesia Romantica InglesaJulia SalojAún no hay calificaciones
- Comentario Poema Generación 27Documento16 páginasComentario Poema Generación 27Cote MosqueraAún no hay calificaciones
- 5889-Texto Del Artículo-12625-2-10-20211021Documento28 páginas5889-Texto Del Artículo-12625-2-10-20211021Jhon Yunga TenelandaAún no hay calificaciones
- Mentira La VerdadDocumento6 páginasMentira La VerdadJosueFernandezAún no hay calificaciones
- El Universo Del AquelarreDocumento8 páginasEl Universo Del AquelarreAnniuxaAún no hay calificaciones
- Comentarios de AltazorDocumento1 páginaComentarios de AltazorLuis LuisAún no hay calificaciones
- P. L. Los Versos de Rafael CadenasDocumento4 páginasP. L. Los Versos de Rafael CadenasJesus ColinaAún no hay calificaciones
- Ensayo Joaquin PasosDocumento5 páginasEnsayo Joaquin PasosJavier González BlandinoAún no hay calificaciones
- El Tema de La Creacion No 10Documento24 páginasEl Tema de La Creacion No 10Fernando OrtizAún no hay calificaciones
- La Experiencia Literaria para ImprimirDocumento6 páginasLa Experiencia Literaria para Imprimirpaorodi8601Aún no hay calificaciones
- Material de Apoyo Preparado Por La Prof CompressDocumento4 páginasMaterial de Apoyo Preparado Por La Prof CompressValentina IrrazabalAún no hay calificaciones
- Pesimismo Radical en La Poesia de Luis Cernuda Despues de La Guerra Civil PDFDocumento6 páginasPesimismo Radical en La Poesia de Luis Cernuda Despues de La Guerra Civil PDFMateocruz2Aún no hay calificaciones
- Morales, Leonidas. La Poesía de Nicanor ParraDocumento28 páginasMorales, Leonidas. La Poesía de Nicanor ParraDamián GuayaraAún no hay calificaciones
- Profecía y Apocalipsis en Pablo Neruda, Enrico MontiDocumento12 páginasProfecía y Apocalipsis en Pablo Neruda, Enrico MontiMMG1951Aún no hay calificaciones
- 422-Texto Del Artículo-1278-1-10-20180913Documento35 páginas422-Texto Del Artículo-1278-1-10-20180913Maria Mar de AyerAún no hay calificaciones
- 3 Ev Ultimo ExamenDocumento8 páginas3 Ev Ultimo ExamenCupcake pinkAún no hay calificaciones
- La Modernidad de Altazor Tradicion y Creacionismo PDFDocumento17 páginasLa Modernidad de Altazor Tradicion y Creacionismo PDFLau DeMello RAún no hay calificaciones
- Perseguir La Huella de Lo Sagrado. Texto de José Vicente AnayaDocumento6 páginasPerseguir La Huella de Lo Sagrado. Texto de José Vicente AnayaAlejandroOgandoAún no hay calificaciones
- Recursos Literarios 2ºtrimestreDocumento4 páginasRecursos Literarios 2ºtrimestrenassoAún no hay calificaciones
- El Lenguaje Crea RealidadesDocumento6 páginasEl Lenguaje Crea RealidadesDylan BatagliaAún no hay calificaciones
- Mozart y La FrancmasoneríaDocumento4 páginasMozart y La FrancmasoneríaDylan BatagliaAún no hay calificaciones
- Proyecto HistoriaDocumento9 páginasProyecto HistoriabertranineAún no hay calificaciones
- El Fin Del PatriarcadoDocumento11 páginasEl Fin Del PatriarcadoDylan BatagliaAún no hay calificaciones
- Mito Heroe ModernoDocumento11 páginasMito Heroe ModernoDylan BatagliaAún no hay calificaciones
- Arquetipo Del OtroDocumento3 páginasArquetipo Del OtroDylan BatagliaAún no hay calificaciones
- Homero Analisis Critico de La Iliada y La OdiseaDocumento40 páginasHomero Analisis Critico de La Iliada y La OdiseaDylan BatagliaAún no hay calificaciones
- Judios de Gerona en El Siglo Xiii: 1927, y Articules en "Sefarad" y ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSESDocumento16 páginasJudios de Gerona en El Siglo Xiii: 1927, y Articules en "Sefarad" y ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSESDylan BatagliaAún no hay calificaciones
- Coherencia IncoherenteDocumento1 páginaCoherencia IncoherenteDylan BatagliaAún no hay calificaciones
- Concepto de Cultura. Trayectoria Histórica y Tradiciones.Documento12 páginasConcepto de Cultura. Trayectoria Histórica y Tradiciones.Ivan RamírezAún no hay calificaciones
- StalkerDocumento7 páginasStalkerJuan Antonio Rauld IdiaquezAún no hay calificaciones
- Jung - Resumen Capítulo II de Símbolos de TransformaciónDocumento3 páginasJung - Resumen Capítulo II de Símbolos de TransformaciónDavid GutierrezAún no hay calificaciones
- Monografia 1 Sabiduria AntiguaDocumento26 páginasMonografia 1 Sabiduria AntiguaPsyché SayAún no hay calificaciones
- El Esoterismo en El Siglo XVIII - Antoine Faivre (V3)Documento232 páginasEl Esoterismo en El Siglo XVIII - Antoine Faivre (V3)Franco Lazzaroni100% (8)
- El+símbolo+en+el+sistema+de+la+cultura +lotmanDocumento10 páginasEl+símbolo+en+el+sistema+de+la+cultura +lotmandac_marco8685Aún no hay calificaciones
- Guenon, Rene - Apreciaciones Sobre El Esoterismo Islámico y El TaoísmoDocumento43 páginasGuenon, Rene - Apreciaciones Sobre El Esoterismo Islámico y El Taoísmoapi-26907686100% (1)
- Elementos VisualesDocumento5 páginasElementos VisualesYanella Hualcas PintoAún no hay calificaciones
- Cepru El LenguajeDocumento29 páginasCepru El LenguajeelmertroconeshuamanAún no hay calificaciones
- Rabinal Achi Parte 3Documento13 páginasRabinal Achi Parte 3José Luis NeriAún no hay calificaciones
- El Gran Libro de Los Sueños (Emilio Salas)Documento498 páginasEl Gran Libro de Los Sueños (Emilio Salas)valerio777100% (7)
- OpenInsight V8N14Documento293 páginasOpenInsight V8N14Diego Ignacio Rosales MeanaAún no hay calificaciones
- Curso de Numerologia Nivel 1Documento16 páginasCurso de Numerologia Nivel 1deptosantaelenaAún no hay calificaciones
- Sintesis Filosofia de La ReligiónDocumento5 páginasSintesis Filosofia de La ReligiónPipe OspinaAún no hay calificaciones
- El Criterio Moral en El NiñoDocumento12 páginasEl Criterio Moral en El NiñoDanielaMuniozAún no hay calificaciones
- Las Organizaciones en Un Contexto HipermediatizadoDocumento6 páginasLas Organizaciones en Un Contexto HipermediatizadoGabriel SuarezAún no hay calificaciones
- Denys Roman Reflexiones Cristiano Francmasoneria PDFDocumento182 páginasDenys Roman Reflexiones Cristiano Francmasoneria PDFFidel Segundo Fernandez HuertaAún no hay calificaciones
- Estado Del Arte de La Semiótica ActualDocumento12 páginasEstado Del Arte de La Semiótica ActualKarla Montenegro CornejoAún no hay calificaciones
- Planificación Primer BimestreDocumento34 páginasPlanificación Primer Bimestrelilianrosa244Aún no hay calificaciones
- Lenguaje y CiudadDocumento6 páginasLenguaje y CiudadMarco Jonathan RuizAún no hay calificaciones
- Pasos No. 151Documento84 páginasPasos No. 151Flavio ConradoAún no hay calificaciones
- Informe Psicologico Wisc de ChmyDocumento14 páginasInforme Psicologico Wisc de ChmyCésarTetoVargasPardoAún no hay calificaciones
- Semiotica OrganizacionalDocumento55 páginasSemiotica OrganizacionalVanecusAún no hay calificaciones
- Egel 2018Documento159 páginasEgel 2018Aleph PatinhoAún no hay calificaciones
- Las Técnicas ParticipativasDocumento5 páginasLas Técnicas ParticipativasRoger Siclla100% (1)
- Semioesfera - Lotman RecorteDocumento14 páginasSemioesfera - Lotman RecorteCarolina A. ReynosoAún no hay calificaciones