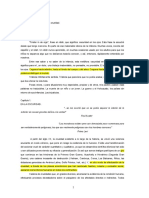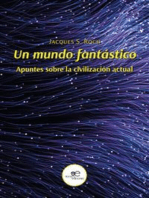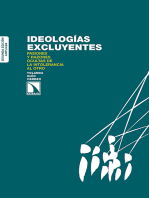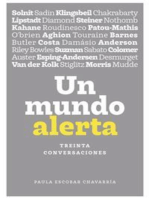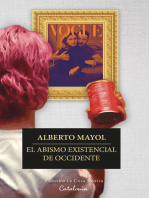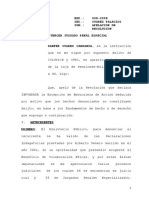Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Hacia Un Ecologismo Epicc3bareo
Hacia Un Ecologismo Epicc3bareo
Cargado por
Cesar L. MedinaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Hacia Un Ecologismo Epicc3bareo
Hacia Un Ecologismo Epicc3bareo
Cargado por
Cesar L. MedinaCopyright:
Formatos disponibles
J orge Riechmann
BIOMMESIS
Ensayos sobre imitacin de la naturaleza,
ecosocialismo y autocontencin
Los Libros de la Catarata, Madrid 2006
1
SUMARI O
Pr l ogo de Fr anci sco Fer nndez Buey: Fi l osof a de l a
sost eni bi l i dad
I nt r oducci n
1. Vi vi r en un mundo l l eno
2. Rehacer una t ecnosf er a mal di seada
3. Cr ecer en un mundo l l eno?
4. Ef i ci enci a y suf i ci enci a
5. Pr oduci r bi enes y pr oduci r mal es: l a i dea de
pr oducci n conj unt a
6. Sust ent abi l i dad f uer t e y dbi l
7. La i dea de desar r ol l o sost eni bl e
8. Bi om mesi s: un pr i nci pi o par a t r ansf or mar l a r el aci n
ent r e nat ur al eza y soci edad
9. Respuest a a al gunas obj eci ones
10. Sei s subpr i nci pi os de sust ent abi l i dad basados en l a
bi om mesi s
11. La cr t i ca ecosoci al i st a al capi t al i smo
12. Capi t al i smo nat ur al o ecosoci al i smo?
13. El desar r ol l o sost eni bl e como asunt o de j ust a medi da
14. Haci a un ecol ogi smo epi cr eo
15. Fi nal : t odo el si t i o par a l a Bel l eza
Captulo 14
HACIA UN ECOLOGISMO EPICREO
Si vivir se ha convertido a veces en un duro trance, ello no impide descubrir
las hermosas posibilidades de la vida. El conglomerado de hechos y
propuestas, la maravillosa organizacin del cuerpo humano, la fraternidad de
los ojos con la luz, de la piel con el aire, son realidades verdaderas, regalos
brillantes de la naturaleza. La muerte no es, pues, nada para nosotros. Toda
su negatividad acaba proyectndose an ms hacia la vida. (...) La vuelta a la
vida, contemplando la muerte con naturalidad epicrea, supone una
revalorizacin del tiempo humano...
Emilio Lled
1
Valoraba [Manuel Sacristn] en alto grado la obra de Epicuro por su
materialismo, por su forma de entender la relacin de los hombres con los
dioses y, sobre todo, por su forma de defender la libertad. Por eso dijo y
escribi varias veces que los marxistas son tambin cerdos del rebao de
Epicuro. Pero, justamente porque priorizaba la poltica como tica pblica o
1
Emilio Lled, El epicuresmo. Una sabidura del cuerpo, del gozo y de la amistad, Taurus, Madrid 2003, p. 79.
2
colectiva, no los quera sueltos, es decir, yendo cada cual a lo suyo, a la
salvacin de su alma, sino en rebao, en comunidad, con conciencia de los
fines colectivos, al servicio de la colectividad.
Francisco Fernndez Buey
2
En su diario paseo/ que, vejez avanzada,/ mejoraba su nimo/ Seishu se
sorprendi:/ el puente de madera/ para cruzar el ro/ roto yaca entre guijarros/
redondeados, lisos/ por los roces del agua,/ tampoco muy profunda./ Con
cario baj,/ rescat con cario/ una tabla muy buena./ Con cario, y con
tiempo,/ porque nada le urga,/ se fabric una mesa.
Antonio Martnez Sarrin
3
cmo se rene todo esto?// por la poltica de los encuentros/ sin ms
beneficio// que no olvidemos nunca/ nuestra vida comn en los rboles/
pasados// y en los remolinos del ro Razn// hay que preservar la duracin del
verano/ ah va volando el pjaro del arcoiris/ por regalo en tu mano deja hoy
caer/ una pluma negra
Ildefonso Rodrguez
4
Herclito: esperar lo inesperado
Desde que hace ms de un cuarto de siglo le en Herclito de Efeso que si
no se espera lo inesperado, no se lo hallar
5
, la frase nunca se ha borrado
de mi memoria. Constituye uno de los puntales de ese conjunto de cuatro
idellas, mejor o peor hilvanadas, que en los momentos de mayor
entusiasmo narcisista uno se atreve a considerar su sistema de
pensamiento. Me gustara citar un texto del socilogo francs Edgar
Morin que viene al caso, y pido perdn de antemano por la longitud de la
cita. Morin, a comienzos de 2003, justo antes del ataque norteamericano
contra Irak, reflexionaba sobre globalizacin, civilizacin y barbarie en los
siguientes trminos.
SIGUE SIENDO POSIBLE LO IMPROBABLE
" ( . . . ) El c r cul o vi ci oso pal est i no- i sr ael se gl obal i za, el c r cul o
vi ci oso Occi dent e- I sl am se agr ava. La guer r a de I r ak el i mi nar a un
hor r i bl e t i r ano, per o i nt ensi f i car l os conf l i ct os, l os odi os, l as
r evuel t as, l as r epr esi ones, l os t er r or es; y cor r e el r i esgo de conver t i r
una vi ct or i a de l a democr aci a en una vi ct or i a de Occi dent e sobr e el
I sl am.
Las ol as de ant i j uda smo y ant i i sl ami smo se f or t al ecer n y se
i nst al ar el mani que smo en un choque de bar bar i es denomi nado choque de
l as ci vi l i zaci ones .
( . . . ) La bar bar i e del si gl o XX desat en muchas r eas de humani dad
l os f l agel os de dos guer r as mundi al es y de dos super t ot al i t ar i smos. Los
2
Entrevista en El Viejo Topo (dossier sobre Manuel Sacristn), Barcelona, julio de 2005.
3
Antonio Martnez Sarrin, Poeta en diwan, Tusquets, Barcelona 2004, p. 115.
4
Ildefonso Rodrguez, Poltica de los encuentros, Icaria, Barcelona 2003, p. 85.
5
Si no se espera lo inesperado, no se lo hallar, dado lo inahallable y difcil de acceder que es. Herclito, 22 B 18
(vase el volumen 1 de Los filsofos presocrticos, edicin de Conrado Eggers Lan y Victoria E. J uli, Gredos, Madrid
1978, p. 383). He reflexionado sobre esta sentencia fulgurante en numerosos lugares, y especialmente en algunos pasos
de Resistencia de materiales, Montesinos, Barcelona 2006.
3
r asgos br bar os del si gl o XX si guen t odav a pr esent es en el XXI , per o l a
bar bar i e del si gl o XXI , pr el udi ada en Hi r oshi ma, t r ae consi go adems l a
aut odest r ucci n pot enci al de l a humani dad. La bar bar i e del si gl o XX hab a
susci t ado t er r or es pol i ci al es, pol t i cos, concent r aci oni st as. La bar bar i e
del si gl o XXI cont i ene, despus del 11 de set i embr e de 2001, una
pot enci al i dad i l i mi t ada de t er r or pl anet ar i o.
Lo ni co que pueden hacer l os pa ses par a r esi st i r a l a bar bar i e
pl anet ar i a es encer r ar se en s mi smos de maner a r egr esi va, l o cual
r ef uer za l a bar bar i e. Eur opa es i ncapaz de af i r mar se pol t i cament e,
i ncapaz de abr i r se r eor gani zndose, i ncapaz de r ecor dar que Tur qu a f ue
una gr an pot enci a eur opea desde el si gl o XVI y que el I mper i o ot omano
cont r i buy a su ci vi l i zaci n. ( Ol vi da que f ue el cr i st i ani smo, en el
pasado, el que se most r i nt ol er ant e haci a t odas l as dems r el i gi ones en
t ant o que el i sl am andal uz y ot omano acept aba al cr i st i ani smo y al
j uda smo) .
( . . . ) La i dea de desar r ol l o, i ncl uso si se l o consi der a
sost eni bl e , t oma como model o nuest r a ci vi l i zaci n en cr i si s, l a
ci vi l i zaci n que j ust ament e deber a r ef or mar se. I mpi de que el mundo
encuent r e f or mas de evol uci n di st i nt as de l as cal cadas de Occi dent e.
I mpi de gener ar una si mbi osi s de l as ci vi l i zaci ones, que i nt egr e l o mej or
de Occi dent e ( l os der echos del hombr e y l a muj er , l as i deas de
democr aci a) per o que excl uya l o peor . El desar r ol l o mi smo est ani mado
por l as f uer zas descont r ol adas que l l evan a l a cat st r of e.
En su l i br o Pour un catastrophisme clair, J ean- Pi er r e Dupuy
pr opone r econocer l o i nevi t abl e de l a cat st r of e par a poder evi t ar l a.
Per o, ms al l de que el sent i mi ent o de l o i nevi t abl e puede l l evar a l a
pasi vi dad, Dupuy i dent i f i ca de maner a abusi va l o pr obabl e con l o
i nevi t abl e. Lo pr obabl e es aquel l o que, par a un obser vador en un t i empo y
un l ugar dados, di sponi endo de l as i nf or maci ones ms conf i abl es, se
pr esent a como el pr oceso f ut ur o. Y ef ect i vament e t odos l os pr ocesos
act ual es l l evan a l a cat st r of e.
Per o si gue si endo posi bl e l o i mpr obabl e, y l a hi st or i a pasada nos
demost r que l o i mpr obabl e pod a r eempl azar a l o pr obabl e, como sucedi a
f i nes de 1941, a comi enzos de 1942, cuando l a pr obabl e l ar ga domi naci n
del i mper i o hi t l er i ano sobr e Eur opa se vol vi i mpr obabl e par a abr i r paso
a una pr obabl e vi ct or i a al i ada. De hecho, t odas l as gr andes i nnovaci ones
de l a hi st or i a quebr ar on l as pr obabi l i dades: f ue l o que pas con el
mensaj e de J ess y Pabl o, con el de Mahoma, con el desar r ol l o del
capi t al i smo y l uego el soci al i smo.
Por l o t ant o, l a puer t a a l o i mpr obabl e est abi er t a aunque el
aument o mundi al de l a bar bar i e l o vuel va i nconcebi bl e en el moment o
act ual . Par adj i cament e, el caos en el que l a humani dad cor r e el r i esgo
de caer t r ae consi go su l t i ma opor t uni dad. Por qu? En pr i mer l ugar ,
por que l a pr oxi mi dad del pel i gr o f avor ece l as t omas de conci enci a, que
ent onces pueden mul t i pl i car se, ampl i ar se y hacer sur gi r una gr an pol t i ca
de sal vaci n t er r est r e. Y sobr e t odo por l a si gui ent e r azn: cuando un
si st ema es i ncapaz de t r at ar sus pr obl emas vi t al es, o bi en se desi nt egr a
o bi en es capaz, en su desi nt egr aci n mi sma, de t r ansf or mar se en un
met asi st ema ms r i co, capaz de t r at ar esos pr obl emas. "
Edgar Morin: Globalizacin: civilizacin y barbarie, en Clarn/ Le Monde, Buenos Aires, 15 de enero de 2003.
Al borde del desastre, Morin convoca a la heracltea esperanza en lo
inesperado: sigue siendo posible lo improbable. El surgimiento de lo
nuevo, en la historia, quiebra las probabilidades. En los momentos en que
un sistema se acerca a una bifurcacin, cuando est ms alejado del
4
equilibrio, pequeas causas pueden producir grandes efectos (a diferencia
de lo que ocurre cerca del equilibrio, cuando grandes inputs producen
pequeos outputs).
No deberamos subestimar la profundidad de la crisis en la que nos
encontramos: vale decir, la lejana del sistema respecto a posiciones de
equilibrio
6
. Por ello, aunque hoy se nos antoje inconcebible, no est
excluido el triunfo de las posibilidades improbables (y Morin apunta un
par de razonables razones para la esperanza, a las que cabra sumar alguna
ms: por ejemplo, la extraordinaria plasticidad y capacidad de adaptacin
del ser humano).
Como es sabido, crisis significa en griego momento crucial, trance
de decisin. En chino la palabra correspondiente, weiji, se compone de
dos caracteres: peligro y oportunidad. Etimolgicamente, accidente
significa lo que te cae encima. Puede ser una ocasin de cambiar
radicalmente, en efecto... a condicin de que el peso de eso que se
desploma sobre nosotros no sea tan grande que nos aplaste.
La crisis ecolgica es nuestro punto de partida, con el
entenebrecimiento del mundo que la acompaa, y que Morin evoca
eficazmente en el largo texto que he citado antes. Pues bien: uno se siente
tentado de decir que necesitamos ser heraclteos para sobrevivir
apostando por las posibilidades improbables en esta noche oscura donde
intentamos actuar--, y epicreos para vivir bien, ms all de la mera
supervivencia. Dedicar el resto de este captulo a justificar la segunda
afirmacin, explorando las formas en que el pensamiento de aquel antiguo
griego puede contribuir a mejorar la idea de vida buena que el ecologismo
necesita.
6
Vale la pena, en este punto, evocar alguna de las reflexiones de Immanuel Wallerstein: He explicado que la fuente de
la destruccin ecolgica es la necesidad de externalizar costes que sienten los empresarios y, por tanto, la ausencia de
incentivos para tomar decisiones ecolgicamente sensatas. He explicado tambin, sin embargo, que este problema es
ms grave que nunca a causa de la crisis sistmica en que hemos entrado, ya que sta ha limitado de varias formas las
posibilidades de acumulacin de capital, quedando la externalizacin de costes como uno de los principales y ms
accesibles remedios paliativos. De ah he deducido que hoy es ms difcil que nunca obtener un asentimiento serio de
los grupos empresariales a la adopcin de medidas para luchar contra la degradacin ecolgica. Todo esto puede
traducirse en el lenguaje de la complejidad muy fcilmente. Estamos en el perodo inmediatamente precedente a una
bifurcacin. El sistema histrico actual est, de hecho, en crisis terminal. El problema que se nos plantea es qu es lo
que lo reemplazar. sta es la discusin poltica central de los prximos 25-50 aos. El tema de la degradacin
ecolgica es un escenario central para esta discusin, aunque no el nico. Pienso que todo lo que tenemos que decir es
que el debate es sobre la racionalidad sustantiva, y que estamos luchando por una solucin o por un sistema que sea
sustantivamente racional (Immanuel Wallerstein, Ecologa y costes de produccin capitalistas: no hay salida,
Iniciativa Socialista 50, otoo de 1998, p. 62). Vale decir: lo decisivo no se juega en la racionalidad formal de los
cambios marginales dentro del sistema, sino en la racionalidad sustantiva del cambio hacia otro nuevo sistema.
5
El ideal epicreo de una frugalidad no represiva
Defiendo que precisamos, en efecto, una buena dosis de sabidura
epicrea
7
(eso s, sin la prohibicin de enamorarnos y sin la renuncia a la
praxis poltica
8
). Epicuro, en el siglo IV a.C., propuso una filosofa del
cuerpo y de la libertad que puede constituir el antecedente antiguo ms
slido y sugestivo de un materialismo ecolgico a la altura de las
circunstancias histricas de hoy
9
. J ohn Bellamy Foster ha subrayado un
llamativo paralelismo entre las cuatro leyes informales bsicas de la
ecologa, tal y como las propuso Barry Commoner a comienzos de los
aos setenta del siglo XX, y ciertos principios de la fsica de Epicuro.
EL ARCO DESDE EPICURO A COMMONER
La i mpor t anci a del mat er i al i smo par a el desar r ol l o del pensami ent o
ecol gi co puede ent ender se mas cl ar ament e, desde l a per spect i va ecol gi ca
cont empor nea, si se consi der an l as cuat r o l eyes i nf or mal es de l a
ecol og a, bi en conoci das, que ha f or mul ado Bar r y Commoner . Son st as: ( 1)
t odo est r el ci onado con t odo l o dems; ( 2) t odas l as cosas van a par ar a
al gn si t i o; ( 3) l a nat ur al eza sabe ms; ( 4) nada pr ocede de l a nada.
Las dos pr i mer as de est as l eyes i nf or mal es y l a l t i ma de el l as
er an dest acados pr i nci pi os de l a f si ca de Epi cur o, en l os que hace
hi ncapi el l i br o I de Lucr eci o, De rerum natura, que f ue un i nt ent o de
pr esent ar l a f i l osof a epi cr ea en f or ma pot i ca. La t er cer a l ey
i nf or mal par ece a pr i mer a vi st a i mpl i car un det er mi ni smo t el eol gi co
nat ur al i st a, per o en el cont ext o en que l a f or mul a Commoner se ent i ende
mej or en el sent i do de que l a evol uci n sabe ms . Es deci r : en el cur so
de l a evol uci n que debe ent ender se no como un pr oceso t el eol gi co o
r gi dament e det er mi nado, si no como un pr oceso que cont i ene enor mes
ni vel es de cont i ngenci a en cada uno de sus est adi os- - , l as especi es,
i ncl ui dos l os ser es humanos, se han adapt ado al medi o en el que vi ven
medi ant e un pr oceso de sel ecci n nat ur al de l as var i aci ones i nnat as que
oper a en una escal a t empor al de mi l l ones de aos. De acuer do con est a
per spect i va, deber amos pr oceder con pr ecauci n al l l evar a cabo cambi os
ecol gi cos f undament al es, y r econocer que, si i nt r oduci mos nuevas
sust anci as qu mi cas si nt t i cas, que no son pr oduct o de una l ar ga
evol uci n, est amos j ugando con f uego.
10
La filosofa de la naturaleza de Epicuro, a partir del principio de
conservacin, tenda a una visin del mundo que hoy llamaramos
ecolgica. As, Lucrecio el principal divulgador del pensamiento del
filsofo de Samos aludi a la contaminacin atmosfrica debida a la
7
Una introduccin llena de empata al pensamiento de Epicuro, por uno de los grandes maestros espaoles en la
filosofa antigua: Emilio Lled, El epicuresmo. Una sabidura del cuerpo, del gozo y de la amistad, Taurus, Madrid
2003.
8
Hemos de liberarnos de la crcel de los intereses que nos rodean y de la poltica (Epicuro, tica, ed. de Carlos
Carca Gual y Eduardo Acosta, Barral, Barcelona 1974, p.129; ver tambin p. 137 para los reparos frente al amor).
9
Vanse recientes e innovadoras relecturas de Marx como la de J ohn Bellamy Foster: La ecologa de Marx.
Materialismo y naturaleza, Libros del Viejo Topo, Barcelona 2004.
10
J ohn Bellamy Foster: La ecologa de Marx, op. cit., p. 36.
6
minera, a la disminucin de las cosechas por la degradacin del suelo
frtil, y a la desaparicin de los bosques, a la vez que arga que los seres
humanos no son radicalmente distintos de los otros animales
11
.
Pero entremos sin ms en materia. Adems del inters cientfico que
sigue presentando el materialismo epicreo, a mi entender hay al menos
tres enseanzas morales de Epicuro que son claves para un pensamiento
ecolgico: la primera de ellas es el discurso sobre necesidades,
autocontrol y limitacin, que apunta hacia el ideal de una frugalidad no
represiva.
Envame escribe el filsofo de Samos establecido en Atenas,
desde su famoso kepos, huerto o jardn, a uno de sus discpulos un
tarrito de queso, para que pueda darme un festn de lujo cuando quiera.
Comentan sus traductores al castellano, Garca Gual y Acosta:
Esta alegre moderacin del J ardn, un hedonismo que por su limitacin casi resulta
una asctica, armoniza bien con la antigua mxima apolnea de que la sabidura
consiste en la moderacin y en el conocimiento de los lmites.
12
Ms sobre tica de la autocontencin desde la antigua Grecia: La pobreza
acomodada al fin de la naturaleza es gran riqueza. Por el contrario, la
riqueza no sujeta a lmites es gran pobreza.
13
Y tambin aconseja
Epicuro, aquel griego con quien simpatizaron tanto Nietzsche como Marx:
pan y agua procuran el mximo placer cuando los consume alguien que
los necesita. Acostumbrarse a comidas sencillas y sobrias proporciona
salud, hace al hombre solcito en las ocupaciones necesarias de la vida, nos
dispone mejor cuando alguna que otra vez accedemos a alimentos
exquisitos y nos hace impvidos ante el azar.
14
La afirmacin de la corporalidad es gozosa, nada puritana: Quien
menos necesita del maana, al maana accede con ms gozo.
15
La calidad
prima sobre la cantidad, desde una sabidura vital que busca la liberacin
de autoimpuestas servidumbres y de falsos temores: El sabio ni rehsa la
vida ni le teme a la muerte; pues ni el vivir es para l una carga ni
considera que es un mal el no vivir. Y del mismo modo que del alimento
no elige cada vez el ms abundante sino el ms agradable, as tambin del
tiempo, no del ms duradero sino del ms agradable disfruta.
16
11
El gran poeta romano Tito Lucrecio Caro, mximo representante del epicuresmo latino en el siglo I antes de nuestra
era, plasm en su poema De rerum natura la exposicin ms completa de la fsica epicrea que ha llegado hasta
nosotros. Una buena versin es la de Eduardo Valent (Eds. Alma Mater, Barcelona 1961).
12
Epicuro, tica, op. cit., p. 49.
13
Epicuro, tica, op. cit., p. 123.
14
Epicuro, tica, op. cit., p. 97.
15
Epicuro, tica, op. cit., p. 206.
16
Epicuro, tica, op. cit., p. 93.
7
Si quieres hacer rico a Pitocles, no aumentes sus riquezas, sino
limita sus deseos.
17
Desde esta idea de autocontrol sobre los deseos,
Epicuro encarece ms de una vez la bondad de la autosuficiencia, no para
que siempre nos sirvamos de poco sino para que, si no tenemos mucho,
nos contentemos con poco, autnticamente convencidos de que ms
agradablemente gozan de la abundancia quienes menos tienen necesidad
de ella y de que todo lo natural es fcilmente procurable y lo vano difcil
de obtener.
18
El epicuresmo en polticas pblicas querra decir (muy en la lnea de
lo defendido en captulos anteriores de este libro): gestin de la demanda
en lugar de incremento constante de la oferta (energa, agua, alimentos...).
No es pobre el que tiene poco, sino el que codicia mucho, dice el viejo
refrn castellano
19
, en vena epicrea. Hedonismo asctico no es una
contradiccin en los trminos: de ello testimonia el frescor de aquel jardn
griego.
Diferentes clases de deseos humanos
Epicuro, como se sabe, distingui entre diferentes clases de deseos
humanos: as, la vigsimonona de sus Mximas capitales establece que
de los deseos, unos son naturales y necesarios. Otros naturales y no
necesarios. Otros no son ni naturales ni necesarios, sino que nacen de la
vana opinin
20
. No veo cmo una teora crtica puede prescindir de
algunos criterios para diferenciar entre necesidades bsicas, deseos y
apetitos humanos
21
: la clasificacin de Epicuro posee un considerable
potencial liberador incluso hoy en da.
Pues cmo avanzar hacia pautas de consumo sostenibles sin
capacidad para discriminar racionalmente entre diferentes tipos de deseos,
y elegir en consecuencia? No hay que violentar la naturaleza sino
persuadirla: y la persuadiremos satisfaciendo los deseos necesarios, los
naturales siempre que no nos resulten perjudiciales, y rechazando
17
Epicuro: tica, op. cit., p. 153.
18
Epicuro: tica, op. cit., p. 97.
19
Refranero clsico espaol, edicin de Felipe C.R. Maldonado, Taurus, Madrid 1982, p. 157.
20
Epicuro: tica, op. cit., p. 113. Digenes Laercio aclara que naturales y necesarios considera Epicuro a los que
eliminan el dolor, como la bebida para la sed. Naturales pero no necesarios los que slo colorean el placer, pero no
extirpan el dolor, como los alimentos refinados. Ni naturales ni necesarios, por ejemplo, las coronas y la dedicacin de
estatuas.
21
Son bsicas las distinciones entre necesidades y satisfactores de las mismas, y entre needs y wants. Reflexion al
respecto en Jorge Riechmann (coord.), Necesitar, desear, vivir. Los Libros de la Catarata, Madrid 1998.
8
rigurosamente los nocivos.
22
En este contexto conviene recordar tambin
que, para el pensador de Samos, no es insaciable el vientre, como suele
decir el vulgo, sino la falsa opinin acerca de la ilimitada avidez del
vientre.
23
Nos hace infelices o bien el temor (a la muerte, o las
supersticiones acerca de los dioses), o bien el deseo ilimitado y vano:
quien a esto ponga brida puede procurarse la feliz sabidura
24
.
La produccin ms importante para el capitalismo es la produccin
de insatisfaccin. Para evitar que se sature la demanda, poniendo en riesgo
la venta continuada de mercancas y con ella la acumulacin de capital--,
hay que organizar la insatisfaccin: por esta razn es el capitalismo un
enemigo declarado de la felicidad (que tiene que ver con un epicreo
equilibrio entre logros y expectativas). Y por ello, a mi entender, los
partidarios de la felicidad humana no pueden ser sino anticapitalistas.
Nuestra vida sin amigos es como la vida del len y del lobo
No hay hombre sin hombre, dice otro refrn castellano que tambin
podemos considerar una traduccin de la vieja sabidura epicrea. En
efecto, el segundo elemento bsico del epicuresmo que necesitamos
actualizar es la elaboracin sobre la amistad y la socialidad bsica del ser
humano: ser frente a tener, vincularse frente a acumular. Una cultura que
ensee a aceptar al otro y a disfrutar de la compaa del otro, pues de los
bienes que la sabidura ofrece para la felicidad de la vida entera, el mayor
con mucho es la adquisicin de la amistad.
25
Mira con quin comes y bebes antes de mirar qu comes y bebes:
nuestra vida sin amigos es como la vida del len y del lobo
26
. Haciendo
caso omiso de que no se haga aqu justicia a la notable socialidad del lobo:
en una sociedad ecologizada, cultivar conscientemente la riqueza de la
relacin humana un factor bsico para la felicidad y el bienestar de las
personas-- puede compensar la relativa pobreza en cosas.
La psicologa social contempornea, en ms de un aspecto, reinventa
al filsofo de Samos. Por ejemplo, muestra que unas buenas relaciones
humanas son uno de los factores ms importantes para la calidad de vida
22
Epicuro: tica, op. cit., p. 121. Vale la pena recordar otra de las exhortaciones del Gnomologio Vaticano: ste es el
grito de la carne: no tener hambre, no tener sed, no tener fro; quien tenga y espere tener esto tambin podra rivalizar
con Zeus en felicidad (p. 123).
23
Epicuro, tica, op. cit., p. 129.
24
Epicuro, tica, op. cit., p. 149
25
Epicuro, tica, op. cit., p. 113.
26
Epicuro, op. cit., p. 257.
9
(concepto complejo que de ninguna forma puede reducirse a los estndares
materiales del nivel de vida)
27
. As, el catedrtico de Polticas Pblicas de
Harvard Robert Putnam seala que despus de medio siglo de
investigaciones sobre los factores que contribuyen a una vida gratificante
(...) la conclusin ms extendida a la que se ha llegado es que el parmetro
ms significativo para un diagnstico de la felicidad es el alcance y la
profundidad de las relaciones sociales de una persona.
28
Y Richard
Eckersley explica que
las personas socialmente aisladas tienen entre dos y cinco veces ms probabilidad
de morir en un ao dado que las personas unidas por fuertes vnculos con la familia,
los amigos y la comunidad. El bienestar desempea un papel central en estas
asociaciones, mejorando la salud por medio de efectos directos sobre nuestra
fisiologa, incluyendo el sistema inmunitario (...). En resumidas cuentas, el bienestar
procede del estar vinculados y comprometidos, inmersos en una red de relaciones e
intereses que dan significado a nuestras vidas. Somos seres profundamente sociales.
La intimidad, sensacin de pertenencia y apoyo que proporcionan las relaciones
personales estrechas parecen lo ms importante; y el aislamiento es lo que cuesta ms
caro.
29
La tica de Epicuro est fuertemente anclada en su materialismo, y con el
nfasis concomitante en la corporalidad, la mortalidad y la libertad
humana. Podramos ordenar su filosofa segn una doble referencia. Por
una parte, contra la teleologa de las diversas filosofas idealistas, y a
favor de la inmanencia de la vida humana. Por otra parte, contra el
determinismo de otros pensadores atomistas griegos como Leucipo y
Demcrito, y favor de la libertad humana
30
. Y aunque es cierto que el
filsofo de Samos sita el nfasis de su pensamiento en el individuo, su
reflexin sobre la phila (vocablo imperfectamente traducido por
amistad
31
) impide recluirlo en la estrechez de un individualismo
insolidario o despreocupado por lo que sucede en el mundo, extramuros
del J ardn.
27
La calidad de vida incluye componentes tanto materiales como inmateriales, y puede pensarse con ayuda de la
consagrada terna tener/ amar/ ser (donde al tener pertenecen las condiciones objetivas de vida como alimentacin,
vivienda, educacin, ingresos, salud, condiciones de trabajo, etc.; al amar las relaciones personales, la integracin
social, la participacin, etc.; y al ser las cuestiones de autorrealizacin, potenciacin de capacidades, arte y cultura,
etc.). Un adecuado nivel de vida (que incluya al menos la satisfaccin de las necesidades bsicas) forma parte de la
calidad de vida, pero sta no se agota ni mucho menos en aqul. Puede valer la pena releer el clsico de Erich Fromm
Tener o ser?, FCE, Mxico 1978. As como Martha Nussbaum y Amartya Sen (coords.), The Quality of Life, Oxford
1993.
28
Robert D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, Nueva
York 2000, p. 332.
29
Richard Eckersley, What is wellbeing, and what promotes it?, en
http://www.wellbeingmanifesto.net/wellbeing.htm, consultada el 26 de diciembre de 2005.
30
Es la famosa cuestin de la parnclisis, clinamen o desviacin de los tomos, introducida ya lo advirti Marxpara
salvar la libertad humana. Epicuro, en la Carta a Meneceo, seala que algunas cosas suceden por necesidad, otras por
azar y otras dependen de la libertad humana, y con cierta sorna comenta: Era mejor prestar odos a los mitos sobre los
dioses que ser esclavos del destino de los fsicos. Aquellos, en efecto, esbozaban una esperanza de aplacar a los dioses
por medio de la veneracin, pero ste entraa una inexorable necesidad. Epicuro, tica, op. cit., p. 101.
31
Vase Lled, El epicuresmo, op. cit., p. 115 y ss.
10
Por un lado est el deber de no daar al otro, que nace de una justicia
no trascendente, sino acordada entre los seres humanos: Lo justo segn la
naturaleza es un acuerdo de lo conveniente para no hacerse dao unos a
otros ni sufrirlo
32
. Por otra parte, no se trata slo de evitar el dao, sino
que en el horizonte despunta la perspectiva de una felicidad compartida.
La amistad danza en torno a la tierra y, como un heraldo, nos convoca a
todos nosotros a que nos despertemos para colaborar en la mutua
felicidad
33
, reza un famoso fragmento de Epicuro que podemos leer como
presentimiento de lo que siglos despus hemos llegado a denominar
derechos humanos.
Manuel Sacristn se refiri al problema de la superacin de las ansias
posesivas y consumistas en uno de sus escritos sobre la Primavera de
Praga de 1968:
Para el proletariado, la nica va que conduce a la superacin del ansia de poseer es
la va materialista que suprime la necesidad y la conveniencia de poseer.
Si los comunistas han de ser () pobres y nuevos, eso se debe no a que
hayan de ser enemigos de la abundancia, sino slo a que no han de querer ser cerdos
sueltos del rebao de Epicuro, sino slo con la gran piara, encabezada por los
involuntarios ascetas proletarios.
34
Desde una perspectiva de emancipacin, precisamos no cerdos sueltos,
sino solidarios integrantes de la gran piara humana.
LA BASE FISIOLGICA DE LA EMPATA:
NEURONAS ESPEJO QUE NOS PONEN EN EL LUGAR DEL OTRO
A medi ados de l os aos novent a, i nvest i gador es i t al i anos y
est adouni denses que est udi aban el cer ebr o de monos descubr i er on un
si ngul ar gr upo de neur onas. Est as cl ul as cer ebr al es no sl o se
encend an cuando el ani mal ej ecut aba ci er t os movi mi ent os si no que,
si mpl ement e con cont empl ar a ot r o hacer l o, t ambi n se act i vaban. Se l es
l l am neuronas espejo o especul ar es.
Los est udi os l l evados a cabo a par t i r de t cni cas de vi sual i zaci n
como l a r esonanci a magnt i ca que per mi t en r ast r ear con pr eci si n, t ant o
t empor al como espaci al , l as r ut as de pr ocesami ent o del cer ebr o, l as
cual es no sl o est n det er mi nadas por l os genes, si no adems por t oda l a
exper i enci a que un i ndi vi duo acumul a dur ant e t oda su vi da- - muest r an que
32
Epicuro, tica, op. cit., p. 113.
33
Epicuro, tica, op. cit., p. 127; traduccin corregida con la de Lled, op. cit., p. 125. Comenta el estudioso espaol:
Todo cuerpo es sagrado, aunque est dormido, gravitando sobre el estrecho recinto de su egosmo, de sus intereses, y
acentuando el aspecto de su insaciable sociabilidad. Esa comunidad de hombres despiertos que descubren la comn
tarea de fraternidad es, efectivamente, un proyecto que entonces debi de parecer utpico, pero que despus de veinte
suglos se confirma como la nica posibilidad de pervivencia y de sentido. Un proyecto utpico, no porque estuviese
fuera de la posibilidad, del tpos, del espacio humano, sino porque es ardua la tarea de realizarlo. (p. 126)
34
Manuel Sacristn, Checoslovaquia y la construccin del socialismo, en Intervenciones polticas, Icaria, Barcelona
1985, p. 253-254. La referencia al rebao de Epicuro merece una explicacin. En una carta que escribi el poeta latino
Horacio a un amigo, le cuenta con lujo de detalles un banquete descomunal. Le presenta y describe los platos que ha
probado y contabiliza los litros de vino que su organismo feliz ha recibido. El poeta se despide con la siguiente frase:
Te saluda un cerdo de la piara de Epicuro. El epteto funda un equvoco: para muchos el epicuresmo se asociar con
la desmesura y la concupiscencia, mientras que si algo caracterizaba a su fundador era el ascetismo no enemistado con
el placer.
11
el cer ebr o humano cont i ene un sistema de neuronas espejo. Por ej empl o,
nuest r a cor t eza cer ebr al mot or a, que nor mal ment e ut i l i zamos par a t ener un
cont r ol pr eci so de nuest r os pr opi os movi mi ent os, se act i va con el si mpl e
hecho de mi r ar l os movi mi ent os de ot r a per sona ( como si nosot r os mi smos
nos movi r amos, aunque no l o hagamos) .
Las i mpl i caci ones t r asci enden, y mucho, el campo de l a
neur of i si ol og a pur a. Su pot enci al t r ascendenci a par a l a ci enci a es t ant a
que el especi al i st a Vi l ayanur Ramachandr an ha l l egado a af i r mar : " El
descubr i mi ent o de l as neur onas espej o har por l a psi col og a l o que el
ADN por l a bi ol og a" .
El si st ema de espej o per mi t e hacer pr opi as l as acci ones,
sensaci ones y emoci ones de l os dems. Constituye la base neurolgica de
la capacidad de empata. Las r eas del cer ebr o donde se encuent r an l as
neur onas espej o, que se act i van dur ant e l a ej ecuci n y obser vaci n de una
acci n, t ambi n aaden intenciones a l as acci ones pr esent adas en un
cont ext o. No se t r at a sl o del r econoci mi ent o de l as acci ones, si no de su
i nt er pr et aci n: compr ender l o que pi ensa y si ent e el ot r o. El sistema de
espejo hace precisamente eso, ponernos en el lugar del otro. La base de
nuest r o compor t ami ent o soci al es que exi st a l a capaci dad de t ener empat a
e i magi nar l o que el ot r o est pensando o si nt i endo.
Segn el neur obi l ogo Gi acomo Ri zzol at i , de l a Uni ver si dad de
Par ma, el mensaj e ms i mpor t ant e de l as neur onas espej o es que
demuest r an que ver dader ament e somos ser es soci al es. La soci edad, l a
f ami l i a y l a comuni dad son val or es r eal ment e i nnat os. Ahor a, nuest r a
soci edad i nt ent a negar l o y por eso l os j venes est n t an descont ent os,
por que no cr ean l azos. Ocur r e al go si mi l ar con l a i mi t aci n, en Occi dent e
est muy mal vi st a y si n embar go, es l a base de l a cul t ur a. Se di ce: No
i mi t es, t i enes que ser or i gi nal , per o es un er r or . Pr i mer o t i enes que
i mi t ar y despus puedes ser or i gi nal . Par a compr ender l o no hay ms que
f i j ar se en l os gr andes pi nt or es. . . La par t e ms i mpor t ant e de l as
neur onas espej o es que es un si st ema que r esuena. El ser humano est
concebi do par a est ar en cont act o, par a r eacci onar ant e l os ot r os. Yo cr eo
que cuando l a gent e di ce que no es f el i z y que no sabe l a r azn es por que
no t i ene cont act o soci al ( ent r evi st a en El Pas, 19 de oct ubr e de
2005) .
35
Organizar la cooperacin en lugar de la competicin
Poltica de los encuentros, se titula un hermoso libro del poeta leons
Indefonso Rodrguez
36
, y habra que tener presente que sa es la ms alta y
ms profunda de las polticas. En efecto: no nos hacemos humanos sino en
el encuentro con los dems seres humanos. No hay hombre sin hombre:
una persona, si se piensan las cosas a fondo, no es sino el conjunto de los
vnculos resultantes de los sucesivos encuentros, comenzando por el
primero y ms bsico de todos (el encuentro entre el hijo o hija y la madre)
37
. Es la riqueza de nuestros intercambios uno de los rasgos que ms
35
Vase para todo esto Antonio Damasio, En busca de Spinoza. Neurobiologa de la emocin y los sentimientos,
Crtica, Barcelona 2003, p. 114 y ss.
36
Ildefonso Rodrguez, Poltica de los encuentros, Icaria, Barcelona 2003.
37
Entre los pensadores del siglo XX, Cornelius Castoriadis es probablemente el filsofo clave para esta cuestin.
12
radicalmente nos distinguen de otros seres vivos. Como ha subrayado
Albert J acquard --un genetista francs que en los ltimos decenios ha
desarrollado una reflexin muy slida a medio camino entre el
conocimiento cientfico y el impulso humanista--,
La interdependencia impuesta por los lmites de nuestro patrimonio crea
condiciones favorables a la multiplicacin de esos encuentros; es pues una
oportunidad, pero hace falta adems saber sacar partido de ella. El encuentro es un
arte difcil, es algo que se aprende: ensearlo a todos es la tarea primordial de toda
comunidad.
38
Didctica de los encuentros, poltica de los encuentros: ah es donde nos
jugamos nuestro ser o no ser humanos. Y ah es tambin donde
registramos uno de los mayores fracasos de Occidente si no el mayor de
todos. Al tomar la competencia como motor de la socialidad, al proponer
la lucha de cada cual contra los dems como paradigma de la relacin
humana, la cultura del capitalismo occidental nos sita en un psimo lugar
para hacer frente a los desafos socioecolgicos de nuestro mundo lleno.
Oigamos de nuevo a J acquard:
"El propsito de una sociedad es el intercambio. Una sociedad cuyo motor es la
competicin es una sociedad que me propone el suicidio. Si me pongo en
competicin con el otro, no puedo intercambiar con l, debo eliminarlo, destruirlo."
39
Asimilar el encuentro humano a un enfrentamiento que se salda con un
ganador y un perdedor conduce a que se nos escape toda la potencial
riqueza de un intercambio benfico para ambos. En lugar de un juego de
suma cero donde uno gana lo que pierde el otro--, la convivencia
humana puede organizarse como un juego de suma positiva, donde todos
ganan. Epicuro lo vio mejor y nos proporciona recursos ms adecuados
para las tareas del presente: segn la vigsimoprimera de su Mximas
capitales, quien es consciente de los lmites de la vida sabe cun fcil de
obtener es aquello que clama el dolor por una carencia y lo que hace
lograda la vida entera. De modo que para nada necesita cosas que traen
consigo luchas competitivas.
40
Como deca el naturalista espaol J oaqun Araujo, entre los derechos
humanos se debera incluir tambin el que todos tenemos a no competir.
Explica Xavier Pedrol cmo para Castoriadis la configuracin de las instituciones que conforman la vida social
adquiere una funcin primordial para el desarrollo de la individualidad. De la misma manera que un medio ambiente sin
oxgeno impide el desarrollo del organismo humano, un ser humano sin vida social es un ser sin articulacin lingstica,
sin autoconciencia y, por lo tanto, imposibilitado de tornarse un individuo, en el sentido habitual de esta palabra. Pero,
por otra parte, este conjunto de instituciones que permiten el desarrollo de la individualidad es producto de la
creatividad de los seres humanos, de su hacer histrico-social, y adopta formas diversas en cada sociedad. Lo que
llamamos individuo es ya, de hecho, una institucin social (Xavier Pedrol en su Introduccin a Castoriadis, Escritos
polticos, Los Libros de la Catarata, Madrid 2005, p. 22).
38
Albert J acquard, Finitud de nuestro patrimonio, Le Monde Diplomatique (edicin espaola) 103, mayo 2004, p. 28.
39
Citado en Leonardo Boff: Porto Alegre, Davos y la globalizacin, en REBELIN, consultado el 25 de enero de
2003. Enlace: http://www.rebelion.org
40
Epicuro, op. cit., p. 109.
13
Urge hoy reemplazar el modelo de la competencia por el de la
cooperacin: esto, para Occidente, supone toda una revolucin cultural
41
.
CONTEXTOS QUE FAVORECEN LA COOPERACIN
Ger har d Scher hor n y sus col abor ador es han most r ado que l os ser es humanos
est n di spuest os a par t i ci par en t ar eas comuni t ar i as i mpor t ant es si n
expect at i vas de gananci a per sonal . El est mul o pr ovi ene de l os bi enes
comunes pr oduci dos medi ant e l a acci n col ect i va. Las condi ci ones que
f avor ecen est a di sposi ci n par t i ci pat i va pueden enumer ar se:
1. La acci n ha de ser concr et a, sus obj et i vos bi en del i mi t ados.
2. Fuer zas y r ecur sos han de ser adecuados al obj et i vo ( de maner a que
haya per spect i vas de xi t o) .
3. Ha de pr oceder se con j ust i ci a, de f or ma que t odos o l a gr an mayor a
par t i ci pen, si n que l a gent e se escaquee.
4. Las car gas han de r epar t i r se equi l i br adament e, de acuer do con l as
capaci dades y r ecur sos de cada uno/ a.
Con est e t i po de conoci mi ent o ( y no es escaso el ya acumul ado por l as
ci enci as soci al es) , podemos or gani zar cont ext os que f avor ezcan l a
cooper aci n en vez de di suadi r f r ent e a l a mi sma.
Gergard Scherhorn: Egoismus oder Autonomie, en Th.L. Heck (coord.): Das
Prinzip Egoismus, Nous, Tbingen 1994. El mismo, Das Ganze der Gter, en Karl
M. Meyer-Abich (coord.): Vom Baum der Erkenntnis zum Baum des Lebens, Beck,
Mnchen 1997. Sobre las cuestiones de egosmo, altruismo y reciprocidad tiene un
enorme inters el trabajo realizado desde hace aos por Samuel Bowles y Herbert
Gintis: vase por ejemplo su artculo Ha pasado de moda la igualdad en Roberto
Gargarella y Flix Ovejero (comps.): Razones para el socialismo. Paidos, Barcelona
2001.
Excurso: la vida como fenmeno de simbiosis
Una de las consecuencias socioculturales ms interesantes que se derivan
de la investigacin biolgica de Lynn Margulis es la idea de la vida como
un fenmeno de simbiosis, frente al nfasis del darwinismo social en la
competicin y la lucha por la vida. Las clulas de las que estamos
hechos comenzaron siendo uniones simbiticas de diferentes clases de
bacterias; y en cierto modo, como todos los seres vivos estamos baados
por las mismas aguas y aires, todos los habitantes de la Tierra
pertenecemos a una gran unidad simbitica. Como Margulis misma
explica:
Atribuyo la aparicin de especies nuevas a la simbiognesis. (...) Esto es, el
contacto fsico entre dos organismos vivos distintos para cooperar, acaba por
generar organismos nuevos! Dos organismos acaban fusionados en un organismo
nuevo, ms complejo, con los genes de ambos: en un nuevo tipo de ser vivo. As fue
como apareci la primera clula sobre este planeta! Dos bacterias se fusionaron... y
se form la clula con ncleo, eucariota: las clulas de las que estn hechos todos los
41
Salir de la carrera competitiva a escala mundial, es posible? Slo con instituciones de regulacin a nivel tambin
mundial. Se trata de implantar estructuras de gobierno planetario ms democrticas y eficaces que las que
incipientemente ya existen: la Organizacin de las Naciones Unidas, y algunos organismos especializados como la
UNESCO o la OMS (Organizacin Mundial de la Salud). Como no es ste el lugar para desarrollar esta cuestin
importantsima, me limito a dejarla apuntada en breve nota a pie de pgina.
14
animales y las plantas. Desde aquel momento, todo es ya simbitico: la vida en la
Tierra es la resultante de una simbiosis de organismos. (...) Usted, yo y todos los
seres vivos somos simbiticos. La vida misma es simbitica. Vivimos en un planeta
simbitico! O sea, la vida es la tupida red de todos los organismos macroscpicos y
microscpicos --conexos, interpenetrados-- que genera especies nuevas. (...) Solemos
relacionar la palabra bacteria, microbio o germen con enfermedad, cuando son
justamente la vida! Usted es un saco ambulante de bacterias. Si se las quitasen todas,
pesara usted un 10% menos...!, y morira, claro. Son maravillosas formas de vida!
Fueron la primera forma de vida que apareci sobre este planeta, y cuando la especie
humana ya se haya extinguido, ellas seguirn aqu.
42
Buen mundo, buena naturaleza sta donde ha podido producirse la rosa,
el agua y la mujer desnuda
43
, pensaba J uan Ramn J imnez, y Lynn
Margulis de seguro aadira: y el milagro de la bacteria!
La biosfera, dira un darwinista social, es un lugar organizado
jerrquicamente donde la principal relacin es la de comer o ser comido.
Frente a esto, el pensamiento socialista (en sentido muy amplio) organiz
desde el siglo XIX un contraataque intelectual que recalcaba los elementos
de cooperacin y ayuda mutua dentro de la naturaleza: como es sabido, el
prncipe y naturalista, y revolucionario-- Kropotkin destac dentro de esta
lnea de pensamiento (El apoyo mutuo, 1902).
Ahora, si la hiptesis de Lynn Margulis se ajusta a la verdad (y todo
indica que s), la cuestin de la ayuda mutua se plantea sobre bases
nuevas y mucho ms profundas: la simbiosis estara en el origen de
muchas de las ms importantes novedades de la evolucin, y las relaciones
simbiticas seran el fundamento de toda la vida superior sobre este
planeta. La asociacin para el provecho mutuo y no tanto el comer o ser
comido constituira la esencia misma de nuestro vivir como seres
orgnicos...
Excurso a partir del excurso: sobre ecologa y utopa en las lejanas
australes donde mora el puma
Mario Vargas Llosa ha discurrido sobre ecologa y utopa en un artculo
titulado El ejemplo del puma. Despus de narrar la peripecia vital del
matrimonio de empresarios estadounidenses Douglas y Kris Thompkins,
enriquecidos primero con una cadena de ropa para jvenes Esprit que
en 1985 venden con grandes beneficios para dar un giro radical a su vida y
42
Entrevista en La Vanguardia Digital, 27 de enero de 2003. Se trata de ideas que la profesora de la Universidad de
Masschusetts desarrolla en obras como Planeta simbitico (Debate, Madrid 2002).
43
J uan Ramn J imnez: 80 nuevos aforismos (1921-1926), edicin de Arturo del Villar, Aula de Literatura J os
Cadalso, San Roque (Cdiz) 1995, p. 24.
15
consagrarse a la defensa de grandes espacios casi vrgenes adquiridos en el
sur de Chile y Argentina a travs de su Foundation for Deep Ecology, el
novelista peruano concluye:
Incluso a m, urbano hasta la mdula, amante del asfalto y el acero, alrgico al
pasto, al mosquito y a todo lo gregario, convencido de que la inevitable pulverizacin
de las fronteras y las mezclas consiguientes -la odiada globalizacin- es lo mejor que
le ha pasado a la humanidad desde la aparicin de la literatura, cuando oigo a Doug
Thompkins y veo lo que ha hecho en Pumaln, me conmuevo y quisiera creerle. Por
lo autntico que es y porque detrs de aquello que sostiene ha puesto su vida entera.
Pero luego recapacito y digo no: sta es otra utopa y, como todas las utopas de la
historia, terminar tambin hecha pedazos. Pero, eso s, alguna buena huella dejar,
algunos bellos bosques y parques y acaso la conciencia en buen nmero de seres
humanos de que la indispensable defensa del medio ambiente debe ser armnica con
el desarrollo de la ciencia y la tcnica y la industria, gracias a las cuales el ser
humano tiene hoy, pese a todo, una vida infinitamente mejor que la del hombre y la
mujer de la poca feral.
Fui a Pumaln con el sueo de ver a un puma en libertad y nunca lo vi. Pero,
gracias a los esfuerzos de Kris y Doug Thompkins, ese hermoso animal, que estaba
en vas de extincin, ha renacido y merodea ahora de nuevo por aqu, en la floresta, o
en los recovecos de las montaas, esperando la noche para bajar a hacer sus
excursiones por los gallineros y los corrales. Pocos lo han visto, porque es arisco,
pero todo el mundo ha visto las ovejas destrozadas y las aves de corral devoradas por
su ferocidad. El puma, ay, no participa de los romnticos anhelos de convivencia, paz
y hermandad de los Thompkins, a los que debe su renacimiento Pumaln. El puma es
un salvaje depredador. Como el humano.
44
La ltima frase que cierra el artculo es la clave. Desde la concepcin
del mundo del neoliberalismo globalizador, los seres humanos son
salvajes depredadores que no pueden renunciar a devorarse unos a otros.
De donde se sigue que los ideales de paz y convivencia
45
han de
desestimarse como romnticas utopas impracticables, cuando no
contraproducentes (pues el infierno, ya se sabe, est empredrado con
buenas intenciones). Pero importa darse cuenta de que este juicio sobre el
ser humano es un parti pris ideolgico, y no una sentencia cientfica
avalada por estudios antropolgicos, etnolgicos o sociolgicos. El puma
no puede dejar de devorar ovejas. Pero el ser humano s que puede dejar de
devastar la naturaleza y asesinar a sus congneres. Est en su naturaleza
animal el poder reflexionar, elegir, autoobligarse...
44
Mario Vargas Llosa, El ejemplo del puma, El Pas, 20 de marzo de 2005, p. 14.
45
Vargas Llosa los pinta de esta guisa: Cmo no resultara atractiva a muchos jvenes, nacidos en medio del gran
naufragio de las viejas utopas colectivistas y autoritarias, esta fantasa verde, generosa, de un mundo en el que las
contaminadas ciudades donde ganarse la vida vuelve al hombre lobo del hombre, seran reemplazadas por pequeas
comunas entraables y fraternas, que, rodeadas de bosques y ros y mares ubrrimos, dedicaran su tiempo a quehaceres
creativos y solidarios, sin amos y sin siervos, al servicio del ser humano y de la naturaleza, del hermano bpedo y del
hermano puma y del hermano pez y de la hermana tarntula, viviendo estrictamente de lo que la buena madre tierra, y el
padre bosque, y el abuelo cielo se dignaran proveer? Un mundo sin ansiedad, sin pobres ni ricos, sin fbricas, sin lujos,
de espartana belleza, de talleres, donde la diferencia de las culturas sera una virtud y habra tantos dioses como seres
vivientes. (loc. cit.)
16
Asombra la pirueta de este liberal redomado: lejos de conceder a los
seres humanos la mnima libertad necesaria para efectuar opciones bsicas
de comportamiento, Vargas los acaba asimilando a la fiera ciegamente
cautiva de su instinto. Pero entonces sale sobrando cualquier liberalismo
poltico...
Vuelta desde los excursos: cultivar la vida interior
Finalmente, como tercer tema epicreo bsico para el pensamiento
ecolgico: Lo capital para la felicidad es la disposicin interior, de la que
somos dueos
46
. Imposible hacer frente a la crisis ecolgica sin un
consciente cultivo de la vida interior: en un mundo lleno, las
restricciones a la actuacin exterior que nos impone una convivencia
regulada por valores de sustentabilidad y justicia han de compensarse con
los tesoros que puede deparar la aventura interior. Si tanto turismo a larga
distancia no es sostenible, el viaje interior habr de enriquecerse
correlativamente. Cuando, en efecto, vivimos, gozamos de una dicha
similar a la de los dioses
47
. Es una cuestin que sin duda hay que situar
cerca de la exaltacin de la corporalidad y el placer que caracteriza a
Epicuro, filsofo de la inmanencia:
La carne concibe los lmites del placer como ilimitados, y querra un tiempo
ilimitado para procurrselos. Pero el pensamiento, que se ha dado cuenta del fin y
lmite de la carne, y que ha diluido los temores de la eternidad, nos prepara una vida
perfecta, y para nada precisamos ya de un tiempo infinito. Porque ya no se rehye el
placer. Y cuando las circunstancias nos llevan al momento de dejar la vida, no nos
vamos de ella con el sentimiento de que algo nos falt para haberla llevado mejor.
48
Despus de escribir un poema/ los lmites de la hoja ya no estn/ donde
fue cortado el papel.
49
sta es la forma en que la vida interior puede
dilatar los lmites que cercan la vida de los hombres. Una vez aceptada a
fondo la entropa del mundo fsico, la limitacin de la biosfera y la finitud
de la condicin humana, sin embargo la palabra potica (y otras aventuras
del espritu) abren impensados espacios de libertad.
Max J acob sugiri en la primera frase de su libro Consejos a un
joven poeta: Yo abrira una escuela de vida interior, y escribira en la
puerta: Escuela de arte. Tambin se podra escribir: Escuela de
sustentabilidad.
46
Digenes de Enoanda, discpulo de Epicuro, citado en op. cit., p. 58.
47
Epicuro, tica, op. cit., p. 157.
48
Epicuro, mxima XX. He fusionado las traducciones de Lled (op. cit., p. 105) y Garca Gual (op. cit., p. 109).
49
J oan Brossa, La piedra abierta, Galaxia Gutenberg, Barcelona 2003, p. 401.
17
Satisfaccin de las necesidades bsicas, art de vivre y efectos de umbral
Una traduccin del programa epicreo a los conflictos del siglo XXI
podra proponer: satisfaccin de las necesidades bsicas como punto de
partida, y sobre ello reflexivo art de vivre orientado a la sostenibilidad, la
libertad y la felicidad.
Como decamos antes, la investigacin social contempornea ha
dado la razn en muchos sentidos al sabio de Samos: Por encima de un
nivel de vida mnimo, el determinante de la calidad de vida individual es el
ajuste o la coincidencia entre las caractersticas de la situacin (de
existencia y oportunidades) y las expectativas, capacidades y necesidades
del individuo, tal y como l mismo las percibe.
50
Y la calidad de las
relaciones humanas incide mucho ms en la sensacin de felicidad
subjetiva que los niveles de renta. Michel Argyle, comparando las
encuestas sobre el grado de satisfaccin vital realizadas en diferentes
pases, concluye que sta depende principalmente de las relaciones
sociales, el trabajo y el ocio, sin que la trada (donde el primer elemento, si
se piensan bien las cosas, en realidad contiene al segundo y al tercero)
tenga mucha relacin con la renta.
51
Estudios empricos sobre el grado de felicidad de las poblaciones de
diversos pases (Encuesta Mundial sobre Valores, con sondeos realizados
entre 1990 y 2000) muestran que ingresos monetarios y felicidad
(declarada en encuestas) suelen aumentar en paralelo hasta alcanzar cierto
lmite o umbral (en torno a los 13.000 $ de ingresos anuales, segn estos
estudios). A partir de ah, las dos curvas se desconectan, y aumentos
ulteriores de ingresos proporcionan un incremento muy limitado de lo que
se percibe como felicidad
52
. Aqu tenemos otro efecto de umbral similar
a los que detectbamos en el captulo anterior, y que nos encaminan con
tanta fuerza a pensar en la sostenibilidad como cuestin de equilibrio, de
justo medio.
50
Levi y Anderson: La tensin psicosocial. Poblacin, ambiente y calidad de vida, Ed. El Manuel Moderno, Mxico
DF 1980.
51
Michel Argyle, The Psychology of Happiness, Methuen, Londres 1987; The Social Psychology of Work, Penguin,
Harmondsworth 1990; The Social Psychology of Leisure, Penguin, Harmondsworth 1996.
52
Worldwatch Institute: La situacin del mundo 2004 (centrado en el consumo como tema monogrfico). Icaria,
Barcelona 2004, p. 299. Se refiere a Ronald Inglehart y Hans-Dieter Klingemann, Genes, culture, democracy and
happiness, en Ed Diener y E.M. Suh (eds.), Culture and Subjective Well-Being, The MIT Press, Cambridge (MA)
2000, p. 171. De Ed Diener (una figura central en estos estudios empricos sobre la sensacin de felicidad) vase
tambin Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a National Index, American Psychologist
vol. 55, 2000, p. 34-43.
18
LAS SOCIEDADES SOBREDESARROLLADAS EXPERIMENTAN
UN DESCENSO SIGNIFICATIVO DEL BIENESTAR SUBJETIVO DE LA GENTE?
Dos l i br os r eci ent es, The American Paradox: Spiritual Hunger in an Age
of Plenty del psi cl ogo Davi d Myer s
53
y The Loss of Happiness in Market
Democracies del pol i t l ogo Rober t Lane
54
, seal an cmo el i ncr ement o de
l a r i queza mat er i al [ en EE. UU. ] no ha t r a do consi go un aument o del
bi enest ar subj et i vo. Per o van ms al l : ambos sost i enen que en r eal i dad
est amos exper i ment ando un descenso bast ant e si gni f i cat i vo del bi enest ar .
Como l o expr esa Myer s de un modo muy gr f i co, desde 1960 l a t asa de
di vor ci os se ha dobl ado en EE. UU. , l a t asa de sui ci di os ent r e l os
adol escent es se ha t r i pl i cado, l a t asa de del i t os vi ol ent os r egi st r ados
se ha cuadr upl i cado, el por cent aj e de bebs naci dos f uer a del mat r i moni o
se ha sext upl i cado y l a t asa de par ej as que vi ven j unt as si n casar se ( l o
que si r ve par a pr edeci r l a separ aci n) se ha mul t i pl i cado por si et e. Est
cl ar o que t odo est o no r evel a un aument o del bi enest ar . Adems, como
seal a Lane, l a t asa de depr esi n cl ni ca sever a se ha mul t i pl i cado ms
de t r es veces en l as dos l t i mas gener aci ones, y del ao 1900 al 2000 ha
cr eci do qui z unas di ez veces ms. Todo est o cont r i buye a ( y se ve
agr avado por ) un aument o masi vo de l os ni vel es de est r s. Un est r s que a
su vez f avor ece l a hi per t ensi n y l as enf er medades car di acas, r educe l a
r espuest a del si st ema i nmunol gi co y causa ansi edad e i nsat i sf acci n. . .
Barry Schwartz: Por qu ms es menos. La tirana de la abundancia, Taurus, Madrid 2005, p. 114.
Tampoco esto se encuentra lejos de la reflexin del sabio de Samos: en la
Carta a Meneceo expone sintticamente su clasificacin de los deseos (de
los deseos unos son naturales, otros vanos; y de los naturales unos son
necesarios, otros slo naturales; y de los necesarios unos lo son para la
felicidad, otros para el bienestar del cuerpo, otros para la vida misma),
para a continuacin realizar el elogio de las metas de equilibrio: Un recto
conocimiento de estos deseos sabe, en efecto, supeditar toda eleccin o
rechazo a la salud del cuerpo y a la serenidad del alma, pues esto es la
culminacin de la vida feliz.
55
Y tambin escribi: Para quienes son
capaces de reflexionar, el equilibrio estable de la carne y la confiada
esperanza de conservarlo conllevan la dicha ms grande y segura.
56
Reducir selectivamente la complejidad tcnica y aumentar la
complejidad social
53
David G. Myers: The American Paradox: Spiritual Hunger in an Age of Plenty, Yale University Press, New Haven
(Connecticut) 2000.
54
Robert E. Lane, The Loss of Happiness in Market Democracies, Yale University Press, New Haven (Connecticut)
2000.
55
Epicuro, tica, op. cit., p. 95.
56
Epicuro, tica, op. cit., p. 151.
19
De manera que reivindicamos el hedonismo asctico, el cultivo de la
amistad y la aventura interior. Con el viejo Epicuro diremos: el mejor
fruto de la autonoma es la libertad
57
. Para el pensador de Samos --realista,
desmitificador, antiideolgico-- el saber nos har felices. Al menos el
conocimiento de la realidad permitir deshacernos de la pesada masa
ideolgica que ha ido acumulando la sociedad, en el duro proceso de su
evolucin y de su superacin.
58
Para poder reducir selectivamente una complejidad tcnica que hoy
tiende a hacerse ingobernable, deberamos aumentar la complejidad social.
Las consignas podran ser: menos trasiego de materiales y energa, y ms
comunicacin humana. Menos automviles y ms erotismo. Menos
turismo y ms msica en vivo. Menos segundas residencias y ms poesa.
El elemento del titanismo romntico presente en el marxismo
necesita una buena correccin epicrea. Volver, no ya al joven Marx (el de
los Manuscritos de economa y filosofa de 1844), sino al jovencsimo: el
de la tesis doctoral sobre Epicuro y Demcrito en 1841.
59
Quiero decir que
el movimiento obrero ha de seguir organizado grupos de estudio de El
Capital; pero debera seguramente completarlos con otros grupos para
asimilar la filosofa moral de Epicuro.
La filosofa de la corporeidad y del placer [propuesta por Epicuro] no fue, en ningn
momento, esa grosera versin ideolgica que una parte de la tradicin nos ha
entregado. Frente a la mstica de las palabras vacas, de los consuelos imposibles, de
los premios o castigos de otro mundo, para que los desgraciados se olvidasen de ste,
Epicuro levant la firme muralla de un mensaje revolucionario. Con ello alumbr, de
una luz distinta, la democratizacin del cuerpo humano, el apego a la vida y a la
pobre y desamparada carne de los hombres, entre cuyos sutiles y misteriosos
vericuetos alentaba la alegra y la tristeza, la serenidad y el dolor, la generosidad y la
crueldad. Y, sobre todo, imagin una educacin y poltica del amor, nica forma
posible y esperanzada de seguir viviendo.
60
Beber agua cuando se tiene sed y comer pan cuando se tiene hambre
El mayor placer est en beber agua cuando se tiene sed y comer pan
cuando se tiene hambre
61
, deca el sabio griego del J ardn, abstenindose
cuidadosamente de mencionar la coca-cola y el foie-gras de oca. Con
57
Epicuro, tica, op. cit., p. 133.
58
Emilio Lled, El epicuresmo. Una sabidura del cuerpo, del gozo y de la amistad, Taurus, Madrid 2003, p. 67.
59
Marx escribi su tesis doctoral, titulada Diferencia entre la filosofa de la naturaleza de Demcrito y la de Epicuro,
en 1840-41. Sobre el Marx joven y el jovencsimo, Francisco Fernndez Buey: Marx (sin ismos), El Viejo Topo,
Barcelona 1998.
60
Lled, El epicuresmo, op. cit., p. 8.
61
Epicuro, tica, op. cit., p. 73.
20
buenas razones para ello: cuando, como ve uno en cafeteras universitarias
espaolas, The Coca-Cola Company hace anuncios de su refresco que
constan slo de una botella casi vaca y el lema latino CARPE DIEM,
conviene examinar a fondo, del derecho y del revs, las exhortaciones que
recibimos a vivir el presente.
Aquel hedonismo mercantil se halla en las antpodas de nuestro
hedonismo epicreo. No hay tica ecolgica vlida sin solidaridad con el
pasado y sin memoria del futuro. Segn el profesor Lled, los escritos de
Epicuro constituyen sobre todo una propuesta de felicidad
62
, y no es que
el ecologismo ande sobrado de propuestas de este tipo al menos en
algunas de las versiones de este ideario, quiz excesivamente centradas en
la crtica negativa y la ascesis puritana. Por eso hay que prestar mucha
atencin a la reflexin proveniente de lo que podramos llamar el
ecologismo y feminismo epicreo contemporneo, lo que cabra
denominar un hedonismo anticonsumista, o --tomando prestada la
propuesta de la ensayista britnica Kate Soper un nuevo arte ertico del
consumo (a new erotics of consumption)
63
. Por cierto, vale la pena
mencionar que frente a la misoginia de otros pensadores griegosen el
J ardn de Epicuro las mujeres eran miembros de la comunidad bien
recibidas, y participaban en las discusiones filosficas.
64
Epicuro dijo: Yo por mi parte no s pensar el bien, si quito los
placeres del gusto, del amor, del odo y los suaves movimientos que de las
formas percibo por la vista
65
. En una vena muy epicrea, Kate Soper
sugiere que, aunque se suele presentar a los partidarios de un consumo
crtico (menos orientado hacia el tipo de satisfacciones que ofrece la
sociedad mercantil) como ascetas puritanos, inclinados a inculcar a la
humanidad una concepcin ms espiritual de los placeres y las
necesidades, esto resulta bastante confuso. Quiz quepa sealar que el
consumismo moderno peca entre otras cosas de excesivo desinters por
los bienes de la carne, de falta de atencin a la experiencia sensorial, a
fuerza de alimentar la obsesin por toda una panoplia de mercancas y
servicios mercantilizados que, o bien nos excluyen, o nos mantienen a
distancia de una gratificacin ms autntica, ertica y sensual.
En efecto: dnde hallar ascetismo ms perverso que en sociedades
cuyas omnipresentes pantallas televisivas y mecanismos de realidad virtual
62
Lled, El epicuresmo, op. cit., p. 7.
63
Kate Soper: Troubled Pleasures. Verso, Londres 1990, p. 23-86.
64
J B. Foster, La ecologa de Marx, op. cit., p. 69.
65
Citado en Lled, El epicuresmo, op. cit., p. 110.
21
proporcionan sucedneos de experiencia, al mismo tiempo que la
experiencia sensorial real se reduce y degrada constantemente?
Un consumo eco-amigable no entraara tanto una reduccin de los niveles de vida
como una redefinicin de lo que esos niveles y estndares significan. (...) La llamada
al altruismo ha de complementarse con un llamamiento al inters propio, donde lo
que se acente no sean slo los riesgos y miserias que hay que superar, sino los
placeres alcanzables por medio de la ruptura con las actuales concepciones
capitalistas y mercantiles de la vida buena.
66
Amistad con la materia y con el cuerpo
A menudo escuchamos o leemos diatribas moralizantes contra la fiebre del
materialismo que corrompe a las sociedades modernas. Pero llamar
materialismo a cierto conjunto de desagradables rasgos del capitalismo
actual supone una ofensa para quienes nos consideramos, de verdad,
materialistas (porque descreemos de trasmundos): si algo caracteriza a
nuestro sistema productivista/ consumista es ms bien su desinters por la
materia (evidente, por ejemplo, en la desconsideracin mostrada hacia los
ciclos de materia en la biosfera) y su desprecio por el cuerpo (manifiesto,
por ejemplo, en la exaltacin de lo virtual que traspasa la cultura
dominante).
Materialista de verdad, en el buen sentido de la palabra, era la cultura
que invent el hamam (los baos rabes), o la cultura que cre las sencillas
exquisiteces propias de la cocina mediterrnea: en cambio, la cultura de los
parques temticos y los restaurantes de fast-food resulta francamente
indigna de aquel honroso calificativo.
Tambin la frugalidad tiene su medida, seal el sabio de Samos, y
excederse en ella sera incurrir en pernicioso puritanismo enemigo de la
vida: el que no la tiene en cuenta sufre poco ms o menos lo mismo que
el que desborda todos los lmites por su inmoderacin.
67
EMILIO LLED SOBRE EL PLACER DEL CUERPO
El cor t e de l a t empor al i dad i nmedi at a, que va poni endo cer co a cada una
de nuest r as sensaci ones, queda t r ansf i gur ado por esa pr esenci a del
pl acer . Ese pl acer no sl o i nci de en l a r eal i dad cor por al , est abl eci endo
un puent e ent r e el mundo al que per t enecemos o que nos per t enece y
nosot r os mi smos, si no que adems nos of r ece una cor r espondenci a y
f r at er ni dad ent r e esas dos mat er i al i dades , l a de nuest r o cuer po y ot r os
cuer pos, l a de nuest r o cuer po y el mundo. En el f ondo, el pl acer pr est a
al cal l ado mecani smo de l a car ne una i l umi naci n que l a t r asci ende; per o
cuya pr i nci pal mi si n es, en ese act o t r ascendent e , vol ver a r ecobr ar
66
Kate Soper, What is Nature?, Blackwell, Oxford 1995, p. 269 y 271.
67
Epicuro, tica, op. cit., p. 129.
22
esa posi bi l i dad de cont i nuada y esper ada af i r maci n y segur i dad que el
pl acer of r ece. Si n duda que t odas l as l enguas han r ecogi do, en el t esor o
de su vocabul ar i o, l os t r mi nos que desi gnan esas si t uaci ones, l a mayor a
de el l as sur gi das de nuest r a capaci dad de uni n con el mundo y con l os
ot r os ser es humanos. Esa apr opi aci n de l o r eal , con consci enci a
gr at i f i cant e y cr eador a de esa apr opi aci n, const i t uye, si n duda, uno de
l os f enmenos ms ext r or di nar i os y pr of undos de l a nat ur al eza.
( . . . ) Toda soci edad en cr i si s con su pr opi a cont i nui dad ha si do
enemi ga del pl acr . Toda negaci n de l a vi da y de l a l i mi t ada per o vi va y
cr eador a avent ur a del cuer po y de su ment e ha pr oduci do una cul t ur a
quebr ada en su or i gen, y necesi t ada si empr e del engao, l a mi st i f i caci n
y, por supuest o, l a vi ol enci a. La negaci n del pl acer pr ovoca, sobr e
t odo, l a al t er nat i va i deol gi ca de l os no- gozador es , de aquel l os que
ent i er r an l a posi bi l i dad del cuer po par a, de paso, ani qui l ar t ambi n l a
posi bi l i dad de l a i nt el i genci a, de l a cr eaci n, de l a l i ber t ad. Es sobr e
est a base pr i mer a de l a sensaci n, de l a cor por ei dad y de su af i r maci n
como pl acer , donde Epi cur o qui er e est abl ecer el f undament o pr i mer o de l a
vi da humana.
68
No podr emerger una cultura de la sobriedad no represiva (y laica) sin
una transformacin profunda de las concepciones vigentes acerca del
placer. Y qu querra decir profunda en este contexto? Manuel
Sacristn sugiri lo siguiente:
Todos estos problemas tienen un denominador comn, que es la transformacin de la
vida cotidiana y de la consciencia de la vida cotidiana. Un sujeto que no sea ni opresor
de la mujer, ni violento culturalmente, ni destructor de la naturaleza, no nos engaemos,
es un individuo que tiene que haber sufrido un cambio importante. Si les parece, para
llamarles la atencin, aunque sea un poco provocador: tiene que ser un individuo que
haya experimentado lo que en las tradiciones religiosas se llamaba una conversin. (...)
Mientras la gente siga pensando que tener un automvil es fundamental, esa gente es
incapaz de construir una sociedad comunista, una sociedad no opresora, una sociedad
pacfica y una sociedad no destructora de la naturaleza.
69
Desde el cristianismo de base y otras corrientes religiosas, por lo dems, se
reclaman tambin perspectivas radicalmente cuestionadoras del
consumismo (aunque a veces con matices puritanos que no tenemos por
qu compartir):
Los ciudadanos del primer mundo deberamos desarrollar una espiritualidad
radicalmente anticonsumista, obsesionada por la sobriedad y porque nuestro aparente
68
Lled, El epicuresmo, op. cit., p. 105-106.
69
Manuel Sacristn: conferencia Tradicin marxista y nuevos problemas (Sabadell, 3 de noviembre de 1983), ahora
en Seis conferencias Sobre la tradicin marxista y los nuevos problemas, edicin de Salvador Lpez Arnal, Los Libros
del Viejo Topo, Barcelona 2005. Vale la pena recordar que este tema de la conversin ocupaba tambin a Cornelius
Castoriadis, ms o menos por los mismos aos que a Sacristn. As, el pensador griego (o greco-francs, si se quiere)
evocaba la instauracin de una verdadera democracia como tranformacin radical de lo que los seres humanos
consideran importante y sin importancia, valioso y sin valor, en una palabra, una transformacin psquica y
antropolgica profunda, y con la creacin paralela de nuevas formas de vida y de nuevas significaciones en todos los
dominios. Y segua: Tal vez estamos muy lejos de ello, tal vez no. La transformacin social e histrica ms
importante de la poca contempornea, que todos hemos podido observar durante la ltima dcada, pues fue entonces
cuando se hizo verdaderamente manifiesta, pero que se encontraba en curso desde haca tres cuartos de siglo, no es la
revolucin rusa ni la revolucin burocrtica en China, sino el cambio de la situacin de la mujer y de su papel en la
sociedad (Castoriadis, Reflexiones sobre el desarrollo y la racionalidad, en J acques Attali, Cornelius Castoriadis,
J ean-Marie Domenach y otros: El mito del desarrollo, Kairs, Barcelona 1980, p. 216).
23
valor no consista slo en aquello que tantas veces no vale nada, pero cuesta ms
dinero. Aun con la conciencia de que toda nuestra injusta economa descansa sobre la
necesidad de un consumo cuanto ms desenfrenado mejor, deberamos comprender
que un anticonsumismo masivo si llegara a darse y se orientara ms hacia la
solidaridad podra acabar siendo un arma importante para un nuevo orden
econmico ms racional.
70
Si bien existen lmites externos relativamente rgidos para el crecimiento
material de la humanidad, no existen lmites para el crecimiento interior:
no hay lmites para el desarrollo social, cultural y educativo de la
humanidad. No hay lmites para la mejora moral. No hay lmites para el
amor, para la solidaridad ni para la ternura. No hay lmites para la
estupefaciente riqueza del mundo construido mancomunadamente por el t
y el yo, por el yo y el nosotros; no hay lmites para el mundo de las
relaciones humanas, las artes y las ciencias. La propuesta de Lewis
Mumford, hace ms de setenta aos, sigue constituyendo un programa
interesante:
Cuanto ms alto es el nivel de vida, menos puede expresarse adecuadamente en
trminos de dinero, y ms debe expresarse en trminos de ocio, de salud y actividad
biolgica, y de placer esttico; y ms, por tanto, tender a ser expresado en trminos
de bienes y mejoramientos ambientales que quedan fuera de la produccin de la
mquina. (...) Nuestra meta no es el consumo incrementado sino un estndar vital:
menos en los medios preparatorios, ms en los fines, menos en el aparato mecnico,
ms en el cumplimiento orgnico. Cuando tengamos tal norma, nuestro xito en la
vida no ser juzgado por la dimensin de los montones de desechos que hemos
producido: ser juzgado por los bienes inmateriales y no de consumo que hayamos
aprendido a disfrutar, y por nuestras realizaciones biolgicas como amantes,
compaeros y padres, y por nuestra realizacin personal como hombres y mujeres
que piensan y sienten.
71
Bienestar y muchotener
Rebosa mi cuerpo de dulzura viviendo a pan y agua, y escupo sobre esos
placeres del lujo, no por ellos mismos, sino por las complicaciones que
llevan consigo.
72
No hay ninguna razn por la cual una sociedad tenga que
considerar como la ms alta razn de su existencia el crecimiento frentico
del PNB en lugar de --por ejemplo-- el cultivo del erotismo y el arte
70
Cristianisme i J ustcia: Reflexiones sobre el cambio de siglo y de milenio, Papeles de Cristianisme i Justcia 137,
Barcelona, diciembre de 1999, p. 4.
71
Lewis Mumford, Tcnica y civilizacin, Alianza, Madrid 1992, p. 423. (La edicin original inglesa es de 1934.)
72
Epicuro citado en Lled, El epicuresmo, op. cit., p. 111. Comenta el profesor Lled: El pan y el agua, realidades
para la pervivencia individual, son metforas para la solidaridad colectiva. No es posible la vida social, sin esa esencial
distribucin del placer, del placer de lo necesario. Detrs de la modesta expresin que reduce toda la teora hedonista a
ese pan y agua del fragmento, late la fuerza y la exigencia revolucionaria de la necesidad. Nada es posible, ni la
cultura, ni la tica, ni la educacin, si no se lucha antes por la poltica de lo necesario, por la poltica de la vida (p.
112).
24
culinario, el conocimiento de otras gentes y lugares, los logros literarios y
matemticos, los cnticos corales y los deportes de equipo, o el pasear por
un bosque nevado en trineo arrastrado por tralla de perros bien cuidados.
Caminar ligeramente sobre la tierra no implica renunciar a los gozos y los
goces de una existencia plena, antes bien al contrario
73
. El pensador de
Samos insiste en el carcter autolimitado de la buena riqueza: segn la
dcimoquinta de sus Mximas capitales, la riqueza acorde con la
naturaleza est delimitada y es fcil de conseguir. Pero la de las vanas
ambiciones se derrama al infinito.
74
Resulta lgico identificar esta
riqueza acorde con la naturaleza con lo que las teoras contemporneas
sobre necesidades humanas han identificado como necesidades bsicas.
A pesar de que se inscribe la palabra bienestar en las banderas de la
sociedad de consumo, el objetivo realmente perseguido podramos
denominarlo ms bien muchotener. En sociedades productivistas/
consumistas orientadas hacia lo que no es natural ni necesario (por
emplear la terminologa epicrea), donde se ha establecido la
autofrustrante ideologa del tener por encima de todas las dems metas, la
reconsideracin de los fines humanos propuesta por el sabio de Samos
encierra an un potencial crtico considerable. Desde su subversivo
pensamiento, podemos explorar el sentido de un bienestar que incluyese
las dimensiones del bienser y el bienvincularse, frente a las agresivas y
engaosas propuestas del muchotener
75
. La buena vida, el buen vnculo,
frente a la autofrustrante acumulacin bulmica de experiencias de
consumo que no permiten un verdadero disfrute. Los ms altos logros de la
vida humana no tienen que ver con el consumo material: el afecto, el
respeto propio, el reconocimiento mutuo, el sentirse acogido, la alegra de
cooperar y conseguir fines comunes, el juego, la actividad autnoma, la
fruicin esttica, el placer sexual, el amor. Una copla flamenca, en vena
73
En el lenguaje ms bien cosificador de la teora econmica, a actividades tales como la conversacin entre amigos, el
encuentro amoroso o el enriquecedor debate de ideas se les llama bienes relacionales (vase Flix Ovejero Lucas:
Mercado, tica y economa --Icaria, Barcelona 1994--, p. 40-42). Se denomina as a los bienes caracterizados por las
siguientes propiedades: (a) su materia prima es el tiempo, y se producen sin costes econmicos; (b) su elaboracin es
una actividad compartida y placentera en s misma; (c) se consumen en el mismo instante en que se producen; (d) se
consumen conjugadamente (y se parecen en esto a los bienes pblicos: el consumo de unos no excluye el que otros
puedan consumirlos a su vez). Resulta obvio que una sociedad que primase la "produccin de bienes relacionales"
frente a otras actividades productivas sera una sociedad de impacto ambiental reducido --amn de resultar deseable por
otras propiedades muy atractivas.
74
Epicuro, tica, op. cit., p. 107.
75
Hay toda una interesante lnea de investigacin contempornea sobre bienestar anticonsumista de la que pueden dar
idea: Clive Hamilton, Growth Fetish, Allen & Unwin, Sydney. 2003. H. Shah and N. Marks, A wellbeing manifesto for
a flourishing society, New Economics Foundation, Londres 2004. Richard Eckersley, Well & Good: How We Feel &
Why It Matters, Text Publishing, Melbourne, 2004. De este mismo autor australiano, What is wellbeing, and what
promotes it?, en http://www.wellbeingmanifesto.net/wellbeing.htm, pgina web de un Manifiesto del Bienestar
australiano que merece la pena leer.
25
muy epicrea, declara: De qu te sirven los bienes/ si mientras en el
mundo vivas/ hora de gusto no tienes?
76
Un tiempo ilimitado y un tiempo limitado contienen igual placer, si
uno mide los lmites de ste mediante la reflexin, sentenci el sabio
Epicuro
77
. Vivido desde dentro, el tiempo de la felicidad es ilimitado,
mientras dura. (Y no cabe pensar ni que dure para siempre, ni que nos
situemos en l persiguindolo directamente: la felicidad es ms bien un
producto colateral de la persecucin de otros fines.)
78
Aceptar la finitud sin caer en el nihilismo
En el trasfondo de la crisis ecolgica, aparece la impostergable cuestin
del sentido de la vida humana. El siglo XIX culmina en un redoble fnebre
que quiz Nietzsche hizo resonar mejor que nadie: Dios ha muerto (relase
el prlogo del Zaratustra). Desaparece el horizonte de justificaciones
trascendentes, dejamos de poder recurrir a valores basados en trasmundos.
Somos lo que somos, ahora y aqu, en toda nuestra intrascendencia y
finitud.
EL GRAN TEATRO DE LA FINITUD
Def i ni t i vament e, somos ser es f i ni t os, somos cont i ngent es, somos y
podr amos no ser , somos y al gn d a no ser emos. El hombr e ha necesi t ado
si gl os par a al canzar est a cer t i dumbr e. No f al t ar on pensador es, poet as y
mor al i st as que t uvi er on conci enci a de est a pr ecar i edad del ser en el
pasado, per o l o que hace ni ca l a hor a pr esent e es l a f undaci n de t oda
una ci vi l i zaci n en esa asunci n de l a pr opi a f i ni t ud, que se mani f i est a
en el pr oceso r adi cal de secul ar i zaci n y r aci onal i zaci n de l a cul t ur a
( . . . ) . En ese i nmenso desencant ami ent o del mundo, est por ver l a
capaci dad ci vi l i zat or i a de l a l ai ci dad. La f or ma pol t i ca de l a f i ni t ud
es l a democr aci a, por que es un si st ema basado en l os acuer dos y l as
mayor as y excl uye l as ver dades absol ut as y en gener al t odo absol ut i smo.
( . . . ) Ser i nt er esant e obser var si puede sost ener se mucho t i empo o si
i ncl uso es una conqui st a per dur abl e est e l ai ci smo ci vi l i zat or i o que
r enunci a de ver dad a l egi t i mar se en l a r el i gi n y en l a mi t ol og a,
sacr i f i cadas en el al t ar de una r aci onal i dad democr t i ca y secul ar . Se
t r at a de una exper i enci a r i gur osament e novedosa de i nsospechados
r esul t ados t odav a, pues puede suceder que, en ef ect o, el exper i ment o
t enga buen suceso y madur e una i nnovador a f or ma de or gani zar nos pol t i ca
76
Publicada ya en 1881 por el gran folclorista Demfilo, padre de los poetas Antonio y Manuel Machado.
77
Epicuro, tica, op. cit., p. 109.
78
Sobre los productos colaterales, y estados que son esencialmente subproductos, vase Jon Elster, Uvas amargas.
Sobre la subversin de la racionalidad, Pennsula, Barcelona 1988, captulo 2. Epicuro saba, y Scitovsky ha mostrado
con profundidad, que el dolor es un componente inextirpable del placer, y no se puede querer uno sin querer el otro:
Tibor Scitovsky, The Joyless Economy, Oxford University Press 1992 (primera edicin de 1976; hay traduccin
castellana: Frustraciones de la riqueza. La satisfaccin humana y la insatisfaccin del consumidor, FCE, Mxico
1986). Vese tambin Juan Antonio Rivera en El gobierno de la fortuna. El poder del azar en la historia y en los
asuntos humanos, Crtica, Barcelona 2000, p. 241 y ss.
26
y si mbl i cament e l os hombr es, l egi t i mados en nosot r os mi smos aun sabi endo
que somos f al i bl es, si n admi t i r ni nguna i nst anci a de val or absol ut o ni
si qui er a en nosot r os mi smos, per o bi en puede suceder t ambi n que el
hombr e, en el f ondo, sea una mqui na de sacr al i zar y que, asf i xi ado ent r e
t ant o r el at i vi smo, acabe cr endose una nueva mi t ol og a por l a puer t a de
at r s o se i nvent e l o que Rosa Sal a Rose l l ama l as r el i gi ones
ar t i f i ci al es , como el ar t e o l a ci enci a, con sus sacer dot es, sus
t empl os, sus cul t os y su beat er a. El xi t o de est a empr esa monument al
depender de l a capaci dad de cada uno de l os suj et os i ndi vi dual es en
conver t i r se en ci udadanos, ent endi endo por ci udadano el est at us del yo
que acept a su posi ci n r el at i va en l a pol i s, el gr an t eat r o de l a
f i ni t ud.
79
Se despliega entonces un titnico y frentico intento de dar sentido que,
bifurcado en dos entreveradas tendencias, abarcar todo el siglo XX. Por
una parte, grandes ideologas enajenantes que llegan a plasmarse en
autnticas religiones seculares (en su versin criminal, las hemos llamado
nazismo y estalinismo). Por otra parte, saturacin del horizonte vital con
cantidades crecientes de bienes de consumo: la sociedad productivista/
consumista ensayada con poco xito en la URSS y la zona de influencia
sovitica, y con ms xito en el Occidente capitalista.
Pero todo ese vasto movimiento fracasa y de forma catastrfica. Las
decenas de millones de muertos que causan las guerras del siglo XX, el
exterminio del pueblo judo en la Shoah, y la gravsima crisis ecolgica
mundial (que desmiente las promesas de la sociedad productivista/
consumista), evidencian inequvocamente un terrible callejn sin salida
para la humanidad.
Ahora bien: si no aceptamos los intentos contrailustrados de poner en
pie nuevas ideologas religiosas; si no creemos en la posibilidad o en la
deseabilidad de intentar proseguir el impulso expansivo del productivismo/
consumismo ms all del planeta Tierra (vase mi argumentacin al
respecto en Gente que no quiere viajar a Marte); si somos conscientes de
la imposibilidad de seguir tratando de colmar la oquedad de sentido con
bienes de consumo (a causa de la finitud de la biosfera y los lmites
ecolgicos); y si por ltimo nos atrevemos a mirar de frente la muerte de
Dios (nuestra finitud, contingencia y precariedad del ser, como dice
Gom), qu queda?
A mi entender, slo dos opciones: o abandonarse al ms abismal de
los nihilismos (y aparecen sntomas de ello en bastantes fenmenos
sociales actuales, me temo), o luchar por construir formas de vida ms
austeras pero tambin ms plenas, sociedades amigas de la biosfera y
practicantes de la tica de la autocontencin, sujetos reconciliados con la
79
J avier Gom Lanzn, Aprender a ser mortal, ABCD las Artes y las Letras, 30 de abril de 2005.
27
28
corporalidad y la finitud humanas. Con ello estaramos, de alguna forma,
redescubriendo zonas del pensamiento del viejo Epicuro, de quien
Nietzsche dijo: La sabidura no ha avanzado un solo paso ms all de
Epicuro y frecuentemente ha retrocedido muchos miles de pasos por
detrs de l
80
.
Una reflexin final para gentes de izquierda
Como seal Manuel Sacristn, la abundancia es en teora marxista la
condicin sine qua non para superar la explotacin en cualquier forma,
para quebrar la vigencia de las leyes histricas de la economa poltica y
para liquidar sus consecuencias, los fetichchismos y alienaciones
81
. Por
eso, el final de la ilusin de abundancia que va de consuno con el
reconocimiento veraz de la crisis ecolgica impone una reconsideracin
profunda del ideario socialista- comunista. No habr toque de varita
mgica que nos libre de las complicaciones histricas relacionadas con la
escasez: los problemas de eficacia econmica, de justicia distributiva, de
buenas instituciones polticas, etc.
Sacristn prosegua: La nica va que conduce a la superacin del
ansia de poseer es la va materialista que suprime la necesidad y la
conveniencia de poseer. Un marxismo ecolgico seguir insistiendo en
una superacin materialista del ansia de poseer, pero menos wildeana (me
refiero a la humorada de Oscar Wilde segn la cual la nica manera de
librarse de la tentacin es caer en ella) y ms epicrea (tal y como el
mismo Manuel Sacristn apunt en diversas ocasiones). Esto implica
volver a situar en el centro del debate la distincin entre lo necesario y lo
superfluo (teora de las necesidades bsicas); enriquecer simultneamente
los vnculos interpersonales y la vida interior; y desarrollar un hedonismo
anticonsumista que, sin caer en la denigracin del placer, sepa que los
consumos humanos agregados en demanda global no pueden superar los
lmites impuestos por la biosfera.
80
Friedrich Nietzsche, Fragmentos pstumos (ed. de Gnter Wohlfart), Abada, Madrid 2004, p. 55.
81
De la Primavera de Praga al marxismo ecologista. Entrevistas con Manuel Sacristn Luzn (edicin de Francisco
Fernndez Buey y Salvador Lpez Arnal), Los Libros de la Catarata, Madrid 2004, p. 52.
También podría gustarte
- Contrato de Elaboracion de Planos Arquitectónicos y Expediente Tecnico para La Realizar Tramites de Conformidad de Obra y Declaratoria de Fabrica Con VariacionesDocumento2 páginasContrato de Elaboracion de Planos Arquitectónicos y Expediente Tecnico para La Realizar Tramites de Conformidad de Obra y Declaratoria de Fabrica Con VariacionesRoberto Ramos50% (6)
- Miedo Al Otro y Su CorrecciónDocumento6 páginasMiedo Al Otro y Su CorrecciónCarlota Gutierrez100% (1)
- Entrevista A Fernando SavaterDocumento4 páginasEntrevista A Fernando SavaterManuel OchoaAún no hay calificaciones
- 2011 AASHTO Libro Verde Traducción T1 LVT - C1C2C3Documento344 páginas2011 AASHTO Libro Verde Traducción T1 LVT - C1C2C3fabiotabares100% (1)
- MINEDU M Profesiografias de La Formacion 16 11 09 PDFDocumento269 páginasMINEDU M Profesiografias de La Formacion 16 11 09 PDFlilia80% (5)
- Riechmann - Hacia Un Ecologismo EpicúreoDocumento23 páginasRiechmann - Hacia Un Ecologismo EpicúreodtaAún no hay calificaciones
- ¿Derrotó el "smartphone" al movimiento ecologista?: Para una crítica del mesianismo tecnológico... Pensando en alternativasDe Everand¿Derrotó el "smartphone" al movimiento ecologista?: Para una crítica del mesianismo tecnológico... Pensando en alternativasAún no hay calificaciones
- El Retorno Del Fausto, Marcel ClaudeDocumento218 páginasEl Retorno Del Fausto, Marcel ClaudeTania González100% (1)
- La Oscuridad en Los Ojos.Documento81 páginasLa Oscuridad en Los Ojos.frank viteri100% (1)
- F de La HistoriaDocumento5 páginasF de La HistoriajuanAún no hay calificaciones
- Hacia Una Antropologia Desde La Epifanía Del Rostro en Emmanuel LévinasDocumento56 páginasHacia Una Antropologia Desde La Epifanía Del Rostro en Emmanuel Lévinasmanueldc100% (20)
- Una Filosofia Contra El Rencor - Peter SloterdijkDocumento6 páginasUna Filosofia Contra El Rencor - Peter SloterdijkCecilia MelellaAún no hay calificaciones
- El Arqueofuturismo. Guillaume FayeDocumento130 páginasEl Arqueofuturismo. Guillaume FayeErszebeth Báthory TepesAún no hay calificaciones
- Segundo Examen Parcial FilosofiaDocumento7 páginasSegundo Examen Parcial FilosofiaLu MalikAún no hay calificaciones
- Acerca Del Discurso Posmoderno, Su Encanto y Malas IntencionesDocumento8 páginasAcerca Del Discurso Posmoderno, Su Encanto y Malas IntencionesFernando ReyesAún no hay calificaciones
- Hacia Un Ecologismo EpicúreoDocumento29 páginasHacia Un Ecologismo EpicúreoLuxor2020Aún no hay calificaciones
- 6 Helena TORNERO - El FuturDocumento11 páginas6 Helena TORNERO - El FuturCINDYAún no hay calificaciones
- Arqueofuturismo - Guillaume FayeDocumento128 páginasArqueofuturismo - Guillaume FayeIndomitus DuxAún no hay calificaciones
- El Pensamiento Político de La Derecha - Simone de Beauvoir (Beauvoir, Simone De) - Anna's ArchiveDocumento169 páginasEl Pensamiento Político de La Derecha - Simone de Beauvoir (Beauvoir, Simone De) - Anna's ArchivealfredomatiasrojoAún no hay calificaciones
- El ArqueofuturismoDocumento237 páginasEl ArqueofuturismoAngelman True SuperheroeAún no hay calificaciones
- Morin - Elogio de La MetamorfosisDocumento4 páginasMorin - Elogio de La MetamorfosisLeticia ChamaAún no hay calificaciones
- La Odisea Del Siglo XXIDocumento100 páginasLa Odisea Del Siglo XXIGiulliana Paola100% (3)
- Regresar A La Caverna y Leer para Soportar La Contingencia - Hernández Arias PDFDocumento4 páginasRegresar A La Caverna y Leer para Soportar La Contingencia - Hernández Arias PDFEmmanuel QuicenoAún no hay calificaciones
- El Crepúsculo de La CivilizaciónDocumento28 páginasEl Crepúsculo de La CivilizaciónCarlos RosalesAún no hay calificaciones
- Viviendo en Sociedad Riesgo IndividualDocumento56 páginasViviendo en Sociedad Riesgo IndividualtonisempAún no hay calificaciones
- BEAUVOIR SIMONE - El Pensamiento Politico de La DerechaDocumento169 páginasBEAUVOIR SIMONE - El Pensamiento Politico de La DerechaHersel KrustofskyAún no hay calificaciones
- Ideologías excluyentes: Pasiones y razones ocultas de la intolerancia al otroDe EverandIdeologías excluyentes: Pasiones y razones ocultas de la intolerancia al otroAún no hay calificaciones
- Joan Carles Melich - El Fin de Lo HumanoDocumento14 páginasJoan Carles Melich - El Fin de Lo HumanoVerónica100% (1)
- Hermann Arthur La Idea de ... en Historia OccidentalDocumento3 páginasHermann Arthur La Idea de ... en Historia OccidentalmarianoAún no hay calificaciones
- Cómo VivirDocumento4 páginasCómo Vivir2-DAún no hay calificaciones
- Qué Cabe Esperar Del FuturoDocumento21 páginasQué Cabe Esperar Del FuturoHugo González MoraAún no hay calificaciones
- Gil PesadillaDocumento6 páginasGil PesadillaJoan LuqueAún no hay calificaciones
- COMPENDIODocumento44 páginasCOMPENDIO27. Emily Yafthe Orozco FonsecaAún no hay calificaciones
- Jorge Riechmann NATURALEZA Y ARTIFICIO Cap. 4 UN MUNDO VULNERABLEDocumento40 páginasJorge Riechmann NATURALEZA Y ARTIFICIO Cap. 4 UN MUNDO VULNERABLEcatalina sanchez blancoAún no hay calificaciones
- Apocalíptica y crisis global. Concilium 356 (2014): Concilium 356/ Artículo 7 EPUBDe EverandApocalíptica y crisis global. Concilium 356 (2014): Concilium 356/ Artículo 7 EPUBAún no hay calificaciones
- Logos y Techne. Juan M y Claudia H. Marzo 2016 PDFDocumento408 páginasLogos y Techne. Juan M y Claudia H. Marzo 2016 PDFFelipe Rebolledo Salazar86% (7)
- La Única Forma de Sobrevivir A Este Siglo Será La Ayuda MutuaDocumento2 páginasLa Única Forma de Sobrevivir A Este Siglo Será La Ayuda MutuaSilvia VaismanAún no hay calificaciones
- Beck - Vivir en La Sociedad Del RiesgoDocumento31 páginasBeck - Vivir en La Sociedad Del RiesgoFrancisca PizarroAún no hay calificaciones
- Lopez Opla Raquel TFM Butler PresenteDocumento103 páginasLopez Opla Raquel TFM Butler PresenteJuan C. MartínezAún no hay calificaciones
- Tragedias Eran Las de AntesDocumento3 páginasTragedias Eran Las de AntescecimvallejoAún no hay calificaciones
- Capítulo 5-6Documento19 páginasCapítulo 5-6juanmigueldh0115Aún no hay calificaciones
- Sobre Misterios Mitos y UtopíasDocumento158 páginasSobre Misterios Mitos y UtopíasJAIME MARINAún no hay calificaciones
- Reseña RETROTOPIA.Documento4 páginasReseña RETROTOPIA.Matìas Giorlando.100% (2)
- The End of Human How To Educate After THDocumento14 páginasThe End of Human How To Educate After THMaga LucíaAún no hay calificaciones
- Desafios de La Postmodernidad A La Fe CristianaDocumento11 páginasDesafios de La Postmodernidad A La Fe CristianaGiorgio BreaAún no hay calificaciones
- TAUSSIGDocumento8 páginasTAUSSIGJuan Manuel Saldivar ArellanoAún no hay calificaciones
- La Insuficiencia de Lo SuficienteDocumento23 páginasLa Insuficiencia de Lo SuficienteMaría Isabel Villegas RamírezAún no hay calificaciones
- Giddens RiesgosDocumento13 páginasGiddens Riesgosasempere47Aún no hay calificaciones
- La Astuta Excepcion de Lo HumanoDocumento13 páginasLa Astuta Excepcion de Lo HumanofAún no hay calificaciones
- Jersey Al. Gutiérrez: Junio 2014Documento24 páginasJersey Al. Gutiérrez: Junio 2014josueAún no hay calificaciones
- Jacques Camatte Instauración Del Riesgo de Extinción 2020Documento48 páginasJacques Camatte Instauración Del Riesgo de Extinción 2020Luis Thielemann HernándezAún no hay calificaciones
- Reguillo - Los Laberintos Del MiedoDocumento11 páginasReguillo - Los Laberintos Del MiedoMicaela IturraldeAún no hay calificaciones
- La Moral Líquida BaumanDocumento26 páginasLa Moral Líquida BaumanBlanka UacakbalAún no hay calificaciones
- Desde La Transdisciplinariedad Hacia El Auto-ConocimientoDocumento19 páginasDesde La Transdisciplinariedad Hacia El Auto-ConocimientoGUSTAVO DANTE ZAVALA ROMEROAún no hay calificaciones
- Las culturas fracasadas: El talento y la estupidez de las sociedadesDe EverandLas culturas fracasadas: El talento y la estupidez de las sociedadesCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (4)
- Dejar vivir. Marías y Lejeune en defensa de la vidaDe EverandDejar vivir. Marías y Lejeune en defensa de la vidaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Tarea Semana 6-Mapa Conceptual - Protección DiplomáticaDocumento4 páginasTarea Semana 6-Mapa Conceptual - Protección DiplomáticaRoxanaCeciliaMezaZarateAún no hay calificaciones
- Etica y Moral MilitarDocumento124 páginasEtica y Moral Militarmilagros rodriguezAún no hay calificaciones
- Misiones Al Exterior de La Cámara de SenadoresDocumento2 páginasMisiones Al Exterior de La Cámara de SenadoresEl ObservadorAún no hay calificaciones
- Examen Final de Derecho ConstitucionalDocumento2 páginasExamen Final de Derecho ConstitucionalYuly LilianaAún no hay calificaciones
- Línea de Tiempo 2. ConstitucionesDocumento3 páginasLínea de Tiempo 2. Constitucionesmdleilaniaquinoc24Aún no hay calificaciones
- Drucker. Libros de Artista (1995)Documento12 páginasDrucker. Libros de Artista (1995)aldoremo1965Aún no hay calificaciones
- Primera Guerra MundialDocumento2 páginasPrimera Guerra Mundiallautaro luqueAún no hay calificaciones
- Área de Salud Integral ComunitariaDocumento4 páginasÁrea de Salud Integral Comunitariajose garcia100% (1)
- Apelacion Recurso de ExcepcionDocumento13 páginasApelacion Recurso de ExcepcionLuiggi Arnaldo Remigio RiveraAún no hay calificaciones
- Solucion Caso Practico U3Documento5 páginasSolucion Caso Practico U3ximacapi92% (12)
- ORDENANZA IAMTTord - Iamtt - 2010Documento20 páginasORDENANZA IAMTTord - Iamtt - 2010saudgonzalezAún no hay calificaciones
- Etica en ColombiaDocumento3 páginasEtica en ColombiaMICHEL ADOLFO ANGEL OSPINAAún no hay calificaciones
- Ley Organica de Creacion Del MPADocumento21 páginasLey Organica de Creacion Del MPADelina BaldAún no hay calificaciones
- El Bien ComunDocumento42 páginasEl Bien ComunEdinson Robert Berru Davila100% (2)
- Biografía de John RawlsDocumento2 páginasBiografía de John RawlsMARXELLY MEDINAAún no hay calificaciones
- Historia Del Tributo en GuatemalaDocumento2 páginasHistoria Del Tributo en GuatemalaMaritzaCastellanosRamirezAún no hay calificaciones
- Circular 001 Marzo 31 de 2020Documento13 páginasCircular 001 Marzo 31 de 2020DIANA PEÑAAún no hay calificaciones
- Txto EBAU Alfonso XIIIDocumento3 páginasTxto EBAU Alfonso XIIIlauAún no hay calificaciones
- Archivo Violencia Psicologica Acusación Violencia FisicaDocumento5 páginasArchivo Violencia Psicologica Acusación Violencia FisicaLuis RamosAún no hay calificaciones
- Ensayo Ley 1314 de 2009 Normas Contables y Financieras InternacionalesDocumento7 páginasEnsayo Ley 1314 de 2009 Normas Contables y Financieras InternacionalesHeennddrriissk's Daavviid Grreeyy's Meezzaatty's Maarruueecck's100% (1)
- De Los Jóvenes, La Juventud y LasDocumento11 páginasDe Los Jóvenes, La Juventud y LasJuan Pablo RamírezAún no hay calificaciones
- Metodologia de La Sistemologia InterpretativaDocumento7 páginasMetodologia de La Sistemologia InterpretativaAnibal ArayAún no hay calificaciones
- Reparación DirectaDocumento13 páginasReparación DirectaFredy HiguitaAún no hay calificaciones
- Diferencia Entre Orden Interno y Orden InternacionalDocumento2 páginasDiferencia Entre Orden Interno y Orden InternacionalJose Alfonso Ovalles Almonte100% (2)
- INTRODUCCIÓNDocumento27 páginasINTRODUCCIÓNYumikoKanashiroAún no hay calificaciones
- TDR de Mantenimiento de Tractor OrugaDocumento2 páginasTDR de Mantenimiento de Tractor OrugaCesar ObleaAún no hay calificaciones
- Silabo GEOPOLITICA 2019-1 FinalDocumento5 páginasSilabo GEOPOLITICA 2019-1 FinalCarlos SanchezAún no hay calificaciones