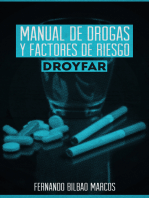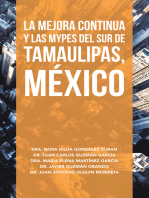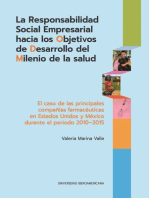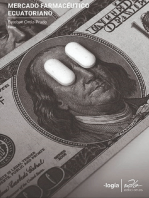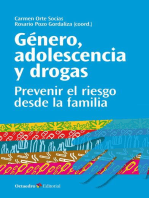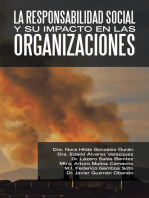Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cedro Capitulo 1 y 2
Cedro Capitulo 1 y 2
Cargado por
EdwardN.PeñaranDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cedro Capitulo 1 y 2
Cedro Capitulo 1 y 2
Cargado por
EdwardN.PeñaranCopyright:
Formatos disponibles
EL PROBLEMA EL PROBLEMA
EL PROBLEMA EL PROBLEMA EL PROBLEMA
DE LAS DE LAS
DE LAS DE LAS DE LAS
DROGAS DROGAS
DROGAS DROGAS DROGAS
EN EL PER EN EL PER
EN EL PER EN EL PER EN EL PER
JUNIO 2005 JUNIO 2005 JUNIO 2005 JUNIO 2005 JUNIO 2005
Centro de Informacin y Educacin para
la Prevencin del Abuso de Drogas
Presidenta de Directorio Clemencia Sarmiento
Vicepresidente de Directorio Roberto Mac Lean
Consejo Directivo Ral Benavides
Dante Crdova
Hory Chlimper
Alfonso De los Heros
Graciela Fuentes
Fernando Otero
Monseor Salvador Pieiro
Director Ejecutivo Alejandro Vassilaqui
Sub Directora Carmen Masas
CEDRO - 2005
Editores: Alfonso Zavaleta Martnez - Vargas y Ramiro Castro de la Mata
Centro de Informacin para la Prevencin del Abuso de Drogas
Av. Roca y Boloa 271, San Antonio Miraflores Lima 18 - Per
Telfonos : 446 6682 - 446 7046 - 447 5130 - 447 0748
Fax : 051 - 1 - 446 0751
Email : postmast@cedro.org.pe
Pgina Web : www.cedro.org.pe
Portal Web : www.drogasglogal.org.pe
Diseo y Diagramacin : Marco Antonio Alcocer Evangelista
Diseo de Grficos : Sandro Muiz Hurtado
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
3
Alfonso Zavaleta Martnez-Vargas
Mdico, Doctor en Farmacologa (Universidad Cayetano Heredia).
Encargado del rea de Investigaciones de CEDRO.
Profesor Principal, Coordinador Seccin Farmacologa, Departamento de Bioqumica,
Biologa Molecular y Farmacologa, Facultad de Ciencia y Filosofa, Universidad Peruana
Cayetano Heredia.
Ramiro Castro de la Mata Caamao
Medico, Doctor en Medicina (Universidad Peruana Cayetano Heredia).
Presidente del Directorio de CEDRO.
Profesor Emrito y Ex Vicerrector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Profesor Universidad San Martn de Porres.
EDITORES
Jorge Arnao Marciani Liubenka Obrenovich Rojas
Carmen Barco Olgun Julio Cesar Pinto
Luis Carpio Flores Milton Rojas Valero
Ramiro Castro de la Mata Rolando Salazar Bentez
Virgilio Chvez Rodas Percy Subauste Villanueva
Maria Codina Bea Luis Tapia Cabanillas
Patricia Giraldo Wagner Alejandro Vassilaqui Castrilln
Carmen Masias Claux Alfonso Zavaleta Martnez-Vargas
COLABORADORES
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
4
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
5
PRESENTACIN
El Centro de Informacin y Educacin para la Prevencin del Abuso de Drogas (CEDRO) es
una institucin peruana privada sin fines de lucro, fundada en 1986; cuya finalidad es
promover la educacin e informacin en los distintos aspectos de la problemtica de las
drogas, destacando sus causas y consecuencias para contribuir a la prevencin de la
disponibilidad y el abuso de stas.
Como institucin, CEDRO busca lograr un afronte integral del problema de las drogas en
sus dimensiones de produccin, trfico y consumo, creando conciencia sobre la magnitud
de dicha problemtica entre los ms diversos sectores de la sociedad y especialmente en los
lderes de opinin pblica, de manera tal que se tomen acciones concretas y efectivas a
escala nacional.
Por ello se promueve y difunde la realizacin de investigaciones multidisciplinarias, ofreciendo
a la sociedad peruana e internacional informacin actualizada sobre la problemtica de
las drogas en el Per y el mundo; tambin se desarrollan estrategias de trabajo preventivo,
creando conciencia sobre los efectos negativos que la produccin, comercializacin y
consumo de drogas tiene sobre la sociedad.
Asimismo, se desarrollan planes estratgicos, programas y acciones insertos en una poltica
dirigida a promover la salud integral de la poblacin y disminuir su vulnerabilidad frente al
consumo de drogas y otras conductas de riesgo entre ellas el descontrol y la violencia en
todas sus manifestaciones.
La estrategia de convocatoria permanente de CEDRO compromete la participacin activa
de instituciones pblicas y privadas, escuelas, universidades, organizaciones de base,
trabajadores, campesinos, grupos juveniles, iglesias, gremios, empresas, gobiernos locales,
fuerzas armadas y policiales, medios de comunicacin y a la cooperacin internacional y
extranjera, en un concierto de esfuerzos en contra del consumo de drogas.
En sus 19 aos de trabajo, CEDRO ha creado conciencia sobre el valor estratgico que
tienen la promocin de estilos de vida saludables, la formacin de valores, el fortalecimiento
de lazos familiares y comunitarios, la incorporacin de jvenes en el trabajo de promocin;
as como la bsqueda de solucin a los problemas asociados al trfico y consumo de
drogas que enfrentan diversos grupos poblacionales para el desarrollo de una sociedad
libre de drogas.
El presente documento pretende ofrecer una visin panormica sobre el problema de las
drogas en el Per, recogiendo informacin proveniente de diversas instancias involucradas
en la lucha contra la produccin, comercializacin y consumo de sustancias psicoactivas.
Definitivamente una revisin exhaustiva sobre una problemtica de semejante magnitud y
con tantas facetas es imposible en pocas pginas. Por ello, la presente publicacin debe
tomarse como un paso ms en la tarea de sensibilizacin e informacin en la que est
empeado CEDRO y que se expresa en todas las actividades institucionales.
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
6
CEDRO desea expresar su agradecimiento a las personas e instituciones que han ofrecido
informacin para el desarrollo de los diversos temas, al igual que remarca su inters en
recibir opiniones, sugerencias y aportes que enriquezcan la visin que sobre el problema de
las drogas en el Per se presenta a continuacin.
Alejandro Vassilaqui Castrilln
Director Ejecutivo CEDRO
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
7
SUMARIO
Presentacin ...................................................................................... 5
Sumario ............................................................................................ 7
I. Breve historia de las drogas ............................................................. 9
II. Situacin de las drogas en el Per .................................................... 11
2.1 Cultivo ............................................................................................... . 13
2.2 Elaboracin ......................................................................................... 20
2.3 Distribucin ......................................................................................... 22
2.4 Consumo ........................................................................................... . 31
2.4.1 Drogas legales (Sociales) .................................................... 31
2.4.2 Drogas Ilegales .................................................................. 36
III. Principales drogas de abuso ........................................................... 43
IV. Impacto de las drogas .................................................................... 59
4.1 Aspectos Geopolticos ........................................................................ 59
4.2 Aspectos Econmicos ......................................................................... 66
4.3 Aspectos Poblacionales ....................................................................... 76
4.4 Aspectos Ecolgicos .......................................................................... 82
V. Estrategas frente a las drogas ........................................................ 89
5.1 Marco Legal ....................................................................................... . 89
5.1.1 Aspectos Legales ............................................................... . 89
5.1.2 Legislacin sobre las drogas .............................................. . 90
5.1.3 Contradrogas (1996 - 2002) ............................................. 92
5.1.4 DEVIDA ............................................................................. . 93
5.2 Cultivo ............................................................................................... . 93
5.2.1 Erradicacin ....................................................................... 93
5.2.2 Desarrollo Alternativo ........................................................ . 94
5.3 Medida contra la elaboracin y distribucin de drogas ....................... 105
5.3.1 Interdiccin ....................................................................... 105
5.4 Estrategias frente al consumo ............................................................. 108
5.4.1 Prevencin ......................................................................... 108
5.4.2 Tratamiento y rehabilitacin ............................................... .125
VI. CEDRO ....................................................................................... 139
6.1 Caractersticas Generales .................................................................. 139
6.2 Visin y Objetivos Estratgicos ........................................................... 139
6.3 Aspectos institucionales ...................................................................... 140
6.4 Programas ..........................................................................................142
6.5 Fuentes de Financiamiento ................................................................. 142
6.6 Principales Resultados ........................................................................ 142
VII. CEDRO: 19 aos de lucha contra las drogas ................................. 145
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
8
VIII. Bibliografa ................................................................................. 159
Anexo 1 ............................................................................................ 165
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
9
I. BREVE HISTORIA DE LAS DROGAS
Puede afirmarse que con la aparicin del hombre se inici tambin la intencin de obte-
ner sustancias capaces de producir cambios en el estado de nimo, el nivel de alerta y la
percepcin del mundo, descubrindose sustancias psicoactivas de origen vegetal que
ahora llamamos drogas.
En las muestras de escritura ms antiguas se encuentran referencias al empleo de drogas
estimulantes, depresoras y alucingenas, habindose observado que en las culturas
primitivas el uso de psicoactivos tuvo casi siempre un significado ritual y mgico religioso,
y las autoridades ejercan cierto control sobre su empleo mediante leyes especficas o a
travs de la fuerza de la costumbre.
Los avances tecnolgicos permitieron que se aprendiera a concentrar y aislar los principios
activos de ciertas drogas. Dicho proceso se inici con los alquimistas y la destilacin del
alcohol y alcanz una eficiencia notable en el siglo XIX cuando se aislaron los alcaloides
cafena, morfina y cocana. El invento de la jeringa hipodrmica permiti contar con formas
ms seguras de administracin, lo cual a su vez favoreci el uso teraputico a la vez que el
aumento de los casos de adiccin.
El desarrollo de ciertas drogas proporcion a la medicina elementos poderosos para el
tratamiento de enfermedades, el alivio del dolor y el control de la depresin; pero tambin
enfrent a la sociedad con un fenmeno no previsto: la aparicin de personas que bajo
los efectos de las drogas perdan el control de sus actos, abandonaban las normas
establecidas y cometan actos criminales.
La situacin se tornaba ms dramtica en tanto los usuarios generalmente provenan de
minoras tnicas definidas, las cuales se enfrentaron a una discriminacin an ms severa,
con mecanismos represivos basados en la violencia. Es por ello que en los primeros
momentos el consumo de drogas no era considerado un problema de salud sino ms bien
un tema social y poltico.
As pues, los ltimos aos del siglo XIX fueron testigos de importantes movimientos que
propugnaban la necesidad de regular y controlar la comercializacin y empleo de drogas,
llegando incluso a proponerse su prohibicin absoluta. Sin embargo, tales iniciativas no
eran nuevas, la historia ya mostraba antecedentes importantes en los esfuerzos por controlar
el abuso del opio y sus derivados.
Como consecuencia de ello, a inicios del siglo XX surgieron campaas que alentaban la
proscripcin de toda droga capaz de producir dependencia, los llamados narcticos o
estupefacientes. As, la mayor parte de pases inicialmente restringieron el opio, luego la
morfina, la cocana y algunos derivados sintticos. Por otro lado, el desarrollo de la sociedad
ha incluido cada vez mas el desarrollo de la qumica de sntesis a partir de productos de
origen vegetal o la sntesis de novo, lo que ha generado consigo la aparicin de nuevas
molculas capaces de producir dependencia en el ser humano. Algunas de ellas son drogas
de abuso como el xtasis, la fenciclidina y otras conocidas con el nombre de drogas de
sntesis.
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
10
Las autoridades peruanas promulgaron los primeros dispositivos de control en 1921, los
cuales fueron sucedidos por diversas leyes, algunas permisivas y otras ciertamente drsticas,
llegndose a cometer algunos graves errores tales como la inclusin de medicamentos de
uso mdico como la novocana y el ter en la lista de drogas bajo control.
Las medidas adoptadas por cada pas y los acuerdos internacionales de control inicialmente
ocasionaron una reduccin considerable del nmero de casos de adiccin y accidentes
debidos a drogas, pero no pudieron impedir la formacin de mecanismos subterrneos
dedicados a la produccin y comercializacin de drogas ilegales, que basan su poder en
la violencia y en su enorme capacidad de corrupcin.
A mediados de los 60 se difundi por el mundo una corriente que cuestionaba los valores
establecidos planteando la bsqueda de satisfaccin individual ms all de las actividades
convencionales. En ese momento se comenz a asociar el uso de drogas con la bsqueda
de liberacin individual lo cual ocasion un explosivo aumento del consumo a nivel mundial,
seguido por un notable incremento del accionar de las bandas de traficantes, la violencia
generalizada y crisis en las relaciones internacionales cuando los pases productores y
consumidores se culpaban mutuamente como responsables del problema.
Sin embargo, ms all de las responsabilidades internacionales y el proceso histrico
involucrado, el hecho concreto es que el mundo actual enfrenta un problema grave,
asociado a mltiples casos de enfermedad y muerte en el que intervienen muchsimas
personas y montos incalculables de dinero.
El panorama se complica por la existencia de drogas de alta peligrosidad cuyo uso no solo
es aceptado socialmente sino promovido libremente; tal es el caso del alcohol y el tabaco
que entran en la categora de drogas sociales. Por otro lado, an hoy existen minoras
tnicas que hacen uso ritual y mgico religioso de algunas drogas como una expresin
genuina de sus respectivas culturas.
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
11
II. SITUACIN DE LAS DROGAS EN EL PER
En el Per el uso de sustancias psicoactivas ha seguido una dinmica muy similar a la
observada en otros pases del hemisferio occidental. Sin embargo, existe una particularidad
relacionada con 2 hechos: a) El Per es un pas donde la hoja de coca ha sido usada
desde tiempos remotos como estimulante, en ceremonias religiosas y como elemento
vinculante en las relaciones sociales; y b) Se trata de un pas donde se produce cocana la
cual se destina a los mercados interno y externo.
La hoja de coca es el insumo del cual se extrae el alcaloide cocana, sustancia que posee
un elevado potencial adictivo y que ha llegado a ser una de las drogas ilegales ms
ampliamente difundidas a nivel mundial, habindose convertido en un grave problema
social y de salud. La magnitud de la produccin y consumo de cocana en el Per ha
hecho que el problema de las drogas en pocos aos haya pasado a ser un elemento
central de la dinmica general de la sociedad.
La cocana tiene un fuerte impacto en la salud pblica, la economa, la ecologa y la
poltica del pas, contribuyendo al proceso de desintegracin que se vive. Por ello, cuando
se habla de problemas de drogas en el Per, de lejos el problema ms importante es el de
la cocana en sus formas de pasta bsica de cocana y clorhidrato de cocana; incluyendo
la produccin, exportacin y consumo de dichas drogas.
En el caso de las drogas cocanas, el problema va mucho mas all del de una mortalidad
elevada y una adiccin severa a nivel individual pues dicha droga ha llegado a comprometer
la estabilidad del estado, desencadenando o al menos acelerando enormemente,
importantes procesos de desintegracin en diversos aspectos de la vida nacional.
En realidad, las verdaderas races de esta situacin comenzaron a tomar forma hace
mucho tiempo cuando el Per pasaba a convertirse en una sociedad urbana que
abandonaba el analfabetismo y comenzaba a integrarse con el resto del mundo a travs
de los medios de comunicacin, proceso que ha continuado hasta hoy en el denominado
proceso de globalizacin.
Desde inicios de los aos 50, la sociedad peruana enfrent importantes y masivos procesos
migratorios del campo a la ciudad. Las poblaciones migrantes llegaban a las zonas urbanas
de manera desorganizada, abandonando sus estructuras de soporte originales,
presentando graves dificultades para integrarse completamente a los patrones de la
sociedad occidentalizada.
El estado no contaba con medios para atender a tan grande masa poblacional en cuanto
a asegurarles condiciones de vida dignas, proporcionarles medios de trabajo o al menos
brindarles seguridad. Esto oblig a vastos sectores de la poblacin a generar estrategias
de supervivencia al margen de la sociedad formal, ocasionando adems una creciente
desconfianza hacia los organismos encargados de legislar e impartir justicia.
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
12
El proceso de cambio en que se encontraba la sociedad peruana precipit y favoreci las
actividades asociadas a la produccin de drogas: Loa agricultores encontraron en la coca
un eficaz medio de subsistencia pues vendan toda su produccin rpidamente. El problema
comenzaba.
PERCEPCIN DEL PROBLEMA
Dentro de la problemtica de las drogas en el Per, existen diversos aspectos involucrados
en la cadena oferta-demanda de stas, principalmente, en lo que concierne a las drogas
de consumo ilegal, las cuales estn involucradas en toda la cadena del narcotrfico.
En cuanto a las opiniones de los lderes peruanos respecto a las drogas, un estudio realizado
por CEDRO (Castro y Zavaleta) mostr que la quinta parte de ellos (21.8%) considera al
problema de las drogas (consumo y narcotrfico) como uno de los ms importantes del
pas, ubicndolo en el quinto lugar despus de los problemas econmicos, educacin y
cultura, sociales, y crisis de gobierno. Otros problemas importantes mencionados son el
terrorismo y la inmoralidad. Asimismo ms del 90% de los lderes se oponen a la legalizacin
de la cocana y PBC, y el 75% se opone a la legalizacin del uso de la marihuana. La
poblacin de 12 a 64 aos perciba en setiembre 2004, como principales problemas del
pas a los econmicos (pobreza y desempleo, 88.9%), crisis de gobierno o mal gobierno
(44.7%) y drogas (37.5%), violencia y terrorismo (34.3%), falta de educacin y cultura
(33.4%) e inmoralidad y corrupcin (25.7%). El 91.8% de los peruanos de 12 a 64 aos
entrevistados en sus hogares, se opone a la legalizacin del consumo de las drogas en el
Per. (Zavaleta, Maldonado, Romero y Castro 2004)
El ms reciente estudio de opinin de jvenes universitarios realizado por CEDRO (Zavaleta
2004) en una muestra de universidades pblicas y privadas de la ciudad de Lima, mostr
que los estudiantes universitarios reconocen el incremento del consumo de drogas en el
pas. El 84.4% de jvenes opina que el problema de las drogas ha aumentado; el 14%
considera que permanece igual y tan solo el 1.7% percibe que el consumo de drogas ha
disminuido. El 63% considera que el consumo drogas es un serio peligro para los
estudiantes. El 40.7%, y la mitad de los estudiantes universitarios encuestados a opin
respectivamente que el consumo de drogas aument o se mantuvo igual en su universidad
durante el ltimo ao. (Zavaleta 2004). La ltima encuesta nacional aplicada a los jvenes
peruanos (Cedro 2001) mostr que ellos consideran que el problema de las drogas era el
tercero ms importante del pas (7.5%) despus de los problemas econmicos (pobreza y
desempleo) que alcanzaron el 77.3% de las opiniones en primera mencin de respuestas
mltiples.
Adicionalmente, es posible apreciar que la mayor parte de jvenes peruanos considera
que las drogas ms peligrosas son las de tipo cocanico: clorhidrato (27.9%) y PBC (16.6%),
seguidas por la marihuana (18.5%) y la herona (114.4%). Asimismo, opinan que las
drogas legales o sociales son las menos peligrosas: alcohol (3.7%) y tabaco (2.0%), seguidas
por la hoja de coca (1.2%). Para los universitarios en cambio, las drogas mas peligrosas
son la PBC (23.2%), el Opio o la Herona (19.2%), el xtasis (16.3%) y el clorhidrato de
cocana (14.7%).
Para los estudiantes universitarios, la marihuana es considerada la droga ms fcil de
conseguir (70.5%), seguido del xtasis (fcil, 39.3%). Las drogas cocanicas tambin son
consideradas como fciles de conseguir por los estudiantes (PBC: 26.8%, cocana
clorhidrato:21.3%). Los opioides son considerados como difciles de conseguir (67.7%)
as como las sustancias qumicas (53.8%) (Zavaleta 2004)
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
13
2.1 CULTIVO
EXTENSIN DE LOS CULTIVOS DE COCA
Durante las primeras 6 dcadas del siglo pasado se destinaba al cultivo de la coca entre
12 y 16 mil hectreas del territorio nacional. Las memorias de la antigua empresa estatal
Estanco de la Coca contienen datos bastante precisos sobre el rea cultivada, nmero
de haciendas y produccin anual de hoja de coca en el Per.
Se tiene por ejemplo que en el ao 1963 se cultiv 16,154 has. de hoja de coca a nivel
nacional, equivalente a una produccin de 9,740 TM. Los reportes indican que el nmero
de cosechas por ao fue variable de acuerdo a las zonas, desde 3 en Puno hasta 5 en
Loreto. La produccin promedio nacional fue de 603 kilos por hectrea, con rendimientos
mnimos en el departamento de Madre de Dios y mximos en el departamento de Ancash.
Sin embargo, despus de una etapa donde la produccin se mantuvo relativamente estable,
a fines de los aos 60 e inicios de los 70, la extensin de cultivos de coca creci
enormemente, sobrepasando la capacidad de control de los entes encargados. La mayor
parte de la produccin de hoja de coca en el Per se destinaba a la elaboracin de drogas
cocanicas, constituyendo lo que se denomin boom de la coca.
Para 1989 no exista acuerdo respecto a la extensin de cultivos de coca en el Per, con
estimaciones que indicaban la existencia de 150,000 has e incluso 320,000 has. de hoja
de coca; sin embargo, clculos razonables indican que en realidad en ese ao el Per
contaba con 200,000 has. de cultivos de coca (Castro de La Mata, 1989). Para 1993 se
calcul la existencia de 257,518 has de cultivos de coca en el Per (Instituto Cuanto,
1993).
De acuerdo a los datos revisados por Crime and Narcotics Center (CNC, 2005) hechas
empleando tecnologa satelital, el Per contaba el 2004 con una superficie de 27,500
has. de cultivos de coca (ver tabla 1) equivalente aproximadamente a 47,850 TM de hoja
de coca.
Empleando los datos de la Encuesta Nacional de Hogares Sobre Consumo Tradicional de
Hoja de Coca (INEI-DEVIDA, 2003), se puede inferir que para el 2004 el 18% de la
produccin de hoja de coca estaba destinada al uso tradicional. Por otro lado, menos del
1% es destinado a usos industriales y mdicos principalmente como:
La produccin de bolsitas filtrantes de mate de coca.
La industrializacin de saborizantes y bebidas gaseosas, fundamentalmente de
transnacionales y algunas de compaas peruanas, cuya industrializacin conlleva la
eliminacin de alcaloides.
La industria mdica y qumico-farmacutica.
En total se estara destinando aproximadamente el 19% de la produccin total de hoja de
coca a usos legales. En consecuencia, el 81% de la produccin es regulado por el
narcotrfico y su plataforma, quien paga por el kilo de hoja de coca: US$ 2.50 en el Valle
del Ro Apurimac-Ene y US$ 3.50 en el Huallaga. Se puede notar que cuanto ms domina
el narcotrfico una zona, menos paga a los campesinos que le venden la materia prima.
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
14
Tabla 1
Estimados de cultivo de coca de hoja de coca en el
Per 20002004 (Datos revisados)
Tabla 2
Variacin Porcentual del Cultivo de Coca
en el Per 2000-2004 (Datos revisados)
Por otro lado, ONUDD utilizando otra aproximacin metodolgica para estimar la super-
ficie con cultivos de coca concluye que en el ao 2000 hubo en el Per 43,400 hectreas,
mientras que el 2004 registr 50,300 hectreas de coca cultivada. Estos resultados re-
presentan un incremento significativo (15.9%) en el periodo sealado. En lelGrfico 1 se
muestra la ubicacin de las principales cuencas cocaleras del Per.
Tabla 3
Variacin Porcentual del Cultivo de Coca en el Per 2000-2003
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
15
Grfico 1
CUENCAS COCALERAS EN EL PER
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
16
Como se puede apreciar, tanto CNC y ONUDD presentan datos diferenciados sobre la
extensin del cultivo de coca en el Per, ntese que para CNC existe menos cultivos de
coca que para ONUDD; a pesar de estas diferencia CNC seala que en el ultimo quin-
quenio el cultivo de coca se ha reducido de manera significativa (13.3%), mientras que
ONUDD seala un incremento (15.9%).
En ambas mediciones se estnotando un impacto creciente de hoja de coca jven particu-
larmente en el departamenteo de Puno (San Gabn, etc) de no tomarse medidas extraor-
dinarias casi con toda seguridad el crecimiento durante el 2,005 podra ser por un por-
centaje mayor que en el 2004. Pudiendo iniciarse un proceso de reversin de la disminu-
cin de los cultivos de hoja de coca producidas durante aproximadamente los ltimos 20
aos.
PRODUCCIN DE HOJA DE COCA
Existen diversos factores que impiden calcular un rendimiento total de hoja de coca a nivel
nacional, la mayor parte de los cuales se originan en las caractersticas de las zonas de
cultivo:
1. La cantidad de hoja de coca producida por hectrea vara en funcin de las
condiciones climticas (por ejemplo, a mayor cantidad de lluvias, mayor produccin)
y las condiciones propias de los terrenos (por ejemplo, condiciones de riego o aos de
empleo).
2. Las mejoras tecnolgicas en el empleo de agroqumicos han potenciado la produccin
de coca en ciertas zonas. El rendimiento promedio por hectrea en el Per ha
aumentado a travs de los aos en la medida en que los terrenos han sido mejor
aprovechados.
3. La produccin de hoja de coca se incrementa a medida que las plantas alcanzan su
mximo desarrollo, principalmente dentro del primer ao de establecido el cultivo,
considerando que generalmente se obtienen de 3 a 4 cosechas por ao.
Efectivamente, la produccin nacional de hoja de coca no es uniforme. As por ejemplo se
tiene que en los valles de selva se puede obtener hasta 4 cosechas por ao mientras que
en otras zonas se alcanza apenas 2 cosechas.
Segn los datos revisados por Crime and Narcotics Center (CNC, 2005), para el ao
2004 se observ que en el valle del Alto Huallaga se alcanz un rendimiento promedio del
1.7 TM por hectrea, mientras en el VRAE el rendimiento fue de 2.9 TM por hectrea.
Al respecto es importante sealar que el mayor rendimiento de hoja de coca por hectrea
cultivada que se ha registrado en el VRAE podra deberse entre otras razones al empleo
intensivo de pesticidas y abonos; as como a la introduccin de tecnologas no tradicionales
promovidas por el narcotrfico.
El rendimiento promedio total a nivel de los diversos valles cocaleros fue de 1.74 TM por
hectrea de coca, mientras que en el ao 1995 el rendimiento promedio registrado fue
menor (1.58 TM/Ha), es decir que en la ultima dcada el rendimiento promedio de hoja
de coca por hectrea cultivada se incremento en 10%.
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
17
Tabla 4
Estimados del rendimiento de hoja de coca por hectrea cultivada,
19952004 (Datos revisados)
Con respecto a la produccin de hoja de coca, segn estimaciones basadas en los datos
revisados por Crime and Narcotics Center (CNC, 2005), el Per produjo 50,403 TM de
hoja de coca el ao 2000, mientras que el ao 2004 se estimo una produccin de 47,850
TM; como se puede apreciar el volumen de produccin de hijas de coca se ha reducido en
5% en el ultimo quinquenio, a pesar que las hectrea cultivadas se redujeron en mayor
porcentaje (13%). Esta situacin podra ser explicada por el incremento del rendimiento
del cultivo, sobre todo en las zonas con mayor influencia del narcotrfico.
Tabla 5
Estimados de la produccin de hoja de coca, 20002004 (Datos revisados)
LOS CULTIVOS DE AMAPOLA EN EL PER
En el Per se estn cultivando inicialmente 2 variedades de adormidera, las que se distinguen
por el color rojo oscuro una y rosada la otra, con diferentes rendimientos de ltex y
alcaloides, los cuales varan con la poca de cultivo, zonas de produccin y prcticas
agrcolas. El rendimiento promedio es de 10 a 12 flores por planta y 8 kilos de ltex por
hectrea.
Una visin comparativa entre la produccin de hoja de coca y de adormidera para la
produccin de cocana, opio y sus derivados muestra que:
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
18
1. Tanto la coca como la adormidera se siembran en los meses preinvernales para
aprovechar las lluvias, aunque la amapola puede tener una segunda siembra entre
Julio y Agosto.
2. La propagacin en el caso de la coca es por almcigo, proceso que dura 3 meses;
mientras que las semillas de amapola se arrojan directamente en el terreno, facilitando
la labor del agricultor.
3. La densidad de siembra de la coca es de 1.0 x 0.5, lo que representa aproximadamente
22000 plantas por Ha. En el caso de la adormidera, el distanciamiento es de 0.25 x
0.25, con una densidad de 160000 plantas por Ha.
4. La produccin de coca se inicia a los 18-20 meses, cosechndose peridicamente
cada 3 meses. La adormidera es de ciclo anual; se comienza a cosechar a los 5 6
meses y durante el perodo productivo se recoge ltex cada 7 das.
As, al comparar las condiciones de cultivo de ambos productos, es posible concluir que el
cultivo de adormidera es mas rentable para el campesino en comparacin con el cultivo
de coca, pues requiere menor inversin en tiempo y las condiciones de cosecha son mucho
mejores.
Adicionalmente, es importante tomar en consideracin otros aspectos, relacionados tambin
al contexto particular del Per:
1. En el Per existe una base social que favorece las actividades productivas ilegales. Se
trata de la economa ilcita de la coca, que puede favorecer el cultivo de la amapola
para la produccin de opio y herona, particularmente en algunas localidades de la
selva peruana, que por lo dems, presentan condiciones favorables para la instauracin
del cultivo y su comercializacin efectiva.
2. El Per cuenta con condiciones geogrficas pueden favorecer el cultivo de amapola,
generando un producto de mayor calidad y rentabilidad. Zonas de este tipo se
encuentran en los valles de Cajamarca, Amazonas, y zonas de selva alta de San
Martn (Alto Mayo: Nuevo Cajamarca). Otros suelos son tambin viables a este tipo
de produccin (Huallaga Central: Tingo de Saposoa y Tingo de Ponaza). En aos
previos, se confirm la existencia de zonas con sembros de adormidera como son:
Amazonas (Rodrguez de Mendoza y Chachapoyas), Cajamarca (San Ignacio y Jan).
Adems, existiran sembros en los departamentos de Apurmac y en la sierra de Lima.
En Junio del 2000 se encontr en el departamento de Piura el primer laboratorio de
produccin de herona.
3. Los aspectos de mayor rentabilidad debido a las menores dificultades de transporte
en lo que respecta a mayor produccin por menor volumen, pueden ser tambin un
elemento que aliente la produccin y por tanto la oferta del opio y sus derivados.
4. El atractivo de la amapola para los campesinos no slo est en sus elevados precios
en el mercado; sino en otros beneficios: tales como su mayor productividad; el hecho
de obtener dos cosechas por ao; las dificultades para detectar los sembros desde el
aire por las autoridades y su procesamiento, que requiere muchos menos insumos
que la cocana.
5. Por otro lado, es importante comprender adems que, si bien en el pas no se reportan
an casos de consumo, el gran potencial adictivo de estas drogas podran generar y
elevar rpidamente la incidencia de casos de adiccin.
En la Tabla 7 se muestran algunos datos relativos a las incautaciones vinculadas a la
produccin de opio y el hectariaje de cultivo de amapola en el Per, en el perodo 1996-
2003. En el Grfico 2 se muestran las zonas de cultivo de amapola en el Per.
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
19
Grfico 2
ZONAS DE CULTIVO DE AMAPOLA EN EL PER
Fuente: Dirandro- Per - 2005
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
20
Fuentes de la Polica Nacional informaron el descubrimiento en Mayo del 2000 y por primera
vez en el pas, de una plantacin de 15 hectreas de adormidera en la zona de San Vicente,
distrito de Nuevo Progreso de la provincia de Maran, zona selvtica de Hunuco. Este
hallazgo fue seguido de otros y condujo a la destruccin in situ de 4446 kg de amapola en
los primeros cinco meses del ao 2002.
El Transnational Institute inform en Abril 2002, que segn clculos establecidos por la
Direccin Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior, el Per tena unas 1200 hectreas
cultivadas de amapola. El ao 2001 se produjeron dos operativos policiales en los que se
incaut morfina. (TNI, 2002).
En el ao 2002 se destruyeron 6 hectreas de cultivos de amapola. Esta cifra se increment
10 veces en el ao 2003. Por ello, es necesario que se tomen medidas inmediatas, traducidas
en leyes, que penalicen drsticamente el cultivo, promocin, financiacin y comercializacin
del cultivo de adormidera, as como toda actividad que facilite o promueva los aspectos antes
mencionados. No tomar alguna medida sera inapropiado, dado que el Per presenta
condiciones que podran facilitar el cultivo de amapola y trfico de herona.
En tanto y en cuanto la ley acte rpido y oportunamente para frenar las posibilidades de
propagacin e instauracin de este trfico, el pas se encontrar en mejores condiciones
para enfrentarlo y anularlo totalmente, tanto en su oferta como en su demanda. Es necesario
que las autoridades nacionales, con el apoyo de las fuerzas del orden y las organizaciones
civiles del pas, asuman una actitud firme respecto al problema y contribuyan desde sus
respectivas posiciones a evitar su crecimiento.
2.2 ELABORACIN
PRODUCCIN DE DROGAS COCANICAS
Tradicionalmente la cocana era producida en pozas artesanales construidas con palo y
plstico. Hoy en da, el narcotrfico ha estimulado la construccin de piscinas de material
noble facilitando que algunos productores alquilen estas pozas para la transformacin
de la cocana.
Es importante sealar que actualmente se ha detectado el procesamiento de clorhidrato
de cocana en las zonas de cultivo de coca; muchas veces a cargo de los propios
cultivadores, estableciendo una diferencia con aos anteriores cuando la droga mas
procesada era la pasta bsica de cocana. Este cambio probablemente tiene su origen en
la mayor rentabilidad que se puede alcanzar con la comercializacin del clorhidrato en el
mercado local, a pesar que los precios son mucho menores a diferencia de la dcada
pasada.
La cantidad de drogas cocanicas elaboradas a partir de la cantidad de hoja de coca
producida en el Per tampoco puede calcularse con facilidad debido a factores tales como:
1. Las variaciones en el grado de concentracin del alcaloide cocana en la hoja de coca
procedente de las diversas zonas de cultivo.
2. La accin del hongo fusarium, que ha ocasionado importantes reducciones en el
rendimiento por hectrea en diversas regiones del pas.
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
21
3. Las drogas cocanicas suelen comercializarse en diversas fases de procesamiento e
inclusive con severas adulteraciones, siendo muy difcil alcanzar estimados uniformes.
Las grandes organizaciones internacionales, generalmente con una fachada legal obtenan
grandes ingresos en base al procesamiento y exportacin de droga a los pases
consumidores. Se llegaron a establecer grandes mafias que mantenan su hegemona en
base a su poder econmico, la capacidad de corromper funcionarios y el uso de la violencia.
Estos grupos conocidos como firmas continan manteniendo trato directo con las
organizaciones de narcotraficantes de Colombia, Mxico y otras importantes del mundo;
por ello administran los recursos necesarios (laboratorios, vehculos de transporte, etc.) y
una amplia red de contactos con traficantes mayoristas y recolectores. Su objetivo es
transformar la hoja de coca en pasta base y en cocana para luego ser trasladarla a los
centros de consumo, multiplicando enormemente sus ganancias.
Algunos clculos hechos por Cedro sealan que si la totalidad de la produccin de hoja
de coca de las zonas de produccin se hubiese destinado a la produccin de drogas, en el
ao 2004 el Per habra tenido una produccin equivalente a 399 TM de PBC o 120 TM
de clorhidrato de cocana, cuyo precios en zonas de produccin fueron de US$ 354 el kilo
de PBC y de US$ 1000 el kilo de Cocana. Estos clculos fueron hechos considerando
que para la produccin de 1 kilo de PBC se requiere en promedio 120 kilos de hoja de
coca, mientras que para un kilo de cocana se necesita 400 kilos de hoja.(Tabla 6).
Tabla 6
Estimado de la produccin de PBC y Cocana 2000 2004
PRODUCCION DE LATEX DE OPIO Y DERIVADOS
Las rutas de ingreso de los insumos para la elaboracin del opio y la posterior conversin
en herona son: del Ecuador a travs de los ros Napo y Pastaza hasta la selva peruana; de
Colombia por el ro Putumayo y de Brasil a travs de los ros Amazonas, Yavar y Madre de
Dios.
En la Tabla 10 se muestra la progresin de los decomisos vinculados a la produccin de
Opio y derivados en el Per, en el perodo 1996 al 2004. Se observa el dramtico
incremento en los decomisos de ltex de amapola (opio) a partir del ao 2000 que
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
22
acompaa al incremento en el hectariaje de amapola cultivada, el incremento en la
destruccin de hectreas cultivaas que asciende de 3.6 en 1998 a 98 en el ao 2004.
El decomiso opio y clorhidrato de herona, aun en pequeas cantidades, sugiere el inicio
de la produccin de estos derivados del opio en nuestro pas a partir del ao 2000.
Tabla 7
Decomisos* vinculados a la produccin de opio en el Per 1996-2004
2.3 DISTRIBUCIN
TRAFICO (TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIN) DE DROGAS
La hoja de coca producida en las zonas cocaleras era vendida principalmente a los llamados
traqueteros, personas que se encargaban de comprar la materia prima a los campesinos
y pequeos productores, para luego venderla a las firmas recolectoras o acopiadoras,
quienes se encargaban de su conversin en droga y posterior comercializacin. Los
traqueteros se movilizaban por todas las zonas de produccin, empleando motocicletas y
otros medios de transporte. No era difcil detectarlos pues su modo de vestir y hablar
delataba que no eran naturales de la regin y que ms bien haban llegado a ella en busca
de una forma de subsistencia. Adicionalmente, los traqueteros solan mantener un nivel de
vida elevado, despilfarrando los grandes ingresos que reciban en comida, bebida y
prostitucin. Cuando cerraban trato con los campesinos cancelaban con dinero en efectivo
y comprometan la entrega del producto (inicialmente hoja de coca y ms adelante droga
procesada) en lugares, das y horas especficos, con el fin de acopiar cantidades apropiadas
que justifiquen la importante inversin del traslado de los miembros de las mafias.
Tabla 8
Precio en dlares del clorhidrato de cocana por kilogramo
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
23
Grfico 3
RUTAS DEL TRFICO ILCITO DE DROGAS
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
24
Hoy el narcotrfico ha eliminado al traquetero como eslabn de la cadena de
transformacin y comercializacin, y lo ha reemplazado por algunos productores que de
manera directa elaboran PBC y pasta lavada transfiriendo para ello la tecnologa necesaria.
En el caso de los insumos (kerosene, cido sulfrico, muritico y/o cemento), el narcotrfico
ha creado grupos especficos para su traslado, desde las ciudades de la costa y de algunas
otras ciudades como Pucallpa o Yurimaguas hacia las zonas de produccin, mediante el
uso de vas alternas (carretera, lomo de mula o mochileros)
Estas firmas deban protegerse de sus competidoras y de la accin de las autoridades
antinarcticos; para ello destinan grandes sumas de dinero a sostener grupos de sicarios,
guardaespaldas y fuerzas de choque que protegen sus intereses y favorecen su permanencia
en el negocio.
Hoy en da, estas firmas ya no son solo colombianas. Recientemente se ha detectado
conexiones entre los productores nacionales y el Crtel de Tijuana, quienes vienen utilizando
un corredor de la droga por donde se transporta la sustancia producida y acopiada en
Huanuco y otras zonas de la selva. El punto de salida se ha ubicado en puertos de la costa
como Chimbote, desde donde la droga es transportada por va martima a pases
centroamericanos, principalmente Mxico. En el Grfico 3 se muestran las principales
rutas del trfico ilcito de drogas en el Per.
Por otro lado, se ha reconocido a travs de diferentes fuentes que el precio original
involucrado en la produccin de drogas llega a multiplicarse hasta casi 100 veces en los
mercados internacionales, razn por la cual el negocio del narcotrfico sigue siendo uno
de los ms prsperos a nivel mundial, estando siempre a la bsqueda de nuevas zonas de
produccin y venta de los productos ilegales. En la Tabla 8 se muestran los precios que
puede alcanzar el kilo de clorhidrato de cocana en los distintos AQUI mercados:
Una de las modalidades de trfico, para la exportacin de drogas a otros pases, es la
utilizacin de personas los burriers (jerga que combina los vocablos burro y courier) que
se desplazan usualmente por va area transportando fundamentalmente cocana
camuflada en sus bienes personales, o en paquetes adheridos al cuerpo o en bolsas de
plstico ingeridas previo al inicio del viaje, o contenedores colocados en la vagina o el
recto. Los burriers son principalmente de sexo femenino. Una proporcin no bien
Tabla 9
Nacionalidad de Burriers capturados en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chavez (2002-2004)
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
25
Tabla 10
Destino de Burriers capturados en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chavez (2002-2004)
determinada de los burriers son detenidos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez y
pasan a engrosar las cifras de presos en los diferentes penales de Lima.
Entre las convictas por narcotrfico en el Ex Penal Santa Mnica en Lima, por ejemplo
existe una clara diferenciacin entre las burriers y las paqueteras y microcomercializadoras.
Las primeras son por lo general mujeres jvenes menores de 30 aos, peruanas o
extranjeras, solteras y habitualmente bien vestidas y atractivas, condenadas por haber
sido descubiertas llevando cocana al extranjero. El grupo de las paqueteras y
microcomercializadoras corresponde frecuentemente a personas de mayor edad, madres
de familia de apariencia humilde quienes se dedicaban al comercio local como un medio
de aumentar sus ingresos. De ellas, el 16.8% consuma drogas, principalmente pasta
bsica y clorhidrato de cocana. (Castro y col 2000).
En las Tablas 9 y 10 se muestra la nacionalidad y el destino de transporte de la droga
para los burriers capturados en el Aeropuerto Internacional Jorga Chavez de Lima, en el
perodo 2002-2004.
Las rutas de salida del opio son las mismas que sigue el trfico de cocana, es decir, a
travs de Colombia para su posterior distribucin a nivel mundial, especialmente a los
Estados Unidos, principal mercado de la herona.
MICROCOMERCIALIZACIN DE DROGAS Y LA APARICIN DEL DELIVERY
Como se sabe, la mayor parte de la droga producida en el Per es exportada a los Estados
Unidos, crecientemente a Brasil y algunos pases europeos a travs de rutas en el Caribe y
Centroamrica, mientras un porcentaje significativo de la produccin permanece en el
pas, siendo transportada y comercializada al menudeo en las zonas urbanas cuyo principal
destino es la ciudad de Lima.
CEDRO realiz en colaboracin con ONUDD y UNICRI, un estudio sobre el mercado
global de las drogas ilegales en la ciudad de Lima. Dicho estudio mostr que una vez en la
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
26
ciudad de Lima, la droga es manejada por intermediarios llamados proveedores o
abastecedores, cada uno de los cuales abastece a un grupo de microcomercializadores
en algn sector de la ciudad (CEDRO: Castro de la Mata et al, 2000).
Sin embargo, tales vendedores intermediarios no llegaban a establecer verdaderos
monopolios en la ciudad. En realidad suelen existir varios abastecedores, que sin ningn
inconveniente proveen de droga al mismo microcomercializador. De esta manera puede
afirmarse que en la ciudad de Lima existe una economa de drogas basada en el libre
mercado, sin la presencia de grupos organizados como suele ocurrir en otras latitudes.
Los consumidores en Lima son abastecidos por una multitud de microcomercializadores
que usualmente administran cantidades que no exceden unas decenas de gramos. Los
microcomercializadores o tambin llamados paqueteros, a su vez son provedos por
traficantes mayoristas que suelen manejar entre 10 y 20 kilogramos de droga como
mximo.
Se sabe hoy que la mayora de los microcomercializadores suele ganar entre 100 y 200
dlares americanos por mes. Asimismo, existe evidencia que da cuenta de redes que
manejan una infinidad de pequeos negocios informales. Sin embargo, al no existir un
grupo o unos pocos grupos que regulen la venta de drogas en la ciudad de Lima, salir del
negocio sin temor a las represalias es tan fcil como entrar en l. En el anexo1 se presenta
una relacin de los principales puntos de venta y consumo de drogas cocanicas en Lima
y Callao.
Tomando como base la informacin de los consultantes consumidores de drogas
cocanicas, se ha determinado que el peso de 1 kete (unidad de venta) de PBC oscila
entre 0,16 gr. y 0,25 gr. en la actualidad este puede llegar a costar 0.30 centavos de
nuevo sol. Estos ketes se comercializan en forma de liga, que contiene entre 8 y 10
unidades o liga grande, que contiene hasta 20 ketes. En el primer caso puede costar
entre 3 y 4 nuevos soles; en el segundo, entre 5 y 10 nuevos soles respectivamente. La
amplia disponibilidad de drogas en la ciudad de Lima y el Callao ha hecho que en muchos
lugares sea posible adquirir 3 4 ketes de PBC desembolsando un nuevo sol.
Los involucrados en el negocio de la droga suelen tener buen conocimiento de la legislacin
sobre la materia, sin embargo, esto no les impide continuar con sus actividades ilegales.
Por el contrario, tales personas emplean las normas para evitar ser encausados. Por ejemplo:
sabiendo que para ser considerado microcomercializador se requiere que la cantidad de
droga incautada exceda los 100 gr. de PBC, los vendedores jams tienen en su poder
cantidades mayores, de tal manera que al ser detenidos alegan que la sustancia es la
dosis que requieren para su consumo personal. Las zonas principales de
microcomercializacin de PBC y clorhidrato de Cocana en Lima y Callao se indican en el
Grfico 4. Una relacin de 680 principales puntos de venta y consumo de drogas cocanicas
en Lima y Callao se listan en el Anexo 1.
Se sabe que los vendedores nunca llevan la mercanca en sus prendas ni la guardan en
sus domicilios; ms bien emplean casas de refugio o mantienen la droga en escondrijos
de donde la sacan solo cuando la venta ha quedado saldada. Esta conducta guarda
relacin con el hecho que la polica especializada tiene la presuncin de que la droga
encontrada a diez metros a la redonda del lugar donde se encuentre el vendedor, le
pertenece a ste.
Respecto a los ingresos vinculados con la venta de drogas, se sabe que stos varan
permanentemente. As, un distribuidor podra obtener una utilidad promedio de entre 300
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
27
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
28
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
29
Respecto a los ingresos vinculados con la venta de drogas, se sabe que stos varan
permanentemente. As, un distribuidor podra obtener una utilidad promedio de entre 300
a 500 soles por kilo de PBC comercializado, pudiendo llegar a vender entre 5 y 10 kilos
mensuales. Por su parte, un microcomercializador exitoso puede obtener entre 30 y 100
soles diarios dependiendo del nmero de horas que se dedique a esta actividad, las ventajas
comparativas de su ubicacin y la amplitud de su clientela.
Cuando son interrogados, los microcomercializadores usualmente sealan que los ingresos
generados por dicha actividad son empleados para suplir sus bajos ingresos y mantener a
sus respectivas familias. Sin embargo, se sabe que muchos de ellos han creado necesidades
superfluas que necesitan ser cubiertas y en otros casos los ingresos se diluyen en el propio
consumo.
Muchos comerciantes al menudeo sealan que existe una tica de la actividad. Informan
por ejemplo que sus clientes son nicamente los adictos y que no venden drogas
directamente a menores de edad. En esa misma lnea y a modo de ejemplo, existiran
algunas normas de conducta a seguir cuando un microcomercializador es encarcelado:
el distribuidor apoya econmicamente a la familia y da por canceladas las deudas existentes.
Como en todo negocio, existen mecanismos para atraer clientes y mantener a los que ya
se tiene. Los microcomercializadores suelen referir que mantienen la fidelidad de los clientes
consumidores a travs de ciertos mecanismos: a) les dan un buen trato, sin agresiones y
ms bien con respeto; b) les ofrecen mercanca de calidad (pura, no mezclada con otros
elementos); y c) les brindan servicios adicionales tales como un lugar para el consumo
seguro.
MODALIDADES DE VENTA Y CONSUMO
Dentro del contexto de la microcomercializacin de las drogas cocanicas y otras sustancias
existe una serie de mecanismos para distribuir las mismas. La venta callejera es la modalidad
ms tradicional; siendo la venta a domicilio (delivery) una de las modalidades que en
los ltimos tiempos se ha intensificado. En este caso el adicto slo requiere de hacer una
llamada telefnica para que el dealer (proveedor) le lleve la droga a donde desee; esta
modalidad de compra regularmente es usada por los consumidores de estratos sociales
medio-alto y alto con cierta disponibilidad de dinero. Bajo esta modalidad, cabe informar,
tambin se expenden drogas sintticas (xtasis, ketamina, PCP, LSD, etc.)
En el caso del consumo de la PBC habitualmente los pastmanos consumen la droga
en lugares variados; sin embargo, los fumaderos o huecos han sido y son los lugares
de predileccin, dado que son sitios (casas y terrenos abandonados),donde el adicto puede
consumir la droga sin ser molestado. Normalmente son espacios de difcil acceso para los
no usuarios, dado que hay gente de mal vivir, delincuentes y reducidores que habitualmente
protegen a los adictos de la polica y de sus familiares con el fin de no poder ser interrumpidos
e identificados. Ello no invalida el hecho que muchos otros adictos a la PBC no consuman
la sustancia en las azoteas o techos y habitaciones de sus casas, calles, parques, automviles
y hostales.
El clorhidrato de cocana por su parte puede ser consumido en los lugares ya mencionados;
sin embargo, existen ciertos lugares atpicos como es el alquiler de domicilios o habitaciones
que pasan desapercibidos por la polica, donde los adictos pueden ingresar a consumir
por horas y a veces por das. Tambin el alquiler de habitaciones de hostales y hoteles
suelen ser lugares frecuentados para el consumo.
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
30
UN RIESGO CRECIENTE: EL XTASIS Y LA HERONA
La emergencia del consumo del xtasis (MDMA, metilenodiaminametaanfetamina) a partir
de los ltimos aos de la dcada pasada, y su difusin en Lima y otras ciudades del interior
del pas (Tarapoto, Yurimaguas, Trujillo entre otras), se ha visto acompaada del reporte de
casos de intoxicacin severa y muertes de jvenes en discotecas de Lima, as como su
aparicin en las encuestas de hogares a nivel nacional efectuadas en el ao 2003por
CEDRO (CEDRO 2004) y en el ao 2002 por DEVIDA (DEVIDA, 2004) que sugieren la
progresin del consumo en la poblacin peruana. La propagacin del ambiente tpico de
discotecas de msica Rave y estilos de vida de grupos poblacionales de 18 a 22 aos,
hacia menores edad como el grupo escolar secundario, marcan tambin la progresin de
este comercio, lo que se relaciona con la incautacin de miles de pastillas provenientes
an del extranjero. Dos son los modelos de venta detectados por CEDRO: la venta
ambulatoria en los alrededores de discotecas y fiestas masivas al aire libre. En este caso el
vendedor es usualmente una persona joven, de sexo masculino que porta consigo envases
plsticos para pelcula fotogrfica donde guardan las pastillas de xtasis. La segunda
modalidad es la entrega a domicilio (delivery) previa solicitud telefnica.
En el caso de la herona, existe evidencia de que las agrupaciones internacionales que
comercian con esta sustancia estn involucradas en un intento por contar con nuevas
zonas de produccin y nuevos mercados para su ilegal producto. Tal es el caso del Per,
donde se ha estado distribuyendo semillas de amapola a campesinos de la selva, con el
propsito de propiciar la produccin y generar los mecanismos involucrados en su
comercializacin ilegal.
En la Tabla 7 se muestran algunos datos relativos a las incautaciones vinculadas a la
produccin de opio y el hectariaje de cultivo de amapola en el Per, en el perodo 1996-
2003. En el grfico 3 se muestran las zonas de cultivo de amapola en el Per
Fuentes de la Polica Nacional informaron el descubrimiento en Mayo del 2000 y por
primera vez en el pas, de una plantacin de 15 hectreas de adormidera en la zona de
San Vicente, distrito de Nuevo Progreso de la provincia de Maran, zona selvtica de
Hunuco. Este hallazgo fue seguido de otros y condujo a la destruccin in situ de 4446 kg
de amapola en los primeros cinco meses del ao 2002. El Transnational Institute inform
en Abril 2002, que segn clculos establecidos por la Direccin Nacional de Inteligencia
del Ministerio del Interior, el Per tena unas 1200 hectreas cultivadas de amapola. El
ao 2001 se produjeron dos operativos policiales en los que se incaut morfina. (TNI,
2002). En el ao 2002 se destruyeron 6 hectreas de cultivos de amapola. Esta cifra se
increment 10 veces en el ao 2003. Por ello, es necesario que se tomen medidas
inmediatas, traducidas en leyes, que penalicen drsticamente el cultivo, promocin,
financiacin y comercializacin del cultivo de adormidera, as como toda actividad que
facilite o promueva los aspectos antes mencionados. No tomar alguna medida sera
inapropiado, dado que el Per presenta condiciones que podran facilitar el cultivo de
amapola y trfico de herona.
En tanto y en cuanto la ley acte rpido y oportunamente para frenar las posibilidades de
propagacin e instauracin de este trfico, el pas se encontrar en mejores condiciones
para enfrentarlo y anularlo totalmente, tanto en su oferta como en su demanda. Es nece-
sario que las autoridades nacionales, con el apoyo de las fuerzas del orden y las organiza-
ciones civiles del pas, asuman una actitud firme respecto al problema y contribuyan desde
sus respectivas posiciones a evitar su crecimiento.
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
31
2.4 CONSUMO DE DROGAS EN EL PER
El anlisis de la diseminacin y amplitud del consumo de drogas es un tema de enorme
inters a nivel de la salud pblica, dado que permite establecer la medida en que la poblacin
de un pas se ha involucrado en las drogas, con el fin de desarrollar acciones que contribuyan
a una efectiva reduccin de la demanda.
Reduccin de la demanda implica trabajar en el mbito preventivo, buscando modificar
las condiciones que promueven el incremento del nmero de consumidores. Los
profesionales que tienen a su cargo el diseo e implementacin de programas de prevencin
del uso de drogas requieren informacin descriptiva sobre las caractersticas de los
consumidores, el tipo de drogas que emplean y la frecuencia de empleo de las mismas.
En base a dicha informacin es posible establecer qu poblaciones estn en mayor riesgo
de involucrarse en el consumo, las mismas que se convierten en grupo objetivo de las
acciones preventivas. Los adolescentes y jvenes, los escolares, las personas que residen
en sectores urbano-marginales o las familias que tienen miembros consumidores son un
ejemplo de poblaciones que reciben atencin en la mayor parte de programas preventivos
en el pas.
La epidemiologa es una ciencia que busca describir la magnitud de una enfermedad y las
caractersticas de quienes la presentan en determinado mbito geogrfico y temporal. En
el caso del consumo de drogas la epidemiologa se orienta a recoger informacin vinculada
al nmero de adictos o al porcentaje de personas que estn en riesgo de desarrollar una
adiccin. Asimismo, describe las caractersticas demogrficas y psicosociales de los
consumidores en comparacin con las de los no consumidores, permitiendo establecer
hiptesis sobre los factores que podran estar predisponiendo al consumo.
Existen diversas metodologas desarrolladas para obtener informacin epidemiolgica;
sin embargo el enfoque ms empleado es el de la encuesta pues permite establecer las
tendencias de consumo en poblaciones especficas, aportando a la elaboracin de
diagnsticos grupales, regionales y an nacionales sobre la gravedad y las caractersticas
del consumo de drogas.
A nivel del Per, el Centro de Informacin y Educacin para la Prevencin del Abuso de
Drogas (CEDRO) ha llevado a cabo siete estudios sobre la epidemiologa del consumo de
drogas en hogares, comenzando desde el ao 1986. Si bien la metodologa empleada y
la cobertura han tenido ciertas variaciones entre un estudio y otro, en general se ha buscado
mantener la comparabilidad de los resultados, con el fin de efectuar un seguimiento sobre
las tendencias de consumo y poder establecer el efecto de los esfuerzos de lucha contra
las drogas en que el pas se ha embarcado.
2.4.1 DROGAS LEGALES (SOCIALES)
A continuacin se presentan los resultados ms importantes referidos al ms reciente
estudio sobre consumo de tabaco en escolares llevado a cabo por CEDRO con la
colaboracin del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y bajo el
auspicio de la Organizacin Mundial de la Salud y la Organizacin Panamericana de la
Salud. (Estudio GYTS Per 2003).
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
32
La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jvenes (GYTS Per) realizada en el Per por
Cedro en 1999 y 2003 respectivamente ha mostrado una alta prevalencia de vida del
consumo de cigarrillos de tabaco entre los escolares peruanos de educacin secundaria.
Las encuestas fueron aplicadas a estudiantes de secundaria (11 a 18 aos) en colegios
pblicos y privados de 15 ciudades del Per. En el Grfico 5 se muestra la prevalencia de
vida de tabaco en los escolares de 2do a 4to ao de secundaria de 4 ciudades principales
del Per, la que flucta entre 50.1% y 63.5%, siendo mayor en Lima y en Huancayo con
respecto a otras ciudades del pas. Existe un preocupante 8 a 13.4% de escolares que se
inician a fumar antes de los 10 aos de edad.
Este estudio ha confirmado que el uso de cigarrillos de tabaco es elevado. La prevalencia
de vida (uso alguna vez en la vida) a nivel nacional alcanz el 56,7% de la poblacin
escolar. El 23,3% de los escolares no fumadores es susceptible de iniciar a fumar en el ao
2004.
En el Grfico 6 se muestra que el 56,7% de escolares de secundaria (alrededor de
1075,265) a nivel nacional ha fumado alguna vez en la vida. En Lima el 60,5% de los
escolares de secundaria declara haber fumado alguna vez en la vida, representando
aproximadamente a 370,169 alumnos. Los porcentajes de uso alguna vez en la vida
llegan a 60,7% en Huancayo, 49,4% en Tarapoto, 47,2% en Trujillo.
La Prevalencia de vida del tabaco es significativamente mayor en varones (61,9 4,1%)
que en mujeres (50,9 4,0 %). Una cuarta parte de los estudiantes (24,5%) consumieron
corrientemente (ltimos 30 das) cualquier producto de tabaco, con 20,9% que han con-
sumido corrientemente cigarrillos y 7,9% han consumido corrientemente otras formas de
tabaco (Tabaco mascado, pipa). El uso corriente de cualquier producto de tabaco, y ciga-
rrillos son significativamente mayores en estudiantes varones que en mujeres. El porcenta-
je de fumadores alguna vez en la vida, el uso corriente de cualquier producto elaborado
con tabaco y el consumo corriente de cigarrillos incrementa con el grado de estudios y la
edad del escolar.
Adicionalmente se tiene que el 20,9% de alumnos entre los 11 y 17 aos a nivel nacional
fuman cigarrillos de tabaco de manera regular mientras los alumnos de la ciudad de Lima
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
33
alcanzan el 23,4%, en tanto que los escolares de las otras ciudades alcanzan valores
ligeramente menores: Trujillo (18,7%), Huancayo (18,3%) y Tarapoto (18,1%). Siete de
cada diez estudiantes de secundaria peruanos que fuman corrientemente desean dejar de
fumar o han tratado de parar de fumar en el ltimo ao As se evidencia que el consumo
de tabaco se est convirtiendo en un grave problema de salud en la poblacin, que
adicionalmente se expone al riesgo de involucrarse en otras drogas para las cuales el
tabaco es puerta de entrada.
La Prevalencia de vida del tabaco es significativamente mayor en varones (61,9 4,1%)
que en mujeres (50,9 4,0 %). Una cuarta parte de los estudiantes (24,5%) consumieron
corrientemente (ltimos 30 das) cualquier producto de tabaco, con 20,9% que han
consumido corrientemente cigarrillos y 7,9% han consumido corrientemente otras formas
de tabaco (Tabaco mascado, pipa). El uso corriente de cualquier producto de tabaco, y
cigarrillos son significativamente mayores en estudiantes varones que en mujeres. El
porcentaje de fumadores alguna vez en la vida, el uso corriente de cualquier producto
elaborado con tabaco y el consumo corriente de cigarrillos incrementa con el grado de
estudios y la edad del escolar.
Adicionalmente se tiene que el 20,9% de alumnos entre los 11 y 17 aos a nivel nacional
fuman cigarrillos de tabaco de manera regular mientras los alumnos de la ciudad de Lima
alcanzan el 23,4%, en tanto que los escolares de las otras ciudades alcanzan valores
ligeramente menores: Trujillo (18,7%), Huancayo (18,3%) y Tarapoto (18,1%). Siete de
cada diez estudiantes de secundaria peruanos que fuman corrientemente desean dejar de
fumar o han tratado de parar de fumar en el ltimo ao As se evidencia que el consumo
de tabaco se est convirtiendo en un grave problema de salud en la poblacin, que
adicionalmente se expone al riesgo de involucrarse en otras drogas para las cuales el
tabaco es puerta de entrada.
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
34
La investigacin realizada por CEDRO concluye en el sentido de que cada vez es ms
inminente un incremento en el nmero de fumadores entre los escolares. Para Lima se
estima que el 26% de estudiantes que nunca fumaron podr empezar a fumar el prximo
ao y lo mismo suceder en Trujillo con el 21,4%, en Huancayo con el 24,6% y en Tarapoto
con el 18,8%.
La exposicin de los estudiantes peruanos de nivel secundario no fumadores al humo de
segunda mano fue alta en tanto en el hogar (21,4 2,3%), como en lugares pblicos
(31,2 2,9 %). La exposicin de los alumnos fumadores habituales es muy alta, y
significativamente mayor que en el grupo de estudiantes que nunca han fumado, tanto en
el hogar (45,2 3,9%) como en otros lugares pblicos (68,0 3,6%).
Esto sustenta adems los datos arrojados por el estudio de Vigilancia Epidemiolgica:
Exposicin al Humo Indirecto de Tabaco realizado en el Per por CEDRO, la OPS y la
Universidad de Johns Hopkins 2002), y el estudio de Humo de Tabaco de Segunda Mano
en Lugares Pblicos en Latinoamrica 2002-2003 (Navas, Peruga, Breysse, Zavaleta et al
2004), los que evidenciaron exposicin muy alta a humo de tabaco, especialmente en
algunos lugares pblicos como restaurantes, bares y cafeteras; suponiendo ya un riesgo
importante para la salud de las personas que visitan estos lugares.
Tres de cada diez estudiantes que nunca han fumado, y cerca de siete de cada diez
fumadores habituales han estado expuestos al humo de segunda mano en otros lugares
pblicos. Alrededor de 9 de cada diez estudiantes que nunca haban fumado (88,8%), y 8
de cada diez fumadores habituales (77,8%) opinaron que debera prohibirse fumar en
lugares pblicos. Alrededor de 6 de cada diez estudiantes no fumadores (62%) y 4 de
cada diez fumadores habituales (40,7%) opinaron que el humo fumado por otros es
peligroso para ellos.
El fcil acceso y la elevada disponibilidad de tabaco por los escolares se confirma por el
hecho de que alrededor del 65% de los escolares de secundaria peruanos compra los
cigarrillos en una tienda (64,4 3,4%), siendo significativamente mayor la proporcin de
varones (72,3 5,9) que mujeres (52,5 5,1%) en todas las ciudades peruanas. Existe
una importante proporcin de escolares que adquieren el tabaco al menudeo en el comercio
ambulante.
A ocho de cada diez escolares fumadores habituales (79,8%) que compran sus cigarrillos
en una tienda, tanto a nivel nacional como en las diferentes ciudades estudiadas, no les
fue rechazada la venta debido a su edad, independientemente de su sexo. El porcentaje de
estudiantes quienes compran cigarrillos en la tienda sin ser rechazados por su edad,
aumenta conforme se avanza los estudios secundarios.
Se sabe que si una persona no comienza a fumar antes de los 18 aos, difcilmente se
convertir en fumador. En la Regin de las Amricas ms del 75% de las personas que
fuman empezaron a hacerlo antes de los 19 aos de edad. Por ello, la importancia de
identificar no slo la realidad actual del consumo de tabaco en el pas, sino de identificar
situaciones de riesgo que favorecen este consumo para disear las estrategias ms
adecuadas a esta realidad.
Asimismo, el estudio recogi informacin sobre el consumo de bebidas alcohlicas en la
poblacin escolar. La prevalencia de consumo fue similar en escolares varones (61%) y
mujeres (62,2%). En el Grfico 6 se observa el incremento con la edad del consumo de
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
35
alcohol por los escolares de secundaria. Igualmente se observ un incremento del porcentaje
de alumnos que consumieron alcohol alguna vez en la vida, con relacin al ao de estudios.
En la Tabla 11 se muestra la prevalencia de vida de alcohol en los escolares de secundaria
a nivel nacional y en ciudades seleccionadas. El consumo de alcohol en esta poblacin es
elevado (61,3%). Alcanza similares proporciones en funcin del sexo, evidenciando que
los comportamientos de consumo de ambos sexos son cada vez ms similares, lo cual
representa una alerta para las organizaciones y personas involucradas en acciones de
prevencin. El consumo es mayor en las ciudades de Lima y Tarapoto. En Huancayo se
encontr el menor reporte, en relacin a otras ciudades, de alumnos que ya haban probado
alcohol pues alcanz al 49% de la poblacin escolar.
TABLA 11
Prevalencia de vida* de alcohol en escolares de secundaria (Per 2003)
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
36
En la poblacin general, la prevalencia de vida de tabaco alcanza al 63.4% de la poblacin
de 12 a 64 aos, siendo mayor en los varones (74.4%) que en las mujeres (53.6%). El
consumo se incrementa con la edad en las primeras dos dcadas de la vida. La tasa de
incidencia alcanza al 13% anual. El uso actual (ultimo mes) de tabaco fue del 39.5%
(Castro y Zavaleta 2003).
Mltiples estudios realizados en poblaciones diversas muestran que el involucramiento en
el consumo de drogas sigue una progresin relativamente uniforme. Las personas suelen
comenzar por las drogas sociales para terminar en las ilegales. Este hecho se ha descrito
recientemente en aproximadamente el 50% de los escolares que ingresaron al consumo
de drogas ilegales el ao previo. En el Per, dado el importante nivel de ofrecimiento de
drogas a los escolares y su bajo costo, se ha hecho evidente que un grupo cercano al 45%
de los escolares que han consumido alguna droga ilegal, lo han hecho directamente con
marihuana o con drogas cocanicas, sin pasar previamente por el consumo de alcohol o
tabaco, sustancias que seran consumidas en estos casos despus de su iniciacin en el
consumo de drogas ilcitas.
Al respecto pueden sealarse 2 hechos concretos: a) cuando una persona aprende a
fumar en realidad est adquiriendo la capacidad de incorporar sustancias a su organismo
a travs de las vas respiratorias, capacidad que es necesaria para el consumo de drogas
tales como la marihuana o la PBC, que tambin se fuman; y b) existe evidencia que seala
cmo un porcentaje importante de personas que se involucraron en el consumo de drogas
ilegales, lo hicieron inicialmente bajo los efectos del alcohol, aprovechando la capacidad
desinhibidora de dicha sustancia.
As pues, el consumo de drogas legales requiere ms atencin de la que actualmente
recibe. La prevencin del consumo de drogas ilegales debe comenzar previniendo el
consumo de las drogas que les preceden, como son las legales. Aunque muchos organismos
tanto pblicos como privados se encuentran empeados en acciones de prevencin, an
la tarea es ardua y requiere una activa participacin de todos los sectores de la sociedad
peruana.
2.4.2 DROGAS ILEGALES
La informacin que aqu se presenta corresponde al ms reciente Estudio Epidemiolgico
sobre Uso de Drogas en el Per, realizado por el Centro de Informacin y Educacin para
la prevencin del Abuso de Drogas (CEDRO) durante el mes de junio del ao 2003 (CEDRO,
2004), y el Estudio Epidemiolgico Uso de drogas en escolares de quinto y sexto grado de
primaria realizado de setiembre a noviembre del ao 2002. (Cedro 2003).
El estudio emple una muestra probabilstica de hogares en 7 ciudades del pas con ms
de 100,000 habitantes. Las ciudades fueron seleccionadas en base a 3 criterios: a)
densidad poblacional; b) magnitud del riesgo de consumo de drogas; y c) representatividad
de las regiones naturales a las que pertenecen.
El trabajo de campo se llev a cabo en las ciudades de Lima, Trujillo y Tacna en la costa,
Arequipa y Ayacucho en la sierra e Iquitos y Tarapoto en la selva. El tipo de muestreo fue
probabilstico, trietpico y por conglomerados, donde la seleccin de los entrevistados fue
la ltima etapa de la cadena probabilstica.
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
37
El estudio indag sobre el consumo de drogas ilegales. As, se llaman drogas ilegales a
todas aquellas sustancias psicoactivas cuyo consumo y produccin est penalizado y no
es socialmente permitido. En el caso peruano las drogas ilegales con mayores porcentajes
de consumo son la marihuana, la pasta bsica de cocana (PBC) y el clorhidrato de cocana.
Un primer elemento evaluado y que aparece en el Grfico 8 fue la oportunidad de
ofrecimiento, que es un indicador de la posibilidad de exposicin a drogas de las personas.
La oportunidad de ofrecimiento responde a la pregunta: Alguna vez le han llegado a
ofrecer al menos una probadita de...? y muestra si el ambiente donde transcurre la vida de
la persona le ha expuesto a oportunidades de consumo, es decir, la ha puesto en riesgo de
involucrarse en drogas.
La informacin del estudio realizado por CEDRO evidencia que el 26.3% de peruanos
entre 12 y 64 aos residentes en localidades urbanas ha recibido al menos un ofrecimiento
para consumir marihuana, representando a casi 1 de cada 4 peruanos del mencionado
grupo. En el caso de las drogas cocanicas se observa que el porcentaje de peruanos que
ha recibido al menos un ofrecimiento para consumir PBC alcanza al 15.4% de la poblacin
y el porcentaje de quienes han estado en la inminencia de consumir clorhidrato de cocana
llega al 10.2% de la poblacin urbana peruana entre 12 y 64 aos.
Un segundo elemento evaluado fue la prevalencia de vida. Este es uno de los indicadores
epidemiolgicos ms empleados cuando se hacen evaluaciones sobre la gravedad del
problema de las drogas y responde a la siguiente pregunta: alguna vez en la vida ha
llegado a consumir al menos una probadita de..?
As, la prevalencia de vida brinda una aproximacin general referida al porcentaje de
personas que ya han empleado una sustancia y que al hacerlo muestran ya cierta disposicin
positiva orientada hacia el consumo. No se quiere decir aqu que las personas que han
probado una droga alguna vez necesariamente se convertirn en adictos, ms bien se
afirma que las probabilidades de continuar un consumo se incrementan cuando ste se
ha iniciado.
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
38
Los resultados del estudio epidemiolgico 2003 realizado por CEDRO muestran que la
prevalencia de vida (uso alguna vez en la vida) de marihuana alcanza al 10.3% de la
poblacin que abarc el estudio. En otras palabras, puede afirmarse que el 10.3% de la
poblacin nacional urbana entre los 12 y 64 aos ha empleado marihuana al menos una
vez en la vida, representando en trminos globales a 10 de cada 100 peruanos de zonas
urbanas en esas edades (Grfico 9).
En el caso de las drogas cocanicas se observa que la prevalencia de vida de pasta bsica
de cocana (PBC) alcanza al 4.1% de la poblacin urbana de 12 a 64 aos y la prevalencia
de vida de consumo de clorhidrato de cocana llega al 3.9% de esa misma poblacin.
Dicho en otros trminos, aproximadamente 4 de cada 100 peruanos entre 12 y 64 aos
residentes en localidades urbanas ha llegado a consumir PBC y un nmero similar ha
consumido clorhidrato de cocana al menos una vez (Grfico 9).
En trminos poblacionales se tiene que el nmero de peruanos que ha consumido
marihuana al menos una vez en la vida es 1428,743 aproximadamente; son casi
568,723 quienes han probado pasta bsica de cocana y llegan a ser cerca de 540,980
los que han empleado clorhidrato de cocana.
En los escolares de quinto y sexto de primaria, el estudio efectuado en 20 ciudades de ms
de 20000 habitantes, considerando una muestra de 7677 estudiantes, mostr que el uso
actual de bebidas alcohlicas y cigarrillos de tabaco es alto. La Prevalencia de vida en este
grupo poblacional para el alcohol y tabaco alcanz 25.7% y 16.9% respectivamente. La
Prevalencia de vida de las drogas ilegales fue inferior al 1.1% (marihuana: 1.05%, PBC
0.39%, cocana 0.42%). Una gran mayora de los estudiantes (97.2%) piensan que es
peligroso usar drogas o es daino para la salud. El factor de riesgo para el consumo de
drogas ms importante detectado en los escolares fue el ofrecimiento. Los estudiantes que
tienen amigos consumidores de drogas ilegales tienen un riesgo 10 veces mayor de iniciar
el consumo de drogas ilegales. Siete de cada 10 alumnos recibieron informacin sobre
drogas en clase. (Castro y Zavaleta 2003).
En el caso del consumo de la PBC habitualmente los pastmanos consumen la droga
en lugares variados; sin embargo, los fumaderos o huecos han sido y son los lugares
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
39
de predileccin, dado que son sitios (casas y terrenos abandonados),donde el adicto puede
consumir la droga sin ser molestado.
Normalmente son espacios de difcil acceso para los no usuarios, dado que hay gente de
mal vivir, delincuentes y reducidores que habitualmente protegen a los adictos de la polica
y de sus familiares con el fin de no poder ser interrumpidos e identificados. Ello no invalida
el hecho que muchos otros adictos a la PBC no consuman la sustancia en las azoteas o
techos y habitaciones de sus casas, calles, parques, automviles y hostales.
El clorhidrato de cocana por su parte puede ser consumido en los lugares ya mencionados;
sin embargo, existen ciertos lugares atpicos como es el alquiler de domicilios o habitaciones
que pasan desapercibidos por la polica, donde los adictos pueden ingresar a consumir
por horas y a veces por das. Tambin el alquiler de habitaciones de hostales y hoteles
suelen ser lugares frecuentados para el consumo.
Tradicionalmente en el Per la cadena de consumo de drogas ilegales comenzaba por la
marihuana, segua con la PBC y en un porcentaje reducido de casos llegaba al clorhidrato
de cocana. Las razones de esto eran varias pero la principal era una cuestin de precios.
En efecto, la mayor concentracin del alcaloide cocana en el clorhidrato ha hecho que su
precio sea mucho mayor al de la PBC, restringiendo su empleo a los sectores sociales ms
acomodados.
Las acciones de control de la exportacin de drogas a los grandes centros de consumo de
Europa y Norteamrica, las actividades de interdiccin en busca de desbaratar las grandes
mafias de narcotraficantes y la accin de los programas de sustitucin de cultivos en el
marco del Programa Nacional de Desarrollo Alternativo (PNDA) entre otros factores, han
propiciado una mayor disponibilidad de drogas cocanicas en el mercado urbano peruano
con una notable disminucin de los precios.
Por ejemplo, es posible observar que el precio del clorhidrato de cocana ha decrecido
significativamente en los ltimos aos. Actualmente, en algunos distritos de Lima y el Callao
(Lima: La Victoria, Brea, San Miguel, San Juan de Lurigancho; Callao: Carmen de la
Legua, Bellavista) un kilogramo de clorhidrato de cocana puede llegar a costar entre S/.
4,000 y 6,000 nuevos soles.
Ello depender de varios factores, como el grado de pureza, dnde se adquiere la droga
o, bajo qu modalidad es la adquisicin; tal situacin a originado que los precios de una
dosis de 1 gramo se haya abaratado en estos ltimos aos llegando a costar un paco
de cocana entre 10 y 20 nuevos soles, y un King Size (emvoltura de cocana que puede
llegar a pesar entre 20 y 40 gramos) entre 150 y 300 nuevos soles, precios que estn por
debajo de los que tena la cocana hace dcada y media, donde el gramo oscilaba entre
US$ 10 y US$15. En la Tabla 12 se muestran los precios al menudeo de PBC y clorhidrato
de cocana segn forma de presentacin y modalidad de venta. Los principales tipos de
PBC que se consumen en Lima y Callao incluyen a la Pasta pura, el Palo de Rosa, la la
roja y la chiclosa para elaborar los Mixtos (PBC + marihuana).
E
L
P
R
O
B
L
E
M
A
D
E
L
A
S
D
R
O
G
A
S
E
N
E
L
P
E
R
40
Tabla 12
Precios de drogas cocanicas en el mercado al menudeo segn forma de presentacin y
modalidad de venta en Lima y Callao - Per (Primer Semestre 2005)
A esto debe sumarse el hecho que el alto grado de concentracin de cocana en el
clorhidrato obliga a un consumo moderado para no llegar a una sobredosis potencialmente
mortal. La dosis mxima usual en una persona que presenta un consumo crnico no suele
sobrepasar los 2 gramos por da, lo cual lleva a que mantener un consumo de clorhidrato
no resulta ya tan oneroso como lo era antes, haciendo que esta droga est ms al alcance
de la poblacin.
En realidad al revisar estos resultados siempre debe tenerse presente que el consumo de
drogas es un problema multidimensional. Las variaciones en los indicadores relacionados
con el consumo de drogas se relacionan con mltiples factores, entre ellos las variaciones
en los precios de las sustancias psicoactivas en los mercados internacionales, los niveles
de produccin de drogas y la disponibilidad de las mismas en las ciudades, las acciones
de lucha contra el narcotrfico y los efectos de las campaas educativas y de prevencin
que realizan instituciones tanto pblicas como privadas.
El xtasis es una droga sinttica de uso oral, con propiedades estimulantes del sistema
nervioso central, cuyo uso se introdujo en el pas a fines del siglo pasado. Los reportes
iniciales indicaron que esta droga era consumida principalmente por jvenes de 18 a 22
aos, en discotecas y asociado a msica rave.
Los estudios epidemiolgicos mediante encuesta de hogares efectuados en el ao 2003
en poblacin general arrojan una prevalencia de vida de 0.1 a 0.2%. Sin embargo estudios
efectuados mediante encuestas en escolares de secundaria han obtenido niveles
inesperadamente altos de respuestas del rden del 6.9% que afirman haber consumido
pastillas de xtasis. (GYTS Per , Cedro).
La Grfica 10 muestra los porcentajes de estudiantes de secundaria que respondieron
que haban consumido xtasis alguna vez en la vida, y el porcentaje de estudiantes que
J
U
N
I
O
-
2
0
0
5
41
refieren haber sentido mucho calor, ganas de tomar agua o latidos ms rpidos e intensos
la vez que consumieron pastillas de xtasis. 6.9% de escolares a nivel nacional afirmaron
haber consumido extasis alguna vez en su vida. El consumo es mayor en hombres (7.2%)
que en mujeres (5,9%). Solo alrededor de un tercio de aquellos que afirmaron haber
consumido xtasis en su vida, indicaron haber tenido sntomas compatibles con la ingesta
de esta droga. (Grfico 10). A la luz de estos hallazgos es necesaria la realizacin de
estudios especficos que permitan evaluar con precisin la magnitud del consumo de esta
droga a nivel escolar.
También podría gustarte
- 3 Consejo Breve Ideas CUADERNILLODocumento21 páginas3 Consejo Breve Ideas CUADERNILLOMar AndrésAún no hay calificaciones
- (Secretaría de Salud) Manual Mitos y Realidades DrogasDocumento46 páginas(Secretaría de Salud) Manual Mitos y Realidades DrogasTasha Carcache CascanteAún no hay calificaciones
- Drogadiccion en SJL IngSistemasDocumento25 páginasDrogadiccion en SJL IngSistemasRoger Delarosa VicenteAún no hay calificaciones
- CedroDocumento221 páginasCedroBercek MealAún no hay calificaciones
- Problemadelasdrogas 2008Documento227 páginasProblemadelasdrogas 2008Alexis Baila ManayAún no hay calificaciones
- El Problema de Las Drogas en El Peru - 2013 PDFDocumento204 páginasEl Problema de Las Drogas en El Peru - 2013 PDFAILEFOAún no hay calificaciones
- Estandar Mexicano de Competencias en La Consejería en AdiccionesDocumento78 páginasEstandar Mexicano de Competencias en La Consejería en AdiccionesJuan Lopez100% (1)
- Proyecto Como Prevenir Las Drogas en La CominidadDocumento22 páginasProyecto Como Prevenir Las Drogas en La Cominidaddelio gonzalezAún no hay calificaciones
- Consumo de Drogas Cedro 2012Documento191 páginasConsumo de Drogas Cedro 2012Walter RodriguezAún no hay calificaciones
- Microcomercializacion de Drogas en UcayaliDocumento43 páginasMicrocomercializacion de Drogas en UcayaliJowipe W. Marin100% (1)
- Proyecto de InvestigaciónDocumento20 páginasProyecto de InvestigaciónCristian GutiérrezAún no hay calificaciones
- Trabajo Prevencion de Las Drogas en La Comunidad 2Documento22 páginasTrabajo Prevencion de Las Drogas en La Comunidad 2delio gonzalezAún no hay calificaciones
- Estandar Competencia AdiccionesDocumento78 páginasEstandar Competencia AdiccionesLuzAlejandraMosquedaMarin100% (1)
- Actividad #4 Sustancias PsicoactivasDocumento9 páginasActividad #4 Sustancias PsicoactivasMARIA JOSE LOAIZA QUINTEROAún no hay calificaciones
- II Catálogo de Buenas Prácticas en Materia de Prevención y Tratamiento Del Consumo de Drogas 2012Documento82 páginasII Catálogo de Buenas Prácticas en Materia de Prevención y Tratamiento Del Consumo de Drogas 2012DEVIDA-OPDAún no hay calificaciones
- Observatorio Estatal Sobre Adicciones 2017 Final EditadoDocumento50 páginasObservatorio Estatal Sobre Adicciones 2017 Final EditadoSilverio CasillasAún no hay calificaciones
- Drogas Emergentes. Informe de La Comisión ClínicaDocumento199 páginasDrogas Emergentes. Informe de La Comisión Clínicamariacristina_bravo100% (1)
- Ferya Manual ProgramaDocumento219 páginasFerya Manual ProgramacarlosmmgranadaAún no hay calificaciones
- Propuesta de Acción ComunitariaDocumento11 páginasPropuesta de Acción Comunitariamelisa maldonadoAún no hay calificaciones
- Proyecto ONADocumento33 páginasProyecto ONARafa CermeñoAún no hay calificaciones
- InformeDocumento12 páginasInformeDiego StevenAún no hay calificaciones
- Manual X GROW Mujeres Adictas EmbarazadasDocumento523 páginasManual X GROW Mujeres Adictas EmbarazadasMiguel Morales Vilela100% (1)
- Corrupción en La EnfermeriaDocumento29 páginasCorrupción en La EnfermeriaDeysi villcas salazarAún no hay calificaciones
- Fase 4 Politica Farmaceutica Nacional y Ley 100 de 1993 (1) .LDocumento14 páginasFase 4 Politica Farmaceutica Nacional y Ley 100 de 1993 (1) .Lliliana burbanoAún no hay calificaciones
- Observatorio Nacional de Cancer Guia MetodologicaDocumento59 páginasObservatorio Nacional de Cancer Guia MetodologicaAngela Morales SalcedoAún no hay calificaciones
- Estrategias de Atención Integral de La Población AdolescenteDocumento68 páginasEstrategias de Atención Integral de La Población AdolescenteDorianR12Aún no hay calificaciones
- ONA Balance 2012Documento68 páginasONA Balance 2012Jose Luis VergelAún no hay calificaciones
- Abuso de Bebidas MexicoDocumento64 páginasAbuso de Bebidas MexicoDaniel Zapata100% (1)
- Ilovepdf MergedDocumento107 páginasIlovepdf MergedPablo TobarAún no hay calificaciones
- HPI201 Borquez Gonzalez Semana 2Documento13 páginasHPI201 Borquez Gonzalez Semana 2Ingrid GonzalezAún no hay calificaciones
- Modelo de Envenenamiento de PersonasDocumento88 páginasModelo de Envenenamiento de PersonasJonathan OlivaAún no hay calificaciones
- CEDRO (Junio, 2011) El Problema de Las Drogas en El PerúDocumento170 páginasCEDRO (Junio, 2011) El Problema de Las Drogas en El PerúDavid Villarreal-ZegarraAún no hay calificaciones
- END 2021-2025 WebAccesibilidadUniversalDocumento74 páginasEND 2021-2025 WebAccesibilidadUniversalSebastianAún no hay calificaciones
- 02 2012 Manual Adicciones Vfinal 5nov12Documento174 páginas02 2012 Manual Adicciones Vfinal 5nov12jad1000Aún no hay calificaciones
- Estrategia de Comunicación Actual.Documento7 páginasEstrategia de Comunicación Actual.Cinthya CanteAún no hay calificaciones
- Manual Mitos y Real Ida Des de Las DrogasDocumento53 páginasManual Mitos y Real Ida Des de Las DrogasAlexiandria LochAún no hay calificaciones
- Cedro MonografiaDocumento17 páginasCedro MonografiaDaniel RiveraAún no hay calificaciones
- Rojas Cristian PDFDocumento108 páginasRojas Cristian PDFLaura V. EcheverryAún no hay calificaciones
- Nom 041 Ssa2 2011Documento98 páginasNom 041 Ssa2 2011Miguel LoganAún no hay calificaciones
- Proyecto de Naomi y MaikelDocumento20 páginasProyecto de Naomi y MaikelMAIKEL SUCRE HERRERAAún no hay calificaciones
- Mariguana GuiaComunicador2014Documento19 páginasMariguana GuiaComunicador2014Maria Magdalena Mendez PerezAún no hay calificaciones
- Consultor de Salud Uruguay N 36Documento24 páginasConsultor de Salud Uruguay N 36Kathyi PsAún no hay calificaciones
- Nv1e PrevencionDocumento144 páginasNv1e PrevencionSharis Galindo HernandezAún no hay calificaciones
- Monografia Trafico Ilicito de DrogasDocumento50 páginasMonografia Trafico Ilicito de DrogasElio Lazo Chayan100% (3)
- PAE PrevencionEnfermedadesDiarreicasAgudasColera2013 2018Documento76 páginasPAE PrevencionEnfermedadesDiarreicasAgudasColera2013 2018Gabriel Gonzalez MorenoAún no hay calificaciones
- Modulo 3. Escribe Tu Propia HistoriaDocumento24 páginasModulo 3. Escribe Tu Propia HistorialocuratoAún no hay calificaciones
- Bolivia Annex3 Economics of Tobacco Control SPDocumento71 páginasBolivia Annex3 Economics of Tobacco Control SPJosé Luis Benavente ZanelliAún no hay calificaciones
- Lineamiento Nacional Prevencion Consumo SpsDocumento61 páginasLineamiento Nacional Prevencion Consumo SpsAndy MendozaAún no hay calificaciones
- Sin reglas ni controles: Regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores de edadDe EverandSin reglas ni controles: Regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores de edadAún no hay calificaciones
- Manual De Drogas Y Factores De Riesgo DroyfarDe EverandManual De Drogas Y Factores De Riesgo DroyfarCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- La Mejora Continua Y Las Mypes Del Sur De Tamaulipas, MéxicoDe EverandLa Mejora Continua Y Las Mypes Del Sur De Tamaulipas, MéxicoAún no hay calificaciones
- La responsabilidad social empresarial hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la salud: El caso de las principales compañías farmacéuticas en Estados Unidos y México durante el periodo 2010-2015De EverandLa responsabilidad social empresarial hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la salud: El caso de las principales compañías farmacéuticas en Estados Unidos y México durante el periodo 2010-2015Aún no hay calificaciones
- Sobrepeso y contrapesos: La autorregulación de la industria no es suficiente para proteger a los menores de edad.De EverandSobrepeso y contrapesos: La autorregulación de la industria no es suficiente para proteger a los menores de edad.Aún no hay calificaciones
- Lo que debes saber sobre medicamentos y saludDe EverandLo que debes saber sobre medicamentos y saludAún no hay calificaciones
- Género, adolescencia y drogas: Prevenir el riesgo desde la familiaDe EverandGénero, adolescencia y drogas: Prevenir el riesgo desde la familiaAún no hay calificaciones
- La Responsabilidad Social Y Su Impacto En Las OrganizacionesDe EverandLa Responsabilidad Social Y Su Impacto En Las OrganizacionesAún no hay calificaciones