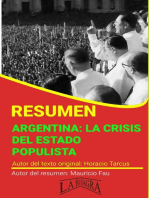Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cardoso Faletto Dependencia y Desarrollo en America Latina
Cardoso Faletto Dependencia y Desarrollo en America Latina
Cargado por
feliaposcolariDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cardoso Faletto Dependencia y Desarrollo en America Latina
Cardoso Faletto Dependencia y Desarrollo en America Latina
Cargado por
feliaposcolariCopyright:
Formatos disponibles
1
Dependencia y desarrollo en
Amrica Latina
Fernando Henrique Cardoso - Enzo Faletto
Siglo XXI editores S.A.
Buenos Aires, 1977
2
INDICE
PREFACIO .................................................................................................... 3
I. INTRODUCCIN ........................................................................................ 3
II. ANLISIS INTEGRADO DEL DESARROLLO ...................................... 6
1. EL ANLISIS TIPOLGICO:SOCIEDADES TRADICIONALES Y
MODERNAS ................................................................................................. 6
2. LA CONCEPCIN DEL CAMBIO SOCIAL .......................................... 7
3. ESTRUCTURA Y PROCESO: DETERMINACIONES RECPROCAS
........................................................................................................................ 8
4. SUBDESARROLLO, PERIFERIA Y DEPENDENCIA ...................... 10
5. El SUBDESARROLLO NACIONAL .................................................. 12
6. LOS TIPOS DE VINCULACIN DE LAS ECONOMAS
NACIONALES AL MERCADO ................................................................. 14
7. PERSPECTIVAS PARA UN ANLISIS INTEGRADO DEL
DESARROLLO ........................................................................................... 15
III. SITUACIONES FUNDAMENTALES. EN EL PERIODO DE
EXPANSIN HACIA AFUERA................................................................ 16
1. CONTROL NACIONAL DEI SISTEMA PRODUCTIVO ................... 17
2. LAS ECONOMAS DE ENCLAVE ....................................................... 19
IV. DESARROLLO Y CAMBIO SOCIAL EN EL MOMENTO DE
TRANSICIN ................................................................................................ 22
1. EL MOMENTO DE TRANSICIN EN LAS SOCIEDADES CON
PRODUCCIN NACIONALMENTE CONTROLADA ........................... 23
a] La incorporacin de los sectores medios a la hegemona de la
burguesa exportadora ........................................................................ 26
b] La incorporacin de los sectores medios tradicionales y la
crisis de la dominacin oligrquica-burguesa .................................. 27
c] La incorporacin de la clase media a la alianza de poder ......... 28
d] El predominio oligrquico y la debilidad de la clase media ....... 29
e] Crisis econmica, crisis poltica e industrializacin .................... 30
2. LAS ECONOMIAS DE ENCLAVE EN EL MOMENTO DE
TRANSICIN .............................................................................................. 32
a] Incorporacin de la clase media por quiebra del predominio
oligrquico ............................................................................................. 34
b] El acceso de la clase media a la dominacin oligrquica-
burguesa ................................................................................................ 35
c] La clase media frente a los terratenientes y al enclave ............. 37
d] Clase media, industrializacin y poltica ...................................... 38
V. NACIONALISMO Y POPULISMO: FUERZAS SOCIALES Y
POLITICA DESARROLLISTA EN LA FASE DE CONSOLIDACION
DEL MERCADO INTERNO ........................................................................ 39
1. POPULISMO Y ECONOMIA DE LIBRE EMPRESA ........................ 42
2. POPULISMO Y DESARROLLO NACIONAL ..................................... 45
3. EL ESTADO DESARROLLISTA ......................................................... 47
a] El proceso de industrializacin en Mxico ................................... 47
b] El caso chileno ................................................................................. 48
VI. LA INTERNACIONALIZACIN DEL MERCADO: EL NUEVO
CARCTER DE LA DEPENDENCIA ........................................................ 50
1. LOS LMITES ESTRUCTURALES DEL PROCESO DE
INDUSTRIALIZACION NACIONAL ...................................................... 50
2. LA APERTURA DE LOS MERCADOS INTERNOS AL CONTROL
EXTERNO ................................................................................................... 53
3. DEPENDENCIA Y DESARROLLO ..................................................... 55
CONCLUSIONES ........................................................................................ 61
3
PREFACIO
Este ensayo fue escrito en Santiago de Chile entre 1966 y 1967, poca en
que los autores trabajaban en estrecha relacin con economistas y planifica-
dores, en un instituto internacional de enseanza, investigacin y asesora en
planificacin. En esa poca, su propsito era establecer un dilogo con los
economistas y planificadores para destacar la naturaleza social y poltica de
los problemas de desarrollo en Amrica Latina. Ninguna discordia de impor-
tancia hubo en cuanto a los aspectos sociales y polticos del desarrollo
econmico. Las dificultades aparecieron cuando se intent mostrar, de mane-
ra ms directa y especfica, cmo se da esta relacin y qu implicaciones
surgen del tipo de combinacin que se establece entre economa, sociedad y
poltica en momentos histricos y situaciones estructurales distintos. Exacta-
mente en tal direccin se orient el esfuerzo realizado en este ensayo.
Es posible que este limitado propsito haya sido sobrepasado en uno u otro
desarrollo particular del texto. No obstante, sigui vigente el fundamento de
la discusin del ensayo. Lejos del pensamiento de los autores est el creer
que el libro aborda todos los problemas del desarrollo econmico y de su
relacin con los dems procesos sociales. Por otro lado, no se tratan cues-
tiones histricas importantes para caracterizar las diferencias en el proceso
de transformacin de las sociedades de los diversos pases, como por ejem-
plo, la amplitud y el tipo de esclavitud habida en el pasado, el problema de la
existencia de poblaciones indgenas numerosas en muchos pases de la
regin o la importancia mayor o menor de la inmigracin europea.
Adems del objetivo generas ya sealado, tambin se procur mostrar,
implcitamente, que considerar los problemas econmicos o polticos de
Amrica Latina como un todo, sin especificar las diferencias de estructura y
de historia que distinguen a situaciones, pases y momentos, dentro del con-
junto, constituye un equvoco terico de consecuencias prcticas peligrosas.
I. INTRODUCCIN
Al terminar la segunda guerra mundial pareca que algunos pases de Am-
rica Latina estaban en condiciones de completar el proceso de formacin de
su sector industrial y de iniciar, adems, transformaciones econmicas capa-
ces de lograr un desarrollo autosustentado.
En efecto, despus de reorganizar la produccin y los mercados, alterados
como consecuencia de la crisis de 1929, ciertas economas latinoamericanas
que haban acumulado divisas en cantidades apreciables, que se habran
beneficiado de la defensa automtica del mercado interno provocada por la
guerra, parecan hallarse en condiciones de completar el ciclo denominado
de sustitucin de importaciones y empezar, sobre una base firme, la etapa
de produccin de bienes de capital, llamada a producir la diferenciacin de
los sistemas productivos. En estos pases el mercado interno pareca lo bas-
tante amplio para estimular el sistema econmico y se contaba, adems, con
que la transferencia de mano de obra de los sectores de baja productividad -
hacia los sectores de alta productividad sera un factor de ampliacin del
mercado ms tarde, hacia 1955, para garantizar el desarrollo se consider
necesario un nuevo elemento: la redistribucin de la renta. Todos esos facto-
res, actuando en conjunto, parecan suficientes para asegurar el automatis-
mo del crecimiento de tal modo que condujesen a l los puros estmulos del
mercado.
Esta posibilidad, slidamente apoyada por la coyuntura econmica, se for-
mul tericamente en los escritos ms notables sobre el desarrollo econmi-
co que se han producido en Amrica Latina. Se pasaba as, tanto en la
prctica como en la teora, de una fase en que la industrializacin se conceb-
a como un recurso complementario en un proceso de desarrollo basado en
la exportacin de productos primarios- y, adems, como una especie de al-
ternativa forzosa par los perodos de contraccin del mercado internacional,
1
a una formulacin terica y a un conjunto de expectativas apoyadas en la
conviccin de que el industrialismo sucedera a la expansin de las exporta-
ciones, complementando as un ciclo de crecimiento e inaugurando una fase
de desarrollo autosustentado. ste debera basarse en los estmulos del
mercado interno y en la diferenciacin del sistema productivo industrial, lo
1
Acerca de la necesidad de complementar el crecimiento del sector exportador de la
economa mediante la industrializacin, como recurso para solucionar los problemas
creados por la depresin del mercado mundial, Vase Ral Prebisch, El desarrollo
econmico de Amrica Latina y algunos de sus principales problemas, en Boletn
econmico de Amrica Latina, vol. VII, 1962, pp.. 1-24
4
que conducira a la creacin de una industria propia de bienes de capital.
Los vnculos del mercado internacional continuaran actuando tanto por ne-
cesidad de asegurar compradores para los productos de exportacin como
por la necesidad de obtener inversiones del exterior.
Sin embargo, la expansin del mercado interno debera asegurar por s sola
el desarrollo continuado. La instalacin de industrias exportadoras seguira
siendo necesaria para mantener la capacidad de importas, pero el sentido
fundamental del desarrollo no lo dara el mercado externo sino el interno.
No podra negarse que a principios de la dcada de 1950 estaban dados
algunos de los supuestos para este nuevo paso de la economa latinoameri-
cana, por lo menos en pases como Argentina, Mxico, Chile, Colombia y
Brasil. Entre esos supuestos, cabra enumerar: 1] un mercado interno sufi-
ciente para el consumo de los productos industriales, formado desde el siglo
pasado por la integracin de la economa agropecuaria o minera al mercado
mundial; 2] una base industrial formada lentamente en los ltimos 80 aos,
que comprenda industrias livianas de consumo (alimenticias, textiles, etc.) y,
en ciertos casos, la produccin de algunos bienes relacionados con la eco-
noma de exportacin; 3] una abundante fuente de divisas, constituida por la
explotacin agropecuaria y minera; 4] fuertes estmulos para el crecimiento
econmico, especialmente en pases como Brasil y Colombia, gracias al for-
talecimiento del sector externo a partir de la segunda mitad de la dcada de
1950; 5] la existencia de una tasa satisfactoria de formacin interna de capi-
tales en algunos pases, por ejemplo, en Argentina.
2
Desde el punto de vista econmico, por consiguiente, pareca que toda pol-
tica de desarrollo debera concentrarse en dos puntos: a] la absorcin de una
tecnologa capaz de promover la diversificacin de la estructura productiva y
de aumentar la productividad, y b] la definicin de una poltica de inversiones
que, a travs del Estado, crase la infraestructura requerida por esa diversifi-
cacin.
3
Las condiciones estructurales y de coyuntura, favorables, dieron
paso desde entonces a la creencia, comn entre los economistas, de que el
desarrollo dependera principalmente de la capacidad de cada pas para to-
mar las decisiones de poltica econmica que la situacin requiriese.
2
Sobre las condiciones de desarrollo en Argentina, vase Benjamn Hopenhavn, Es-
tancamiento e inestabilidad: el caso argentino en la etapa de sustitucin forzosa de
importaciones, en El trimestre Econmico, nm. 12, Mxico, enero- marzo de 1965.
pp. 126-139.
3
La otra alternativa habra sido incrementar el ingreso por habitante en la produc-
cin primaria para compensar as la tendencia al deterioro de los trminos de inter-
cambio. Vase a este propsito Prebisch, op. cit., especialmente p. 6.
En Amrica latina, despus de la crisis de 1929, hasta en pases de tradi-
cin econmica liberal como Argentina, comenzaron a fortalecerse los ins-
trumentos de accin del poder pblico como un medio de defender la eco-
noma exportadora. El paso siguiente consistira en la creacin de institucio-
nes pblicas para fomentar el desarrollo segn las nuevas ideas y lograr una
redefinicin de las expectativas y del comportamiento entre los encargados
de tales decisiones en el aparato estatal.
El fortalecimiento y la modernizacin del estado parecan los instrumentos
necesarios para lograr una poltica de desarrollo efectiva y eficaz. Tanto fue
as que los economistas latinoamericanos tuvieron que realzar el aspecto
poltico de sus planteamientos, volviendo conceptualmente a la economa
poltica.
El supuesto general implcito en esa concepcin era que las bases histri-
cas de la situacin latinoamericana apuntaban hacia un tipo de desarrollo
eminentemente nacional. De ah que se tratase de fortalecer el mercado in-
terno y, a la vez, de organizar los centros nacionales de decisin de tal modo
que fueran sensibles a los problemas del desarrollo de sus propios pases.
Esa perspectiva optimista se ha ido desvaneciendo desde fines de la dca-
da de 1950. Era difcil explicar por qu, con tantas condiciones aparentemen-
te favorables para pasar de la etapa de sustitucin de importaciones a otra
en que se abrieran nuevos campos de produccin autnoma, orientados
hacia el mercado interno, no se tomaron las medidas necesarias para garan-
tizar la continuidad del desarrollo o por qu las mismas no alcanzaron sus
objetivos. Ms an, en algunos casos la tasa de crecimiento econmico,
stricto sensu, no fue suficiente para dinamizar los sectores ms rezagados de
la economa por lo que tampoco fue posible absorber la presin que signifi-
caba el continuo aumento demogrfico. A este hecho contribuy el tipo de
tecnologa adoptado en los sectores ms modernos, pues implicaba una baja
utilizacin de mano de obra. Sin embargo, como todo lo dicho no signific
abiertamente una depresin, tampoco llegaron a producirse las consecuen-
cias que suelen atribursele.
En otras palabras, si es verdad que las condiciones econmicas de los pa-
ses ms prsperos del rea por ejemplo, Argentina- apuntaban derecha-
mente hacia el desarrollo hasta la mitad de la dcada de 1950, sera posible
mantener la hiptesis de que faltaron las condiciones institucionales y socia-
les que habran de permitir a los hechos econmicos favorables expresarse
en movimiento capaz de garantizar una poltica de desarrollo, o haba en
realidad un error de perspectiva que haca creer posible un tipo de desarrollo
que econmicamente no lo era?
5
En algunos pases como Brasil, los acontecimientos llevaban a suponer,
principalmente en los aos 1950, que no eran infundadas las esperanzas en
las posibilidades de un desarrollo autosuficiente. De hecho, el proceso susti-
tutivo de importaciones alcanz la fase de implantacin del sector de bienes
de capital que, por sus caractersticas el conocido efecto multiplicador que
lleva consigo su dinamismo y la imposibilidad tcnica de un retroceso en la
industrializacin durante los periodos de crisis, que es usual y ms fcil
cuando slo se da una produccin de bienes de consumo- pareca implicar la
instauracin de una etapa nueva y de naturaleza irreversible de la industriali-
zacin Brasilea. Los hechos, sin embargo, tampoco en este caso parecen
confirmar el optimismo inicial, pues el auge a que se lleg al dar cima al pro-
ceso de sustitucin de importaciones sigui, en los aos 1960, un periodo de
estancamiento relativo en el cual continua sumergida la economa brasilea.
4
De los tres pases que ms avanzaron industrialmente, apenas uno parece
haber conseguido mantener durante mayor tiempo una tasa de crecimiento
elevada. Tal es el caso de Mxico, aunque debe reconocerse que su estruc-
tura econmica sobre todo la diversidad de su sector exportador- constituye
un elemento que lo diferencia de los otros pases de Amrica Latina. Tam-
bin en este caso, pese a todo, la fuerte desigualdad en la distribucin de los
ingresos y la participacin creciente de capitales extranjeros en la economa,
pueden ser considerados como factores que alteran las hiptesis presenta-
das por los economistas en cuanto se refiere a condiciones para el desarrollo
autosustentado.
En una primera aproximacin queda, pues, la impresin de que el esquema
interpretativo y las previsiones que a la luz de factores puramente econmi-
cos podan formularse al terminar los aos 1940 no fueron suficientes para
explicar el curso posterior de los acontecimientos. En efecto, el salto que
pareca razonable esperar en el desarrollo de Argentina no se dio, ni se pro-
dujeron las transformaciones cualitativas deseadas. Aunque las dificultades
de la economa brasilea pudieron encontrar salida provisoria en el impulso
desarrollista en la dcada de 1950, apoyado por el financiamiento externo a
corto plazo, se reabri una fase de retroceso y quiz de estancamiento,
cuando ya se anunciaba la superacin definitiva de los obstculos del desa-
rrollo. Finalmente, la economa mexicana, despus de las dificultades de un
4
Vase en este sentido Auge y declinacin del proceso de sustitucin de importacio-
nes en el Brasil, en Boletn Econmico de Amrica Latina, 1964, vol. IX, pp. 1-62. Sin
embargo, las caractersticas de la economa brasilea parecen indicar que se trata,
desde el ngulo econmico, de un fenmeno todava enmarcado en una situacin de
desarrollo.
perodo de reajustes y transformaciones profundas, orientadas a una poltica
nacionalista, parecera realizar sus posibilidades de expansin en medida
importante gracias a su integracin al mercado mundial, a travs de la inver-
sin externa de capitales y de la diversificacin de su comercio exterior de-
ntro del cual desempea un papel importante el turismo.
A la luz de estos hechos puede generalizarse la sugerencia implcita en la
pregunta sobre las causas de la insuficiencia dinmica de las economas
nacionales que presentaban perspectivas tan favorables como Argentina.
Hasta qu punto el hecho mismo de la Revolucin mexicana, que rompi el
equilibrio de las fuerzas sociales, no habr sido el factor fundamental del
desarrollo logrado posteriormente? No habran sido los factores inscritos en
la estructura social brasilea, el juego de las fuerzas polticas y sociales que
actuaron en la dcada desarrollista, los responsables tanto del resultado
favorable como de la prdida de empuje posterior del proceso brasileo de
desarrollo?
Sin embargo, sealar el curso negativo seguido por los acontecimientos
como indicador de la insuficiencia de las previsiones econmicas anteriores y
deducir de ah la necesidad de reemplazar las explicaciones econmicas por
interpretaciones sociolgicas sera una respuesta superficial. En el plan
econmico ha sido frecuente condicionar la posibilidad de desarrollo en Am-
rica Latina a la continuacin de perspectivas favorables para los productos de
exportacin; y han sido precisamente las condiciones favorables del comer-
cio exterior las que perdieron empuje despus del boom de Corea y fueron
sustituidas por coyunturas netamente desfavorables, una de cuyas carac-
tersticas es e continuo deterioro en los trminos de intercambio. Frente a
esta situacin se plante como alternativa complementaria la redefinicin de
los trminos de la cooperacin internacional, ya sea a travs de programas
directos de financiamiento exterior al sector pblico, ya sea a travs de una
poltica de sustentacin de precios; tales soluciones no han llegado sin em-
bargo a concretarse en forma satisfactoria para el desarrollo.
A estos hechos puede atribuirse en parte que el proceso de crecimiento
econmico haya sufrido una prdida de velocidad. La tasa de aumento del
producto bruto alcanz lmites apenas suficientes para promover en algunos
pases la reorganizacin del sistema econmico. Sin embargo no se han
reorganizado en la direccin esperada el sistema social ni el sistema poltico.
De ah que se haya pensado que aunque la sociedad tradicional haya trans-
formado en buena medida su faz econmica, con todo, algunos de sus gru-
6
pos no perdieron el control del sistema de poder,
5
a pesar de haberse visto
obligados a establecer un sistema complejo de alianzas con los nuevos gru-
pos aparecidos. As, pues, con la disminucin del ritmo de crecimiento, que
se inici a fines de los aos 1950, habran reaparecido los antiguos proble-
mas del Continente con nuevos protagonistas sociales o con los mismos de
siempre revestidos ahora de apariencia moderna.
Aunque los grados de diferenciacin de la estructura social de los diversos
pases de la regin condicionan en forma distinta el crecimiento econmico,
no es suficiente reemplazar la interpretacin econmica del desarrollo por
un anlisis sociolgico. Falta un anlisis integrado que otorgue elementos
para dar respuesta en forma ms amplia y matizada a las interrogantes gene-
rales sobre las posibilidades del desarrollo o estancamiento de los pases
latinoamericanos, y que responda a las preguntas decisivas sobre su sentido
y sus condiciones polticas y sociales.
II. ANLISIS INTEGRADO DEL DESARROLLO
No es suficiente, para contestar a las interrogantes anteriores, sustituir la
perspectiva econmica de anlisis por una sociolgica; el desarrollo es, en s
mismo, un proceso social; aun sus aspectos puramente econmicos transpa-
rentan la trama de relaciones sociales subyacentes. Por eso no basta consi-
derar las condiciones y efectos sociales del sistema econmico. Tal tipo de
anlisis ya ha sido intentado, pero no dio respuesta satisfactoria a las interro-
gantes plantadas anteriormente. En efecto, a los anlisis contenidos en los
esquemas econmicos de desarrollo que presuponen la viabilidad del paso
del subdesarrollo al desarrollo, el cual se reduce en definitiva, a la creacin
de un sector dinmico interno capaz de determinar a la vez tanto el creci-
miento autosustentado como la transferencia de los centros de decisin- se
sumaron esfuerzos de interpretacin sociolgica dirigidos a explicar la transi-
cin de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas.
1. EL ANLISIS TIPOLGICO:SOCIEDADES TRADICIONALES Y MO-
DERNAS
En esos anlisis se propone la formulacin de modelos o tipos de formacio-
5
Vase, por ejemplo, el estudio de la Cepal, El desarrollo social de Amrica Latina en
la postguerra, Solar/Hachette, Buenos Aires, 1963, donde se sostiene la hiptesis de
la flexibilidad de la dominacin tradicional.
nes sociales.
6
Se sostiene que las sociedades latinoamericanas pertenecer-
an a un tipo estructural denominado generalmente sociedad tradicional y
que se est produciendo el paso a otro tipo de sociedad llamada moderna.
En el curso del proceso de cambio social parecera que antes de constituirse
la sociedad moderna se forma un patrn intermedio, hbrido, el cual caracte-
riza a las sociedades de los pases en desarrollo. Se invoca entonces la
nocin de dualismo estructural.
7
En realidad, metodolgicamente se trata
de una renovacin de la vieja dicotoma comunidad-sociedad en su formu-
lacin clsica en Tnnies.
Es posible criticar este esquema con cierto fundamento desde dos puntos
de vista. Por una parte, los conceptos tradicional y moderno no son bas-
tante amplios para abarcar en forma precisa todas las situaciones sociales
existentes, ni permiten distinguir entre ellas los componentes estructurales
que definen el modo de ser de las sociedades analizadas y muestran las
condiciones de su funcionamiento y permanencia. Tampoco se ha alcanzado,
por otra parte, un nexo inteligible entre las distintas etapas econmicas por
ejemplo, subdesarrollo, desarrollo a travs de exportaciones o de sustitucin
6
Esta perspectiva de anlisis que hace hincapi en el paso de una sociedad tradicio-
nal a una de tipo moderno aparece en relacin especfica a Amrica Latina en traba-
jos tales como los de R. Redfield, The folk Culture of Yucatn, Chicago, University of
Chicago press, 1940, y ms tarde con una orientacin desididamente sociolgica en
B. Hoselitz, Sociological Factors in Economic Development, Glencoe, The Free Press,
1960, y especficamente sobre Amrica Latina, el mismo autor public Economic
Growth in Latin America, en Contribution to the First International Conference in Eco-
nomic History [Estocolmo, 1960], The Hague, Mouton & Co., 1960. Entre los autores
latinoamericanos fue Gino Germani quien logr posiblemete la mejor formulacin de
esta perspectiva; vase, por ejemplo, de este autor, Poltica y sociedad en una poca
de transicin, Buenos Aires, Paidos, 1962.
Oportuno es aqu sealar que la influenia de libros como el de Talcott Parsons, The
Social System, Glencoe, The Free Press, 1951, o el de Robert K. Merton, Social Theo-
ry and Social Structure, Glencoe, The Free Press, 1949, han desempeado un papel
decisivo en la formulacin de ese tipo de anlisis del desarrollo. Por otra, Daniel Ler-
ner, en The Passing of Tradicional Society: Modernizing the Midlle East, Glencoe, The
Free Press, 1958, formul en trminos ms generales, es decir, no especficamente
orientados hacia el problema del desarrollo, el enfoque del tradicionalismo y del mof-
dernismo como anlisis de los procesos de cambio social. En otros autores, ms bien
se han subrayado los aspectos psicosociales del paso del tradicionalismo al moder-
nismo como en Everett Hagen, On the Theory of Social Change, Homewood, Dorsey
press, 1962, y David Mc Clelland, The Achieving Socity, Princeton, Van Nostrnd, 1961.
7
El concepto de dualismo estructural en ese contexto se encuentra, por ejemplo, en
J aques Lambert, Le Brsil: structure sociale et institutions politiques, Pars, 1953, y
desde la perspectiva de un economista, Albert O. Hirschman, The Strategy of Econi-
mic Development, Yale, Yale University press, 1958.
7
de importaciones, etc.- y los diferentes tipos de estructura social que presu-
ponen las sociedades tradicionales y las modernas.
Ampliando estas consideraciones cabra suponer que las formas concretas
adoptadas por las distintas fases del proceso de desarrollo es posible inferir
ciertas caractersticas de los tipos de sociedad mencionadas.
Sin embargo, con este procedimiento sigue siendo imposible explicar los
modos de transicin de un tipo de sociedad a otra. En efecto, el cambio de
las estructuras sociales, lejos de ser slo un proceso acumulativo en el cual
se agregan nuevas variables que se incorporan a la configuracin estructu-
ral,
8
implica fundamentalmente un proceso de relaciones entre los grupos,
fuerzas y clases sociales a travs del cual algunos de ellos intentan imponer
al conjunto de la sociedad la forma de dominacin que les es propia.
En trminos puramente econmicos, el grado de desarrollo de un sector
productivo puede ser analizado a travs de un conjunto de variables y de
relaciones entre variables que reflejan el proceso de diferenciacin estructu-
ral de la economa. A partir de ese anlisis y principalmente juzgando por el
comportamiento de la renta y la estructura del empleo, puede inferirse la
forma que adopta la estructura social. Sin embargo, cuando se trata de vincu-
lar el anlisis estrictamente econmico con la comprensin del desarrollo
poltico y social, el problema bsico por determinar en demanda de formula-
cin ya no es solamente el del carcter de la estructura social de una socie-
dad dada, sino principalmente el proceso de su formacin, as como la orien-
tacin y tipo de actuacin de las fuerzas sociales que presionan por mante-
nerla o cambiarla, con todas las repercusiones polticas y sociales consi-
guientes en el equilibrio de los grupos tanto en el plano nacional como en el
plano externo.
Adems, los anlisis del modernismo y del tradicionalismo parecen excesi-
vamente simplificados cuando se establece una relacin unvoca, por un
lado, entre desarrollo y sociedad moderna y, por otro, entre desarrollo y mo-
dernizacin no se verifica necesariamente si se supone que la dominacin en
las sociedades ms desarrolladas excluye a los grupos tradicionales. Por
otra parte, tambin puede darse el caso de que la sociedad se modernice en
sus pautas de consumo, educacin, etc., sin que en forma correlativa se lo-
gre un desarrollo efectivo, si por ello se entiende una menor dependencia y
un desplazamiento del sistema econmico de la periferia al centro.
8
Vase, p. ej. Peter Heintz, Anlisis contextual de los pases latinoamericanos, Ber-
keley, edicin mimeografiada.
2. LA CONCEPCIN DEL CAMBIO SOCIAL
No slo conviene sealar las implicaciones, en trminos analticos e inter-
pretativos, de los conceptos de sociedad tradicional y sociedad moderna,
sino que tambin puede ser til referirse, aunque sea someramente a la con-
cepcin del proceso histrico que suponen estos conceptos.
Casi siempre estuvo presente, como supuesto metodolgico, en los esfuer-
zos de interpretacin, que las pautas de los sistemas poltico, social y
econmico de los pases de Europa occidental y Estados Unidos anticipan el
futuro de las sociedades subdesarrolladas. El proceso de desarrollo consis-
tira en llevar a cabo, e incluso reproducir, las diversas etapas que caracteri-
zaron las transformaciones sociales de aquellos pases.
9
De ah que las variaciones histricas, es decir, las singularidades de cada
situacin de subdesarrollo, tengan poco valor interpretativo para este tipo de
sociologa.
Claro est que no se ha cado en la ingenuidad de admitir en la historia de
Amrica Latina desfasamientos con respecto a los pases desarrollados en
trminos tan simples que hagan suponer que aqulla se encuentra en el siglo
XIX, por ejemplo, con relacin a estos ltimos. Ms a menudo se seala co-
mo caracterstico de los pases subdesarrollados encontrarse atrasados en
ciertos aspectos de la estructura aunque no en otros. As, por ejemplo, la
sindicacin en pases como Brasil y Argentina alcanz expresin nacional y
lleg a influir en las decisiones relativas al nivel de los salarios en una fase
en que, por comparacin con lo que ocurri en los pases de desarrollo ori-
ginal, no era normal que as sucediese. Al propio tiempo, la urbanizacin
acelerada de Amrica Latina, que precede cronolgicamente a la industriali-
zacin, facilita la difusin de aspiraciones y de formas de comportamiento
poltico que favorecen la participacin creciente de las masas en el juego del
poder antes de que exista un crecimiento econmico autnomo y basado en
el mercado interno. Dichas consideraciones ponen de relieve que lo que
cabra llamar reivindicaciones populares respecto al control de las decisiones
que afectan al consumo constituiran un dato precoz en el proceso de desa-
rrollo de Amrica Latina.
Este nivel de participacin sobre todo en los aspectos sociales-, supues-
tamente similar al de los pases centrales, ha llevado a pensar que a travs
9
Vase, especialmente, W.W. Rostow, The Stage of Economic Growth, A Non-
Comunist Manifiest, Cambridge, Cambridge University Press, 1962; Wilbert Moore,
Economy and Society, Nueva York, Doubleday, 1955; Kerr, Dunlop u otros, Industrial-
ism and Industrial Man.
8
del mismo se creara una especie de puente que tendera a hacer semejan-
tes las pautas sociales y las orientaciones valorativas en las sociedades des-
arrolladas y en las sociedades subdesarrolladas. Esto, grosso modo, consti-
tuye lo que se ha dado en llamar efecto de demostracin.
En el plano del anlisis econmico, el efecto de demostracin supone que
la modernizacin de la economa se efecta a travs del consumo y que en
ltima instancia, por consiguiente, introduce un elemento de alteracin en el
sistema productivo que puede provocar una desviacin respecto a las eta-
pas de la industrializacin caractersticas de los pases adelantados. Como
las inversiones, cuando se piensa en un desarrollo autnomo, dependen en
gran medida del ahorro interno, la misma presin modernizadora del consu-
mo puede constituir un freno al desarrollo, en cuanto favorece las importacio-
nes de bienes de consumo, as como las de bienes de capital relacionadas
con la produccin de aqullos, e induce a invertir en sectores que no son
bsicos para la economa.
Por otra parte, el efecto de demostracin no slo se ha pensado en trmi-
nos econmicos. Se supone que los mismos factores que favorecen ese
proceso presionan para que en los pases insuficientemente desarrollados se
alteren otros aspectos del comportamiento humano en el campo poltico y
en el campo social- antes que se verifique la diferenciacin completa el sis-
tema productivo. De ah la conveniencia de subrayar que el efecto de de-
mostracin tiene lugar, por lo menos en el caso de Amrica Latina, en de-
terminadas condiciones sociales que lo hacen posible; esto es, que opera en
la medida en que existe presencia de masas, es decir, un mnimo de parti-
cipacin de stas, principalmente en el campo de la poltica. El anlisis so-
ciolgico debe explicar esta posibilidad de modo que fenmenos como el
considerado no se tengan sin ms como elementos causales del proceso.
Un enfoque de este tipo equivale a considerar que el dinamismo de las so-
ciedades subdesarrolladas deriva de factores externos, y que las peculiarida-
des estructurales y la accin de los grupos e instituciones sociales de los
pases subdesarrollados son desviaciones (deviant cases).
Consideramos ms adecuado, por consiguiente, un procedimiento meto-
dolgico que acente el anlisis de las condiciones especficas de la situa-
cin latinoamericana y el tipo de integracin social de las clases y grupos
como condicionantes principales del proceso de desarrollo.
En tal perspectiva, por ejemplo, el efecto de demostracin se incorporara
al anlisis como elemento explicativo subordinado, pues lo fundamental sera
caracterizar el modo de relacin entre los grupos sociales en el plano nacio-
nal que, por supuesto, depende del modo de vinculacin al sistema econ-
mico y a los bloques polticos internacionales- y las tensiones entre las clases
y grupos sociales que pueden producir consecuencias dinmicas en la socie-
dad subdesarrollada.
As, ms que sealar las consecuencias del efecto de demostracin o de
otras variables exgenas, sobre el funcionamiento de los grupos sociales
como factor de modernizacin, importa realzar las caractersticas histrico-
estructurales en que se genera un proceso de semejante naturaleza y que
revelan el sentido mismo que puede tener dicha modernizacin.
3. ESTRUCTURA Y PROCESO: DETERMINACIONES RECPROCAS
Para el anlisis global del desarrollo no es suficiente, sin embargo, agregar
al conocimiento de los condicionantes estructurales, la comprensin de los
factores estructurales, la comprensin de los factores sociales, entendidos
stos como nuevas variables de tipo estructural. Par adquirir significacin, tal
anlisis requiere un doble esfuerzo de redefinicin de perspectivas: por un
lado, considerar en su totalidad las condiciones histricas particulares
econmicas y sociales- subyacentes en los procesos de desarrollo, en el
plano nacional y en el plano externo; por otro, comprender, en las situaciones
estructurales dadas, los objetivos e intereses que dan sentido, orientan o
alientan el conflicto entre los grupos y clases y los movimientos sociales que
ponen en marcha las sociedades en desarrollo. Se requiere, por consi-
guiente, y ello es fundamental, una perspectiva que, al poner de manifiesto
las mencionadas condiciones concretas que son de carcter estructural- y al
destacar los mviles de los movimientos sociales objetivos, valores, ideolog-
as- analice aquellas y stos en sus relaciones y determinaciones recprocas.
Se trata, por consiguiente, de buscar una perspectiva que permita vincular
concretamente los componentes econmicos y los sociales del desarrollo en
el anlisis de la actuacin de los grupos sociales, no slo de yuxtaponerlos.
Ello supone que el anlisis sobrepase el aporte de lo que suele llamarse en-
foque estructural, reintegrndolo en una interpretacin hecha en trminos de
proceso histrico. Tal interpretacin no significa aceptar el punto de vista
ingenuo que seala la importancia de la secuencia temporal para explicacin
cientfica origen y desarrollo de cada situacin social-, sino que el devenir
histrico slo se explica por categoras que atribuyan significacin a los
hechos y que, en consecuencia, se hallen histricamente referidas. De esa
manera se considera el desarrollo como resultado de la interaccin de grupos
y clases sociales que tienen un modo de relacin que les es propio y por
tanto intereses y valores distintos, cuya oposicin, conciliacin o superacin
9
da vida al sistema socioeconmico. La estructura social y poltica se va modi-
ficando en la medida en que distintas clases y grupos sociales logran impo-
ner sus interese, su fuerza y su dominacin al conjunto de la sociedad.
A travs del anlisis de los interese y valores que orientan o que pueden
orientar la accin, el proceso de cambio social deja de presentarse como
resultado de factores naturales esto es, independientes de las alternativas
histricas- y se empieza a perfilara como un proceso que en las tensiones
entre grupos con interese y orientaciones divergentes encuentra el filtro por
el que han de pasar los influjos meramente econmicos.
10
Para lograr un enfoque terico de esta naturaleza en el que la temtica
parece alcanzar extensin y complejidad crecientes- es necesario buscar las
categoras que expresen los distintos momentos y caractersticas estructura-
les del proceso histrico -algunos de naturaleza interna a los pases y otros
externa significativos para el desarrollo. De conformidad con el enfoque
hasta ahora reseado, el problema terico fundamental lo constituye la de-
terminacin de los modos que adoptan las estructuras de dominacin, porque
por su intermedio se comprende la dinmica de las relaciones de clase.
Adems, la configuracin en un momento determinado de los aspectos polti-
cos-institucionales no puede comprenderse sino en funcin de las estructuras
de dominio. En consecuencia, tambin es por intermedio de su anlisis que
se puede captar el proceso de transformacin del orden poltico institucional.
Esta eleccin terica queda avalada empricamente por el hecho de que los
cambios histricos significativos del proceso de desarrollo latinoamericano
han sido siempre acompaados, si no de una mudanza radical en la estructu-
ra de dominacin, por lo menos por la adopcin de nuevas formas de rela-
ciones y por consiguiente de conflicto, entre las clases y grupos. Es evidente
que la explicacin terica de las estructuras de dominacin, en el caso de los
pases latinoamericanos, implica establecer las conexiones que se dan entre
los determinantes internos y los externos, pero estas vinculaciones, en cual-
quier hiptesis, no deben entenderse en trminos de una relacin causal-
analtica, ni mucho menos en trminos de una determinacin mecnica e
inmediata de lo interno por lo externo. Precisamente, el concepto de depen-
dencia que ms adelante se examina pretende otorgar significado a una serie
de hechos y situaciones que aparecen conjuntamente en un momento dado y
se busca establecer por su intermedio las relaciones que hacen inteligibles
las situaciones empricas en funcin del modo de conexin entre los compo-
10
Para un anlisis de este punto de vista, vase F. H. Cardoso, Empresrio industrial
e desenvolvimento economico, Sao Paulo, Difusao europeia do livro, 1964, cap. 1 y 2.
nentes estructurales internos y externos. Pero lo externo, en esa perspectiva,
se expresa tambin como un modo particular de relacin entre grupos y cla-
ses sociales en el mbito de las naciones subdesarrolladas, Por eso preci-
samente tiene validez centrar el anlisis de la dependencia en su manifesta-
cin interna, puesto que el concepto de dependencia se utiliza como un tipo
especfico de concepto causal-significante -implicaciones determinadas pro
un modo de relacin histricamente dado- y no como concepto meramente
mecnico-causal, que subraya la determinacin externa, anterior, para lue-
go producir consecuencias internas.
Como el objetivo de este ensayo es explicar los procesos econmicos co-
mo procesos sociales, se requiere buscar un punto de interseccin terica
donde el poder econmico se exprese como dominacin social, esto es, co-
mo poltica; pues, a travs del proceso poltico, una clase o grupo econmico
intenta establecer un sistema de relaciones sociales que le permitan imponer
al conjunto de la sociedad un modo de produccin propio, o por lo memos
intenta establecer alianzas o subordinar al resto de los grupos o clases con el
fin de desarrollar un forma econmica compatible con sus interese y objeti-
vos. Los modos de relacin econmica, a su vez, delimitan los marcos en
que tiene lugar la accin poltica.
Por consiguiente, los temas que se perfilan con mayor vigor son: los condi-
cionantes econmicos del mercado mundial, incluso el equilibrio internacional
de poder; la estructura del sistema productivo nacional y su tipo de vincula-
cin con el mercado externo; la configuracin histrico-estructural de dichas
sociedades, con sus formas de distribucin y mantenimiento del poder, y
sobre todo los movimientos y procesos poltico- sociales que presionan hacia
el cambio, con sus respectivas orientaciones y objetivos. El anlisis directo
de los principales factores, procesos y movimientos presentes en la situacin
de subdesarrollo o en las sociedades en vas de desarrollo, es una tarea
inmensa y sin lmites precisos. Sin embargo, es posible determinar proble-
mas definidos, que pueden constituir un ncleo de significacin fundamental
para comprender las posibilidades del desarrollo, en la medida en que ciertos
temas, an de carcter particular, expresan el condicionamiento global arriba
mencionado, y por eso mismo su aclaracin arroja luz sobre el conjunto de
situaciones de subdesarrollo. El criterio para elegir estos temas o situaciones
depender de los elementos que puedan ofrecer para la formulacin de la
perspectiva integrada de anlisis antes formulada. Hay que formular los pun-
tos de interseccin del sistema econmico con el sistema social a travs de
los cuales se revelan los nexos y la dinmica de los distintos aspectos y nive-
les de la realidad que afectan a las posibilidades del desarrollo.
10
Esquemticamente se puede decir que el problema del control social de la
produccin y el consumo constituye el eje de un anlisis sociolgico del de-
sarrollo orientado desde esa perspectiva. En efecto, la interpretacin sociol-
gica de los procesos de transformacin econmica requiere el anlisis de las
situaciones en donde la tensin entre los grupos y clases sociales pone de
manifiesto las bases de sustentacin de la estructura econmica y poltica.
Desde ese ngulo es posible efectuar el anlisis de los mecanismos de de-
cisin, actualmente tan en boga. La problemtica sociolgica del desarrollo,
sin embargo, lejos de reducirse a este enfoque, implica, como se dijo, el es-
tudio de las estructuras de dominacin y de las formas de estratificacin so-
cial que condicionan los mecanismos y los tipos de control y decisin del
sistema econmico en cada situacin social particular. Dentro de la perspec-
tiva general aludida, esa problemtica comprende necesariamente el anlisis
de los comportamientos polticos que inciden en la relacin entre las clases y
grupos sociales que mantienen un patrn dado de control y las que se le
oponen real o virtualmente. As mismo supone la consideracin de las orien-
taciones valorativas que otorgan a la accin sus marcos de referencia.
La comprensin de tales movimientos y fuerzas constituyen parte funda-
mental del anlisis sociolgico del desarrollo, ya que este implica siempre
alteraciones en el sistema social de dominacin y la redefinicin de las for-
mas de control y organizacin de la produccin y el consumo.
4. SUBDESARROLLO, PERIFERIA Y DEPENDENCIA
Para permitir el paso del anlisis sociolgico usuales a una interpretacin
global del desarrollo es necesario estudiar desde el inicio las conexiones
entre el sistema econmico y la organizacin social y poltica de las socieda-
des subdesarrolladas, no slo en ellas y entre ellas, sino tambin en relacin
con los pases desarrollados, pues la especificidad histrica de la situacin
de subdesarrollo nace precisamente de la relacin entre sociedades perifri-
cas y centrales. Es preciso, pues, redefinir la situacin de subdesarrollo
tomando en consideracin su significado histrico particular, poniendo en
duda los enfoques que la presentan como un posible modelo de ordenacin
de variables econmicas y sociales. En este sentido, hay que distinguir la
situacin de los pases subdesarrollados con respecto a los que carecen de
desarrollo, y diferenciar luego los diversos modos de subdesarrollo segn las
particulares relaciones que esos pases mantienen con los centros econmi-
ca y polticamente hegemnicos. Para los fines de este ensayo slo es nece-
sario indicar en lo que se refiere a la distincin entre los conceptos de sub-
desarrollo y carente de desarrollo, que este ltimo alude histricamente a la
situacin de las economas y pueblos cada vez ms escasos- que no man-
tiene relaciones de mercado con los pases industrializados.
En cuanto al subdesarrollo, una distincin fundamental se ofrece desde la
perspectiva del proceso histrico de formacin del sistema productivo mun-
dial; en ciertas situaciones, la vinculacin de las economas perifricas al
mercado mundial se verifica en trminos coloniales, mientras que en otras
las economas perifricas estn encuadradas en sociedades nacionales.
Acerca de esta ltimas, cabra aadir que en determinados casos se realiz
la formacin de vnculos entre los centros dominantes ms desarrollados y
los pases perifricos cuando ya exista en ellos una sociedad nacional, al
paso que en otros, algunas colonias se han transformados en naciones man-
tenindose en su situacin de subdesarrollo.
En todo caso, la situacin de subdesarrollo se produjo histricamente
cuando la expansin del capitalismo comercial y luego del capitalismo indus-
trial vincul a un mismo mercado economas que, adems de presentar gra-
dos diversos de diferenciacin del sistema productivo, pasaron a ocupar po-
siciones distintas en la estructura global del sistema capitalista. De ah que
entre las economas desarrolladas y las subdesarrolladas no slo exista una
simple diferencia de etapa o de estado del sistema productivo, sino tambin
de funcin o posicin dentro de una misma estructura econmica internacio-
nal de produccin y distribucin. Ello supone, por otro lado, una estructura
definida de relaciones de dominacin.
Sin embargo, el concepto de subdesarrollo tal como se lo emplea comn-
mente, se refiere ms bien a la estructura de un tipo de sistema econmico,
con predominio del sector primario, fuerte concentracin de la renta, poca
diferenciacin del sistema productivo y sobre todo, predominio del mercado
externo sobre el interno. Eso es manifiestamente insuficiente.
El reconocimiento de la historicidad de la situacin de subdesarrollo requie-
re algo ms que sealar las caractersticas estructurales de las economas
subdesarrolladas. Hay que analizar, en efecto, cmo las economas subdes-
arrolladas se vincularon histricamente al mercado mundial- y la, forma en
que se constituyeron los grupos sociales internos que, lograron definir las
relaciones hacia afuera que el subdesarrollo supone. Tal enfoque implica
reconocer que en el plano poltico-social existe algn tipo de dependencia en
las situaciones de subdesarrollo, y que esa dependencia, empez histrica-
mente con la expansin de las economas de los pases capitalistas origina-
rios.
La dependencia, de la situacin de subdesarrollo, implica socialmente una
11
forma de dominacin que se manifiesta por una serie de caractersticas en el
modo de actuacin y en la orientacin de los grupos que en el sistema
econmico aparecen como productores o como consumidores. Esta situacin
supone en los casos extremos que las decisiones que afectan a la produc-
cin o al consumo de una economa dada se toman en funcin de la dinmi-
ca y de los intereses de las economas desarrolladas. Las economas basa-
das en enclaves coloniales constituyen el ejemplo tpico de esa situacin.
Frente a la argumentacin presentada., el esquema de economas centra-
les y economas perifrica pudiera parecer ms rico de significacin social
que el esquema de economas desarrolladas y economas subdesarrolladas.
A l se puede incorporar de inmediato la nocin de desigualdad de posicio-
nes y de funciones dentro de una misma estructura de produccin global. Sin
embargo, no sera suficiente ni correcto proponer la sustitucin de los con-
ceptos desarrollo y subdesarrollo por los de economa central y economa
perifrica o -como si fuesen una sntesis de ambos- por los de economas
autnomas y economas dependientes. De hecho, son distintas tanto las
dimensiones a que estos conceptos se refieren como su significacin terica.
La nocin de dependencia alude directamente a las condiciones de existen-
cia y funcionamiento del sistema econmico y del sistema poltico, mostrando
las vinculaciones entre ambos, tanto en lo que se refiere al plano interno de
los pases como al externo. La nocin de subdesarrollo caracteriza a un es-
tado o grado de diferenciacin del sistema productivo a pesar de que, como
vimos, ello implique algunas consecuencias sociales- sin acentuar las pau-
tas de control de las decisiones de produccin y consumo, ya sea interna-
mente (socialismo, capitalismo, etc.) o externamente, (colonialismo, periferia
del mercado mundial, etc.). Las naciones de centro y periferia, por su par-
te, subrayan las funciones que cumplen que cumplen las economas subdes-
arrolladas en el mercado mundial y sin destacar para nada los factores polti-
co-sociales implicados en la situacin de dependencia.
Adems, una sociedad puede sufrir transformaciones profundas en su sis-
tema productivo sin que se constituyan al mismo tiempo en forma plenamen-
te autnoma los centros de decisin- y los mecanismos sociales que los con-
dicionan. Tal es el caso de Argentina y Brasil al terminar el proceso de susti-
tucin de importaciones e iniciarse el de la produccin de bienes de capital,
momento que les permiti alcanzar determiinado grado de madurez. econ-
mica, incluso en lo que respecta a la distribucin del ingreso (como ocurri
hasta cierto punto, en la Argentina). Por otra, parte, en casos lmites, una
sociedad nacional puede tener cierta autonoma de decisiones sin que por
ello el sistema productivo y las formas de distribucin de la renta le permitan
equipararse a los pases centrales desarrollados ni siquiera a algunos pases
perifricos en proceso de desarrollo. S da esta hiptesis, por ejemplo,
cuando un pas rompe los vnculos que lo ligan a un determinado sistema de
dominacin sin incorporarse totalmente, a otro (Yugoslavia, China, Argelia,
Egipto, Cuba e incluso el Mxico revolucionario).
Como consecuencia de ese planteamiento, cuando se trata de interpretar
globalmente un proceso de desarrollo, es necesario tener presente que no
existe un nexo inmediato entre la diferenciacin del sistema econmico y la
formacin de centros autnomos de decisin., y por lo tanto que los anlisis
deben definir no slo los grados de diferenciacin estructural que las eco-
nomas y las sociedades de los pases que se hallan en la fase de transicin
alcanzaron en el proceso de integracin en el proceso mundial sino, tambin
el modo mediante el cual se logr histricamente esa integracin. Semejante
perspectiva aconseja una gran cautela en la interpretacin de como se han
producido el desarrollo econmico y la modernizacin de la sociedad en
Amrica Latina.
Diversos autores han subrayado el carcter de resultado imprevisto que el
desarrollo asume en. Amrica Latina. Algunos pases, por ejemplo, al proyec-
tar la defensa de su principal producto de exportacin, propusieron una polti-
ca de devaluacin que tuvo como consecuencia indirecta, y hasta cierto pun-
to no deliberada, la creacin de condiciones favorables al crecimiento indus-
trial. Sin embargo, sera difcil sostener que la diferenciacin econmica as
alcanzada -en funcin de variaciones coyunturales del mercado y sin implicar
un proyecto de autonoma creciente y un cambio en las relaciones entre las
clases- pueda por s sola alterar en forma sustantiva las relaciones de de-
pendencia. La esfera poltica del comportamiento social influye necesaria-
mente en la forma del proceso de desarrollo. Por ello, si se parte de una in-
terpretacin global del desarrollo los argumentos basados en puros estmulos
y reacciones de mercado resultan insuficientes para explicar la industrializa-
cin y el progreso econmico. Para que tales estmulos o mecanismos de
defensa de la economa subdesarrollada, puedan constituir el comienzo de
un proceso de industrializacin que reestructure el sistema econmico y so-
cial, es necesario que se hayan producido en el mismo mercado internacional
transformaciones o condiciones que favorezcan el desarrollo, pero es decisi-
vo que el juego poltico-social en los pases en vas de desarrollo contenga
en su dinmica elementos favorables a la obtencin de grados ms amplios
de autonoma.
Debe tenerse en cuenta como qued sealado anteriormente, que el enfo-
que propuesto no considera adecuado, ni aun desde un punto de vista anal-
12
tico, separar los factores denominados externos y los internos; al contrario
se propone hallar las caractersticas de las sociedades nacionales que ex-
presan las relaciones con lo externo.
Son justamente los factores poltico-sociales internos -vinculados, como es
natural, a la dinmica, de los centros hegemnicos- los que pueden producir
polticas que se aprovechen de las nuevas condiciones o de las nuevas
oportunidades de crecimiento econmico. De igual modo, las fuerzas internas
son las que redefinen el sentido y el alcance poltico-social de la diferencia-
cin espontnea del sistema econmico. Es posible, por ejemplo, que los
grupos tradicionales de dominacin se opongan en un principio a entregar su
poder de control a los nuevos grupos sociales que surgen con l, proceso de
industrializacin, pero tambin pueden pactar con ellos, alterando as las
consecuencias renovadoras del desarrollo en el plano social y poltico.
Las alianzas de los grupos y fuerzas sociales internas estn afectadas a su
vez por el tipo e intensidad de los cambios, y stos dependen en parte del
modo de vinculacin de las economas nacionales al mercado mundial; la
articulacin de los grupos econmicos nacionales con los grupos y fuerzas
externas se produce en forma distinta y con consecuencias diferentes antes y
despus de empezar un proceso de desarrollo. El sistema interno de alianzas
polticas se altera, adems, muchas veces por las alianzas existentes en el
plano internacional.
Tal perspectiva implica que no se puede discutir con precisin el proceso
de desarrollo desde un ngulo puramente econmico cuando el objetivo pro-
puesto es comprender la formacin de economas nacionales. Tampoco es
suficiente, con fines de descripcin, el anlisis del comportamiento de varia-
bles derivadas -dependientes, por lo tanto, de los factores estructurales y del
proceso histrico de cambio-, como es el caso de las tasas de productividad,
ahorro y renta, de las funciones de consumo, del empleo, etctera.
Para que los modelos econmicos construidos con variables de esta natu-
raleza puedan tener significacin en el anlisis integrado del desarrollo deben
estar referidos a las situaciones globales sociales y econmicas- que le
sirven de base y les prestan sentido. La interrelacin de lo econmico y lo
social se hace notoria en la situacin de enclave colonial, en donde la des-
igualdad de la situacin poltica entre la colonia y la metrpoli hace que el
sistema econmico sea percibido como directamente ligado al sistema polti-
co poniendo as, de relieve ms claramente la relacin entre ambos. Y, por el
contrario, cuando el desarrollo tiene lugar en estados nacionales, la faz
econmica se torna ms visible y los condicionantes polticos y sociales
aparecen ms fluidos; no obstante, estos ltimos mantienen una influencia
decisiva respecto al aprovechamiento, y continuacin de las oportunidades
de desarrollo que ocasionalmente se manifiestan en el mercado.
Por consiguiente, al considerar la situacin de dependencia en el anlisis
del desarrollo latinoamericano, lo que se pretende poner de manifiesto es
que el modo de integracin de las economas nacionales al mercado interna-
cional supone formas definidas y distintas de interrelacin de los grupos so-
ciales de cada pas, entre s y con los grupos externos. Ahora bien, cuando
se acepta la perspectiva de que los influjos del mercado, por s mismos, no
son suficientes para explicar el cambio ni para garantizar su continuidad o su
direccin, la actuacin de las fuerzas, grupos e instituciones sociales pasa a
ser decisiva para el anlisis del desarrollo.
5. El SUBDESARROLLO NACIONAL
Se hace necesario, por lo tanto, definir una perspectiva de interpretacin
que destaque los vnculos estructurales entre la situacin de subdesarrollo y
los centros hegemnicos de las economas centrales, pero que no atribuya a
estos ltimos, la determinacin plena de la dinmica del desarrollo. En efec-
to, si en las situaciones de dependencia colonial es posible afirmar con pro-
piedad que la historia y -por ende el cambio- aparece como reflejo de lo que
pasa en la metrpoli, en situaciones de dependencia de las naciones sub-
desarrolladas la dinmica social es ms compleja. En ese ltimo caso hay
desde el comienzo, una doble vinculacin del proceso histrico que crea una
situacin de ambigedad o sea, una contradiccin nueva. Desde el momen-
to en que se plantea como objetivo instaurar una nacin -como en el caso de
las luchas anticolonialistas- el centro poltico de la accin de las fuerzas so-
ciales intenta ganar cierta autonoma al sobreponerse a la situacin del mer-
cado; las vinculaciones econmicas, sin embargo, continan siendo definidas
objetivamente en funcin del mercado externo y limitan las posibilidades de
decisin y accin autnomas. En eso radica, quiz el ncleo de la problem-
tica sociolgica del proceso nacional de desarrollo en Amrica Latina.
La situacin de subdesarrollo nacional y supone un modo de ser que a la
vez depende de vinculaciones de subordinacin al exterior y de la reorienta-
cin del comportamiento social, poltico y econmico en funcin de intereses
nacionales; esto caracteriza a las sociedades nacionales subdesarrolladas
no slo desde el punto de vista econmico, sino tambin desde la perspecti-
va del comportamiento y la estructuracin de los grupos sociales. De ah que
la finalidad del anlisis integrado del proceso de desarrollo nacional consista
en determinar las vinculaciones econmicas y poltico-sociales que tienen
13
lugar en el mbito de la nacin. Esas articulaciones se dan travs de la ac-
cin de los grupos sociales que en su comportamiento real ligan de hecho la
esfera econmica y poltica. Conviene subrayar que dicha accin se refiere
siempre a la nacin y a sus vinculaciones de todo orden con el sistema polti-
co y econmico mundial.
La dependencia encuentra as no slo expresin interna sino tambin su
verdadero carcter como modo determinado de relaciones estructurales: un
tipo especfico de relacin entre las clases y grupos que implica una situacin
de dominio que conlleva estructuralmente la vinculacin con el exterior. En
esta perspectiva, el anlisis de la dependen significa que no se la debe con-
siderar ya como una variable externa, sino que es dable analizarla a partir
de la configuracin del sistema de relaciones entre las distintas clases socia-
les en el mbito mismo de las naciones dependientes.
Para emprender este anlisis tambin debe desecharse la idea de que la
accin de las clases y las relaciones, entre estas tengan en los pases de-
pendientes un carcter semejante al que se dio en los pases centrales su
fase de desarrollo originario. La hiptesis ms generalizada sobre el modo de
funcionamiento del sistema poltico y econmico en los inicios del proceso
de desarrollo en los pases centrales supone que el libre juego del mercado
actuaba, por as decirlo, como rbitro para dirimir el conflicto de intereses
entre los grupos dominantes. De ah que la racionalidad econmica, medida
por el lucro, se impona como norma a la sociedad y que el consumo y la
inversin se definan dentro de los lmites establecidos por el crecimiento del
sistema econmico. Se supona, adems, que la posibilidad de expansin del
sistema se deba a la existencia de un grupo dinmico que controlaba las
decisiones en materia de inversin y que dominaba las posiciones de poder
necesarias y suficientes para imprimir al conjunto de la sociedad una orienta-
cin coincidente con sus intereses. La clase econmica ascendente posea,
pues, eficiencia y consenso.
Con toda la simplificacin inherente a ese esquema, se consideraba que los
grupos dirigentes expresaban el inters general y que, en esas condiciones,
el mercado funcionaba adecuadamente como mecanismo regulador de los
intereses generales y de los intereses particulares. En este caso se entenda
por funcionamiento adecuado la capacidad de servir al crecimiento econ-
mico, descartando la hiptesis de que existieran otros grupos que presiona-
ran para participar en los frutos del progreso y en el control de las decisio-
nes. Slo mucho despus de realizado el esfuerzo inicial de industrializacin
estuvieron las clases populares en condiciones de hacerse presentes en las
sociedades industriales como fuerza poltica y social participante.
11
Lo que
contribuy al xito de las economas nacionales en los pases de desarrollo
originario fue el hecho de que stas se consolidasen simultneamente con la
expansin del mercado mundial, de manera que dichos pases pasaron a
ocupar las principales posiciones en el sistema de dominacin internacional
que se estableca.
Sin confiar demasiado en el valor del esquema presentado para caracteri-
zar las condiciones generales del desarrollo originario, que es poco preciso
y de carcter muy amplio, es evidente que hay diferencias significativas entre
ese esquema y lo que ocurre en Amrica Latina. En efecto, dado que existen
relaciones de subordinacin entre las regiones desarrolladas y las insuficien-
temente desarrolladas -o, mejor dicho, entre las sociedades centrales y las
dependientes-, el anlisis no puede desconocer esa caracterstica bsica,
para presentar como una desviacin lo que realmente es una manera de ser.
Entre los conceptos desarrollo y sistema capitalista se produjo tal confu-
sin que se lleg a suponer que para lograr el desarrollo en los pases de la
periferia es necesario repetir la fase evolutiva de las economas de los pases
centrales. Sin embargo, es evidente que el proceso capitalista supuso desde
sus comienzos una relacin de las economas centrales entre ellas y otra
respecto a las perifricas; muchas economas subdesarrolladas -como es el
caso de las latinoamericanas- se incorporan al sistema capitalista desde los
comienzos de la formacin de las colonias y luego de los estados nacionales
y en l permanecen a lo largo de todo su transcurso histrico, pero no debe
olvidarse que lo hacen como economas perifricas.
Los distintos momentos histricos del capitalismo no deben estudiarse,
pues, con el afn de encontrar su repeticin retrasada en los pases de la
periferia, sino para saber cmo se produjo en cada momento particular, la
relacin entre periferia y centro. Son varios los aspectos por analizar uno de
ellos se refiere a los caracteres del capitalismo como sistema econmico
internacional. De otra manera, si en el proceso pueden distinguirse momen-
tos de predominio tales como el capitalismo mercantil, el capitalismo indus-
trial y el capitalismo financiero, no nos corresponde preguntarnos a cul de
estos momentos se aproximan las economas, latinoamericanas en la actua-
lidad, puesto que de hecho no constituyen economas separadas del merca-
do capitalista internacional, sino que es necesario esclarecer que signific en
trminos de estructuras de la economa y estructura social, la relacin de
11
Sobre este punto vase Alain Touraine, Industrialisation et conscience ouvrire
Sao Paulo, en Sociologie du Travail, abril de 1961.
14
dependencia para los pases latinoamericanos durante estos distintos mo-
mentos. Lo mismo sucede con los conceptos. capitalismo competitivo y
capitalismo monoplico que se dan como tendencia en las tres etapas se-
aladas del capitalismo, aunque con mayor acentuacin de uno u otro de los
trminos en cada caso.
Asimismo corresponde al anlisis determinar la significacin de estos con-
ceptos con respecto a los sistemas nacionales dependientes.
Lo expuesto tambin tiene connotaciones histricas de cierta importancia.
Los pases latinoamericanos, como economas dependientes, se ligan en
estas distintas fases del proceso capitalista a diferentes pases que actan
como centro, y cuyas estructuras econmicas inciden significativamente en el
carcter que adopta la relacin. El predominio de la vinculacin con las
metrpolis peninsulares -Espaa o
Portugal- durante el perodo colonial, la dependencia de Inglaterra ms tar-
de y de Estados Unidos por ltimo, tiene mucha significacin. As, por ejem-
plo, Inglaterra, en el proceso de su expansin como economa, exiga en
alguna medida el desarrollo de las economas perifricas, dependientes de
ella, puesto que las necesitaba para abastecerse de materias primas. Re-
quera, por consiguiente, que la produccin de las economas dependientes
logra cierto grado de modernizacin; estas mismas economas, adems,
integraban el mercado comprador de sus productos manufacturados, por lo
que tambin era evidentemente necesario que se diera en ellas cierto dina-
mismo. La economa estadounidense, en cambio contaba con recursos natu-
rales y con un mercado comprador interno que le permita iniciar un desarro-
llo ms autnomo en relacin con las economas perifricas, es ms, en al-
gunos casos la ubicaba en situacin de competencia con respecto a los pa-
ses productores de materias primas. La relacin de dependencia adquiere,
as una connotacin de control del desarrollo de otras economas tanto de la
produccin de materias primas como de la posible formacin de otros centros
econmicos. El papel dinamizador de la economa de Estados Unidos res-
pecto a las economas latinoamericanas en la etapa anterior a la formacin
de los conglomerados actuales, es, por consiguiente, menos importante que
en el caso anteriormente descrito.
Metodolgicamente no es lcito suponer -dicho sea, con mayor rigor- que en
los pases en desarrollo se est repitiendo la historia de los pases desarro-
llados. En efecto, las condiciones histricas son diferentes: en un caso se
estaba creando el mercado mundial paralelamente al desarrollo gracias a la
accin de la denominada a veces bourgeoisie conquerante, y en el otro se
intenta el desarrollo cuando ya existen relaciones de mercado, de ndole
capitalista, entre ambos grupos de pases y cuando el mercado mundial se
presenta dividido entre el mundo capitalista y el socialista. Tampoco basta
considerar las diferencias como desviaciones respecto de un patrn general
de desarrollo, pues los factores, las formas de conducta y los procesos socia-
les y econmicos, que a primera vista constituyen formas desviadas o imper-
fectas de realizacin del patrn clsico de desarrollo deben considerarse ms
bien como ncleos del anlisis destinado a hacer inteligible el sistema
econmico-social.
6. LOS TIPOS DE VINCULACIN DE LAS ECONOMAS NACIONALES
AL MERCADO
Debe tenerse en cuenta que, al romperse el pacto colonial, la vinculacin
entre las economas perifricas y: el mercado internacional asume un carc-
ter distinto, ya que en esta relacin a la condicin de economa perifrica
debe agregarse la nueva condicin de nacin independiente.
La ruptura de lo que los historiadores llaman el Pacto colonial y la primera
expansin del capitalismo industrial europeo son, pues, los rasgos histricos
dominantes en el perodo de formacin de las naciones nuevas en el siglo
XIX. La expansin de las economas centrales industrializadas -primero la de
Inglaterra y ms tarde la de Estados Unidos- no se realiz en el vaco, puesto
que se encontr con sistemas econmicos y sociales ya constituidos por
efecto de la precedente expansin colonial. A partir del perodo de la inde-
pendencia, desde el punto de vista sociolgico, la dinmica de las economas
y de las sociedades recin formadas se presenta a la vez como refleja y co-
mo autctona en la medida en que la expansin del centro encuentra situa-
ciones nacionales que hacen posible distintos tipos de alianza, de resistencia
y de tensin.
El tipo de vinculacin. de las economas nacionales perifricas a las distin-
tas fases del proceso capitalista, con los diversos modos de dominacin que
ste supone implica que la integracin a la nueva fase se realiza a travs de
una estructura social y econmica que, si bien modificada, procede de la
situacin anterior. Sern distintos el modo y las posibilidades de desarrollo de
una nacin que se vincula al sector exportador internacional con un producto
de alto consumo, segn se verifique en el perodo del capitalismo predomi-
nantemente competitivo o en el perodo predominantemente monopolista. De
igual modo sern distintas, comparadas con las colonias de explotacin, las
posibilidades de integracin nacional y de formacin de un mercado interno
en aquellos pases: cuya economa colonial se organiz ms bien como co-
15
lonias de poblacin es decir, formadas sobre la explotacin (controlada por
productores all radicados) de productos que requieren mano de obra abun-
dante. En estos casos, y en el perodo posterior a la independencia., fue ms
fcil la organizacin de un aparato poltico-administrativo interno para promo-
ver y ejecutar una poltica nacional. Adems, la propia base fsica de la
economa -como por ejemplo, el tipo y las posibilidades de ocupacin de la
tierra o -el tipo de riqueza mineral disponible- influir sobre la forma y, las
consecuencias de la vinculacin al mercado mundial posterior al perodo de
formacin nacional.
En cada uno de los tipos de vinculacin posibles, segn esos factores las
dimensiones esenciales que caracterizan la dependencia se reflejarn sobre
las condiciones de integracin del sistema econmico y del sistema poltico.
As, la relacin entre las clases, muy especialmente, asume en Amrica Lati-
na formas y funciones por completo diferentes a las de los pases centrales.
En rpido bosquejo, podra decirse que cada forma histrica de dependencia
produjo un acuerdo determinado entre las clases, no esttico, sino de carc-
ter dinmico. El paso de uno a otro modo de dependencia, considerado
siempre en una perspectiva histrica, debi fundarse en un sistema de rela-
ciones entre clases o grupos generado en la situacin anterior. De este mo-
do, por ejemplo, cuando se rompe la dependencia colonial y se produce el
paso a la dependencia de Inglaterra, sta tiene como sostn social al grupo
de productores nacionales, que por el crecimiento de su base econmica -
crecimiento ya dado en la situacin colonial- estaban en condiciones de sus-
citar un nuevo acuerdo entre las distintas fuerzas sociales gracias al cual
estaban llamados a tener, si no el dominio absoluto, por lo menos una situa-
cin privilegiada. Al pasar de la hegemona de Inglaterra a la de Estados
Unidos entran en juego nuevos factores que encuentran su origen en la si-
tuacin anterior. En efecto, como entonces, junto al crecimiento de los grupos
exportadores se produjo un crecimiento significativo de los sectores urbanos,
y esta nueva acomodacin debi hallarse presente en la relacin con Esta-
dos Unidos. Lo que se quiere sealar brevemente -por ahora es que- si la
nueva forma de dependencia tiene explicaciones exteriores a la nacin, tam-
poco es ajena a ella la relacin interna entre las clases que la hacen posible
y le dan su fisonoma. Fundamentalmente, la dinmica que puede adquirir el
sistema econmico dependiente en el mbito de la nacin, est determinado
-dentro de ciertos lmites- por la capacidad de los sistemas internos de alian-
zas para proporcionarles capacidad de expansin. De esta manera se da el
caso, paradjico slo en apariencia, de que la presencia de las masas en los
ltimos aos haya constituido, a causa de su presin por incorporarse al sis-
tema poltico, en uno de los elementos que ha- provocado el dinamismo de la
forma econmica vigente.
Admitiendo como vlida esa interpretacin se obtendr un marco de la acti-
vidad de las presiones en favor del desarrollo en Amrica Latina que mues-
tra, con respecto a los patrones europeos o norteamericanos, no una desvia-
cin que debe corregirse, sino un cuadro histrico distinto por su situacin
perifrica. El enfrentamiento que resulta de las presiones a favor de la mo-
dernizacin se produce en la actualidad entre las clases populares que inten-
tan imponer su participacin, a menudo en alianza con los nuevos grupos
econmicamente dominantes, y el sistema de alianza vigente entre las clases
predominantes en la situacin anterior.
En la fase inicial de este proceso los grupos industriales aparecan en algu-
na medida en una situacin marginal. Sin embargo, por el hecho de formar
parte de los nuevos sectores urbanos, su papel alcanza cierta importancia
porque de hecho, en este conglomerado, constituyen el nico grupo que po-
see una base econmica real, aunque sta no sea decisiva si la referimos a
la totalidad del sistema econmico vigente y a pesar tambin de su carcter
coyuntural. Por ser el grupo industrial el que plantea la posibilidad de absor-
ber en forma productiva a los sectores urbanos populares, se sita en un
lugar estratgico que le permite establecer trminos de alianza o compromiso
con el resto del sistema social vigente y ello explica su importancia en el pe-
riodo posterior a la crisis del sistema agroexportador.
7. PERSPECTIVAS PARA UN ANLISIS INTEGRADO DEL DESARRO-
LLO
En sntesis, reconociendo la especificidad de las distintas formas de com-
portamiento, el anlisis sociolgico trata de explicar las aparentes desviacio-
nes a travs de la determinacin de las caractersticas estructurales de las
sociedades subdesarrolladas y mediante un trabajo de interpretacin. No es
exagerado afirmar que es necesario un esfuerzo de anlisis a fin de redefinir
el sentido y las funciones que, en el contexto estructural de la situacin de
subdesarrollo tienen las clases sociales y las alianzas que ellas establecen
para sustentar una estructura de poder y generar la dinmica social y
econmica.
Las dos dimensiones del sistema econmico, en los pases en proceso de
desarrollo, la interna y la externa, se expresan en el plano social, donde
adoptan una estructura que se organiza y funciona en trminos de una doble
conexin segn las presiones y vinculaciones externas y segn el condicio-
16
namiento de los factores internos que inciden sobre la estratificacin social.
La complejidad de la situacin de subdesarrollo da lugar a orientaciones va-
lorativas que, aun siendo contradictorias., coexisten. Parecera que se produ-
cen a la vez ciertas situaciones en las cuales la actividad de los grupos socia-
les corresponde a las pautas de las sociedades industrializadas de masas y
otras en las que tienen preponderancia las normas sociales tpicas de las
situaciones de clase y hasta de las situaciones estamentales.
La interpretacin general aqu sostenida subraya que esta ambigedad es
tpica de la situacin de subdesarrollo y que, por lo tanto, es necesario elabo-
rar conceptos y proponer hiptesis que la expresen y permitan comprender el
subdesarrollo bajo esa perspectiva fundamental. sta expresa la contradic-
cin entre la nacin concebida como una unidad social relativamente aut-
noma (lo que obliga, por lo tanto, a referirse de manera constante a la situa-
cin interna de poder) y el desarrollo como proceso logrado o que se est
logrando, a travs de vnculos de nuevo tipo con las economas centrales,
pero en cualquier caso, bajo las pautas definidas por los intereses de aqu-
llas.
La perspectiva en que nos colocamos pone en tela de juicio precisamente
lo que se acepta como necesario en la concepcin usual del anlisis de las
etapas del desarrollo. En efecto, las transformaciones sociales y econmicas
que alteran el equilibrio interno y externo de las sociedades subdesarrolladas
y dependientes son procesos polticos que, en las condiciones histricas
actuales, suponen tensiones que no siempre ni de modo necesario contienen
en s mismas soluciones favorables al desarrollo nacional. Tal resultado no
es automtico y puede no darse; lo que equivale a afirmar que el anlisis del
desarrollo social supone siempre la posibilidad de estancamiento y de hete-
ronoma. La determinacin de las posibilidades concretas de xito depende
de un anlisis que, no puede ser slo estructural, sino que ha de comprender
tambin el proceso en el que acten las fuerzas sociales en juego, tanto las
que tienden a mantener el statu quo como aquellas otras que presionan para
que se produzca el cambio social. Exige asimismo la determinacin de las
orientaciones valorativas o ideologas que se vinculan a las acciones y a los
movimientos sociales. Como estas fuerzas estn relacionadas entre ellas y
expresan situaciones de mercado con diversas posibilidades de crecimiento,
el anlisis slo se completa cuando se logra que el nivel econmico y el nivel
social tengan sus determinaciones recprocas perfectamente delimitadas en
los planos interno y externo.
III. SITUACIONES FUNDAMENTALES. EN EL PERIODO DE EXPAN-
SIN HACIA AFUERA
La perspectiva adoptada en este ensayo requiere analizar tanto las condi-
ciones como las posibilidades de desarrollo y de consolidacin de los esta-
dos nacionales latinoamericanos segn como los grupos sociales locales
lograron establecer su participacin en el proceso productivo y consiguieron
definir formas de control institucional capaces de asegurarla. En trminos
clsicos, esta problemtica se expresara diciendo que la creacin de los
estados nacionales, y el control de las economas locales, implican que las
asociaciones de intereses de las clases y grupos econmicamente orienta-
dos establezcan formas de autoridad y poder de tal modo que constituyan un
orden legtimo; y que en torno de ste se logre el consentimiento y la obe-
diencia de las clases, grupos y comunidades excluidas del ncleo hegemni-
co formado por la asociacin de intereses. Las precedentes consideracio-
nes suponen que para explicar el desarrollo se hace necesario superar la
idea de que las bases materiales el sistema productivo- `que sirvieron de
apoyo para la obtencin de los fines econmicos a que aspiraban los grupos
y clases que controlaban la produccin, podan asegurar por s mismas -o
por los cambios que las condiciones del mercado mundial provocaron en las
bases mantenidas la transformacin automtica del sistema de poder, dando
lugar as a la democratizacin de las estructuras sociales. Se destaca as el
hecho de que las formas asumidas por las relaciones entre el sistema
econmico y el sistema de poder a partir del perodo de implantacin de los
estados nacionales independientes dieron origen a posibilidades distintas de
desarrollo y autonoma para los pases latinoamericanos, conforme a sus
situaciones peculiares.
En este sentido, a fin de comprender las situaciones presentes, de cuya
problemtica partimos, se requiere el anlisis, por somero que sea, de las
situaciones histricas que explican cmo las naciones americanas se vincu-
lan al sistema mundial de poder y a la periferia de la economa internacional.
En lneas generales es posible distinguir tres formas, de relacin de las
reas coloniales con las metrpolis
12
, a partir del modo como se constituy el
mundo perifrico dentro del sistema colonial de produccin y dominacin:
las colonias de poblacin, las colonias de explotacin y las reservas territoria-
les prcticamente inexplotadas.
12
Dentro de los lmites y de los objetivos de este trabajo no es posible ni necesario
discutir en forma minuciosa la fase de colonizacin.
17
Es evidente que la forma que adquiri la incorporacin del mundo colonial a
los centros metropolitanos estuvo condicionada por la base econmica de
produccin que en cada caso se implantaba. En general, la ocupacin exten-
siva de la regin, con la consecuente dispersin geogrfica, se dio en las
colonias agropecuarias; la organizacin de factoras estuvo presente en las
explotaciones de recursos naturales, minerales o forestales; en cuanto al
virtual mantenimiento de reas inexplotadas, esto se da en funcin de los
intereses estratgicos metropolitanos y de una poltica de reserva de recur-
sos para incorporaciones futuras.
Con la ruptura del pacto colonial esto es, cuando la comercializacin de
los productos coloniales dej de hacerse a travs de los puertos y aduanas
ibricas para ligarse directamente a Inglaterra, la formacin de las naciones
en Amrica Latina se hizo posible a, travs de grupos sociales locales cuya
capacidad para estructurar un sistema local de control poltico y econmico
vari justamente en funcin del proceso histrico de su constitucin en el
perodo colonial. En todos los casos el problema de la organizacin nacional
consista:
1. En mantener bajo control local el sistema productivo exportador hereda-
do del sistema colonial, que constitua el vnculo principal con el exterior y la
actividad econmica fundamental.
2. En disponer, de un sistema de alianzas polticas entre los varios sectores
sociales y econmicos de las antiguas colonias que permitiera, al grupo que
aseguraba las relaciones con el exterior, -con el mercado internacional y
naturalmente con los estados nacionales de los pases centrales-, un mnimo
de poder interno para que la nacin pudiera adquirir estabilidad y se constitu-
yera como expresin poltica de la dominacin econmica del sector produc-
tivo-exportador.
Como es natural, el proceso de formacin nacional pudo darse con mayo-
res posibilidades de xito en el caso de las colonias que se haban organiza-
do como base agrcola de la economa metropolitana. En efecto, tales pose-
siones no slo fueron organizadas en torno a productos coloniales -azcar,
caf, cacao,. etc.-, indispensables para las economas centrales, y de los
cuales por razones diversas -climticas, tecnolgicas, etc.- no les era posible
autoabastecerse, lo que garantizaba a las antiguas colonias continuidad del
mercado, sino tambin porque en ese tipo de colonias se constituy una lite
econmica y poltica criolla que se apoyaba en el sistema productivo local y
era ms o menos idnea para manejar un aparato estatal.
La formacin nacional basada en las antiguas colonias de explotacin -
como en las reas mineras- o en regiones marginales a la corriente principal
del mercado colonial tuvo menores posibilidades de xito en el siglo XIX. En
muchos casos la organizacin poltica se logr como consecuencia de las
dificultades que
Espaa debi enfrentar para el nuevo arreglo de fuerzas dominantes en el
escenario mundial. En algunos otros casos la constitucin de unidades polti-
cas se debi a la distribucin de zonas de influencia entre Inglaterra y Esta-
dos Unidos, que se servan de oligarquas locales, sin efectiva expresin
econmica en el mercado mundial, para consolidar nuevas naciones.
De todas maneras los lmites nacionales no coincidan con las reas
econmica y socialmente desarrolladas de inicios del siglo XIX e integradas
al mundo exterior Antes bien, el proceso de formacin nacional se dio de tal
modo que, aun en el caso de colonias que posean una economa exportado-
ra local ms o menos slida, sta dependa para su funcionamiento de secto-
res econmicamente marginales al mercado externo. Dichos sectores, no
obstante, se mantenan en relacin con el mercado externo, ya sea porque
constituan la base de la economa de consumo interno - mandioca, trigo,
maz, etc.- o aseguraban productos esenciales para el funcionamiento- de las
economas exportadoras -mulas, charque, etc. o porque se entroncaban en
forma complementaria al sector exportador, como en el caso de la economa
ganadera respecto a los sectores de comercializacin de carne exportable.
La ruptura del pacto colonial y la formacin de los estados nacionales impli-
ca, por lo tanto, un nuevo modo de ordenacin de la economa y de la socie-
dad local en Amrica Latina. A travs de l, los grupos que controlaban el
sector productivo-exportador de las economas locales tuvieron que asegurar
vinculaciones y definir relaciones poltico-econmicas nuevas en un doble
sentido: reorientando las vinculaciones externas en direccin a los nuevos
centros hegemnicos, y constituyendo internamente un sistema de alianzas
con oligarquas locales que no estaban directamente integradas al sistema
productivo-comercializador o financiero vuelto hacia afuera.
1. CONTROL NACIONAL DEI SISTEMA PRODUCTIVO
Este proceso no se dio en forma homognea en la historia de los pases la-
tinoamericanos ni se produjo sin obstculos. Sin embargo, las declaraciones
de independencia fueron seguidas en todas las unidades polticas de la re-
gin por una fase de luchas agudas entre los varios grupos locales. A travs
de esas luchas que caracterizan el perodo denominado anrquico de las
historias nacionales se fueron definiendo las alianzas a que hicimos referen-
cia ms arriba y se delinearon los mercados nacionales, as como los lmites
18
territoriales donde se afirm la legitimidad o la eficacia del orden establecido
por los grupos hegemnicos. Con ese propsito, los grupos que forjaron la
independencia recuperaron sus vinculaciones con el mercado mundial y con
los dems grupos locales. Se perfila entonces una primera situacin de sub-
desarrollo y dependencia dentro de los lmites nacionales.
Prescindiendo del curso concreto de este proceso en los varios pases
constituidos en el siglo XIX, se podra caracterizar esta situacin y las posibi-
lidades de xito nsitas en ella en funcin de los siguientes elementos:
a] Desde el punto de vista del conjunto del sistema capitalista mundial -
cuyo centro hegemnico constitua
Inglaterra-, se relacionaba con la periferia a travs de la necesidad de abas-
tecimiento de materias primas. La dinmica de la expansin industrial inglesa
no reposaba necesariamente en la inversin de capitales productivos en la
periferia, sino en asegurar su propio abastecimiento de productos primarios.
Por dicho motivo, y con relacin a Amrica Latina, el capitalismo europeo del
siglo XIX se caracteriz como un capitalismo comercial y financiero: las in-
versiones se orientaban principalmente hacia los sectores que las economas
locales no estaban en condiciones de desarrollar; expresin de esta poltica
fue el sistema de transportes. Y aun en este sector, se tradujo en el finan-
ciamiento de emprstitos para la realizacin de obras locales, garantizados
por el Estado, ms que en inversiones directas. El centro hegemnico contro-
laba fundamentalmente la comercializacin de la periferia, aunque no sustitu-
a a la clase econmica local que hered de la colonia su base productiva. La
nica excepcin de importancia refirese a la explotacin minera, pero aun
en este caso coexistieron los propietarios locales y los inversionistas extran-
jeros.
b] D lo que llevamos dicho se infiere que la ruptura del pacto colonial per-
mita el fortalecimiento los grupos productores nacionales, puesto que el
nuevo polo hegemnico no interfera y ms an, en cierto casos, hasta poda
estimular la expansin del sistema productivo local. Este fortalecimiento de-
penda de la capacidad de los productores locales para organizar un sistema
de alianzas con las oligarquas locales que hiciese factible el Estado nacio-
nal. Las probabilidades de xito para imponer un orden nacional, estuvieron
condicionadas tanto por la situacin de mercado regida por el grupo que
controlaba las exportaciones monopolio de los puertos, dominio del sector
productivo fundamental, etc.-, como por la capacidad de algunos sectores de
las clases dominantes de consolidar un sistema poltico de dominio. En este
sentido la organizacin de una administracin y de un ejrcito nacional, no
local o caudillesco, fue decisiva para estructurar el aparato estatal y permitir
la transformacin de un poder de facto en una dominacin de jure, proceso
que alcanzaron, en pocas diversas, con mayor o menor similitud, Portales
en Chile, Rosas en Argentina y la Regencia en Brasil, para citar slo algunos
ejemplos.
El mayor o menor xito de las economas nacionales en esta situacin de-
penda, desde el punto de vista econmico de: 1] la disponibilidad de un pro-
ducto primario capaz de asegurar, transformar y desarrollar el sector expor-
tador heredado de la colonia; 2] abundante oferta de mano de obra; y 3] dis-
ponibilidad de tierras apropiables. De estos elementos, los dos ltimos consti-
tuyen los factores productivos esenciales para la formacin directa de capita-
les, puesto que la accin de los empresarios sobre ellos les permita capitali-
zar independientemente de las decisiones de ahorro.
Es fcil comprender, en estas circunstancias, que el problema de la expan-
sin de la economa exportadora era a nivel local menos econmico que
poltico. E efecto, asegurar la apropiacin de la tierra y el dominio de la mano
de obra -por medio de la esclavitud de la inmigracin o, en las antiguas colo-
nias ms densamente pobladas, oponiendo obstculos a la integracin de la
mayora de los antiguos colonos al sistema de propiedad-, constituan los
problemas bsicos para los grupos locales dominantes. A fin de lograr el
xito en esta tarea -era fundamental pactar con los grupos de propietarios
marginales al sistema exportador, de tal modo que asegurasen el orden en
los latifundios improductivos, o de escasa productividad que constituan sus
dominios. As, no slo se haca factible el control poltico nacional que el gru-
po exportador, dada la precaria administracin disponible, no habra tenido
medios tcnicos para ejercer de otra manera, sino que al mismo tiempo se
impeda el acceso a la propiedad a los colonos pobres, a los inmigrantes o a
los libertos en las reas esclavistas, etctera.
De este modo queda puesta de manifiesto la relacin entre el grupo mo-
derno, constituido por los sectores de la economa exportadora, y el grupo
tradicional. Si es cierto que los primeros constituan el sistema nacional en
torno a sus intereses, no lo es menos que de sus propios objetivos surga
una alianza con los segundos. Sin embargo, las diferencias entre ambos
grupos no desaparecen con esta alianza las oligarquas locales lucharon
muchas veces contra la hegemona de los grupos exportadores para asegu-
rarse una mejor participacin en la distribucin de la renta.
13
Sin embargo, el
perfil de la estructura nacional de dominacin slo se comprende cuando se
13
Recurdese la guerra de los Farrapos entre los ganaderos productores de charque
del sur de Brasil y el Imperio, as como las luchas entre las provincias y Buenos Aires.
19
concibe a los grupos de exportadores -plantadores, mineros, comerciantes y
banqueros-, ejerciendo un papel vital entre la economa central y los tradi-
cionales sectores agropecuarios. Ese sistema quedara puesto de manifiesto
a travs de las funciones del aparato estatal, donde se hace evidente el pac-
to, entre los grupos dominantes de cuo modernizador y los grupos dominan-
tes de cariz tradicional, con lo que se evidencia la ambigedad de las institu-
ciones polticas nacionales. Estas obedecern siempre a una doble inspira-
cin, la de los grupos modernizadores, a que da el propio sistema econmi-
co exportador y la de los intereses oligrquicos regionales; estos ltimos
suelen oponerse a que el paternalismo dominante se transforme en un buro-
cratismo ms eficaz. En el plano poltico, la historia de los pases latinoame-
ricanos tambin encierra contradicciones entre ambos sectores dominantes.
Estas contradicciones se acentan en la medida en que, ya entrado el siglo
xx, el xito del modelo exportador de integracin a la economa, mundial
permiti que en algunos pases se sumasen a la economa nacional nuevos
sectores, como el urbano-industrial, el comercial urbano y el de servicios.
Desde entonces, las clases medias empezaron a propiciar reformas en el
orden poltico, actitud que permita la eclosin de las .divergencias entre los
grupos dominantes.
14
En trminos generales, la situacin descrita implica condiciones bien defini-
das de integracin del sistema poltico y el sistema econmico, cuyos princi-
pales rasgos son los siguientes:
a] El control del proceso productivo se da en el mbito de la nacin perifri-
ca en un doble sentido: i] como los estmulos del mercado internacional de-
penden de las polticas nacionales en cuanto a los productos de exporta-
cin, las decisiones de inversin pasan por un momento de deliberaciones
internas de las que resulta la expansin o la retraccin de la produccin; ii]
ello significa que el capital encuentra su punto de Partida y su punto final en
el sistema econmico interno.
15
Esa segunda condicin de control, relaciona-
da con la primera (poltica de inversiones) es fundamental para obtener una
relativa autonoma de decisiones de produccin, porque representa la posibi-
lidad de existencia real de grupos empresariales locales.
14
Esas divergencias, lejos de constituirse en oposiciones fundamentales, se atenan
cuando en el juego poltico surgen los llamados sectores popularesque virtualmente
podran amenazar el orden establecido.
15
Como antes se explic, ese tipo de produccin se basaba en la formacin directa de
capital, nica circunstancia en que era posible desarrollar una economa controlada
nacionalmente. Vase Celso Furtado, Development and Stagnation in Latin America:
A Structural Approach, New Haven, Conn., Yale University, 1965.
b] Sin embargo, la comercializacin de los productos de exportacin de-
pende de condiciones (precios, cuotas, etc.) impuestas en el mercado inter-
nacional por quienes lo controlan a partir de las economas centrales.
c] La viabilidad de la integracin econmica de las economas locales -al
mercado mundial como economas dependientes, pero en desarrollo, se re-
laciona estrechamente con la capacidad del grupo productor criollo para re-
orientar sus vnculos polticos y econmicos en el plano externo y en el plano
interno. i] En el plano externo las condiciones de negociacin son determina-
das por el sector financiero y comercial de las economas centrales y sus
agentes locales, lo que supone la reorientacin del aparato comercializador
de las. economas locales de tal modo que liquiden los intereses coloniales
en beneficio de los nuevos ncleos dinmicos del capitalismo que emerge,
con la consiguiente alteracin de las alianzas polticas internacionales. ii] En
el plano interno se establece bsicamente el orden nacional y se crea un
Estado a travs de luchas y alianzas con las oligarquas excluidas del sector
exportador, o que desempeaban en l un papel secundario. Se forma as
una alianza entre lo que sociolgicamente se podra llamar la plantacin o
la hacienda moderna, con su expresin urbana y sus grupos comerciales y
financieros, y la hacienda tradicional. Fueron sas las dos formas bsicas
de la estructura social, que durante el perodo comprendido entre el fin de la
anarqua (1850) y la crisis del modelo de crecimiento hacia afuera (1930),
constituyen los pilares de la organizacin social y poltica de los pases incor-
porados al mercado mundial a travs del control nacional de las mercancas
de explotacin.
2. LAS ECONOMAS DE ENCLAVE
Los grupos econmicos locales no siempre pudieron mantener su control o
su predominio sobre el sector productivo. En efecto, en determinadas cir-
cunstancias, la economa de los pases latinoamericanos tambin se incor-
por al mercado mundial a travs de la produccin obtenida -por ncleos de
actividades primarias controlados en forma directa desde fuera. Esa situacin
se produjo en condiciones distintas, y con efectos sociales y econmicos
diversos segn el grado de diferenciacin y de expansin lograda inicialmen-
te por las economas nacionales.
Parece que el caso ms general de formacin de enclaves en las econom-
as latinoamericanas expresa un proceso en el cual los sectores econmicos
controlados nacionalmente, por su incapacidad para reaccionar y competir en
la produccin de mercancas que exigan condiciones tcnicas, sistemas de
20
comercializacin y capitales de gran importancia fueron paulatinamente des-
plazados.
En un polo opuesto, sin embargo, se dieron situaciones en las cuales el
proceso de formacin de enclaves estuvo directamente en funcin de la ex-
pansin de las economas centrales; as ocurri en pases donde los grupos
econmicos locales slo haban conseguido organizar una produccin incor-
porada apenas marginalmente al mercado mundial, como fue el caso de las
naciones continentales del Caribe.
En los dos casos, sin embargo, el desarrollo econmico basado en encla-
ves pasa a expresar el dinamismo de las economas centrales y el carcter
que el capitalismo asume en ellas con independencia de la iniciativa de los
grupos locales. Tambin en ambos casos, aunque en distinta forma, los en-
claves productores llegaron a ordenar el sistema econmico nacional y a
imprimirle caractersticas comunes. En efecto, a partir del momento en que el
sistema productor local ya no puede crecer independientemente de la incor-
poracin de tcnicas y capitales externos,
16
o de su subordinacin a sistemas
internacionales de comercializacin, el dinamismo de los productores locales
comienza a carecer de significacin en el desarrollo de la economa nacional.
En esas condiciones, los productores locales pierden en gran parte la posibi-
lidad de organizar dentro de sus fronteras un sistema autnomo de autoridad
y de distribucin de recursos. Como ya vimos, tal situacin se produjo en
forma ms aguda cuando en el sistema capitalista mundial se reorientaron
las formas de relacin entre la periferia y el centro. Entonces el control finan-
ciero y comercial -que hasta fines del siglo XIX caracterizaba al capitalismo
europeo fue sustituido por formas de accin econmica que orientaban las
inversiones hacia el Control de los sectores de produccin del mundo perif-
rico considerados importantes, real o potencialmente, para las economas
centrales. Tambin en esta fase, la relativa autonoma del nuevo centro
hegemnico mundial -la economa norteamericana- con respecto a muchos
productos primarios y su empuje inversionista, limitaron la expansin de las
economas latinoamericanas ligadas al comercio mundial por intermedio del
mercado norteamericano ms de lo que haba ocurrido con las economas
vinculadas al sistema importador europeo.
Econmicamente, la incorporacin al mercado mundial del sistema expor-
tador de estos pases a travs del impulso dinmico de enclaves externos
16
Recurdese que la base de la expansin nacional basaba sus posibilidades en la
produccin directa de capitales mediante el aprovechamiento de la tierra y la fuerza de
trabajo disponibles.
supuso, en la economa local, la formacin de un sector moderno, que era
una especie de prolongacin tecnolgica y financiera de las economas cen-
trales. En la medida en que las economas locales tendieron a organizarse en
torno a este tipo de sistema productivo, presentaron. en grado elevado carac-
tersticas que hacan compatible un relativo xito del sistema exportador con
una gran especializacin de la economa y fuertes salidas de excedentes. En
estos casos, el xito del crecimiento hacia afuera no siempre logr crear un
mercado, interno, pues llev a la concentracin de ingresos en el sector de
enclave.
En estas situaciones de enclave, cabe distinguir dos subtipos: el enclave
minero y las plantaciones. La diferencia entre ellos, radica en que las tcni-
cas y las condiciones de produccin de ambos tienen consecuencias distin-
tas por lo que a la utilizacin de mano de obra se refiere, a la productividad
alcanzada y al grado de concentracin de capital requerido. As como en el
enclave tipo plantacin se emplea mucha mano de obra y puede darse poca
concentracin de capital, en los enclaves mineros es reducido el nivel de
ocupacin y elevada la concentracin de capital, aunque, en ambos casos, el
enclave presenta cierta tendencia a un bajo nivel de distribucin del ingreso
desde el punto de vista de la economa nacional. En el enclave minero, hay
expansin de la produccin, pero existe una tendencia favorable a pagar
salarios diferenciados en beneficio del sector obrero especializado, sin afec-
tar al sector de la economa orientada hacia el mercado interno. En el encla-
ve agrcola, en cambio, la expansin y la modernizacin de la economa lleva
a ocupar las tierras disponibles -afectando la economa de subsistencia y
hasta la produccin para el mercado interno- sin que existan presiones acen-
tuadas en demanda de un elevamiento de los salarios, pues en este caso se
necesitar ms mano de obra no calificada, la que siempre suele ser abun-
dante.
De ah que las consecuencias polticas y sociales de las dos situaciones
estn condicionadas de manera diferente.
Desde el punto de vista del sistema social y poltico, el desarrollo a travs
del enclave econmico tiene consecuencias distintas de las que se daban en
el modelo de desarrollo basado en el control nacional del sistema productor.
Las alianzas entre los grupos y clases que lo hicieron posible expresan asi-
mismo las caractersticas que este tipo de desarrollo acenta en la estructura
local de dominacin y, en sus vinculaciones con el exterior.
En: este sentido es preciso distinguir inicialmente las dos situaciones pola-
res en que se dio el proceso de enclave de las economas latinoamericanas
que siguieron este modelo: por un lado, la existencia previa de un grupo ex-
21
portador nacional que perdi el control del sector y, se incorpor al mercado
mundial a travs del enclave; por el otro, el caso en que prcticamente el
desarrollo de la produccin para la exportacin en gran escala fue resultado
directo de la formacin de enclaves. En esta ltima situacin, los enclaves
coexisten con sectores econmicos locales de reducida gravitacin en el
mercado, controlados por oligarquas tradicionales, que carecan de impor-
tancia como productores capitalistas. En ambos casos, los problemas que se
presentaban desde el punto de vista nacional eran como en la situacin an-
tes descrita, el de la definicin de las bases y condiciones de continuidad en
la estructura local de dominacin y el de la determinacin de los lmites de
participacin de los grupos que la constituan en el sistema productivo de
nuevo tipo que representaban los enclaves. De igual modo, tambin en cual-
quiera de los dos casos, las alianzas polticas requeridas tenan doble vincu-
lacin con el sector externo, representado por las compaas inversoras; con
el sector interno en la medida en que algn grupo, por s solo o aliado con
otros lograba constituir un sistema de poder y dominacin lo bastante fuerte y
estable para pactar con el sector externo las condiciones en las cuales se
aceptara nacionalmente la explotacin econmica de los enclaves. En la
determinacin de esas condiciones, las posibilidades de autonoma relativa
de los sectores internos frente a los sectores externos difieren en las dos
variantes tpicas de formacin de los enclaves a las que se hizo referencia
ms arriba.
La existencia previa de una economa exportadora local de importancia
permita a los grupos dirigentes nacionales una tctica de repliegue hacia
algunos sectores productivos y una poltica ms agresiva en las concesiones
(impuestos, reinversin obligatoria de las ganancias, etc.), todo esto en me-
dida histricamente variable segn las condiciones del mercado y el grado de
cohesin poltica interna logrado por las clases dominantes locales. En el otro
caso, la debilidad de las oligarquas tradicionales las dejaba ms desampa-
radas frente a los sectores externos transformndolas muchas veces en
grupos patrimonialmente ligados a la economa de enclave en la medida en
que la propia direccin de la administracin nacional pasaba a depender de
la renta generada por el sector econmico controlado externamente.
Cuando los grupos dominantes nacionales pudieron mantener, por lo me-
nos en parte, el control del proceso productivo, y dentro del propio sistema
establecieron formas de alianza o enfrentamiento con los sectores externos,
el desarrollo histrico asumi caractersticas en las cuales los condicionantes
de la primera situacin aqu descrita -desarrollo hacia afuera con control na-
cional del sistema productivo-, tuvieron expresiones distintas. Los grupos
comerciales y financieros nacionales en este caso, parecen asumir un papel
ms acentuado en cuanto sirviesen de enlace con el sector externo, ya que
los agropecuarios y mineros habran perdido significacin en la medida en
que su accin econmica se limitaba a satisfacer la demanda del mercado
interno. Por otra parte, con frecuencia fue posible orientar la actividad de los
sectores de las clases dominantes hacia el ejercicio de funciones ms polti-
cas y administrativas que econmicas, pues el sistema de alianzas de los
grupos y clases a que ya se hizo referencia fortaleci a menudo las funciones
reguladoras del Estado, crendose as una importante burocracia mantenida
gracias a los impuestos cobrados al sector enclave. En los casos de mayor
xito del modelo de exportacin hacia afuera a travs de enclaves, alrededor
de la burocracia pblica se fue formando una clase media de tipo burocrtico
que, junto con las oportunidades de empleo creadas por los sectores impor-
tador y financiero, constitua el germen de las clases medias tradicionales -
esto es, no surgidas de la expansin del sector industrial, moderno- en aque-
llos pases latinoamericanos que se desarrollaron segn este tipo de patro-
nes.
En los pases que carecieron de una clase productora con posibilidades o
capacidades que le permitieran redefinir su posicin en la estructura produc-
tiva requerida por los enclaves, los grupos dominantes locales, como hemos
visto, se limitaron a un papel secundario en el sistema productivo. En ese
caso, los trazos descritos ms arriba se diluyen de tal modo que el perfil de la
estructura social aparece constituido slo por una masa de asalariados -
menor o mayor segn sean las economas mineras o agrarias- y por una
reducida oligarqua que logra controlar el aparato burocrtico y militar, junto a
un sistema de latifundio improductivo, a su vez controlado indirectamente por
la misma oligarqua y directamente por caciques locales.
Puede decirse, en sntesis, que en las economas internas al mercado
mundial a travs de enclaves, abstraccin hecha de la permanencia de gru-
pos econmicos nacionales de cierto relieve, los sistemas econmico y polti-
co se interrelacionan de la siguiente manera:
a] la produccin es una prolongacin directa de la economa central en un
doble sentido: puesto que el control de las decisiones de inversin depende
directamente del exterior, y porque los beneficios generados por el capital
(impuestos y salarios) apenas pasan en su flujo de circulacin por la nacin
dependiente, yendo a incrementar la masa de capital disponible para inver-
siones de la economa central.
b] no existen realmente conexiones con la economa local -con el sector de
subsistencia o con el sector agrcola vinculado al mercado interno-, pero s
22
con la sociedad dependiente, a travs de canales como el sistema de poder,
porque ella define las condiciones de la concesin.
c] desde el punto de vista del mercado mundial, las relaciones econmicas
se establecen en el mbito de los mercados centrales.
IV. DESARROLLO Y CAMBIO SOCIAL EN EL MOMENTO DE TRANSI-
CIN
Las economas latinoamericanas que se integraron al mercado mundial, por
intermedio de una u otra de las dos modalidades bsicas aqu reseadas
consiguieron crecer gracias al impulso dinmico de la demanda externa y, en
cierta medida, lograron diversificarse. Asimismo, la estructura de esas socie-
dades se diferenci con ritmo lento aunque continuo. Nuevos grupos sociales
se fueron constituyendo al lado de los que se vincularon ms directamente a
la economa exportadora, aadiendo, de esa forma, aspectos nuevos. al en-
frentamiento de intereses econmicos y polticos.
En efecto, como se vio en los captulos anteriores, sera apresurado supo-
ner que durante el siglo XIX, cuando se consolida el modelo de desarrollo
basado en la exportacin de productos primarios, slo hubo predominio de
los sectores agrario, minero o ganadero. No slo la posibilidad de formacin
de las economas exportadoras implic tambin la creacin de sectores fi-
nancieros y mercantiles importantes, sino que incluso propici -en mayor o
menor grado segn los distintos pases- la aparicin en sus inicios de una
economa urbano-industrial. De esta suerte los movimientos sociales, las
orientaciones y las alianzas polticas que hacan viable el sistema exportador
desde el siglo XIX, expresaban las estrategias de diversos grupos vinculados
en formas variables al proceso productivo: como latifundistas, capitalistas
agrarios, explotadores de minas, comerciantes, banqueros, etc. Para la com-
prensin de los cambios ocurridos en el perodo que aqu llamamos de tran-
sicin parece evidente que tuvieron la significacin estratgica de las distin-
tas formas y relaciones entre esos grupos en cada pas. En efecto, por per-
odo de transe entender el. proceso histrico-estructural en virtud del cual la
diferenciacin de la misma economa exportadora cre las bases para que en
la dinmica social y poltica empezaran a hacerse presentes, adems de los
sectores sociales que hicieron posible el sistema exportador, tambin los
sectores sociales imprecisamente llamados medio. El surgimiento de stos
y las formas peculiares que adquieren -grmenes de una incipiente burgues-
a industrial con los correspondientes grupos profesionales de base tcnica
burocracia, civil y militar, capas de empleados, etc.- depender, como es
obvio de las formas peculiares por las que se organiz el sistema exportador
y variarn histricamente en cada pas de la regin. Ello, no obstante, en
general es posible apreciar que durante las tres primeras dcadas del siglo
XX adquieren gravitacin -desigual para cada modalidad de estructura so-
cioeconmica- nuevos grupos sociales.
En este sentido, la hiptesis que en este trabajo se expone al respecto
postula que los patrones de integracin social y los tipos de movimientos
sociales, por intermedio de los cuales se fue diferenciando la vida poltica y el
perfil de las sociedades latinoamericanas, asumieron connotaciones distintas
conforme se tratase de pases en los que fue posible mantener el control
nacional del sistema exportador o, por el contrario, en aquellos donde la eco-
noma de enclave prevaleci en la fase de crecimiento hacia afuera.
Por otro lado, la reaccin al sistema que supone el enclave por parte de los
grupos locales que controlaban la economa permiti, en ciertos pases, una
poltica de repliegue que trataba de mantener el control de parte del sistema
productivo y, a la vez, de avance poltico en el sentido de que por intermedio
de la misma burguesa mercantil-financiera o rural se alcanz el acuerdo
bsico con los sectores del enclave. En otros pases la debilidad misma del
sistema exportador expuesto a la presin de los grupos inversores interna-
cionales no permiti, sino en forma muy dbil, la referida poltica de replie-
gue, y acomodacin. De actores del proceso productivo pasaron a gestores
de las empresas extralimitndose as el alcance econmico, del sector na-
cional al control regional de la produccin agrcola o minera destinada al
mercado interno.
Esas distintas caractersticas influyeron a su vez sobre las posibilidades y la
forma como los pases de Amrica Latina trataron inicialmente de organizar
su economa aadiendo al impulso dinmico externo los estmulos del mer-
cado interno. Y, por supuesto, la dinmica de los grupos sociales expresa y
hace posible esos distintos patrones.
Los aspectos comunes de cualquier situacin de su desarrollo y dependen-
cia estn presentes, como es obvio, tanto en las economas cuyo sistema
productivo pudo ser controlado dentro de los marcos nacionales como en las
economas de enclaves con sus matices, y forman el trasfondo de la situa-
cin perifrica. En ese sentido, no hay que restar importancia al hecho de
que la crisis del modelo de crecimiento hacia afuera en sus aspectos econ-
micos se gener en el exterior provocada por la disminucin del impulso
dinmico de la demanda externa, ocasionada por las crisis y reorientaciones
del comercio mundial. De igual modo, los estmulos para la produccin inter-
na de los productos antes procedentes del exterior se acentan por los mis-
23
mos factores y por las guerras mundiales, como lo han sealado, con insis-
tencia anlisis econmicos suficientemente conocidos sobre las condiciones
de industrializacin en Amrica Latina.
Sin embargo, la interpretacin que aqu se propone destaca -sin negar, na-
turalmente, la importancia de la crisis econmica mundial para la economa
latinoamericana- que polticamente el sistema de dominacin oligrquica
empez a deteriorarse antes de la crisis econmica mundial y que la forma
como se manifest la reorganizacin del sistema poltico-social vari en fun-
cin de dos rdenes distintas de determinaciones sociales y polticas:
1] Las diversas posibilidades de superacin de la crisis poltico-social que
se presentaron, respectivamente, en las sociedades estructuradas a partir de
un ordenamiento econmico social de tipo enclave, o por el contrario, en
funcin de un ordenamiento en el cual la burguesa financiera-
agroexportadora local tena el control del sistema productivo.
2] En cada una de esas dos situaciones bsicas, a su vez, la diferenciacin
interna del sistema productivo y el fraccionamiento de los grupos sociales, en
cada pas de Amrica Latina, abra perspectivas diferentes para la formacin
todava dentro de los cauces generales del sistema exportador de nuevas
alianzas entre los grupos sociales. El xito y las posibilidades variables de
esas alianzas explican el mayor o menor grado de persistencia del orden
constituido exportador, o por el contrario, indica el momento y las formas de
la transicin del sistema exportador hacia las sociedades en las cuales los
grupos vinculados al mercado. interno, como la burguesa urbana y las cla-
ses medias, empezaron a adquirir importancia creciente.
Corresponde presentar aqu, por lo tanto, las lneas generales que hacen
inteligibles las transformaciones sociales que expresan la crisis del sistema
oligrquico-exportador, con el doble propsito de sealar en qu forma se
configuraron las nuevas alianzas polticas y cmo se relacionaron sin con-
fundirse, la crisis poltico-social interna del sistema de poder y la crisis de la
economa mundial.
1. EL MOMENTO DE TRANSICIN EN LAS SOCIEDADES CON PRO-
DUCCIN NACIONALMENTE CONTROLADA
La existencia de un sector burgus importante en las sociedades cuya
economa se organiz sobre la base de un control nacional del sistema pro-
ductivo exportador, constituye su rasgo distintivo. En efecto, como seala-
mos, en ese tipo de sociedad la alianza hegemnica que asegur la forma-
cin del Estado nacional -y logr asegurar que no slo un sistema productivo
como un orden social legitimado-, se bas en el dinamismo de un sector ca-
pitalista que organiz la produccin, parte de la comercializacin y, en ciertos
pases, el financiamiento interno de la economa. Cierto es que para alcanzar
a establecer, un orden nacional, el sector capitalista tuvo que apoyarse en un
complejo sistema de alianzas con latifundistas de baja productividad y con
estamentos burocrtico-militares, sin olvidar que la condicin que haca posi-
ble su hegemona se fundaba en la vinculacin que pudo establecer con el
exterior. Lo que s debe subrayarse es que en ese tipo de pases se consti-
tuy una burguesa de expresin nacional.
17
La existencia de ese sector, empresario capitalista y sus formas de diferen-
ciacin -junto con los particulares sistemas de alianzas establecidas con las
fuerzas polticas que representaban la estructura de la hacienda- es precisa-
mente lo que dar origen a posibilidades estructurales distintas en la fase de
transicin.
La crisis de ese sistema poltico, precipitada por la presin de los nuevos
grupos sociales creados por el dinamismo del mismo sistema exportador,
vari de acuerdo con la intensidad y forma en que actuaron conjuntamente
dos procesos: las modalidades particulares de dominacin que se consolida-
ron para dar paso al sistema exportador y la diferenciacin del sistema pro-
ductivo nacional, en funcin de la cual se fue formando lentamente una eco-
noma urbano-industrial y se desarrollaron sectores nuevos y paralelos en la
propia economa exportadora.
De esta manera pueden advertirse por lo menos dos situaciones concretas
respecto al proceso de dominacin logrado en esos pases:
1] En ciertos casos -o perodos- uno de los sectores comercial-
exportadores constituy el sistema financiero, acapar las condiciones ne-
cesarias para monopolizar las relaciones externas (control de las aduanas o
posicin estratgica en relacin al mercado externo), y pudo as imponer su
predominio, no slo a toda la nacin, sino muy especialmente a los dems
17
El concepto de burguesa, en este contexto, adquiere un significado histricamente
distinto del que correspondi a la burguesa europea; entre otras razones, porque el
papel de la ciudad, como base del poder poltico, y como centro de la actividad
econmica, no fue idntico en las dos situaciones. Aqu empleamos este concepto con
el propsito de destacar el carcter de productores capitalistas o de empresarios
capitalistas en su mayor parte vinculados al rea rural, en oposicin al concepto de
seores agrarios, de grupos feudales o de oligarqua terrateniente. Esta ltima,
como hemos visto, desempe un papel importante en estos pases, pero subordina-
do siempre a los sectores empresarios capitalistas; aunque cabe reconocer que los
conceptos de seoro o feudalismo son asimismo harto inadecuados para caracterizar-
los.
24
grupos productivos. En esa circunstancia, se dieron las condiciones ms
favorables para que la dominacin interna apareciera como expresiva de una
situacin de clase, donde el sector dominante del sistema exportador se
constituye en burguesa e impone al resto de la capa dominante su orden
peculiar, poniendo as de manifiesto la existencia de una unidad de clase
bajo la cual mantiene aunque sin eliminar sus contradicciones los intereses
de los restantes grupos que aparecen integrando la clase dominante: las
burguesas de expresin regional, los grupos de latifundistas, los sectores
burocrticos a ellos vinculados, etc. como por ejemplo evidencia el predomi-
nio de la burguesa bonaerense en Argentina.
2] En otros casos no ha logrado llevarse a cabo tal unidad de clase indis-
pensable para que el sector predominante pudiese presentarse como repre-
sentante indiscutido de un mismo sistema de dominacin. En esa situacin,
la confederacin de oligarquas expresa la forma usual de dominio: la falta de
un sector claramente hegemnico dentro de la clase dominante, conduce a
un pacto tcito entre distintos sectores agroexportadores. stos aun cuando
no establecen un sistema de sucesin alternada en materia de control del
Estado -pus algn sector en particular puede tener fuerza suficiente como
para controlar formalmente los mecanismos centrales de poder-, establecen
lmites precisos para definir la esfera de influencia interna del Estado, res-
guardando as la autonoma de los centros provinciales de poder. En esa
situacin, dado como es evidente un enfrentamiento entre sectores capitalis-
ta-exportadores de la clase dominante, los dems componentes de las alian-
zas de poder ganan fuerza; el predominio, nacional o regional, slo se asegu-
ra en funcin de una participacin ms activa de los sectores latifundistas, de
las burguesas de expresin local, e incluso de los estamentos militares y
burocrticos a ellos vinculados. Por ello en las situaciones de ese tipo, y con-
trariamente a la anterior, la apariencia, de dominacin puramente oligrquica-
latifundista es ms evidente, y encubra el carcter capitalista-burgus del
sistema de dominacin (como, por ejemplo, en el caso del Brasil anterior a
1930).
Como casos especiales y lmites, esas dos situaciones pudieron darse en
forma ms transparente. La primera, cuando s logr un efectivo monopolio
de clase en el sistema de dominacin, por la debilidad de los sectores dife-
renciados dentro de la alianza de dominio; surge entonces el sector exporta-
dor como la clase dominante, ocultando por su fuerza expansiva todos los
dems sectores o estableciendo con ellos relaciones de clara subordinacin
y no de alianza. Sin embargo, en Amrica Latina esa situacin se dio preci-
samente en los pases con economas ms endebles, y por lo tanto, sin que
dicho monopolio de clases fuese la expresin de una burguesa vigorosa;
ms bien lo fue de un sector agroexportador controlado por los mismos gru-
pos sociales que detentaban la propiedad de la tierra, y as se han super-
puesto en un mismo grupo los rasgos caractersticos de los sectores oligr-
quico-latifundistas y de los sectores capitalista-exportadores, como ocurri
sealadamente en Amrica Central, donde, adems, la subordinacin cre-
ciente de la economa al sistema de enclave rest a los sectores nacionales
posibilidades de una poltica propia.
En la segunda -de enfrentamiento por la hegemona entre diversos sectores
de la clase dominante-, se pudo llegar tambin a una situacin de equilibrio
en la cual se pacta, ya no tcita, sino explcitamente, la divisin interna de
esferas de influencia. En ese caso, la nacin aparece representada por el
Estado, fundamentalmente para fines externos, pues en el interior los cua-
dros administrativos de los partidos en pugna se constituyen como burocra-
cia de sectores del Estado, a travs de una divisin sectorial o regional de
esferas de influencia dentro del aparato estatal, vlido para toda la nacin.
Sealemos que esa situacin se dio en Amrica Latina no slo en pases
donde el enfrentamiento por la hegemona nacional llev a una alianza en la
cual los sectores oligrquico-latifundistas pesaban mucho (partidos liberal y
conservador de Colombia), sino tambin en pases que ya haban comenza-
do a modernizar su economa en el siglo XIX, como Uruguay. En este pas,
el equilibrio logrado hace posible distinguir dos formas de dominio, una de las
cuales -la que expresa el Partido Colorado- con la presencia de un sector
capitalista-exportador activo, se aproxima a la primera situacin mencionada,
cuando se da una situacin de clase bajo la hegemona de un grupo ya
claramente burgus.
Por otra parte, el grado, de diversificacin del sistema productivo nacional,
como se ha dicho, condicion tambin las formas de trnsito que aqu nos
interesan. Es posible sealar, enfocando el problema desde un ngulo pura-
mente econmico, tres situaciones a este respecto, que tuvieron diversa inci-
dencia en la formacin de los nuevos grupos sociales y en la consolidacin
de las formas de dominacin antes enunciadas; en efecto, si se consideran
dos dimensiones relevantes, la existencia o inexistencia de sectores exporta-
dores paralelos y la diferenciacin de la economa productora de mercancas
para el consumo interno, sera posible afirmar que en los pases con control
nacional del sistema productivo se dieron los siguientes casos:
1] El sistema exportador fue monoproductor y no hubo diferenciacin del
sistema productivo a travs del suministro de mercancas para el mercado
interno (como en Amrica Central).
25
2] Con un sistema exportador poco o nada diversificado, se crean, sin em-
bargo, sectores de produccin para el mercado interno (como en Uruguay y
Argentina antes del auge de la produccin cerealera).
3] El sistema exportador se diversific haciendo lugar a sectores exportado-
res paralelos y adems posibilit la formacin de un sector productivo vuelto
hacia el mercado interno, (como en Brasil).
18
Sin embargo, nuestro anlisis no considera esa informacin como determi-
nante para la interpretacin de las posibilidades estructurales del cambio
social, si por ello se entiende una interpretacin economicista de la socie-
dad. En efecto, para la interpretacin el aspecto significativo escogido es
saber cmo se constituy un sistema de dominacin, a partir de esas condi-
ciones, econmicas, y eso se torna evidente cuando se piensa que la exis-
tencia o inexistencia de sectores exportadores paralelos pudo haber sido el
resultado de una dominacin alcanzada a travs de un sector de clase que
impuso su control al resto del sistema o mediante una confederacin de
sectores exportadores que controlen entre todos el sistema productivo.
La existencia o inexistencia de sectores exportadores paralelos -
independientemente de quienes hayan ejercido sobre ellos el control- afecta
el proceso de diferenciacin interna de la economa a travs de las formas de
divisin social del trabajo. Esto a su vez condiciona no slo la estructuracin
de un mercado interno, sino tambin la de nuevos grupos sociales, lo que
para la explicacin sociolgica destaca inmediatamente el problema del con-
dicionante econmico del sistema exportador. Represe adems que estos
grupos sociales no son slo el resultado mecnico de una estructura
econmica sino que tambin stos intentarn desarrollarla o modificarla,
como medio de imponer o mantener su forma peculiar de dominacin.
De este modo, son razones histrico-sociales las que abrieron la posibilidad
de que el grupo exportador dominante lograse controlar el sistema productivo
nacional imponiendo la monoproduccin, o por el contrario tuviese que pactar
con otros grupos exportadores de alcance regional. Esa alternativa se vincula
al proceso histrico de formacin del mercado nacional; como es obvio fue
ms fcil imponer la dominacin de un solo grupo exportador en los pases
pequeos, donde la nacin pudo surgir como resultado de la accin de un
mismo grupo socioeconmico dominante homogneo, que en los pases
18
Claro est que las situaciones sealadas no son posibilidades tericas de pa-
res de combinaciones como se dara en un anlisis formal, pues si as fuera, la ti-
pologa sera harto incompleta; son ms bien una formalizacin de situaciones
histricamente dadas.
grandes, es decir, aquellos donde los lmites del sistema productivo nacional
tuvieron que fijarse en funcin de alianzas regionales. Sin embargo, en lneas
generales podra afirmarse que hay una tendencia latente o manifiesta, ex-
presada a travs de un grupo agroexportador dominante, de intentar imponer
una forma monopolista, a travs de un rgimen de monoproduccin, que le
asegurase el control poltico casi hegemnico.
El hecho de que el rgimen exportador hubiera o no posibilitado inicialmen-
te que se formase un sector productivo para el mercado interno se explica,
econmicamente, como una consecuencia de su magnitud. Por ello las eco-
nomas exportadoras diversificadas, es decir, las que alcanzaron cierta mag-
nitud en funcin de la creacin de ncleos exportadores paralelos, facilitaron
necesariamente la formacin de sectores productivos orientados hacia el
mercado interno. En efecto, la produccin para el mercado interno, en la fase
de transicin de la economa exportadora, slo expresa una funcin directa
del crecimiento de dicha economa; alienta el consumo interno porque su
expansin requiere, desde luego, una industria agropecuaria directamente
vinculada a la actividad, y porque, de todas maneras, la complejidad de la
produccin exportadora origina sectores de poblacin con cierta capacidad
de consumo. Ese consumo interno, conviene aclararlo, no adquiere magnitud
significativa en funcin directa de la cantidad de mano de obra empleada en
la produccin rural -la cual tiene manifiestamente baja capacidad de consu-
mo-, sino en funcin del avance del proceso de divisin social del trabajo,
vinculado a su vez al grado de desarrollo capitalista de la produccin agrope-
cuaria.
19
Este desarrollo, en tanto obliga a una cierta especializacin en las formas
productivas de la
hacienda, rompe las formas tradicionales de organizacin del trabajo (de
acuerdo con ellas la hacienda es una unidad econmica que se autoabaste-
ce), y posibilita que los centros urbanos desarrollen en su seno las activida-
des econmicas necesarias, apuntando ahora a un mercado ms amplio.
As, al aparecer los primeros conatos de un mercado interno, surgen o se
desarrollan en las ciudades nuevos grupos sociales: artesanos, pequeos
comerciantes., profesionales, sectores vinculados a los servicios (transpor-
tes, bancos, educacin, servicios pblicos, etc.).
19
Es decir, la ampliacin del consumo que va a ejercer un papel significativo en la
formacin del mercado interno se circunscribe al consumo de los mismos productores,
que ahora se tornan ms capitalistas. Por otra parte, est ligada tambin o la forma-
cin de nuevos ncleos urbanos -es decir, de nuevos mercados- que la capitalizacin
del agro y la consecuente desarticulacin de la hacienda provocan.
26
En funcin de ese mercado, se. constituyen los primeros ncleos industria-
les, y se forman, en consecuencia, tanto una burguesa urbana como secto-
res obrero-populares; as, en un primer momento, los grupos sociales urba-
no-industriales se constituyen siguiendo la expansin del sector exportador y
sin que sus intereses econmicos se opongan a los de stos, sino que, por el
contrario, pasan a ser un sector complementario de aqul.
Esas condiciones histrico-estructurales explican, como dijimos, el meca-
nismo de formacin del sector urbano-industrial y el grado de diferenciacin
social interna producida por la expansin de la economa exportadora. La
dinmica de esas fuerzas, sin embargo, depende de la unidad o diferencia-
cin de los grupos agroexportadores y de las alianzas entre algunos de estos
grupos con los mismos sectores sociales emergentes. En efecto, en los pa-
ses donde se alcanz la unidad entre los grupos dominantes y se pudo esta-
blecer una situacin que tenda al monopolio de poder, la crisis del sistema
de dominacin oligrquica no produjo las mismas consecuencias que en los
pases donde tal unidad no se dio y en los cuales fue posible plantear un
nuevo esquema social de liderazgo poltico a travs de alianzas de sectores
no hegemnicos del sector agroexportador con los grupos sociales emergen-
tes. De igual modo, la ampliacin del esquema poltico pudo efectuarse ms
rpidamente en los pases donde los nuevos grupos sociales pudieron apro-
vechar la participacin que lograron en el Estado, a travs de alianzas acor-
dadas con algn sector de los grupos oligrquico-exportadores, para as cre-
arse una base econmica de sustentacin mediante polticas econmicas
que favorecieran las inversiones estatales.
A continuacin se indicarn brevemente algunos modos tpicos de la transi-
cin, es decir, de las tentativas de participacin de clases medias en las
alianzas de poder, considerando los factores estructurales condicionantes a
que se hizo mencin.
a] La incorporacin de los sectores medios a la hegemona de la burguesa
exportadora
El desarrollo del sector agroexportador en Argentina signific por una parte,
como dijimos, una cierta diferenciacin de la economa nacional y muy en
especial estimul la formacin de sectores medios, tales como la administra-
cin del Estado (civil y militar), los grupos profesionales, los sectores ligados
a la administracin y control de las empresas exportadoras, e incluso se de-
sarrollaron algunas industrias y servicios orientados al mercado interno; y por
otra parte posibilit una clara relacin de subordinacin de las actividades
econmicas preexistentes al sector agroexportador, en particular la burgues-
a de carcter local y grupos de terratenientes de baja productividad.
20
La
articulacin entre los distintos grupos pudo darse bajo la hegemona del sec-
tor agroexportador en la medida en que ste logr presentar, a travs del
aparato del Estado, su dominacin como si fuese expresin de la unidad del
conjunto de los sectores dominantes.
En el proceso poltico aparecen entre 1893 y 1905 -a travs de los intentos
revolucionarios del Partido Radical- los nuevos grupos, antes sealados, que
logran su reconocimiento poltico por la ley Senz Pea de 1912.
Con Yrigoyen, los radicales llegan al gobierno y establecen un sistema de
alianzas que favorece a los sectores agroexportadores regionales y los urba-
no-industriales, posicin que stos consiguen, en gran parte, porque por vez
primera logran movilizar electoralmente en su apoyo a amplios sectores me-
dios y capas populares urbanas. Sin embargo, el sector hegemnico del sis-
tema agroexportador, los ganaderos y cerealeros, como grupo casi monopo-
lista, tienen fuerza suficiente para reaccionar. As, cuando las consecuencias
de la crisis econmica de 1918 amenazan el xito del gobierno radical, los
representantes del sector agroexportador aprovecharon las manifestaciones
sociales caractersticas de los nuevos tiempos, que asustaron y parecan
amenazar al conjunto de las clases dominantes (reforma de Crdoba; huel-
gas obreras, puesto que Yrigoyen contaba con el apoyo de las masas pero
no controlaba los sindicatos), para proponer al sector de la burguesa agraria
nacional que lo apoyaba, y a la burguesa urbana no populista, un nuevo
esquema de transicin menos violento; el cual se alcanza a travs de Alvear,
quien acepta la participacin de los radicales no-personalistas (es decir, no
populistas), pero rechaza un modelo de participacin poltica ampliada. Los
grupos sociales y econmicos que se integran en el nuevo acuerdo se aline-
an as: un papel significativo corresponde a quienes actan en el mbito na-
cional como representantes de los intereses extranjeros, en especial de los
grupos ingleses (que vinculan tanto al Estado argentino como a la economa
nacional con el exterior); la burguesa nacional exportadora vuelve a tomar el
papel preponderante e integra el gobierno sea en forma directa o a travs de
personeros. Por supuesto que en el xito de esta contraofensiva no estuvo
ausente el hecho econmico fundamental: la prosperidad del sistema expor-
tador; las clases medias y la burguesa urbana no tenan por qu arriesgarse
en favor de una poltica econmica que las independizara de la burguesa
20
Se aclara que empleamos la expresin terratenientes de baja productividad para
caracterizar a los latifundistas no vinculados a la economa exportadora.
27
agraria exportadora en la medida en que el antiguo sistema exportador to-
dava funcionaba satisfactoriamente. Con todo no deja de ser significativo
que Yrigoyen haya tratado de crear las bases para esa independencia: crea
Yacimientos Petrolferos Fiscales, intenta nacionalizar los ferrocarriles y
aprovecha las consecuencias favorables de la primera guerra mundial para
expandir la industria textil y metalrgica. Despus del intervalo de Alvear, el
retorno de Yrigoyen en 1928 se basa otra vez sobre la alianza entre los radi-
cales y ciertos sectores de los grupos dominantes de expresin regional,
cuya mejor representacin es la burguesa bodeguera de Mendoza y San
J uan. Sin embargo, la unidad del orden establecido agroexportador rompe
otra vez ms el intento de alianza que represent el gobierno de Yrigoyen, y
por las mismas debilidades de la alianza yrigoyenista, agravada por el hecho
de que el radicalismo gobernante no logra controlar el movimiento obrero,
que amenaza polticamente y ya no se da por satisfecho con el acuerdo
econmico alcanzado a travs de la poltica favorable al desarrollo del mer-
cado interno (es decir, de la burguesa). Nuevamente, despus del golpe de
Estado de Uriburu, ser una alianza de conservadores, antipersonalistas y
de socialistas independientes la que a su modo expresar la transicin: el
sistema de poder se abre para modernizarse (los socialistas independientes,
De Tomasso y Pinedo, aaden un contenido tcnico a la poltica guberna-
mental), pero rechaza la alianza con los nuevos grupos cuando stos pare-
cen expresar las presiones, de las masas el esquema se defiende apelando
a la intervencin militar y al fraude patritico, hasta la fase siguiente, cuan-
do a la presin de los grupos medios se aade la de las masas (peronismo).
b] La incorporacin de los sectores medios tradicionales y la crisis de la
dominacin oligrquica-burguesa
La peculiaridad de la fase de transicin en Brasil radica en la debilidad de la
estructura clasista de la situacin social brasilea. En efecto, la moderniza-
cin de la economa exportadora se expresa por vez primera con repercusio-
nes polticas nacionales a travs del proceso de abolicin de la esclavitud, y
luego, por el derrocamiento del Imperio. ste era la garanta no solamente
simblica., sino la ms efectiva de la suma de intereses regionales basados
en una economa esclavista y una dominacin patrimonialista. En el juego de
alianzas regionales hasta 1860-1870 predominaron polticamente los inter-
eses azucareros del noreste y los cafetaleros del centro del pas (Minas, pro-
vincia de Ro de J aneiro y la parte de Sao Paulo contigua a aqulla en la
cuenca del Parahyba). Sin embargo, se respetaban -aunque no sin conflic-
tos- los intereses locales de los seores esclavistas y terratenientes, tanto del
sur como del noreste del pas en especial, como tambin de las provincias
marginales al centro de poder. El Imperio organizar una burocracia incipien-
te, polticamente diestra y socialmente importante, por intermedio de la cual -
y gracias al poder moderador del Emperador- se resguardaba la autonoma
local de los seores, sin desintegrarse el Estado nacional, que cuidaba de
los intereses generales, es decir, del predominio azucarero-cafetalero, con
la condicin de que se mantuvieran y respetaran los centros de poder loca-
les.
En una situacin de ese tipo la dominacin oligrquica se haca efectiva y
real su expresin poltica, sin que por ello se perdiera el inters en favor de
las transacciones polticas siempre en nombre de los intereses del Estado
nacional. Esto es as pues, pese a la importancia marcadamente de lite del
sistema de dominacin, el juego poltico formal entre dos partidos -liberal uno
y conservador el otro- permita, de todos modos, conatos de pensamiento
poltico renovador de inspiracin europea o norteamericana que encontraba
su expresin a travs de la accin de grupos que pertenecan a los mismos
cuadros de la oligarqua dominante. Sera un error, subestimar la importancia
poltica de esas corrientes renovadoras por entenderlas desvinculadas de la
realidad nacional, aduciendo que sta se basaba en la explotacin esclavista.
Por el contrario, la transicin en el sistema de control poltico fue determinada
en gran medida por la accin de grupos no conformistas que surgieron en el
seno de la oligarqua.
Precisemos nuestro razonamiento. La cristalizacin de una situacin social
capitalista-burguesa se da por vez primera en forma ms evidente dentro del
sistema agroexportador, cuando los cafetaleros de Sao Paulo empiezan a
reemplazar la mano de obra esclava por la de los inmigrantes, principalmente
despus de 1870. El deterioro del sistema esclavista y luego la cada del
Imperio (1889) -entretanto se forma el Partido Republicano- expresan esa
nueva realidad, as como indican tambin la adhesin a los fazendeiros por
parte de los llamados grupos de clase media urbana tradicional. De hecho,
en una economa tipo plantacin y esclavista, la diferenciacin social tena
que ser, como fue, limitada. Es cierto que las transformaciones alcanzadas
en la economa cafetalera mediante la introduccin del trabajo libre significa-
ron una mayor divisin social del trabajo y un fortalecimiento de la economa
urbana, pero ese proceso no presenta resultados importantes en la estratifi-
cacin social hasta alrededor de la primera guerra mundial. Sin embargo, las
presiones de los nuevos grupos sociales aparecan ya desde el perodo de
la abolicin (1888) y de la Repblica (1889). En realidad, stos se constitu-
28
yen inicialmente a travs de grupos que, aunque estaban comprendidos de-
ntro de los estratos oligrquicos tradicionales, desempeaban un papel se-
cundario: pertenecan a la burocracia civil y principalmente militar (las que se
fortalecern a su vez despus de la guerra de Paraguay de 1865-1870), o
desempeaban en el contexto nacional de dominacin un papel subordinado,
tal el caso de los abogados, diputados, personeros o jefes locales de provin-
cias econmicamente secundarios. En el proceso de abolicin de la esclavi-
tud y en el de la formacin de la Repblica dichos sectores, que slo en for-
ma harto imprecisa pueden ser llamados medios, se sumaron a los cafetale-
ros paulistas y a algunos productores no esclavistas del sur para desplazar la
oligarqua imperial. En un primer momento, con la poltica florianista
21
,
donde se percibe ya claramente la presencia de nuevos grupos, se da in-
cluso una radicalizacin antioligrquica, sofocada luego por la instauracin
de la forma federativa republicana de dominio, tal como qued establecida en
la Constitucin de 1891; sta expres el sistema de alianzas locales, bajo el
predominio de los grupos agroexportadores capitalistas del centro-sur, pero
sin excluir a los sectores agroexportadores de otras regiones, ni mucho me-
nos a los terratenientes de baja productividad. Por su nmero tenan stos
una gravitacin considerable e impriman al conjunto del sistema de dominio
un cariz ntidamente oligrquico-tradicional, y esto a pesar de que su control
efectivo estaba desde fines del siglo XIX en manos de los productores y ex-
portadores capitalistas del centro-sur.
La lenta diferenciacin de la economa urbana, intensificada con la primera
guerra mundial, agreg nuevos protagonistas a la reaccin antioligrquica de
los grupos antes sealados; ahora los grupos urbanos, es decir, los profesio-
nales, los funcionarios, empleados, e -incluso sectores obreros, empiezan a
dar un nuevo sentido a la reaccin antioligrquica, pese a que la misma, aun
en la dcada 1920-30, se expresar a travs de movimientos de los jvenes
militares que todava respondan por su comportamiento y su ideologa, a
valores estamentales que no pueden explicarse sino en funcin del antes
sealado proceso de reaccin antioligrquica originado en sectores margina-
les y econmicamente decadentes de las mismas oligarquas regionales.
La crisis de la dominacin oligrquico-capitalista se pondra de manifiesto
plenamente con la revolucin de 1930, evidenciando la precariedad del es-
quema, de alianzas regionales realizado en el plano exclusivo de las capas
21
Es decir, la poltica que puso en prctica el mariscal Floriano Peixoto, quien asumi
la presidencia en el perodo de reaccin monrquica en Brasil, en los primeros aos
de la dcada de 1890.
dominantes. El desgaste de dicho sistema poltico empez con los roces
entre los grupos oligrquicos mismos por el control del poder nacional.
Cuando algunos de los grupos regionales de dominacin ampliaron el es-
quema de alianza poltica para fortalecerse frente a las oligarquas nacional-
mente dominantes, dieron paso a nuevos grupos urbanos, lo que deshizo
aquello, que habra sido, hasta 1930, una, alianza de intereses oligrquicos
con exclusin de los sectores urbano-populares; esos nuevos grupos co-
mienzan de inmediato a hostigar al sector dominante de la antigua alianza
oligrquica -los cafetaleros de Sao Paulo y Minas- y logran un nuevo acuerdo
sobre el control del poder.
En efecto., Vargas y su alianza liberal significan un entendimiento en contra
de los grupos cafetaleros hegemnicos (debilitados por la crisis del 29), que
expresa las reivindicaciones de los grupos regionales, como los ganaderos
del sur y los azucareros del noreste, con los cuales, precisamente, haban
pactado los sectores medios urbanos. Se oponen naturalmente a esta nue-
va alianza, en un principio, aunque intilmente, los antiguos grupos hegem-
nicos de las clases dominantes, ahora aislados polticamente y econmica-
mente debilitados.
La poltica de Vargas crea, con posterioridad, una nueva base econmica
que fortalecer la burguesa urbana e integrar a las clases medias y a limi-
tados sectores de las clases populares de las ciudades, sin poner trabas
econmicas a los sectores agroexportadores; ms an, al cabo de pocos
aos, trat Vargas de recuperar el apoyo de algunos sectores dominantes de
la etapa anterior, incluso el de los cafetaleros, con el fin de constituir una
nueva alianza nacional de poder, que, si bien exclua al campesinado, incor-
poraba lentamente a los sectores populares urbanos. Esa poltica pudo lograr
la defensa del nivel de empleo, y por consiguiente del mercado interno y de
la industria nacional, por medio de fuertes inversiones estatales en la infraes-
tructura y por la ampliacin de los controles gubernamentales.
La antigua alianza oligrquico-capitalista es remplazada por una poltica
centralista que, respetando los intereses locales agroexportadores, formaba,
al mismo tiempo, una base econmica urbana suficiente para dar paso a una
burguesa industrial y mercantil, en funcin de la cual se diferenciaban so-
cialmente, por otra parte, los sectores de la nueva clase media y los secto-
res obrero-populares.
c] La incorporacin de la clase media a la alianza de poder
La estructura econmica uruguaya estaba orientada hacia la exportacin, y
29
caba distinguir en ella por lo menos dos grupos significativos: quienes en
rigor controlaban la estructura productiva -los hacendados- y quienes en for-
ma ms directa se vinculaban a la actividad exportadora -los comerciantes-;
determinaba as tambin que los enlaces entre estos sectores fueran lo sufi-
cientemente estrechos como para que las vinculaciones entre ambos grupos
fueran corrientes. Comerciantes transformados en ganaderos o ganaderos
transformados en comerciantes, no constituyen una excepcin, antes bien un
hecho reiterado. De aqu no se sigue que, necesariamente, no hubiese lucha,
la que a menudo se expresaba en el plano poltico. Sus mismas vinculacio-
nes impulsaban a que los ganaderos intentaran tener un mayor control del
comercio y, a la inversa, a que los comerciantes pretendiesen un mayor do-
minio del quehacer productivo.
La estructura de los partidos tradicionales, blancos y colorados, est en
gran parte determinada por lo antes sealado; ambos partidos estn consti-
tuidos generalmente por grupos similares, pero se diferencian entre ellos por
el peso que corresponde a cada grupo. En el Partido Blanco es mayor el
peso de los ganaderos que el de los comerciantes, proporcin que se invierte
en el Partido Colorado. Incluso la preponderante orientacin de los blancos
hacia el interior y de los colorados hacia el exterior, como tantas veces se
indic, de hecho no expresa relacin alguna en funcin de un cambio en
materia de orientacin de la actividad econmica preponderante, sino ms
bien que, manteniendo idntica orientacin de la economa (exportadora), los
blancos impulsaran una defensa del sector productor de la economa (la
hacienda), en cambio los colorados apareceran preocupados por la comer-
cializacin, y por ende ms interesados por el desarrollo de la vinculacin
externa.
La pugna sealada tena por consecuencia frecuentes crisis polticas que
slo se interrumpen con el gobierno militar de Latorre (1876-1880), bajo el
cual se dan los primeros pasos para la creacin de una alianza poltica ms
estable entre los dos partidos. Figuras, cierto es, no de primer orden, tanto
del coloradismo como del Partido Blanco, alternan en el gobierno de Latorre;
adems, los intereses econmicos empiezan durante este perodo a expre-
sarse como tales a travs de la Cmara Rural y la de Comercio.
La vinculacin con Inglaterra durante el gobierno de Latorre se hizo ms in-
tensa, circunstancia que impulsa e1 crecimiento de la economa exportadora,
a lo que deben sumarse otros dos importantes factores: la incorporacin de
una tecnologa rural ms desarrollada (alambrados, refinamiento del ganado,
etc.), y una poltica que favoreci la incorporacin de inmigrantes europeos.
Estos factores, que intensificaron el proceso, de divisin social del trabajo,
contribuyeron tambin al crecimiento urbano y a una mayor complejidad del
sistema de estratificacin social.
Este cambio social adquirir poco ms tarde considerable importancia pol-
tica. Los grupos medios y los sectores populares que empezaban a pesar
constituirn el eje de la poltica de Batlle con toda su secuela de cambios
econmicos, polticos y sociales.
En la prctica, la estructura, en trminos de composicin social de los parti-
dos, se mantena sin grandes alteraciones. El primer intento del batllismo fue
conseguir el predominio dentro del Partido Colorado, para lo cual incorpora
dentro de ste -y en su apoyo- a los sectores de clase media y popular urba-
na; una vez conseguido este objetivo postula alcanzar el poder del Estado,
pero ahora, para lograr tal finalidad, moviliza a todo el partido y su compleja
estructura de grupos sociales, y no slo a los grupos populares y la clase
media. La poltica realizada con xito dentro del partido se aplica tambin a la
estructura del Estado; es as como a travs de la Constitucin de 1917 se
abren las puertas de la decisin poltica a los nuevos sectores urbanos men-
cionados.
Cabe notar, sin embargo, la precariedad de este poder, por llamarlo de al-
guna manera; Batlle controla el partido porque le incorpora la clase media y
algunos sectores populares, pero no logra desplazar del partido a los dems
sectores; por medio de la estructura partidaria logra alcanzar el triunfo polti-
co de los colorados, pero tampoco logra desplazar totalmente del poder real
a los blancos. La estabilidad posterior del sistema poltico, por consiguiente,
no est dada por el monopolio del poder de un sector o grupo social, sino por
el complejo mecanismo de alianzas y delimitacin de esferas de poder que
impone el intrincado esquema econmico-social.
La estructura de alianzas entre grupos que cada partido expresa y el
acuerdo entre estos ltimos, contribuyen a hacer del Estado un sistema que
encarna esa alianza y permite -lo que es ms importante- una poltica
econmica estatal (nacionalizaciones, creacin de empresas fiscales, servi-
cios sociales, etc.) , que no es poltica autnoma del Estado con respecto a
las clases, ni poltica de un grupo en desmedro de otros, sino expresin de la
alianza misma.
d] El predominio oligrquico y la debilidad de la clase media
En el caso de Colombia tambin se presenta una estructura de dominio
donde el bipartidismo revela no un corte horizontal en la estructura social
sino una pugna incesante entre sectores de la clase dominante, es decir, de
30
los grupos comerciales y exportadores en primer lugar y de los plantadores
ligados a aquellos. Sera equivocado pensar que la lucha liberal-
conservadora del siglo XIX expresa una oposicin entre los sectores terrate-
nientes-seoriales, por un lado, y los sectores burgueses-capitalistas, por el
otro. En efecto, si en la base de sustentacin del Partido Conservador haba
familias de abolengo, tambin se encontraban comerciantes y plantadores
antioqueos, a quienes suele atribuirse, econmicamente, un papel significa-
tivo en la modernizacin de la produccin colombiana. De igual modo, entre
los liberales se cuentan, en el siglo XIX, grupos que expresan los dos rostros
del pas: el pasado colonial-terrateniente patrimonialista y el progresismo
exportador de la economa del tabaco y del caf, como tambin grupos de
comerciantes.
Es significativo que la violencia de la lucha poltica no impide el florecimien-
to de la burguesa agroexportadora, la cual, a la larga, impone momentos de
compromiso entre las facciones en pugna: el catolicismo conservador y el
agnoticismo liberal ceden a la eficacia del empuje de la plutocracia que se
form y que logr, incluso, empezar a desarrollar inicios importantes de una
economa industrial. La Constitucin de 1886, bajo la inspiracin del liberal
Rafael Nez, preanuncia el pacto explcito de poder entre los dos extremos
ideolgicos de una misma clase.
Se da as en Colombia un arreglo poltico que abarca el conjunto todo de la
clase dominante, desde sus sectores ms atrasados hasta sus grupos
econmicamente ms progresistas, el cual logra incorporar incluso a los sec-
tores medios rurales y provinciales dentro de un mismo orden..
De ah en adelante, las tentativas de reaccin, aunque internas con relacin
al sistema de poder, son todas violentas (1884-85, 1895, 1899-1902), y fra-
casan. El deterioro poltico interno se agrava hasta el punto de llegar el pas
a la desorganizacin de sus estructuras nacionales, situacin que culmina
con la secesin, en 1903, del istmo de Panam.
A comienzos del siglo XX, se advierte una recuperacin de la economa in-
dustrial, y esto como consecuencia de la direccin hacia el mercado interno
que los sectores burgueses dan a las inversiones, hecho del que deriva no
slo un robustecimiento de la expansin urbana en el primer cuarto del siglo,
sino tambin el aumento de la diferenciacin social; se ampla la pequea
burguesa y surge un sector obrero urbano y agrcola como consecuencia
tanto de la incipiente industrializacin, como de la explotacin extranjera del
petrleo y del banano.
Por vez primera, y ante el pacto oligrquico -que se haca y deshaca de
acuerdo al mudable capricho de los intereses polticos pero que se mantena
frente a las dems clases- se advierte la presencia poltica de otras clases.
Esa presencia, sin embargo, fue ms bien indirecta; son todava sectores
liberalizantes de las clases dominantes quienes se hacen eco de la protesta
popular. Esta, de todas maneras, creci correlativamente con la prosperidad
econmica intensificada por la indemnizacin obtenida de Panam y que
alcanz su culminacin en vsperas de la crisis mundial. Las huelgas obreras
y las reivindicaciones de los trabajadores de la United Fruit Company y de la
Tropical Oil Company, si bien fueron reprimidas muchas veces de forma vio-
lenta, sealaban la naciente complejidad de la estructura econmica y social
del pas y posibilitaron y crearon las condiciones para conmover la poltica
colombiana.
A pesar de ello, y en un comienzo con Rafael Uribe, la polarizacin poltica
que refleja la nueva diferenciacin de la sociedad se manifiesta dentro del
mismo liberalismo, y aun dentro de los grupos socialistas de la dcada del
veinte casi todos sus dirigentes salen de los cuadros de las clases dominan-
tes; stos fueron reabsorbidos ms tarde por el juego bipartidista y slo
cundo hay fragmentacin poltica en las capas dominantes puede notarse, a
nivel de la purga por el poder, la presencia de grupos no pertenecientes a
esos sectores. Tpica y trgicamente el gaitanismo va a simbolizar esa situa-
cin; la existencia de incipientes sectores medios urbanos y la protesta popu-
lar recorren todas las sendas desde la crtica al orden constituido hasta una
tentativa violenta y fracasada de lograr su disolucin, pasando por intentos
de reforma desde dentro, sin alcanzar nunca xito. La reducida diferenciacin
relativa de los grupos sociales y el carcter monoltico de las capas oligrqui-
co-burguesas frenan el acceso de los grupos medios al poder e imponen
polticamente el pacto oligrquico, sin que del inmovilismo poltico derive
necesariamente el estancamiento econmico. Se da, por lo tanto, una situa-
cin peculiar en Colombia, donde, a diferencia de otros pases de caracters-
ticas semejantes que contaron con un sector significativo de burguesa na-
cional al que se sum la presin de grupos medios y de sectores populares,
el desarrollo se produjo bajo la direccin y por el empuje predominante del
sector burgus que manej el frente nacional.
e] Crisis econmica, crisis poltica e industrializacin
Las distintas condiciones histrico-estructurales brevemente reseadas
aqu explican por qu en algunos pas se mantuvo, estable el sistema poltico
agroexportador, pesar de la crisis, del 29, y por qu en otros en cambio se
altera el orden establecido. Y ms todava, explican los matices y duracin
31
distintas del trnsito histrico en los pases donde, a las dificultades de tran-
sicin del sistema, se sumaban las correspondientes a la irrupcin de los
sectores urbano-industriales. En ese sentido, el mantenimiento de la situa-
cin oligrquico-exportadora en pases como Colombia aun despus de
1929, y hasta el fin de la segunda guerra mundial, se hace comprensible
cuando se considera que en ese caso ni el sistema exportador se diversific
de modo significativo., ni se desarroll un sector productivo importante vuelto
hacia el mercado interno. Y por otro lado, el anlisis comparativo de la crisis
poltica de Argentina y Brasil pone de manifiesto las diferentes situaciones
sealadas entre los dos pases.
En Brasil, si bien es cierto que los grupos engendrados por la expansin
urbano-industrial de la poca son ms dbiles que en Argentina, tambin la
unidad de las clases dominantes es ms frgil. Y, por otra parte, cuando se
plantea la posibilidad de la transicin poltica en beneficio de los grupos no
oligrquico-exportadores, la presin obrero-popular no alcanza el mismo
mpetu que logra en Argentina.
Las interpretaciones aqu enunciadas destacan, por lo tanto, las condicio-
nes polticas que favorecieron las medidas de fortalecimiento del mercado
interno y, como es natural, dada la inspiracin metodolgica del trabajo, sub-
rayan simultneamente que, ms que la diferenciacin econmica en s mis-
ma, lograda durante el perodo de expansin hacia afuera, la diferenciacin
social, y correlativamente el equilibrio de poder entre los grupos sociales, son
los factores que explican el tipo de desarrollo alcanzado en los diversos
pases.
Conviene aclarar nuestra argumentacin en beneficio del rigor de la inter-
pretacin que ms adelante expondremos. Por supuesto que desempearon
un papel importante los factores de tipo econmico, por dems conocidos y
mencionados ya en este mismo captulo (tales como la desorganizacin del
mercado mundial, las polticas de defensa del nivel de empleo utilizadas para
enfrentar las consecuencias de la crisis en la economa exportadora, la inte-
rrupcin del flujo tradicional de las importaciones como consecuencia de la
gran guerra sin que se limitaran las magnitudes correspondientes de las ex-
portaciones, etc.), en la naturaleza de la nueva situacin en la que la indus-
trializacin y la formacin del mercado interno aparecen como los rasgos
predominantes del nuevo tipo de desarrollo. Sin embargo, durante la crisis
del 29, en ciertos pases los grupos agroexportadores lograron capear el
temporal, en forma transitoria o con mayor permanencia, segn las circuns-
tancias, adoptando simplemente medidas ms o menos clsicas de poltica
econmica para poder readaptarse a las circunstancias impuestas por la
crisis: organizacin corporativista de los intereses exportadores a travs del
Estado (Argentina), poltica de saneamiento monetario y consecuente defen-
sa del valor-oro de la moneda, desempleo, etc. (Centroamrica). En tales
circunstancias, terminada la crisis del mercado mundial, los sectores agroex-
portadores creyeron que podran lograr la prosperidad -como en ciertos pa-
ses lo consiguieron recurriendo a la formacin, aunque slo como recurso
adicional., de un sector industrial y una limitada expansin del mercado inter-
no. El problema que se plantea es precisamente lograr la explicacin de las
razones que impulsaron a adoptar alguna de esas alternativas.
Como se ha visto, la hiptesis que aqu se sostiene afirma que las carac-
tersticas que adquiri el proceso de desarrollo despus de la crisis del 29
cambi fundamentalmente en funcin del tipo de transformacin lograda de-
ntro del sistema poltico como consecuencia de la presin de los ya mencio-
nados nuevos grupos sociales, y adems en trminos de los conflictos exis-
tentes y en consecuencia de las posibilidades estructurales que permiten la
reaccin de los grupos vinculados al sector exportador. Por eso las conse-
cuencias polticas de la crisis mundial tuvieron distinta significacin segn el
esquema de dominacin que logr prevalecer en cada pas; en algunos ca-
sos la crisis implic solamente el robustecimiento del dominio oligrquico de
los grupos agroexportadores, y a menudo a travs de formas militares-
autoritarias, para enfrentar el descontento producido por las medidas sanea-
doras y por la disminucin equivalente de la capacidad de absorcin de mano
de obra del sector productivo. As en Argentina, donde las consecuencias de
la crisis del 29 fueron ms bien aprovechadas para una consolidacin, aun-
que provisoria, del dominio de los grupos agroexportadores. Cierto es tam-
bin que en la correlacin de fuerzas sufren desmedro, los grupos agroexpor-
tadores en su condicin de representantes ante el exterior, y adquieren a
travs del juego poltico mayor predicamento los representantes directos del
capitalismo de los pases centrales.
En otros casos., cuando se pudo ampliar el esquema de dominacin cam-
biando la pauta oligrquica por otra policlasista ms abierta, se acentu la
transformacin de las formas de desarrollo. En este ltimo caso los nexos
entre la crisis econmica y las polticas de consolidacin del mercado interno,
y por lo tanto de la quiebra parcial del dominio oligrquico, se presentan con
la apariencia de un mecanismo causal. La crisis econmica precede las pol-
ticas de industrializacin, y como consecuencia de ella parecen plantearse,
las alternativas industrializadoras. En el plano del movimiento de las ideas
relativas a la industrializacin, en efecto, se busc explicar la ideologa indus-
trialista.
32
En realidad el proceso histrico fue distinto y no revisti formas tan mecni-
cas, ni aun en los pases que ms se industrializaron. El argumento que des-
barata el mecanicismo de la interpretacin anterior se expresa precisamente
a travs de la dimensin poltica, es decir, en el anlisis de cmo los grupos
sociales dominantes se articularon a partir de la crisis mundial para imponer
su propio sistema de dominacin y organizar el proceso productivo. El distin-
to curso del desarrollo en los pases latinoamericanos que se industrializaron,
as como la ausencia de un empuje industrializador y correlativamente el
aumento del peso relativo de la economa exportadora, se explican pues por
la forma como las clases y grupos sociales - tradicionales o nuevos- logra-
ron dinamizar su fuerza, tanto en trminos de las organizaciones de clase
que formaron (partidos, rganos del Estado de que se apoderaron, sindica-
tos, etc.), como en trminos de las alianzas polticas que se han propuesto y
de las orientaciones polticas que crearon o asumieron como propias para
imponer un sistema de dominacin viable. Debe buscarse este plus histrico
para comprender la particularidad del proceso social frente a los factores
econmicos que afectaron de manera homognea a todos los pases de la
regin, en la medida en que todos estaban vinculados a las economas cen-
trales de modo similar: como dependientes de ellas.
Por supuesto que, para la interpretacin, debe considerarse el distinto gra-
do de complejidad y adelanto de la divisin social del trabajo que los pases
lograron durante el perodo de expansin hacia afuera, puesto que el surgi-
miento de nuevos grupos sociales, y sus posibilidades de actuacin, estn
estructuralmente limitados por l.
El anlisis comparativo del grado de diferenciacin de la estructura produc-
tiva alcanzado por la economa argentina durante la dcada de 1930, por una
parte y por la de Brasil, por la otra, indica claramente, sin embargo, que las
diferencias, tomadas a nivel puramente econmico, fueron relativamente
secundarias para explicar la presencia de una poltica de consolidacin del
mercado interno y de desarrollo industrial. El mayor avance relativo de la
anterior estructura productiva de Argentina no le asegur una poltica indus-
trializadora ms audaz que la puesta en prctica en Brasil, donde se haba
alcanzado en los primeros aos de la dcada del 30 un esquema poltico-
social que a partir de entonces daba ms viabilidad a la consolidacin del
mercado interno, mientras que en Argentina tales posibilidades no se plan-
tearon antes de los aos 40.
2. LAS ECONOMIAS DE ENCLAVE EN EL MOMENTO DE TRANSICIN
Distinto fue el curso histrico en aquellos pases donde los enclaves se
constituyeron en principio ordenador de la actividad econmica; aqu debe
tomarse en consideracin -adems de las diversidades debidas al tipo de
enclave, minero o agrario-, el grado de diferenciacin del sector nacional de
la economa y el proceso poltico a travs del cual los grupos que controlaban
dicho sector organizaron el Estado y definieron sus relaciones entre ellos,
con las clases subordinadas y con los grupos externos que constituyeron los
enclaves econmicos.
Como se seal en el lugar correspondiente, el proceso de fijacin de los
enclaves de la economa latinoamericana, despus de la constitucin. de
los Estados-nacionales, fue un hecho que ocurri entre fines del siglo XIX y
principios del siglo XX cuando, por lo tanto, los grupos de expresin poltica
local ya se haban consolidado en el poder y por lo mismo controlaban secto-
res econmicos importantes.
La dinmica de la transicin -como en el caso anterior- se perfilar en forma
distinta en cada pas segn el grado de diferenciacin de la estructura pro-
ductiva que otorga el marco de posibilidades estructurales dentro del cual se
expresa la accin de los distintos grupos. Lo significativo desde el punto de
vista de las formas de dominacin est dado porque en el caso de los pases
con economa de enclave la estructura de dominio manifiesta en forma ms
directa la subordinacin poltica de los sectores obreros y campesinos res-
pecto de los grupos dominantes. En cambio, en los pases con predominio de
productores nacionales, si bien es cierto que la dominacin es a la vez polti-
ca y econmica, gana relieve la relacin econmica. En la estructura de do-
minio de las situaciones de enclave se hace posible la explotacin econmica
por medio de la relacin poltica; de esta manera los grupos dominantes na-
cionales se vinculan a la empresa extranjera ms como clase polticamente
dominante que como sector empresario; al revs, son las empresas extran-
jeras las que establecen relaciones directamente econmicas con los secto-
res obreros y campesinos. En consecuencia, la misma debilidad econmica
de los grupos nacionales de poder los obliga a mantener una forma de domi-
nacin ms excluyente, pues su vinculacin con el sector de enclave (nece-
sario para mantenerse en el poder), depende de la capacidad que tengan
para asegurar un orden interno que ponga a disposicin de aqul la mano de
obra indispensable para la explotacin econmica.
Por otra parte, por sus mismas caractersticas, en los pases de economa
de enclave se formaban ncleos de concentracin obrera o campesina, que
33
virtual o potencialmente -aunque excluidos del juego poltico y por ese mismo
motivo- presentaban caractersticas de mayor impulso reivindicativo. En es-
tas condiciones, la incorporacin de los sectores medios se hace ms difcil,
puesto que para abrir una brecha dentro de un sistema excluyente de este
tipo era necesaria la utilizacin de los grupos de abajo como fuerzas de
choque, lo que poda producir una conmocin del conjunto de la estructura
de dominacin o, en otros casos -cuando por algn motivo se expandiese la
economa interna y existiera una perspectiva parcial de integracin para los
sectores medios-, las clases populares podran presionar por su incorpora-
cin y evidenciaran as la precariedad de la posible apertura.
Las formas de dominacin anteriores al proceso de incorporacin de los
sectores medios pueden estar sealados por un neto predominio de los gru-
pos cuya base de sustentacin econmica es el latifundio de baja productivi-
dad, cuyo mercado es preferentemente regional o interno y donde las rela-
ciones sociales de produccin se constituyen de acuerdo con el patrn de la
hacienda tradicional como en Mxico, Venezuela o Bolivia. En este caso la
dominacin se ejerce fundamentalmente sobre las masas campesinas, pues
los dems sectores sociales no adquieren importancia dentro sistema pro-
ductivo controlado nacionalmente. En consecuencia, el juego poltico formal a
nivel del Estado se da entre grupos oligrquicos que, a lo sumo, pueden es-
tar en pugna para lograr afuera mejores vinculaciones, pero que enfrentan a
los dems grupos sociales en forma conjunta. La participacin de los secto-
res medios -en esa circunstancia de suyo limitados-, siempre y cuando inten-
tan romper el crculo excluyente, se da mediante un programa antioligrquico
de movilizacin campesina en la medida en que la economa de la hacienda
es todava importante como base real del poder interno. Cuando la oligarqua
aparece ms claramente como mediadora del control del enclave, el progra-
ma de los sectores medios tiende a adoptar un tono nacionalista y a movilizar
adems sectores no campesinos, cuando el enclave es del tipo minero.
Histricamente, se presentan adems ciertas situaciones cuando la domi-
nacin no es puramente oligrquica, sino que se cuenta con la presencia,
ms o menos significativa, de sectores burgueses. Esos grupos lograron
mantener sus posiciones econmicas y polticas frente al enclave, a costa, es
cierto, de una poltica de repliegue. La burguesa pudo acentuar su expresin
como clase econmica tanto a travs del aprovechamiento de las posibilida-
des de desarrollo de los sectores mercantiles y financieros, principalmente en
los casos en que se dio la formacin de enclaves mineros (tal en Chile) como
por el control de algunos sectores agrarios que permitieron formas ms capi-
talistas de explotacin de la tierra (tal el caso de los productores de la costa
peruana).
En esta condicin el desarrollo de la economa interna produce tambin
mayor complejidad en el proceso de divisin social del trabajo, y el crecimien-
to urbano es un hecho significativo; en consecuencia, no slo los sectores
medios son ms numerosos, sino tambin se forman sectores populares
urbanos, cuya presencia se suma a los obreros y campesinos del enclave y
de la hacienda. El Estado expresar esa mayor complejidad; no slo es la
culminacin de una forma de poder basada en la hacienda misma, como en
el caso anterior, sino que se constituye en una burocracia que impone una
dominacin ms compleja, a travs de la cual se realizan los ajustes de los
intereses de los grupos oligrquicos y de los grupos burgueses en su relacin
con el enclave. En ese sentido, el Estado, expresin de esa alianza, adquiere
funciones ms complejas, pudiendo incluso, aunque en forma limitada, ejer-
cer funciones no slo como redistribuidor de los impuestos cobrados a la
economa de enclave, sino tambin como promotor de actividades econmi-
cas internas. Y subsidiariamente, en la propia mquina estatal, se constitu-
yen los sectores ms significativos de clase media.
Polticamente, y dicho de modo esquemtico, los sectores medios encuen-
tran frente a ellos -a travs de sus tentativas de incorporacin- un sistema de
dominacin ms diferenciado, que se estructura principalmente por las rela-
ciones entre los sectores oligrquico y burgus y el enclave. Tambin en-
cuentra grupos dominados, mas diversificados, a quienes puede movilizarse
para una poltica de colaboracin: los campesinos de la hacienda o de la
plantacin, los obreros del enclave (agrcola o minero, segn el caso), y los
sectores populares urbanos. Las alternativas polticas cubren un amplio es-
pectro de alianzas, que oscila desde la posibilidad de aprovechar una pugna
en el sector dominante para incorporarse como aliado de uno de los grupos,
como en Chile en algn momento, hasta las tentativas de movilizacin revo-
lucionaria por parte de sectores campesinos y obreros, como lo intent el
aprismo peruano.
Finalmente, y en un caso limite, grupos terratenientes pueden transformar
su tipo de actividad econmica en una forma de explotacin agraria que rom-
pe el sistema de la hacienda sin que se d necesariamente la formacin de
una economa urbano-industrial. En esa situacin, los campesinos que no
son incorporados al enclave o a la explotacin agrcola capitalista nacional
son empujados hacia formas de economa de subsistencia como las que
provoc la expansin agrcola capitalista centroamericana; la escasa divisin
social del trabajo que esto significa determina la reducida magnitud de los
sectores medios. Estos pueden incorporarse slo en la medida en que el
34
xito del enclave y de la economa exportadora, crean un sector de servicios
lo suficientemente amplio como para encontrar cabida en l; en caso contra-
rio tratarn de movilizar a los campesinos para enfrentar el sistema de domi-
nacin. La alternativa a esa situacin estara dada por una lenta transforma-
cin del sector agrario nacional que permitiera la redistribucin de la tierra,
dando as oportunidad al surgimiento de sectores de propietarios rurales
medios y pequeos, como ocurri, aunque en forma limitada, en Costa Rica.
a] Incorporacin de la clase media por quiebra del predominio oligrquico
En los pases donde la dominacin oligrquica se apoyaba en la existencia
de un enclave minero y en formas muy tradicionales de relaciones en el
campo, la clase media slo pudo lograr una participacin efectiva en el ejer-
cicio del poder en la medida que, con el apoyo de las masas campesinas y
populares, fue capaz de dar un golpe revolucionario, como sucedi en Mxi-
co y Bolivia o, en forma ms atenuada, en el caso venezolano.
El proceso adquiri caracteres distintos en los dos pases primero citados, y
esto no slo por razones cronolgicas sino principalmente por el diferente
papel que los sectores campesinos desempearon en el movimiento revolu-
cionario.
En Mxico, durante el porfiriato, la fuente de desarrollo, como es sabido,
era la explotacin de la minera que al igual que las comunicaciones internas
y la energa estaban en manos de capitales extranjeros.
El 40 por ciento de las inversiones totales del pas corresponda a Estados
Unidos, el 80 por ciento de las cuales a su vez en minera, petrleo y ferroca-
rriles.
El sistema de la hacienda aseguraba la dominacin interna aunque tambin
es cierto que en alguna medida se incorporaban, al gobierno sectores de la
burguesa, principalmente mercantil y financiera; la clase media urbana que
participaba en la administracin del Estado no poda encontrar una efectiva
expresin poltica dado el carcter exclusivo del rgimen.
Podra decirse que los sectores medios que, participaban en el porfiriato
eran escogidos por la oligarqua. Si la clase media quera tener representa-
cin propia necesitaba implantar un sistema electoral; la resistencia de la
oligarqua agraria no abri otra posibilidad que el movimiento revolucionario,
donde la clase media debi buscar aliados en los campesinos para oponer-
los, como ejrcito, al aparato represivo de la oligarqua.
La clase media urbana logra su objetivo con la Revolucin (no reeleccin y
sufragio efectivo) y aunque con cierta dificultad impone, en un primer mo-
mento, una alianza ahora ya en pie de igualdad con los hacendados. No es
casual que integrado el rgimen de Madero puedan advertirse miembros
notables del porfiriato y, en alguna medida el carrancismo constituye la
rnejor expresin de dicha alianza. Pero el fenmeno misrno de la Revolucin
cre una organizacin campesina, una organizacin obrera y una fuerte con-
ciencia de que eran ellos quienes haban hecho la Revolucin. La alianza
entre la clase media urbana y los hacendados pudo mantenerse hasta los
embates de la crisis del 29. Por otra parte, la Revolucin no haba significado
la ruptura de los lazos de dependencia con el capital extranjero. Aumentaba
la presin reivindicatoria de campesinos y obreros, crendose as una situa-
cin de inestabilidad del rgimen. En esas condiciones la clase media urbana
deba optar entre mantener su alianza y enfrentarse a los sectores populares
o cambiar de tctica; el gobierno de Crdenas, en 1934, indic un cambio.
Eligi como aliados a los sectores populares lo que signific una efectiva
reforma agraria, la creacin de los ejidos y la constitucin de un fuerte apara-
to sindical. Por otra parte se emprendi un vigoroso programa de nacionali-
zaciones cuyo objetivo fundamental fue la nacionalizacin del petrleo. Se
daban as los primeros pasos para ofrecer al rgimen un efectivo apoyo po-
pular. Pero la originalidad del esquema consista en que si la clase media
controlaba el Estado, tambin empezaba a constituirse en forma privada un
poder econmico paralelo al de aqul.
En el caso boliviano
22
la quiebra poltica de la oligarqua se inicia con el fra-
caso de la guerra del Chaco. La contienda signific por vez primera una po-
sibilidad de incorporacin del indgena a la nacin y, en cierto sentido, una
toma de conciencia de su condicin. Adems, empezaron a formarse entre
los sectores medios una serie de grupos descontentos con la dominacin
oligrquica, los que por un camino u otro buscaran su reemplazo; constituan
esos sectores medios los oficiales jvenes de la guerra del Chaco, los inte-
lectuales universitarios y algunos pequeos grupos polticos urbanos.
Dichos grupos encontrarn unidad en la medida que consigan, un aliado
que les proporcione fuerza efectiva; lo encontraron en los mineros del estao,
y su resultado fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Advirtase que
en los primeros momentos el movimiento campesino no se haba incorporado
al MNR sino que vena desarrollando una accin -desde 1936- al margen de
ste y con un contenido poltico todava ms radical.
22
Para un buen resumen sobre el proceso de la Revolucin boliviana y sus antece-
dentes sociales, vase Richard W. Patch, Bolivia: U.S. Assistance in a revolutionary
setting en R. N. Adams, O. Lewis y otros, Social changes in Latin America today,
Nueva York, Harper & Brothers, 1960, pp. 108 ss.
35
Despus de la fracasada tentativa de apertura de la estructura de dominio a
travs de la alianza militar-popular que represent el gobierno Villaroel, el
nuevo intento de desplazar el sistema oligrquico y de enclave cuenta esta
vez con una decidida participacin de las masas populares urbanas de la
capital, a cuyo lado estaban los ya mencionados grupos de clase media y los
mineros del estao. En consecuencia, la poltica posterior se articula en fun-
cin de la nacionalizacin de las minas. Pudo parecer que el radicalismo
urbano-minero en un principio no intervendra mayormente en el agro.
23
Sin
embargo, la ya sealada dinmica propia del movimiento campesino aade
el problema de la reforma agraria al proceso de ascenso al poder de los gru-
pos de clase media; los grupos campesinos, si bien no llegan a participar de
manera efectiva en la definicin del poder, se transformaron en importante
rea de apoyo para las polticas populares urbanas de las clases medias
despus de la Revolucin del 53.
En Venezuela la pugna entre las distintas oligarquas regionales culmin
con la instauracin de un rgimen militar, que si bien no afectaba el poder
local de las oligarquas, tampoco permita continuar la lucha por el predomi-
nio de una de ellas sobre las dems.
El pacto con las compaas explotadoras de petrleo, que se hace efectivo
durante los regmenes militares, altera la tradicional situacin venezolana. El
desarrollo del sector urbano permita la formacin de una clase medida de
alguna significacin, y por su parte el enclave petrolero daba origen a las
primeras concentraciones obreras de importancia.
La clase media, en su intento de quebrar el rgimen, organiza una oposi-
cin cuyos ejes estn constituidos por los sectores medios urbanos y los
obreros del petrleo. La posibilidad de que esta alianza significara realmente
por s misma una amenaza al sistema imperante era bastante reducida,
puesto que, como no haba posibilidades electorales, slo restaba la alterna-
tiva de una accin, ms o -menos violenta; y aun esto era difcil por el hecho
de que la clase media era urbana y los obreros que la apoyaban (los petrole-
ros del golfo de Maracaibo) estn relativamente alejados de esos centros.
Ms an, disminuye la posibilidad de contar con el apoyo del sector popular
urbano, en la medida que el petrleo genera ganancias que el Estado redis-
tribuye en Caracas.
La alternativa que les quedaba a los sectores medios poda consistir en
23
Para el estudio de las relaciones entre reforma agraria y revolucin en Bolivia, va-
se Flavio Machicado Saravia ensayo crtico sobre la reforma agraria. Una interpreta-
cin terica del caso boliviano, Santiago de Chile, Facultad de Ciencias Econmicas,
Universidad de Chile, 1966 (Tesis mimeografiada).
aprovechar las contradicciones y fricciones en el poder, especficamente
entre los grupos militares, para alentar un golpe de Estado; el golpe militar
del general Medina Angarita, que cont con apoyos condicionados a una
restauracin democrtica, concreta en algn sentido esa alternativa. Abierta
de este modo la va electoral, el Partido Accin Democrtica -que expresa la
alianza de la clase media y de los obreros del petrleo- llega al gobierno. De
entonces son las primeras medidas para alterar la base del poder tradicional:
se da comienzo a una reforma agraria y se consiguen condiciones ms ven-
tajosas en relacin con el enclave petrolero. Con todo, el poder de Accin
Democrtica es efmero; uno de los elementos importantes en el derroca-
miento del rgimen anterior, los militares, alejan a dicho partido del gobierno
y constituyen con Prez J imnez un gobierno de caractersticas autoritarias
apoyado sobre los beneficios de su relacin con el enclave.
El perodo de Prez J imnez coincide con un auge en las exportaciones de
petrleo, que inciden sobre el crecimiento de Caracas, por momentos casi
exagerado. Adems, durante este lapso el capitalismo externo ya no slo
invierte en el petrleo sino que pasa a constituirse en fuerte inversor en acti-
vidades comerciales e industriales para el mercado interno, esto implica a su
vez el surgimiento de sectores populares que ya no slo dependen del Esta-
do sino de su propia capacidad de reivindicacin. Este hecho, otorga la posi-
bilidad de ampliar las bases de la oposicin, constituida ahora por sectores
medios, sectores populares urbanos y obreros del petrleo. Aument la viabi-
lidad de un levantamiento, tanto ms cuanto que ahora contaban con el apo-
yo, por lo menos tcito, de los campesinos identificados con Accin De-
mocrtica merced al programa de reforma agraria emprendida durante su
breve gestin anterior.
Pero al modificarse la orientacin de las inversiones del capital extranjero,
que ya no se interesa slo por el petrleo, algunos de los sectores medios
encontraron la posibilidad de orientarse en cierta medida hacia esas nuevas
actividades, de donde los graves conflictos internos entre los distintos grupos
que aparecan como triunfantes, cuya consecuencia fue un virtual quebran-
tamiento de la alianza anterior.
b] El acceso de la clase media a la dominacin oligrquica-burguesa
En Chile el control del Estado, y por tanto de los beneficios que generaba el
enclave, estaba en manos de la oligarqua local y de una burguesa mercantil
financiera que, adems de mantener importantes sectores econmicos, se
haba agregado a ttulo de socio menor o, en algunos casos, como persone-
36
ros, de las empresas extranjeras que explotaban el sector de enclave. Por
otra parte, el crecimiento de las ciudades llevaba a escena a una clase me-
dia, dedicada a las profesiones liberales, o a los servicios pblicos: tambin
se estaba formando un proletariado de cierta significacin y ligado directa-
mente a la economa, de enclave (obreros salitreros), o con actividades a
ste vinculadas como puertos, transportes, etc., y adems una masa urbana
de la cual si bien es cierto que no podra hablarse todava de un predominio
del sector obrero industrial (el nmero de artesanos era importante), en algu-
na medida se sumaba a las reivindicaciones de los antes sealados.
Los grupos nacionales dominantes, aunque compartan el poder del Esta-
do, no por eso dejaban de tener conflictos entre ellos. La crisis posterior a la
primera guerra mundial afecta fundamentalmente al sector de enclave y a los
grupos nacionales ms directamente ligados a ste; en cambio la oligarqua
agraria local no sufre tanto el impacto. El desequilibrio de poder que esto
genera requiere un reajuste; una de las posibilidades la constituye el que el
grupo que ahora manifiesta un cierto grado de debilidad logre acordar una
alianza con un nuevo sector social incorporndolo, en alguna medida,' al
sistema de poder. De hecho la alianza se efecta con la clase media urbana,
que se incorpora electoralmente; significa esto que el nuevo equilibrio poltico
se establece en funcin de una legalidad que ya no slo justifica el hecho de
ser dueos de una parte del pas sino legitima tambin el ser dueos de
los votos. En esta alianza, que representa el alessandrismo de los aos 20,
la clase media urbana pudo incorporarse al Estado, lo que tambin le posibili-
taba participar de los beneficios que, a travs de ste, sacan de la economa
de enclave. La poltica de los sectores medios, en su primera fase de ascen-
so, no pona en dudas las ventajas de una economa de enclave, de modo
que el inters mayor no era tanto crear una nueva base econmica que les
diera una cierta autonoma, o una posibilidad de entrar a competir en igual-
dad de condiciones con los grupos econmicos nacionales existentes, como
en el intento de vigorizar el Estado corno organizacin que ellos administra-
ban.
La incorporacin de las clases medias urbanas significaba tambin la movi-
lizacin de los sectores populares, pero para stos la presencia de la clase
media en el Estado, los derechos electorales, etc., no pasaban de ser sim-
ples reivindicaciones polticas, cuando para ellos el conflicto ms importante
que deban enfrentar era la marcha de la economa misma. Por esto quiz,
aunque en algn momento el nuevo acuerdo poltico cont con apoyo popu-
lar, no por eso deja de estar presente el conflicto que impide a los sectores
populares ser aliados permanentes y confiados. La contradiccin entre el
sistema econmico (con sus altibajos) y las masas populares no poda resol-
verse slo con programas polticos. Lo sealado destaca la agudeza del con-
flicto entre los sectores dominantes como as tambin revela las continuas
fricciones con los sectores populares.
La necesidad de controlar el Estado por parte de los grupos enfrentados
hizo que muchas veces - fundamentalmente por el dominio que las oligarqu-
as ejercan, a travs de los sistemas parlamentarios- se recurriera como
alternativa extraordinaria a regmenes de fuerza que fortalecieran el poder
del ejecutivo; inicialmente fueron los nuevos sectores medios los que presio-
naron por robustecer al ejecutivo.
La crisis de la economa exportadora de enclave (en especial la crisis del
ao 29) volvi a quebrar el inestable equilibrio alcanzado por la presencia de
los sectores medios. El sistema careca del dinamismo necesario para elimi-
nar la desocupacin pues no se haba preocupado de crear una nueva es-
tructura econmica, por consiguiente debieron recurrir a paliativos, tales co-
mo promover obras pblicas u otras actividades que permitieran disminuir
sus efectos. Semejantes polticas fracasaron porque significaban un enorme
gasto y un endeudamiento fiscal que no era del agrado de la burguesa ni de
la oligarqua local, y por otra parte como medidas econmicas eran muy dbi-
les para amortiguar la presin reivindicativa de las masas populares sin ocu-
pacin o amenazadas por la prdida de su empleo.
En el plano de la pura accin poltica se recurri, en general, a la represin
tanto de la clase media urbana radicalizada (estudiantes), como del movi-
miento obrero organizado. Nadie defenda gobiernos que hasta se mostraron
incapaces de restablecer alianzas con las oligarquas locales. Sin embargo,
no se exclua la pugna entre los sectores de dominacin tradicional, lo que
hizo posible que durante doce das se llegase incluso a restaurar una pasaje-
ra repblica socialista.
En la prctica la forma mejor de resistir la crisis fue en general reconstruir la
alianza poltica de los sectores tradicionales incorporando contados sectores
de la clase media urbana, en especial los menos radicalizados.
Las posteriores polticas econmicas muestran un carcter algo ms mo-
dernizante aunque evidentemente no populista; si se recurre a la inflacin es
por considerarla una forma de proporcionar crditos a los grupos econmicos
nacionales, agrcolas, industriales, etc., pero la inflacin no se ve compensa-
da con un aumento real de los salarios obreros.
Grave es el conflicto entre los diversos grupos sociales; la violencia y las
milicias armadas de derecha o izquierda se convierten en algo ms que posi-
bilidades tericas. Pero en la medida que comienzan a superarse los efectos
37
de la crisis econmica, la clase media urbana puede nuevamente empezar a
plantearse la posibilidad de incorporarse al poder del Estado.
Cuando amengua el conflicto econmico, las masas populares tambin
pueden hacer suyos los programas polticos de sectores de la clase media
y admitir un programa de redistribucin. Por otra parte, y esto es en cierto
modo subproducto de los conflictos que antes debieron afrontar, cuentan ya
con la adecuada organizacin que les permiten convertirse en aliados y dejar
de ser slo masa de maniobra; su participacin se expresa a travs del Fren-
te Popular de 1938.
El retorno de la clase media urbana a la administracin del Estado adquiere
ahora otro signo; para asegurarse el poder es necesario crearse una base
econmica y el Estado puede ser la palanca de una economa industrial que
administre la clase media, y tambin el medio de asociarse a la burguesa
mercantil- financiera, pero ahora ya no slo como fuerza electoral sino tam-
bin como floreciente burguesa.
Respecto a Per cabe sealar, junto a los hacendados tradicionales, la
existencia de una burguesa mercantil-financiera con la suficiente importancia
para constituirse en un polo necesario del sistema de dominacin; pero ya no
se puede prescindir de la presencia de sectores asalariados agrcolas (plan-
taciones) y sectores populares urbanos que complican la escena.
Los regmenes de fuerza son un hecho permanente en la vida peruana de
este perodo, y esto en parte se explica por los agudos conflictos entre los
sectores dominantes; la clase media est trabada permanentemente entre
una posibilidad de alianza (como socio menor) de la burguesa que adopta
formas capitalistas ms modernas, sean stas urbanas o agrarias, o una
alianza con los sectores populares. El APRA era el partido cuyo programa
ms se aproximaba a este ltimo planteo; pero evidentemente no constitua
la nica alternativa, pues a una movilizacin popular dirigida por la clase me-
dia, tambin caba oponer un populismo ms paternalista, como en efecto
lo intentaron en algunas ocasiones y en diferentes circunstancias, Pirola,
Legua y Snchez Cerro.
Las mltiples posibilidades de alianza, productos a su vez de los numero-
sos conflictos existentes, creaban un punto dbil a todo el sistema de domi-
nacin; algunos intentos de apertura, incluso esfuerzos ms o menos violen-
tos del aprismo por romper el esquema, fueron reprimidos. Como conse-
cuencia se proscribi al partido de la contienda electoral durante mucho
tiempo; esto explica el surgimiento de regmenes militares o con fuerte in-
fluencia de stos, que al tiempo que encubran la dominacin oligrquico-
burguesa servan de contencin a la presin popular. Decaen las fuerzas de
los sectores medios, incluso se debilita su alianza con los sectores popula-
res y se intentan alianzas que abran las vas de acceso al poder a travs de
combinaciones con el grupo moderno o con el ms tradicional, actitudes que
perjudicarn a los mismos sectores medios. En principio, podra decirse que
comienza a plantearse la posibilidad de abandonar el apoyo popular, pues
con l nunca se llegara al poder, dado que el desenlace estaba en manos de
los grupos que de hecho dominaban; restaba como disyuntiva aprovechar
sus fisuras para llegar al control del aparato del Estado y desde all afianzar-
se mediante una alianza ms amplia. Tctica tan complicada dificultaba el
acceso de los sectores medios, pues los grupos dominantes se mostraban
reacios a un aliado que poda ocultar detrs de l los sectores populares
cuya presencia s podra deshacer el esquema vigente de dominacin, y por
tanto preferiran mantener una forma de poder que aunque no era democr-
tica, por lo menos aseguraba el mantenimiento del sistema imperante. Ms
tarde las alianzas cambiarn de contenido y de signo, cuando algunos secto-
res mercantil-financieros, de corte modernizante, traten de recuperar el apo-
yo de las masas; esta actitud se advierte en el belaundismo de los primeros
momentos. La clase media, especialmente la aprista, aun a riesgo de per-
der parte del apoyo popular que conservaba, buscar ahora aliados como los
odristas, en mejor situacin dentro del sistema de poder tradicional.
c] La clase media frente a los terratenientes y al enclave
En Amrica Central, considerada como unidad, tuvo lugar la transformacin
de una oligarqua agraria en un grupo agrario exportador, el que, si bien fue
capaz de superar la hacienda como sistema productivo, no dio origen a una
actividad urbano-industrial importante. Su consideracin pormenorizada pue-
de introducir modificaciones en el anlisis de las caractersticas de los proce-
sos histricos nacionales; con todo, y a los fines de este ensayo, algunos
temas pueden enfocarse globalmente
24
.
Desde la independencia, la economa centroamericana de exportacin si-
gui dependiendo de algunos productos coloniales, en especial colorantes de
origen animal y vegetal, aunque dentro de la produccin interna las activida-
des agrcola y ganadera mantienen su significacin. La estructura econmica
24
Para una interpretacin sociolgica del proceso centroamericano vase Edelberto
Torres-Rivas, Posibilidades y modalidades del desarrollo en Centroamrica, Santiago
de Chile, II.PES, 1967. Para los aspectos ms relacionados con la evolucin econmi-
ca, vase Carlos M. Castillo, Growth and Integration in Central America, Nueva York,
Praeger, 1966.
38
se expresa con elocuencia en la estructura social; de influencia era el sector
de comerciantes, ligado a la exportacin de los colorantes, y de una decisiva
importancia interna por el control que ejercan sobre los crditos de los pro-
ductos agrcolas en general. De paso digamos que la produccin de esas
materias estaba generalmente en manos de pequeos productores (minifun-
distas), lo que facilitaba el dominio de los comerciantes.
Pero no todo eran colorantes; los grandes terratenientes mantenan explo-
taciones del tipo de la hacienda; las tierras comunales o ejidales ocupaban
extensiones considerables y las propiedades religiosas, o manos muertas,
eran de magnitud significativa.
El ciclo del caf (alrededor de 1870), altera la situacin; nuevas son las
condiciones de explotacin de este producto y la encaran con xito los gran-
des terratenientes. El rgimen liberal, paralelo al auge del caf, pone en
marcha el proceso de apropiacin de la tierra; se convierten, en dominios
privados -en realidad eran propiedad de los terratenientes- los ejidos, las
manos muertas, y hasta se incorporaron muchos minifundios.
Durante este ciclo, los cafetaleros logran imponer su predominio sobre el
grupo de los comerciantes, crean su propio sistema de crdito, principalmen-
te a travs de bancos nacionales, desplazando as a los anteriores presta-
mistas. De entonces datan los comienzos de las obras de infraestructura,
principalmente ferrocarriles.
La formacin del enclave bananero, en manos de capitales norteamerica-
nos, coincide con el desarrollo de la poltica expansionista de Estados Uni-
dos, pas que interviene incluso militarmente en Amrica Central y el Caribe;
adems las compaas bananeras ejercen el virtual monopolio de los ferroca-
rriles y de los puertos fruteros de embarque. Aunque el banano no logra su-
perar la mayora de las veces el monto de las exportaciones logradas por el
caf, esta transformacin tiene lugar cuando la economa cafetalera se en-
cuentra, en funcin del mercado exterior, en un proceso de franca declina-
cin, tanto ms perceptible si la analizamos al nivel de precios.
La importancia de las plantaciones, y por ende del enclave, estriba en que
logra sumar a su dominio el de los transportes.
La crisis del 29 se manifiesta en Amrica Central en trminos de contrac-
cin de las exportaciones; si en algunos casos no se manifest con demasia-
da intensidad ello se debi a la posibilidad que tuvieron los campesinos de
refugiarse dentro de una economa de subsistencia. Con todo, sus efectos
fueron de muy larga duracin, y la recuperacin slo puede advertirse a partir
de los ltimos aos de la dcada del 40.
La crisis puso al descubierto el carcter de la dominacin. La ejecucin en
El Salvador de treinta mil campesinos, rebelados por el hambre, mostr que
el sistema estaba asentado sobre la capacidad de un sector - e1 terratenien-
te sumado a los intereses del enclave- en mantener sometida a la poblacin
campesina, que proporcionaba una mano de obra en extremo barata y que
posibilitaba los elevados dividendos de estos sectores.
La sucesin de regmenes de fuerza durante el perodo prueba el esfuerzo
por conservar inalterable la situacin, aun en condiciones adversas.
La clase media urbana -que en Amrica Central, y en trminos relativos,
creci lentamente- tambin sufri los efectos de la represin. Las demandas
de participacin poltica podran acarrear, como consecuencia indirecta, el
levantamiento de los campesinos; la oligarqua por su parte prefera no inno-
var. Dos alternativas restaban a los sectores medios: aceptar el dominio de
los sectores vinculados a la oligarqua y al enclave, fatalmente autoritario,
cuyo propsito no poda ser otro que el mantenimiento de la sumisin cam-
pesina, o iniciar una campaa de presin poltica cuyos resultados bien pod-
an escapar a su control.
La Revolucin guatemalteca ilustra nuestras afirmaciones; la reforma agra-
ria desat una enrgica reaccin, y a la cada del gobierno de Arbenz se
sucedieron gobiernos que pretendan la vuelta a la situacin anterior. La par-
ticipacin de la clase media slo empieza a ser posible cuando, durante los
ltimos aos, ciertos sectores ligados al poder inician transformaciones mo-
dernizantes de la economa agrcola - fundamentalmente plantaciones algo-
doneras- que se desarrollan por necesidades exteriores, ms concretamente
del mercado estadounidense; incorporan un nivel de tecnologa que ya no es
preponderantemente la explotacin cuantitativa de mano de obra. Esto per-
miti un crecimiento de las ciudades y de las funciones urbanas que, aunque
vinculadas a la explotacin agraria, no estaban tan estrechamente ligadas al
mantenimiento de grandes contingentes campesinos. Por otra parte, la indus-
tria sigue siendo reducida, y por consiguiente la posibilidad de una presin
popular canalizada a travs de los sindicatos dista mucho de ser una realidad
puesto que muchas veces sus actividades slo son efmeras.
d] Clase media, industrializacin y poltica
En su conjunto los pases con predominio de economa de enclave, por la
misma debilidad relativa del sector burgus, tienen un mercado interno inci-
piente. Dentro de la gama de posibles variantes en ese tipo de economa,
slo en dos casos se encararon polticas preocupadas por una ampliacin de
dicho mercado, es decir, de industrializacin: en el primer caso, pases como
39
Chile por ejemplo, donde el sector externo se impuso cuando ya exista un
importante sector mercantil-financiero, y en consecuencia una clase media
en condiciones de reivindicar la creacin de bases nacionales para la expan-
sin econmica; en el segundo, pases donde los sectores medios lograron
insertarse revolucionariamente dentro del aparato del Estado y lo utilizaron
para crear una economa nacional, tales Mxico o Venezuela.
En todos los casos, la dinamizacin de la economa interna atraves la eta-
pa de la presin de los grupos medios aliados con el sector capitalista bur-
gus ya existente, con los sectores populares o campesinos, cuando no con
ambos sectores.
Por otro lado cabe destacar que en estos pases la crisis de la economa
mundial afect directamente al sector moderno -es decir al enclave- sin llegar
a amenazar las bases de la dominacin oligrquica en la hacienda, que es su
fundamento econmico. Con todo, el repliegue del sector enclave no pudo
ser compensado, como ocurri en los pases con productores nacionales, por
aplicacin de polticas de defensa del nivel del empleo y capitalizacin in-
terna. Por el contrario, el desempleo impuesto por la crisis mundial impuso
una mayor rigidez de las condiciones sociales en las que se planteaba el
enfrentamiento poltico. La dcada del 30 se caracteriza por el aumento de la
presin social, la multiplicacin de las huelgas, y por el planteamiento de
polticas ms radicales: el cardenismo en Mxico, el Frente Popular radi-
cal-socialista- comunista en Chile, el aprismo durante su fase ms revolu-
cionaria (el levantamiento de Trujillo), la fundacin del Partido Accin De-
mocrtica venezolana, el levantamiento campesino de El Salvador, la incor-
poracin de mayor nmero de campesinos al pronunciamiento armado de
Sandino, y hasta podran agregarse los intentos socializantes de Bolivia y
Ecuador.
A la presin popular, encauzada por limitados sectores de las clases me-
dias urbanas, la dominacin de la oligarqua y el enclave respondi en forma
autoritaria, es decir, utilizando las fuerzas armadas. Dadas esas condiciones,
la propuesta de polticas de formacin de un mercado interno dependi, co-
mo es obvio, de un cambio poltico previo, como los que se dieron en Chile,
Mxico o Venezuela y, posteriormente, en Per. Las consecuencias econ-
micas de la transicin, es decir, del acceso de las clases medias y, en cier-
tos casos, la transformacin en incipiente burguesa de los grupos ms privi-
legiados de esas clases medias no estn empaados, como en los pases de
economa exportadora nacional, por efectos imputables a la crisis econmica
mundial. Es requisito previo, y muy evidente, la quiebra o por lo menos el
repliegue del sector vinculado a la oligarqua y al enclave., para que sea po-
sible utilizar el Estado, controlado ya por otros grupos por lo menos, parcial-
mente, para plasmar los mecanismos de acumulacin de inversin capaces
de crear un mercado interno, el que a su vez servir de punto de apoyo de la
nueva poltica.
Sin embargo, sera incorrecto imaginar que a partir de ese momento la his-
toria de esos pases vuelva a repetir las fases ya consideradas en el pargra-
fo anterior; el populismo desarrollista no encuentra bases para sostenerse y
la formacin de una burguesa industrializadora depende, en mayor o menor
grado, del Estado.
Adems, con la participacin del Estado, y en parte con el financiamiento
logrado a travs de una poltica de intensificacin del apoyo pblico en la
renta que genera el sector de enclave, la clase media ascendente y el sector
nacional burgus (que acaba de constituirse o es ms antiguo, como en Chi-
le, y, en forma ms limitada, en Per), intentan cambiar las pautas del desa-
rrollo fortaleciendo el sector urbano industrial, lo que ocurre en esos pases
(con excepcin de Chile) despus de la segunda guerra mundial. Los vncu-
los de dependencia externa ya son de otro tipo, como surge de la caracteri-
zacin que daremos ms adelante. A partir de 1950, ms o menos, las inver-
siones extranjeras se harn en el sector productivo orientado hacia el merca-
do interno, y esto impondr nuevas limitaciones y posibilidades al desarrollo
nacional.
V. NACIONALISMO Y POPULISMO: FUERZAS SOCIALES Y POLITICA
DESARROLLISTA EN LA FASE DE CONSOLIDACION DEL MERCADO
INTERNO
El rasgo distintivo del perodo de transicin en Amrica Latina, en lo refe-
rente a las relaciones entre los grupos y clases sociales, habida cuenta las
peculiaridades de ese proceso en las diferentes situaciones anteriores de
dependencia externa quiz pueda ser definido por la presencia cada vez ms
importante y por la participacin creciente de las clases medias urbanas y de
las burguesas industriales y comerciales en el sistema de dominacin.
En todo caso, la expresin econmica de esa situacin social se manifiesta
a travs de las polticas de consolidacin del mercado interno y de industriali-
zacin. Como es obvio, el curso concreto de esas polticas, ya lo hemos se-
alado, asumi en ciertos casos -en los pases con economa exportadora
controlada por grupos nacionales que lograron formar un sector industrial
importante antes de la crisis del comercio exterior- un carcter ms bien libe-
ral, es decir, asentado sobre el dinamismo de la empresa privada; en cambio,
40
en la situacin originaria de enclave, el dirigismo estatal expres cmo tra-
taron de crear su base econmica urbano-industrial los grupos no directa-
mente vinculados al sistema exportador-importador. Por supuesto, dentro de
esta ltima hiptesis la manipulacin del aparato estatal pudo ser, en ciertos
pases, el instrumento de formacin de una clase industrial, la que compartir-
a a la larga con los entes fiscales las funciones empresariales. Con todo, sin
embargo, hay que subrayar que esta diferenciacin no fue excluyente: ni falt
la participacin de los sectores privados en las economas con mayor partici-
pacin estatal, ni el sector pblico estuvo ausente en la etapa inicial de la
industrializacin, aun en los pases de rasgos ms liberales. Por el contrario,
la fase llamada de industrializacin sustitutiva de importaciones se caracte-
riz por un doble movimiento convergente: la expansin del sector privado de
la economa y, consecuentemente, el robustecimiento de la burguesa indus-
trial y la creacin de reas nuevas de inversin, concentradas alrededor de la
industria bsica y de las obras de infraestructura, en donde fue acentuada
la participacin estatal.
La caracterstica estructural que se perfila en los pases que empiezan a
conformar las nuevas bases econmicas del desarrollo consiste en que stas
suponen, necesariamente, amplias alteraciones en la divisin social del tra-
bajo, que se expresa en seguida a travs de la transformacin de los aspec-
tos demogrfico-ecolgicos; todo esto se refleja en el plano social: engendra
un proletariado y se incrementa el sector popular urbano no obrero de la po-
blacin. Adems, el ritmo de formacin de este ltimo suele ser mayor que la
capacidad de absorcin de los nuevos empleos urbanos generados por la
industrializacin, y esto posibilit la formacin en Amrica Latina de lo que
dio en llamarse sociedades urbanas de masa, basadas en economas insu-
ficientemente industrializadas.
Es justamente la presencia de las masas, al lado de la formacin de los
primeros y ms consistentes grmenes de una economa industrial diferen-
ciada (es decir, no solamente de bienes de consumo inmediato), el hecho
que va a caracterizar el perodo inicial del llamado desarrollo hacia adentro,
que se acenta durante la guerra y se manifiesta en su plenitud durante la
dcada 1950-1960. Econmicamente, durante este perodo aparecen las
llamadas polticas de industrializacin sustitutiva
25
, que en ltima instancia
han consistido en el aprovechamiento e incremento de la base productiva del
25
Maria da Conceiao Tavares, Auge y declinacin del proceso de sustitucin
de importaciones en el Brasil, en el Boletn Econmico de Amrica Latina, vol. 9,
nm. 1, 1964.
momento anterior para atender a la demanda interna de bienes de consumo
y bienes intermedios, debido en especial a la carencia de divisas as como a
las dificultades de importacin. Durante el proceso aumenta el papel del Es-
tado y cambia su carcter; en efecto, si en la etapa precedente, el Estado -
que expresaba fundamentalmente los intereses exportadores yterratenientes-
actuaba como mediador de la poltica de financiamiento de inversiones ex-
tranjeras, ahora por intermedio de l se toman las medidas necesarias para
la defensa arancelaria del mercado, se inicia el proceso de transferencia de
rentas de sector exportador hacia el sector interno y se crean los ncleos
fundamentales de infraestructura para apoyar la industrializacin sustitutiva
de importaciones; de entonces son las plantas nacionales de acero, las refi-
neras de petrleo, las centrales elctricas, etctera.
Subrayamos en este trabajo que esas medidas slo se dieron en algunos
pases porque fueron el resultado de las alianzas de poder alcanzadas du-
rante lo que aqu se llam fase de transicin. Y, en consecuencia, se seala
ahora que la industrializacin lograda en esos casos no fue, en un primer
momento, el resultado del ascenso, paulatino o revolucionario, de una bur-
guesa industrial tpica.
Esa industrializacin ms bien represent una poltica de acuerdos, entre
los ms diversos sectores, cuyo problema esencial desde sus inicios consist-
a en hacer compatibles las necesidades de formacin de un tipo de econom-
a, que contemplara tanto la creacin de una base econmica de sustenta-
cin de los nuevos grupos (que pasaron a compartir el poder en la fase de la
transicin), pero que tambin ofreciera oportunidades de insercin econmi-
co-social a los grupos populares numricamente importantes, y cuya presen-
cia en las ciudades poda alterar el sistema de dominacin. Este estara aho-
ra integrado por las clases medias ascendentes, por la burguesa urbana y
por los sectores del antiguo sistema importador-exportador, incluso hasta
sectores latifundistas de baja productividad.
En su expresin formal, el juego poltico-social en la fase de industrializa-
cin sustitutiva consistir en los acuerdos y alianzas que las fuerzas sociales
puedan constituir, y que exprese el nuevo equilibrio de poder; en el mismo
participan y disputan su hegemona tanto los sectores agroexportadores y
financieros como los sectores medios e industriales urbanos. Y, por otra par-
te, aparecen como objeto de dominacin en algunos casos, o como base de
sustentacin en otros, los llamados sectores populares, integrados por sus
tres componentes tpicos: la clase obrera, la masa popular urbana y la masa
agraria.
Los distintos acuerdos que alcanzaron en los diversos pases las fuerzas
41
sociales posibilitaron que - aun cuando estaba dada una problemtica
comn, tanto econmica como sociopoltica- aparecieran formas de industria-
lizacin distintas y esquemas de organizacin y control del poder singulares
para las polticas de industrializacin sustitutiva de cada pas. Los factores
condicionantes de esa diferenciacin se relacionan en gran medida a los
modos de formacin de las economas y de las sociedades nacionales, pues-
to que, como ya se seal, las funciones del Estado y las caractersticas de
los grupos empresariales asumieron rasgos diferentes en la fase de transi-
cin, segn que la situacin de origen fuera o no de enclave. Por otra parte,
en el momento siguiente, cuando la presencia de las masas adquiere im-
portancia para imponer las formas de dominacin, tambin habr diferencia-
ciones en funcin de las peculiaridades del sector popular de cada pas.
Antes de esquematizar, en un plano ya no formal, las principales situacio-
nes que caracterizan la consolidacin del mercado interno, conviene aludir,
en el plano econmico general y en el de las orientaciones polticas, a los
temas fundamentales de la problemtica del desarrollo de este perodo.
Predominan dos tipos de orientacin, las que por su parte constituyen la
expresin poltica del momento: una implcita en la presin de las masas, se
expresa en la orientacin hacia la participacin y da origen a una tendencia
hacia el distributivismosocial y econmico; la otra, coexistente con la ante-
rior, manifiesta los intereses de los nuevos sectores dominantes, la continui-
dad de la expansin econmica nacional, orientada ya hacia el mercado in-
terno, como continuacin del sistema de dominacin. Sera sta la tendencia
al nacionalismo que adems posibilitara la incorporacin de las masas al
sistema de produccin y, en grados variables, al sistema poltico. Se estable-
ce as una conexin que da sentido al populismo desarrollista en el que se
expresan intereses contradictorios: consumo ampliado-inversiones acelera-
das, participacin estatal en el desarrollo-fortalecimiento del sector urbano-
industrial privado. La necesidad de una ideologa como la del populismo
desarrollista, donde coexisten articulndose metas contradictorias, expresa
el intento de lograr un grado razonable de consenso y legitimar el nuevo sis-
tema de poder, que se presenta a la nacin apoyado sobre un programa de
industrializacin que propone beneficios para todos.
De acuerdo con tal esquema, la creacin de un mercado interno supone:
a] disponibilidad de capitales para ser reinvertidos dentro del pas;
b] disponibilidad de divisas para financiar la industrializacin;
c] posibilidades de redistribucin, aunque limitadas, de la renta generada
para permitir algn grado de incorporacin de las masas;
d] capacidad empresarial, pblica y privada, para expandir la economa in-
terna;
e] un mnimo de eficiencia y de responsabilidad en las administraciones es-
tatales;
f] capacidad para consolidar un liderazgo poltico que logre presentar los
contradictorios intereses de los distintos grupos como una conciliacin en
funcin de la Nacin.
Sin embargo, bsicamente la disposicin de capitales y de divisas est en
manos del sector exportador y para obtener la materializacin del esquema
apuntado tendrn que movilizarse en contra de sus intereses la burguesa
industrial, la burocracia estatal y los sectores obrero-populares. El xito de
semejante movilizacin estar condicionada, por un lado, por la presencia de
coyunturas favorables de precios en el mercado internacional, que permitan
polticas de sustentacin del valor de los productos de exportacin y, a la par,
polticas que impliquen alguna forma de retenciones sobre el tipo de cambio;
y por otro, tambin estn condicionadas -en lo que se refiere a la alianza
desarrollista entre los sectores industriales y los sectores obrero-populares-
por la posibilidad de mantener una poltica arancelaria y una poltica moneta-
ria que permitan, en detrimento del conjunto del sector agrario y de los gru-
pos medios tradicionales, sostener simultneamente el ritmo de las inversio-
nes industriales y, si no asegurar un elevamiento significativo de los salarios
reales, por lo menos un aumento, en trminos absolutos, del nmero de indi-
viduos provenientes de los sectores populares que se van incorporando al
sistema industrial.
Chocan, por tanto, los grupos que controlaban, o presionaban para contro-
lar, las fuentes de acumulacin y los sectores sociales que influan en los
organismos pblicos para reorientar las polticas de precios y fiscales con el
propsito de permitir la capitalizacin de las empresas privadas o pblicas.
La experiencia histrica determinar cmo se combinan concretamente es-
tas condicionantes de la industrializacin y dar origen a los modelos polti-
co-econmicos del desarrollo. Sin embargo, slo con un sentido un tanto
abusivo de la libertad expresiva, y utilizando con otro sentido conceptos ya
consagrados, podemos hablar en este trabajo de modelos de ordenacin de
variables.
Del examen precedente puede colegirse que los rasgos distintivos de las
polticas de industrializacin estaran determinadas segn como se acuerdan
o concilian los papeles del Estado y de las burguesas industriales; en la ac-
cin del Estado no slo son importantes las funciones econmicas que ste
puede desempear, sino tambin, y muy principalmente, la forma en que
ste expresa, como instrumento de dominacin, la accin de los distintos
42
grupos que lo conforman.
Adems, la presencia de las masas -hecho ya importante en este perodo-
significa que stas aparecen, por una parte, como condicin necesaria para
el proceso de industrializacin (y no slo como mano de obra, sino adems,
como parte integrante del mercado de consumo); y por otra, que las masas
deben ser tomadas en cuenta por los grupos de poder, en cuanto lo afianzan
o rechazan.
Respecto a las relaciones entre las burguesas industriales y el Estado
stas aparecen de manera tpica, en los distintos pases -sean stos de
economa de enclave o con produccin controlada por grupos nacionales-, de
la siguiente forma:
a] Industrializacin liberal, es decir, basada en la conduccin de sectores
empresariales privados; esto supone, como es obvio, la preexistencia de un
sector agroexportador vigoroso y hegemnico, y el que de algn modo se
encuentre tambin vinculado al mercado interno;
b] industrializacin nacional-populista, es decir, orientada por una volun-
tad poltica que expresa la pujanza de fuerzas sociales, como la burguesa,
los sectores medios y los populares (sindicatos), vinculados al aparato de
poder, quienes junto al sector agroexportador-importador -y aun en pugna
con l- comparten, en diverso grado, la conduccin del proceso de desarrollo;
c] industrializacin orientada por un Estado desarrollista, proceso en el
cual la debilidad de un sector capitalista exportador-importador interno capaz
de producir la acumulacin de capitales y de reorientarlos hacia el mercado
interno, es compensada por un programa estatal que a travs de un siste-
ma impositivo reorienta las inversiones y sienta las bases de la economa
industrial; este caso aparece de preferencia en las situaciones de enclave.
Como es evidente, en cualquier caso el problema de la industrializacin
consiste en saber qu grupos podrn tomar las decisiones de inversin y
consumo y reorientar los cauces corrientes por los que fluye la inversin
hacia el mercado interno. Grave problema, adems, es el de la incorpora-
cin de los amplios sectores que tal proceso de industrializacin moviliza
socialmente. Esta es la razn por la cual la temtica del nacionalismo y del
populismo expresan orientaciones fundamentales en funcin de las que se
han tratado de organizar las sociedades en vas de desarrollo, para concer-
tar los intereses de grupos opuestos pero unidos entre s con el propsito de
encontrar un nuevo eje para el poder nacional.
Las diferentes situaciones histrico-estructurales en los pases que lograron
iniciar un proceso de industrializacin, con sus consecuencias tanto a nivel
de grupos dominantes como a nivel de masas populares, explican las dife-
rencias de los intentos de lograr una base industrial a la economa
26
.
1. POPULISMO Y ECONOMIA DE LIBRE EMPRESA
Esta situacin se refiere tpicamente al caso de Argentina, donde, como vi-
mos, tanto la fase de desarrollo hacia afuera como el perodo de transicin
expresan el dinamismo de una slida capa empresarial agroimportadora
hegemnica, y que englobaba en su sistema de dominacin a los grupos
que, a nivel regional, aparecan como diferenciados.
En tales condiciones, cuando los efectos de la crisis del mercado interna-
cional empiezan a hacerse sentir y cuando la segunda guerra mundial acele-
ra las condiciones favorables a la industrializacin, ya exista una burguesa
industrial -vinculada al sector agroexportador a travs del sistema financiero-,
como as tambin una clase media, incorporada al juego, poltico, y capaz a
su vez de movilizar, por lo menos electoralmente, sectores populares urba-
nos (radicalismo), y adems, sectores obreros sindicados que intentan con-
seguir una representacin propia, principalmente a travs de las centrales
sindicales obreras y, en algunos casos, vinculados a partidos tales como el
socialista, en especial en los grandes centros urbanos como Buenos y Rosa-
rio.
En efecto, el dinamismo y el xito del sector exportador permitieron la crea-
cin, como llevamos dicho, tanto de un sector industrial, de l dependiente,
como de un fuerte sector financiero importador. En consecuencia, el desarro-
llo econmico ser intentado bajo el control de esos grupos; el problema
poltico radicaba en el aprovechamiento de las perspectivas favorables del
mercado interno (derivadas de la coyuntura econmica posterior a la crisis
mundial y especialmente durante la segunda guerra), para expandir la eco-
noma bajo el control de los sectores mencionados y, al mismo tiempo, con-
tener la. presin obrero-sindical representada por las agremiaciones organi-
zadas desde comienzos de siglo; a esto se agregaba la presin de sectores
radicales de inspiracin yrigoyenista de las clases medias. No son extraos
a la poltica argentina de este perodo intentos de formacin de un frente
popular (1944-1945) similar a los constituidos en Europa y en Amrica Latina
(caso de Chile). Tal intento, aunque no concretado, destaca el contenido de
clase del enfrentamiento poltico que expresa la existencia de una domina-
26
En las pginas que siguen las referencias a pases toman en consideracin prefe-
rentemente aquellos en los que el proceso de industrializacin tuvo caractersticas
ms marcadas o que por sus rasgos muestran con mayor claridad las distintas alterna-
tivas posibles.
43
cin de tipo burgus y su correlativa contraposicin obrera.
Sin embargo, el continuo predominio de la dominacin de clase -que des-
embocaba incluso en la exclusin de la oposicin-, y simultneamente el
dinamismo de la economa, produjeron como consecuencia un callejn sin
salida, debido a la continuada movilizacin e incorporacin de nuevos contin-
gentes a la fuerza de trabajo requerida por la expansin econmica, y a la no
incorporacin poltica de estas mismas masas, lo que por ltimo desembo-
car en la quiebra tanto de la excluyente dominacin burguesa como de la
estructura sindical de los antiguos sectores de la clase obrera
27
. Ms an,
esta estructura tampoco logra aparecer como representativa de los nuevos
contingentes de la masa obrera, puesto que si bien es cierto que su incorpo-
racin ampliara la base de sustentacin de la poltica obrera, por otro lado
pondra en peligro algunas de las ventajas econmicas gremiales ya alcan-
zadas.
A tales problemas intenta dar solucin el populismo peronista, que trata de
dar continuidad a la expansin econmica, respetando el empuje propio del
sector empresarial privado, pero imponindole cauces generales que acele-
ran la incorporacin de las masas ya no slo econmica sino tambin social y
por ende polticamente. Se reivindica para el Estado la condicin de rbitro
de la pugna entre las clases, se le utiliza como virtual mecanismo de redistri-
bucin, tanto dentro de la clase empresarial como hacia abajo.
La canalizacin de los conflictos entre los distintos sectores -principalmente
entre la masa obrero- popular y la burguesa- se plante ms bien como un
enfrentamiento formal de los sectores populares contra la oligarqua, sin
que se atribuya contenido concreto a ese enfrentamiento a nivel poltico, ms
all de la reivindicacin antiextranjera, en el plano abstracto del enfrenta-
miento internacional y de la reivindicacin salarial.
Por qu aparece, entonces, como si fuera el dato fundamental de la re-
orientacin poltica, un enfrentamiento oligarqua-pueblo?
Desde luego, en un proceso de desarrollo en el cual se forma un sector
agroimportador dinmico, la hegemona de ese grupo se ejerce, como vimos,
en alianza con sectores rurales a l subordinados; stos bsicamente son de
dos tipos: los grupos latifundistas no directamente vinculados al sector expor-
tador y los sectores rurales ligados al mismo, pero que no lo controlan. En el
caso argentino el primer sector es residual, dado el grado de capitalizacin
27
Sobre las caractersticas de este proceso vase Gino Germani, Poltica y sociedad
en una poca de transicin. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas, Bue-
nos Aires, Paids, 1962; tambin Torcuato Di Tella, El sistema poltico argentino y la
clase obrera, Buenos Aires, Eudeba, 1964.
en el agro, pero el segundo es significativo; aqu se incluyen los agricultores
del mercado interno, la burguesa rural tpica, es, decir, no vinculada al sec-
tor agroexportador y, en la medida en que se diversificaba la economa ex-
portadora, el sector criador de vacunos, pero no invernador, adems, de los
sectores cerealeros desvinculados de los grupos comercializadores. Por otra
parte, el grupo hegemnico est constituido precisamente por los sectores
locales vinculados al esquema exportador- importador; este ltimo es bsi-
camente extranjero y, cada vez ms, monopolista.
El grupo hegemnico del sector agroexportador expresa, tanto en trminos
econmicos como en trminos de dominacin poltica, una doble vinculacin:
por una parte, por sus inversiones en el mercado interno se constituye en
sector dinmico y desarrollista; por otra, por su vinculacin externa constituye
el nexo de la dependencia. A partir de tal situacin, la nueva coyuntura de
poder que representa el peronismo ser efectiva en la medida en que pueda
conciliar los intereses de la acumulacin del sector econmicamente domi-
nante con los intereses de la participacin creciente de las masas. Tal posi-
bilidad se dio como consecuencia, de la situacin favorable originada por la
guerra, cuando fue posible, merced a los saldos acumulados, mejorar los
salarios y las condiciones sociales del sector obrero popular y de grupos de
empleados de clase media, e incrementar la inversin industrial sin daar
ms all de un mnimo tolerable, el sector econmicamente hegemnico de
la etapa anterior. Lo cual en modo alguno significa que no hayan sido afecta-
dos los intereses de los restantes sectores subordinados al ncleo econmi-
camente hegemnico, tanto del agro, como de la clase media tradicional
urbana. Los sectores que en el lenguaje poltico sern denominados la oli-
garqua, no slo pagaran en forma creciente los costos de la nueva coyun-
tura de poder, y esto a medida que se iban agotando los saldos favorables
de la economa exportadora, sino que tambin soportaran el peso de la crti-
ca poltica a un sistema de poder acusado de reaccionario, y del cual, en
realidad, en el pasado, haban participado apenas como subordinados.
Esa coyuntura de poder, expresada por el peronismo, iba a imponer carac-
tersticas peculiares al proceso de desarrollo, tanto en lo que se refiere a las
decisiones de inversin como a las formas de consumo.
En efecto, por lo que se refiere a las primeras, cabe subrayar que la indus-
trializacin se haca en funcin de dos corrientes complementarias; por un
lado, el sector exportador-importador y financiero tratara de regular el impul-
so de la industrializacin de tal forma, que le hiciese soportable la transfor-
macin industrial, actitud que frenara obviamente una rpida y amplia polti-
ca de sustitucin de importaciones, por lo menos en aquellos productos cuya
44
importacin estaba controlada por los intereses del sector hegemnico en su
faz importadora. Por otro lado, el antiguo sector industrial no vinculado al
grupo agroimportador tratara de expandir su base econmica, ampliando el
rea de la industrializacin sustitutiva y creando sus propios mecanismos de
financiacin, punto tradicionalmente endeble del grupo. Para ambos el Esta-
do constitua una institucin vital, pero visto desde ngulos distintos; en el
primer caso, porque por su intermedio todava se controlaba el mecanismo
cambiario y el sistema arancelario, instrumentos fundamentales de una polti-
ca equilibrada de intereses industriales e intereses agroimportadores; en el
segundo caso, no slo porque la poltica arancelaria tambin era importante,
sino porque el Estado representaba el gran instrumento de crdito y de rpi-
da formacin de capitales.
Sin embargo, en ese modelo de desarrollo las distintas fuerzas sociales no
presionan lo suficiente, como para que el Estado se transformara de un ins-
trumento de regulacin econmica en otro de accin productiva directa: la
base econmica anterior permita a los sectores privados llevar adelante la
diferenciacin econmica interna sin que se tornara indispensable la forma-
cin de un sector pblico en el sistema productivo. Es decir, para crear una
economa industrial la acumulacin privada requera solamente una redistri-
bucin de la renta, a travs del Estado, hacia sus propios canales de inver-
sin; y el dinamismo de esos sectores creaba las oportunidades de empleo
para la masa urbana con un ritmo ms o menos suficiente para incorporarla
al sistema econmico.
En realidad ese modelo de desarrollo era posible no solo porque haba re-
cursos suficientes para sostener la industrializacin, sino tambin porque la
economa tuvo el dinamismo suficiente para transformar en asalariado al
trabajador agrcola y luego, al provocarse la migracin hacia la ciudad, logr
una expansin que permiti en escala considerable la incorporacin de los
migrantes. Por supuesto, este ltimo proceso trajo aparejada una fuerte pre-
sin sociopoltica, pero sin que esa presin apuntara hacia reivindicaciones
de control del sistema de decisiones econmicas, a travs de la creacin de
una base productiva estatal. Y aun cuando la presin por la redistribucin
llev a una accin econmica directa del Estado, esta termin por robustecer
el sector privado dada la vinculacin corporativa de la burguesa con las nue-
vas empresas estatales.
La presencia de las masas se haca sentir como la presin de quien aspira
a ser promovido como un nuevo socio que reconoce la validez de las reglas
del juego del sistema anterior respecto a cmo llevar adelante el proceso de
industrializacin, aunque por cierto exige sus derechos. Las reivindicaciones
en materia salarial y la presin por el reconocimiento de los derechos del
trabajador son fuertes, pero la presin poltica, que desde luego existe, no
excluye la posibilidad de que en la nueva coyuntura de poder se entreveren
intereses de grupos distintos. Pues el hecho mismo de que la movilizacin de
las masas se efecte bsicamente a travs de los sindicatos, y ms como
masa empleada que como clase oprimida, simboliza una poltica de enfren-
tamiento y de coincidencia de intereses, a cuyo travs los sectores populares
establecen sus relaciones con la burguesa industrial. Estos dos sectores
juntos expresan su existencia activa, al lado, del grupo monopolista agroim-
portador con el cual ya no actan precisamente como aliados, aunque s
como participantes del mismo juego de poder, integrando una coyuntura de
poder. Esa posibilidad tan fluida y compleja de vinculacin poltica estuvo
garantizada por la comn disposicin de no plantear la reivindicacin estatis-
ta a nivel econmico; el monopolio privado no se vera amenazado por el
monopolio estatal. Y como coyuntura favorable para tal arreglo dbase el
hecho de que la prosperidad suscitada por la economa durante la guerra, y
el rpido proceso de sustitucin de importaciones, permita tanto ampliar el
consumo de las masas y elevar sueldos como lograr la capitalizacin de las
empresas industriales, sin perjudicar las ganancias de los monopolios.
Como lmite para el funcionamiento de ese modelo de desarrollo advertan-
se en la gama de posibilidades (desde el inicio de la industrializacin sustitu-
tiva dentro de este marco poltico), tanto el agotamiento creciente de lo que
se conoce como el proceso de sustitucin rpida de los bienes de consumo
inmediatos y duraderos, como la contradiccin entre una participacin cre-
ciente de las masas en la distribucin de la renta nacional y la formacin
acelerada de capitales sin que afecte demasiado las rentas de los dems
grupos sociales y, principalmente, de los sectores monopolistas agroimporta-
dores.
El agotamiento relativo del proceso de sustitucin fcil de importaciones y
el fin del populismo como forma de sustentacin del poder dentro de un cua-
dro de economa liberal, destacan aqu sus nexos recprocos. La polmica
estatismo o gran empresa comienza, entonces, a superar las simples teori-
zaciones para transformarse en la encrucijada prctica del desarrollo; los
esquemas de sustentacin poltica del perodo anterior se deshacen rpida-
mente, y ahora surgen en reemplazo de la aparente polarizacin oligarqua-
pueblo que encubra la alianza desarrollista, un nuevo tipo de enfrentamien-
to donde algunos valores de clase sirven como catalizador de la conducta
popular y, de igual modo, se atena el hincapi nacional en el comportamien-
to efectivo de los grupos empresariales, que se reorganizan y tratan de reor-
45
ganizar el Estado para expresar en su conjunto ya no slo sus intereses pol-
ticos vinculados a los intereses de los sectores populares, sino y ms direc-
tamente sus particulares intereses econmicos.
2. POPULISMO Y DESARROLLO NACIONAL
Distinto fue el modelo de desarrollo de Brasil, donde la etapa de expan-
sin hacia afuera no consolid un sector empresarial hegemnico suficiente-
mente fuerte y moderno como para neutralizar el poder de los sectores agro-
tradicionales, y mucho menos para unificar los sectores populares, rurales y
urbanos, como masa asalariada. Como vimos al analizar el momento de la
transicin, a partir del cual empieza la industrializacin sustitutiva, la situa-
cin de poder engloba tanto a sectores tradicionales- oligrquicos -
expresin trivial para designar en su conjunto a diversos segmentos del sec-
tor exportador y de los grupos latifundistas no exportadores-, como a grupos
medios que tienen acceso al control del Estado y la burguesa industrial y
comercial urbanas. En su conjunto, los sectores dominantes se diferencian
de los de aquellos pases que siguieron una pauta liberal de industrializa-
cin por el hecho de que el Estado surge como un instrumento no slo de
regulacin del sistema industrial, sino tambin como instrumento directo de
su constitucin, a travs de la creacin de empresas pblicas, autrquicas o
paraestatales. Y, a nivel de la situacin de masas, se diferencia del caso
argentino antes descrito, porque al peso del sector obrero, necesariamente
menor, se agrega un amplio sector de masas urbanas no obreras (masas
marginales). La diferencia se agudiza ms todava por la presencia de un
amplio sector de masas rurales, las que viven una situacin radicalmente
distinta de la que corresponde a los sectores populares urbanos.
En Brasil, el populismo aparece como el eslabn gracias al cual se vincu-
lan, las masas urbanas movilizadas por la industrializacin -o expulsadas del
sector agrario como consecuencia de sus transformaciones o de su deterio-
ro- al nuevo esquema de poder; y se convertir en la poltica de masas que
tratar de impulsar el mantenimiento de un esquema de participacin poltica
relativamente limitada y basada principalmente en una endeble estructura
sindical que no afect a las masas rurales ni al conjunto del sector popular
urbano.
La inexistencia misma de un sector agroimportador que hubiese dado ori-
gen a una economa industrial subsidiaria de importancia y la imposibilidad
del sistema de poder anterior para seguir controlando el Estado, despus de
la crisis de la economa exportadora, sealaron el comienzo de la industriali-
zacin sustitutiva. Esta industrializacin, de carcter sustitutivo, se alcanz,
por una parte, a travs de la accin directa del Estado, y por la otra, impulsa-
da por una burguesa industrial en gran medida no vinculada al sector
agroimportador. Y lo que es todava ms notable, no solamente las ramas
tradicionales de las industrias bsicas fueron fomentadas e incluso creadas
por el poder pblico, sino hasta industrias de bienes de consumo duradero,
como la automotriz y las industrias de bienes intermedios, encontraron en el
Estado, durante las fases iniciales de la instalacin de esos ramos industria-
les, su propulsor directo. Adems, de industrializacin obedecieron en este
caso y durante esta fase, a una lnea de orientacin de nacionalismo
econmico
28
.
Qu fundamentos estructurales posibilitaron tal tipo de orientacin en una
situacin de poder en la cual, como vimos, la alianza poltica bsica abar-
caba sectores tan distintos -algunos de ellos, de carcter tradicional- como
grupos terratenientes, sectores populares urbanos, clases medias y grupos
empresariales de la industria y del comercio?
No es suficiente, en este caso, insistir sobre la ausencia de grupos privados
de expresin nacional e internacional capaces de servir de instrumentos de
capitalizacin para el desarrollo industrial, puesto que estos grupos ya exist-
an. La diferencia en comparacin con la situacin argentina no est dada por
su inexistencia, sino por su menor gravitacin econmica y, principalmente,
por su imposibilidad de imponer una poltica de industrializacin liberal. Y esa
imposibilidad, como se vio en el lugar correspondiente, debise al hecho de
que la industrializacin adquiere impulso cuando los grupos agroexportado-
res pierden el control del aparato estatal, y los grupos que a l tienen acceso
no comparten intereses que puedan satisfacerse mediante un desarrollo de
tipo liberal.
En cierto sentido, las influencias polticas prevalecieron sobre las econmi-
cas en la definicin del proceso de industrializacin por parte de los grupos
que llegaron al poder despus de 1930. La preocupacin por formar un mer-
cado interno capaz de estimular el desarrollo y de conducirlos posteriormente
hacia una expansin autosustentada no surgi ni se transform en poltica
efectiva a partir de los sectores empresariales; slo en un segundo momento
los grupos empresariales -cuando ya el impulso industrialista estaba dado-
28
Vase Carlos Lessa, Dos experiencias de poltica econmica: Brasil-Chile (una
tentativa de confrontacin), El Trimestre Econmico, vol. XXXIV, nm. 135, 1967, pp.
445-487.
46
volcaron sus intereses hacia, ese tipo de poltica.
29
La explicacin, a nivel poltico, de la gravitacin gubernamental sobre el
surgimiento del sector industrial consiste en que la existencia de masas movi-
lizadas, sin la efectiva contrapartida de un rgimen de empleos que las incor-
porase, creaba real o virtualmente, una situacin fluida y peligrosa para quie-
nes detentaban el poder y, en cierto sentido, para los sectores polticamente
organizados de la nacin. La dimensin nacional del desarrollo, es decir, la
reivindicada en nombre de los intereses de todo el pueblo, y la conduccin
clara del Estado hacia una situacin de prosperidad era un imperativo para
un pas que se urbanizaba, que tena su economa agraria anterior deteriora-
da y no dispona de un sector capitalista que hubiese acumulado lo suficiente
para responder rpidamente a los requerimientos masivos de empleo. El
esquema de poder que llevara adelante esa nueva poltica estara basado
en un sistema de alianza, que en un comienzo incorporara a los grupos te-
rratenientes ms atrasados, los agricultores que producan para el mercado
interno, la clase media urbana, sectores industriales ya existentes y la masa
urbana, sin que participaran de l ni los grupos agroexportadores hegemni-
cos del sistema anterior a la revolucin del 30 (los cafetaleros), ni la masa
rura1 en su conjunto. Despus de dicha revolucin quedan excluidos de la
coyuntura de poder los sectores agroexportadores, aunque slo en un primer
momento, y los sectores campesinos a los que se excluye permanentemente
de la alianza desarrollista.
Tambin en Brasil el sostn poltico del desarrollo interno lo integraban gru-
pos con intereses contradictorios; se necesita una alianza poltica con los
sectores ms atrasados de la estructura productiva brasilea (los latifundistas
no exportadores), para dar paso a una poltica de creacin de sectores
econmicos modernos que permitan plantear una posibilidad de incorpora-
cin a la masas, y por otra parte, la viabilidad de tal poltica pasa a depender
precisamente de una divisin entre los sectores populares: la masa urbana
que se beneficia del desarrollo y la rural que no es incorporada a l. Ocurre
esto porque el sistema de acumulacin y de expansin econmica -dada su
tasa relativamente limitada de crecimiento- no soportara la presin salarial
provocada por la incorporacin al mercado de trabajo en condiciones ms
favorables de amplios sectores rurales, as como porque si se intentara la
incorporacin de los campesinos estallaran los marcos de la alianza desa-
rrollista -que abarcaba a los hacendados-; pues la fuerza poltica de los sec-
29
Vase, Fernando H. Cardoso, Empresrio Industrial e desenvolvimento economico
no Brasil, op. cit.
tores terratenientes se basa en el mantenimiento de una situacin que exclu-
ya a la masa rural de los beneficios de la participacin econmica, poltica y
social.
Son precisamente los sectores excluidos los que, en proporcin muy des-
igual, pagarn los costos de la industrializacin, pues sta depende, en una
primera etapa, al sector exportador y de la posibilidad de mantener excluida
la masa marginal, rural y urbana. A la larga se produce un proceso de dife-
renciacin de grupos del sector exportador, quienes pasan a participar del
proceso de desarrollo, es decir, reorientan sus capitales hacia la produccin
para el mercado interno. Pese a todo, las masas rurales siguen aisladas de
los beneficios del desarrollo y se constituyen en uno de los lmites estructura-
les de su posibilidad poltica; las tentativas de ampliacin, con tales grupos,
de la alianza desarrollista ms bien la deshacen, y el populismo, cuando lo
intenta, deja de servir de base de legitimacin del poder.
En funcin de las caractersticas estructurales de esa situacin, y en fun-
cin tambin de las alianzas que fundamentan las polticas de desarrollo, el
populismo y el nacionalismo asumen caractersticas bien precisas. El popu-
lismo varguista se presenta como un movimiento ms o menos vago de in-
corporacin a la nacin, pero sin las implicaciones de mayor organizacin
sindical y mayor presin por la elevacin de los salarios, como en el caso
peronista. Ms que una cierta forma de definicin econmica de los derechos
de los trabajadores (con sus supuestos de participacin poltica), es un mo-
vimiento poltico en favor de los humildes y donde los valores de las masas,
con sus supuestos de beneficios econmicos, tendrn preponderancia sobre
los de clase; la debilidad social de la clase obrera emergente la diluye en el
conjunto de la masa urbana. Dentro de ese panorama, la contradiccin entre
la necesidad de acumulacin de capitales y la presin redistributiva parece
menos fuerte durante la etapa de la industrializacin sustitutiva. El liderazgo
populista puede ser tambin un liderazgo de tipo empresarial, y en conse-
cuencia, el Estado aparece no slo como patrn, sino que, visto desde la
perspectiva de las masas, hasta como un buen patrn; las reivindicaciones
populares son relativamente dbiles a nivel econmico, por lo que pueden
ser atendidas, y a nivel poltico coinciden con los intereses de los grupos que
llegaron al poder sin una slida base econmica propia, factor que tambin
los hace favorecer un desarrollo de signo estatista.
Si bien es cierto que esa alianza favorece al nacionalismo y al estatismo,
ello en modo alguno excluye la participacin del sector privado, el que invier-
te cada vez ms en el sector interno, cuando el Estado a travs de su activi-
dad consolida el mercado. Tambin en este caso, para alcanzar dicho objeti-
47
vo es preciso utilizar el Estado como instrumento de distribucin de crditos y
de redistribucin del ingreso. A medida que se ampla la base econmica del
sector industrial y que el mismo se vincula al sector exportador a travs del
sistema bancario y adems a capitales extranjeros, van siendo cada vez ms
fuertes las presiones contra la ineficacia del Estado como empresario y
contra el populismo como poltica de desarrollo. Ese esquema de presiones
puede ser contrarrestado por los sectores urbanos de clase media, por los
sectores empresariales que temen la competencia derivada de la eficiencia
monopolista privada y por los sectores populares organizados alrededor del
Estado hasta que se perfilan claramente las alternativas: estatismo o gran
empresa para controlar los sectores de produccin de bienes intermedios,
bienes de capital y la industria pesada. A partir de ese momento, la fragilidad
del esquema populista para contrarrestar los deseos hegemnicos de los
grupos privados se hace manifiesta y se agudiza, y esto en la medida que el
agotamiento del proceso de fcil sustitucin de las importaciones exige mejo-
res tcnicas, mayor acumulacin y ms eficiencia. Con esto tocamos el lmite
de la etapa siguiente, cuando el populismo y el nacionalismo dan paso a
otros tipos de fuerza social y de orientacin poltica del desarrollo.
Cabe destacar que en el caso de Brasil, el populismo, sin embargo, pudo
volver a constituirse en la lnea poltica del Estado -cierto que en forma ef-
mera-, despus de la consolidacin en el mercado interno del desarrollismo,
basado ste en el predominio de la empresa privada, nacional y extranjera.
En esta situacin, la poltica de masas del gobierno de Goulart consisti en
pretender, para mantenerse, ampliar su base de sostn, tratando de incorpo-
rar y organizar sectores campesinos y aumentar la participacin y los benefi-
cios econmicos para el sector popular urbano. Es de suyo evidente que tal
esfuerzo slo puso de manifiesto la imposibilidad de conciliar intereses ya
claramente contradictorios; no slo se escindi as la cspide de la alianza
nacional-desarrollista, o sea los sectores burgueses y terratenientes todava
comprometidos, o por lo menos neutralizados; dentro del esquema de domi-
nacin de clase en contra del movimiento de masas, sino que se comprome-
ti tambin la acumulacin, principalmente en el sector pblico, pues los cos-
tos sociales de tal poltica rebasaron las posibilidades econmicas de redis-
tribucin dentro de un sistema capitalista. Se alcanzaron as, en esta etapa,
los lmites del populismo como forma de movilizacin de las masas y como
posibilidad de propiciar el desarrollo.
3. EL ESTADO DESARROLLISTA
Donde el desarrollo logrado en la fase de expansin del mercado externo
se dio dentro de los cauces de una economa de enclave, como ya vimos, la
transicin impuso por un lado, la necesidad de reorganizar el Estado con una
ms amplia participacin poltica de los grupos de clase media; por otro, los
sectores populares constituan un obligado punto de referencia de tal reorga-
nizacin. En ese sentido tanto los nuevos sectores industriales como los sec-
tores populares se articularon en el seno mismo del Estado, o por lo menos
con su concurso. En estas condiciones, la industrializacin la impulsa el Es-
tado no slo porque los sectores que lo controlan necesitaban crear un me-
canismo de acumulacin rpida de capitales, sino tambin porque dichos
sectores estaban, constituidos por una alianza entre sectores populares y
grupos medios, con preferencia entre estos ltimos la burocracia y los
grmenes de la nueva burguesa. La alianza, para mantenerse necesitaba
crear o expandir las posibilidades de brindar ocupacin para incorporar a las
masas. Tal modelo se presenta en Mxico y Chile. En este ltimo pas re-
tiene importancia un sector econmico urbano formado en la fase anterior y
en condicin de hacer un intento para controlar el desarrollo o aprovechar la
coyuntura favorable para revitalizarse; adems, en este caso, tambin los
sectores populares - ms antiguos y mejor organizados- tratan de imponer
sus condiciones para participar de las polticas que conducen al desarrollo.
En suma, en el caso de Chile, plantese en una situacin de conflicto o de
alianza, la poltica manifiesta siempre su carcter de poltica de clases.
A continuacin se hace un esquema acerca de cmo, en cada una de di-
chas situaciones, se instituyeron las alianzas y enfrentamientos para consoli-
dar una poltica de industrializacin.
a] El proceso de industrializacin en Mxico
La Revolucin que haba consolidado un nuevo poder poltico mostraba, sin
embargo, en lo econmico, elementos que le conferan una extrema debili-
dad; los sectores fundamentales de la economa, transportes minera, petr-
leo, energa, etc., seguan en manos de fuertes compaas extranjeras que
por su poder imponan limitaciones al gobierno mexicano. El mismo gobierno
tena dificultades para encontrar firmes bases polticas que le brindaran esta-
bilidad; el hecho de haber destruido la anterior estructura agraria de poder
cre una cierta atomizacin del campesinado, que aun cuando era fervoroso
defensor de la Revolucin difcilmente constitua una base econmica slida
48
a partir de la cual el proceso revolucionario podra continuar desarrollndose.
Adems, el sector obrero tampoco tena demasiada consistencia; lo prueba
el hecho de que la existencia de organizaciones sindicales paralelas permita
a las compaas extranjeras imponer sus condiciones aprovechando preci-
samente esa fragmentacin. La debilidad del sistema se reflejaba, pues, en
la carencia de estructuracin, de su apoyo poltico popular -campesinos y
obreros-, y en su debilidad frente a la gravitacin interna de la economa con-
trolada desde el exterior.
El nico, recurso viable que tuvo el gobierno para poder imponer mejores
condiciones, en su relacin con las compaas extranjeras era estructurar y
organizar la unidad del movimiento obrero y campesino: y sa fue la poltica
de Crdenas. Una vez lograda la unidad de otros grupos pudo enfrentarse a
las compaas extranjeras; el conflicto, como es sabido, estall en el sector
del petrleo y tuvo como resultado su nacionalizacin.
El Estado, con apoyo popular, iniciaba la industrializacin en Mxico; pero
su orientacin socializante alarmaba no slo a los inversores extranjeros sino
tambin a vastos sectores econmicos nacionales. En alguna medida era
necesario optar; la idea de la necesidad de industrializar era por todos com-
partida, pero cmo y con quin hacerlo era un punto controvertido. La rela-
cin unidad nacional creada por el proceso revolucionario corra el riesgo, de
malograrse; por ltimo prefiri una frmula de desarrollo industrial que reciba
con beneplcito la inversin extranjera dentro de un cierto margen de control
estatal (poltica iniciada por Avila Camacho y continuada por Alemn). Con la
industrializacin, y el desarrollo econmico que sta implicaba, se pretenda
dar rpida solucin a las reivindicaciones populares. As, gran parte de la
industria instalada fue industria subsidiaria de la estadounidense, que hizo
inversiones en Mxico beneficindose de las garantas y facilidades que el
mismo Estado otorgaba. Las inversiones extranjeras no slo se volcaron a la
industria sino tambin al sector financiero y de comercializacin; el Estado se
encargaba de que el nuevo mercado fuera favorable y, sin proponrselo,
contribua a crear condiciones para operar en trminos monopolistas.
El Estado continuaba desarrollando la estructura bsica y asegurando las
mejores condiciones de mercado; slo peda a los inversores industriales que
produjeran en el pas. La industria de montaje adquiri verdadera significa-
cin; pero no slo la actividad industrial fue parcialmente controlada por la
inversin extranjera, sino que un proceso similar se inici en la agricultura. Si
bien es cierto que la reforma agraria, y los ejidos en particular, proporciona-
ron apoyo poltico a la Revolucin tambin era necesario integrar el agro
dentro de una poltica econmica. El Estado inici inversiones que permitiran
mejorar la productividad agrcola, pero apremiado por la constitucin de una
rpida base agrcola empez a favorecer los sectores ms capitalistas del
agro; el ejemplo tpico es el de la economa algodonera, que mediante su
forma capitalista empez a subordinar al resto de los productores. El meca-
nismo para lograr la nueva estructura de la explotacin fue la comercializa-
cin, en su mayor parte controlada por los grupos ms desarrollados. Al igual
que en la industria, las inversiones extranjeras fueron alentadas para obtener
una rpida mejora. Se hizo muy estrecho el entrelazamiento entre quienes
controlaban polticamente el Estado y los nuevos sectores econmicos, de
este modo la suerte de los primeros comenz a estar determinada por la
capacidad dinmica de los modernos grupos econmicos, privados y pbli-
cos. Sin embargo, debe destacarse, no quedaron al margen los sectores
populares urbanos, aunque cabe pensar en las distorsiones que el proceso
signific para la economa nacional. Quiz lo que llevamos dicho explica en
parte la persistencia de una compleja alianza entre los ms distintos sectores
sociales.
b] El caso chileno
La crisis definitiva del salitre en 1929 alter el equilibrio de las fuerzas so-
ciales en relacin al poder y dio origen a nuevas formas de interrelacin entre
los distintos grupos y clases.
Perdida la anterior base econmica, slo era posible una poltica de defen-
sa del empleo sobre la base de subvenciones estatales, pues las compaas
extranjeras inician, el desmantelamiento de sus plantas. (No olvidemos que
al salitre lo estaba remplazando el salitre artificial en el mercado mundial.) Se
necesitaba crear una nueva estructura econmica capaz de sostener el equi-
librio cuyo restablecimiento se intentaba. Obligados, pues, por la crisis, los
gobiernos de la poca tomaron algunas iniciativas que posibilitaron una rela-
tiva expansin -o creacin en algunos casos- del sector industrial. Las medi-
das econmicas imaginadas con este propsito distaban de ser muy elabo-
radas, pero produjeron efectos importantes. Quiz la poltica de mayor alcan-
ce fue la del control de divisas, la que tuvo como consecuencia obligar, de
algn modo, a los antiguos sectores importadores a invertir los capitales dis-
ponibles en el mbito nacional y crear de esta forma algunas industrias que
les permitiera sustituir sus anteriores importaciones.
Sin embargo, el efecto de la crisis fue de tal magnitud que no caba esperar
que pudiese resolver la desocupacin existente por reacciones limitadas al
sector empresarial; por tanto, se imponan medidas que, aunque transitorias,
49
encarasen la grave situacin, el Estado debi comenzar a promover obras
pblicas y otras actividades con el fin de proporcionar ocupacin. Como con-
secuencia de la crisis del 29 plantebanse, pues, dos elementos de impor-
tancia: la creacin de una industria de sustitucin y la necesidad de que el
Estado, de alguna manera, interviniera de un modo directo en el encamina-
miento de la economa.
Otro rasgo de inters lo constituye el hecho de que, quiz a causa de la de-
bilidad misma del poder, que slo empezaba a buscar nuevas bases econ-
micas de sostn, la poltica asumiera un carcter que ms tena de enfrenta-
miento que de alianza.
Los sectores populares estaban organizados, tenan representacin poltica
y adems eran elementos decisivos para cualquier nuevo acuerdo. Los sec-
tores medios, y en especial los que de alguna forma dependan del Estado,
tambin estaban organizados y aspiraban lograr una alianza que les permitie-
ra participar en el poder. El Frente Popular (1937) sell esa posible alianza;
se sumaron por otro lado a los sectores medios y populares, algunos grupos
econmicos y sociales ms fuertes que esperaban mejorar su posicin con el
nuevo ordenamiento. Con el poder poltico en sus manos, el Frente Popular
inici una deliberada tarea de planificacin de la economa nacional a travs
de la Corporacin de Fomento a la Produccin (CORPO) (1939), con cuya
labor el Estado pasaba a desempear, un papel activo. Un factor externo, la
segunda, guerra mundial, favoreca la nueva poltica y, en cierta medida, la
haca indispensable y, por consiguiente, tambin surga la necesidad de sus-
tituir importaciones. Sin embargo, aunque la intencin fue planificar la eco-
noma en gran escala, la labor se orient ms hacia la creacin de nuevas
actividades (desarrollo industrial, energa, industrias bsicas, etc.), que a
modificar las existentes; y en lo que se refiere al agro en especial, se propuso
una poltica de diversificacin de los cultivos con el propsito de exportar, sin
que esa poltica pudiese implicar un cambio en la estructura de la propiedad
y, por ende, de1 orden social que sustentaba.
Por lo que respecta a la industria misma esa poltica se propuso contribuir a
formar una burguesa industrial a travs del mecanismo de los crditos y
prstamos. Muchas industrias, aun las de origen extranjero, pudieron insta-
larse y operar gracias a las facilidades y garantas, otorgadas por la poltica
estatal.
Lo dicho dio renovado vigor a ciertos sectores de la burguesa existente, los
que pasaron a invertir sus capitales en la industria y fortalecieron tambin el
sector comercial. Frente a la continua presin de los sectores populares, los
sectores medios, que en gran medida manejaban el aparato del Estado, en-
contraron en la revitalizada burguesa un aliado que les permita resistir la
presin popular y obrera. El programa de desarrollo impulsado por esta
alianza se basaba en la disposicin del Estado para otorgar al nuevo grupo
crditos y condiciones favorables para operar en el mercado.
Por otra parte advertase tambin una recuperacin del sector externo: el
cobre remplazaba al desaparecido salitre y el Estado poda confiar en las
entradas que el sector generaba. Sin embargo, esta recuperacin signific
una paralizacin del desarrollo industrial; la tasa de crecimiento sectorial
decay sensiblemente y en ese sentido poda hablarse de un franco estan-
camiento.
El cambio de aliado no ocurri sin graves conflictos polticos; desplazar al
ex aliado popular signific directamente represin, y en especial, la quiebra
de sus expresiones mejor organizadas (1948, Ley de Defensa de la Demo-
cracia); el viraje de los sectores medios dejaba tambin a stos en una situa-
cin de extrema debilidad frente a sus recientes aliados. Se intenta un nuevo
esfuerzo para reconstituir la alianza, pero ahora estaban ausentes las organi-
zaciones polticas que, en el caso anterior actuaron como representantes en
el acuerdo de los distintos sectores sociales, la forma que adopt la alianza
fue un populismo de organizacin totalmente Este populismo (primera
fase del segundo gobierno de Ibez) tuvo corta duracin, prcticamente el
primer ao de gobierno (1952-1953); su principal escollo fue la dificultad para
encontrar una salida econmica al agudo proceso de inflacin. Su poltica
intent recuperar la estabilidad y para ello aplic las medidas ms ortodoxas
disponibles inspiradas por la Misin Klein Sack (por otra parte cabe mencio-
nar que el crdito externo estaba condicionado a su aplicacin), y esta salida
signific la prdida del apoyo popular inicial.
El manifiesto caos del populismo tuvo como inesperada, consecuencia la
reestructuracin de las organizaciones polticas que representaban a los
distintos sectores en pugna. Por eso, desaparecido el populismo, el nuevo
gobierno tom una clara definicin poltico-social; los sectores industriales,
financieros y agrarios orientaron sus esfuerzos para asegurarse el control del
mercado interno, no ya a travs del Estado sino incluso devolviendo al capital
privado actividades econmicas antes estatales. Desde un punto de vista
poltico-social (bajo Alessandri) el rasgo ms notable estaba dado por cierta
polarizacin que polticamente expresaba el corte, en trminos de poder,
entre los distintos sectores sociales.
50
VI. LA INTERNACIONALIZACIN DEL MERCADO: EL NUEVO CARC-
TER DE LA DEPENDENCIA
Si durante el perodo de formacin del mercado interno el impulso hacia
una poltica de industrializacin fue sostenido, en ciertos casos, por las rela-
ciones estables entre nacionalismo y populismo, el perodo de diferenciacin
de la economa capitalista -basado en la formacin del sector de bienes de
capital y en el fortalecimiento de los grupos empresariales-, est sealado
por la crisis del populismo, y de la organizacin poltica representativa de los
grupos dominantes. Advirtanse en este lapso, adems, los primeros esfuer-
zos por ordenar el sistema poltico y social sobre nuevos ejes que expresan
la vinculacin entre el sector productivo orientado hacia el mercado interno y
las economas externas dominantes.
El principal problema que se plantea consiste en explicar con claridad la na-
turaleza y las vinculaciones de este doble movimiento: uno, de crisis del sis-
tema interno de dominacin anterior, y el intento consiguiente de reorganiza-
cin, y el otro, de transformacin del tipo de relacin entre la economa inter-
na y los centros hegemnicos del mercado mundial. Errneo sera pensar
que los nuevos factores que condicionan el desarrollo, la poltica y la depen-
dencia externa, se circunscriben al mbito que hace posible el proceso
econmico, pues sera apresurado creer que la determinacin econmica del
proceso poltico, a partir de la formacin de un avanzado sector capitalista en
las economas dependientes, permite la explicacin inmediata de la vida
poltica segn los condicionantes econmicos. El concepto de dependencia
sigue siendo bsico para caracterizar la estructura de esta nueva situacin
de desarrollo, y por lo tanto la poltica contina siendo e1 medio por el cual
se posibilita la determinacin econmica. Por otra parte, como veremos ms
adelante, el problema de la crisis interna traer como consecuencia inmedia-
ta el refuerzo de los vnculos especficamente polticos en las relaciones en-
tre el centro y la periferia, como un condicionante de las alternativas de desa-
rrollo.
Las transformaciones a que aludimos se expresan mediante una reorienta-
cin en la pugna de los intereses internos y en la redefinicin de la vincula-
cin centro-periferia. Se reorganizan, con esa nueva modalidad de desarrollo,
la estructura misma, del sistema productivo carcter del Estado y de la so-
ciedad civil, que expresan la relacin de fuerza entre los grupos y las clases
sociales, para dar paso al sistema capitalista industrial tal y como ste puede
desarrollarse: en la periferia del mercado mundial y a la vez integrado en l.
1. LOS LMITES ESTRUCTURALES DEL PROCESO DE INDUSTRIALI-
ZACION NACIONAL
En el captulo precedente se ha sealado en qu condiciones la alianza
desarrollista pudo formular las polticas econmicas que permitieron ampliar
la base interna de las economas de algunos pases latinoamericanos. De
hecho, se logr constituir -en distintos momentos- una situacin de poder
favorable a la consolidacin del mercado interno en Argentina, Brasil y Mxi-
co. Dejando de lado los matices distintivos sealados, en esos pases se
dieron alianzas o coyunturas de poder que facilitaron un amplio ajuste entre
las antiguas situaciones dominantes y las formadas como consecuencia de la
aparicin de los sectores medios, de la burguesa industrial y, hasta cierto
punto, de las masas urbanas. Como es obvio, esas alianzas o coyunturas
beneficiaban a sus partcipes en forma desigual en cada pas y segn el
momento. De todas maneras permitieron la acumulacin que favoreci las
inversiones internas -y el consumo relativamente ampliado de los sectores
urbanos- en tales condiciones que el Estado pudo ser el artfice de una polti-
ca de arbitraje: la presin de las clases populares y de los grupos organiza-
dos fue encauzada hacia el objetivo de alcanzar un acuerdo favorable al de-
sarrollo. Claro est, que el funcionamiento del sistema estuvo condicionado,
como ya dijimos, a una coyuntura propicia: el mantenimiento de los precios
de exportacin, y a veces su aumento -durante la segunda guerra y en los
primeros aos posteriores a ella- permitieron seguir remunerando a los secto-
res exportadores, si no en la misma proporcin por lo menos en el mismo,
nivel, y simultneamente permitieron financiar la ampliacin de los sectores,
urbano-industriales de la economa.
El trmino de esa coyuntura tuvo distintos efectos en cada uno de los pa-
ses considerados, en funcin siempre del acuerdo poltico especfico antes
alcanzado, Pues esta haba posibilitado diversos grados de progreso en las
polticas de industrializacin.
As, en Argentina, donde las peculiaridades polticas ya sealadas signifi-
caban conservar la importancia econmica del sector productivo agroexpor-
tador, aunque acompaado de una fuerte redistribucin, y donde adems el
surgimiento de sectores industriales dinmicos no fue extraordinariamente
significativo (principalmente si lo referimos a la creacin de una industria de
base)
30
, la nueva coyuntura internacional del mercado plante, clara y mani-
30
Altimir, Santamara y Sourrouille, Los instrumentos de promocin industrial en
la postguerra, en Desarrollo Econmico, Buenos Aires, vols. 21-25, 1966-1967.
51
fiestamente, la ms dramtica alternativa: un plan de contenciones de sala-
rios y gastos pblicos, a expensas de las clases obrero-populares, o rehacer
la economa agroexportadora -aumentando su productividad- para, por su
intermedio, seguir financiando a la larga al moderno sector industrial. Luego
de la cada de Pern en 1955 la oposicin antipopulista se propuso ese obje-
tivo. Sin embargo, ni el sector exportador pudo, por s solo, imponer al resto
del pas su proyecto, ni la ampliacin de la base poltica a travs de una
alianza con los sectores industriales internos -polticamente endebles- poda
contrarrestar las presiones de la masas. La intervencin militar se hizo fre-
cuente, como una forma de arbitraje y como abierta reaccin contra un retor-
no al populismo. En otras palabras, el intento de alcanzar as el desarrollo
econmico encontr una barrera vigorosa en la presin de amplios sectores
de asalariados, y no pudo imponerse autnomamente como poltica capaz de
alcanzar, si no la legitimidad, por lo menos la eficacia. Por consiguiente, no
se intensific el desarrollo, ni se logr tampoco estabilidad poltica.
En Brasil, el esquema varguista y la continuacin de su poltica econmica
durante el gobierno de Dutra (1946-1950), consista en la instalacin de cier-
tas industrias bsicas -acero, energa elctrica, transporte y petrleo-, actitud
posteriormente retomada con orientaciones ya ms claras en funcin de un
desarrollo estimulado por inversiones pblicas en sectores estratgicos -
durante el segundo gobierno de Vargas (1950-1954)-, que transformaron
ms rpidamente la estructura productiva urbana. Si bien es cierto que los
saldos de guerra fueron en parte utilizados en forma improductiva, de todos
modos se reequip el parque industrial y, fundamentalmente, se mantuvo
una poltica de fuertes importaciones de equipo, como consecuencia del te-
mor a una nueva guerra mundial, provocado por la crisis coreana. Adems, y
gracias al nuevo boom que sta provoca, se dio un redoblado empuje de la
industrializacin impulsada por fuerzas internas. De todos modos, el costo de
esa industrializacin tuvo su precio poltico: las prcticas de control y de ta-
sas mltiples de cambio favorecan al sector interno (privado y pblico), en
detrimento de los sectores exportadores, por consiguiente estos ltimos nun-
ca dejaron de protestar contra la intervencin del Estado en la fijacin de
tasas cambiarias diferenciales. Es cierto que los precios internacionales favo-
rables al caf hasta 1953 permitieron que los sectores agrarios soportasen,
sin perjuicios para sus niveles de renta, la poltica de proteccin y de rpida
expansin del sector interno; sin embargo, hacia 1954, cuando empieza a
cambiar la coyuntura, la alianza varguista alcanz sus lmites: parte de los
sectores agrarios se unieron a la oposicin de clase media urbana, hecho al
que se sum no slo la presin de los grupos financieros internos sino tam-
bin los internacionales. El comienzo de una nueva coyuntura desfavorable
para el caf fue aprovechada por la poltica estadounidense para presionar a
Vargas, quien haba ido bastante lejos con su poltica nacionalista. Despus
del breve interregno posterior al suicidio de Vargas -cuando se esboza una
poltica de contencin para contrarrestar las presiones inflacionarias provo-
cadas por la situacin anterior- se restablece la alianza populista-
desarrollista, bajo Kubitschek; pero ella toma un rumbo distinto, semejante al
que, despus, de aos de atascamiento, intent dar Frondizi al proceso pol-
tico y econmico argentino: la capitalizacin mediante recursos externos. Esa
poltica permitira a corto plazo disminuir la presin inflacionaria, satisfacer
las demandas, salariales de los grupos urbanos modernos, es decir, - una
poltica econmica soportable por parte del sector exportador, y que a la vez
significa el robustecimiento del sector industrial, ahora ya asociado al capital
extranjero. Pudo entonces, darse desarrollo pese a la inestabilidad poltica.
En Mxico,
31
donde por sus peculiaridades histrico-polticas los grupos
sociales presionan desde dentro del Estado y de su organizacin partidaria,
igual proceso de apertura del sistema, productivo interno hacia el capital ex-
tranjero pudo darse sin las crisis poltico-militares que distinguen la trayecto-
ria brasilea o argentina. No slo ya se haba definido antes el papel del Es-
tado como inversor, como regulador de la economa y por su intermedio se
habra creado la burguesa urbano-industrial-financiera, sino que tambin, los
mecanismos de integracin sindical fueron modernizados, es decir, se es-
tablecieron canales a travs de los cuales el movimiento obrero-popular pu-
diera participar en una sociedad cuya expresin poltica-estatal tena legitimi-
dad y un moderado, sentido distributivo.
De este modo evit, el enfrentamiento de la burguesa nacional con el Es-
tado inversor (que estuvo latente en Brasil y Argentina, donde las races po-
pulistas del Estado le daban un doble carcter) y que el mismo alcanzara un
carcter radical; e impidi un conflicto importante de tipo clasista o populista;
ni siquiera el trnsito hacia una poltica de participacin del capital extranjero,
al principio restringida y despus creciente, fue objeto de serios enfrenta-
mientos. Por consiguiente en esas condiciones pudo darse desarrollo y esta-
bilidad.
32
El precio, sin embargo, de ese proceso de desarrollo estable fue el fortale-
cimiento lento, pero continuado, de una especie de nueva oligarqua, la cual
31
Vase Pablo Gonzlez Casanova, La democracia en Mxico, Mxico, Ediciones
Era, 1965
32
Estudio Econmico de CEPAL, 1966.
52
logr maniobrar el aparato del Estado en beneficio propio, y en provecho del
padrn de desarrollo asociado a los capitales extranjeros. As, lo que, pudo
haber sido un desarrollo social y poltico modernizado, termin por desembo-
car en el mismo callejn aparentemente sin salida del estado actual del desa-
rrollo del capitalismo en Latinoamrica: la modernizacin se hace a costo de
un autoritarismo creciente y sin que disminuya el cuadro de pobreza tpico
del desarrollo con marginalidad.
Al contrario, aumenta la magnitud de la poblacin puesta al margen del sis-
tema econmico y poltico, en la misma medida en que el orden se mantiene
gracias a mecanismos abiertos o disfrazados de presin y violencia.
Con todo conviene aclarar el sentido de las acotaciones anteriores; en mo-
do alguno debe inferirse de ellas un rasgo de inevitabilidad con respecto a
una meta o a un fin determinado, es decir, el desarrollo capitalista a travs de
la participacin y del control externo, que se impone caprichosamente a la
historia, como as tampoco debe concluirse de ellas una visin opuesta a la
anterior, segn la cual el criterio de explicacin sera la nica contingencia en
la historia. Por el contrario, la interpretacin propuesta considera la existencia
de lmites estructurales precisos para un desarrollo industrial controlado na-
cionalmente, dentro de la cuales juegan las distintas fuerzas sociales.
Los conflictos o acuerdos entre estas distintas fuerzas no obedecen, desde
luego, a una mecnica determinista. El resultado de sus interacciones en
situaciones especficas puede posibilitar hechos histricos absolutamente
distintos de los aqu analizados, por ejemplo, el caso cubano. Pero en la me-
dida en que el sistema de relaciones sociales se expresa por un sistema de
poder, instaura histricamente un conjunto. de posibilidades estructurales
que le son propias. Dentro del marco de esas posibilidades estructurales,
consecuencia de prcticas sociales anteriores, se definen trayectorias deter-
minadas y se excluyen otras tantas alternativas.
En efecto, estructuralmente, la industrializacin -dentro del marco social y
poltico caracterstico de las sociedades latinoamericanas descritas- implica
ingentes necesidades de acumulacin, pero a la vez produce como resultado
una fuerte diferenciacin social. Las presiones por lograr una participacin de
los distintos sectores, tanto de los incorporados como de los marginados, se
muestran como contradictorias con las formas de inversin que supone el
tipo de desarrollo que se postula.
Ya aclaramos que el modelo latinoamericano de desarrollo hacia adentro
se asent sobre las posibilidades circunstanciales de una relacin favorable
en los trminos de intercambio y en la limitada participacin de la poblacin
en los beneficios del desarrollo. La presencia de una ventaja momentnea
posibilit que se hiciese menor hincapi en las polticas de exclusin, e inclu-
so dio lugar a formas de incorporacin de masas que permitieron la vigencia
de la alianza desarrollista en su versin nacional populista (varguista o pe-
ronista), o estatal desarrollista (como en el caso mexicano), sin exclusin de
las capas y sectores dominantes del perodo de expansin hacia afuera. En
esas condiciones, y cuando se trata de atender a la presin originada por
mayor incorporacin -principalmente del sector campesino o popular urbano-,
tal objetivo disminuye la capacidad de acumulacin y produce la ruptura de
un eslabn importante de la alianza por la hegemona poltica: el sector agra-
rio, especialmente el latifundista, se manifiesta contra el Estado populista o
contra aquellos sectores urbano-industriales que pudieran, apoyar tales rei-
vindicaciones masivas; cuando las presiones salariales de los sectores popu-
lares urbanos sean muy fuertes, los grupos agrarios pueden encontrar alia-
dos en favor de su poltica de oposicin en aquellos sectores industriales o
financieros que no pueden acceder a tales demandas. Si el Estado, o los
sectores urbano-industriales, tratan, de forzar una poltica favorable a la
transferencia de rentas del sector agrario hacia el urbano, en condiciones
desfavorables del mercado internacional, se encontrarn tambin con la opo-
sicin de los sectores agrarios.
Existe adems un importante condicionador externo; aun cuando se supon-
ga una economa nacional autnoma, por lo que al sistema productivo se
refiere, como la acumulacin y el financiamiento industrial se hacen a travs
de las exportaciones, stas siguen siendo vitales para el desarrollo, y por lo
dems sus posibilidades de colocacin en el mercado internacional no estn,
como es obvio, bajo control interno. La tendencia hacia el deterioro de los
trminos de intercambio, aade por s misma, pues, un elemento limitativo a
las posibilidades estructurales del modelo propuesto. Por otra parte, y no por
contingencias histricas o empricas, la dinmica poltica del populismo-
nacionalista o del estatismo-desarrollista, como ejes de poder, supone la
necesidad de un arbitraje estatal por lo menos favorable al mantenimiento de
los niveles de salarios y a su aumento en ramas estratgicas o en circuns-
tancias especiales, como cuando se necesita el apoyo de las masas o la
ampliacin del consumo. El mismo crecimiento urbano-industrial requiere
tambin, por lo menos en la fase sustitutiva de importaciones, mayor incorpo-
racin de las masas si no en trminos relativos, s en trminos absolutos de
nmero de personas. Todo esto intensifica la presin de las masas, la que se
torna peligrosa para el sistema cuando coincide con crisis en los precios de
exportacin o con los brotes, inflacionarios que intensifican la transferencia
de ingresos.
53
En esas circunstancias -de crisis poltica del sistema cuando no puede im-
poner una poltica econmica de inversiones pblicas y privadas para soste-
ner el desarrollo-, las alternativas que se presentaran descartando la apertu-
ra del mercado interno hacia afuera, es decir, hacia los capitales extranjeros,
seran todas inconsistentes, como lo son en realidad, salvo si se admite la
hiptesis de un cambio poltico radical hacia el socialismo. El examen de
algunas de ellas, cuando el mismo se intenta en el marco de la estructura
poltica vigente, pone de manifiesto su falta de viabilidad.
En el caso de que el sector industrial nacional lograra imponer su hegemon-
a, es decir, controlara al Estado, podra lograr xito en la poltica de indus-
trializacin a travs de las siguientes coyunturas y polticas:
a] Mantenimiento de los precios externos para poder seguir el proceso de
transferencia del ingreso; esto es manifiestamente imposible como poltica
(dado que los precios son fijados fuera del mbito de la economa nacional),
y antes bien su imposibilidad, misma, constituye uno de los lmites del mode-
lo;
b] Enfrentamiento con el sector agroexportador para seguir las prcticas de
transferencia de ingresos; esto no slo supone un cambio profundo en el
esquema de acuerdos, sino tambin afecta la base misma de su financiacin,
la que tendera a disminuir.
c] Contencin de la poltica salarial, esto, adems de provocar una ruptura
en el sistema de los acuerdos polticos, puede llevar al enfrentamiento con el
sector obrero organizado; implica tambin una amenaza de contraccin del
mercado interno de consumo;
d] Acentuacin de la pauta de exclusin agraria y acentuacin de las dispa-
ridades regionales, si bien esto puede producir fricciones, aunque no necesa-
riamente implica una crisis profunda del sistema poltico.
S, por el contrario, se supone que la crisis, ser enfrentada a partir del pro-
pio Estado populista, es decir, de una estructura de poder donde adems de
los representantes de la burguesa urbano-industrial estn presentes dirigen-
tes de las masas, y que stas desempean un papel significativo en la de-
fensa del Estado, tampoco se estara en mejor situacin para posibilitar el
desarrollo sin cambios polticos profundos o, aceptando como alternativa la
penetracin exterior en el mercado interior. En efecto, adems de los enfren-
tamientos sealados en la hiptesis anterior, habra, en sustitucin de las
contradicciones que en ese caso supondran la contencin salarial y la dismi-
nucin de una participacin creciente de las masas, nuevos enfrentamientos
ahora ya directamente en el ncleo mismo del Estado populista: ni los secto-
res populares se mantendran dentro de la alianza sin una presin creciente
en favor de la redistribucin de los ingresos ni los sectores empresariales,
privados o pblicos, podran soportar tales presiones y simultneamente
seguir capitalizando e invirtiendo.
La alternativa ms radicalmente opuesta a la salida populista la constituye
el remplazo de este esquema por otro basado en la alianza de la burguesa
industrial con la burguesa agroexportadora. Sin embargo, tambin aqu se
dan posibilidades de conflicto; el sector agroexportador no sera un buen
aliado para resistir la presin en favor de la apertura del mercado de inver-
siones puesto que las inversiones extranjeras originan una industrializacin
que no tiene como fuente predominante de formacin de capital el gravamen
del sector exportador nacional. Adems, la oposicin urbano obrera de las
masas quebrara el esquema o lo llevara a un callejn poltico sin salida, ya
que estos grupos tendran que soportar, solos, el costo de la acumulacin.
Algunas de, las posibilidades que acabamos de resear fueron en realidad
intentadas, aunque, como es evidente, no en sus formas puras, sino que
parcialmente o incluso combinando elementos tomados de ms de una de
ellas.
2. LA APERTURA DE LOS MERCADOS INTERNOS AL CONTROL EX-
TERNO
Los antecedentes presentados aclaran por qu, desde el punto de vista de
su viabilidad poltica y social, fracasan los intentos de mantener el ritmo de
industrializacin en el mbito interno sin promover cambios poltico-
estructurales profundos. Sin embargo, no hemos aclarado, por otra parte,
que hay un movimiento equivalente de bsqueda de nuevos mercados por
parte de los capitales industriales extranjeros, ni cmo es posible que stos
se acoplen a los intereses predominantes internos en forma por lo menos
aceptable para los grupos hegemnicos.
Por lo que a la primera cuestin se refiere hay que sealar dos aspectos.
En primer lugar, en la dcada del 50 el movimiento internacional de capitales
caracteriz por un flujo -de corta duracin- de transferencias de capitales
desde el centro hacia la periferia; las corporaciones industriales pasaron a
actuar como inversoras, lo que constituye una novedad respecto al esquema
anterior de inversiones netamente financieras o de prstamos para infraes-
tructura; hubo, por tanto, presiones en favor de nuevas inversiones. Este
aspecto, aunque no fue decisivo para los aspectos iniciales de la industriali-
zacin, gravit significativamente en momentos posteriores. En realidad la
fase inicial de la industrializacin sustitutiva de y de la consolidacin del mer-
54
cado interno, como es sabido, diose en funcin de la acumulacin interna,
pblica y privada, la que tena como acicate poltico las condiciones discuti-
das en el captulo anterior y se caracteriz, ms bien, por polticas proteccio-
nistas.
33
Sin embargo, fueron stas justamente las que llevaron a los provee-
dores extranjeros de productos, manufacturados a hacer inversiones en las
economas perifricas. Dichas inversiones fueron de dos tipos: las que apro-
vecharon un mercado ya existente y en ese sentido competan con los secto-
res industriales internos, y menudo los subordinaban a sus intereses como
en el caso evidente de la relacin entre las industrias nacionales de repues-
tos y la industria automotriz, y las que se aseguraron ms bien un control
virtual de un mercado en expansin.
Mientras el proceso est en la fase de sustitucin creciente de las importa-
ciones, la penetracin de capitales extranjeros, si bien es cierto que margina-
liza a determinados sectores industriales, no llega a ser percibido como un
problema esencial para el desarrollo; en efecto los sectores industriales in-
ternos tienen campos nuevos
34
para la inversin, pues el proceso sustitutivo
provoca una especie de efecto de bola de nieve, ya que cada producto termi-
nado que se empieza a fabricar estimula la sustitucin progresiva de sus
partes y componentes, hasta llegar a un punto en que de hecho, slo se re-
quiere la importacin de productos que ya implican una tecnologa muy des-
arrollada o materia primas inexistentes en el pas.
35
Y, por otra parte, el im-
pulso que brinda la inversin extranjera a este proceso permite acelerar la
incorporacin selectiva a la economa industrial de ciertos sectores obreros y
otros tcnico-profesionales, lo que contribuye a mantener las alianzas desa-
rrollistas.
Existe, pues, una coincidencia transitoria entre los interese polticos y
econmicos que permite conciliar los intentos proteccionistas, la presin de
las masas y las inversiones extranjeras, estas ltimas aparentemente son la
condicin misma de la continuidad del desarrollo dentro del esquema poltico
sealado, como ocurri durante el periodo frondizista, el gobierno de Kubis-
chek y lo que llamamos la va mexicana.
33
Santiago Macario, Proteccionismo e industrializacin en Amrica Latina, documento
mimeografiado presentado al Segundo Curso Regional de Poltica Comercial, Santia-
go de Chile, 1967.
34
Eso explica la movilidad interna de los sectores empresariales; en este sentido
vase Luciano Martins, Formacao do Empresariado no Brasilen Revista do Institu-
to de Ciencias Sociais, vol. ni, nm. 2.
35
Maria da Concieico Tavares, Substitucao de importacoes e desenvolvimento eco-
nomico na Amrica Latina, en Dados, Ro de J aneiro, ao I, nm. 1, pp. 115-140.
De este modo se refuerza el sector industrial y se define una pauta peculiar
de industrializacin: una industrializacin basada en un mercado urbano res-
tringido pero lo suficientemente importante en trminos de la renta generada,
como para permitir una industria moderna. Por supuesto que sta va a in-
tensificar el patrn del sistema social excluyente que caracteriza al capitalis-
mo en las economas perifricas, pero no por eso dejar de convertirse en
una posibilidad de desarrollo, es decir, un desarrollo en trminos de acumu-
lacin y transformacin de la estructura productiva hacia niveles de compleji-
dad creciente.
36
sta es sencillamente la forma que el capitalismo industrial
adopta en el contexto de una situacin de dependencia.
Ese proceso sigue un curso normal es decir, compatible con la relacin de
fuerzas de las clases sociales en pugna, hasta el periodo que dio en llamarse
el auge de la sustitucin fcil de importaciones; a partir de ese momento,
cuando comienza a advertirse una prdida de velocidad en la dinmica del
proceso sustitutivo, quedan evidenciados los problemas ms complejos, an-
tes postergados por la euforia desarrollistas que suscita la creacin de los
sectores tecnolgica, y econmicamente ms significativos de la industria de
bienes intermedios y de bienes de capital. No slo hace, falta un reagrupa-
miento interno de las organizaciones productivas y que se intensifiquen los
vnculos de asociacin entre las empresas nacionales y grupos monopolistas
extranjeros, sino que tambin, deben considerarse los sectores sociales que
no se insertan dentro de ese nuevo esquema y presionan con fuerza crecien-
te: protestan los sectores industriales de las primeras etapas sustitutivas,
marginalizados; los sectores urbano-populares tratan por su lado, de revivir
una poltica de desarrollo estatal como defensa contra las grandes unidades
productivas privadas que se orientan hacia el logro de ms productividad y
menos mano de obra etc. Se deshace pues, y definitivamente, la antigua
alianza desarrollista.
De hecho, a partir de ese momento, en el seno mismo del sistema industrial
aparecer escindida la estructura de los grupos y clases sociales: habr un
proletariado ms moderno y otro ms tradicional; un sector empresarial
que controla la industria de alta productividad y tecnologa desarrollada y un
sector industrial tradicional: es decir, el que se constituy durante la etapa
de la sustitucin fcil de importaciones; y as sucesivamente. La dinmica
social y poltica debe buscarse, pues, en el enfrentamiento y el ajuste entre
36
Vase una descripcin de los efectos de ese tipo de industrializacin sobre la es-
tructura del empleo y sobre la marginalizacin creciente de las poblaciones, Cardoso y
Reyna, Industrializacin, estructura ocupacional y estratificacin social en Amrica
Latina, Santiago de Chile, ILPES 1966.
55
los grupos, sectores y clases que se redefinen en funcin de esta nueva si-
tuacin de desarrollo, la que tambin se reflejar en las orientaciones e ideo-
logas polticas conmovidas en funcin de las caractersticas que esta nueva
situacin revela.
3. DEPENDENCIA Y DESARROLLO
Antes de destacar cules son las fuerzas sociales y las orientaciones ide-
olgicas que comienzan a manifestarse en esta nueva fase ser necesario
aclarar las condiciones histrico estructurales que sealan las caractersticas
de la nueva situacin de desarrollo; su rasgo fundamental radica precisa-
mente en que la integracin al mercado mundial, de economas industriales-
perifricas asume significados distintos de los que pudo tener la integracin
al mercado internacional por parte de las economas agroexportadoras. Lo
mismo ocurre, por supuesto, con respecto a la expresin poltica de ese pro-
ceso, en dichas condiciones de dependencia. En efecto, el primer problema
por explicar es la antinomia que enuncia el concepto de economas indus-
trial-perifricas.
La vinculacin de las economas perifricas al mercado internacional se da
ahora cuando el desarrollo del capitalismo cuyo centro ya no acta solo, co-
mo antes, a travs del control del sistema de importaciones-exportaciones,
sino que lo hace tambin a travs de inversiones industriales directas en los
nuevos mercados nacionales. Esto lo corroboran los anlisis hechos sobre el
financiamiento externo de Amrica Latina, que ponen de manifiesto el hecho
de que las inversiones extranjeras se orientan en forma creciente hacia el
sector manufacturero, y que ese flujo no slo se expresa a travs de inver-
siones privadas (y entre stas las directas tienen un predominio absoluto
sobre las de cartera) sino que acta por intermedio de un grupo muy redu-
cido de empresas.
37
Por lo tanto, si bien es cierto que no puede explicarse la industrializacin
latinoamericana como una consecuencia de la expansin industrial del centro
-pues, como vimos, sta se inici durante el perodo de crisis del sistema
econmico mundial y fue impulsada por fuerzas sociales internas-, tampoco
puede dejar de sealarse que la industrializacin de la periferia latinoameri-
cana la participacin directa de empresas extranjeras asigna un particular
37
Cf. CEPAL, El financiamiento externo de Amrica Latina, Nueva York, Naciones
Unidas,. 1964, especialmente pp. 225-238. Cabe sealar que en 1950 poco ms de
300 empresas eran propietarias del 91 por ciento de todas las inversiones directas
norteamericanas en Amrica Latina (p. 238).
significado al desarrollo industrial de la regin; ste, durante su periodo na-
cional-popular, pareci apuntar hacia la consolidacin del Estado como ins-
trumento de regulacin y formacin de ncleos productivos.
Pero sucedi que, por el contrario y como consecuencia de la peculiar si-
tuacin sociopoltica ya descrita se optase por una pauta de desarrollo asen-
tada sobre las crecientes inversiones extranjeras en el sector industrial.
Cuando se perfila una situacin de desarrollo de esas caractersticas, otra
vez vuelven a plantearse relaciones especficas entre el crecimiento interno y
la vinculacin externa. Aun, sin entrar en mayores.
consideraciones sobre el tipo de dependencia impuesta por el financiamien-
to externo, caracterizado, como es sabido, por un endeudamiento creciente,
principalmente de corto plazo, es posible anotar algunos rasgos que hacen
que en esa situacin la dependencia adquiera -bajo el predominio del capita-
lismo industrial monopolista- un significado distinto de la que caracteriz las
anteriores situaciones fundamentales de subdesarrollo.
Desde el punto de vista del grado de diferenciacin del sistema productivo,
esta situacin puede suponer elevados ndices de desarrollo, no obstante,
tanto el flujo de capitales como el control de las decisiones econmicas pa-
san por el exterior; los beneficios, aun cuando la produccin y la comerciali-
zacin de los productos se realicen en el mbito de la economa dependien-
te, aumentan virtualmente la masa de capital disponible por parte de las eco-
nomas centrales, y las decisiones de inversin tambin dependen parcial-
mente de decisiones y presiones externas. Evidentemente hay una estrecha
relacin entre el destino de la masa de renta generada y realizada en el mer-
cado interno y las condiciones externas. Las decisiones de las matrices -que
solo parcialmente toman en cuenta la situacin del mercado interno- influyen
en forma significativa sobre la reinversin de las utilidades generadas en el
sistema nacional. En ciertas circunstancias las empresas pueden optar por
transformar sus beneficios econmicos en capital, el que puede ser invertido
en las economas centrales o en economas dependientes distintas de aque-
llas que los generaron.
Con todo, cabe sealar que slo son superficiales las semejanzas que pa-
recen advertirse con la situacin de delincuencia que existe en las econom-
as, formadas a travs de enclaves descritas anteriormente;
en rigor, la relacin entre las economas perifricas industrializadas y el
mercado mundial es bien distinta. Entre los supuestos del funcionamiento de
tal tipo de economa pueden citarse los siguientes casos.
a] un elevado grado de diversificacin de la economa;
b] salida de excedentes relativamente reducida (para garantizar las reinver-
56
siones, especialmente en el sector de bienes de capital);
c] mano de obra especializada y desarrollo del sector terciario y, por lo tan-
to, distribucin relativamente ms equilibrada del ingreso en el sector urbano
industrial;
d] y como consecuencia, un mercado interno capaz de absorber la produc-
cin.
Quiz podra decirse que aqu ocurre lo contrario de lo que acontece en
una economa de enclave; pues en tanto las decisiones de inversin depen-
den aunque parcialmente del mercado interno, el consumo es interno. Inclu-
so, en los casos ms tpicos, se manifiesta una fuerte tendencia a la reinver-
sin local, lo que, en cierto sentido, solidariza las intervenciones industriales
extranjeras con la expansin econmica del mercado interno.
A partir de esa situacin podra suponerse que existe simultneamente de-
sarrollo y autonoma; sin embargo, aunque es cierto que la dependencia que
subsiste es de otra ndole, o tiene un nuevo carcter, este tipo de desarrollo
sigue suponiendo heteronoma y desarrollo parcial, de donde es legtimo
hablar de pases perifricos, industrializados y dependientes. En efecto, los
vnculos que ligan la situacin de subdesarrollo al mercado internacional ya
no aparecen aqu como directa y francamente polticos (como ocurre en las
economas de enclave), ni son slo el reflejo interno de decisiones tomadas
en el mercado mundial (como ocurre en el primer tipo de economa subdes-
arrollada descrito en este trabajo). Por el contrario, parecera que la. relacin
entre la economa nacional y los centros dinmicos de las economas centra-
les se establece en el mismo mercado interno. Sin embargo, en dos sentidos
se mantienen las caractersticas de heteronoma: el desarrollo del sector
industrial contina dependiendo de la capacidad de importacin de bienes
de capital y de materias primas complementarias para el nuevo tipo de dife-
renciacin del sistema productivo (lo que lleva a lazos apretados de depen-
dencia financiera), y adems, esta forma de desarrollo supone la internacio-
nalizacin de las condiciones del mercado interno.
Por lo que atae a la barrera de la capacidad de importacin cabe supo-
ner que disminuye mucho su significado luego de formarse el sector interno
de produccin de bienes de capital; sera ms bien un escollo transitorio cuya
importancia decisiva aparecera en la primera fase de expansin de la eco-
noma industrial avanzada. Los vnculos posteriores con el mercado inter-
nacional podran ser del tipo normal en las economas modernas donde
siempre hay interdependencia.
Bien distinta es la vinculacin que se establece como consecuencia de la
internacionalizacin del mercado intern; tal proceso ocurre cuando en las
economas perifricas se organiza la produccin industrial de los sectores
dinmicos de la economa moderna (bsicamente, la industria qumica,
electrnica y automovilstica) y cuando se reorganiza la antigua produccin
industrial a partir de las nuevas tcnicas productivas. Esa revolucin indus-
trial de nuevo tipo lleva consigo una reorganizacin administrativa, tecnolgi-
ca y financiera que, por ende, implica una reordenacin de las formas de
control social y poltico. Por supuesto, aun en ese caso, no es la nueva tec-
nologa, en s misma, -ni siquiera el aporte de nuevos capitales externos en
el plano puramente econmico, los que propician, provocan o dan sentido al
curso del desarrollo. Los esquemas polticos que expresan la pugna entre las
fuerzas sociales son los que sirven de intermediarios activos entre un deter-
minado estadio de evolucin econmica, organizativa y tecnolgica, y la
dinmica global de las sociedades. Cierto es que el inicio de un proceso de
industrializacin en las naciones perifricas supone cuantiosos aportes de
capital, una fuerte suma de conocimientos, tecnolgicos y grados avanzados
de organizacin empresarial, los que implican desarrollo cientfico, compleji-
dad y diferenciacin de la estructura social, acumulacin e inversiones pre-
vias. Que las. naciones centrales dispongan de tales precondiciones lleva a
un estrechamiento de los lazos de dependencia. Sin embargo, hay ejemplos
de naciones subdesarrolladas que intentaron a veces con xito, rehacer el
sistema productivo, garantizando al rnismo tiempo un grado razonable de
autonoma.
Es necesario poner de manifiesto que las condiciones polticas bajo las
cuales se logr simultneamente desarrollo y autonoma implicaron -de dis-
tintas formas, es cierto- un desarrollo basado principalmente en la moviliza-
cin de recursos sociales, econmicos y de creatividad econmica y organi-
zativa localizados en el interior mismo de la nacin. Tal proceso supuso, por
otra parte, un perodo de relativo aislamiento econmico (caso de la URSS o
de China), por el cierre parcial del mercado, que obstaculiz las presiones
hacia la ampliacin del consumo de los bienes y servicios que caracterizan a
las sociedades industriales de masas; e impuso, en general, la ampliacin del
control estatal del sistema productivo y la orientacin de las nuevas inversio-
nes hacia los sectores considerados estratgicos para el desarrollo nacional
tales como los de infraestructura o los que absorben conocimientos tecnol-
gicos avanzados y aun los vinculados a la defensa nacional. Todo ello implii-
ca una reordenacin congruente del sistema social, una disciplina relativa-
mente autoritaria, (aun en casos como el de J apn, donde se mantuvo el
rgimen capitalista) y una revolucin de los objetivos nacionales, incluso, y
no de manera despreciable en las prioridades educacionales.
57
Tal no fue el curso seguido por la dinmica poltica y social de Amrica La-
tina, como hemos visto en pginas precedentes. Al tratar de integrarse en la
era de produccin industrial relativamente moderna mediante la transferencia
de capitales externos, y, con ellos, de la tcnica y de la organizacin produc-
tiva modernas, algunos pases de la regin han alcanzado, en grados distin-
tos, la intensificacin del proceso de industrializacin pero con consecuen-
cias evidentemente restrictivas en cuanto a la autonoma del sistema econ-
mico nacional y de las decisiones de polticas de desarrollo.
El tipo de competencia econmica impuesta por el mercado abierto, las
normas de calidad industrial y de productividad, la magnitud de las inversio-
nes requeridas (pinsese en la instalacin, por ejemplo, de la industria petro-
qumica), las pautas de consumo creadas, obligan a determinadas formas de
organizacin y control de la produccin, cuyas repercusiones afectan al con-
junto de la economa. En este sentido, a travs de los capitales, la tcnica y
la organizacin transferidos por el sector externo, se inaugura un nuevo eje
de ordenamiento de la economa nacional.
Cuando no se realiza bajo la direccin de la sociedad nacional, esa revolu-
cin implica, por supuesto que en un plano ms complejo, un nuevo tipo de
dependencia. En las dos situaciones fundamentales de subdesarrollo antes
descritas el Estado nacional puede manejar, dentro de sus fronteras, una
serie de instrumentos polticos como respuesta a las presiones del mercado
externo (por ejemplo una poltica monetaria o de defensa del nivel de em-
pleo), y lograr as resguardar parte de la autonoma nacional en punto de
decisiones de inversin y consumo para el nuevo tipo de desarrollo, los me-
canismos de control de la economa nacional escapan parcialmente del mbi-
to interno en la medida en que ciertas normas universales, del funcionamien-
to de un sistema productivo moderno impuestas por el mercado universal no
permiten alternativas: la unificacin de los sistemas productivos lleva a la
pautacin de los mercados y a su ordenamiento supranacional.
La complejidad de la situacin se hace, pues, mucho mayor que en los ca-
sos anteriores; se ponen en evidencia las condiciones generales de funcio-
namiento social de las economas dependientes, ya que se agudizan y se
contradicen los parmetros de comportamiento econmico en este tipo de
sociedades. As, a medida que el ciclo de realizacin del capital se cumple
en. el mbito interno en funcin de la gran unidad productiva (produccin,
comercializacin, consumo, financiamiento, acumulacin, reinversin), el
sistema econmico, las leyes del mercado-, tienden a imponer a la socie-
dad sus normas naturales restringiendo, por consecuencia, el mbito y la
eficacia de la contrapartida autnoma de los grupos locales.
Por otra parte cabe recordar tambin que la cristalizacin del modelo arriba
mencionado no significa que la formacin de un fuerte sector econmico
estatal en algunos pases, como Mxico y Brasil, con capacidad de regula-
cin econmica y participacin acentuada del sector pblico en la formacin
de nuevos capitales, no pueden ampliar el grado real de autonoma de deci-
siones internas de los pases industrializados de Amrica Latina. Ni significa,
tampoco, que las formas anteriores de organizacin y control de la produc-
cin, incluso en lo que atae a la dependencia, desaparezcan de la escena.
Todo ello lleva a una complejidad creciente de la vida poltica.
El esquema poltico de sostn de esta nueva forma de desarrollo -donde se
articulan la economa del sector pblico, las empresas monopolistas interna-
cionales y el sector capitalista moderno de la economa nacional- requiere
que se logre estructurar un adecuado sistema de relaciones entre los grupos
que controlan tales sectores econmicos; este sistema necesita una expre-
sin poltica que posibilite la accin econmica de los distintos grupos que
abarca. En efecto, para esta forma de desarrollo se supone el funcionamiento
de un mercado cuyo dinamismo se basa, principalmente, en el incremento de
las relaciones entre productores que se constituyen en los consumidores
ms significativos para la expansin econmica. En consecuencia, para au-
mentar la capacidad de acumulacin de esos productores-consumidores es
necesario frenar las demandas reivindicativas de las masas. Es decir, la pol-
tica de redistribucin que ampliara su consumo sera ineficaz y aun pertur-
bador del desarrollo.
Es fcil comprender que en estas condiciones la inestabilidad poltica au-
mente en la medida en que la consolidacin del Estado, como expresin de
poder, dependa del juego electoral. Por otra parte, la posibilidad de mantener
este juego se torna ms precaria a medida que disminuye el flujo de las in-
versiones extranjeras que se reduce en funcin del movimiento internacional
de capitales, y a la vez tambin es afectado por tendencia a la baja de los
trminos de intercambio. Como el sector moderno -cuya dinmica es seme-
jante a la de los sistemas productivos de los pases- est limitado por meca-
nismos casi automticos de expansin, condiciona negativamente las posibi-
lidades de proteccionismo oficial; por consiguiente, quedan excluidas como
alternativas el apoyo a las antiguas industrias nacionales surgidas durante el
periodo de sustitucin de importaciones, la eleccin de polticas de desarrollo
basadas en la utilizacin extensiva de mano de obra, etctera.
As, el desarrollo, a partir de ese momento, se hace intensificando la exclu-
sin social, y ya no slo de las masas, sino tambin de las capas sociales
econmicamente significativas de las etapa anterior, cuya principal alternati-
58
va ahora es lograr vincularse, en forma subsidiaria al sector monopolista
moderno y al sistema de dominacin poltica que se instaura. Pero, si bien es
cierto que cabe la posibilidad de lograr la modernizacin del sector industrial
y su diversificacin a travs de la unidad productiva monopolista internacio-
nal, esas islas de modernidad se insertan en un contexto en el cual la anti-
gua nacin agroexportadora (con sus dos sectores, el agrocomercial vincula-
do hacia afuera y el latifundista), los sectores industriales formados antes del
predominio monopolista, los sectores medios y el popular con sus subdivisio-
nes (masas, rurales y urbanas y, clase obrera), siempre estn presentes y
buscan definir su solidaridad con el modelo propuesto de ordenacin econ-
mico-social en tal forma que les permita tener cierta participacin en el desa-
rrollo. Sin embargo, el sector industrial moderno y el sector agrario industria-
lizado, en el contexto del subdesarrollo vigente en los dems sectores
econmicos, pueden apenas mantenerse y expandirse a un ritmo relativa-
mente lento, y sin que su presencia y su desarrollo posean el dinamismo
suficiente para modernizar el conjunto de la sociedad. Por el contrario, el
mismo fundamento tecnolgico empleado limita su capacidad de incorpora-
cin y el problema del mercado se soluciona a travs de un sistema-
restringido de intercambio entre grandes unidades productoras y comprado-
ras, y donde el Estado sigue siendo el principal comprador y detenta un papel
importante como productor.
La posibilidad de mantener alguna participacin de las masas, principal-
mente en trminos econmicos, le da el grado de desarrollo que alcanz el
sector pblico de la economa en la fase anterior, sobre todo cuando logr
mantener algn control sobre los sectores monopolistas modernos. Pero no
deja de ser significativo que, aun en este caso, quienes controlan el sector
estatal de la economa acten ms en trminos de empresarios pblicos,
que de acuerdo a una poltica de tipo populista, que estimula la redistribucin
de la renta para intermedio de alzas salariales continuas. En otros trminos,
el Estado deja de ser bajo ese aspecto un Estado populista, para transfor-
marse en un Estado empresarial.
El sistema de control poltico que empieza a tener vigencia, depende de las
particulares condiciones en que se d ese proceso y son evidentemente dis-
tintas en un pas como Mxico donde el sector popular, y tambin el sector
empresarial, ya tenan estrechas relaciones con el sistema de decisiones
polticas desde dentro mismo del aparato del Estado; esto no slo permite
una reorganizacin gradual acorde con la nueva situacin de desarrollo, sino
tambin una definicin casi formal del rea de influencia de esos sectores y
la del sector. vinculado a las empresas extranjeras. Por otra parte, en pases
como Argentina o Brasil, el trnsito es tanto ms complejo cuanto que el Es-
tado no est preparado para permitir el control corporativo de las decisiones
econmicas.
Esto impone la reorganizacin de las funciones del Estado para lograr una
capacidad cada vez ms amplia, de reglamentacin de la vida econmica.
Por otra parte, los grupos dominantes buscan la reorganizacin del propio
rgimen poltico para permitir que centralizacin autoritaria, que facilita la
implantacin del modo capitalista de produccin en las economas depen-
dientes, pueda consolidar su dominio.
La oposicin, a esta reorganizacin se apoyar en los sectores sociales
que estn al margen del esquema virtualmente, en las masas marginales y
en los sectores obreros y asalariados urbanos cuyos estndares de vida su-
fren los efectos de la nueva etapa de acumulacin capitalista; efectivamente,
en lo que qued de la organizacin poltica del perodo populista-
desarrollista: los partidos de izquierda, los intelectuales progresistas, los sec-
tores nacionalistas etc. La oposicin se basar tambin en grupos privados
no comprometidos con el sector monopolista extranjero, que idealmente
podran tratar de rehacer la alianza hacia abajo para, de ese modo, lograr
mejores condiciones de negociacin poltica con los grupos ahora dominan-
tes.
Tericamente, en los pases donde el sector productivo moderno se ins-
taur bajo la gida de las nuevas condiciones de desarrollo y dependencia, la
reorganizacin del sistema de decisiones polticas y la reorientacin de la
economa pareceran imponerse de manera consistente, como lo ejemplifica
la gestin Castelo Branco-Roberto Campos en Brasil. Adems de las condi-
ciones internas favorables a tales polticas, la dinmica de las relaciones
internacionales y en especial la ideologa de seguridad nacional basada en la
creencia en la inminencia de la tercera guerra mundial, en el papel preponde-
rante de la alianza occidental -consecuentemente en la supeditacin mo-
mentnea de los intereses nacionales al bloque jefaturado por Estados Uni-
dos- y en la forma que adopta la guerra, como guerra revolucionaria en la
cual el enemigo externo coexiste con el enemigo interno, sirven de tras-
fondo para los cambios econmicos y polticos apuntados.
No obstante, en la prctica no se ven todas las consecuencias que esa ten-
dencia del proceso de desarrollo ofrece. Las transformaciones chocan con
intereses concretos y se hacen por intermedio de canales sociales cuya
complejidad y autonoma relativa no est dems sealar.
Para empezar, conviene subrayar que la nueva forma de desarrollo implica
indudablemente la renovacin del sistema poltico-social formando una es-
59
tructura de dominacin que no est basada, o slo lo est parcialmente, en
los sectores terratenientes, exportadores o vinculados a la industria de bie-
nes de consumo rpido. El nuevo sector econmico, en el que predominan
las empresas monopolistas internacionales y el sector financiero que surge
vinculado al mercado interno, busca ejercer una influencia fundamental sobre
las decisiones nacionales. Ese propsito no lo logra sin oposicin, luchas
entre facciones de las mismas o de distintas clases en juego, etc. Adems, el
grado de importancia que pudo adquirir el sector pblico en la economa
desempea un papel significativo, en cada pas que alcanz la forma de de-
sarrollo en cuestin, y posibilita, al Estado distintos mrgenes de maniobra
en la definicin de las nuevas alianzas de mantenimiento del poder.
El ltimo punto es decisivo. En efecto, el paso del rgimen democrtico-
representativo (que de una u otra forma sobrevivi con el Estado desarrollista
y con la poltica de masas durante el perodo inicial de la expansin indus-
trial) al rgimen autoritario-corporativo que se presenta como la alternativa
probable en las condiciones polticas y econmicas de la actualidad, se hace
por intermedio de revoluciones en las cuales son las grandes organizaciones
nacionales, como el ejrcito y la burocracia pblica, ms que las burguesas
nacionales o internacionalizadas, quienes actan y se reorganizan. Por su-
puesto, la situacin estructural que da sentido a la accin de esos grupos es
la que se describi anteriormente y, por lo tanto, las burguesas internaciona-
lizadas siguen siendo el eje del sistema de dominacin. Sin embargo, en la
situacin latinoamericana, a partir del perodo llamado de transicin, la ex-
presin poltica de la burguesa urbano- industrial - a diferencia de las bur-
guesas agroexportadoras del pasado- estuvo ms directamente vinculada al
Estado, a travs de grupos de presin o de la ocupacin de puestos en el
aparato estatal, que a la existencia de partidos de clase. De igual modo, los
asalariados estuvieron ms organizados como sindicalistas, bajo la tutela del
Estado, que como partidistas. La excepcin a la regla lo ejemplifica Mxico;
sin embargo, aun en ese caso el partido no dej de ser, como se vio, la ex-
presin poltica del mismo Estado, en el seno del cual las clases ocupan po-
siciones definidas casi corporativamente.
As, el Estado ejerci funciones ms amplias que las de institucin jurdica
o expresin poltica de clases organizadas; funcion como organizacin pol-
tica misma de las clases.
Si bien es cierto que la crisis del populismo desarrollista desemboc polti-
camente en Argentina cmo en Brasil, en situaciones en las que hubo incluso
la movilizacin de las burguesas y de las capas intermedias en contra del
peligro comunista de la subversin interna, y de la presin de las masas
sobre el
Estado (actuante en el goulartismo y potencial en el caso de una vuelta po-
sible del peronismo al poder), la forma que el revocamiento del poder de-
mocrtico adopt fue la de golpe militar. Fue distinta, sin embargo, la signi-
ficacin de esos golpes militares -y de sus desdoblamientos- de lo que ocurr-
a en el pasado con la toma del poder por caudillos militares. En la actualidad
las fuerzas armadas, como corporacin tecnoburocrtica, ocupan al Estado
para servir a intereses que creen ser los de la nacin. Ese paso es decisivo.
Los sectores polticos tradicionales -expresin en el seno del Estado de la
dominacin de clase del periodo populista desarrollista- son aniquilados y se
busca transformar la influencia militar permanente como condicin necesaria
para el desarrollo y la seguridad nacional, gracias al ropaje de una especie
de arbitraje tecnocrtico que se pretende asignar a las intervenciones milita-
res, en la vida econmica, poltica y social.
As se logra la fusin parcial de las dos grandes organizaciones que alcan-
zan influencia poltica y control efectivo permanente en el conjunto del pas:
las fuerzas armadas y el Estado.
La forma adoptada por el eje de dominacin logra ventajas polticas ineludi-
bles en la situacin latinoamericana: la existencia de grupos organizados es
importante en el cuadro de la falta estructural relativa de las sociedades sub-
desarrolladas. Acarrea, sin embargo, una serie de problemas y contradiccio-
nes que dificultan la aceptacin por parte de la sociedad civil del rgimen
autoritario-corporativo en elaboracin.
En efecto, en la medida en que se forma esa especie de tecnoburocracia
de pases dependientes, basada en el potencial de decisin y organizacin
de los sectores modernos de la burocracia militar y civil, sufre dos tipos de
presin: una en favor del desarrollo racional y moderno, estimulada por la
gran corporacin industrial-financiera, generalmente internacionalizada, y
otra que hace hincapi en el carcter cada vez ms excluyente, en trminos
relativos, del desarrollo capitalista en pases dependientes, y en el carcter
nacional de las tareas y problemas a cumplirse y resolverse en el curso del
desarrollo. Este ltimo punto de visita encuentra apoyo incluso en fracciones
de las fuerzas-armadas de la tecnocracia estatal. En consecuencia, a menu-
do, segmentos del eje burcrtico-militar del poder se proponen temas y sos-
tienen soluciones que menosprecian la fuerza de la estructura capitalista-
dependiente de la economa local, volviendo a plantear cuestiones, como la
necesidad de la reforma agraria, de la redistribucin de la renta, del desarro-
llo armonioso entre las regiones del pas, etc., que pareceran pertenecer
ms bien al perodo anterior de desarrollo. Las ideologas llamadas de clase
60
media, que insisten en considerar que la poltica econmica debe favorecer
un crecimiento equitativo de la economa y de la renta y a percibir al Estado
como un foro en el que se lleva a cabo la mediacin relativamente ecunime
entre los intereses de las clases y grupos, vuelven a tener defensores, mu-
chas veces poderosos, dentro de la tecnoburocracia civil o militar.
No se cierra pues la pugna entre las clases y grupos, ni siquiera en el mbi-
to de las clases dominantes. Es poco probable que dichas tendencias nacio-
nal-reformistas puedan tener ms que un xito momentneo. Sin embargo,
como las burguesas no disponen de organizaciones polticas en el sentido
especfico de la expresin y como su control sobre el Estado en el momento
actual, es casi puramente estructural, solamente cuando las polticas im-
puestas por la tecnoburocracia militarizada chocan con los mecanismos de
acumulacin y expansin capitalista, los grupos empresariales buscan me-
dios y modos para corregir las desviaciones nacionalistas. Mientras tanto,
los sectores que sostienen las reformas en nombre de la nacin, por encima
de las clases, tienen justificaciones para creer que pueden transformar su
ideologa en verdad para todos.
Por detrs de los titubeos de esa naturaleza, la lnea de fuerza de la poltica
de transformaciones econmicas en el nuevo esquema de poder sigue sien-
do, como ya sealamos, desarrollista, pero neutral por lo que al control na-
cional o extranjero de la economa se refiere.
El otro polo de reaccin al sistema de poder en formacin es exterior al eje
dominante y estara basado en la oposicin de la clase obrera, de los secto-
res asalariados y de las capas marginales, que son numricamente crecien-
tes gracias a la forma que el desarrollo capitalista asume en la periferia. En
efecto, el funcionamiento del sistema industrial-moderno, implica un aumen-
to, por lo menos en trminos absolutos, del proceso de marginalizacin -
entendido ste en el sentido ms alto. Por tal razn, la canalizacin de las
presiones populares -a travs de las estructuras organizativas, anteriormente
existentes- (sindicatos, partidos, sectores del Estado, etc.) se torna ms dif-
cil. De ese modo se forma una masa disponible cuyas nuevas formas de
movilizacin y organizacin siguen siendo una incgnita. Su existencia plan-
tea una amplia gama de alternativas de accin poltica, desde la creacin de
focos insurreccionales hasta la reconstitucin del movimiento de masas.
La debilidad de los intentos hechos por buscar transformaciones en el statu
quo por medio de la movilizacin de las masas no integradas se asienta, por
una parte, en el carcter poco estructurado de esas masas y en su bajo nivel
de subsistencia y de aspiraciones; por la otra, las nuevas bases del desarro-
llo y de la dependencia provocan una divisin entre los sectores asalariados.
Como sealamos, los grupos asalariados vinculados al sector capitalista
avanzado se benefician del desarrollo y, en cierta medida, amortiguan las
presiones que vienen de abajo. En la accin reivindicativa se desvinculan de
las presiones populares masivas, tanto urbanas como rurales,
Por cierto, los xitos de la presin poltica de los asalariados, aun en el ca-
so de aquellos pertenecientes al sector capitalista avanzado, son modestos
en el contexto de la dominacin autoritaria-corporativa. Dependeran ms
bien del perfeccionamiento de sus organizaciones sindicales y de la diferen-
ciacin de las clases medias en el sentido de la constitucin de sectores ms
directamente vinculados al modo de produccin capitalista industrial. Esa
ltima modificacin incluye naturalmente, la modernizacin de la organiza-
cin que suele ser la punta de lanza de la clase media en el juego poltico: la
Universidad con sus institutos tcnicos, donde los cuadros buscan el saber
especializado que les da significado e importancia en la nueva sociedad.
Tales transformaciones podrn permitir que los sectores asalariados vuelvan
a influir en las decisiones polticas y que traten de recuperar influencia sobre
la orientacin del proceso econmico.
Sera aventurado sostener, sin embargo, que la transformacin del sentido
de la participacin poltica de los asalariados, tanto de la clase obrera como
de los estratos intermedios hacia la mayor integracin en el nuevo sistema de
dominacin, sea una tendencia definida y definitiva. La experiencia poltica
latinoamericana seala ms bien que la solidaridad horizontal entre las
clases llega a prevalecer en coyunturas polticas de protesta, como lo ejem-
plifican los obreros del cobre o del estao, adems de los trabajadores de
empresas estatales que suelen ser los ms bien pagados y, a la vez, ms
activos polticamente.
Por detrs de las pugnas y tanteos polticos que las condiciones actuales
del enfrentamiento entre las clases y grupos alientan, siguen presentes las
contradicciones generales provocadas por el funcionamiento del sistema
productivo con base en las grandes unidades monopolistas, y las contradic-
ciones especficas, que derivan de las condiciones particulares de un desa-
rrollo capitalista que depende tanto de capitales como de tcnicas y formas
organizativas generales en los polos dominantes del capitalismo internacio-
nal. En consecuencia, los temas dominantes del momento histrico, en lo
que al desarrollo se refiere, pasan a ser: formacin de un mercado suprana-
cional que resuelva los problemas de economa de escala y de mercado de
las sociedades en las cuales la participacin en el consumo es restringida;
reorganizacin autoritario- corporativa, del rgimen poltico en busca de la
estabilidad poltica en sociedades de masas, pero donde el sistema poltico
61
no capta la participacin popular; acumulacin y mayor concentracin de
capitales en una estructura de ingresos concentrada.
Las dificultades planteadas para que esa forma de desarrollo logre la movi-
lizacin y el consentimiento de las masas torna lenta la reconstruccin del
orden social. Yendo contra el tiempo, el nuevo sistema de poder intenta con-
solidarse antes que las brechas favorables a la oposicin se acenten. Todo
ello lleva a que el trnsito hacia el establecimiento de un modo capitalista-
industrial de produccin relativamente desarrollado en pases dependientes
se asiente en regmenes polticos autoritarios (militares o civiles) cuyo ciclo
de duracin depender tanto de los xitos econmicos y del avance en la
reconstruccin social que puedan lograr, como del carcter, del tipo de ac-
cin o del xito de los movimientos de oposicin basados en los grupos y
clases que hemos sealado anteriormente.
CONCLUSIONES
La naturaleza de este ensayo no permite que a guisa de conclusiones se
presenten ms que algunas indicaciones generales sobre los temas tratados.
No quisiramos que las hiptesis y las interpretaciones provisionales que
hicimos fuesen transformadas, sin el anlisis de situaciones concretas, en
afirmaciones, categricas. Por ello, ms que conclusiones, las reflexiones
que siguen constituyen indicaciones para trabajos, futuros.
Con tales reservas, es posible recordar que, desde el punto de vista meto-
dolgico, el esfuerzo principal llevado a cabo en este libro fue reconsiderar
los problemas del desarrollo econmico a partir de una perspectiva de in-
terpretacin que insiste en la naturaleza poltica de los procesos de transfor-
macin econmica. A la vez procurse demostrar que la referencia, a las
situaciones histricas en las que se dan las transformaciones econmicas
es esencial para la comprensin del significado de tales transformaciones,
as como para el anlisis de sus lmites estructurales y de las condiciones
que las hacen posibles.
Al formular en estos trminos la relacin entre proceso econmico, condi-
ciones estructurales y situacin histrica, se hicieron evidentes las limitacio-
nes de la utilizacin de los esquemas tericos relativos al desarrollo econ-
mico y a la formacin de la sociedad capitalista en los pases hoy desarrolla-
dos para la comprensin de la situacin de los pases latinoamericanos. No
slo es distinto el momento histrico, sino que las condiciones estructurales
del desarrollo y de la sociedad sern histricamente diversos. El reconoci-
miento de estas diferencias nos llev a la crtica de los conceptos de subdes-
arrollo y periferia econmica y a la valorizacin del concepto de dependencia,
como instrumento terico para acentuar tanto los aspectos econmicos del
subdesarrollo como los procesos polticos de dominacin de unos pases por
otros, de unas clases sobre las otras, en un contexto de dependencia nacio-
nal. En consecuencia, destacamos la especificidad de la instauracin del
modo capitalista de produccin en formaciones sociales que encuentran en la
dependencia su rasgo histrico peculiar.
Por otro lado, a travs de la crtica del concepto de dependencia procura-
mos retomar la tradicin del pensamiento poltico: no hay una relacin me-
tafsica de dependencia de una nacin a otra, de un Estado a otro. Estas
relaciones se hacen posible concretamente, mediante una red de intereses, y
de coacciones que ligan unos grupos sociales a otros, unas clases a otras,
siendo as, es preciso determinar de una forma interpretativa la manera en
que tales relaciones asumen en cada situacin bsica de dependencia, mos-
trando cmo se relacionan Estado, Clase y Produccin. Analticamente, ser
preciso demostrar, ms tarde, el fundamento concreto de esas interpretacio-
nes.
Tentativamente, procuramos caracterizar las relaciones mencionadas ante-
s. Para ello mostramos que en Amrica Latina es posible determinar dos
situaciones bsicas de relacin de las clases entre s, con el
Estado y con el sistema productivo, en funcin del modo de relacin de ste
con el mercado internacional y de la forma de control de la produccin. En un
caso destacamos la especificidad de las economas de enclave, en el otro
el control nacional del sistema exportador.
En seguida, procuramos indicar el flujo de las transformaciones histricas
de estas situaciones de base, tal como se concretaron en formaciones socia-
les especficas. Procuramos evitar dos falacias que con frecuencia perjudican
interpretaciones similares: la creencia en el condicionamiento mecnico de la
situacin poltico-social interna (o nacional) por el dominio exterior, y la idea
opuesta de que todo es contingencia histrica. En efecto, ni la relacin de
dependencia, en el caso de naciones dependientes, o de subdesarrollo na-
cional implica la inevitabilidad de la historia nacional volverse el reflejo de las
modificaciones que tienen lugar en el polo hegemnico externo, ni stas son
irrelevantes para la autonoma posible de la historia nacional. Existen, por
cierto, vnculos estructurales que limitan las posibilidades de accin, a partir
de la propia base material de produccin disponible en un. pas y del grado
de desarrollo de las fuerzas productivas, para no mencionar el modo en que
se combinan stas con las relaciones polticas y jurdicas, en el interior y con
las naciones hegemnicas. Pero, al mismo tiempo, mediante la accin de los
62
grupos, clases, organizaciones y movimientos sociales de los pases depen-
dientes, se perpetan estos vnculos, se transforman o se rompen. Por tanto,
existe una dinmica interna propia que hace inteligible el curso de los acon-
tecimientos, sin cuya comprensin no hay ciencia poltica posible.
A partir de la diferencia entre las posibilidades estructurales bsicas ofreci-
das por la situacin de enclave y por la situacin de control nacional del sis-
tema exportador, procuramos mostrar cmo se dieron claramente los cam-
bios sociales, polticos y econmicos en los diversos pases considerados.
No obstante, en los captulos finales retomamos el tema general de las
condiciones estructurales del desarrollo capitalista en los pases dependien-
tes. As, pues, caracterizarnos las contradicciones hoy existentes tanto en
trminos de los efectos de la organizacin productiva de los sectores indus-
trial-modernos de la regin sobre el conjunto del sistema nacional como en
trminos de las relaciones de las clases y grupos sociales entre s y con el
Estado, a partir del momento en que se forma una economa industrial-
dependiente.
Tambin procuramos mostrar la autonoma relativa, las contradicciones y
las posibilidades de convergencia entre el sistema econmico y el proceso
poltico. Hicimos notar que la comprensin de la situacin actual de los pa-
ses industrializados y dependientes de Amrica Latina requiere el anlisis de
los efectos de lo que llamamos internacionalizacin del mercado interno;
expresin que caracteriza la situacin que responde, a un control creciente
del sistema econmico de las naciones que dependen de las grandes unida-
des productivas monopolistas internacionales.
La novedad de la hiptesis no est en el reconocimiento de la existencia de
una dominacin externa, -proceso evidente-, sino en la caracterizacin de la
forma que asume y de los efectos distintos, con referencia a las situaciones
pasadas, de este tipo de relacin de dependencia sobre las clases y el Esta-
do. Resaltamos que la situacin actual de desarrollo dependiente no slo
supera la oposicin tradicional entre los trminos desarrollo y dependencia,
permitiendo incrementar el desarrollo y mantener, redefinindolos, los lazos
de dependencia, sino que se apoya polticamente en un sistema de alianzas
distinto del que en el pasado aseguraba la hegemona externa. No son ya los
intereses exportadores los que subordinan los intereses solidarios con el
mercado interno, ni los intereses rurales los que se oponen a los urbanos
como expresin de un tipo de dominacin econmica. Al contrario, la especi-
ficidad de la situacin actual de dependencia est en que los intereses exter-
nos radican cada vez ms en el sector de produccin para el mercado interno
(sin anular, desde luego, las formas anteriores de dominacin) y, consiguien-
temente se cimientan en alianzas polticas que encuentran apoyo en las po-
blaciones urbanas. Por otro lado, la formacin de una economa industrial en
la periferia del sistema capitalista internacional minimiza los efectos de la
explotacin tpicamente colonialista y busca solidaridad no slo en las clases
dominantes, tambin en el conjunto de los grupos sociales ligados a la pro-
duccin capitalista moderna: asalariados, tcnicos, empresarios, burcratas,
etctera.
Asimismo, describimos cmo los grandes temas de la poltica del perodo
correspondiente al intento de formacin y fortalecimiento del mercado interno
y de la economa: nacional el populismo y el nacionalismo- fueron perdiendo
sustancia en funcin del nuevo carcter de dependencia.
Finalmente, procuramos verificar hasta qu punto, a pesar de las transfor-
maciones sealadas, sera posible mantener la idea de dependencia, o, por
el contrario, si sera necesario sustituirla por la de interdependencia. En este
aspecto, se analiz otra vez la especificidad de la situacin estructural con-
juntamente con la situacin poltica. Se demostr que los intereses de poder
y las alianzas para garantizar la hegemona de grupos y facciones de clase,
internos y externos, han de ser considerados para explicar las situaciones de
dominacin, pues stas no son un simple resultado ineludible del grado de
diferenciacin alcanzado por el sistema econmico. Desde luego, la existen-
cia de un mercado abierto, la imposibilidad de la conquista de los mercados
de los pases ms desarrollados por las economas dependientes y la incor-
poracin continua de nuevas unidades de capital externo bajo la forma de
tecnologa altamente desarrollada y creada ms en funcin de las necesida-
des intrnsecas de las economas maduras que de las relativamente atrasa-
das proporcionan el cuadro estructural bsico de las condiciones econmicas
de dependencia. Pero la combinacin de stas con los intereses polticos, las
ideologas y las formas jurdicas de reglamentacin de las relaciones entre
los grupos sociales permiten mantener la idea de economas industriales en
sociedades,dependientes. Por lo tanto, la superacin o el mantenimiento de
las barreras estructurales al desarrollo y a la dependencia, ms que de las
condiciones econmicas tomadas aisladamente, dependen del juego de po-
der que permitir la utilizacin en sentido variable de esas condiciones
econmicas. En este sentido, intentamos sugerir que podra haber oposicio-
nes -presentes o virtuales- que dinamizarn a las naciones industrializadas y
dependientes de Amrica Latina y que habra posibilidades estructurales
para uno u otro tipo de movimiento social y poltico.
Sabemos que el curso concreto de la historia, aunque sea sealado por
condiciones dadas, depende en gran parte de la osada de quienes se pro-
63
ponen actuar en funcin de fines histricamente viables. Por tanto no incu-
rrimos en la vana pretensin de intentar delimitar tericamente el curso pro-
bable de los acontecimientos futuros. ste depender, ms que de las previ-
siones tericas, de la accin colectiva encaminada por voluntades polticas
que hagan factible lo que estructuralmente apenas es posible.
También podría gustarte
- Vivir con dignidad: Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en ChileDe EverandVivir con dignidad: Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en ChileAún no hay calificaciones
- 1.el Imperialismo Los Limites Del Capitalismo y La Crisis Actual Como Encrucijada Histórica - Arrizabalo MantoroDocumento32 páginas1.el Imperialismo Los Limites Del Capitalismo y La Crisis Actual Como Encrucijada Histórica - Arrizabalo MantororevoltosodeamericaAún no hay calificaciones
- Veltmeyer, Henry. Economía Política de La Extracción de Recursos Naturales. Nuevo Modelo de Desarrollo o Imperialismo ExtractivoDocumento36 páginasVeltmeyer, Henry. Economía Política de La Extracción de Recursos Naturales. Nuevo Modelo de Desarrollo o Imperialismo ExtractivoMateoc JaramilloAún no hay calificaciones
- Guillermo Rochabrún - Política, Estado y Sociedad en La Experiencia Histórica Peruana.Documento57 páginasGuillermo Rochabrún - Política, Estado y Sociedad en La Experiencia Histórica Peruana.Arturo Manrique GuzmánAún no hay calificaciones
- MANZANAL Mabel, ROFMAN Alejandro, Las Economias Regionales de La Argentina - Crisis y Politicas de DesarrolloDocumento266 páginasMANZANAL Mabel, ROFMAN Alejandro, Las Economias Regionales de La Argentina - Crisis y Politicas de DesarrolloFulana FelinaAún no hay calificaciones
- Andres Barreda Giro Antiambiental Siglo XXDocumento9 páginasAndres Barreda Giro Antiambiental Siglo XXMario ArellanoAún no hay calificaciones
- Teoria Social Desde America LatinaDocumento496 páginasTeoria Social Desde America LatinaDustinAún no hay calificaciones
- Una Historia Del Movimiento Piquetero Luis OviedoDocumento135 páginasUna Historia Del Movimiento Piquetero Luis OviedoNicolás DaviteAún no hay calificaciones
- Evans Peter - Depreradores Desarrollistas y Otro - Teorias Del DesarrolloDocumento45 páginasEvans Peter - Depreradores Desarrollistas y Otro - Teorias Del DesarrollolucianajaureguiAún no hay calificaciones
- Novaro - Neopopulismo, Crisis de Representacion Neopopulismo y Consolidacion DemocraticaDocumento24 páginasNovaro - Neopopulismo, Crisis de Representacion Neopopulismo y Consolidacion DemocraticaEddy VilchezAún no hay calificaciones
- Nochteff - La Política Económica en La ArgentinaDocumento13 páginasNochteff - La Política Económica en La ArgentinaAlfredo CisAún no hay calificaciones
- Extractivismo Neodesarrollista y Movimientos Sociales (Listo) PDFDocumento27 páginasExtractivismo Neodesarrollista y Movimientos Sociales (Listo) PDFMatias Cuevas SandovalAún no hay calificaciones
- Laufer, Rubén - El Desarrollismo en América LatinaDocumento8 páginasLaufer, Rubén - El Desarrollismo en América LatinaCeciliaFraga0% (1)
- Canitrot - La Disciplina Como Objetivo de La Politica EconómicaDocumento24 páginasCanitrot - La Disciplina Como Objetivo de La Politica EconómicaMC100% (1)
- Sánchez, G. (2015) Reseña 'Mayol y Ahumada (2015) Economía Política Del Fracaso'Documento5 páginasSánchez, G. (2015) Reseña 'Mayol y Ahumada (2015) Economía Política Del Fracaso'RMADVAún no hay calificaciones
- Rello y Saavedra PDFDocumento245 páginasRello y Saavedra PDFAnnette Torres Herrera0% (1)
- Wirth - Contribución A La Crítica de La Teoría Del Capital Monopolista de EstadoDocumento21 páginasWirth - Contribución A La Crítica de La Teoría Del Capital Monopolista de EstadoharrilalaAún no hay calificaciones
- Garnham - La Cultura Como MercancíaDocumento7 páginasGarnham - La Cultura Como MercancíaCoonsAún no hay calificaciones
- Resumen de Argentina: la Crisis del Estado Populista: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Argentina: la Crisis del Estado Populista: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Biografía y MarxismoDocumento27 páginasBiografía y MarxismoDiego Artemis100% (1)
- A. Prieto Rozos - Movimiento de Liberación Contemporaneo en América LatinaDocumento95 páginasA. Prieto Rozos - Movimiento de Liberación Contemporaneo en América LatinaTxemaAún no hay calificaciones
- Frigerio y El Desarrollismo ArgentinoDocumento16 páginasFrigerio y El Desarrollismo ArgentinoMaximo MerchenskyAún no hay calificaciones
- Fluctuaciones Económicas e Historia SocialDocumento17 páginasFluctuaciones Económicas e Historia SocialObservatorio de Actualidad100% (2)
- Pobreza Desigualdad y Exclusión Social en La Ciudad Del Siglo XXIDocumento30 páginasPobreza Desigualdad y Exclusión Social en La Ciudad Del Siglo XXIDiana Isabel Velasquez AlvarezAún no hay calificaciones
- Peralta Ramos - Etapas de AcumulacinDocumento13 páginasPeralta Ramos - Etapas de AcumulacinPao TagarelliAún no hay calificaciones
- Ciudad y Globalización Por Saskia SassenDocumento184 páginasCiudad y Globalización Por Saskia Sassen198302014Aún no hay calificaciones
- El Debate Permanente. Modos de Producción y Revolución en América LatinaDocumento577 páginasEl Debate Permanente. Modos de Producción y Revolución en América LatinaYojanAún no hay calificaciones
- Globalizacion Desglobalizacion Capital Financiero Global y Crisis Global - WDDocumento16 páginasGlobalizacion Desglobalizacion Capital Financiero Global y Crisis Global - WDJRMDRHAún no hay calificaciones
- PIP GED para Regiones VFDocumento16 páginasPIP GED para Regiones VFShawn NelsonAún no hay calificaciones
- La Ciudad Como Mecanismo Integrador.Documento21 páginasLa Ciudad Como Mecanismo Integrador.Isis MaldonadoAún no hay calificaciones
- El Narcotráfico: Un Arma Del ImperioDocumento126 páginasEl Narcotráfico: Un Arma Del ImperioAsamblea Unidad Cantonal MontúfarAún no hay calificaciones
- Sociologia en LatinoamericaDocumento11 páginasSociologia en Latinoamericaanon_265120356Aún no hay calificaciones
- Resumen de G. O Donnell: Estado y Alianzas en La ArgentinaDocumento2 páginasResumen de G. O Donnell: Estado y Alianzas en La ArgentinaMadmoiselle Lucía100% (1)
- THORP Rosemary 1998 Progreso Pobreza y Exclusion Una Historia Economica de America Latina en El Siglo XX Caps 5 6 y 8 PDFDocumento118 páginasTHORP Rosemary 1998 Progreso Pobreza y Exclusion Una Historia Economica de America Latina en El Siglo XX Caps 5 6 y 8 PDFLauraAún no hay calificaciones
- Robert Dahl - La Democracia y Sus Críticos PDFDocumento5 páginasRobert Dahl - La Democracia y Sus Críticos PDFCarlos Javier Estrada50% (2)
- Libro CeurDocumento297 páginasLibro CeurCaro LarroudeAún no hay calificaciones
- La Acción Colectiva Popular Siglos XVIII y XIX - Raúl O FradkinDocumento42 páginasLa Acción Colectiva Popular Siglos XVIII y XIX - Raúl O FradkinErick BlackheartAún no hay calificaciones
- Alain Lipietz - El Mundo Del PostfordismoDocumento42 páginasAlain Lipietz - El Mundo Del PostfordismoLeonardo Antonio Lemus OrtizAún no hay calificaciones
- La Política Económica de Martínez de Hoz PDFDocumento3 páginasLa Política Económica de Martínez de Hoz PDFGuido BenedettiAún no hay calificaciones
- Biografia de Mariano Lino UrquietaDocumento3 páginasBiografia de Mariano Lino UrquietaSOFIA AQUINOAún no hay calificaciones
- FERRER, ALDO. La Economía Argentina. Desde Sus Orígenes Hasta Principios Del Siglo XXIDocumento4 páginasFERRER, ALDO. La Economía Argentina. Desde Sus Orígenes Hasta Principios Del Siglo XXIAlejandra PistacchiAún no hay calificaciones
- Mackinnon-Y-Petrone-Resumen "Un Concepto Cenicienta"Documento11 páginasMackinnon-Y-Petrone-Resumen "Un Concepto Cenicienta"Joaquín AsensioAún no hay calificaciones
- Marxismo y Globalización Capitalista.r. Ayala S.Documento422 páginasMarxismo y Globalización Capitalista.r. Ayala S.sigi13100% (1)
- Texto Emilio MatiasDocumento22 páginasTexto Emilio MatiasJuan Pablo Diaz Vio100% (1)
- En Defensa Del MarxismoDocumento83 páginasEn Defensa Del Marxismoventor83Aún no hay calificaciones
- Pucciarelli CastellaniDocumento9 páginasPucciarelli CastellaniTomas MarianiAún no hay calificaciones
- Nun El Futuro Del Empleo y La Tesis de La Masa Marginal Desarrollo Economico 1999Documento21 páginasNun El Futuro Del Empleo y La Tesis de La Masa Marginal Desarrollo Economico 1999federico_recheAún no hay calificaciones
- George - Pensamiento Secuestrado 1.1Documento17 páginasGeorge - Pensamiento Secuestrado 1.1monkeyhaller100% (3)
- SAINTOUT Medios y JovenesDocumento2 páginasSAINTOUT Medios y JovenesLinda Jennifer Vilca100% (1)
- Ensayo Comparación Estructuralismo-NeoestructuralismoDocumento2 páginasEnsayo Comparación Estructuralismo-NeoestructuralismoMaster119Aún no hay calificaciones
- ANSALDI, W. Frívola y CasquivanaDocumento19 páginasANSALDI, W. Frívola y CasquivanaEduardo Santillán100% (1)
- La URSS y La Contrarrevolución de Terciopelo - Ludo MartensDocumento164 páginasLa URSS y La Contrarrevolución de Terciopelo - Ludo MartensRicardo Castro CambaAún no hay calificaciones
- 02 50035 Wallerstein (1999) El Capitalismo Qué EsDocumento12 páginas02 50035 Wallerstein (1999) El Capitalismo Qué EsWilmer Álvarez VargasAún no hay calificaciones
- Intersecciones de Clase Genero y Raza en El Trabajo de CuidadoDocumento24 páginasIntersecciones de Clase Genero y Raza en El Trabajo de Cuidadoglocal76Aún no hay calificaciones
- Valdaliso, Jesús M. y López, Santiago, Historia Económica de La Empresa, España, CríticaDocumento7 páginasValdaliso, Jesús M. y López, Santiago, Historia Económica de La Empresa, España, CríticaMariela LeoAún no hay calificaciones
- Flichman - Notas Sobre El Desarrollo Agropecuario en La Region Pampeana ArgentinaDocumento8 páginasFlichman - Notas Sobre El Desarrollo Agropecuario en La Region Pampeana Argentinachechulin85Aún no hay calificaciones
- El Estado Social de mañana diálogos sobre bienestar, democracia y capitalismo: Con Göran Therborn, Philippe Van Parijs y Nicolas DuvouxDe EverandEl Estado Social de mañana diálogos sobre bienestar, democracia y capitalismo: Con Göran Therborn, Philippe Van Parijs y Nicolas DuvouxAún no hay calificaciones
- Resumen de La Industrialización Argentina y la Modalidad de Inserción en la Economía Mundial: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Industrialización Argentina y la Modalidad de Inserción en la Economía Mundial: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- La crisis de la ideología burguesa y del anticomunismoDe EverandLa crisis de la ideología burguesa y del anticomunismoAún no hay calificaciones
- Modelo de gestión para la administración hídrica de un área irrigada en proceso de transformación territorialDe EverandModelo de gestión para la administración hídrica de un área irrigada en proceso de transformación territorialAún no hay calificaciones
- Cronología de La Historia Del CristianismoDocumento53 páginasCronología de La Historia Del CristianismoAngelFabCabAún no hay calificaciones
- Antologia de La Politica de AristotelesDocumento61 páginasAntologia de La Politica de Aristotelesapi-3699422100% (1)
- Los Temas Esenciales Del Sistema HegelianoDocumento7 páginasLos Temas Esenciales Del Sistema HegelianoAngelFabCabAún no hay calificaciones
- Instrumentos Leninistas de Dirección Política (UJCE)Documento17 páginasInstrumentos Leninistas de Dirección Política (UJCE)AngelFabCabAún no hay calificaciones
- Enzo Faletto, Antología (M. Garretón)Documento348 páginasEnzo Faletto, Antología (M. Garretón)AngelFabCabAún no hay calificaciones
- Guía de Lectura El Manifiesto Comunista (UJCE)Documento16 páginasGuía de Lectura El Manifiesto Comunista (UJCE)AngelFabCabAún no hay calificaciones
- Para Entender El Capital (FIM)Documento12 páginasPara Entender El Capital (FIM)AngelFabCabAún no hay calificaciones
- Socialismo y Populismo, Chile 1936-1973 (P. Drake)Documento318 páginasSocialismo y Populismo, Chile 1936-1973 (P. Drake)AngelFabCab100% (1)
- Introducción Al Feminismo (UJCE)Documento7 páginasIntroducción Al Feminismo (UJCE)AngelFabCabAún no hay calificaciones
- Esencia y Apariencia de La Democracia Cristiana (L. Vitale)Documento99 páginasEsencia y Apariencia de La Democracia Cristiana (L. Vitale)AngelFabCab100% (1)