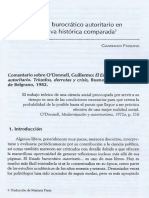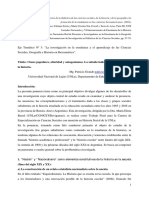Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Faletto - La Dependencia y Lo Nacional Popular
Faletto - La Dependencia y Lo Nacional Popular
Cargado por
Emilio Vidal PantonTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Faletto - La Dependencia y Lo Nacional Popular
Faletto - La Dependencia y Lo Nacional Popular
Cargado por
Emilio Vidal PantonCopyright:
Formatos disponibles
NUEVA SOCIEDAD NRO. 40 ENERO-FEBRERO 1979, PP.
40-49
La Dependencia y lo Nacional-Popular
Enzo Faletto
Introduccin
El presente ensayo est constituido de notas sugeridas por una reflexin que si-
gue dos lneas paralelas. Una, el transcurso del pensamiento intelectual en Amri-
ca Latina, y otra, la que a sido la experiencia poltica en los !ltimos a"os. #e a
intentado agrupar estas reflexiones en tres grandes temas. El primero, referido al
anlisis del llamado pro$lema de la dependencia, en donde se pretende poner de
manifiesto un punto central% el eco de que a pesar de que tal tipo de concepcio-
nes implic un a&ance respecto a los anteriores esquemas explicati&os, sin em$ar-
go, parece difcil desprender de l, formulaciones de alternati&as polticas.
Un segundo gran tema, agrupa notas referidas a la actual crisis poltica y social
latinoamericana y engar'a con el primero recuperando uno de los postulados
analticos siempre presentes en los estudios so$re dependencia% que el estudio de
los momentos de crisis posi$ilita la comprensin de las $ases de sustentacin del
poder, como tam$in el sentido de la accin de los distintos grupos y clases en
conflicto.
(or !ltimo, el tercer tema es un intento de se"alar lo que se considera pro$lemas
principales en la accin y orientacin de comportamiento de los sectores popula-
res, cuyo )sentido) se a desprendido de la caracteri'acin de la crisis aludida.
Estas reflexiones se an eco, como es o$&io, intentando tener en cuenta la &asta
$i$liografa existente* ms, el carcter aproximati&o e inicial del ensayo, permite
eludir citas precisas y descripciones ms aca$adas.
I. La caracterizacin de la situacin latinoamericana en trminos de "dependencia"
El estado actual de la in&estigacin y del pensamiento en ciencias sociales en
Amrica Latina est muy marcado por la temtica de la )dependencia) que empe-
' a expresarse de &ariadas formas a partir de los !ltimos a"os de la dcada del
+,. #urgi, desde esa feca, una serie de &aliosos estudios, tanto econmicos
como sociolgicos, o de ciencia poltica que proporciona$an una descripcin ms
completa de la estructura de los pases latinoamericanos. A &a de e-emplo puede
se"alarse el me-or conocimiento logrado en temas tales como la formacin de en-
NUEVA SOCIEDAD NRO. 40 ENERO-FEBRERO 1979, PP. 40-49
cla&es exportadores de materias primas que se articulan con la economa central y
no con las necesidades de la economa nacional* la internacionali'acin de los
mercados de produccin y de consumo que marginali'an a grandes sectores de la
economa nacional y, finalmente, la presencia de multinacionales que acent!an
los rasgos anteriores y su$ordinan las decisiones nacionales a sus propios intere-
ses.
Los pro$lemas enfrentados por los pases de la regin se caracteri'a$an, dentro
de esta perspecti&a, en trminos de% a. sometimiento de las decisiones nacionales
de produccin y consumo, a los intereses externos /centros egemnicos y0o
multinacionales.* $. su$ordinacin de posi$les grupos dinmicos /empresarios
nacionales. a la organi'acin y decisin de multinacionales y economas centro* c.
marginali'acin creciente de &astos sectores agrarios y ur$anos* d. distri$ucin
regresi&a del ingreso* e. aumento de la extrema miseria, etc.
El elemento explicati&o est constituido por la nocin de dependencia que en tr-
minos simples expresa la su$ordinacin de las estructuras econmicas /y no slo
de ellas, puesto que ay otras que la refuer'an y la acen posi$le, poltica, cultu-
ra. al centro egemnico.
Lo fundamental es que esta nocin a rescatado la posi$ilidad de referir la situa-
cin latinoamericana a un proceso istrico, puesto que el concepto de su$desa-
rrollo se a$a mostrado como ms $ien esttico, en cuanto a que es un trmino
de comparacin con otra situacin a la que se considera desarrollada. 1o o$stan-
te, con&iene precisar en qu sentido, el anlisis que los estudios de dependencia
an propuesto, es )istrico). 2 lo es no slo por el eco de que $usca la com-
prensin de cada momento particular en los antecedentes que lo icieran posi$le,
sino que, fundamentalmente, porque pretende recuperar en el anlisis de cada
momento, la instancia de posi$ilidad que l represente. Las relaciones internas
son entendidas en este esquema como relaciones de clases o de grupos cuya fina-
lidad es la de cumplir un cierto papel egemnico en trminos de poder. (ara
ello, no slo an de$ido )ligar la economa y la poltica internacional a su corres-
pondiente local), sino que, adems, de$en &ia$ili'ar esta liga'n a tra&s de una
forma de dominacin interna. Es el poder que ace efecti&a la egemona, pero la
o$tencin de este poder implica opciones y, en tal sentido, la istoria es poltica.
1o se niegan los condicionantes estructurales que acen posi$le una u otra op-
cin, sin em$argo, queda siempre a$ierto un a$anico de alternati&as. El anlisis
de la dependencia $usc preferentemente explicar cmo, internamente, la &incu-
lacin con el exterior se acia posi$le. La dinmica de las sociedades dependien-
NUEVA SOCIEDAD NRO. 40 ENERO-FEBRERO 1979, PP. 40-49
tes se encontra$a en las relaciones de grupos y de clases que luca$an por el po-
der, lo que permita mati'ar explicaciones puramente externas del desarrollo de
la istoria de las sociedades dependientes. #e intenta$a, ligar lo externo y lo inter-
no, encontrndose esta relacin en el comportamiento mismo de las clases. A su
&e' las alternati&as de poder implica$an opciones y por lo tanto poltica* la isto-
ria era comprensin de la poltica.
Los estudios so$re dependencia por cierto, an contri$uido a superar, en parte,
las orientaciones analticas anteriores, particularmente los que se caracteri'a$an
con el nom$re de )desarrollismo).
Lo que es cierto, sin em$argo, es que el )desarrollismo), para $ien o para mal,
plantea$a una alternati&a poltica nacional. En su &ersin ms )progresista) po-
dra resumirse como sigue%
a. conce$a el proyecto nacional fundamentalmente como una luca antiimperia-
lista, puesto que liga$a a la presencia imperialista y a la su$ordinacin a sus inte-
reses, la permanencia de las condiciones del su$desarrollo. La e-emplificacin
mayor se o$tena mostrando la distorsin de las estructuras econmicas orienta-
das principalmente a la exportacin de materias primas, con los correspondientes
retrasos en las estructuras industrial y agraria local que no eran capaces de a$sor-
$er la demanda interna, ni de dinami'ar un mercado interno potencial.
$. La capacidad de romper con la dominacin imperialista pasa$a por la capaci-
dad de reorgani'acin de la economa y de las polticas nacionales, lo que impli-
ca$a un Estado y una poltica estatal consecuente.
c. Los pilares del proyecto se centra$an en un esfuer'o de construccin de gran-
des empresas estatales y en la puesta en marca de una intensi&a reforma agraria.
d. Los resultados sociales y polticos ser&an al ro$ustecimiento de un empresa-
riado nacional y al aumento de la participacin popular.
El elemento que marca$a el proyecto desarrollista como ms a la dereca o ms a
la i'quierda era el nfasis puesto en una ms que en otra de las consecuencias%
participacin popular o formacin y ro$ustecimiento de un empresario nacional.
1o por )nacional) de-a$a el proyecto de considerar la existencia de clases y sus
posi$les conflictos. 3e eco, lo que se propona con distintos matices, era un sis-
NUEVA SOCIEDAD NRO. 40 ENERO-FEBRERO 1979, PP. 40-49
tema de alian'as y antagonismos. 4ale tam$in recordar que a pesar de lo se"ala-
do, el modo de las oposiciones esta$a ideolgicamente encu$ierto, la oposicin
tenda a acerse en trminos de )oligarqua) y )pue$lo) lo que introduca fran-as
de oscurecimiento y distorsin en las relaciones entre las clases.
#in discutir la &alide' o no de la proposicin poltica del desarrollismo, ste por lo
menos tena una, y aun con el carcter de )proposicin nacional).
En cuanto al anlisis de la 3ependencia% 5a podido expresarse en proposicin
poltica6 5Le es posi$le acerlo6 57ules seran sus contenidos6 5En qu se dife-
renciara del )desarrollismo)6
8a$er se"alado con ms claridad que las opciones econmicas se constituyen
como opciones polticas y que stas a su &e' son de clase, i'o posi$le no slo se-
"alar las ne$ulosidades y a &eces pretendida )neutralidad) del )desarrollismo),
sino que tam$in contri$uy a mostrar en trminos istricos, el por qu del fra-
caso de ciertos programas )desarrollistas) en Amrica Latina. En mucos momen-
tos, las alternati&as que se programa$an eran, en trminos de las clases que com-
ponan la alian'a, contradictorias. As, por e-emplo, en algunos momentos la pol-
tica econmica era tironeada entre la necesidad de un )aorro) que permitiera la
capitali'acin del sector empresarial y la necesidad de una redistri$ucin de in-
gresos para satisfacer la urgente demanda de los sectores populares* en otros ca-
sos, queda$a de manifiesto, que la alian'a fracasa$a, una &e' que encontra$a sus
propios lmites* as con la irrupcin de la presin campesina mo&ili'ada por el
propio proceso de la reforma agraria.
#in em$argo, por !til que puede a$er sido la crtica al )desarrollismo) y al carc-
ter de las alternati&as polticas por l propuestas, 5qu polticas se desprenden de
los anlisis de dependencia6 El anlisis fue eco desde la ptica del )poder) y en
alguna medida esta &isin condicion el anlisis. Las alternati&as que se constitu-
an eran las que el )poder) mismo acia posi$le. As, por e-emplo, en 3ependencia
y 3esarrollo en Amrica Latina
9
, en el !ltimo captulo, al anali'ar las formas de
reordenacin de la estructura econmica, en lo que se caracteri'a$a como )inter-
nacionali'acin del mercado interno), las opciones que se pre&ean para los secto-
res o$reros y populares, eran las de una insercin elitaria en la )nue&a estructura)
y una marginali'acin para los sectores mayoritarios. Es as como el poder exis-
tente, y las estructuras que lo constituan, forma$an los parmetros dentro de los
cuales las alternati&as populares tenan lugar. 7ierto es que el poder constituye
1
7ardoso y :aletto. 3ependencia y 3esarrollo en Amrica Latina. #. ;;< Editores, =xico, 9>+?.
NUEVA SOCIEDAD NRO. 40 ENERO-FEBRERO 1979, PP. 40-49
situaciones reales, y la poltica )realista) es la que en esta situacin tiene lugar* sin
em$argo, los fenmenos de ruptura total, la re&olucin cu$ana por e-emplo, no
encontra$a ca$ida en el anlisis. 3ico en trminos de 7ardoso, el pro$lema de
las alternati&as polticas, de difcil percepcin, no podr superarse )si el estudio
de las formas de dependencia se limita a considerar las formas de su reproduc-
cin)
@
.
#in em$argo, en el mismo ensayo so$re 3ependencia y 3esarrollo en Amrica La-
tina se aca referencia a un momento cla&e en el anlisis% la situacin de crisis.
A se deca% )En efecto, la interpretacin sociolgica de los procesos de transfor-
macin econmica requiere el anlisis de las situaciones en donde la tensin entre
los grupos y clases sociales pone de manifiesto las $ases de sustentacin de la es-
tructura econmica y poltica). Existe consenso en caracteri'ar la actual situacin
de Amrica Latina como )situacin de crisis). Au podra entregar su anlisis ya
no en trminos de las condiciones de reproduccin de la dependencia, sino en tr-
minos de su negacin y superacin, esto es, opciones polticas.
II. La crisis y el momento actual en Amrica Latina
Los acontecimientos de los !ltimos a"os an puesto de relie&e el tema de la crisis
poltica como elemento de definicin de la actual coyuntura latinoamericana, ca-
racteri'ndola en trminos de la oposicin democracia-autoritarismo. #in em$ar-
go, asalta la duda de si la caracteri'acin es acertada. A partir de los aconteci-
mientos $rasile"os de 9>+B pareciera pre&alecer la &isin del predominio del au-
toritarismo como tendencia. La idea que informa esta perspecti&a es, planteada
esquemticamente, que el tipo de desarrollo del capitalismo latinoamericano,
acent!a sus rasgos concentradores y excluyentes, creando una superestructura
poltica acorde a esta modalidad. <ncluso regmenes, formalmente democrticos,
en el sentido institucional /7olom$ia, =xico, por e-emplo., no escaparan a este
eco.
En otros casos, se a se"alado la dificultad de constituir un modelo por el estilo,
sin em$argo, el sentido del proceso estara dado por la intencin de aplicarlo, con
los consiguientes conflictos que desarrolla. <ncluso, en la discusin de una situa-
cin como la del (er!, se de$ate cmo y en qu medida su esquema se aparta de
la tendencia autoritaria generali'ada. #in em$argo, si se toma como feca de ini-
cio 9>+B, $astantes cosas an ocurrido en los 9, a"os que le siguen, pinsese en la
@
:ernando 8. 7ardoso. 1otas so$re el estado actual de los estudios so$re dependencia, en Ce&is-
ta Latinoamericana de 7iencias #ociales, 1o. B, diciem$re 9>D@, #antiago, 7ile, :LA7#E.
NUEVA SOCIEDAD NRO. 40 ENERO-FEBRERO 1979, PP. 40-49
situacin de 7ile, en donde no slo la alternati&a autoritaria a estado presente*
o en otras situaciones menos espectaculares, como la de 4ene'uela, en donde la
tendencia a la inclusin ms que a la exclusin, a!n se mantiene. Lo que se quiere
cuestionar es si, realmente, la oposicin democracia-autoritarismo agota la carac-
teri'acin de la crisis.
Los actuales ensayos e in&estigaciones so$re el tema an logrado precisar me-or el
carcter de la oposicin a que acemos referencia
F
. <nicialmente el pro$lema de la
dictadura era considerado como un desprendimiento necesario del desarrollo ca-
pitalista en Amrica Latina, el cual de$a $asarse principalmente en la coaccin
de los tra$a-adores. A los a"os de la )Alian'a para el (rogreso), que tam$in im-
plic una alian'a interna y un )pacto social), se sucede una dominacin de clase
que no acia posi$le la participacin, aunque fuera retaceada, ni tampoco poda
asumir - por lo menos inicialmente - la satisfaccin de crecientes demandas popu-
lares. A este fenmeno, se a se"alado, no eran a-enas las reordenaciones de la
economa y de la poltica que implica$an la presencia decisi&a de las llamadas
)empresas multinacionales), puesto que las $urguesas criollas para poder inser-
tarse en el nue&o esquema, de$an acerlo a tra&s de un cam$io drstico de las
relaciones polticas y econmicas anteriores. =as, no slo la nue&a modalidad de
la economa de$a imponerse por &a de la fuer'a sino que a!n la permanencia
del rgimen se $asa en la coaccin. La reordenacin imperati&a adquira sus ras-
gos ms &isi$les en el campo poltico% supresin del rgimen constitucional y de
dereco, supresin del rgimen electoral, del sistema de partidos, de li$ertades
ciudadanas, represin, etc. Era y es el con-unto de los )derecos umanos), el que
aparece amena'ado o cancelado.
Aue el pro$lema apare'ca en trminos de )derecos umanos) no puede escon-
der, sin em$argo, que la incidencia de la coaccin del rgimen autoritario es dife-
rente seg!n el grupo social o estrato de que se trate% lo fundamental es determinar
cmo incide en los distintos grupos o$reros, en los sectores medios, en el campe-
sinado, en los estratos de la $urguesa, puesto que la crisis del sistema poltico y
la incidencia de los regmenes autoritarios no es igual para todos. Al afirmar ms
arri$a que el anlisis de la crisis permite de&elar las $ases de sustentacin de la
estructura econmica y poltica a tra&s de la tensin que se produce entre grupos
y clases sociales, es necesario preguntarse si est $ien caracteri'ada la crisis en la
medida en que se alude a un tema tan amplio como el de )derecos umanos),
sin particulari'ar su sentido para cada grupo o clase.
F
Guillermo EH3onnell. Estado y corporati&ismo. 7E3E#, Is. As., 9>DB.
NUEVA SOCIEDAD NRO. 40 ENERO-FEBRERO 1979, PP. 40-49
#i $ien en la caracteri'acin de la crisis, en trminos de democracia-autoritarismo
es necesario particulari'ar el sentido de la dominacin autoritaria, con&iene tam-
$in preguntarse por el significado concreto de la democracia en Amrica Latina.
La democracia implicara la existencia de, por lo menos, un Estado de 3ereco,
de una forma de representacin de mayoras y minoras de un rgimen de parti-
dos polticos y, fundamentalmente, de un con-unto de garantas ciudadanas.
Una mirada, por rpida que sea, $astara para poner en duda la &igencia de tales
principios en la prctica poltica del continente. Cegmenes de minora con exclu-
sin expresa o tcita de la mayora* caudillismos personales y dictaduras militares
y regmenes de excepcin que se transforman en la prctica en permanentes.
La ausencia de democracia como experiencia poltica y social parece ser la &erda-
dera istoria de los pases latinoamericanos. Jradicionalmente se cita$a, es cierto,
algunas excepciones como 7ile y Uruguay* pero el tono general de la regin es-
ta$a dado por lo anteriormente descrito. #era de con&eniencia tra'ar en forma
ms adecuada la istoria del sistema poltico, latinoamericano, puesto que predo-
mina la &isin de una incorporacin sucesi&a de distintos grupos o sectores de
clases al m$ito poltico y social% dominacin oligrquico-agraria, incorporacin
de la $urguesa y dominacin oligrquico-$urguesa, incorporacin de los sectores
medios, presencia e incorporacin formal de los sectores o$reros y, por !ltimo,
presencia y demanda campesina. Esta imagen de insercin sucesi&a y paulatina
de los distintos grupos sociales tiende a que el proceso se conci$a como una am-
pliacin constante de la )democracia), y ol&ida los modos polticos a tra&s de los
cuales esta presencia a tenido lugar.
:enmenos tales como el caudillismo, en el siglo ;<; y su significacin en la for-
macin de la nacin poltica y la presencia constante de las dictaduras militares
en el ;;, etc., de$en ser puestos en relacin con los procesos de incorporacin so-
cial antes aludidos.
#e a postulado, como uno de los rasgos del proceso istrico latinoamericano,
que el desarrollo capitalista y la consiguiente dominacin $urguesa, no se mani-
festaron en trminos de una transformacin radical de la estructura poltica. La
iptesis de =edina Eca&arra
B
, so$re la capacidad de la estructura tradicional
para )englutir) los procesos de moderni'acin, o la de Keffort
L
que explica la con-
4
Mos =edina Eca&arra. 7onsideraciones sociolgicas so$re el desarrollo econmico. #olar
/8acette, 9>+B.. Is. As., Argentina.
5
:rancisco 7. Keffort. 7lasses (opulares e 3esen&ol&imiento #ocial. 7ontri$uNao ao estudo do
OpopulismoP #antiago, 7ile. fe$rero 9>+?, mimeo.
NUEVA SOCIEDAD NRO. 40 ENERO-FEBRERO 1979, PP. 40-49
tradiccin entre el sistema de dominacin poltico interno de carcter )oligrqui-
co) y la manifestacin formal del mismo sistema en trminos $urgueses democr-
ticos como la necesidad de com$inar un mundo de relaciones capitalistas en el
plano externo con una forma tradicional de dominacin poltica y econmica en
el plano interno, am$as dan cuenta del eco de que la $urguesa y la transfor-
macin capitalista en Amrica Latina no aya instaurado una real democracia
$urguesa.
#in em$argo, si $ien la democracia a sido pro$lemtica como experiencia, tiene
ra'n 7ardoso en se"alar que de alg!n modo siempre estu&o presente como aspi-
racin y el pro$lema actual respecto a ella, no consiste en preguntarse el por qu
de su no &igencia, puesto que su prctica a sido escasa, sino porque aparece tan
drsticamente cuestionada como alternati&a o aspiracin.
El pensamiento intelectual latinoamericano y en especial sus &ertientes )reformis-
tas y re&isionistas), conscientes de la pro$lematicidad de la democracia, no de-an
por eso de preguntarse por sus condiciones de posi$ilidad. (odran qui' distin-
guirse dos formas de situar el pro$lema. Una que toma como un dato ms o me-
nos permanente ciertos rasgos de la situacin actual y plantea que la rei&indica-
cin de democracia es oy una rei&indicacin por participacin y control ciuda-
dano, en un m$ito de presencia creciente del Estado y las multinacionales. 3e
a se desprende que no es ya posi$le rei&indicar una democracia como la demo-
cracia li$eral y $urguesa, puesto que el propio capitalismo ya no la requiere, pero
acepta que la rei&indicacin democrtica se d en el m$ito del capitalismo, aun-
que podramos agregar nosotros es ya, anti-capitalista. Una segunda opcin no
formulada por latinoamericanos sino por A. Jouraine en referencia a (ortugal,
pero que )anda en el aire), intenta la recuperacin de un proceso que, si no era
democrtico en lo poltico, lo era claramente en lo social% el )populismo). A la
oposicin democracia-autoritarismo correspondi ace no muy poco, la oposicin
)socialismo o fascismo). (uestas las cosas en esos trminos, la insistencia de una
poltica )populista) era un $urdo enga"o. A lo que Jouraine apunta, es que el po-
pulismo conocido se propona como meta crear las condiciones de un desarrollo
$urgus, principalmente la formacin de una $urguesa nacional. (ero, declara%
5no es posi$le pensar en un )populismo) que crea las condiciones del socialismo,
y que sea adems democrtico6. Cetornando al inicio, la caracteri'acin de la cri-
sis en trmino de democracia-autoritarismo, re&ierte con fuer'a so$re el pro$lema
de la democracia y sus opciones.
NUEVA SOCIEDAD NRO. 40 ENERO-FEBRERO 1979, PP. 40-49
#i $ien la crisis a sido preferentemente caracteri'ada por sus aspectos polticos,
se a intentado tam$in anali'arla en sus aspectos sociales. 3e alg!n modo, la
pregunta que corresponde es qui' la formulada por =anneim% 5la crisis a que
se alude es la expresin de un proceso de cam$io, o de un proceso de desintegra-
cin social6 3erecas e i'quierdas cuando piensan en s mismas como alternati-
&as tienden a caracteri'ar la crisis como proceso de cam$io* cuando se refieren a
la presencia del )otro) marcan ms $ien los rasgos de desintegracin.
:uera de las connotaciones &alorati&as, con&iene preguntarse cunto ay de cam-
$io o de desintegracin en cada uno de los procesos sociales concretos y, qui',
no sea difcil concluir que am$os rasgos no son ms que dos caras de la misma
moneda. Es as, que puede anali'arse el fenmeno de irrupcin de las masas, que
constituye uno de los ms importantes elementos sociales de la crisis. La irrup-
cin de masas aparece ligada al momento de la migracin campo-ciudad inme-
diatamente posterior a la segunda guerra y a la mo&ili'acin campesina con su
presin por reforma agraria.
El proceso tiene larga data y, ciertos momentos polticos latinoamericanos como
el &arguismo, el peronismo y la re&olucin $oli&iana, se inscri$en en este contex-
to.
Cespecto a lo primero, sus incidencias ms notorias an sido la de una transfor-
macin cualitati&a y cuantitati&a del mo&imiento o$rero ur$ano popular, como
tam$in, el a$er puesto de relie&e a una masa ur$ana popular )marginal), pri-
mero definida en trminos preferentemente ecolgicos, pero cuyas caractersticas
estructurales y sociales se an puesto de relie&e poco a poco. La modificacin
cualitati&a y cuantitati&a de la clase o$rera a implicado una transformacin im-
portante en las pautas de comportamiento poltico anterior de estos sectores,
como tam$in un peso y presencia de los sindicatos muco mayor. (insese en
que el peronismo de la primera poca a sido explicado, de preferencia, por esta
transformacin. La formacin de la )masa marginal) a dado origen a di&ersas in-
terpretaciones y tam$in a opciones polticas distintas, tales como la de conside-
rarla como masa disponi$le y mo&ili'a$le, incluso en oposicin a intereses ms
organi'ados de la clase o$rera o considerarla portadora de un )impulso) re&olu-
cionario, en donde las formulaciones tienen reminiscencias de Los condenados de
la tierra /:anon.. (ero, a pesar de las diferencias de anlisis y opciones, ay coin-
cidencia en se"alar que la irrupcin de las masas en el m$ito ur$ano puso en -a-
que al sistema poltico &igente desarticulando sus formas tradicionales de partici-
pacin y representacin /los partidos, por e-emplo..
NUEVA SOCIEDAD NRO. 40 ENERO-FEBRERO 1979, PP. 40-49
La presencia campesina y su demanda, como se"al$amos, es otra de las manifes-
taciones de la irrupcin de las masas que da origen a la crisis social. Entre sus
m!ltiples consecuencias se an apuntado% a. la destruccin de las $ases tradicio-
nales de dominacin de la llamada )oligarqua agraria) y $. la ruptura de la pre-
caria )alian'a) constituida en el m$ito ur$ano. Un elemento importante en la po-
si$ilidad de presencia de la )dereca), para usar el trmino poltico, lo constitua
su capacidad de dominacin y egemona en el sector rural. La mo&ili'acin
campesina alter el cuadro de modo sustancial. (ara ilustrar con un e-emplo, no
muy dramtico, pinsese en los cam$ios en los comportamientos electorales% la
$ase electoral de la dereca era el sector agrario, al perderlo, sus posi$ilidades de
representacin poltica y de alian'as fueron fuertemente disminuidas, quedando
en situacin de inferioridad respecto a otros grupos o fuer'as. =ayores y ms
profundas fueron las consecuencias, en la medida en que empe'aron a implemen-
tarse procesos de reforma agraria. Adems, la mo&ili'acin campesina implica$a
un ni&el de demanda inicial relati&amente alto. Una de ellas, era la presin por
una redistri$ucin del ingreso un poco ms fa&ora$le. La alian'a ur$ana, o )pacto
social), de por s inesta$le, tenda a que$rarse si se le suma$a este nue&o factor.
#i a la demanda o$rera, popular ur$ana se suma$a la demanda campesina, esto
representa$a un costo muy alto para la $urguesa y para los sectores medios no
muy dispuestos a una poltica redistri$uti&a que poda afectarles negati&amente.
(or otra parte, la demanda campesina tampoco encontra$a canales normales de
expresin, partidos u otros, y adquira formas de expresin irrupti&as que atemo-
ri'a$an a casi todos por sus impredeci$les consecuencias.
El fenmeno de irrupcin de masas al que acemos referencia, implica$a no slo
que quedaran a la &ista la inadecuacin de las estructuras existentes /partidos,
por e-emplo. para permitir formas de participacin y control, sino que, a la &e', la
misma irrupcin disol&a las estructuras de control tradicionales. El e-emplo de la
ruptura de la estructura de dominacin agraria es qui', el ms e&idente.
#in em$argo, el fenmeno es muco ms generali'ado y de$e &erse en esa pers-
pecti&a. La estructura familiar, por e-emplo, a sufrido importantes modificacio-
nes y no todas ellas pueden entenderse como el paso de la familia tradicional a la
familia moderna* ciertas disoluciones de los controles familiares tradicionales,
conflictos en el plano de los &alores y desa-ustes en los mecanismos de sociali'a-
cin, parecen estar $astante extendidos. 7omo es o$&io el pro$lema es distinto en
cada estrato y clase social, pero de$era acerse un esfuer'o por precisar un poco
ms las implicaciones del tema.
NUEVA SOCIEDAD NRO. 40 ENERO-FEBRERO 1979, PP. 40-49
Jngase en cuenta que se a se"alado con propiedad que ciertos rasgos del com-
portamiento poltico latinoamericano aparecen estrecamente ligados a lo que se
a denominado su estructura )familstica) /=edina Eca&arra. la que, incluso,
puede a$er operado por encima de lealtades de partido o de otro gnero.
(ero, las formas de )control tradicional) no se reducen a las familias* ciertas insti-
tuciones como el sistema educacional o la <glesia an cumplido tam$in a menu-
do ese papel. Cespecto a la <glesia, los cam$ios que en su interior an ocurrido,
an suscitado agudas polmicas, pero no est muy claro el real sentido de esta
transformacin. El pensamiento tradicional y esquemtico de )i'quierda) enfati-
'a$a el papel -ustificador y legitimador del statu quo y de la dominacin que de-
sempe"a$a la <glesia. La tarea era proceder a )desalienar) a los dominados por la
influencia conser&adora de tal ideologa. (ero lo ms importante parece ser el e-
co de que, sin de-ar de ser )religiosos) algunos grupos, en la comunidad de la
<glesia an propiciado un cam$io de orientacin que intenta mo&ili'ar ms $ien
contenidos de cam$io y transformacin que contenidos conser&adores. (or otra
parte, ciertos grupos de intelectuales, la )lite) social que orgnicamente /en el
sentido de Gramsci. de$eran estar enla'ados a los grupos dominantes, rompen
con ellos, como expresin de la transformacin aludida, restando as unidad ideo-
lgica y de lidera'go a tales sectores.
En relacin con el sistema educacional, puede acerse referencia a un eco $as-
tante notorio, tal, el conflicto uni&ersitario o el proceso de su )reforma). #u inci-
dencia no se circunscri$e al slo m$ito de los claustros, como tampoco puede en-
tendrsele exclusi&amente en trminos de sus moti&aciones internas. 3esde la Ce-
forma Uni&ersitaria de 7rdo$a en 9>9?, tal tipo de mo&imientos estudiantiles se
an propuesto temas de orden poltico y social que comprenden a la totalidad de
la sociedad. La agitacin estudiantil implica tam$in una ruptura en el interior de
las lites dirigentes y un cuestionamiento a los papeles sociales atri$uidos a los
profesionales, a los uni&ersitarios y a la Uni&ersidad. La reproduccin de los
)cuadros dirigentes) queda en peligro y el reca'o de los &alores que informan el
desempe"o de tales papeles, agrieta un mecanismo importante de control social,
tal como es el #istema Educati&o.
A los dos aspectos antes se"alados como expresin de la crisis, crisis poltica, ma-
nifestada como posicin autoritarismo-democracia y crisis social, signada por la
presencia de masas con sus manifestaciones y por la desintegracin de los meca-
nismos de control tradicional, de$e agregarse un tercer aspecto que ace referen-
NUEVA SOCIEDAD NRO. 40 ENERO-FEBRERO 1979, PP. 40-49
cia ms concreta a los modos de participacin y representacin, a tra&s del siste-
ma poltico.
7omo se se"ala$a, la presencia de masas no logr expresarse a tra&s de canales
formales de participacin* pero adems la propia e&olucin del sistema econmi-
co, la transformacin de los mecanismos de administracin y gestin agudi' el
pro$lema de la representati&idad al radicar en algunas posiciones cla&es la toma
de decisiones ms importantes
+
. El carcter elitario de la forma de go$ierno se
acentua$a aunque u$iese cam$ios en el )elitismo social) del reclutamiento. (or
otra parte, la decisin poltica tiende a radicarse en las $urocracias, sean ellas es-
tatales, de empresas locales, o de multinacionales. En la medida en que el meca-
nismo de las decisiones tiende a concentrarse en algunas posiciones cla&es, el go-
$ierno cada &e' ms y ms es un go$ierno de minoras. La crisis y el conflicto so-
cial se agudi'an como consecuencia del mo&imiento contradictorio de masifica-
cin y forma elitaria del e-ercicio del poder. En tal estado de cosas la relacin con
las masas es, casi siempre, necesariamente autoritaria y coerciti&a. La margina-
cin poltica y social de la mayora se transforma en un eco constante y necesa-
rio al sistema.
III. Las fuerzas de la negacin
#i como postul$amos es necesario preocuparse por las condiciones de supera-
cin y negacin de la dependencia, de$emos referirnos a las fuer'as que acen
pro$a$le tal alternati&a. #e"al$amos que el estudio de la crisis de$era mostrar
con mayor claridad las $ases de sustentacin, tanto de la estructura econmica
como de la poltica. (ero, adems, la precisin del sentido de la crisis, otorga la
posi$ilidad de atri$uir )sentido) al comportamiento de los distintos grupos en
ella inmersos. Aue la crisis sea preferentemente calificada como crisis poltica y
crisis social, no puede ser algo solamente ar$itrario. 7a$e preguntarse si lo que
est en -uego, no es exactamente el principio mismo de representacin de la na-
cin. La definicin del sistema poltico, de las formas de legitimidad, del papel de
las clases y de los regmenes de go$ierno, constituye el n!cleo ms expresi&o de
la crisis.
3e donde se desprende que, el sentido de la crisis se encuentra en el m$ito de lo
poltico y, por consiguiente, el )sentido) que orienta la comprensin del compor-
6
Morge Graciarena. El Estado y los estilos polticos recientes en Amrica Latina. #antiago, mimeo
9>DB.
NUEVA SOCIEDAD NRO. 40 ENERO-FEBRERO 1979, PP. 40-49
tamiento de los sectores populares, de$e encontrarse en la capacidad que estos
manifiestan para proponer un orden poltico alternati&o.
7ualesquiera fueran las expectati&as que se tu&ieron respecto a los mo&imientos
populares /o$rero, campesino y popular ur$ano. no de-a$a de enfati'arse sus de-
$ilidades. (or de pronto, el carcter mismo de la demanda y de la rei&indicacin
popular apareca ms $ien como un intento de incorporacin al sistema existente,
aunque no careciera de conflictos, que como una tentati&a de reca'o y transfor-
macin del orden $urgus. Las formas ms orgnicas del mo&imiento popular, el
mo&imiento sindical o$rero, por e-emplo, desarrolla$an un estilo de poltica en
donde pre&alecan los contenidos rei&indicati&os y las ms de las &eces de un
marcado carcter )economicista). <ncluso sus expresiones polticas /partidos a los
cuales apoya$an., no escapa$an a la o$solescencia generali'ada en que stos se
encontra$an en el m$ito latinoamericano. Los mo&imientos de ruptura que, sin
em$argo, en algunas ocasiones tenan lugar, aparecan como expresiones de un
cierto )espontanesmo), cuyo carcter irrupti&o y efmero constitua su rasgo ms
notorio.
=as, por encima de las dificultades actuales de expresin del mo&imiento popu-
lar, y qui' de$ido a eso, empie'an a surgir rupturas con los modos anteriores.
Estas se manifiestan por una crtica a la esterilidad de la accin poltica con&en-
cional donde tampoco escapa, al -uicio negati&o, la accin gremial que las propias
$ases ponen en tela de -uicio.
Esta tendencia al )-uicio crtico) se manifiesta tam$in en la $!squeda de formas
de mayor autonoma que posi$iliten una accin de clase independiente de la $ur-
guesa y del Estado, a los cuales tanto la poltica popular como la accin sindical
aparecan estrecamente &inculadas. El mo&imiento de 7rdo$a en Argentina
D
las uelgas de 7ontagen y Esasco en Irasil
?
, etc., seran e-emplo de lo se"alado.
El otro elemento significati&o en la transformacin de la accin poltica popular
es la proyeccin latinoamericana que adquiere, tanto su conciencia poltica como
la orientacin de su propio mo&imiento. La referencia a la situacin nacional no
desaparece pero se inserta en un m$ito mayor y adquiere una proyeccin polti-
ca ms amplia.
D
:rancisco M. 3elic. 7risis y protesta social. 7rdo$a, mayo de 9>+>.
8
:rancisco 7. Keffort. =o&imiento o$rero y poltica en Irasil. =imeo 9>+>-D,, 7EICA(, Irasil.
NUEVA SOCIEDAD NRO. 40 ENERO-FEBRERO 1979, PP. 40-49
#i pueden se"alarse tendencias tales como la ruptura con las prcticas anteriores
y el logro de una autonoma de conciencia y accin, con&iene preocuparse por
precisar alrededor de qu se organi'a su propio proyecto poltico.
#i es posi$le perci$ir una cierta tendencia a la autonoma en el comportamiento y
en la accin poltica de la clase o$rera, con&iene preguntarse por la proyeccin
que sta alcan'a a futuro y cules son los pro$lemas que ella misma plantea. La
autonoma es una condicin de la capacidad de negacin del sistema* sin em$ar-
go puede conducir a un aislamiento de la propia clase, cuyo resultado es una ex-
trema de$ilidad frente a la dominacin actual. Existen experiencias istricas de
este eco, y qui' uno de los e-emplos ms claros sea el del inicio del mo&imien-
to o$rero, tanto en la experiencia europea como en la latinoamericana, guardada
la distancia en a"os. La tendencia que a se expres, fue construir un mundo
o$rero referido a s mismo, cuya existencia era de por s la negacin del mundo
$urgus. <ncluso la forma organi'ati&a, sindicatos, partidos, asociaciones, tendan
a constituir un modo de &ida propio, con normas, pautas de conducta y &alores,
que eran intento de expresin de una &ida autnoma. (ero, la autonoma lle&a$a
empare-ado, el riesgo del aislamiento, en donde la salida se constituye por la po-
si$ilidad de ligar lo )popular) con lo )nacional).
(ara la discusin del tema, son de extrema importancia los tra$a-os de Gramsci
referidos al caso italiano, donde postula que el mo&imiento o$rero italiano, para
constituirse en una alternati&a poltica, de$e incorporar la capacidad de resol&er
el pro$lema agrario /=e''ogiorno., que es el pro$lema nacional italiano. En la
alian'a o$rero-campesina se resuel&e, en un sentido popular, un pro$lema que es
nacional. La relacin entre lo popular y lo nacional se constituye tam$in en otros
planos, como el de la cultura, que para Gramsci tiene una ele&ada significacin e
importancia.
4arios son los pro$lemas que esta $!squeda de lo nacional-popular encierra.
3e$e responderse a la pregunta de% 5quin es el pue$lo6 5Es lo ple$eyo, lo campe-
sino, lo o$rero6 Cespuestas todas que no pueden darse en a$stracto y que o$ligan
a encontrar lo popular en el mismo proceso istrico de constitucin de la nacin.
La nacin que se constituye como dominacin plantea, sin em$argo, conflicti&a-
mente principios que toman la forma de opciones, en donde se descu$re el carc-
ter de lo que es - en la pugna - lo popular. As por e-emplo, al constituir la nacin
se define el carcter y el m$ito de la ciudadana. 2 es en la pugna por la defini-
cin de ella, donde puede encontrarse el )sentido de lo popular) y el carcter de
sus portadores.
NUEVA SOCIEDAD NRO. 40 ENERO-FEBRERO 1979, PP. 40-49
Aora $ien, si aceptamos que este elemento popular-nacional aparece conflicti&a-
mente, ca$e preguntarse en pugna con qu otros principios aparece* 5cmo se
niegan mutuamente y cmo se entreme'clan6 7iertos procesos polticos, como el
populismo, por e-emplo, an planteado como tema central el del papel del Esta-
do* sin em$argo, la definicin que de l dan los distintos grupos que componen la
alian'a populista son en extremo diferentes. En unos, el Estado de$e crear las $a-
ses que posi$iliten un desarrollo capitalista autnomo* en otros, es un principio
de sociali'acin el que pre&alece. 4isto as, el populismo de-a de ser slo la capa-
cidad de manipulacin que se e-erce so$re las masas, pasando a ser la expresin
de conflictos entre alternati&as.
(or !ltimo, si es el principio nacional-popular un principio poltico, es necesario
se"alar cmo est constituido polticamente el pue$lo. El partido, las otras formas
de organi'acin /sindicatos, )mo&imiento popular), etc.., de$en refle-ar orgnica-
mente el principio nacional-popular. Es este tema el que dio sentido a la polmica
so$re los conse-os o$reros, los so&iets, u otras formas orgnicas en el caso euro-
peo. 2 en esa perspecti&a de$eran ser estudiados ecos tales como )La Asam-
$lea) en Ioli&ia, las formas de organi'acin en el )7ordo$a'o), los principios de
organi'acin en la experiencia cilena y otras manifestaciones menos aparentes
en el con-unto de los pases latinoamericanos.
Es as que el mo&imiento popular recupera en la crisis no slo el sentido de su al-
ternati&a sino tam$in el sentido de su istoria.
Referencias
7ardoso, :aletto, 3E(E13E17<A 2 3E#ACCELLE E1 A=EC<7A LAJ<1A. - =xico, #iglo ;;<
Editores. 9>+?* 1otas so$re el estado actual de los estudios so$re dependencia.
7ardoso, :ernando 8., CE4<#JA LAJ<1EA=EC<7A1A 3E 7<E17<A# #E7<ALE#. B - #antiago,
7ile, :LA7#E. 9>D@*
3elic, :rancisco M., EL E#JA3E 2 LE# E#J<LE# (EL<J<7E# CE7<E1JE# E1 A=EC<7A
LAJ<1A. - #antiago. 9>DB*
Graciarena, Morge, 7LA##E# (E(ULACE# E 3E#E14EL4<=<E1JE #E7<AL. 7E1JC<IUQAE
AE E#JU3E 3E (E(UL<#=E. - #antiago, 7ile. 9>+?*
=edina-Eca&arra, Mos, 7E1#<3ECA7<E1E# #E7<ELEG<7A# #EICE EL 3E#ACCELLE
E7E1E=<7E. - Iuenos Aires, Argentina, #olar. 9>+B*
EH3onnell, Guillermo, E#JA3E 2 7EC(ECAJ<4<#=E. - Iuenos Aires, Argentina, 7E3E#. 9>DB*
Keffort, :rancisco 7., =E4<=<E1JE EICECE 2 (EL<J<7A E1 ICA#<L. - Irasil, 7EICA(.
9>+>-9>D,*
Keffort, :rancisco 7., 7C<#<# 2 (CEJE#JA #E7<AL. - 7rdo$a, Espa"a. 9>+>.
Este artculo es copia fiel del pu$licado en la re&ista 1ue&a #ociedad 1R B, Enero-
:e$rero de 9>D>, <##1% ,@L9-FLL@, <www.nuso.org>.
También podría gustarte
- Michael Doyle Realism Liberalism Socialism 1Documento6 páginasMichael Doyle Realism Liberalism Socialism 1dilaxxAún no hay calificaciones
- Duroselle EUROPA DE 1815 A NUESTROS DIAS Cap 2Documento5 páginasDuroselle EUROPA DE 1815 A NUESTROS DIAS Cap 2Milagros FerrariAún no hay calificaciones
- Resumen Vida y Muerte de La República Verdadera (1910-1930) Halperin Por RomeroDocumento10 páginasResumen Vida y Muerte de La República Verdadera (1910-1930) Halperin Por Romeropjn_vdm50% (2)
- Taller Medina EchavarríaDocumento2 páginasTaller Medina EchavarríaDaniel Nicolas Ospina MoralesAún no hay calificaciones
- Dependencia y Desarrollo en America LatinaDocumento2 páginasDependencia y Desarrollo en America LatinaHector Parra GarciaAún no hay calificaciones
- La Sociabilidad y La Histori Politica - Pilar GonzálezDocumento44 páginasLa Sociabilidad y La Histori Politica - Pilar GonzálezalfredocanaleAún no hay calificaciones
- Resumen SOUYRI Pierre Capitulo IV "China en La Etapa Del Capitalismo Financiero Monopolista 1928 1949" Capitulo V La Genesis Del Estado BurocDocumento36 páginasResumen SOUYRI Pierre Capitulo IV "China en La Etapa Del Capitalismo Financiero Monopolista 1928 1949" Capitulo V La Genesis Del Estado BurocCaro FernándezAún no hay calificaciones
- Alberto Spektorowski Argentina 1930-1940Documento17 páginasAlberto Spektorowski Argentina 1930-1940Lorena KorniskyAún no hay calificaciones
- De La Revolución A La Democracia ResumenDocumento2 páginasDe La Revolución A La Democracia ResumenFrancisca VeläsquezAún no hay calificaciones
- Carta A Pavel Vasilyevich AnnenkovDocumento10 páginasCarta A Pavel Vasilyevich AnnenkovAurora RomeroAún no hay calificaciones
- Sintesis Textos Historia Independencia AmericanaDocumento4 páginasSintesis Textos Historia Independencia AmericanaMariano PederneraAún no hay calificaciones
- Resumen de Patologías y Rechazos, de Waldo AnsaldiDocumento3 páginasResumen de Patologías y Rechazos, de Waldo AnsaldiGabriel Montali0% (2)
- Programa 2017-Formato ECEDocumento9 páginasPrograma 2017-Formato ECEAnonymous KjbHqFN6Aún no hay calificaciones
- Los Trabajadores y El Mundo Del Trabajo PDFDocumento31 páginasLos Trabajadores y El Mundo Del Trabajo PDFFriezsOAún no hay calificaciones
- Roberto SidicaroDocumento6 páginasRoberto SidicaroYelliAgustinaAún no hay calificaciones
- Mexico. Un Carrusel de RebelionesDocumento66 páginasMexico. Un Carrusel de RebelionesAnto AgueroAún no hay calificaciones
- Historia LatinaamericanaDocumento5 páginasHistoria LatinaamericanaGuillermo GalloAún no hay calificaciones
- La Herencia InmaterialDocumento10 páginasLa Herencia Inmaterialally1022Aún no hay calificaciones
- Noemí Goldman y Ricardo SalvatoreDocumento3 páginasNoemí Goldman y Ricardo SalvatoreMonica Villa AlvarezAún no hay calificaciones
- Ana María StuvenDocumento32 páginasAna María StuvenJuan Carlos GomezAún no hay calificaciones
- En Torno Al Debate Miliband PoulantzasDocumento20 páginasEn Torno Al Debate Miliband PoulantzasAndres Adrian GuijoAún no hay calificaciones
- Centralización, Justicia Federal y Construcción Del Estado en La Organización NacionalDocumento28 páginasCentralización, Justicia Federal y Construcción Del Estado en La Organización NacionalAlejandra SalinasAún no hay calificaciones
- Iggers Final Ciencia Historia Siglo XXDocumento3 páginasIggers Final Ciencia Historia Siglo XXlucafcomellesAún no hay calificaciones
- Mills (La Elite Del Poder)Documento1 páginaMills (La Elite Del Poder)germanAún no hay calificaciones
- Un Proceso Revolucionario Único X.F.guerraDocumento4 páginasUn Proceso Revolucionario Único X.F.guerraJesuanVivesAún no hay calificaciones
- INFORME DE LECTURA H. Sandoica Cap 6 La Expansión de Los Europeos en El Mundo 1 (G8)Documento8 páginasINFORME DE LECTURA H. Sandoica Cap 6 La Expansión de Los Europeos en El Mundo 1 (G8)Paloma MirettiAún no hay calificaciones
- El Estado Burocratico Autoromparada - Gianfranco PasquiniDocumento13 páginasEl Estado Burocratico Autoromparada - Gianfranco Pasquiniariel prietoAún no hay calificaciones
- Resumen Botana - Introduccion. El Orden ConservadorDocumento2 páginasResumen Botana - Introduccion. El Orden ConservadorMicaela SuarezAún no hay calificaciones
- Que Fue El Pacto SocialDocumento3 páginasQue Fue El Pacto SocialnohacenunaAún no hay calificaciones
- Patricio Grande. Clases Subalternas...Documento16 páginasPatricio Grande. Clases Subalternas...Sandra BejaranoAún no hay calificaciones
- Historia2020 Historiadelpensamientopolitico B TVDocumento13 páginasHistoria2020 Historiadelpensamientopolitico B TVAlan DraganiAún no hay calificaciones
- Acuña y Smulovitz ResumenDocumento7 páginasAcuña y Smulovitz ResumenAlejandra AlhumadaAún no hay calificaciones
- ThompsonDocumento2 páginasThompsonFranco GhelarducciAún no hay calificaciones
- Singularidad y Vínculo Colectivo: Consideraciones MetodológicasDocumento14 páginasSingularidad y Vínculo Colectivo: Consideraciones MetodológicasEmmanuel GonzálezAún no hay calificaciones
- III Estado, Poder y Gobierno (Bobbio) Resumen CipolDocumento4 páginasIII Estado, Poder y Gobierno (Bobbio) Resumen CipolMatias IslaAún no hay calificaciones
- 330 1213 3 PBDocumento20 páginas330 1213 3 PBB0mb0narAún no hay calificaciones
- RESUMENInsurreción Popular en México 1810-1821Documento5 páginasRESUMENInsurreción Popular en México 1810-1821Surya Yoga Pilates MatAún no hay calificaciones
- 2) Herzog, Tamar, "La Vecindad Entre Condición Formal y Negociación Continua. Reflexiones Entorno de Las Categorías Sociales y Las Redes Personales"Documento3 páginas2) Herzog, Tamar, "La Vecindad Entre Condición Formal y Negociación Continua. Reflexiones Entorno de Las Categorías Sociales y Las Redes Personales"api-38668090% (1)
- Ansaldi, Waldo y Giordano Veronica. America Latina. La Construccion Del Orden. de Las Sociedades en Procesos de Reestructuracion. Tomo II. Cap.5Documento48 páginasAnsaldi, Waldo y Giordano Veronica. America Latina. La Construccion Del Orden. de Las Sociedades en Procesos de Reestructuracion. Tomo II. Cap.5Emilio Perez DarribaAún no hay calificaciones
- 7 Piezas Sueltas Del Rompecabezas MundialDocumento6 páginas7 Piezas Sueltas Del Rompecabezas MundialFersiita TrujilloAún no hay calificaciones
- DESAFIOS DE LO POPULAR A LA RAZÓN DUALISTA. Jesus Martin BarberoDocumento14 páginasDESAFIOS DE LO POPULAR A LA RAZÓN DUALISTA. Jesus Martin Barberoinve3100% (1)
- Resumen Primer Ciclo de La RevolucionDocumento4 páginasResumen Primer Ciclo de La Revolucioncristian rodriguezAún no hay calificaciones
- Tom Kemp - Doc Mundial4 RESUMENDocumento3 páginasTom Kemp - Doc Mundial4 RESUMENYesi RogerciTaAún no hay calificaciones
- de Olaso Ezequiel El Escepticismo Antiguo en La Genesis y Desarrollo de La Filosofia Moderna EIAF PDFDocumento17 páginasde Olaso Ezequiel El Escepticismo Antiguo en La Genesis y Desarrollo de La Filosofia Moderna EIAF PDFFacundo MarracinoAún no hay calificaciones
- Parcial Historia Latinoamericana - Catedra PetroneDocumento12 páginasParcial Historia Latinoamericana - Catedra PetroneMartinSaenzValienteAún no hay calificaciones
- Resistencias Al Estado Nacional de La RiojaDocumento2 páginasResistencias Al Estado Nacional de La RiojaManuela Peroggi CostelaAún no hay calificaciones
- Examen ParcialDocumento12 páginasExamen ParciallucreniAún no hay calificaciones
- Hernan Camarero - A La Conquista de La Clase ObreraDocumento2 páginasHernan Camarero - A La Conquista de La Clase ObreraAlejandro DemasiAún no hay calificaciones
- America Latina. La Construccion Del Orden.Documento4 páginasAmerica Latina. La Construccion Del Orden.Alejandro Carrasco LunaAún no hay calificaciones
- 7 Piezas Sueltas Del Rompecabezas MundialDocumento3 páginas7 Piezas Sueltas Del Rompecabezas MundialLic Katerine CanaríaAún no hay calificaciones
- Sujeto de La HistoriaDocumento7 páginasSujeto de La HistoriaCecilia NietoAún no hay calificaciones
- Resumen Posguerra - Judt Capítulo XIV Expectativas ReducidasDocumento6 páginasResumen Posguerra - Judt Capítulo XIV Expectativas ReducidasAna Figueroa100% (1)
- PHPA Oszlak Unidad 8Documento43 páginasPHPA Oszlak Unidad 8Fernandez LauraAún no hay calificaciones
- Thompson, E.P. (2012) - Prólogo A La Formación de La Clase Obrera en Inglaterra.Documento2 páginasThompson, E.P. (2012) - Prólogo A La Formación de La Clase Obrera en Inglaterra.Pablo CostillaAún no hay calificaciones
- Historia y Práctica Social en El Campo Del Poder (Cuadro)Documento1 páginaHistoria y Práctica Social en El Campo Del Poder (Cuadro)Tittah Encinas100% (1)
- Resumen 41. Therborn, GoranDocumento6 páginasResumen 41. Therborn, GoranJovi GriegoAún no hay calificaciones
- Resumen de América Latina y la Economía Internacional, 1870-1914De EverandResumen de América Latina y la Economía Internacional, 1870-1914Aún no hay calificaciones
- Resumen de Los Hilos Sociales del Poder: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Los Hilos Sociales del Poder: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Grandes visiones de la historia: de De Civitate Dei a Study of HistoryDe EverandGrandes visiones de la historia: de De Civitate Dei a Study of HistoryAún no hay calificaciones
- Resumen de El New Deal. Los Resultados Conservadores de la Reforma Liberal: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de El New Deal. Los Resultados Conservadores de la Reforma Liberal: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Bonefeld - La Permanencia de La Acumulación PrimitivaDocumento13 páginasBonefeld - La Permanencia de La Acumulación PrimitivaOlegario-Victorino de la OstiaAún no hay calificaciones
- La Evolución y El Origen Del Derecho LaboralDocumento8 páginasLa Evolución y El Origen Del Derecho LaboralnaomyAún no hay calificaciones
- 1 Unidad Teorias y Enfoques Del DesarrolloDocumento18 páginas1 Unidad Teorias y Enfoques Del DesarrolloHéctor José GonzálezAún no hay calificaciones
- De La Teoría Crítica A La Filosofía de La LiberaciónDocumento49 páginasDe La Teoría Crítica A La Filosofía de La LiberaciónPeter Rumik Valencia AlarcónAún no hay calificaciones
- Examen Final MicrofinanzasDocumento20 páginasExamen Final MicrofinanzasLuzAuroraBoAún no hay calificaciones
- Ev - Acum.c.soc 9°c Ii PerDocumento4 páginasEv - Acum.c.soc 9°c Ii PerC.SOCIALES OCTAVO CAún no hay calificaciones
- Aróstegui, Julio - Orígenes y Problemas Del Mundo Contemporáneo PDFDocumento28 páginasAróstegui, Julio - Orígenes y Problemas Del Mundo Contemporáneo PDFHector SitthArt Vader Velasquez75% (4)
- La Resistencia de Las Comunidades de Ayavaca: Por El Territorio, La Vida, El Agua y La AutonomíaDocumento192 páginasLa Resistencia de Las Comunidades de Ayavaca: Por El Territorio, La Vida, El Agua y La AutonomíaconacamiAún no hay calificaciones
- LIBRO Corporeidades Español. INTERACTIVODocumento119 páginasLIBRO Corporeidades Español. INTERACTIVOLina BernalAún no hay calificaciones
- INFOGRAFIA - Derecho Al TrabajoDocumento3 páginasINFOGRAFIA - Derecho Al TrabajoAntonio PedroAún no hay calificaciones
- 1Documento3 páginas1Visión JAún no hay calificaciones
- Tesis Roberto OrdóñezDocumento241 páginasTesis Roberto OrdóñezAbg. Luis PaspuelAún no hay calificaciones
- Gago-Mezzadra - NEO-OPERAÍSMODocumento25 páginasGago-Mezzadra - NEO-OPERAÍSMOSOlJengibreAún no hay calificaciones
- EQUIPO#6 Avance PIA# 4Documento6 páginasEQUIPO#6 Avance PIA# 4JeRry GarZaAún no hay calificaciones
- Reporte 132 Los Costos Sociales Por La Pandemia Del Covid 19Documento33 páginasReporte 132 Los Costos Sociales Por La Pandemia Del Covid 19Aristegui NoticiasAún no hay calificaciones
- ABC ComunismoDocumento96 páginasABC ComunismoJaime Rx AxAún no hay calificaciones
- Tesis La Dinamica Del Beneficiado de La Castaña y SuDocumento219 páginasTesis La Dinamica Del Beneficiado de La Castaña y SuComunidad ChorroAún no hay calificaciones
- Los IlluminatiDocumento94 páginasLos IlluminatiNelvinson A. VillanuevaAún no hay calificaciones
- 03 Guia Sociales - Historia 8°Documento6 páginas03 Guia Sociales - Historia 8°fresiecarAún no hay calificaciones
- Las Huelgas y Las Coaliciones de Los Obreros (Miseria de La Filosfía)Documento6 páginasLas Huelgas y Las Coaliciones de Los Obreros (Miseria de La Filosfía)api-3759774Aún no hay calificaciones
- Teoría de La Comunicación Ii.Documento15 páginasTeoría de La Comunicación Ii.LINDA NAOMI REYNA AGUILAR0% (1)
- Cartilla - S8 PDFDocumento11 páginasCartilla - S8 PDFjohn jairo ortiz salazrAún no hay calificaciones
- Principios Elementales Del Socialismo - OdtDocumento57 páginasPrincipios Elementales Del Socialismo - OdtJulian FrancoAún no hay calificaciones
- Bloque 3Documento26 páginasBloque 3Jesus Eduardo Gonzalez TorresAún no hay calificaciones
- (Beneyto) El Asociacionismo Empresarial Como Factor de ModernizaciónDocumento1030 páginas(Beneyto) El Asociacionismo Empresarial Como Factor de ModernizaciónEsteban AriasAún no hay calificaciones
- Desarrollo Sostenible. Crítica Al Modelo. Leonardo BoffDocumento2 páginasDesarrollo Sostenible. Crítica Al Modelo. Leonardo BoffDayaleth24100% (1)
- Socialismo y Capitalismo TrabajoDocumento7 páginasSocialismo y Capitalismo TrabajoFRANKLIN SOLIS PEREZAún no hay calificaciones
- El Género Vernáculo - Un Concepto Heurístico - Voz de La TribuDocumento5 páginasEl Género Vernáculo - Un Concepto Heurístico - Voz de La Tribumadequal2658Aún no hay calificaciones
- Modos de Producción - Buzón de Tareas - Primera Actividad de Aprendizaje - U2Documento4 páginasModos de Producción - Buzón de Tareas - Primera Actividad de Aprendizaje - U2osvaldo carreonAún no hay calificaciones
- MercantilismoDocumento232 páginasMercantilismoJoaquín Hernández VidalAún no hay calificaciones