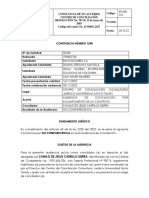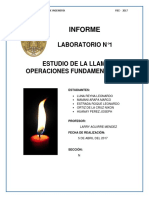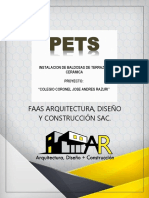Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dinamica de La Poblacion Española PDF
Dinamica de La Poblacion Española PDF
Cargado por
Lindsey Vásquez De la Quintana0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas43 páginasTítulo original
dinamica de la poblacion española.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas43 páginasDinamica de La Poblacion Española PDF
Dinamica de La Poblacion Española PDF
Cargado por
Lindsey Vásquez De la QuintanaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 43
MIGRACIONES 28(2010).
ISSN: 1138-5774 11-53
DINMICA DE LA POBLACIN ESPAOLA:
HACIA QU HORIZONTE
EN LOS FLUJOS MIGRATORIOS EXTERIORES?
DYNAMICS OF THE SPANISH POPULATION:
TOWARD WHAT HORIZON IN THE EXTERNAL
MIGRATORY FLOWS?
JOS MARA SERRANO MARTNEZ
*
Resumen: Durante los ltimos quince aos los inmigrantes
han aumentado en Espaa ms de cuatro millones. Ha contribui-
do a ello la combinacin de varias causas favorables. Ahora, la
situacin de crisis econmica profunda presenta un escenario di-
ferente, una encrucijada. Todo parece indicar que se puede iniciar
un nuevo ciclo migratorio. No es presumible que, a corto plazo,
siga aumentando la llegada de inmigrantes al ritmo precedente.
Analizada la estructura productiva espaola no presenta posibi-
lidades claras de acogida inmigratoria masiva. Incluso, parece
probable que un cierto nmero de ellos abandonen Espaa, si no
se modican pronto sus circunstancias econmicas y producti-
vas. Sin embargo, la debilidad demogrca espaola precisa de
la llegada de poblacin joven para compensar sus signicativos
desequilibrios. Todo ello convierte el anlisis de este asunto en un
ejercicio de gran inters.
Palabras clave: Migraciones; Crisis Econmica; Estructura
de Edad de la Poblacin.
*
Universidad de Murcia.
12 Jos Mara Serrano Martnez
Abstract: During the last fteen years, the number of
immigrants has been increased in Spain to more than four
million. Several favorable causes have contributed to reach this
situation. But nowadays, with the deep economic crisis a new
scenario has showed up and, therefore, a dilemma. Everything
seems to indicate that a new migration cycle might start. It is not
expected that during a short period of time the migration ows
may increase as it was before. The Spanish production structure
does not give clear possibilities to host a massive migration ow.
Moreover, it seems probable that a certain number of immigrants
might decide to leave Spain if their economic circumstances do
not change rapidly. But the Spanish demographic weakness needs
the arrival of youth population to compensate its signicant
imbalance. For all this reasons, the analysis of this matter is of
great interest for the migration studies.
Keywords: Migrations; Economic Crisis; Structure of the
Populations Age
1. INTRODUCCIN Y PLANTEAMIENTO
Desde mediados de 2007 la situacin econmica y social pre-
senta signos bien diferentes a los de aos anteriores. El cambio
es tan intenso que para todos y, por ende, para los media se ha
convertido en primera noticia. Dentro de ese panorama, las cues-
tiones relacionadas con la inmigracin y los residentes extranje-
ros en Espaa adquieren renovada signicacin. La nueva realidad
econmica supone un cambio radical con la precedente; plantea un
escenario que poco tiene que ver con el inmediato anterior. Aven-
turarse en prospecciones de futuro, sobre su duracin y devenir,
es arriesgado; no encaja en los objetivos de las disciplinas cient-
cas, en especial de aquellas que no pueden fundamentarse en datos
exactos y predecibles. Tales aspectos caracterizan de lleno a estos
asuntos relacionados con las actividades productivas, la dinmica
demogrca y sus aspectos territoriales. Sin embargo, no parece
conveniente caminar solo a remolque de las circunstancias. Puede
ser til adelantarse a lo que podra venir. Al menos, se deben atisbar
aquellos aspectos que se desprenden de un anlisis lgico y riguro-
so de la realidad.
No obstante, proceder de tal guisa es complejo y difcil, ahora y
siempre. Pero, es necesario hacerlo. Pues, a menudo, la inmediatez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
Dinmica de la poblacin espaola 13
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
y acumulacin de los hechos cercanos, dada la heterogeneidad de
elementos que se combinan, favorece el riesgo de que lo prximo,
diculte una comprensin ajustada de la organizacin global en la
que todo se combina, por los plurales elementos que participan e
inuyen en ello. Lo estructural subyace bajo lo inmediato y tiende a
prolongarse; sus modicaciones son ms lentas. Esto debe analizar-
se. Es lo que se intenta abordar, de forma sucinta, en este trabajo de
investigacin.
En Espaa, como en todo pas de mediano tamao demogr-
co, su poblacin evoluciona, en sus diferentes sentidos y aspectos,
merced a la amalgama compleja de plurales elementos de dispar
naturaleza. Cualquier anlisis de sus resultados nales engloba la
participacin diferente de mltiples elementos. Nada es casual y po-
cas cosas se producen sin motivaciones. Al mismo tiempo, dada su
envergadura poblacional y la compleja interrelacin internacional
en alza, su devenir demogrco est sometido a mltiples intereses;
a menudo contrapuestos, incluso, en conicto. Tal vez, la intensidad
de estos desajustes se incrementa en tiempos de crisis y turbulen-
cias econmicas y pronto traslada sus consecuencias a los dispares
apartados sociales.
Los cambios en la poblacin, tanto en su composicin, estructu-
ra interna, como distribucin territorial, son constantes; consustan-
ciales al propio devenir humano, en cada sociedad concreta. Pero,
la intensidad y aceleracin de las modicaciones dieren. Visto con
cierta perspectiva temporal amplia, abarcando desde los inicios del
siglo XX, el comportamiento de la poblacin espaola se ha caracte-
rizado por cambios intensos en su fondo, y bastante bruscos en su
discurrir temporal. Es necesario enfatizar este cambiante acaecer.
No es intencin indagar extensamente en esos aspectos histricos;
pero es necesario jarse en sus principales rasgos e hitos, porque
ellos facilitan la comprensin, no slo de lo acaecido hace poco, sino
de la compleja situacin que ahora se vive, y que barrunta compli-
carse en los prximos aos. De ah que, la dimensin de la escala
temporal sobre la que se escudria, proporciona perspectivas ms
amplias para entender de manera ajustada las circunstancias que
rodean la estructura bsica de nuestra realidad presente. El esce-
nario inmediato que nos envuelve y el devenir que se aproxima, no
resulta probable desembocar en una ruptura drstica sobre nume-
rosos aspectos inherentes a los rasgos esenciales que caracterizan
ahora a la poblacin espaola.
14 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
La hiptesis central que se presenta, para ser contrastada, se
enmarca en el siguiente razonamiento. Desde mediados de la lti-
ma dcada del siglo XX el incremento de los residentes extranjeros
en Espaa ha sido intenso. La llegada de millones de inmigrantes
constituye la causa esencial que ha propiciado un crecimiento sig-
nicativo de la poblacin en Espaa, y ciertas modicaciones en su
estructura y composicin. Un ciclo de bonanza econmica, en el que
se han aunado diferentes aspectos, ha impulsado esa transforma-
cin. Esta realidad, tan novedosa, permite hablar, con propiedad, de
un cambio de ciclo en los ujos y los saldos migratorios espaoles,
los cuales han pasado de la emigracin a la inmigracin (Serrano,
1995). Tambin, durante esos aos, las colonias de residentes es-
paoles en el extranjero han proseguido su disminucin, al primar
los retornos sobre las salidas, y su agotamiento vital por la ende-
blez de la emigracin exterior. El desarrollo reciente de una crisis
econmica mundial, que est adquiriendo aspectos de recesin pre-
ocupantes en Espaa, modica por completo el escenario anterior
vivido. Todo eso parece anunciar modicaciones sustanciales en el
comportamiento inmediato de los ujos migratorios. Pero, al mismo
tiempo, permanecen otros rasgos de la estructura demogrca es-
paola, que no deben pasarse por alto. De ah que, el devenir de los
ujos migratorios debe enmarcarse sobre esa realidad estructural,
global y compleja de la poblacin espaola. La dimensin tempo-
ral, con una perspectiva de mayor duracin y permanencia, permite
una comprensin ms ajustada de lo que acaece; lejos de situaciones
de coyuntura, por graves que sean. stas, por su propia naturaleza,
pueden ser ms pasajeras.
2. DESARROLLO Y OCASO DEL PROLONGADO
CICLO EMIGRATORIO ESPAOL
Aunque la tradicin emigratoria espaola viene de ms atrs,
puede armarse con rotundidad que durante la mayor parte del si-
glo XX, uno de los rasgos constantes de la poblacin nacional ha sido
su saldo migratorio negativo con el exterior. Sus focos de destino
preponderantes fueron: Amrica (Iberoamrica, en mayor medida),
Europa Occidental y Norte de frica. Tales mbitos, de forma suce-
siva, alternativa, o de manera conjunta, recibieron la mayor parte
de los emigrantes espaoles (Garca Fernndez, 1965; Nadal, 1984).
Dinmica de la poblacin espaola 15
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
Tales temas son el objetivo de numerosos estudios monogrcos,
desde plurales campos del conocimiento (historia, economa, geo-
grafa, sociologa, etc.). La dimensin abultada de sus cifras justica
su signicacin, tanto para el propio devenir de la poblacin espa-
ola, como las consecuencias que eso ha supuesto para los pases
receptores. Basta apuntar algunas de ellas como muestra. Se evala
que la emigracin transocenica espaola (en su mayor medida con
destino a los diferentes pases iberoamericanos) entre 1901 y 1935,
alcanza 2,89 millones de personas (Puyol, 1988: 58). Su autntica
dimensin se desprende al considerar que en los comienzos del si-
glo XX la poblacin espaola era de 18,8 millones. Tambin resaltan
esos importantes ujos al calibrar los recursos poblacionales, a me-
nudo menguados, en esos tiempos, en los principales pases de aco-
gida. De ello se desprende la destacada signicacin para el pas de
salida, Espaa, y los de destino. Los espaoles, pues, contribuyeron,
de manera destacada, al incremento poblacional de numerosos esta-
dos iberoamericanos, a la vez que mitigaron el aumento demogr-
co nacional. Por otra parte, en Europa, Francia, ha sido tradicional-
mente una direccin prioritaria para muchos emigrantes espaoles
(G. Hermet, 1967). Dentro de los mbitos territoriales prximos del
norte de frica, Argelia destaca por ser el lugar escogido por decenas
de miles de espaoles (Vilar & Vilar, 1999).
1. Acerca de las causas que motivaron su auge
Son plurales, y de diferente naturaleza, las causas que justican
estas copiosas salidas emigratorias. De manera muy resumida con-
viene hacer mencin a algunos aspectos ms destacados. De una
parte, sobresale el vigor alcanzado por el crecimiento natural de la
poblacin espaola, mantenido durante muchas dcadas del pasado
siglo XX. As, en 1900, la natalidad alcanzaba una tasa de nacimien-
tos del 33,34 y, aunque la mortalidad era elevada (tasa del 28,5),
se contabilizaba durante esos aos iniciales de la pasada centuria
una proporcin de crecimiento vegetativo apreciable, superior al
existente despus de 1980. Eso permite que, en el transcurso de la
primera mitad del siglo XX, la poblacin espaola se incrementase
en 9,34 millones de personas, pasando de 18,83 a 28,17 millones con
un promedio anual de crecimiento de 1,07%. Tal ascenso se logra a
pesar de las signicativas cantidades de personas que desde Espa-
a sobre todo desde algunas de sus regiones (Rodrguez Osuna,
16 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
1985) emigran hacia el exterior. Debe aadirse, adems, que una
elevada proporcin de esos ujos emigratorios tuvieron un carcter
denitivo. Dado que, si bien los retornos alcanzaron cifras eleva-
das en ciertos casos, las salidas contabilizaron por lo comn valores
ms copiosos. No obstante, dentro del comportamiento global de
la emigracin europea en ese tiempo, la participacin espaola no
es de las ms elevadas; fue ampliamente superada (tanto en valores
absolutos como proporcionales) por la procedente de otros pases
europeos, bien en su orientacin hacia el continente americano o
hacia otros destinos (Livi-Bacci, 1987).
Como valores puntuales, pero representativos, de ese modelo de
crecimiento demogrco que se mantiene en Espaa, con ligeras
variaciones hasta el nal del tercer cuarto del siglo XX, interesa re-
cordar que entre los aos cincuenta al setenta el crecimiento ve-
getativo espaol registra mayores proporciones; a saber: 9,22 en
1950; 12,95 en 1960 y 11,17 en 1970. En el transcurso de esos aos
se produce un cambio profundo en la estructura de edades de la
poblacin espaola con cifras absolutas de crecimiento vegetativo
elevadas; las mayores de toda nuestra historia. Un escueto resumen
detalla algunos de esos valores, Cuadro 1.
CUADRO 1
CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIN
NACIMIENTOS DEFUNCIONES CRECIMIENTO VEGETATIVO
Valores
absolutos
ndices
por mil
Valores
absolutos
ndices
por mil
Valores
absolutos
ndices
por mil
1900 627.848 33,34 536.716 28,50 91.132 4,83
1950 558.965 20,02 300.989 10,80 257.976 9,22
1960 654.537 21,60 262.260 8,65 392.277 12,95
1970 656.102 19,50 280.170 8,33 375.932 11,17
1980 571.018 15,22 289.344 7,71 281.674 7,51
1990 401.425 10,33 324.796 8,57 68.638 1,76
1998 365.193 9,19 360.511 9,08 4.682 0,12
2000 397.632 9,88 360.391 8,95 37.241 0,92
2006 482.957 10,96 371.476 8,43 111.479 2,53
(Contina pg. sig.)
Dinmica de la poblacin espaola 17
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
NACIMIENTOS DEFUNCIONES CRECIMIENTO VEGETATIVO
Valores
absolutos
ndices
por mil
Valores
absolutos
ndices
por mil
Valores
absolutos
ndices
por mil
2007 492.527 10,89 385.361 8,52 107.166 2,37
2008 518.967 11,21 385.954 8,34 133.013 2,87
FUENTE: Elaboracin propia, sobre datos del Anuario estadstico de Espaa, I.N.E., varios aos.
El comportamiento de esos elementos bsicos de naturaleza de-
mogrca ayudan a explicar que, entre mediados los aos cincuenta
y los setenta del pasado siglo, de nuevo se registra una salida emi-
gratoria copiosa; si bien otras causas de naturaleza diferente, econ-
mica y social, como ms adelante se indicar, tambin contribuyen
a ello. Primero se orientan con una direccin preferente hacia Ibero-
amrica, despus hacia varios pases vecinos de Europa occidental.
Aunque, en ciertos aos iniciales de ese periodo llegan a solaparse
ambos destinos, sus rasgos, caractersticas y balance nal dieren
sustancialmente. La emigracin hacia Amrica, en buena medida,
se asemeja en su estructura y comportamiento a la sucedida en los
primeros aos del siglo XX, ya referida. Por el contrario, la que se
dirigi hacia Europa Occidental, constituye una realidad novedosa.
Su volumen alcanz cifras muy altas; de las mayores registradas en
la salida al exterior de espaoles. Basta sealar que, entre 1962 y
1974, slo la emigracin asistida contabiliz 1.038.270 personas
(Puyol, 1988: 73). De sobra se conoce que el total de los participantes
en esos ujos dobla generosamente ese nmero. La cercana de los
lugares de destino, la facilidad en los desplazamientos, la dispar rea-
lidad socio-econmica de ambas partes, la dimensin de las colonias
de residentes conguradas y la naturaleza individual y familiar de
copiosos proyectos emigratorios singulares, justican su destacada
dimensin. Interesa recordar que la mayor cantidad de estos emi-
grantes espaoles, se concentr en esos pases. Alemania, Suiza y
Francia suman los valores mayores
1
. Su continua movilidad, retor-
1
Algunas cifras ilustran sobre la signicacin de esos ujos emigra-
torios espaoles, referidos slo a los residentes legales. En 1970 se registra-
ban en Francia 659.922 personas; en 1973, 297.021 en Alemania y en 1974,
121.555 en Suiza.
CUADRO 1 (cont.)
CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIN
18 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
no y renovacin ha sido muy elevada; especialmente intensa en cier-
tos aos. No obstante, una consecuencia de todo ello es la abultada
presencia de espaoles que an residen en el exterior, en concreto,
en esa parte del mundo.
En ese tercer cuarto de siglo, a pesar de la salida hacia el exterior
de una cantidad tan elevada de emigrantes, la poblacin espaola
prosigue el aumento de sus efectivos demogrcos; pasa de 28,1 mi-
llones en 1950 a 36,0 millones en 1975. El referido crecimiento ve-
getativo lo permite.
Al paso de esas ms de siete dcadas, durante las cuales varios
millones de personas han emigrado desde Espaa hacia el exterior,
las diferentes oleadas emigratorias, responden a dispares tipologas,
de acuerdo con sus caractersticas, circunstancias y con las causas
que hay tras cada una; a veces, incluso, son poco comunes entre s
y dieren con claridad. Su explicacin, buscando las motivaciones
profundas que las propician, indica relaciones bidireccionales; es
posible diferenciar un doble aspecto. De una parte, la vitalidad de-
mogrca de la poblacin espaola, cuyo crecimiento vegetativo ha
permitido enviar hacia el exterior a millones de personas, a la vez
que la poblacin residente en Espaa no cesaba de crecer (Campo,
1974); aspectos brevemente apuntados antes. De otra, la sucesin,
a veces combinacin en nuestro pas, de un plural y complejo en-
tramado de realidades y hechos econmicos, productivos, sociales
y polticos. La variedad de aspectos, su dispar intensidad, compleja
mezcolanza, e incluso su incidencia diferente en las regiones espa-
olas, hacen de todo ello un asunto de gran inters y envergadura,
que viene de atrs (Puyol, 1979). Como no poda ser menos se ha tra-
tado profusamente, con enfoques dismiles, desde las diferentes dis-
ciplinas (Gonzlez, 1993). Aunque es difcil aadir nuevos aspectos,
al formular ciertas reexiones resumidas sobre el tema, es necesario
indagar en su discurrir para alcanzar una visin clara y sinttica de
todo ello; sin olvidar que el objetivo nal es comprender mejor la
realidad actual, donde estamos, y los grandes retos planteados. As,
de manera harto esquemtica, parece necesario hacer referencia a
los siguientes aspectos ms sobresalientes acerca de esos ujos emi-
gratorios:
a) Las motivaciones de naturaleza econmica han sido, por lo co-
mn, las de mayor importancia en las salidas emigratorias de
Espaa. A lo largo de todo el siglo XX, en especial durante los
tres primeros cuartos del mismo, se registraron ujos ms co-
Dinmica de la poblacin espaola 19
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
piosos de emigrantes. Basta cotejar la dispar signicacin de los
niveles medios de riqueza de Espaa, en referencia a los pases
europeos de su entorno. En una evaluacin al respecto se cal-
cula que el PIB medio de Espaa, en relacin con el promedio
de la Unin Europea (simulacin de sta formada por quince
miembros), pasa en ese tiempo de signicar algo menos de la
mitad del mismo en 1900, al 79,8% en 1975 (Alcaide, 2003).
Siempre se han mantenido diferenciales de riqueza destacados,
a pesar de los cambios y mejoras conseguidos, de manera singu-
lar en ciertos momentos, los cuales han permitido ir acortando
las disparidades. Esos rasgos econmicos han estado marcados
por la persistencia de unas estructuras productivas anquilosa-
das. El tradicional peso excesivo del sector agropecuario y su
peculiar organizacin, haca depender de ella de forma elevada
la obtencin de la riqueza nacional. El progresivo ascenso de
los otros sectores econmicos, crecimiento industrial (en cier-
tas ramas, sobre todo) y el aumento constante de los servicios,
nunca alcanzaron transformaciones adecuadas para crear un
nmero de puestos de trabajo elevado y suciente, para acoger
a los sobrantes del sector primario y a las nuevas y crecientes
demandas de empleo, que precisaba el aumento de la poblacin.
Para cientos de miles de personas la salida emigratoria era el
nico horizonte que aseguraba su sustento, ofreca una espe-
ranza a sus respectivos proyectos de vida. Cuando se analiza con
detalle la temporalidad de los ujos migratorios, resulta sencillo
establecer comparaciones entre el devenir de tales aspectos, en
referencia a su dispar comportamiento.
b) Las acusadas diferencias territoriales en Espaa son una cons-
tante desde hace mucho tiempo (Domnguez, 2002). Sus con-
secuencias se trasladan a los diferentes apartados socio-eco-
nmicos sobre los cuales pueden aportarse datos, afectando a
todos los mbitos relacionados con los recursos poblacionales
y la actividad productiva. Durante este tiempo, del que ahora
nos ocupamos, se acrecientan alcanzando disparidades nota-
bles. Los acusados contrastes en la creacin de riqueza y en el
grado y ritmo de la transformacin de sus estructuras produc-
tivas desembocan en situaciones demogrcas y sociales hete-
rogneas. En concreto, en el tema aqu analizado, ello traslada
sus consecuencias, de forma directa, a los ujos migratorios.
Su impacto principal es que la emigracin exterior afecta de
20 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
manera diferenciada a las regiones. As, si se emplea como pa-
rmetro territorial la actual divisin autonmica, y se utilizan
los datos proporcionales a la poblacin residente en ellas, se ad-
vierten disparidades de uno a diez. Mientras Canarias, Galicia,
Andaluca, Extremadura y Murcia, son las que participan con
ms fuerza; Madrid, Vascongadas y Catalua, se sitan en el
lado opuesto. Para los residentes en las regiones ms pobres, la
emigracin hacia el exterior constitua una clara esperanza fun-
dada. Semejante armacin no constituye ninguna hiprbole.
Las situaciones de extrema pobreza existentes difcilmente hoy
pueden entenderse desde nuestra cotidianidad. Aunque ayuda a
ello observar la miseria existente en muchos de los pases desde
donde proceden la mayora de nuestros inmigrantes actuales.
Salvando el tiempo transcurrido, y lo que ello comporta, ese
ejercicio comparativo puede resultar til. Adems, la realidad
regional espaola tan contrastada constituye un aspecto de es-
pecial importancia. Esa dispar sangra emigratoria en su ori-
gen territorial contribuye, como no poda ser de otra manera,
a acrecentar las disimilitudes regionales, tanto en la dimensin
de sus efectivos demogrcos, como en la capacidad para ge-
nerar nueva riqueza. Esto es una constante pareja a los ujos
migratorios (Baldwin, 2002). No se trata de algo meramente
puntual, un suceso histrico aislado que ocurri y alcanza s-
lo un inters histrico. Al contrario, sus efectos se trasladan y
se mantienen durante mucho tiempo. Incluso hoy pueden ras-
trearse algunas de sus consecuencias, perviven. Si no se tienen
en cuenta resulta difcil entender numerosos aspectos y matices
presentes en el discurrir habitual de los ujos migratorios espa-
oles actuales.
c) En su sentido ms amplio, las causas directa e indirectamente
relacionadas con la accin poltica suelen estar presentes en las
migraciones exteriores. Aunque se advierten ciertas acciones
embrionarias de carcter legislativo, relacionadas con la emi-
gracin desde tiempos tempranos (Ley Pidal de 24-11-1849), es
preciso esperar, a bien entrado el siglo XX, para encontrar un
tratamiento ms amplio de estos temas. Ocialmente predo-
min una actitud de prevencin y recelo hacia la emigracin,
por cuanto ello signicaba un menoscabo de la poblacin pro-
ductiva. As, en 1907 (el reglamento adicional de 30-11-1908,
a la Ley de 21 de diciembre del ao anterior), introdujo una
Dinmica de la poblacin espaola 21
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
ecaz proteccin del emigrante, aunque limitada a aspectos
concretos de la obtencin del pasaje y la travesa, pero lejos de
contemplar su asistencia en los pases receptores (Vilar y Vilar,
1999: 14). No obstante, en el fondo, los dirigentes polticos te-
nan la clara percepcin de que la emigracin aliviaba las ten-
siones sociales, en aquellas reas donde la miseria y la pobreza
estaban ms generalizadas; representaba una salida personal
para las familias emigrantes. Eso explica la doble actitud, la es-
casa atencin y el recelo ocial, junto a la permisividad ociosa
hacia la misma. Al paso del tiempo, se abre camino la idea de
considerarla como un derecho insoslayable del individuo. Eso
explica el paso a una poltica de cupos y, en la prctica, de he-
cho, el levantamiento progresivo de las trabas. Ms tarde, ya en
la segunda mitad del siglo pasado, se avanza en la proteccin
de la emigracin mediante acuerdos bilaterales, con diversas
acciones emanadas directamente de la accin del Estado.
En otro orden de cosas, si bien relacionadas de forma pal-
pable con la poltica, es necesario destacar que un elevado n-
mero de espaoles tuvieron que emigrar por razones directa-
mente vinculadas con la ideologa. Los turbulentos aos de la
Segunda Repblica, la Guerra Civil y la inmediata postguerra,
motivaron que decenas de miles de personas buscaran en la
emigracin su horizonte de acomodo personal. A veces, los em-
pujaban motivos de mera supervivencia, u otros de mayor se-
guridad, o unos terceros, de rechazo hacia la realidad espaola
de la poca. A menudo, se trat de desplazamientos tempora-
les, ms o menos largos. Pero para otros constituy un traslado
indenido (Vilar, 2006). En las principales colonias actuales de
espaoles en el exterior es posible an rastrear estos orgenes
lejanos.
d) Otras consideraciones, de ndole social y sociolgica, tambin
deben aadirse para entender la dimensin e importancia de
la emigracin espaola. De un lado, la formacin de colonias
de emigrantes espaoles, copiosas en nmero, en ciertos pa-
ses, actuaron como amparo propicio que facilitaba la acogi-
da de nuevos inmigrantes. Algo habitual en todos los procesos
migratorios intensos y prolongados (Brettell et al., 2000). Eso
explica que, an hoy da, cuando hace aos en que los saldos
migratorios nacionales cambiaron de signo, perviva en los pa-
ses donde los emigrantes espaoles fueron ms numerosos, la
22 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
presencia de instituciones y centros, con mltiples referencias
a regiones de Espaa (aquellas que contribuyeron con mayor
vigor a la emigracin). Ciertos pases iberoamericanos (Argen-
tina, Cuba, Mjico) y Francia, son sus exponentes ms conspi-
cuos.
De otro lado, la continuidad y signicacin emigratoria espa-
ola fue creando, merced a su larga duracin e intensidad, una
conciencia comn, ampliamente generalizada, que asocia Espa-
a con emigracin. Tal idea impregna al conjunto de la sociedad
espaola. Ha servido para formar parte del acervo sociolgico
colectivo. Eso alcanza, lgicamente, mayor intensidad en aque-
llas regiones donde el nmero de emigrantes fue ms abultado.
La salida de personas desde sus lugares tradicionales de residen-
cia termina contemplndose como algo natural, asumindose
as por la poblacin, con la pasividad, e incluso el aplauso y la
condescendencia de los poderes pblicos. En este proceso no
slo participan las emigraciones con destino exterior, tambin
deben aadirse los copiosos ujos migratorios producidos den-
tro del mbito del propio territorio nacional. La emigracin, co-
mo forma de vida habitual, termina siendo un comportamiento
familiar, cercano, a casi todos. La estructura del sistema produc-
tivo incorpora ese proceder como algo natural, que no es posible
detener ni modicar. Un cierto fatalismo se instala en la socie-
dad espaola sin poder, ni acaso intentar, alterarlo. Pasados ya
varios lustros desde que tal comportamiento ha desaparecido,
sin embargo an permanece viva la conciencia social, de rela-
cionar a Espaa con pas de emigrantes. Slo desde esa conside-
racin profunda se explican muchas de las actitudes presentes,
observadas en referencia a la situacin ms reciente, donde se
ha vivido un notorio cambio de ciclo. Conviene recordar estas
cuestiones para entender numerosos matices que acompaan la
realidad ahora vivida.
2. Hacia el ocaso del ciclo emigratorio espaol
Tras mucho tiempo de predominio emigratorio, en los aos se-
tenta del siglo pasado se advierte un cambio de tendencia. Con la
perspectiva que aporta el paso de los aos, se comprende mejor la
combinacin ajustada de sus causas. Enumeradas de manera su-
Dinmica de la poblacin espaola 23
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
cinta, es conveniente hacer referencia a varios aspectos de diferente
naturaleza:
a) Demogrca: en pocos aos se aanza el proceso de transicin
demogrca (Dez, 1971). La reduccin de la mortalidad es me-
nor que el retroceso destacado de la natalidad; con lo cual, el
crecimiento vegetativo se acorta de forma signicativa. Se pasa
de 11,17 en 1970 a 7,51 en 1980 y a 1,76 en 1990. Esto sig-
nica una progresiva reduccin de la presin demogrca; en
referencia a la situacin vivida slo unos aos antes.
b) Despus del Plan de Estabilizacin (1959) siguen unos aos de
fortsimo crecimiento econmico (los ms intensos en toda la
historia de Espaa contempornea) (Fuentes, 1988). Ello repre-
senta un incremento del bienestar comn, que termina genera-
lizndose y extendindose al conjunto de las regiones espaolas.
Basta un dato rotundo: el PIB per cpita del promedio espaol,
comparado con el de la Unin Europea (de 15 miembros, expre-
sado en valores constantes) pasa entre 1960 y 1975 de represen-
tar el 59,2% al 79,8% (Serrano y Calms, 1998). La necesidad
de emigrar al extranjero se hace menos perentoria de lo que
fue antes. Los apreciables cambios producidos durante los aos
setenta del pasado siglo, signicaron una desaceleracin y pos-
terior crisis en la economa mundial; conforman un escenario
menos positivo, que el dominante en dcadas anteriores, cuan-
do se viva una fuerte expansin.
c) La transformacin de la sociedad espaola fue intensa durante
esos aos. El proceso de urbanizacin avanz con fuerza (Garca
Barbancho, 1967). El largo gobierno de Franco toca a su n. Su
fallecimiento en 1975 abre el camino hacia una democratizacin
de las instituciones. Entre los cambios producidos, de enorme
signicacin por su novedad, se encuentran los relacionados con
la nueva organizacin territorial. sta despierta muchas espe-
ranzas. Tanto, que algunos pensaban ingenuamente que merced
a ello iban a desaparecer con rapidez las tradicionales y acusadas
diferencias regionales. Incluso, impregna en muchos una sensa-
cin social de apego excesivo al terruo, a lo local. Sin duda, todo
esto contribuye a muchos retornos.
Por todo ello, resulta muy signicativo el cambio de signo que
registran los saldos migratorios con el exterior. Unos escuetos datos
conrman lo acaecido.
24 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
CUADRO 2
SALDO MIGRATORIO EXTERIOR, EMIGRACIONES
Y RETORNO
1965-1970 -191.814
1971-1980 -211.954
1981-1990 -10.008
1991-2000 -255.491
2001-2008 -110.623
FUENTE: Elaboracin propia, sobre datos del I.N.E.
Despus de un tiempo prolongado, desde el inicio de la existencia
de estadsticas sobre movimientos migratorios, los saldos arrojan de
manera continuada valores negativos. Es abultado el nmero de los
que regresan. Resulta llamativo que ya en la segunda mitad de los
sesenta se contabilicen valores de tal signo. En buena medida, con-
tribuye a ello el elevado grado de temporalidad de la emigracin a
Europa Occidental (Gmez, 2008). Tras los aos en que se registra el
mayor nmero de salidas, remiten stas, contrarrestadas por los re-
tornos, al amparo de las diferentes causas, apuntadas antes, si bien
con suma brevedad. Semejante cambio permiti hablar del nal de
un ciclo migratorio iniciado esos aos (Serrano, 1998).
Como consecuencia de todo lo expuesto, no es de extraar que la
tradicional y copiosa cifra de espaoles residentes en el exterior se
haya reducido con fuerza durante los ltimos aos, como queda de
maniesto en los datos del Cuadro 3
CUADRO 3
ESPAOLES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
1970 1980 1990 2000 2009*
Europa 1.193.359 914.373 765.750 640.764 581.542
Unin Europea 1.068.258 794.061 623.065 509.501 502.112
Resto 125.101 120.312 141.785 131.263 79.430
Amrica 833.995 841.593 898.655 751.633 601.920
(Contina pg. sig.)
Dinmica de la poblacin espaola 25
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
1970 1980 1990 2000 2009*
Iberoamrica 793.191 750.492 767.795 686.122 531.274
Norte (USA,Canad) 40.804 91.101 130.860 65.511 70.646
frica 12.664 12.515 12.744
Asia 3.005 8.316 11.845
Oceana 16.329 14.269 15.773
Total 2.027.354 1.755.966 1.695.951 1.424.497 1.243.832
FUENTE: Elaboracin propia sobre datos del Anuario de Migraciones.
* Estimacin sobre datos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El incremento progresivo de los retornos
2
, la falta de una reno-
vacin semejante de las salidas emigratorias y el envejecimiento de
buena parte de los emigrantes, que partieron en pasadas dcadas,
explican ese descenso. Se trata de un retroceso de 0,7 millones de
personas; o dicho de otra forma, la base cien correspondiente a 1970
queda reducida en el presente al 61%. Si esas cifras de espaoles re-
sidentes en el extranjero se cotejan con los extranjeros residentes en
Espaa, no cabe duda alguna de que, por primera vez en su historia,
Espaa es ahora un pas de neta inmigracin.
3. ORTO Y APOGEO DE UN CICLO NUEVO,
LA INMIGRACIN EN ESPAA
Ha sido un fenmeno nuevo en Espaa. Desde que se tiene
constancia histrica, jams se haba producido nada semejante.
Sorprende no slo por su dimensin, tambin por su rapidez (Iz-
quierdo, 1996). A pesar de lo inmediato de su acontecer, se han
publicado ya numerosos estudios al respecto, realizados desde las
diferentes disciplinas (Serrano, 1999; Lorca et al., 1997; Dez y Ra-
mrez, 2001; Prez, 2004). En gran medida, este nuevo fenmeno
2
El tema de los retornados, al que durante mucho tiempo se ha de-
dicado menor atencin, es recientemente objeto de estudio y anlisis con
renovado bro. Cfr. Vilar (2003 y 2008); Reques & Cos, (2003).
CUADRO 3 (cont.)
ESPAOLES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
26 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
es preciso incardinarlo en un contexto espacial de mayor amplitud
(King, 1993; Castles y Miller, 1995; Browne, 2002); as se entiende
mejor. El anlisis de las cifras escuetas permite comprender su di-
mensin y ritmo.
CUADRO 4
RPIDO INCREMENTO
DE LOS RESIDENTES EXTRANJEROS EN ESPAA
Total %
1981 234.018 0,6
1991 283.216 0,7
1995 494.075 1,2
2001 1.370.657 3,3
2002 1.977.946 4,7
2003 2.672.586 6,2
2004 3.034.326 7,0
2005 3.884.573 8,1
2006 4.482.568 10,0
2007 4.517.554 10,1
2008 5.220.577 11,3
2009 5.598.691 11,9
FUENTE: Elaboracin propia, sobre datos del I.N.E.
3
Los datos del Cuadro 4 destacan no slo la multiplicacin de los
valores absolutos; tambin causa asombro su destacado incremento
sobre el conjunto de la poblacin espaola. Hasta 1991 el peso de los
extranjeros residentes en Espaa apenas asciende. En esa fecha ni
siquiera alcanzaban un modesto uno por ciento. Todava, en 1995,
3
Los datos iniciales de ese cuadro expresan las cifras ociales regis-
tradas en las estadsticas del Anuario de Migraciones, procedentes del INE,
en los respectivos censos. Las referidas a los aos a partir del 2002 jan los
extranjeros empadronados al inicio de cada ao en los municipios espao-
les. Ambas fuentes emplean disparidad de criterios en su confeccin; lo cual
contribuye a deformar algo la realidad, incluso la amplica. Pero, as y todo,
se entiende que ambas reejan bastante bien lo acaecido.
Dinmica de la poblacin espaola 27
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
an incrementndose su proporcin el 74,4% sobre la dcada prece-
dente, representaba un valor modesto. A partir de ah se registra una
escalada que no se detiene hasta el ltimo ao contabilizado
4
. En el
plazo de tres lustros su volumen total se incrementa en unos cinco
millones de personas, a la vez que su signicacin porcentual lo ha-
ce en 10,1 puntos. Escasos pases del entorno europeo contabilizan
cifras semejantes en esos aos. Asimismo, debe aadirse que en los
inicios de 2009 la proporcin de extranjeros ancados en Espaa es
de las ms elevadas de todos los pases europeos de igual o similar
proporcin demogrca
5
. Conviene reexionar acerca de esas mag-
nitudes, para comprender lo que ello ha supuesto y lo que represen-
ta cara a los prximos aos. Con esto no se pretende alarmar, slo
prevenir acerca de los retos planteados. Adems, los datos son tan
rotundos que no parece necesario seguir con mayores comentarios
sobre los mismos. Por el contrario, resulta de mayor inters jarse
en sus motivaciones y causas. No se intenta, ni es factible, abordar
un anlisis exhaustivo de los mismos; slo destacar algunos aspectos
ms signicativos. Entre otros, debe pensarse en los siguientes:
a) Los que tienen una naturaleza demogrca merecen primordial
atencin, aunque a menudo no se hace siempre especial men-
cin de ellos. El crecimiento vegetativo de la poblacin espa-
ola estaba llegando a cifras preocupantes durante esos aos.
El descenso de la natalidad, que se inicia medio siglo atrs, en
1998 registra un cifra reducida, 9,19. Ese mismo ao, la mor-
talidad asciende al 9,08; como consecuencia del acusado en-
vejecimiento de la poblacin. De ah que la tasa de crecimiento
vegetativo casi se anula, queda en el 0,12. Esto representa una
cifra en valores absolutos de slo 4.682 personas (ver Cuadro 1).
Cualquiera entiende que no se trata de datos coyunturales; son
el exponente de una tendencia iniciada tiempo atrs y que no
atisbaba ninguna posibilidad real de modicarse a corto pla-
zo (Romero, 2004). Las polticas de poblacin emprendidas
hace tiempo, o ms bien la carencia de ellas, ahora muestran
4
La evolucin de los datos a partir de 2001, siendo constante, no es
regular. Las sucesivas regularizaciones realizadas, as como la variacin en
los criterios empleados, contribuyen a esos resultados extraos.
5
Suiza y Luxemburgo, por su parte, acogen proporciones de extranje-
ros ms elevadas an; pero basta cotejar su poblacin con la espaola, para
deducir las dispares realidades entre ellos.
28 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
sus consecuencias (Miguel y Dez, 1985). La atona demogr-
ca existente amenazaba con estrangular el sistema productivo
espaol. Los problemas originados por la carencia de personas
para reemplazar las jubilaciones eran cada vez ms palpables.
Estos hechos eran conocidos por cualquiera, desde haca tiem-
po, bastaba con analizar los datos sealados. Mediados los no-
venta, sin embargo, irrumpen en los media como si fuese una
noticia acaecida de inmediato. Se estaba preparando a la socie-
dad acerca de la llegada de inmigrantes, justicando su entrada,
mediante el nfasis de su benecio. Transformar una realidad
demogrca, con una estructura como la espaola, mediante la
llegada de inmigrantes, suele considerarse un asunto muy com-
plejo y presenta ciertos aspectos bastante discutibles (Vinuesa,
1982). No obstante, la entrada de una copiosa cantidad de in-
migrantes ha modicado algo esos aspectos; as el crecimiento
vegetativo en 2008 se aproximaba a las cifras contabilizadas a
mediados de los ochenta, al igual que sucede con la tasa de na-
talidad. Sin embargo, conviene tener presente que, por ahora, se
dista bastante de tener una demografa en la cual el crecimiento
natural asegure siquiera su propia renovacin. Ms adelante se
volver sobre esto.
b) La dimensin econmica de la reciente inmigracin en Espaa
es clara. Con fecha 31 de diciembre de 2007 estaban registrados
1,98 millones de trabajadores extranjeros en alta laboral, alia-
dos a la Seguridad Social; de estos, el 60,71% correspondan a
varones y el resto, 39,28% a mujeres. Adems, esas cifras slo
contabilizan a quienes residiendo de forma legal tenan su situa-
cin laboral regularizada. A ellos es preciso aadir otros cien-
tos de miles de extranjeros que desempeaban tareas diversas,
fuera del marco normativo, de manera ocasional o irregular;
permaneciendo al margen de esas estadsticas; proporcin que
se calcula ha supuesto siempre una parte considerable (Carva-
jal, 2004). Sus propias circunstancias intrnsecas conllevan una
opacidad indiscutible. Todo eso ha permitido calcular que ms
del 80% de los residentes en Espaa de origen forneo haban
venido por motivos econmicos y laborales (Arango, 2002). La
restante proporcin de residentes extranjeros, se vincula, en su
mayor parte, a otra categora diferente, en la que destaca la de
los jubilados extranjeros que eligen Espaa como lugar deni-
tivo o permanente de residencia. Fenmeno iniciado hace aos
Dinmica de la poblacin espaola 29
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
en ciertas regiones espaolas (Serrano, 1992; King y Black,
1997; King, Warnes y Willians, 1998; Rodrguez, 2000). En aos
recientes se acrecienta (Rodrguez, Casado y Huber, 2005). No
es preciso insistir que ambos colectivos obedecen a motivacio-
nes diferentes, y se ven aquejados de problemas y circunstancias
bien distintas (Lpez de Lera, 1995).
Aunque no constituye el objetivo central de este trabajo, me-
rece la pena aadir algunas consideraciones sobre esto: la na-
turaleza preponderante de la inmigracin laboral y econmica
en la mayor parte de los extranjeros residentes en Espaa. As
se entiende mejor cuanto sucede y lo que eso plantea cara a su
devenir inmediato. Dentro de un contexto europeo de aprecia-
ble crecimiento productivo, la economa espaola registra, des-
de mediados los aos noventa y hasta 2007, tasas de incremen-
to superiores a ese promedio. Su ingreso en la Unin Europea
aport un marco general de mayor estabilidad. El aanzamiento
progresivo de la economa de la Unin en Espaa ayud a con-
vertirla en una plataforma inversora atractiva, al representar
un mayor conjunto de potenciales consumidores. La creacin
material del euro, como moneda comn, en la que Espaa par-
ticipa desde su inicio, constituy otro impulso adicional en ese
relanzamiento econmico. Dentro de esa dinmica, el sistema
productivo espaol se fue especializando en tareas que preci-
saban de un uso intensivo de mano de obra (Carrasco, 1999).
As, aumenta con fuerza el nmero de activos
6
. Para gran parte
de esas tareas no se precisaba una cualicacin destacada. Al
contrario, para millones de tales empleos se buscaba mano de
obra poco costosa, que slo poda exigir salarios modestos. De
esa forma se entiende que la poblacin inmigrante encontrara
fcil acomodo en semejantes puestos laborales. Al margen de un
proceso ordenado y planicado, crece con fuerza la entrada de
inmigrantes. Las limitaciones y reglas, a veces contradictorias,
que se intentan poner, no surten efecto. La realidad econmica
se impone sobre los voluntarismos de una u otra ndole. Igual-
mente, debe calibrarse que el incremento tan destacado que re-
gistra le poblacin espaola durante esos aos, en especial por
6
El nmero de aliados a la Seguridad Social pasa de 12,34 millones
en 1990 a 15,12 millones en 2000, alcanzando una cifra record en 2007 con
20,45 millones.
30 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
la llegada masiva de inmigrantes
7
, impulsa el consumo interno
de bienes de dispar naturaleza; desde la vivienda, a todo tipo de
productos de uso cotidiano. Ello signica un elemento aadido
que explica el fuerte ritmo de crecimiento del conjunto produc-
tivo nacional. De manera palpable, quizs an de forma ms
clara a como suele suceder la inmigracin ayuda a impulsar el
ritmo de aumento de la economa (Sol, 2001). No se hacen ma-
yores referencias a ciertas cuestiones de detalle, si bien impor-
tantes, relacionadas con este tema, pues se volver sobre ello
ms adelante.
c) La copiosa arribada de extranjeros a Espaa precisa para su
percepcin ajustada atender ciertas causas de naturaleza geoes-
tratgica; ello se conrma al comprobar que desde hace aos
Espaa, en referencia al conjunto africano, representa una bre-
cha de separacin con un diferencial de riqueza marcado. Es
acaso la ms acusada del planeta. Espaa, como frontera sur
de la Unin, constituye la puerta natural de entrada para de-
cenas de miles de personas, procedentes de numerosos pases
africanos, donde sufren duras condiciones de vida. La angosta
separacin con ese continente propicia a su travs numerosas
rutas de entrada, empleadas por los inmigrantes, que tienen su
origen en lugares an ms alejados, desde Asia. Esa proximidad
geogrca y la sonoma de su extenso litoral favorece la llegada
de personas, escapando a los controles habituales establecidos.
Ha sido preciso reforzar al mximo algunos de ellos, para evitar
los ujos de entrada. Adems de estas consideraciones apunta-
das se aaden otras, de semejante naturaleza, pero merced a las
cuales la llegada de inmigrantes se multiplica. Me reero a que
Espaa, desde hace tiempo, desempea un signicativo papel de
plataforma aeroportuaria de enlace entre Iberoamrica y el vie-
jo continente. No es preciso insistir en los lazos culturales, de di-
ferente y plural ndole, que favorecen ese devenir. La tradicional
apertura de Espaa, como pas turstico, ja trmites mnimos
para la entrada de viajeros. Todos estos rasgos, que no son en s
mismos una novedad, sino que o bien tienen un carcter jo, de-
7
Un clculo grosero se obtiene al cotejar las cifras sealadas por la po-
blacin espaola; aumentan entre 2001 y 2009 en 5,81 millones de personas;
a la vez, durante esos aos los residentes extranjeros lo hacen en 4,22 millo-
nes. Cfr. Recolons (2005).
Dinmica de la poblacin espaola 31
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
bido a su ubicacin, o se han ido desarrollando durante dcadas,
han potenciado su empleo y utilizacin, como va de entrada, en
aos recientes, por quienes han deseado asentarse en Espaa
(Serrano, 2003). Se ha revalorizado su signicacin, cuando a
ellos se aadan las causas de naturaleza demogrca, y sobre
todo, las econmicas, a las que con suma brevedad se ha hecho
referencia en apartados precedentes. La considerable elevacin
del nivel de riqueza media de Espaa, tras unos aos de fuerte
aumento de su crecimiento econmico, alcanzando el promedio
de la Unin, (aspectos ya apuntados), junto a la reciente amplia-
cin de sta, situaron a Espaa como pas de destino preferente
en los ujos migratorios de los nuevos pases socios (Rumana,
constituye un ejemplo paradigmtico)
8
. La combinacin dispar
de esos aspectos encuentra su clara traslacin en la procedencia
troncal de los residentes extranjeros en Espaa. Un resumen de
esos datos se aporta en el Cuadro 5.
CUADRO 5
POBLACIN EXTRANJERA POR SEXO
Y GRUPO DE PASES DE PROCEDENCIA
Total Varones % Total Mujeres % total
UE-27 2.095.952 1.122.576 53,6 973.376 46,4
Resto de Europa 208.533 98.141 47,1 110.392 52,9
Africa 898.489 592.884 66,0 305.605 34,0
Amrica Norte 49.038 22.872 46,6 26.166 53,4
Am. Central y Caribe 170.576 70.309 41,2 100.267 58,8
(Contina pg. sig.)
8
La colonia de poblacin de origen rumano en Espaa constituye un
caso destacado. Ha pasado de 5.082 en 1999 a ser la ms populosa en 2008,
con una cifra de 728.976. No parece necesario aadir nuevas consideracio-
nes al respecto, dada la espectacularidad de las cifras. Tras esos datos es fcil
deducir la tremenda complejidad que ha supuesto ese acelerado cambio,
en referencia a numerosas cuestiones derivadas de su presencia en Espaa
(Colectivo IOE, 1999; Viruela, 2008).
32 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
Total Varones % Total Mujeres % total
Amrica del Sur 1.541.658 711.106 46,1 830.552 53,9
Asia 253.447 157.501 62,1 95.946 37,9
Resto 2.884 1.614 56,0 1.270 44,0
Total 5.220.577 2.777.003 53,2 2.443.574 46,8
FUENTE: I.N.E., actualizacin del Padrn, 2008.
Se comprueban las cifras abultadas de los mayores colec-
tivos: Europa, Iberoamrica y frica. La concentracin de ese
origen es marcado, apenas precisa mayores comentarios, salvo
que se desee entrar en anlisis detallados sobre matices, ajenos
al objetivo central de esta investigacin
d) El asentamiento en pocos aos de cerca de cinco millones de
personas representa para Espaa un cambio transcendental
en su devenir cotidiano. Como no poda ser de otra forma,
un proceso de semejante alcance ha estado rodeado de com-
ponentes plurales dentro de lo que se pueden denominar ras-
gos de naturaleza socio-poltica. En general, y salvo algunas
excepciones, apenas han acaecido situaciones especialmente
conictivas; conviene ensalzar el papel mediador, preventivo
y cauteloso de las fuerzas sociales para evitarlas (Prez et al.,
2001). A casi todas interesaba el incremento de la inmigracin.
El empresariado, por lo comn, sala beneciado al disponer
de personal abundante, poco exigente y dcil, para ocupar los
nuevos puestos de trabajo generados: No encontraba motivos
slidos para protestar ante lo que suceda; antes al contrario,
a menudo, ha reclamado mayor apertura y liberalizacin. Para
la gran mayora de los empleados y obreros, los inmigrantes
tampoco han supuesto, hasta ahora, una competencia directa
que les perjudicase, dado que estos ltimos se ocupaban prefe-
rentemente dentro de unos nichos laborales, en gran medida,
dejados libres por los primeros (Arango, 1999). Otros apartados
colaterales tambin se presentaban beneciosos. Basta citar al-
CUADRO 5 (cont.)
POBLACIN EXTRANJERA POR SEXO
Y GRUPO DE PASES DE PROCEDENCIA
Dinmica de la poblacin espaola 33
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
guno de ellos. Las tareas de ayuda en el hogar, cuidado de an-
cianos, etc., una de las labores ms comunes realizadas por los
inmigrantes
9
, abrieron la posibilidad a que decenas de miles de
mujeres quedasen liberadas para entrar en el mundo activo la-
boral, en ocupaciones mejor remuneradas (Cachn, 2002). As
pues, la competencia ms directa se produca entre los diferen-
tes colectivos de los inmigrantes. Pero esto importa menos a la
sociedad receptora.
Por su parte, las fuerzas polticas han mantenido discursos ms
complejos y dispares. En apariencia se presentan divergentes segn
su ideologa; pero, en la prctica, han coincidido bastante en cuan-
to a su proceder. Sin embargo, no se han conseguido, hasta ahora,
acuerdos generales para hacer de la inmigracin una poltica de
Estado de mayor alcance y continuidad, mantenida en el tiempo
(Gozlvez, 1996). Eso parece poco responsable, dada la signica-
cin y las consecuencias que comporta. Resulta extrao que, dada
la trascendencia y dimensin alcanzada, no se hayan dado cuenta
de lo que eso conlleva y representa cara al futuro (Lucas, 1994).
La improvisacin ha sido continua. No puede decirse que se haya
confeccionado una poltica migratoria de largo alcance, ni con un
sentido global (Aja & Dez, 2005). La preocupacin por la inmedia-
tez ha sido habitualmente el comportamiento ms frecuente. Junto
a ello, las respuestas ante los desafos y situaciones comunes han
estado presididas, en su percepcin externa, por un cierto talante
favorable, no exento de ingenuidad. La falta de experiencia en estas
cuestiones puede ser un eximente que reduce su responsabilidad
ante tantos desatinos, comportamientos poco lgicos y difcilmen-
te explicables (Prez et al., 2004). En el fondo, lo nico que se ha
logrado, tras actuaciones de corto alcance, que han permitido ir
sorteando los numerosos retos planteados por la inmigracin, es
posponer la toma de decisiones acerca de complejos y graves pro-
blemas derivados de la copiosa presencia de los inmigrantes en Es-
paa (Pajares, 1998).
9
Los inmigrantes ocupados en estas tareas, aliados a la Seguridad
Social, ascendan en enero de 2008 a 155.964, de los cuales, 15.798 eran
hombres y 140.166 mujeres. En conjunto, pues, los extranjeros dedicados a
ellas representaban el 50,2% del ocupado en las mismas en Espaa. Basta
cotejar su signicacin laboral, con esa proporcin, para conrmar el eleva-
do grado de especializacin alcanzado.
34 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
4. UN NUEVO ESCENARIO, HACIA QU HORIZONTE
EN LOS FLUJOS MIGRATORIOS EXTERIORES?
En el transcurso de poco tiempo, se ha iniciado un cambio brus-
co que ha trastocado por completo el devenir econmico y social,
vigente durante ms de una dcada. Se inicia como desaceleracin,
pasa a considerarse luego crisis, despus recesin y se habla incluso
de los posibles comienzos de una depresin. La dimensin que pre-
senta, su naturaleza y las consecuencias que produce, estn modi-
cando por completo la realidad. Cualquier anlisis que se haga del
panorama espaol en la actualidad, es necesario enmarcarlo dentro
de esas coordenadas. Es difcil, y sin duda arriesgado; pero no se
puede obviar. Parece conveniente intentar desentraar los complejos
asuntos implicados que ataen, de manera directa, por sus elemen-
tos econmicos, al meollo de nuestro objetivo central: el panorama
que ahora se presenta a los ujos migratorios en Espaa. Algunos lo
consideran una nueva encrucijada (Aja et al., 2008).
No resulta sencillo comprender ni explicar de forma breve la
dimensin y naturaleza de los cambios econmicos que nos afec-
tan. La crisis econmica actual, a diferencia de las anteriores, no
muestra sus primeros sntomas en pases remotos, sino que localiza
su epicentro, en el corazn productivo mundial, Estados Unidos, y
afecta a su sistema nanciero. Se suelen sealar como detonante las
hipotecas subprime, de alto riesgo, con la derivacin de los pro-
ductos nancieros txicos. La cadena de impagados ha impulsado
el estallido de la burbuja inmobiliaria, de donde parti un contagio
al resto del mundo. Ha afectado tanto a los pases industrializados
como a los emergentes y, por extensin, el resto del mundo se est
viendo implicado.
Hasta el presente, primavera de 2009, se muestra la existencia
de una crisis con caractersticas propias, situacin diferente a las
anteriores. Se advierte que la crisis muta en cuanto a su cualidad
principal, hacindolo de forma rpida y con una profundidad pre-
ocupante. Despus del estallido de las hipotecas, antes referido, el
mundo se enfrent a un incremento rpido y precipitado del precio
de las materias primas, las energticas y las alimenticias. Eso acre-
cienta los desajustes de los intercambios internacionales. Al poco
se registran cadas acentuadas de algunos de los precios que unos
Dinmica de la poblacin espaola 35
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
meses antes se haban elevado con fuerza. De ah se deriva una clara
amenaza de estanacin y posible depresin ulterior.
A continuacin un aspecto que subyaca sobre todo ello, aparece
con intensidad: la falta de liquidez en el sistema nanciero. La des-
conanza generalizada entre los operadores de diferente naturaleza,
amenaza con paralizar la circulacin de capitales. La masiva inter-
vencin de los bancos centrales, se presenta como una opcin de
salvaguarda. Con la bajada intensa de los tipos de inters, se preten-
de impulsar la circulacin monetaria. Transcurridos dos aos des-
de la presentacin de los primeros sntomas, los efectos de la crisis
han dejado de ser nancieros para afectar de lleno a la economa
real. Los aparatos productivos se detienen, desciende con fuerza el
consumo, se reduce toda la produccin y se multiplican las cifras
de paro. La crisis inicial da paso a una clara situacin de recesin,
que afecta en 2009 a casi todos los pases signicativos del planeta.
Si esta situacin dura y se agrava, estaramos en un horizonte de
depresin.
La acentuada globalizacin planetaria representa una nueva
realidad de la que no se puede escapar de manera alguna. Se tiene
la sensacin de que la recesin mundial ha sido el producto inevi-
table de una poltica monetaria, comn a muchas naciones, que ha
ignorado lo que signica la globalizacin (Woolf, 2008). As, pues,
se advierte que la economa se ha globalizado, pero los poderes
polticos no lo han hecho. Parece que estamos sufriendo la in-
compatibilidad entre Estados, celosos de sus competencias, y una
economa globalizada sin foros en los que poder tomar decisiones
si se presentan discrepancias fundamentales entre ellos (Recarte,
2009: 307).
Dentro de ese marco general hay que situar a Espaa. Aqu la
crisis est adquiriendo una especial gravedad al aadirse tres cir-
cunstancias propias de mayor relevancia:
a) La especial signicacin que tena el sector inmobiliario en
s mismo.
b) Un sistema productivo dbil, con tasas reducidas de pro-
ductividad, escaso valor aadido, poca inversin en I+D+i,
carencia de empresas fuertes, con autonoma estratgica en
su organizacin empresarial. As, es imposible buscar una
alternativa real, viable, a corto o medio plazo, que sirva de
recambio al modelo productivo organizado durante las lti-
mas dcadas.
36 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
c) Los excesos de nuestro sistema nanciero muestran un claro
problema de liquidez.
Esto ltimo se agrava an ms en los pases de la zona euro,
donde la poltica monetaria no tiene que ver siempre, direc-
tamente, con la economa singular de los pases integrados
en l, al menos, de los perifricos, caso de Espaa.
Esas tres circunstancias, por consiguiente, constituyen elemen-
tos vitales para entender la gravedad de la situacin espaola y la
dicultad para encontrar soluciones a ellos. Todos afectan, en su
conjunto, al sistema productivo espaol. Aos atrs, cuando creca
con vigor, permiti la acogida de millones de inmigrantes; ahora,
y mientras dure y se deteriore la situacin econmica, la realidad
muestra otras caractersticas bien diferentes.
Uno de los aspectos que afecta ms de lleno a nuestro objetivo de
anlisis central, es la construccin, tanto por su contribucin signi-
cativa al crecimiento econmico, como por su incidencia directa
sobre la poblacin inmigrante. Los escuetos datos que siguen per-
miten comprender su dimensin. En 1990, los activos encuadrados
directamente en la construccin eran 1,46 millones (el 9,76% del
total); en 2007 esa cifra ascenda a 2,88 millones (el 12,98%). Los
tremendos reajustes que est sufriendo el sector (durante 2008 y pri-
mera parte del 2009) son de sobra conocidos, no parece necesario
insistir sobre ellos
10
. Sus continuos arreglos multiplican las cifras
directas de desempleo. Adems, las consecuencias derivadas de la
merma de este sector son apreciables, tambin son signicativas las
indirectas y las inducidas. Todo ello, dentro de un panorama global
de crisis econmica, en la que ningn otro sector productivo es ca-
paz de tomar el relevo, impulsando la creacin de puestos alternati-
vos de trabajo.
Sin embargo, la construccin, ha sido el sector que ha ocupado a
mayor nmero de trabajadores inmigrantes
11
. De ah se desprende
10
Tras unos aos de creciente ascenso del mismo, donde la edicacin
de viviendas ha sido el aspecto ms destacado, con cifras crecientes cada
ao, acercndose a las 800.000 las licencias en 2007, en 2009 se evala que
no se llegar siquiera a la cuarta parte de ese montante. Basta pensar en los
reajustes tremendos que ello origina.
11
A nes de 2007 los extranjeros participantes en la construccin, a-
liados a la Seguridad Social ascendan a 417.849, lo cual supona el 21,09%
del total de inscritos.
Dinmica de la poblacin espaola 37
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
la situacin desesperada que ahora se vive, en pleno proceso de su
desmoronamiento.
En general, en el conjunto de Espaa, uno de los rasgos ms
palpables y dramticos de la actual realidad econmica, se mani-
esta en el incremento del paro. La tasa de desempleo espaola es
la ms elevada, con diferencia, de las treinta economas que for-
man la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmi-
co (OCDE). Frente a una tasa de paro nacional del 8,26% en 2007,
2008 se cierra con otra cercana al 14% (13,92%); alcanzndose en
junio de 2009 el 17,5%. El ltimo ao ha registrado un aumento
de 1,3 millones de nuevos desempleados. Ms grave an ser que
durante los meses siguientes los datos aaden cifras crecientes. Su-
perados los cuatro millones de parados, se contempla con pnico
que se puedan alcanzar valores mayores, en meses recientes. La
espiral de declive en la que ha entrado la economa espaola conlle-
va una fuerte desaceleracin de la demanda interna, que no puede
ser compensada, en absoluto, merced a la tmida mejora del sector
exterior.
Dadas las caractersticas de la inmigracin en Espaa (reducido
tiempo de presencia aqu en su mayor parte y estructura ocupa-
cional muy fragmentadaa en sectores), se entiende que stos, los
inmigrantes, sean, por lo general, el colectivo ms afectado por el
nuevo devenir econmico y, de manera especca, por el incremento
vigoroso del desempleo. En la primavera de 2009, la tasa de para-
dos extranjeros supera ampliamente el 25%, varios puntos por en-
cima del promedio global espaol. Por consiguiente, es fcil con-
venir que, esta nueva realidad econmica, inuir en el devenir de
su situacin; en especial si se alarga y agrava. Un tema de enorme
trascendencia.
De manera yuxtapuesta a ese nuevo marco econmico, tan dife-
rente y perjudicial para que prosiga la llegada de inmigrantes, los
elementos relativos a la demografa tambin constituyen un aspec-
to de considerable inters. Pues la estructura de la poblacin espa-
ola, atendiendo a sus grupos de edad, encierra elementos que, as
mismo, deben tenerse en cuenta. stos, en esencia, no se han modi-
cado sustancialmente, sino que, en gran medida, permanecen. Ya
se ha comentado en varias ocasiones las profundas modicaciones
experimentadas en el transcurso de las pasadas dcadas. Interesa
al respecto jarse en algunas cifras esenciales que conrman con
rotundidad tales cambios, segn se detalla en el Cuadro 6.
38 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
CUADRO 6
ESTRUCTURA DE LA POBLACIN ESPAOLA POR EDAD
0-14 15-64 65 y ms
Total % Total % Total %
1900 6.233.748 33,10 11.629.147 61,75 967.754 5,13
1950 7.333.791 26,03 18.815.944 66,78 2.022.533 7,17
1970 9.467.426 27,81 21.346.412 62,70 3.227.644 9,48
1981 10.397.631 27,59 23.590.468 62,60 3.694.256 9,80
1991 7.571.053 19,47 25.941.307 66,73 5.359.908 13,79
2000 5.964.626 14,89 27.379.473 68,36 6.705.609 16,74
2008 6.619.536 14,62 31.143.415 68,77 7.520.308 16,61
2009 6.761.316 14,49 32.119.804 68,83 7.780.830 16,67
FUENTE: Elaboracin propia, sobre datos del Anuario Estadstico de Espaa, I.N.E., varios aos.
Se advierte la profunda transformacin demogrca de la estruc-
tura poblacional espaola a lo largo del siglo XX. En ese tiempo, se
pasa de una composicin de edad con fuerte base juvenil (33,10%
de la poblacin con menos de quince aos y slo el 5,13% de ms
de 65, en 1900), a otra envejecida en 2009 (los porcentajes respec-
tivos son: 14,49% y 16,67%). Si se desciende a anlisis de detalle
territorial, la realidad actual conrma la existencia de situaciones
ms acentuadas (Reques et al., 1998). En ese sentido, la llegada de la
copiosa poblacin inmigrante en los tres ltimos lustros ha servido
para amortiguar algo la tendencia hacia el envejecimiento general
de la poblacin en Espaa. Ha contribuido al incremento de la nata-
lidad
12
, pero ha engrosado, sobre todo, las cohortes de la poblacin
joven y madura, y, de manera derivada, ha impedido que la propor-
cin de mayores y ancianos no se elevase de forma ms acusada.
Ahora bien, ha pesar de esos cambios, no debe dejarse de lado
que, por el momento, la estructura de la poblacin espaola, a pesar
12
En el Cuadro 1 se especica que los nacimientos alcanzaron en Es-
paa en 2006, la cifra de 482.957, la cual es superior en 117.764 a la ms
reducida registrada en 1998. Del conjunto de los nacidos, ms del 20%, co-
rresponde a uno o ambos progenitores de origen forneo. De ah se des-
prende que la tasa de natalidad tambin ascendiese en 1,77 puntos por mil
habitantes, entre ambas fechas sealadas.
Dinmica de la poblacin espaola 39
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
de la aportacin demogrca y rejuvenecedora recibida, se carac-
teriza por una pirmide de edad claramente descompensada, con
marcada tendencia hacia el envejecimiento. El propio crecimiento
vegetativo contabilizado en datos recientes, apenas asegura la repo-
sicin demogrca
13
. De ah es fcil deducir que, dentro de un esce-
nario de mayor bonanza econmica, la poblacin espaola precisar
contar con la continua llegada de poblacin inmigrante para ocupar
las posibles y futuras demandas de activos laborales. As se podran
seguir corrigiendo los desequilibrios existentes, y, en su caso, repo-
niendo las claras carencias detectadas. En resumen, pues, y dentro
de un planteamiento terico (Beaujeu-Garnier, 1956-8), el conjunto
de la sociedad espaola, dadas sus caractersticas estructurales de
edad, y desde esta perspectiva, le ser necesario seguir contando con
la continua llegada de poblacin inmigrante desde el exterior. Esto
adquiere su mejor carta de naturaleza cuando se enfoca dentro de
una perspectiva meramente demogrca (Jimnez-Ridruejo, 2007).
Otra cosa bien distinta es calibrar, cmo se encuadrar todo ello
dentro del nuevo e incierto devenir econmico y los posibles y varia-
dos planteamientos polticos que se lleven a cabo sobre la poltica
inmigratoria.
Los problemas y retos planteados para el conjunto de los inmi-
grantes asentados en Espaa son numerosos y complejos en este
nuevo escenario de crisis econmica y con una realidad social muy
diferente a la anterior. Su dimensin es dismil de manera inmediata
y a corto plazo. Un tema, aludido, de mayor alcance que preocupa
ampliamente es el paro. Algunos de los sectores de actividad produc-
tiva que empleaban a mayor nmero de inmigrantes, ahora sufren
ajustes de empleo ms severos; caso del citado de la construccin.
Pero, tambin afecta, de manera directa a otras, actividades que em-
pleaban a copiosos cantidades de forneos, agrandando as su tasa
de desempleo. Si este panorama es preocupante para los que ya esta-
ban incorporados al mercado de trabajo, que ven de manera brusca
perder su empleo y tambalearse su estatus social, no es menos duro
para aquellos otros que an no lo estaban y buscan conseguirlo. No
13
La tasa de crecimiento vegetativo ltima contabilizada (2006) indica
2,53, ligeramente por encima del mnimo considerado habitualmente co-
mo necesario para mantener estable la poblacin. Muy alejada, sin embargo
de la existente en Espaa hasta los aos ochenta del siglo pasado (7,51
en 1980).
40 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
es preciso insistir en que la nueva realidad econmica, de contrac-
cin, crisis y recesin, poco se asemeja a la precedente, de creci-
miento y expansin. Mientras que se mantenga o agrave el devenir
econmico las perspectivas de ocupacin y actividad laboral para
los inmigrantes se presenta poco halagea. Escasos nichos labora-
les se escapan de esa situacin y consiguen aguantar estos difciles
momentos. La mayora se resienten.
A todo lo anterior se aade otra cuestin complementaria. En
momentos de dicultades laborales y econmicas, los apoyos adicio-
nales a las miles de personas afectadas, en este caso los inmigrantes,
se convierten en imprescindibles, aquejan a su propia superviven-
cia. Las ayudas de procedencia pblica, cobertura de desempleo,
y otros auxilios sociales, son, por lo comn, ms reducidas a los
inmigrantes, dada su precariedad laboral, y lo reciente y breve, de
su pertenencia al colectivo laboral. Con harta frecuencia quedan,
incluso, excluidos de ellas. Muchos ms para quienes permanecen al
margen de la regularidad (Reyneri, 2001). Ante esa situacin, se ha-
cen ms necesarios que nunca apoyos particulares de procedencia
familiar. La solidaridad que pueden aportar los cercanos se convier-
te en imprescindible. En este aspecto, la realidad que presentan los
inmigrantes es poco favorable. Lo reciente de su llegada a Espaa,
reduce la proporcin de familias completas instaladas (Zehraoui,
1994). No es posible esperar que reciban apoyos sustanciales de tal
procedencia. En denitiva, el panorama conjunto al que se enfrenta
buena parte de los inmigrantes, a consecuencia de la nueva situacin
econmica, resulta muy delicado. Muchos de ellos corren el riesgo
directo de quedar marginados, desamparados, casi excluidos de la
vida comn; organizada de manera palpable en nuestra sociedad
sobre la base de disponer de unas ganancias econmicas regulares,
que permitan entrar en el crculo continuo del consumo y el gasto.
Con este nuevo escenario la integracin de los millones de inmi-
grantes no resulta nada sencillo alcanzarla en Espaa, al igual que
sucede en la mayora de los pases receptores (Brochmann, 1996).
Por lo reciente de su presencia, es fcil convenir que, hasta aho-
ra, eso no ha sido posible (Aja et al., 1999). No debe confundirse
la carencia de serios conictos de convivencia con una situacin
de aceptable integracin (Jacobson, 1997). Alcanzar sta precisa
el paso del tiempo, voluntad poltica y elevados costes econmicos
(Alba & Nee, 1997). Adems, es muy dispar atendiendo a la propia
procedencia dispar de los inmigrantes (Lpez Trigal, 2000). Ahora,
Dinmica de la poblacin espaola 41
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
casi todas las circunstancias se presentan poco favorables a ello
(Sassens, 1999). En el apartado laboral el panorama, como se ha
sealado, no es propicio. El aumento del paro, afectando de lleno
a numerosos colectivos inmigrantes, es su eptome ms llamativo;
ahora bien, son otros muchos los que, sin llegar a esa situacin,
tambin sufren peores condiciones de trabajo, con menor deman-
da. Todo ello, a pesar de que la economa informal alcanza a miles
de inmigrantes (Baldwin y Arango, 1999) Las expectativas que aho-
ra presenta todo el conjunto del sistema econmico son devastado-
ras, afectan tambin de lleno a las decenas de miles de inmigran-
tes que ejercan su tarea como trabajadores autnomos (Trinidad,
2003; Cebrin, 2004; Beltrn et al., 2006). En su conjunto, con una
economa nacional en clara recesin, sus consecuencias no slo
afectan de forma directa a la actividad privada; enseguida conta-
minan tambin a las administraciones pblicas, en sus diferentes
niveles. Aunque se proclame con estruendo y de forma machacona
que no se abandonarn las ayudas sociales, tales armaciones, a
menudo, slo encierran polticas de campanario. Mantener el es-
tado social europeo es muy costoso (Hantrains, 1995). La realidad
impone servidumbres cotidianas duras. No debe olvidarse que los
colectivos de inmigrantes son, por lo comn, de los ms necesita-
dos de tales ayudas, en sus diversos apartados (Ruiz y Ruiz, 2001).
En muchas ocasiones si no cuentan con ella, corren el riesgo de ini-
ciarse procesos de formacin de guetos (Goytisolo y Nair, 2000).
Ya hay constancia de algunos retrocesos palpables en ese sentido.
Incluso, se percibe la contingencia, ante una situacin general tan
compleja y problemtica, de emprender los poderes pblicos, po-
lticas inmigratorias de un sesgo ms restrictivo, atendiendo a las
duras condiciones derivadas de la situacin actual (Holtzer, 2000).
Cualquiera entiende que es difcil mantener una poltica de lar-
go plazo y alcance (como debe ser todo lo relacionado con la po-
blacin), cuando la situacin presente resulta impelida por una
coyuntura, de incierta duracin, pero implacable en sus rasgos y
consecuencias inmediatas.
Si el presente es complejo, el devenir futuro de los ujos migra-
torios exteriores hacia Espaa se presenta complicado y difcil de
atisbar. Todo apunta a que estamos en una encrucijada, ante la cual
se abren caminos muy dispares. Dada la combinacin de plura-
les elementos, conformando la realidad actual, no es fcil realizar
prospeccin alguna. Quizs tampoco es conveniente. Pero, parece
42 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
til analizar los principales aspectos que aparecen y emergen con
fuerza, a n de deducir los posibles caminos y tendencias que po-
siblemente arriben. El objetivo no es, en absoluto, alarmar, slo, en
su caso, prevenir (como ya se ha sealado), haciendo referencia a
ciertos aspectos que se vislumbran y preocupan.
Sin duda, la evolucin de la actividad productiva espaola, en
uno u otro sentido, ser determinante para el devenir de los ujos
migratorios exteriores. De ella depender, en buena parte, su nme-
ro. En la medida en que su comportamiento slo puede barruntarse
a corto plazo, las dems consecuencias migratorias abarcan el mis-
mo periodo temporal.
La salida emigratoria de espaoles hacia el exterior es muy re-
ducida desde hace lustros. Tendra que producirse una dispar evolu-
cin de la economa espaola, muy negativa aqu, y una mejora sus-
tancial en otros pases, antiguos o nuevos receptores de inmigracin
espaola, para ampliase los ujos emigratorios hacia el exterior. No
se esperan, pues, grandes cambios, en ese sentido.
Las colonias de espaoles residentes en otros pases, parece pro-
bable que sigan reducindose. En buena medida, por su propia evo-
lucin biolgica, al menguarse la renovacin de su base. Ms dudoso
y abierto se plantea el regreso de espaoles o de sus descendientes.
Si prosigue aqu la dura situacin econmica, incluso algunos que
han obtenido la ventaja de la nacionalidad espaola, o el ms fcil
acceso a la misma, por su ascendencia, dudarn antes de iniciar su
instalacin en Espaa.
Ms complejo resulta el anlisis prospectivo de los millones de
extranjeros residentes en Espaa, y su evolucin en un sentido u
otro. Dada su heterogeneidad, procedencia, tipologa, nivel de asi-
milacin, disparidad cultural, etc. no parece ajustado hacer gene-
ralizaciones sobre ello (Cachn, 2002). Cualquier reexin debe ir
acompaada de matices.
El colectivo de jubilados extranjeros residentes en Espaa jun-
to a aquellos otros que presentan rasgos y caractersticas asimila-
bles, directa o indirectamente, a los mismos, es probable que no
se vea afectado de manera semejante a aquel otro que responde a
motivaciones propias de naturaleza laboral. Para ciertos grupos,
las turbulencias econmicas, que lleva aparejada la crisis, es po-
Dinmica de la poblacin espaola 43
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
sible que les afecte directamente, comprometiendo su situacin
14
.
De ello se deduce que su continuidad de residencia entre nosotros
prosiga sin apreciables modicaciones sobre la realidad presente.
En el fondo se mantiene la esencia de lo que gener su venida (Ba-
lao, 1994). As y todo, la nueva situacin econmica acaso marque
ciertos cambios, algunos de ellos, de diferente signo. De una parte,
el descenso del valor de las viviendas y la amortiguacin de la in-
acin, pueden impulsar las nuevas adquisiciones y propiciar los
ujos de entradas. De otro, la disminucin de sus activos de renta
y patrimoniales en sus pases de procedencia, acaso reduzca sus
expectativas de venida.
Otros destacados colectivos de extranjeros (en su mayor parte
de procedencia comunitaria), que realizan plurales tareas labora-
les relacionadas con la presencia del turismo y de actividades rela-
cionadas con las antes referidas colonias de residentes del exterior,
muchos de los cuales estn establecidos como trabajadores aut-
nomos, no se barrunta como probable modiquen sustancialmente
su nmero. Su continuidad se presenta previsible. Otra cosa bien
diferente es su evolucin futura en sentido creciente.
Pero, en el caso de los numerosos extranjeros que desempean
tareas laborales, el conjunto de mayor signicacin, su devenir se
vislumbra ms incierto, atendiendo a diferentes asuntos, algunos de
cuyos matices se analizan a continuacin. Siempre habr que te-
ner en cuenta la conjuncin de los aspectos econmicos y laborales
aqu, la evolucin de esos mismos elementos en sus pases de origen
y el marco legal que regule, de una u otra forma, su estancia en Es-
paa. Tambin, por supuesto, el devenir conjunto de la Unin Euro-
pea (Whitol, 1999; Tornos, 2004). As, por ejemplo, sera conveniente
hacer referencia a los siguientes segmentos y apartados:
Los extranjeros residentes en Espaa, procedentes de los pases
de la Unin Europea, que realizan tareas laborales, sea por cuenta
propia o ajena, disfrutan de una situacin personal ms favorable.
Si bien, atendiendo a sus diferentes lugares de procedencia sus esta-
tus son dismiles. En consecuencia, por lo comn, su capacidad de
14
Un ejemplo que puede aducirse es el de los Britnicos, el colectivo
ms numeroso de los residentes jubilados en Espaa, los cuales, en ciertas
reas, constituyen mayora (Rodrguez y Warnes, 2002). El descenso de la
cotizacin de su moneda, la libra esterlina, alcanza casi la paridad con el
euro (principios de 2009), representa un cambio drstico en su capacidad
de gasto.
44 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
movilidad es mayor, bien para retornar de forma denitiva o coyun-
tural a sus pases de origen, o permanecer. En tal sentido su devenir
se muestra menos determinado (Viruela, 2008). Todo depender, en
gran medida, de la dispar evolucin de las condiciones econmi-
cas, tanto aqu como en sus territorios de origen, o bien en terce-
ros pases hacia donde podran dirigirse, dentro de la Unin. Las
condiciones econmicas espaolas, al ser durante los ltimos aos
ms atractivas, ha impulsado el rpido ascenso de su presencia. El
cambio de la realidad modica el escenario. Con lo cual es presumi-
ble que se aminoren las nuevas entradas, y en su caso, se reduzca su
presencia. Ellos no padecen los riesgos inherentes a la prdida de su
permiso de residencia en caso de salida de Espaa (Pajares, 2009).
Dada la signicacin global de su nmero, su incierta evolucin no
resulta un asunto balad
15
.
Una suma elevada de residentes extranjeros en Espaa la apor-
tan los de origen no comunitario, tanto de procedencia iberoame-
ricana, como del Norte de frica, y, en menor proporcin, de otras
partes del mundo. Presumiblemente son stos quienes encontrarn
mayores dicultades para hacer frente a la nueva realidad econmi-
ca. Por supuesto, los diferentes nichos laborales donde se emplean
no se ven aquejados por las mismas circunstancias; de ah que su
incidencia laboral, con el aumento directo del paro, les concierne
de forma distinta. En su conjunto, al paso de los meses la situacin
se deteriora. En los inicios del mes de junio de 2009, los datos de la
EPA registran valores elevados de paro, en torno al 30%. A nadie se
oculta que semejante tasa, con todas las matizaciones que puedan
aadirse, constituye un indicador preocupante. Los problemas de-
rivados de esa nueva realidad conforman un entorno muy difcil de
sobrellevar. Tal situacin se agrava por varios motivos. De un lado,
porque las ayudas sociales que reciben no son siempre sucientes
para compensar la bonanza econmica conseguida en aos anterio-
res. De otro, tampoco cuentan con una trama social, familiar, que
pueda compensar las dicultades que comporta su nueva situacin,
15
Interesa recordar que en 2008 los residentes extranjeros procedentes
de la Unin Europea de 27 miembros, alcanzaban la cifra de 2,09 millones
de personas, lo cual representaba el 40,14% del total. Proporciones tambin
elevadas signicaban en cuando a su grado de ocupacin, en las diferentes
categoras de trabajadores por cuenta ajena o propia. Vase al respecto el
nmero monogrco dedicado a los inmigrantes rumanos y blgaros en Es-
paa; Cuadernos de Geografa, n. 84 (2008), Universidad de Valencia.
Dinmica de la poblacin espaola 45
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
la cual ayude a cubrir sus necesidades; ni las cotidianas para mante-
ner sus niveles de vida alcanzados, ni para continuar con los envos
de divisas hacia sus lugares de origen. Adems, en muchos casos,
aquellos que ya haban conseguido el reagrupamiento familiar e in-
cluso procedido a la adquisicin de bienes races (viviendas), ahora
se encuentran con enormes dicultades para hacer frente al pago
de las obligaciones asumidas (hipotecarias o de otros equipamien-
tos)
16
. El gran interrogante se presenta, en el caso de que la situa-
cin actual contine o se agrave.
Ante semejante escenario, se ofrecen dos opciones bsicas: em-
prender el retorno, renunciando a su proyecto personal de inmigra-
cin, o su permanencia aqu, soportando las dicultades, en espera
de que la situacin econmica se haga ms llevadera. La primera,
aunque parezca ms sencilla, no lo es. Pues las condiciones de vida
en sus lugares de procedencia, a menudo, son an menos favora-
bles de las que pueden esperar aqu. Adems, ello representa para
muchos la renuncia a bastantes ilusiones. Dada la rapidez y la in-
tensidad con la que se presenta el cambio de situacin econmica,
es pronto para dilucidar la dimensin e imperiosidad de una u otra
opcin. La constancia de los retornos, por el momento, no conrma
cifras abultadas
17
.
De todo lo antes expuesto, se deduce que, todava, con los da-
tos disponibles, no puede armarse que dentro de una perspectiva
a corto plazo, a pesar de la dimensin y virulencia de la situacin
econmica, sta sea, por ahora, suciente, para producir la conse-
cuencia inmediata de reducir de manera sustancial su presencia en
Espaa.
Otra cosa bien diferente se plantea en relacin con la llegada de
nuevos inmigrantes. Parece claro que, a causa de la nueva situacin
econmica, Espaa ha dejado de ser un destino tan atractivo, al me-
nos, tanto como lo ha sido en aos pasados. De ah se inere que
la presin inmigratoria, en adelante, acaso sea menos intensa. De
todas maneras, ese planteamiento resulta insuciente. Se comple-
16
La cifra de impago de hipotecas inmobiliarias por parte de muchos
inmigrantes que han quedado fuera del mercado laboral es elevada; triplica
el promedio de la tasa nacional (Economista, 22 de mayo de 2009). Esto
rebaja su categora parecindose a las de hipotecas subprime.
17
Hasta inicios de junio de 2009, no se tienen datos sucientes que con-
rmen la dimensin de los retornos de inmigrantes. Acaso es pronto para
que ello se produzca.
46 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
mentar con el comportamiento que mantenga en aos venideros
la economa de aquellos pases principales emisores, hasta ahora,
de emigrantes hacia Espaa. Tambin inuir, de forma destacada
la realidad de acogida ofrecida por otros Estados para las corrien-
tes emigratorias laborales. Flujos que, cabe presumir, van a seguir
existiendo, dadas las profundas e intensas diferencias de niveles de
riqueza y de salarios existente. Es todava pronto para conocer datos
de suciente envergadura, y prolongados en el tiempo, para reali-
zar evaluaciones al respecto. No obstante, es fcil intuir que, si las
condiciones actuales, de una y otra parte, permanecen o registran
comportamientos similares como hasta ahora, se podr alcanzar un
horizonte con menores entradas de inmigrantes en Espaa, proce-
dentes de pases con niveles de renta ms bajos.
Estimo que es adecuado suponer que las polticas migratorias
en Espaa registrarn durante los prximos aos ciertos cambios.
stas no podrn orientarse de forma particular, sino que estarn
enmarcadas dentro de lo que sea el devenir conjunto europeo. A su
vez, ste mantendr una cierta homologacin con otras regiones del
planeta, de similares o parecidas caractersticas, dadas las interde-
pendencias existentes (SOPEMI, 1999). No obstante, cada Estado,
de acuerdo con su singularidad, siempre emprender un sesgo, en
una u otra direccin. Mientras que las circunstancias econmicas
y sociales, aparejadas con la crisis se mantengan, es fcil deducir
que los mrgenes de maniobra de Espaa en aras de una poltica
inmigratoria de apertura, son limitados. La tremenda tasa de paro
alcanzada, y la escalofriante situacin por la que atraviesan algunos
de los segmentos laborales precisamente aquellos que daban ocu-
pacin a mayores contingentes de inmigrantes, conforman una
realidad ineludible. Inuir con fuerza en las actuaciones de pol-
tica inmigratoria futura. De ah se desprende pensar que las polti-
cas de control inmigratorio se endurezcan (Brochmann y Hammar,
1999). Asimismo, todo lo referente a la inmigracin ilegal acaso ser
tratado de forma ms contundente (Bruyker, 2000). No parece de-
fendible ante buena parte de la opinin pblica, castigada con la
crisis econmica, actuaciones que se presenten como iniciadoras de
probables resultados de agravio (Cothran, 2001). La defensa de ma-
yores aperturas de fronteras hacia la inmigracin no resulta ahora
tan sencilla; y de hacerlo, es posible que encuentre menos acogida
popular (Carens, 1987). Eso no es bice para que se profundice en
Dinmica de la poblacin espaola 47
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
una cierta contradiccin terica, defendiendo una doble moral
(Gray, 2000).
Sin duda, una de las grandes preocupaciones para los gobiernos
espaoles, se centrar en cmo hacer frente al tratamiento de los
copiosos colectivos de inmigrantes extranjeros residentes en Espaa
y su integracin social, en medio de una nueva situacin donde la
crisis econmica golpea con fuerza (Hope, 1998). Son numerosos
los frentes abiertos dentro de este nuevo panorama de evolucin in-
cierta y preocupante (Malgesini y Gimenez, 1997). Se trata, en de-
nitiva, de combinar los retos planteados con las arduas respuestas a
ofrecer, en un marco jurdico complejo (Hammar, 1990). Es necesa-
rio mantener los compromisos contrados con los inmigrantes, los
cuales, dada su situacin legal, han adquirido numerosos derechos
que es necesario preservar. Si en una situacin de bonanza econmi-
ca general era difcil hacerles frente, ahora se presume que lo ser
an ms mantenerlos. La integracin de los extranjeros se presenta
problemtica (Todd, 1996; Valls et al., 1997). El posible incremento
de los reagrupamientos familiares aade nuevos problemas, en una
sociedad en la cual se multiplican las carencias y las demandas de
todo tipo. Los diferentes aspectos relacionados con la progresiva in-
tegracin social de los colectivos inmigrantes conforman una de las
cuestiones de mayor envergadura, pendiente de resolver; que precisa
de un horizonte de largo plazo. Es presumible que alcance mayor
crudeza (Zhou, 1997). A la vez, la nueva realidad socioeconmica no
resulta el marco ms favorable para avanzar en tales cuestiones. Al
contrario, todo ello contribuye a hacer ms problemtico progresar
en ese sentido (Sartori, 2001). En otro orden de cosas, se advierte un
mayor rigor en el control y el tratamiento de los procesos irregulares
concernientes a la entrada de nuevos inmigrantes. Todo apunta a
que las polticas ociales a seguir, se orienten hacia postulados ms
rgidos, tendentes a evitar la entrada libre de nuevos inmigrantes, a
pesar de las necesidades y ventajas que encierra una sociedad abier-
ta (Popper, 1945). Lo que ya desde hace aos era una prctica co-
mn en la mayora de los pases europeos, en todo lo referentes a los
ltros inmigratorios (Geddes, 2000), aqu se advierte que comienza
a ponerse tambin en prctica. Sera difcil que la opinin pblica
aceptase comportamientos de otra naturaleza, dado el panorama
socio-econmico, que est congurndose (Baubck, 1994).
En denitiva, la realidad presente, y el futuro inmediato que se
vislumbra, conforman un escenario complejo, problemtico, espi-
48 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
noso de solventar. Su situacin cotidiana se deteriora con rapidez e
intensidad. La debilidad en que quedan muchos de ellos conlleva un
grave y creciente riesgo de pobreza y marginacin. A la vez, evitar la
exclusin social de los inmigrantes constituye un objetivo imprescin-
dible que no puede, ni debe, dejarse de lado; menos an, ignorarse.
Al mismo tiempo, la estructura demogrca de la sociedad espao-
la, envejecida, y con problemas de reemplazo generacional, precisa
de la aportacin rejuvenecedora que aportan los inmigrantes.
Todo apunta, pues, a que estamos ante una nueva encrucijada del
proceso inmigratorio en Espaa. Al analizar los diferentes apartados
que esto plantea, no parece arriesgado armar que se ha cerrado un
ciclo. Ahora bien, se desconoce la dimensin global de reajuste que
se producir; tambin su duracin temporal. El horizonte complejo
que se barrunta muestra pocos signos de esperanza, al menos, en su
corto plazo.
5. BIBLIOGRAFA BSICA UTILIZADA
AJA, E. et al. (1999): La inmigracin extranjera en Espaa. Los retos edu-
cativos, Barcelona, Fundacin La Caixa, p. 212.
AJA, E. y DEZ, L. (2005): La regulacin de la inmigracin en Europa, Bar-
celona, Fundacin La Caixa, p. 313.
AJA, E.; ARANGO, J.; OLIVER ALONSO, J. (2008): La inmigracin en la encru-
cijada, Barcelona, Cidob, p. 241.
ALBA, R., y NEE, V. (1997): Rethinking Assimilation Theory for a New
Era of Immigration, International Migration Review, n. 31 (4),
pp. 826-874.
ALCAIDE INCHAUSTI, J. (2003): Evolucin econmica de las regiones y pro-
vincias espaolas en el siglo XX, Madrid, Fundacin BBVA, p. 574.
ARANGO, J. (1999): Becoming a Country of Inmigration an the End of the
XX
th
Century: the Case of Spain, en KING, R.; LAZARIDIS, G., y TSAR-
DINIS, C. (Eds.): Eldorado of Fortress? Migration in Southern Europe,
Macmillan Press, Londres, pp. 253-276.
(2002): La sonoma de la inmigracin en Espaa, El Campo de las
ciencias y las artes, BBVA, n. 139, pp. 237-262.
BALAO, P. (1994): Ciudadanos europeos residentes en Espaa. Aproxima-
cin a su situacin actual, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales,
Critas, 3 vols.
BALDWIN-EDWARDS, M., y ARANGO, J. (Eds.) (1999): Immigrants and the In-
formal Economy in Southern Europe, Londres, Frank Cass, Portland.
BALDWIN, C. R. (2002): Immigration. Questions and Answer, Nueva York,
Allworth Press.
Dinmica de la poblacin espaola 49
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
BAUBCK, R. (1994): Transnational Citisenship: Membership and Rights in
International Migration, Aldershot, Edard Elgar.
BEAUJEU-GARNIER, J. (1956-8): Geographie de la Population, Pars, Ed.
M. Th. Gnin, 2 vols., pp. 435 y 574.
BELTRN, J.; OSO, L., y RIBAS, N. (2006): Empresariado tnico en Espaa,
Madrid, Observatorio Permanente de la Inmigracin, MTAS.
BRETTELL, C., y HOLLIFIELD, J. (Coords.) (2000): Migration Theory: Taking
Across Disciplines, Nueva York, Routledge.
BROCHMANN, G. (1996): European Integration and immigration from Third
Countries, Oslo, Escandinavian Universities Press.
BROCHMANN, G., y HAMMAR, T. (Eds.) (1999): Mechanisms of Immigration
control. A Comparative Analysis of European Regulation Policies,
Oxford, Berg.
BROWNE, A. (2002): Do we need Mass Inmigration?, Londres, Civitas for
the Study of Civil Society.
BRUYKER, Ph. De (2000): Regulations of illegal immigrants in the Euro-
pean Union, Bruselas, Ed. Bruylant.
CACHN, L. (2002): La formacin de la Espaa inmigrante: mercado y
ciudadana, Revista Espaola de Investigaciones Sociolgicas, n. 97,
pp. 95-126.
CAMPO, S. DEL (1974): La poltica demogrca en Espaa, Madrid,
Cuadernos para el Dilogo, p. 236.
CARENS. J. (1987): Aliens and Citizens: The Case for Open Borders,
Review of Politics, IL, pp. 251-73.
CARVAJAL, M. I. (2004): Algunas notas sobre el perl de los ciudadanos
extranjeros en situacin documental irregular en Espaa en 2002 y
2003, Migraciones, n. 15, pp. 17-41.
CARRASCO, C. (1999): Mercados de trabajo: los inmigrantes econmi-
cos, Madrid, IMSERSO, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
p. 209.
CASTLES, S., y MILLER, M. (1995): The Age of Migration, Londres, Macmi-
llan Press.
CEBRIN, J. A. (2004): La iniciativa empresarial del inmigrante, Econo-
mistas, n. 99, pp. 116-122.
COLECTIVO IO (1999): Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos. Una visin
de las migraciones desde Espaa, Valencia, Universidad de Valencia.
COTHRAN, H. (2001): Illegal Immigration (Current Controversies), Nueva
York, Greenhaven Press.
DEZ NICOLS, J. (1971): La transicin demogrca en Espaa, Revista
de Estudios Sociales, n. 1, pp. 32-51.
DEZ NICOLS, J., y RAMREZ LAFITA, M. J. (2001): La inmigracin en Espa-
a. Una dcada de investigaciones, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, INSERSO, p. 343.
DOLLOT, L. (1970): Les migrations humaines. Pars, P.U.F., 5. Ed.,
p. 127.
50 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
DOMNGUEZ MARTN, R. (2002): La riqueza de las regiones. Las desigual-
dades econmicas regionales en Espaa, 1700-2000, Madrid, Alianza
Editorial, p. 403.
FUENTES QUINTANA, E. (1988): Tres Decenios de la economa espaola
en perspectiva, en GARCA DELGADO, J. L. (Dir.): Espaa: economa,
Madrid, Espasa-Calpe, pp. 1-78.
GARCA BARBANCHO, A. (1967): Las migraciones interiores espaolas. Estu-
dio cuantitativo desde 1900, Madrid, Instituto de Desarrollo Econ-
mico.
GARCA FERNNDEZ, J. (1965): La emigracin exterior espaola, Barcelona,
Ed. Ariel, p. 262.
GEDDES, A. (2000): Immigration and European Integration: Towards For-
tress Europe?, Manchester, Manchester University Press.
GMEZ FAYREN, J. (2008): Las migraciones de retorno en Espaa, en
VILAR RAMREZ, et al.: Migracin de retorno desde Europa, Murcia, Edi-
tum, pp. 33-62.
GOYTISOLO, J., NAR, S. (2000): El peaje de la vida: integracin o rechazo de
la emigracin en Espaa, Madrid, Aguilar, p. 226.
GONZLEZ MARTNEZ, E. (1993): Fenmenos migratorios: una constante
histrica, Poltica Cientca, n. 1, enero, pp. 30-41 (Dossier Migra-
ciones).
GOZLVEZ PREZ, V. (1996): Linmigration trangre en Espagne (1985-
1994), Revue Europenne des Migrations Internationales, vol. 12,
n. 1, pp. 11-38.
GRAY, J. (2000): Two Faces of Liberalism, Cambridge, Cambridge Politic
Press.
HAMMAR, T. (1990): Democracy and Nation State: Aliens, Denizens and
Citizens in a World of International Migration, Londres, Avebury.
HANTRAIS, L. (1995): Social Policy in the European Union, Londres, Ma-
cmillan.
HAZELRIGG, L. E.; HARDY, M. A. (1995): Older adult migration to the
Sumbelt. Assesing income and related Characteristics of recent mi-
grants, Research on Aging, n. 17, 2, pp. 209-234.
HERMET, G. (1967): Los espaoles en Francia, Madrid, Guadiana de Pu-
blicaciones, p. 294.
HOLTZER, G. (2000): La designation des populations issues de
limmigration dans le discours institutionnel europen: volution des
reprsentations (1970-1990), en CENTLIVRES, P., y GIROD, I. (Eds.):
Les ds migratoires, Zurich, Seismo, pp. 45-62.
HOPE, H. (1998): The Case for Free Trade and Restricted Immigration,
Journal of Libertarian Studies, n. 13 (2), pp. 221-233.
IZQUIERDO, A. (1996): La inmigracin inesperada, Madrid, Ed. Trotta,
p. 287.
JACOBSON, D. (1997): Rigts across Borders: Immigration and the Decline of
Citizenship, Baltimore, John Hopkins University Press.
Dinmica de la poblacin espaola 51
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
JIMNEZ-RIDRUEJO AYUSO, R. (2007): La sostenibilidad del sistema de pen-
siones en Espaa: envejecimiento, inmigracin y productividad, Ma-
drid, MTAS. Secretara de Estado de la Seguridad Social, http: //www.
seg-social.es / stpri00/groups/ public/ documents/binario/51591.pdf.
KING, R. (1993): Mass Migration in Europe. The Legacy and the Future,
Londres, Belhaven Press.
KING, R., y BLACK, R. (1997): Southern Europe and the New Immigrations,
Brighton, Sussex Academic Press.
KING, R.; WARNES, A., y WILLIANS, A. M. (1998): International retirement
migration in Europe, International Journal of Population Geogra-
phy, 4, 2, pp. 91-111.
LIVI-BACCI, M. (1987): Ensayo sobre la historia demogrca europea. Po-
blacin y alimentacin en Europa, Ed. Esp., Barcelona, Ariel.
LPEZ DE LERA, D. (1995): La inmigracin en Espaa a nes del siglo XX.
Los que vienen a trabajar y los que vienen a descansar, Revista Es-
paola de Investigaciones Sociolgicas, 71-72, pp. 225-45.
LPEZ TRIGAL, L. (2000): La diversidad e integracin de la inmigracin
extranjera en Espaa, Vivir la diversidad. Aportacin Espaola al
XXIX Congreso Geogrco Internacional, Sel, Madrid, Asociacin de
Gegrafos Espaoles, Real Sociedad Geogrca, pp. 157-74.
LORCA, A.; ALONSO, M., y LOZANO, L. A. (1997): Inmigracin en las fronteras
de la Unin Europea, Madrid, Ediciones Encuentro.
LUCAS, J. DE (1994): El desafo de las fronteras: derechos humanos y xeno-
fobia frente a una sociedad plural, Madrid, Temas de Hoy, p. 261.
MALGESINI, G., y GIMNEZ, C. (1997): Gua de conceptos sobre migraciones,
racismo e interculturalidad, Madrid, La Cueva del Oso, p. 319.
MIGUEL, J. M. DE, y DEZ NICOLS, J. (1985): Polticas de poblacin, Madrid,
Espasa-Calpe.
NADAL, J. (1984): La poblacin espaola (Siglos XVI al XX), Barcelona,
Ariel, p. 270.
PAJARES, M. (1998): La inmigracin en Espaa: retos y propuestas, Barce-
lona, Icaria, p. 351.
PAJARES, M. (2009): Inmigracin y mercado de trabajo, Madrid, Ministerio
de Trabajo e Inmigracin, p. 164.
PREZ, M. (2004). La evolucin de los residentes extranjeros en Espa-
a, Migraciones, n. 15, pp. 7-15.
PREZ DAZ, V.; LVAREZ MIRANDA, B., y GONZLEZ ENRQUEZ, C. (2001): Espa-
a ante la inmigracin, Barcelona, Fundacin La Caixa, p. 240.
PREZ DAZ, V.; LVAREZ, M., y CHULI, E. (2004): La inmigracin musulma-
na en Europa. Turcos en Alemania, argelinos en Francia y marroques
en Espaa, Barcelona, Fundacin La Caixa, p. 328.
POPPER, K. R. (1945): La sociedad abierta y sus enemigos, Ed. Esp. (1985),
Barcelona, Orbis, 2 vols., p. 450.
PUYOL ANTOLN, R. (1979): Emigracin y desigualdades regionales en Espa-
a, Madrid, EMESA.
(1988): La poblacin. Madrid, Sntesis, p. 156.
52 Jos Mara Serrano Martnez
11-53 MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774
RECARTE, A. (2009): La economa espaola y la crisis internacional. Infor-
me Recarte, 2009, Madrid, La Esfera de los Libros, p. 404.
RECOLONS ARQUER, L. (2005): Las migraciones exteriores en la evolu-
cin de la poblacin de Espaa, 1950-2004, Migraciones, n. 17,
pp. 45-89.
REQUES, P., y DE COS GEURRA, O. (2003): La emigracin olvidada: la dis-
pora espaola en la actualidad, Papeles de Geografa, n. 37, Univ. de
Murcia, pp. 199-216.
REYNERI, E. (2001): Migrants in Irregular Employment in the Mediter-
ranean Countries of the European Union, International Migration
Papers, n. 41, International Labour Ofce, Ginebra.
REQUES VELASCO, P., y RODRGUEZ RODRGUEZ, V. (1998): Atlas de la pobla-
cin espaola, Madrid, Universidad de Cantabria, Banco de Santan-
der, C.S.I.C., ESRI.
RODRGUEZ OSUNA, J. (1985): Poblacin y territorio en Espaa. Siglos XIX y
XX, Madrid, Espasa-Calpe.
RODRGUEZ RODRGUEZ, V. (2000): Vivir en Espaa: Jubilados europeos
en las costas espaolas, Vivir la diversidad. Aportacin Espaola al
XXIX Congreso Geogrco Internacional, Sel, Madrid, Asociacin de
Gegrafos Espaoles, Real Sociedad Geogrca, pp. 123-146.
RODRGUEZ, V., y WARNES, T. (2002): Los residentes europeos mayores en
Espaa: repercusiones socioeconmicas y territoriales, El Campo
de las ciencias y las artes, BBVA, n. 139, pp. 237-262.
RODRGUEZ, V.; CASADO, M. A., y HUBER, A. (Eds.) (2005): La migracin de
europeos retirados en Espaa, Madrid, C.S.I.C., p. 343.
ROMERO VALIENTE, J. M. (2004): Tendencias demogrcas durante el siglo
XX en Espaa, Sevilla, INE, Universidad de Sevilla.
RUIZ LPEZ, B., y RUIZ VIEYTEZ. J. (2001): La poltica de inmigracin: la
legitimacin de la exclusin, Bilbao, Universidad de Deusto, p. 74.
SARTORI, G. (2001): La sociedad multitnica, Madrid, Taurus.
SASSEN, S. (1999): Guests and Aliens, Nueva York, The New Press.
SERRANO MARTNEZ, J. M. (1992): Jubilados extranjeros residentes en la
Costa Clida, Murcia, Departamento de Geografa Fsica, Humana y
Anlisis Geogrco Regional, p. 100.
SERRANO MARTNEZ, J. M. (1995): Espaa: Hacia un cambio de sentido
de los movimientos migratorios?. Anlisis particular de la inmigra-
cin magreb (1975-1994), Awraq, Instituto de Cooperacin con el
Mundo rabe, Madrid, vol. XVI, pp. 185-216.
SERRANO MARTNEZ, J. M. (1998): The Spanish cycle of migration to
Western Europe, 1960-90, Bulletin de la Societ Belge dEtudes Go-
graphiques, Lovaina, vol. 2, pp. 163-180.
SERRANO MARTNEZ, J. M., y CALMS, R. (1998): LEspagne. Du sou-dvel-
oppement au developpement, Pars, LHarmattan, p. 302.
SERRANO MARTNEZ, J. M. (1999): Spagna: dallemigrazione allimmigra-
zione. Prospettive future e nuove sde del 2000, en BELLENCIN ME-
Dinmica de la poblacin espaola 53
MIGRACIONES 28(2010). ISSN: 1138-5774 11-53
NEGHEL, G.: Immigrazione e territorio, Lombardi, Bolonia, D. Patron
Editore, pp. 43-73.
SERRANO MARTNEZ, J. M. (2003): Espaa en el nuevo milenio. Realidad
territorial y retos pendientes. Murcia, Universidad de Murcia, p. 684.
SOL, C. (Coord.) (2001): El impacto de la inmigracin en la economa y
en la sociedad receptora, Barcelona, Anthropos, p. 286.
SOPEMI (1999): Trends in International Migration, Pars, OCDE.
TRINIDAD GARCA, M. L. (2003): El trabajo por cuenta propia de los ex-
tranjeros en Espaa, Migraciones, n. 13, pp. 61-100.
TODD, E. (1996): El destino de los inmigrantes:asimilacin y segregacin
en las democracias occidentales, Barcelona, Tusquets.
TORNOS CUBILLO, A. (2004): Nuevos movimientos migratorios en una
Unin Europea ampliada, Migraciones, n. 16, pp. 237-254.
VALLS MARTNEZ, M. et al. (1997): Inmigracin, racismo y opinin pblica
en Espaa, Madrid, Ed. Trotta, p. 258.
VILAR RAMREZ, J. B. (2003): El retorno de las migraciones espaolas con
Europa en el siglo XX: precisiones conceptuales y anotaciones biblio-
grcas, Papeles de Geografa, n. 37, Univ. de Murcia, pp. 261-278.
VILAR RAMREZ, J. B. (2008): Retorno y retornados en las migraciones es-
paolas a Europa en el siglo XX: su impacto sobre la modernizacin
del pas. Una aproximacin, en VILAR RAMREZ (et al.): Migracin de
retorno desde Europa, Murcia, Editum, pp. 15-32.
VILAR, J. B., y VILAR, M. J. (1999a): La emigracin espaola al Norte de
frica (1830-1999), Madrid, Arco Libros, p. 78.
(1999b): La emigracin espaola a Europa en el siglo XX, Madrid, Ar-
co Libros, p. 93.
VILAR RAMREZ, J. B. (2006): La Espaa del exilio. Las emigraciones polti-
cas espaolas en los siglos XIX y XX, Madrid, Sntesis, p. 494.
VINUESA, J. et al. (1982): El estudio de la poblacin, Madrid, I.E.A.L.,
VIRUELA MARTNEZ, R. (2008): De este a oeste: la inmigracin desde los
nuevos pases comunitarios (Rumana y Bulgaria), Cuadernos de
Geografa, n. 84, pp. 127-134.
WERNICK (2002): Immigration and Citizenship, Londres, Prima Publis-
hing, Londres.
WIHTOL DE WENDEN, C. (1999): Linmigration en Europe, Pars, La Docu-
mentation Franaise.
WOOLF, M. (2008): Fixing Global Finance, Baltimore, The Johns Hopkins
University.
ZEHRAQUI, A. (1994): Limmigration. De lhomme seul la famille, CEMI,
Pars, LHarmattan.
ZHOU, M. (1997): Segmented Assimilation: Issues, Conroversies and re-
cent Research on the New Second Generation, International Migra-
tion Review, n. 31 (4), pp. 975-1008.
También podría gustarte
- Ficha Tecnica de Esmeriladora Angular Dewalt - Dwe4212-B2Documento2 páginasFicha Tecnica de Esmeriladora Angular Dewalt - Dwe4212-B2Cáceres Mamani AldoAún no hay calificaciones
- Procedimiento Investigación de AccidentesDocumento10 páginasProcedimiento Investigación de AccidentesLuis Adonay Contreras0% (1)
- Tabla de CodigosDocumento5 páginasTabla de Codigoscristhiam ramirezAún no hay calificaciones
- Ecuaciones Lineales-2Documento8 páginasEcuaciones Lineales-2Henry Felipe Mesa AlvaradoAún no hay calificaciones
- 1Documento5 páginas1Annie jpAún no hay calificaciones
- Linea de Tiempo de ProyectoDocumento1 páginaLinea de Tiempo de ProyectoRoger Cordova PeraltaAún no hay calificaciones
- Taller 2 Economia EjerciciosDocumento4 páginasTaller 2 Economia EjerciciosCamilo VegaAún no hay calificaciones
- Constancia Número 1 No ComparecenciaDocumento6 páginasConstancia Número 1 No ComparecenciaSilvia OrtizAún no hay calificaciones
- Cuestión 1 Preguntas Unidad Tres Caso PracticoDocumento4 páginasCuestión 1 Preguntas Unidad Tres Caso Practicolas locuras de sofi fernandezAún no hay calificaciones
- ASIS - Idrogo AlfaroDocumento5 páginasASIS - Idrogo AlfaroJosé Job Idrogo AlfaroAún no hay calificaciones
- Rentas Del CapitalDocumento33 páginasRentas Del CapitalNatalia KatherineAún no hay calificaciones
- Informe Quimica Labo 2Documento11 páginasInforme Quimica Labo 2Leonardo Luna ReynaAún no hay calificaciones
- Arquitectura de Computadoras.Documento15 páginasArquitectura de Computadoras.Alienado ProtegidoAún no hay calificaciones
- Resúmen de RedesDocumento4 páginasResúmen de RedesJorge RamosAún no hay calificaciones
- Ley 376 Regimen Presupuestario Municipal ManaguaDocumento22 páginasLey 376 Regimen Presupuestario Municipal ManaguaJessica BenavidezAún no hay calificaciones
- Reflexionamos Sobre Nuestros AprendizajesDocumento4 páginasReflexionamos Sobre Nuestros AprendizajesMilagro Ochoa SanchezAún no hay calificaciones
- 4.48 Hasta Las 4.59Documento3 páginas4.48 Hasta Las 4.59Angie Catalina Orjuela RoseroAún no hay calificaciones
- Tesis Nicole QuirosDocumento173 páginasTesis Nicole QuirosRomain Vasquez CornejoAún no hay calificaciones
- CV Maritza Victoria Guzman NunezDocumento5 páginasCV Maritza Victoria Guzman Nunez0202149886Aún no hay calificaciones
- Rev 001 Pets Faas Arquitectura Diseño y Construccion SacDocumento12 páginasRev 001 Pets Faas Arquitectura Diseño y Construccion SacLuis ManriqueAún no hay calificaciones
- Ejemplo SDocumento4 páginasEjemplo SDerlyn Oyarce VargasAún no hay calificaciones
- Anderson Duvan Serrano PinedaDocumento1 páginaAnderson Duvan Serrano Pinedacatalinaciar2Aún no hay calificaciones
- Ejemplo Densidad Lineal y Planar Hex (N.G)Documento4 páginasEjemplo Densidad Lineal y Planar Hex (N.G)Edgar MorenoAún no hay calificaciones
- Taller EducaPlayDocumento50 páginasTaller EducaPlayJEAN CARLOS BLANCOAún no hay calificaciones
- Trabajo de Contabilidad General IIDocumento18 páginasTrabajo de Contabilidad General IIAlain Santoyo CayllahuaAún no hay calificaciones
- Evidencia 3.Documento6 páginasEvidencia 3.yadira avalos vargasAún no hay calificaciones
- Qué Son Las Actividades de Pre Voluntariado y Cómo Importan para La Construcción de Cultura de SolidaridadDocumento4 páginasQué Son Las Actividades de Pre Voluntariado y Cómo Importan para La Construcción de Cultura de SolidaridadSamuelAún no hay calificaciones
- Ficha de Actividad CCSS 3°-Semana 2Documento6 páginasFicha de Actividad CCSS 3°-Semana 2LUIS EMILIO RICHARD CHU100% (1)
- Capital Neto de Trabajo y KTNO e Índice de SolvenciaDocumento5 páginasCapital Neto de Trabajo y KTNO e Índice de SolvenciaSelene CastilloAún no hay calificaciones
- Residuos Sólidos Y EXPERIENCIAS EXITOSASDocumento20 páginasResiduos Sólidos Y EXPERIENCIAS EXITOSASGrecia CarriónAún no hay calificaciones