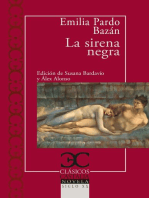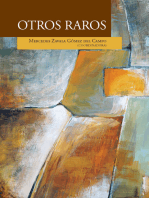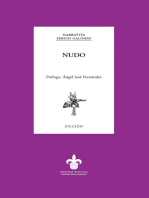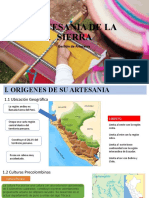Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
RI Neoindigenismo en Scorza
RI Neoindigenismo en Scorza
Cargado por
Diego Torres0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas10 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas10 páginasRI Neoindigenismo en Scorza
RI Neoindigenismo en Scorza
Cargado por
Diego TorresCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 10
SOBRE EL <<NEOINDIGENISMO>>
Y LAS NOVELAS DE MANUEL SCORZA
POR
ANTONIO CORNEJO POLAR
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perd
En su tesis doctoral sobre la narrativa indigenista peruana, TomBs,
G. Escajadillo propuso periodizar en tres tramos el proceso de ese movi-
miento: indianismo, indigenismo ortodoxo y neoindigenismo. Actuante a
partir de la d6cada de los cincuenta, o en todo caso despues de la fecha
en que aparecen las novelas que culminan y en cierto modo agotan la
capacidad creativa del indigenismo ortodoxo (El mundo es ancho y ajeno
y Yawar fiesta, ambas de 1941), el neoindigenismo se definiria por la
convergencia de los siguientes caracteres:
a) El empleo de la perspectiva del realismo mdgico, que permite re-
velar las dimensiones miticas del universo indigena sin aislarlas de la
realidad, con lo que obtiene imigenes mas profundas y certeras de ese
universo.
b) La intensificaci6n del lirismo como categoria integrada al relato.
c) La ampliaci6n, complejizaci6n y perfeccionamiento del arsenal
ticnico de la narrativa mediante un proceso de experimentaci6n que su-
pera los logros alcanzados en este aspecto por el indigenismo ortodoxo.
d) El crecimiento del espacio de la representaci6n narrativa en con-
sonancia con las transformaciones reales de la problemitica indigena, cada
vez menos independiente de lo que sucede a la sociedad nacional coma
conjunto.
Esta tltima caracteristica, pero no s61o ella, hace necesario debatir si
el neoindigenismo es una transformaci6n organica de la tradici6n ante-
rior a, mas bien, su cancelaci6n. Escajadillo opta por lo primero, pero
establece coma campo propio del neoindigenismo una delgada franja en
la que solamente aparecen insertos los relatos del <segundo Arguedas>>,
el de Los rios profundos y <<La agonia de Rasu Niti>, todos los cuentos
ANTONIO CORNEJO POLAR
de Eleodoro Vargas Vicufia y algunos de Carlos Eduardo Zavaleta 1. Los
dos ltimos pertenecen a la lamada generaci6n del 50>>.
La caracterizaci6n que propone Escajadillo es correcta; sin embargo,
seria necesario articularla con una concepci6n general del indigenismo
que no se limitara a definirlo por su referente (el mundo indigena) y por
su intencionalidad (una literatura de denuncia y reivindicaci6n), sino que
pudiera observar prioritariamente su proceso de producci6n. Esta pers-
pectiva permite ver lo que es esencial en el indigenismo: su heterogenei-
dad conflictiva, que es el resultado inevitable de una operaci6n literaria
que pone en relaci6n asim6trica dos universos socioculturales distintos y
opuestos, uno de los cuales es el indigena (al que corresponde la instancia
referencial), mientras que el otro (del que dependen las instancias pro-
ductivas, textuales y de recepci6n) esta situado en el sector mis moderno
y occidentalizado de la sociedad peruana. Esta contradicci6n interna re-
produce la contradicci6n basica de los paises andinos 2
Las tensiones transculturales y pluriclasistas del indigenismo decrecen,
o se formulan de manera menos dristica, en la d6cada de los cincuenta.
Por lo pronto, en el plano de la realidad, se evidencia por entonces una
creciente intercomunicaci6n, aunque por cierto no igualitaria, entre los
distintos segmentos de la sociedad peruana, en especial a trav6s de las
migraciones andinas hacia la costa y de la expansi6n de los patrones cul-
turales citadinos sobre los ambitos rurales. Naturalmente, estos hechos no
significan la integraci6n del pais, pero si implican el acortamiento de la
distancia que separaba al sistema sociocultural indigena de la sociedad y
la cultura que producia (y produce) el discurso indigenista. Es igualmente
claro que esta nueva situaci6n no resuelve la heterogeneidad del indige-
nismo; por consiguiente, los narradores indigenistas de la <generaci6n
del 50>>, los neoindigenistas, tienen que enfrentarse al mismo problema
que agobiaba a sus antecesores: c6mo revelar el mundo indigena (aun-
que ahora lo indigena aparezca fuertemente mestizado) con los atributos
de otra cultura y desde una inserci6n social distinta?3
Los neoindigenistas participan con la casi totalidad de los narradores
del 50 en un vasto proyecto de modernizaci6n de la literatura peruana,
1 TomBs G. Escajadillo, La narrativa indigenista: un planteamiento y ocho inci-
siones (Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1971) [mimeo.].
2 Cf. mis articulos <<Para una interpretaci6n de la novela indigenista>> (en Casa,
XVI, 100, La Habana, enero-febrero 1977) y <<El indigenismo y las literaturas hete-
rog6neas: su doble estatuto sociocultural>> (en Revista de Critica Literaria Latino-
americana, IV, 7-8, Lima, 1978).
Cf. Angel Rama, Transculturacidn narrativa en America Latina (Mexico: Si-
plo XXI, 1982).
550
SOBRE EL <<NEOINDIGENISMO
incluyendo la transformaci6n del escritor en profesional. Curiosamente, la
profesionalizaci6n del narrador estaba en contradicci6n practica con otros
aspectos del mismo proyecto, en especial con la voluntad de emplear in-
tensamente las t6cnicas del relato joyceano y posjoyceano, puesto que,
como es obvio, para ese tipo de escritura no existia un piblico que pu-
diera solventar la actividad profesional de los escritores. A la larga, los
pocos narradores de la generaci6n del 50>> que mantienen una produc-
ci6n mas o menos constante tendran que resignarse a ser <escritores a
tiempo incompleto 4; esto es, a dejar de lado su ideal de profesionaliza-
ci6n. Sobra aclarar que el fracaso de esta parte del proyecto modernizador
s6lo representa el punto menos dudoso de un fracaso harto mas profundo
y global. En este orden de cosas, no es en modo alguno casual que del
nutrido grupo de narradores que comienza a publicar en la d6cada de los
cincuenta, apenas dos, Ribeyro y Zavaleta, persistan sistemiticamente,
veinte aios mas tarde, en esa actividad 5.
En los cincuenta, Manuel Scorza (Lima, 1928) era conocido y apre-
ciado como poeta. En ese periodo habia publicado dos poemarios impor-
tantes: Las imprecaciones (1954) y Los adioses (1958), ambos dentro de
la linea de la <<poesia social>>, e intervenido muy activamente en la pole-
mica entre los poetas comprometidos>> y los <poetas puros>> 6. A partir
de 1958. sin dejar de desarrollar su propia obra, Scorza se dedica inten-
samente a promover empresas editoriales (Festivales de Libro, Populibros)
destinadas a ampliar de manera sustancial la audiencia literaria en el Peru
(y mis tarde en otros paises hispanoamericanos). Evidentemente, este tra-
bajo tiene que entenderse como el aporte personal de Scorza a una tarea
que respondia a las urgencias de toda su generaci6n: crear una industria
editorial moderna (implanta el offset para ediciones literarias) y convocar
a un piblico lector masivo; vale decir: fundar las bases para esa nueva
literatura escrita por profesionales. El caricter generacional de Populibros
se aprecia, ademis, en sus catalogos. Alli aparecen, a veces por primera
vez, la mayoria de los narradores del 50: Ribeyro, Salazar Bondy, Vargas
Vicufia, Congrains, Loayza, Reynoso, etc.
El exito de Festivales y Populibros fue extraordinario, pero fugaz: en
pocos afios no eran mas que el recuerdo de un esfuerzo mas voluntarioso
4 La frase es de Carlos E. Zavaleta y aparece en la encuesta que precede a la
antologia preparada por Abelardo Oquendo, La narrativa peruana: 1950-1970 (Ma-
drid: Alianza Editorial, 1973), p. 15.
5 Cf. Antonio Cornejo Polar, <Hip6tesis sobre la narrativa peruana iltima , en
Hueso humero, 3, octubre-diciembre 1979.
6 Cf. Varios, Narracion y poesia en el Peru (Lima: Hueso himero editores,
1982).
36
551
ANTONIO CORNEJO POLAR
que orginico por superar el arcafsmo de la base material de la producci6n
literaria en el Peru. Por lo demis, el hecho de que un poeta tuviera que
asumir una actividad empresarial parece indicar no s6lo la angustia de los
escritores j6venes que necesitan romper los esquemas de una vida litera-
ria pobre y primitiva, sino tambien, parad6jicamente, las limitaciones y
contradicciones del proyecto modernizador: nada menos moderno, en
efecto, que el poeta que debe cubrir con su propia actividad las carencias
del sistema editorial'.
Como queda dicho, la generaci6n del 50> reces6 muy pronto su pro-
ducci6n narrativa. Por esto, cuando en 1964 La ciudad y los perros triun-
fa internacionalmente y conmueve a fondo la vida literaria peruana, se
produce una especie de desconcierto: el 6xito de la modernidad sefialaba
a un novelista mis joven, que habia mantenido una cierta relaci6n disci-
pular con algunos de los escritores del 50, en especial con Sebastian Sa-
lazar Bondy 8, y se producia por un camino imprevisto diez afios antes,
el de la internacionalizaci6n de la literatura. De alguna manera, el triunfo
de Vargas Llosa cierra el esfuerzo destinado a desarrollar una literatura
nacional a partir de la fundaci6n de un sistema editorial propio, al mismo
tiempo que sefiala la efectividad de la propuesta internacionalizadora. Mas
todavia: la primera ola de la nueva narrativa hispanoamericana demues-
tra que los incumplidos ideales de la <generaci6n del 50>> eran, en el fon-
do, extraordinariamente modestos.
No es el momento de analizar las repercusiones de la nueva narrativa
hispanoamericana en la literatura del Peru, pero si cabe anotar que afec-
taron sobre todo a los escritores posteriores a los del 50, aunque ninguno
de ellos pudo repetir el itinerario de Vargas Llosa. De los narradores
del 50, algunos continuaron imperturbablemente su producci6n literaria,
casi como si nada hubiera ocurrido, segun se aprecia en el caso de Ri-
beyro; otros, como Thorne, retornaron a la actividad literaria despues de
largos afios de silencio para adecuarse, con desigual fortuna, a los nuevos
c6digos del relato; los mis continuaron o iniciaron, despu6s de esa expe-
riencia, su alejamiento de la literatura, tal vez abrumados por la magnitud
del reto que significaba para el escritor la sola presencia de La ciudad y
los perros, La muerte de Artemio Cruz, Rayuela o Cien aios de soledad.
Manuel Scorza es un caso aparte. Sin duda deslumbrado por la nueva
narrativa hispanoamericana, decide ingresar tardiamente al campo del re-
7 Una tarea similar realiz6 por esos mismos afios un narrador: Alberto Bonilla.
8 Cf. Mario Vargas Llosa, <Sebastian Salazar Bondy y la vocaci6n del escritor
en el Per>, que aparece como prdlogo de Comedias y juguetes (Lima: Moncloa,
1967), que es el tomo I de la incompleta edici6n de las Obras de Sebastidn Salazar
Bondy.
552
SOBRE EL <<NEOINDIGENISMO>
lato, hacerlo por el circuito internacional y no con una novela, sino con
cinco, articuladas dentro de un gran ciclo organico '. Seria tergiversador
no afiadir que la materia hist6rica que revela la obra narrativa de Scorza
concluye hacia 1962, y que en este caso no es posible desligar la indole
del estimulo real, el levantamiento campesino en los Andes centrales del
Perti del tipo de escritura escogido para relatar esos hechos. En otras
palabras: la opci6n de Scorza por la narraci6n tiene razones referidas al
desarrollo de la narrativa hispanoamericana, pero tambien se explica por
el caricter de los hechos sociales que son materia del relato. Tampoco
puede omitirse la condici6n de testigo, y en cierta medida actor, que tiene
Scorza con respecto a la realidad que revela en sus libros 1
Redoble por Rancas y las cuatro otras novelas sucesivas relatan, como
se ha dicho, el levantamiento campesino que sacudi6 la sierra central a
fines de la decada del 50 y durante los primeros afios del 60, aunque
obviamente sus origenes son muy anteriores 11. En este sentido, las cinco
novelas de Scorza se inscriben de Ileno en una tradici6n narrativa que se
define precisamente por referir esos acontecimientos sociales, que podria
denominarse <la novela de la rebeli6n campesina> y que tiene un antece-
dente valioso en El amauta Atusparia (1929) de Reyna y dos manifestacio-
nes espl6ndidas en El mundo es ancho y ajeno (1941) y Todas las sangres
(1964). Naturalmente, esta tradici6n esta incorporada, aunque mantenien-
do una cierta especificidad, dentro del gran curso de la narrativa indi-
genista.
El ciclo narrativo de Manuel Scorza se instala, pues, en un espacio
literario doble: de una parte, esti obviamente condicionado por la nueva
narrativa hispanoamericana; de otra, se refiere a una tradici6n anterior,
en gran parte discutida y negada por el boom, como es la novela indige-
nista y mis especificamente la novela indigenista de intensa motivaci6n
social. Hay que recordar que Todas las sangres fue recibida muy fria-
mente por la critica auspiciadora de la nueva narrativa, incluso por quie-
nes habian aplaudido unos aiios antes Los rios profundos 12. Ciertamente,
9 Tardiamente denominado La guerra silenciosa, el ciclo comprende: Redoble
por Rancas (Barcelona: Planeta, 1971), Historia de Garabombo, el invisible (Barce-
lona: Planeta, 1972), El jinete insomne, Cantar de Agapito Robles (ambas: Caracas:
Monte Avila, 1977) y La tumba del reldmpago (M6xico: Siglo XXI, 1979).
10 En el pr6logo a Redoble (op. cit., p. 10) seiala: <Ms que un novelista, el
autor es un testigo.>> En la iltima novela aparece como personaje.
11 Cf. Wilfredo Kapsoli, Los movimientos campesinos en el Perd (Lima: Delva,
1977).
12 Por ejemplo: <<Todas las sangres fue una gran decepci6n>, segin seiala Luis
Harss en Los nuestros (Buenos Aires: Sudamericana, 1966), p. 302.
553
ANTONIO CORNEJO POLAR
el cruce de esta doble inserci6n podria solucionarse acudiendo a la deno-
minaci6n <<neoindigenismo>>, pero seria initil este recurso nominativo si
no se analizara lo que significa en concreto, en las novelas de Scorza, esta
versi6n ,ltima del indigenismo.
Por lo pronto, el ciclo narrativo de Scorza comparte con otros textos
neoindigenistas la voluntad de ampliar el universo de la representaci6n
novelesca o, lo que es lo mismo, la intenci6n de romper la visi6n insular
de la vida indigena como si no tuviera relaciones mas o menos organicas
con el resto de la sociedad nacional. En la obra de Scorza esta ampliaci6n
comienza a partir de un hecho real: las luchas de las comunidades del
centro es contra los gamonales (como en El mundo es ancho y ajeno),
pero tambi6n, y sobre todo, contra la Cerro de Pasco Corporation (que
no es una instituci6n inventada como <<el Consorcio> de Todas las san-
gres). La evidencia de que la Cerro estaba situada en la decada del 60
en el vertice del poder social y econ6mico del Peru, e indirectamente en
el foco del poder politico, determina que la rebeli6n de los comuneros
de Yanahuanca, Yanacocha y otras comunidades del centro sea un acon-
tecimiento nacional con repercusiones harto mis graves que las que pu-
dieran haber tenido los enfrentamientos regionales entre campesinos y
terratenientes. De otra parte, el no menos obvio caricter imperialista de
la Cerro de Pasco sefiala que el acontecimiento narrado por Scorza se
relaciona con la dinamica de los conflictos entre el imperialismo y los
pueblos del Tercer Mundo. Como ya o10 habia hecho Arguedas en Todas
las sangres, Scorza universaliza la problemitica del pueblo indigena y de
sus esfuerzos liberadores.
Pero la ampliaci6n de la representaci6n novelesca tiene otra -y mas
sutil- dimensi6n en el ciclo de Scorza. En la Pltima novela, La tumba
del reldmpago, aparecen en roles protag6nicos algunos personajes del mun-
do urbano moderno del Peru (entre ellos el propio Scorza) e instituciones
tambien representativas de este sector de la nacionalidad (como los par-
tidos politicos, las confederaciones de trabajadores, etc.). Y lo que es mis
significativo: son estas instancias las encargadas de interpretar lo sucedido
en los Andes centrales, de sefialar los aciertos y los errores del movimiento
campesino (y autocriticamente las deficiencias de su propia actividad), de
proponer esquemas de acci6n politico-social para el futuro y de imaginar,
por esta via, el triunfo final de los oprimidos. Algo de esto estaba pre-
sente ya en El mundo es ancho y ajeno y en Todas las sangres, s61o que
en ambas novelas el impacto de la sociedad moderna en el Ambito indi-
gena esta a cargo de personajes campesinos, en mayor o menor medida
transculturados por experiencias citadinas, que regresan a sus comunida-
des para incentivar la rebeli6n.
554
SOBRE EL NEOINDIGENISMO>>
Benito Castro y Demetrio Rend6n Willka tienen este significado. Uno
y otro deben enfrentarse al arcaismo de sus comunidades, aunque el se-
gundo sea mucho menos incisivo que el primero en lo que toca al cues-
tionamiento de ciertas costumbres y valores tradicionales, y ambos pro-
ponen una suerte de estrategia para la liberaci6n del campesinado indi-
gena. En el marco de ese enfrentamiento tiene un peso muy especial el
debate sobre la funci6n del mito en la vida social indigena y sobre todo
en relaci6n con las posibilidades de un levantamiento campesino triun-
fante. En el ciclo narrativo de Scorza se vuelve a tratar prioritariamente
esta problemitica, que en el fondo es una variante del tema de la tradi-
ci6n y la modernidad; pero la soluci6n que propone es distinta a las ensa-
yadas por Alegria y Arguedas (que entre si son, asimismo, diferentes y
hasta contradictorias) 13. A grandes rasgos, la propuesta que Scorza afirma
en la culminaci6n del ciclo, en La tumba del reldmpacgo, supone la dolo-
rosa negaci6n de la capacidad movilizadora del mito y la convicci6n de
que la revoluci6n necesita el soporte de una racionalidad moderna y prag-
matica.
Naturalmente, esta conclusi6n no deja nunca de ser conflictiva y el
proceso de su elucidaci6n tifie de autdntico dramatismo el significado in-
tegro de las cinco novelas, aunque de manera mas evidente de la ltima.
El narrador no puede ni quiere ocultar su admiraci6n por la racionalidad
mitica de los indigenas, representada por los espl6ndidos pero tambidn
atroces tejidos de la vieja Afiada, y tiene que reconocer que con los atri-
butos de esa racionalidad se forja la identidad del pueblo quechua y se
rechaza el designio aculturador del imperialismo y de la burguesia nacio-
nal; al mismo tiempo, sin embargo, le es imposible no percibir que con
esos atributos el pueblo indigena no podri pasar de una situaci6n de re-
sistencia, disefiada fundamentalmente en terminos de cultura, a otra de
emergencia liberadora, obviamente definida en terminos politico-sociales.
El desgarramiento que implica la conclusi6n del ciclo de Scorza es adn
mayor porque buena parte de la adhesi6n al campesinado indigena se
explica por la admiraci6n que causa su cultura y por la necesidad de pre-
servarla contra el poder homogeneizador de la cultura dominante, lo que
contradice mas o menos directamente el sentido que se asigna en las no-
velas al movimiento revolucionario campesino. Despues de todo, la revo-
13 Sobre historia y mito en la novela indigenista, of. mi articulo <<La novela indi-
genista: una desgarrada conciencia de la historia> (en Lexis, IV, 1, Lima, julio
1980). Sobre el tema en Scorza: Mabel Morafia, <Funci6n ideol6gica de la fantasia
en las novelas de Manuel Scorza>> (en Revista de Critica Literaria Latinoamericana,
IX, 17, Lima, primer semestre de 1983), y la resefia publicada en el mismo ntmero
de esa revista por Jesuis Diaz Caballero sobre La tumba del reldmpago.
555
ANTONIO CORNEJO POLAR
luci6n tambi6n implica una transformaci6n de esa cultura cuya integridad
se defiende.
La contradicci6n no es resuelta en las cinco novelas de Scorza, pero
en la tltima se le enfrenta con mayor decisi6n. En La tumba del reldm-
pago, en efecto, se insiste una y otra vez en la necesidad de elaborar una
tictica y una estrategia revolucionarias que acaben con las limitaciones
que, en estos 6rdenes, tiene el pensamiento mitico; pero, con igual insis-
tencia, se seiiala la urgencia de recomponer los recursos ideol6gicos de
raiz occidental para adecuarlos a los requerimientos especificos de las
luchas andinas. Naturalmente, la distancia entre aquella ideologia y estos
requerimientos es enorme (un personaje advierte que <la desgracia de
nuestras luchas es que no coinciden con nuestras ideologias; la rabia, el
coraje, son de aqui, y las ideas son de all6, La tumba..., p. 235), pero
el proyecto de superar este abismo mediante la reelaboraci6n nacional
(o mejor, campesina e indigena) del pensamiento revolucionario aparece
como la inica soluci6n. El contenido critico de esta postulaci6n, que
afecta sobre todo a los partidos de izquierda, que repiten y no crean una
ideologia, hace recordar algunos aspectos tempranamente tratados por
Arguedas en Yawar fiesta y reiterados, mis de veinte afios despu6s, en
Todas las sangres.
Todo lo anterior indica que en La guerra silenciosa subyace una cierta
ambigiiedad en lo que toca a la racionalidad mitica indigena, que tanto
es recusada cuanto reivindicada como base que hay que respetar para la
reformulaci6n ideol6gica que se postula, pues de otra manera volveria a
desarticularse el pensamiento revolucionario y las condiciones concretas
de las rebeliones indigenas, pero esa ambigiiedad no queda en el nivel
del enunciado narrativo: deja su marca, muy visiblemente, en la construc-
ci6n de cada una de las novelas del ciclo. En todas ellas, en efecto, Scorza
asume vigorosamente la racionalidad mitica y buena parte de sus relatos
no pueden entenderse mas que a partir de esa opci6n: no en vano, para
poner dos ejemplos obvios, un personaje es invisible y otro puede hablar
con los caballos. Por consiguiente, en las cinco novelas el narrador se
presenta como portador de los mitos y leyendas que impregnan la coti-
dianeidad de sus personajes indigenas, frente a los cuales no muestra nin-
gun signo de escepticismo, sino mas bien de aceptaci6n entusiasta y acri-
tica, actitud que s6lo cambia al final cuando se comprueba que con esos
instrumentos no se podri ganar la guerra contra la Cerro de Pasco.
A este respecto es indispensable hacer algunas precisiones. En primer
lugar, el universo de creencias miticas que despliega el ciclo de Scorza
no representa la expresi6n de contenidos miticos efectivamente vividos
por el pueblo quechua del centro, salvo en el caso de las referencias al
556
SOBRE EL <<NEOINDIGENISMO>>
mito de Inkarri, sino de construcciones libres elaboradas por el narrador
a partir de la dinamica general de ese tipo de racionalidad, lo que implica
que la intencionalidad basica no es la de testimoniar las plasmaciones
hist6ricas de esa mitica, sino la de internalizar su estructura mental y ha-
cerla discurrir inventivamente por nuevos cauces. De todas maneras, estos
mitos ficticios no armonizan con el caricter realista, y hasta testimonial,
de los otros sectores del relato. Y nuevamente salta a la vista la doble
inserci6n de La guerra silenciosa en lo que toca a sus ancestros literarios:
de una parte, el realismo maigico; de otra, la novela social.
Parece claro que el empleo de este doble c6digo no resuelve la hetero-
geneidad propia del indigenismo; al rev6s, en cierto sentido al menos, la
hace mas compleja y conflictiva. En efecto, si el indigenismo ortodoxo
ponia en tensi6n la indole del referente con respecto a la normatividad
de la novela social, el neoindigenismo de Scorza afiade una nueva tensi6n
mediante el empleo de los recursos del realismo magico que representan,
tal como los utiliza el narrador, la modernizaci6n del relato y un nuevo
alejamiento de su referente. Ciertamente, 6ste, en la realidad, se ha mo-
dernizado, pero de ninguna manera en la magnitud implicita en la reno-
vaci6n de una narrativa que funciona dentro del marco de una intensa
internacionalizaci6n, como es el caso de la nueva narrativa hispanoame-
ricana. Por lo demas, puesto el problema en otros terminos, es obvio que
la disgregaci6n sociocultural del mundo andino no ha desaparecido, aun-
que de hecho se ha reformulado en los iltimos decenios, y que, por con-
siguiente, la literatura que trata de revelar ese caracter sigue conservando
su raz6n de ser. La guerra silenrciosa representa, en este orden de cosas,
el esfuerzo orginico mas consistente para problematizar la historia re-
ciente de esa quiebra que todavia define a las naciones andinas.
En este sentido, el ciclo de Scorza reproduce, dentro de una tradici6n
que comienza con las viejas cr6nicas de America, la constituci6n actual
de la heterogeneidad andina. En otras palabras: si se inserta en la moder-
nidad mis puntual y se refiere al arcaismo de la sociedad indigena, es
porque esa modernidad y ese arcaismo siguen coexistiendo, contradicto-
riamente, dentro de un mismo espacio nacional. No es poco merito de La
guerra silenciosa haber puesto el problema sobre el eje de la contempo-
raneidad.
557
También podría gustarte
- NTP 111.019Documento62 páginasNTP 111.019Paul Rodriguez100% (1)
- Historias Del Kronen (Novela)Documento6 páginasHistorias Del Kronen (Novela)tatiAún no hay calificaciones
- 2022 Programa Literatura Latinoamericana II - UNLPDocumento17 páginas2022 Programa Literatura Latinoamericana II - UNLPMaru BértoleAún no hay calificaciones
- Leyenda de Don Juan ManuelDocumento10 páginasLeyenda de Don Juan ManuelRomeo Reyes PalaciosAún no hay calificaciones
- Insurrectas 3 Nellie y Gloria Campobello: El fuego de la creaciónDe EverandInsurrectas 3 Nellie y Gloria Campobello: El fuego de la creaciónAún no hay calificaciones
- Herta Müller - El Hombre Es Un Gran Faisàn en El MundoDocumento94 páginasHerta Müller - El Hombre Es Un Gran Faisàn en El MundoManuel Angel Roza MansoAún no hay calificaciones
- 02 Vol22 Carmen Laforet y Su Mundo NovelescoDocumento7 páginas02 Vol22 Carmen Laforet y Su Mundo NovelescoEva JersonskyAún no hay calificaciones
- INFORME FINAL CVR Capitulo Sobre Las Iglesias EvangelicasDocumento25 páginasINFORME FINAL CVR Capitulo Sobre Las Iglesias Evangelicasoscar_amatAún no hay calificaciones
- Humor Surrealista en Palinuro de MexicoDocumento9 páginasHumor Surrealista en Palinuro de MexicoAlex HernandezAún no hay calificaciones
- Manifiesto EstridentistaDocumento21 páginasManifiesto EstridentistaKrisstina ReyesAún no hay calificaciones
- Con ansias vivas, con mortal cuidado: Con ansias vivas, con mortal cuidadoDe EverandCon ansias vivas, con mortal cuidado: Con ansias vivas, con mortal cuidadoAún no hay calificaciones
- ElCuervo RomeroDocumento18 páginasElCuervo RomerodoloresromerolopezAún no hay calificaciones
- 8 Inventario Fónico Del EspañolDocumento1 página8 Inventario Fónico Del EspañolVíctor GálvezAún no hay calificaciones
- EgohistoriasDocumento30 páginasEgohistoriasKristha LunaAún no hay calificaciones
- Material Teórico de Movimientos Literarios.Documento37 páginasMaterial Teórico de Movimientos Literarios.Cintia GonzálezAún no hay calificaciones
- Las penas del guardador de rebaños: Tras la huella de PolifemoDe EverandLas penas del guardador de rebaños: Tras la huella de PolifemoAún no hay calificaciones
- Henríquez Ureña - Seis Ensayos en Busca de Nuestra ExpresiónDocumento85 páginasHenríquez Ureña - Seis Ensayos en Busca de Nuestra ExpresiónSamla Borges0% (1)
- Punto de Partida - Cuentos Argentinos PDFDocumento81 páginasPunto de Partida - Cuentos Argentinos PDFTatiana CibelliAún no hay calificaciones
- Enanismo 0 PDFDocumento15 páginasEnanismo 0 PDFLindaMurgaMillaAún no hay calificaciones
- Toni Morrison Resena La Isla de Los CaballeorosDocumento5 páginasToni Morrison Resena La Isla de Los CaballeorosLukas VossAún no hay calificaciones
- Dos Violetas Del Anáhuac PDFDocumento64 páginasDos Violetas Del Anáhuac PDFLaura MoralesAún no hay calificaciones
- This Content Downloaded From 201.158.189.66 On Wed, 07 Oct 2020 22:15:29 UTCDocumento23 páginasThis Content Downloaded From 201.158.189.66 On Wed, 07 Oct 2020 22:15:29 UTCMauricio336100% (1)
- Urbina Romero PDFDocumento110 páginasUrbina Romero PDFcharAún no hay calificaciones
- Tes Is MaritzaDocumento224 páginasTes Is MaritzaYamilet Fajardo Veyna100% (2)
- Maingueneau Sobre Imagen de AutorDocumento14 páginasMaingueneau Sobre Imagen de AutorBrianne LawsonAún no hay calificaciones
- Plan de Prevencion y Reduccion Del Riesgo de Desastres Del Cercado de Lima 2021 2023Documento179 páginasPlan de Prevencion y Reduccion Del Riesgo de Desastres Del Cercado de Lima 2021 2023darwing lopez diazAún no hay calificaciones
- Bibliografía Sobre Literatura Fantástica. José Miguel SardiñasDocumento8 páginasBibliografía Sobre Literatura Fantástica. José Miguel SardiñasJuan Fernando Hernández GarcíaAún no hay calificaciones
- Compendio Teorico Literatura PolicialDocumento91 páginasCompendio Teorico Literatura PolicialAurelia EscaladaAún no hay calificaciones
- NoguerolDocumento22 páginasNoguerolAnaBenítez44Aún no hay calificaciones
- En el reino fantástico de los aparecidos:: Roa Bárcena, Fuentes y PachecoDe EverandEn el reino fantástico de los aparecidos:: Roa Bárcena, Fuentes y PachecoAún no hay calificaciones
- Artículo Web - Paley Francescato, Martha - La Novela de La Dictadura, Nuevas Estructuras NarrativasDocumento9 páginasArtículo Web - Paley Francescato, Martha - La Novela de La Dictadura, Nuevas Estructuras NarrativasRemmy_AAún no hay calificaciones
- La Narrativa Española Posterior A 1975Documento3 páginasLa Narrativa Española Posterior A 1975MARCOS BARRAGÁN RUIZ100% (1)
- Magdaleno, Mauricio TeponaxtleDocumento10 páginasMagdaleno, Mauricio TeponaxtleYeraldin19Aún no hay calificaciones
- Fantasma - Alibel LambertDocumento2 páginasFantasma - Alibel LambertAndrea100% (2)
- Origen, Presentes y Perspectivas Del Centro Yucateco de Escritores, A Través de La Revista Navegaciones Zur.Documento18 páginasOrigen, Presentes y Perspectivas Del Centro Yucateco de Escritores, A Través de La Revista Navegaciones Zur.damiana_loríaAún no hay calificaciones
- Leopoldo LugonesDocumento8 páginasLeopoldo LugonesSdeLesbosAún no hay calificaciones
- Ensayo Del Cuento Árboles Petrificados de Amparo DávilaDocumento5 páginasEnsayo Del Cuento Árboles Petrificados de Amparo DávilaPaulina Navarro GarciaAún no hay calificaciones
- Introduccon A La Literatura SatiricaDocumento20 páginasIntroduccon A La Literatura Satiricaalfredorubiobazan5168Aún no hay calificaciones
- Novela de Los 50 y Los 60Documento19 páginasNovela de Los 50 y Los 60Ftouh Reda100% (1)
- Literatura Centroamericana y Marginalidad Literaria Manlio ArguetaDocumento11 páginasLiteratura Centroamericana y Marginalidad Literaria Manlio Arguetamarlene castro aguirianoAún no hay calificaciones
- Humor Hilda MundyDocumento143 páginasHumor Hilda MundyLeticia Paredes SánchezAún no hay calificaciones
- Petróleo, J.J. y Utopías. Cuento Ecuatoriano de Los 70 Hasta Hoy. Raúl VallejoDocumento24 páginasPetróleo, J.J. y Utopías. Cuento Ecuatoriano de Los 70 Hasta Hoy. Raúl Vallejojuliobueno11Aún no hay calificaciones
- Cuadro Figuras RetoricasDocumento7 páginasCuadro Figuras RetoricasMontse CastellanosAún no hay calificaciones
- Fantastico y Realismo MagicoDocumento20 páginasFantastico y Realismo Magicodonut288100% (2)
- Primer Manifiesto Del Surrealismo de Andre BretonDocumento12 páginasPrimer Manifiesto Del Surrealismo de Andre BretonAnonymous UgqVuppAún no hay calificaciones
- Erotismo y Rebelión: La Poética de Silvia Tomasa Rivera, de Alberto Julián PérezDocumento8 páginasErotismo y Rebelión: La Poética de Silvia Tomasa Rivera, de Alberto Julián PérezAlberto Julián PérezAún no hay calificaciones
- Calila y Dimma 4 - CuentosDocumento3 páginasCalila y Dimma 4 - CuentosFenoura Lopes100% (1)
- San Juan de La Cruz y Juan Ramón Jiménez. Dos Tentativas Poéticas de Llegar A Lo DivinoDocumento12 páginasSan Juan de La Cruz y Juan Ramón Jiménez. Dos Tentativas Poéticas de Llegar A Lo DivinoJosefina MargaritaAún no hay calificaciones
- Rescate Del Olvido, Inclusión de Las Escritoras y Revisión de Los Cánones en Los Libros de TextoDocumento21 páginasRescate Del Olvido, Inclusión de Las Escritoras y Revisión de Los Cánones en Los Libros de TextowayraliaAún no hay calificaciones
- Literatura y AnarquismoDocumento4 páginasLiteratura y AnarquismoJuanito AlimañaAún no hay calificaciones
- E. P. Bazán. L. A, Clarín. La Cuestión Del NaturalismoDocumento13 páginasE. P. Bazán. L. A, Clarín. La Cuestión Del NaturalismoCarlos JandroAún no hay calificaciones
- Lulu CartarescuDocumento11 páginasLulu CartarescuJuanAún no hay calificaciones
- Gonzalez-Aurelio El Lenguaje Del CorridoDocumento11 páginasGonzalez-Aurelio El Lenguaje Del CorridoJoel MontesAún no hay calificaciones
- Analisis de Yo Persigo Una FormaDocumento1 páginaAnalisis de Yo Persigo Una FormaMar BlancAún no hay calificaciones
- Reseña A Libro de Susana Rotker, La Invención de La Crónica PDFDocumento4 páginasReseña A Libro de Susana Rotker, La Invención de La Crónica PDFjesusdavid5781100% (1)
- Seymour Menton - Historia Verdadera Del Realismo MágicoDocumento4 páginasSeymour Menton - Historia Verdadera Del Realismo MágicoLeoIri0% (1)
- Literatura CentroamericanaIDocumento22 páginasLiteratura CentroamericanaIJosé Enrique RivasAún no hay calificaciones
- Don Quijote de La ManchaDocumento9 páginasDon Quijote de La ManchaGabriela Ixthepan Antonio0% (1)
- RENTOCA - Estrategia - Comunicación - (Optimizado)Documento61 páginasRENTOCA - Estrategia - Comunicación - (Optimizado)Andres MegoAún no hay calificaciones
- 01-Separata Geografia Turistica 2013Documento151 páginas01-Separata Geografia Turistica 2013Peggy Gina Delgado del CarpioAún no hay calificaciones
- Ficha de Trabajo Áreas Protegidas Del PerúDocumento4 páginasFicha de Trabajo Áreas Protegidas Del PerúPeggy LeónAún no hay calificaciones
- ARTESANIA DE LA SIERRA NewDocumento13 páginasARTESANIA DE LA SIERRA NewDanna Cruzalegui50% (2)
- C043-Boletin-Riesgo Geologico Region San LambayequeDocumento143 páginasC043-Boletin-Riesgo Geologico Region San LambayequeCarlosRodriguezMarrufoAún no hay calificaciones
- Quechua 1Documento18 páginasQuechua 1Edgar Jalisto Medina100% (1)
- Exp7 Secundaria 5 Exploramosyaprendemos Act09Documento7 páginasExp7 Secundaria 5 Exploramosyaprendemos Act09Nayeli Vilchez ParionaAún no hay calificaciones
- El CacaoDocumento15 páginasEl Cacaoyocel camposAún no hay calificaciones
- Lista de Asociados 2019Documento1 páginaLista de Asociados 2019Lili Lara LiraAún no hay calificaciones
- Informe ComercialDocumento2 páginasInforme ComercialJose Antonio AFAún no hay calificaciones
- 6 HP Miscelanea SCDocumento13 páginas6 HP Miscelanea SCpaolodevietnamAún no hay calificaciones
- Turismo ReceptorDocumento154 páginasTurismo ReceptorAdriana LisethAún no hay calificaciones
- Edicion Impresa 28-01-21Documento16 páginasEdicion Impresa 28-01-21Diario El SigloAún no hay calificaciones
- Revista Somos Securitas 30 Nov-Dic 2013 PDFDocumento28 páginasRevista Somos Securitas 30 Nov-Dic 2013 PDFSecuritas_PeruAún no hay calificaciones
- Oficio 2013Documento23 páginasOficio 2013William JxjxjAún no hay calificaciones
- Estudio de Mercado de Exportación de Mermelada de AguaymantoDocumento41 páginasEstudio de Mercado de Exportación de Mermelada de AguaymantoPedro Walter Gamarra Leiva67% (3)
- Trabajo Final de Recursos Humanos CapacitacionDocumento48 páginasTrabajo Final de Recursos Humanos CapacitacionDavisRamirezAún no hay calificaciones
- Linea de Base Paranivel Inicial 4 AñosDocumento9 páginasLinea de Base Paranivel Inicial 4 AñosLuis Altamirano RafaelAún no hay calificaciones
- Expansion Centralista y Exclusion Regional en Chile. Andres RojasDocumento107 páginasExpansion Centralista y Exclusion Regional en Chile. Andres Rojasnachop23Aún no hay calificaciones
- Procedimiento Estándar de Emisión de Licencia de ConducirDocumento7 páginasProcedimiento Estándar de Emisión de Licencia de ConducirRicardo Carrasco-FranciaAún no hay calificaciones
- Pronunciamiento N.° 466-2023/Osce-DgrDocumento62 páginasPronunciamiento N.° 466-2023/Osce-DgrPEDRO ANASTACIOAún no hay calificaciones
- Identidad y Orgullo NacionalDocumento126 páginasIdentidad y Orgullo NacionalJairoCarreraAún no hay calificaciones
- Papas Nativas de Peru Son ExitoDocumento1 páginaPapas Nativas de Peru Son ExitoTProyecta: Emprendimiento Cultural de VanguardiaAún no hay calificaciones
- Math 1100 222 1 EfDocumento2 páginasMath 1100 222 1 EfSebastian QPAún no hay calificaciones
- Notas para Un Diccionario de Danzas Tradicionales Del Peru 2Documento190 páginasNotas para Un Diccionario de Danzas Tradicionales Del Peru 2Christian NoriegaAún no hay calificaciones
- Final Texto Argumentativo-Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco - Daniel Garcia Ramire - Ing. CivilDocumento19 páginasFinal Texto Argumentativo-Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco - Daniel Garcia Ramire - Ing. CivilDaniel GarciaAún no hay calificaciones