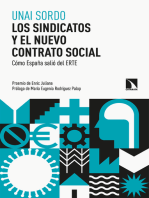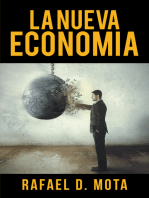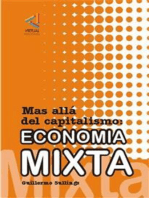Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ideas para Una Teoria Del Movimiento Obrero PDF
Ideas para Una Teoria Del Movimiento Obrero PDF
Cargado por
carmenpuigTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ideas para Una Teoria Del Movimiento Obrero PDF
Ideas para Una Teoria Del Movimiento Obrero PDF
Cargado por
carmenpuigCopyright:
Formatos disponibles
IDEAS PARA UNA TEORA DEL
MOVIMIENTO OBRERO
J USTIFICACIN
En los aos 60 y 70, los trabajadores
fueron protagonistas destacados de la
rebelin popular contra el sistema socio-
econmico imperante e, indirectamente, el
rgimen poltico que garantizaba los
privilegios en Espaa.
Entonces, las gentes estaban abiertas
a cuantas ideas podan justificar sus
esfuerzos.
Para mi, como cristiano, al igual que
para otros muchos leales a J ess de
Nazaret, no poda permanecer indiferente a
los problemas que ocurran a los ms
desfavorecidos.
Pensar y hacer pensar fue la mejor
aportacin que pude realizar. Haba creado
una agencia de prensa que funcionaba en
rgimen de comunidad laboral, pero el
Gobierno le cerr el paso y la mat. Fui
vocal elegido por mis compaeros en la
seccin social del Sindicato de Artes
Grficas y luego parte del J urado de
Empresa (antecesor del actual Comit) en la
Hoja del Lunes de la Asociacin de la
Prensa de Madrid. Particip en la fundacin
de comisiones obreras junto con militantes
de las Vanguardias obreras de los jesuitas,
falangistas anti-franquistas, socialistas de
Tierno Galvn, hombres de la clandestina
Unin de Trabajadores Sindicalistas y
compaeros de Marcelino Camacho, que
juraban no ser militantes del P.C.E..., me
detuvieron varias veces y el Tribunal de
Orden Pblico me conden a casi un ao de
crcel. Y, cuando se legalizan los sindicatos,
tras la muerte de Franco, particip, activa-
mente, en la promocin de un Sindicalismo
independiente, al servicio generoso y
gratuito de cuantos estaban con problemas
individuales o colectivos.
Sin embargo, el idealismo que com-
part con generosidad se fue apagando para
muchos. De la solidaridad se pas al inters
particular dominante, de la oposicin sindical
al pacto social, de la intransigencia por la
justicia al compromiso econmico.
Ahora, los sindicatos mayoritarios, son
los patrocinadores de la paz social que les
garantiza la financiacin de sus aparatos
burocrticos, de espaldas a los problemas
que subsisten.
En este libro recojo algunos de mis
artculos, declaraciones periodsticas y otros
testimonios, de una poca tan distante y
distinta de la de ahora. Es lo poco que yo
saba hacer.
Puede que sirva, para el mejor
conocimiento de una parte importante de la
historia del pueblo espaol:
No es un documento bien estructurado
sino una serie de trabajos, seleccionados,
de aquellos aos que viv.
Ceferino L. Maestu
87 aos.
INDICE
I.-Ideas para una teora del Movimiento
Obrero.- (Publicado en la revista ndice,
nmero 217)
II.- El Movimiento Obrero en la posguerra
espaola.- (Trabajo difundido a multi-
copista).
III.- Los cristianos y el Movimiento Obre-
ro.- (Charla en los locales de las Van-
guardias Obreras, de los Jesuitas, en la
calle Campanar, de Madrid).
IV.- Explicacin de Comisiones Obreras.-
(Entrevista de la historiadora britnica
Sheelegh M.Ellwood).
V.- Sindicalismo, Socialismo y Comunis-
mo.- (Esquema ideolgico para reunio-
nes de formacin).
VI.-Un Sindicato unido de patronos y
obreros es absurdo.- (Entrevista publica-
da en el diario de Pamplona Pensa-
miento Navarro, el 28 de febrero de
1967).
VII.- La unidad sindical obrera.- (Trabajo
difundido en fotocopia para reuniones
de formacin).
VIII.- La unidad sindical exigida por la
clase obrera.- (Escrito publicado en la
revista MAS, del Movimiento de Herman-
dandes del Trabajo en septiembre de
1976).
IX.- Dilogo sobre Sindicalismo.- (Entre-
vista publicada en la revista Indice, en
mayo de 1968).
X.-Hay que reformar la Empresa.- (Rpli-
ca al Ministro de Industria Gregorio L-
pez Bravo, publicada el 15 de abril de
1969.
XI.- La nueva Ley Sindical.- (Artculo
publicado en el Diario de Mallorca y
en otros 16 peridicos espaoles el 2 de
julio de 1969).
XII.- Qu hacer ahora?.- (Artculo publi-
cado en la revista Sindicalismo en
febrero de 1977).
XIII.- La huelga no es la solucin.-
(Artculo publicado en el ABC de Madrid
el domingo 17 de mayo de 1987).
XIV.- Epilogo.
1
I
IDEAS PARA UNA TEORA DEL
MOVIMIENTO OBRERO
Este documento se public en la revista
ndice que diriga Juan Fernndez Figueroa,
en su nmero 217, con esta entradilla:
Ceferino Maest disea en este trabajo
una empresa de cclopes: que la clase obrera
se unifique y que, simultneamente, deje de ser
salarial, es decir que se libere, al compartir la
propiedad toda la propiedad con quienes
hoy la poseen, administran y disfrutan anti-
socialmente: los muy ricos. Es posible?. Desde
luego es lcito y equitativo. Y si un da se
consigue resultar justo y cristiano....!.
Pacfica y seriamente, hay que intentar
que se lleve a efecto tan humana tarea. (Aqu
se disea la sociedad sindicalista de maana).
Habr que tener ante los ojos, adems,
los problemas tcnicos y cientficos que viven
el mundo de hoy, y que le mueven. La poltica
se ha hecho global. Sirve de poco lo que
2
ocurre en un pas, si no engrana con lo que
sucede en otros. El tomo y la electrnica la
ciberntica han puesto canas y arrugas en la
que se tena, apenas hace diez aos, por
moderna civilizacin industrial. El sindicalismo
de maana necesita conocer bien la
mecnica de este proceso un salto
cualitativo para condicionarlo y guiarlo.
Desde hace siglo y medio, rompiendo con
todo el acervo moral reunido por el mundo
llamado civilizado, se inicia una etapa en la que
nuevas formas de esclavitud entran en juego,
sin que los hombres hayan logrado an salvarse
de ellas. El hombre es, en la moderna economa
industrial, en la empresa capitalista, slo un
instrumento animado de produccin, al que se
retribuye con un salario. Se le emplea, si hace
el trabajo que se necesita en la empresa, y se le
despide, a pesar de las posibles limitaciones
legales, cuando no hace falta. Como la sociedad
empresarial se basa en el propsito fundamental
de obtener un beneficio lo ms crecido posible
para el capital, se introducen nuevas tcnicas
-desde la mquina de vapor a la automacin-,
se racionaliza el trabajo, se aumenta la
3
jornada laboral, legalmente o de hecho; se
reducen los ingresos del obrero, bien
directamente, bien mediante las especulaciones
econmicas. Se olvida la consideracin humana
del trabajador, que no pesa, en los clculos
empresariales, ms que una mquina, que un
animal o que cualquier otro factor. Y, muchas
veces, an menos, ya que la sociedad capitalista
cuenta siempre con un ejrcito industrial de
reserva, con una masa de obreros en paro que,
en cualquier momento, pueden sustituir a todos
o algunos de los empleados en la produccin
econmica.
En alguna ocasin, he comparado la
relacin de trabajo que, desde hace ciento
cincuenta aos, condiciona el salariado, con la
prostitucin femenina. Basta pensarlo un poco
para darse cuenta de la semejanza que existe
entre una y otra situacin. La moderna
esclavitud del hombre en el trabajo, que ha
pasado a ser un ente sin sustancia, sin
contenido social, un mero instrumento, es algo
tan grave que, por s solo, justificara la
reprobacin de unas estructuras sociales
montadas sobre la indiferencia hacia la dignidad
4
de todos y cada uno de los habitantes de la
Tierra.
Hay quien intenta justificar la situacin
hablando del salario justo, es decir, del utpico
salario que sera suficiente para cubrir las
necesidades del trabajador y de su familia.
Hasta se hacen clculos matemticos. Pero no
reparan en la realidad de que las empresas
capitalistas no se crean para darles de comer a
unos hombres, para suministrar un salario
justo, sino para garantizar los ms altos
beneficios posibles al capital invertido propie-
tario absoluto de la empresa y nica voluntad,
por tanto, en ella -, sin ninguna otra consi-
deracin moral. Se ha llegado a una situacin en
la que todo lo que en la empresa se otorga
graciosamente por los propietarios de ella no
tiene, en el fondo, normalmente, otro objetivo
que el del aumento de los beneficios capita-
listas, o el mantenimiento de las condiciones
para seguir obtenindolos.
LAS DOS SOCIEDADES
En el seno de la empresa de produccin
econmica se definen claramente dos bandos: el
5
de los asalariados, los trabajadores, y el de los
representantes de la propiedad del capital, los
patronos y sus amigos, colaboradores en la
labor de dominacin. Y este enfrentamiento
trasciende, en general, a toda la sociedad. Por
un lado estn los controladores de la Economa,
ms sus colaboradores a cambio de situacio-
nes de privilegio -, sus dciles instrumentos,
integrando lo que ha dado en llamarse la
sociedad burguesa capitalista. Por otra parte, se
encuentran las masas de desheredados,
marginados por el sistema socio-econmico
capitalista, constituyendo, prcticamente, otra
sociedad. Esto sera la realidad para cualquier
observador superficial o an apegado a
rutinarias tesis tradicionales.
Sin embargo, todos los hombres integran
la misma sociedad y todos deben tener los
mismos derechos, todos disponer de las mismas
oportunidades y cargar con responsabilidades
similares.
Pero la realidad es bien distinta, como
hemos dicho: en los mismos pases conviven, de
hecho, los miembros de dos sociedades. Pueden
coincidir por la calle, en los medios de trans-
6
porte, compartir los centros de trabajo, pisar la
misma tierra, el mismo asfalto, bajo el mismo
sol, pero estn agrupados en dos sociedades
diferentes, distanciadas por mil barreras y
abismos insoslayables.
Por un lado, est el conjunto de cuantos,
de una o de otra forma, en mayor o menor
proporcin, se benefician, directa o indirecta-
mente, del sistema socio-econmico capitalista.
Son los capitalistas, el centenar y medio de
personas que controlan el 70 por 100 del capital
social de las empresas espaolas, por ejemplo,
ms los colaboradores directos o secundarios
de ellos. Y, tambin, gran parte de las clases
medias altas, medias y bajas que encuentran
en el sistema socio-econmico capitalista,
generalmente, una base de posibilidades, de
participacin, de beneficios. Por otro lado, estas
capas de la sociedad burguesa que, en muchos
casos, viven intensamente altos valores mo-
rales: religiosos o patriticos, vinculan la
supervivencia de stos al mantenimiento del
orden actual. Por ello, por todo ello, sustan-
cialmente lo aceptan - incluso como un mal
menor -, y lo respaldan.
7
A todos estos hombres, a esta sociedad,
se le ha venido llamando sociedad burguesa o,
tambin, sociedad burguesa-capitalista, prin-
cipalmente porque sus miembros, aunque
divididos y hasta enfrentados en derechas e
izquierdas, son bsicamente partidarios, por
unas u otras razones, de la pervivencia
fundamental del sistema, bien sea sobre la base
de la propiedad patronal privada de los medios
de produccin, bien sobre la propiedad estatal,
bien a base de frmulas intermedias similares.
La caracterstica fundamental de esta
sociedad capitalista es la insolidaridad, el
egosmo. Sus integrantes van a lo suyo y no les
importa nada lo de los dems: lo social, lo de
todos.
Independientemente de ciertas tendencias
que existen en la naturaleza humana, y que el
hombre puede orientar egosta o genero-
samente, lo cierto es que los criterios indivi-
dualistas del sistema capitalista y del libe-
ralismo, la bsqueda del provecho prevalente,
por encima de toda consideracin moral, ha im-
preso a la sociedad contempornea, a la
sociedad que, sobre todo, padecemos desde
8
hace siglo y medio, a la sociedad burguesa
capitalista, un clima de egosmo, de insolidari-
dad, que es, sin duda, como deca anteriormen-
te, su principal caracterstica.
Aquella tradicional concepcin cristiana
de la propiedad como administracin de los
bienes puestos por Dios, directa o indirecta-
mente, para el disfrute de todos los hombres,
madurada a lo largo de la Edad Media,
desaparece. En su lugar, se impone, socialmen-
te, la estimacin de que los bienes de la Tierra
son para el disfrute particular de quien los
posee, de sus hijos, de sus parientes, sin ningn
otro condicionamiento de carcter social.
La moderna adecuacin de los catlicos,
en lo social no en las encclicas sino en la
vida- a los condicionamientos del sistema capi-
talista, identific, de hecho, a la religin con la
sociedad burguesa, al igual que ocurre con el
patriotismo nacionalista, monopolizado por las
clases insertas en la sociedad dominante. (As,
en un proceso ms o menos largo, ms o menos
corto, se produce, por reaccin, el apartamiento
de las masas populares de este conjunto de
9
valores morales, y hasta su enfrentamiento
militante a ellos).
Los integrantes de la sociedad capitalista,
a la que nos estamos refiriendo, que se mueven
por el egosmo, que son fundamentalmente
insolidarios, se une monolticamente, al menos,
en anchos sectores, cuando aparece el peligro
para el orden con el que se encuentran bsica-
mente satisfechos. Cuando surge alguna ame-
naza de destruccin de ese orden, entonces se
movilizan y, en forma extrema, son capaces de
todo los sacrificios para defender no slo el
orden sino tambin los valores religiosos y
patriticos, las formas de vida que se han
adecuado histricamente y que se identifican
socialmente con l.
Una vez superado el peligro, se vuelve a
la situacin anterior. Todo contina prctica-
mente igual. Es lgico. Para la burguesa, el
supremo valor social es la paz, no la Justicia. La
paz que les permite seguir gozando de una
situacin de privilegio, de unos valores, de unas
formas de vida, de unas posibilidades de educa-
cin, de unos amigos influyentes, de una repre-
sentacin, de una responsabilidad, de una con-
10
fianza, indiferentes, en la prctica, a los pro-
blemas de los dems, a las injusticias sociales.
LA LUCHA DE CLASES
Encuadrado en una empresa capitalista,
enfrentado de antemano a sus propietarios, a
los representantes del capital, sometido a la
presin de quienes intentan conseguir el mxi-
mo beneficio, incluso pisoteando, en muchas
ocasiones, los ms elementales derechos que la
Civilizacin ha reconocido al hombre, el traba-
jador no encuentra otro instrumento de defensa
que la unidad cerrada con cuantos comparten su
misma situacin. Ah nace la lucha de clases,
que termina uniendo la accin de todos los tra-
bajadores, en la calle, en todo el pas, y
enfrentando, por tanto, a las dos sociedades en
las que los miembros de una misma nacin estn
divididos.
No son los trabajadores los que
promueven la lucha de clases, sino los sostene-
dores y controladores del sistema capitalista.
Estos son los que la imponen, y los trabajadores
11
no tienen ms remedio que aceptarla o
conformarse con la repeticin de todas las
experiencias tristes que una larga historia
muestra a quien quiera poner sus ojos en ella.
Marginados por la sociedad burguesa-ca-
pitalista, los trabajadores han de hacer frente a
sus propios problemas. No es que ellos hayan
escogido esta situacin. Es la sociedad capita-
lista la que se la impone. En otro mundo, con
otras posibilidades, sus formas de vida, sus
creaciones culturales, su mundo de valores y
hasta de aspiraciones, muchas veces, difieren
bastante de las de los integrantes de la otra
sociedad. Ellos no reciben de la sociedad capi-
talista sino las migajas que se otorgan tambin a
los animales domsticos. Sus hijos seguirn
siendo, normalmente, trabajadores asalariados,
tradicionalmente tambin, de generacin en ge-
neracin. Ellos son los desposedos, aquellos a
quienes la sociedad burguesa les ha arrebatado
el beneficio de los bienes que Dios les concedi
para que ni ellos ni sus hijos pasaran hambre,
fro, soledad.
Se ha hablado mucho de la clase obrera.
Qu es la clase?. La mayora de los socilogos
12
coinciden en definirla como una situacin socio-
econmica compartida por una serie de seres
humanos que tienen conciencia precisamente,
de esta situacin. Es decir, que no basta con
que haya una serie de personas que comparten
la misma situacin, sino que es necesario que
tengan conciencia de ello, conciencia de que
pertenecen a la misma clase. De ah que la
aspiracin de los idelogos del Movimiento
Obrero sea, precisamente, la creacin de esa
conciencia. Unas veces se logra mediante el
adoctrinamiento convincente: otras mediante
ste y la lucha por objetivos claros, en rea-
lidades comprometedoras para todos.
En el momento en el que los trabajadores
comprenden por qu tienen que afrontar su
situacin de modernos esclavos y por qu los
capitalistas empresariales se comportan de una
determinada forma, imponindoles una lucha
defensiva sin cuartel; cuando conocen que su
problema es el de todos los trabajadores y que
su triste situacin se prolonga, trasciende, a
planos polticos, culturales, religiosos, patri-
ticos, al margen de la empresa; cuando adquie-
ren la conciencia de clase y maduran en ella,
entonces su lucha deja de ser un movimiento
13
elemental de defensa y se constituye en un
movimiento social de alcance revolucionario, de
clara y decidida intencin subversiva.
Cuando los trabajadores han amenazado
decisivamente, con su fuerza, el mundo socio-
econmico de la burguesa, sta, para salvar el
momento crtico, para atenuar circunstancial-
mente las presiones y poder organizar su
contraataque, para aplazar los peligros, no ha
dudado nunca en hacer concesiones. Antes,
comprueba tambin hasta dnde le es posible
replicar con la fuerza a la coaccin organizada
de los trabajadores.
LA EXPERIENCIA HISTRICA
Despus de la primera guerra mundial,
cuando la Revolucin sovitica conmovi mti-
camente a los obreros de todos los pases,
cuando todos crean que aquello era la solucin,
el alborear de un mundo nuevo de libertad y de
dignidad humanas, rompiendo con la esclavitud
del orden antiguo, la burguesa capitalista
consider seriamente la situacin. En Espaa,
como en muchos pases, por aquella poca se
cre el Ministerio de Trabajo, se reautorizaban
14
los sindicatos obreros y se decretaba la jornada
de ocho horas que, en prueba de engao, ha
desaparecido de hecho y hasta en la
jurisprudencia laboral.
Efectivamente, desde el preciso momento
en que la sociedad burguesa ve superado el
momento peligroso, automticamente pone en
marcha todos los resortes que tiene en su mano
para anular las conquistas sociales hechas a los
trabajadores en coyunturas crticas, bajo el
impacto del temor o para recabar su
colaboracin excepcional.
La burguesa defiende siempre lo que
tiene y no est dispuesta a realizar sacrificio
alguno para compartir sus bienes con los
desposedos. Slo bajo el impacto de la
coaccin, pacfica o violenta, los trabajadores
han logrado el reconocimiento de ciertos
derechos y determinadas conquistas. Este
esfuerzo, realizado por los militantes esforzados
del Movimiento Obrero, ha costado muertes,
crceles, sacrificios ingentes, una riada de
generosidad heroica.
15
Nunca le ha regalado nadie nada a los
trabajadores en este orden capitalista. Lo que
tuvieron y no tienen, lo que tienen y pueden
perder, lo que podrn recuperar o conquistar en
el futuro, slo a ellos se debe. La insolidaria
burguesa capitalista, que no conoce ms
reaccin colectiva que la que sirva a la defensa
de su situacin de privilegio, no conceder ms
que bajo la coaccin ah est la experiencia
histrica y tratar de evitar la concesin
tambin por la va coactiva.
Para los trabajadores no hay ms que dos
actitudes: o la pasiva o la lucha; o la que repre-
senta estar dispuestos a renunciar a sus
derechos como hombre o la que se le impone si
es que quiere mantener en la vida una dignidad,
un nivel mnimo, al menos, de satisfaccin de
necesidades. No hay ms que esas dos posibili-
dades, en un sistema socio-econmico capita-
lista..... .
LAS HEROICAS MINORIAS BURGUESAS
Sera injusto no sealar que tambin hay
excepciones en la actitud general de los
integrantes de la sociedad burguesa. Peri-
16
dicamente, hombres de clase media o de clase
alta (las llamadas aristocracias, del dinero o de
la tradicin histrica), definidos, polticamente,
tal vez como de derechas, tal vez como de
izquierdas comprendiendo la injusticia de la
sociedad a la que pertenecen o porque ven el
peligro que para ciertos valores, religiosos,
patriticos, culturales, puede representar la
lucha de clases, deciden que hay que realizar
modificaciones de estructuras, de criterios, de
mentalidad.
Sin embargo, la voz de estos hombres no
encuentra entre la burguesa ms eco que el de
minoras sin decisivo peso social. Entre la
indiferencia general o en lucha con mil dificul-
tades, descaradas o encubiertas, estos hombres
avanzan, decididos, haca la conquista demo-
crtica o violenta del poder poltico. Ante la in-
comprensin egosta de sus compaeros de
clase, recaban de las masas populares de
trabajadores un apoyo que refuerce su intento y
aumente sus posibilidades. Gracias a ello, y
tambin a determinadas habilidades tcticas, a
ciertos apoyos coyunturales, sobre todo cuando
existe un peligro subversivo, procedente de
fuera de la sociedad burguesa, en determinados
17
momentos histricos, estos movimientos han
logrado conquistar el control del poder poltico.
Sin embargo, las ms de las veces, mueren a
mitad de camino, ahogados por las reacciones
conservadoras de la sociedad en la que surgen.
Pero la llegada al Poder de estos
movimientos burgueses, con propsito renova-
dor tampoco ha significado nunca que pudieran
realizar su supuesto programa. Desde el primer
momento, o paulatinamente, sus mpetus son
frenados, sus reformas tienen que aplazarse...
bajo la coaccin suave o violenta de la sociedad
burguesa de la que proceden, con la que estn
parcialmente identificados y a la que pretenden,
no obstante, subvertir.
En siglo y medio de lucha del Movimiento
Obrero son muchas las experiencias de los
trabajadores en este sentido. Ellos saben bien
de la incapacidad de la burguesa para renovar
sus estructuras cerradas. A lo largo de ciento
cincuenta aos, han confiado muchas veces en
los hombres cultos, influyentes o simplemente
heroicos de la sociedad burguesa que les han
prometido, engaosa o sinceramente, mejorar
su situacin, sustituir las actuales estructuras
18
por otras abiertas, por igual, a todos los
habitantes de un pas.
Y digo engaosa o sinceramente porque
han sido muchos tambin los que, con fines
electorales, sobre todo, han intentado respaldar
sus minoras polticas burguesas, sus grupitos
(la burguesa no organiza nunca partidos de
masas, no dispone normalmente de masas de
militantes de su misma clase), con el apoyo
popular de los trabajadores.
Unos y otros, para organizar esta
colaboracin entre hombres procedentes de
clases enfrentadas, han procurado montar
apndices sindicales o sociales de cualquier
tipo.
LAS CONSTANTES DEL PENSAMIENTO
OBRERO
Este siglo y medio de luchas ha sido para
los trabajadores ciento cincuenta aos de
experiencias, de grandes y fructferas expe-
riencias, que han ido madurando unas ideas,
consecuencia de aqullas, y que integran el
19
esquema ideolgico y tctico de los tra-
bajadores.
Deca Griffuelhes, secretario general de
la CGT francesa unida, en momentos de
esplendor del Movimiento Obrero Europeo, a
caballo del siglo, cuando le sealaban que
estaba influido por un intelectual, por Georges
Sorel, lo cierto es que todo ocurra al revs:
que era Sorel quien estaba recogiendo o
intentando recoger y ordenar, dndoles un
planteamiento cientfico, las tesis elaboradas
precisamente por la experiencia de largos aos
de lucha del Movimiento Obrero.
Cules son estas constantes del
pensamiento de los trabajadores?.
En primer lugar, aquella adquisicin
inicial: la unidad como clave fundamental de su
fuerza, de su capacidad de resistencia, de lucha,
de conquista. Cuando los trabajadores estn
unidos han podido combatir en las fbricas, en
los campos, en las minas; y cuando han estado
divididos, por influencias polticas burguesas,
por maniobras polticas de divisin o por
pequeas rivalidades aldeanas han sido incapa-
20
ces para hacer frente a las exigencias de la
lucha de clases que la burguesa capitalista les
impone.
Otra de las constantes del Movimiento
Obrero, como consecuencia de sus desilusiones,
de la sistemtica comprobacin de la incapaci-
dad de los grupos burgueses para renovar las
estructuras sociales y de las muchas veces que
son utilizados como cipayos al servicio de
objetivos ajenos al inters de los trabajadores,
ha sido su independencia ante el Estado
burgus, ante los partidos polticos burgueses,
ante las instituciones de la burguesa capitalista.
Una cosa es la sociedad burguesa y otra la
sociedad obrera; una cosa es la poltica y los
grupos polticos de la burguesa y otra, bien
distinta, la poltica y los grupos ideolgicos que
ofrecen soluciones al Movimiento Obrero; unos
son los objetivos por los que lucha la burguesa
y otros, bien contrarios, los que interesa
conquistar a los trabajadores. Quiz, en algunos
momentos, puedan darse coincidencias entre las
luchas de ciertos sectores de la burguesa y los
trabajadores. Aun en esas ocasiones, los
trabajadores deben mantener su independencia,
aprovechndose de esa debilidad de la
21
burguesa para la obtencin de sus propias
victorias. Cualquier compromiso puede ser el
principio de una nueva maniobra turbia, de un
nuevo enredo.
En el seno del Movimiento Obrero, como
reaccin contra la poltica burguesa, han
surgido corrientes apoliticistas. Los trabaja-
dores dicen no tienen por qu comprome-
terse en la lucha poltica, y no deben plantearse
ms que reivindicaciones inmediatas: mejora de
las condiciones de trabajo, reduccin de la
jornada laboral, aumentos de salarios, etc..
Como reaccin elemental, de gato escaldado, es
lgica, pero nadie puede sostenerla permanen-
temente. Los trabajadores necesitan ideas,
planteamientos amplios, que les den conciencia
de su situacin, de las causas de ella, de las
posibilidades de lucha merced al conocimiento
del enemigo-, y de las soluciones que los
trabajadores deben aspirar a conseguir por ella.
Lo importante es que estos grupos ideolgicos,
estas corrientes polticas, sean autnticamente
obreras y respondan a esa exigencia de
independencia plena de la poltica y de las
estructuras burguesas... .
22
Los grupos polticos obreros pueden ser
diversos, con sus propias estructuras ideol-
gicas y sus particulares organizaciones, pero
para ser autnticamente obreros es necesario
que mantengan una independencia completa de
los afanes y planteamientos de la burguesa y
de las estructuras que ellas monopolizan, y que
sirvan, sincera, lealmente, por encima de todo,
la unidad de los trabajadores en los Sindicatos.
Cualquiera de los partidos polticos que se
llaman obreros o que son considerados como
tales, si no sirven con hechos a esas con-
diciones, no son, realmente, autnticos partidos
obreros, sino caballos de Troya y marionetas
engaosas, al servicio prctico de los intereses
y aspiraciones de la burguesa.
LO QUE NADIE PUEDE NEGAR
El partido de Hitler se llamaba Partido
Obrero Nacional-Socialista; los socialismos
interclasistas se han llamado frecuentemente
partidos obreros. Para qu repetir lo que ya
hemos dicho!. Queda, sin embargo, otra
corriente que se llama obrera y que es el
comunismo. El comunismo, que interviene en la
poltica burguesa de casi todos los pases en
23
que existe, o que ha intentado participar en ella;
el comunismo, que ha creado en los pases en
que ha triunfado, principalmente en Rusia, una
nueva burguesa dominante, que ha sustituido a
la antigua; que monopoliza las ventajas de la
sociedad, que controla el poder poltico, que no
ha modificado ni intenta modificar el rgimen de
salariado imperante en el capitalismo liberal y
que ya vimos que poda considerarse como la
moderna expresin de la esclavitud. Los
comunistas de todo el mundo sirven, a fin de
cuentas los intereses de la nueva clase, de la
nueva burguesa creada en Rusia a los pechos
del Estado, despus de la Revolucin de octubre
y que sigue inconmovible, sin evolucin
fundamental alguna, pasados ya nada menos que
50 aos.
Salvo por razones tcticas, algunos de
estos grupos, ninguna de estas corrientes
ideolgicas y polticas seudo-obreras, es
partidaria sincera de la unidad sindical. Cada una
de ellas aspira a la divisin, a disponer de unos
apndices masivos, leales a su postura partidista
burguesa. Por esto, la lgica conclusin a que
llegan, en la prctica, a final de cuentas, es que
no creen en el Movimiento Obrero, en su propia
24
realidad, en la existencia de dos sociedades
enfrentadas, en la lucha de clases, en la
necesidad de que los trabajadores, por si
mismos, independientes de la poltica burguesa,
conquisten la emancipacin y construyan un
Orden distinto.
Porque, si puede aceptarse la existencia
de partidos polticos obreros, de corrientes
ideolgicas diferentes, que ofrezcan soluciones
a los problemas que plantee la disolucin del
orden actual y la construccin de la nueva
sociedad de futuro; si puede concebirse que los
militantes obreros se adscriban a sectores
polticos distintos, lo que nadie puede negar es
la necesidad de que los trabajadores estn
unidos en una sola organizacin de lucha del
Movimiento Obrero, en una sola organizacin
sindical, en una central obrera, en la que pueda
plantearse, en cada caso, para la libre decisin
de las asambleas libres y democrticas, las
soluciones, las interpretaciones de la realidad,
las estructuras, los objetivos por los que en
cada momento deba lucharse, con inde-
pendencia y no por el inters de los partidos
polticos. Y esta unidad ha de ser, como deca
anteriormente, por encima de todo, defendida
25
por todos los autnticos militantes del
Movimiento Obrero.
Llegar un da en el que, con la
maduracin del Movimiento Obrero, frente a las
posiciones revolucionarias definitivas, las
organizaciones sindicales de masas tendrn que
definirse a favor de cualquiera de las tesis sus-
tentadas por los diversos partidos polticos
obreros, bien para identificarse con la lucha de
uno de ellos, aceptando su vanguardia y no su
mando, bien para hacer suya esa tarea,
unificando los esfuerzos y haciendo intil la
existencia del partido.
EL ORDEN CAPITALISTA
Los militantes obreros comprenden que
hay que destruir el sistema capitalista. Es este
sistema el que provoca la lucha de clases,
establece la moderna esclavitud del salariado,
mantiene un sistema de enfrentamientos
sociales y de privilegios.
Los militantes obreros saben que nunca
encontrarn su liberacin dentro del sistema
26
socio-econmico capitalista, porque en l todo
est montado para su esclavizacin.
Por ello, su objetivo final, su meta ltima,
tiene que ser la destruccin de este orden,
basado en los intereses de la produccin y en
los beneficios del capital, y en el que el
trabajador no es ms que instrumento
animado para la produccin econmica. Y, por
otra parte, que ha demostrado no ser capaz de
elevar el nivel medio de vida de la poblacin
mundial, hundindola en la miseria progresiva y
en el atraso moral.
En la historia del Movimiento Obrero,
como un intento prometedor de solucin,
aparece el comunismo marxista. Considerando
que en el sistema capitalista liberal el personaje
negro, el explotador definido es el patrono, el
representante de la propiedad capitalista, el
empresario, dice: eliminmosle y vamos a
sustituirle por el ente que representa los
intereses colectivos de un pueblo: el Estado-
As, frente a los grupos que dominan las
economas capitalistas liberales, nace el
tambin monoltico gran patrono capitalista: el
Estado. Pero la situacin del trabajador como
27
ya hemos dicho -, que es la que nos importa,
como cristianos y como hombres, no cambia. El
obrero, en el capitalismo de Estado, en el
capitalismo marxista, es tan asalariado como lo
era en el capitalismo liberal.
Ante el fracaso de la experiencia
sovitica, que, cientficamente, agot ya todos
los plazos y posibilidades para lograr la
liberacin del hombre desposedo, los
socialistas democrticos aceptan una postura
intermedia: Claro que es una barbaridad-
dicen- eso de hacer que el Estado sea el nico
patrono. Hay que mantener un mercado,
defender el juego libre de las fuerzas
econmicas. Lo nico que hay que hacer es
rectificar el sistema capitalista, arrebatando a
los grupos privados el control de las
producciones bsicas del proceso econmico y
de los servicios pblicos de carcter
monopolstico.
Pero la situacin del trabajador tampoco
cambia: sigue siendo un asalariado, un des-
posedo, que no pinta nada en el juego de la
economa y al que slo se le otorgan
determinadas libertades que no siempre puede
28
ejercer, Norman Thomas, presidente del Partido
Socialista norteamericano, deca hace dos aos,
aproximadamente, en la revista Panorama, de
Mxico, que incluso en el caso de llegar a
establecerse un sistema socialista democrtico
tendran que respetar el derecho de huelga de
los trabajadores. Por qu? Bien sencillo:
porque subsistirn los enfrentamientos capita-
listas de clase, porque los trabajadores seguirn
siendo tan asalariados como antes, porque su
situacin no habr cambiado. Ah estn los
trabajadores de la Renault francesa, empresa
nacionalizada, desencadenando movimientos
huelgusticos para conseguir unas mejoras, que
les niegan los cuerpos de direccin, igual que
se hace en cualquier otra empresa capitalista
privada.
LA NICA SOLUCIN
Y es que, tanto el socialismo democrtico,
como el capitalismo neo-liberal, como los
fascismos, como el comunismo marxista, son
partidarios todos ellos del mantenimiento del
orden socio-econmico burgus-capitalista, del
capitalismo, sea de un color o de otro, sin
modificarlo fundamentalmente. Se trata de
29
simples movimientos reaccionarios ante las
exigencias peridicas, histricas de la realidad
social.
Pero no hay otra salida que destruir el
sistema cambindolo de arriba abajo. Y los que
aspiren a realizar esto, de verdad, sincera-
mente, tienen que estar condicionados por las
constantes histricas del pensamiento obrero.
Slo as pueden ser considerados autnticos
revolucionarios, sea cual sea la corriente
ideolgica obrera a la que se adscriban. Los
dems, no pasarn nunca del callejn cerrado de
lo reaccionario-capitalista.
LOS OBJETIVOS DE LA LUCHA OBRERA
El Movimiento Obrero se limita
inicialmente (o despus de cualquiera de sus
grandes fracasos, por error de planteamiento) a
una defensa de los trabajadores, defensa
elemental, mnima, y, poco a poco, a un intento
de conquistar mejoras consecutivas, mediante la
coaccin de la unidad sindical, de la huelga, de
la solidaridad econmica. Sin embargo, mirando
hacia atrs, o estudiando sus propias
experiencias personales, los trabajadores, en
30
determinados momentos, que se repiten
peridicamente, comprueban que cada pequeo
avance les exige gigantescos sacrificios y que,
en muchas ocasiones, las conquistas se esfuman
rpidamente, en virtud de los manejos de los
dominadores del sistema capitalista y de los
gobiernos a ellos vinculados.
As, llegan a la conclusin de que hay que
centrar todos los ataques, toda la fuerza de que
disponen las masas, para cambiar el sistema
capitalista, inhumano. A partir de este momento,
al llegar a ese estadio de maduracin, cuando
los trabajadores no se limitan a la defensa y
reivindicaciones elementales, inmediatas, cuan-
do se dan cuenta de que la clave de su solucin
est en un planteamiento mucho ms amplio, es
cuando se inicia, realmente, la lucha del
Movimiento Obrero, la tarea revolucionaria.
El trabajador comprende que su problema
est en su condicin de asalariado de una
empresa, en la que todo se decide a sus
espaldas y en la que l no participa de los
beneficios de su trabajo. Para engaarles, la
burguesa inventa los jurados de empresa, la
cogestin, el fondo de inversin, la partici-
31
pacin en los beneficios, el accionariado
obrero. Todo ello sirve a esos fines durante
algn tiempo y, a veces, se prolonga la eficacia
engaosa durante generaciones. Pero ah, en la
comprensin de la situacin y en el descubri-
miento de la trampa, est el principio de su libe-
racin.
Es impresionante comprobar como, a lo
largo de siglo y medio, se va repitiendo la
aspiracin de los trabajadores: la empresa para
el que la trabaja; la tierra para el que la trabaja.
Los trabajadores comprenden que slo cuando
no haya empresarios y asalariados, cuando
todos constituyan una comunidad de trabajo y de
propiedad, en la empresa, se habr superado el
engao, la lucha, el enfrentamiento, y habr
justicia.
Pero tambin terminan por comprender,
los trabajadores, en la historia del Movimiento
Obrero, que la coexistencia de empresas capi-
talistas y de empresas comunitarias slo puede
darse excepcionalmente y en circunstancias
muy especiales. Las empresas capitalistas,
respaldadas por los controladores del sistema
econmico, siempre terminan eliminando, salvo
32
excepciones, a las empresas que no responden
al planteamiento clsico que ellas aceptan.
Representa un precedente que no debe
prosperar. Sobre esas derrotas, han montado la
tesis de que slo la empresa capitalista es
viable como frmula de sociedad y como
organizacin de trabajo, que tantos sostienen
alegremente por ah.
En efecto, la sociedad capitalista, en la
que las empresas de produccin econmica
juegan un papel importante, tiene, adems, unas
superestructuras financieras y comerciales de
cuya supervivencia dependera, casi totalmente,
en la prctica, la transformacin del rgimen de
empresa. La Banca y las redes comerciales de
gran alcance, tanto en el mercado interior como
en el internacional, seguiran controlando la
produccin, sometindola a sus exigencias,
facilitando a un centenar de personas como
ahora en Espaa ingentes beneficios
capitalistas. Es decir, que seguira ocurriendo
que todo un pueblo estaba trabajando, en reali-
dad, para engordar a un cortsimo nmero de
individuos.
33
PROPIEDAD COMPARTIDA
Por tanto, el tercer escaln de la lucha
habra de ser la subversin del orden econmi-
co. Y ah ya estamos ante una gran empresa
revolucionaria, en la que las organizaciones
obreras tendrn que ganar la vanguardia de los
trabajadores para construir, disciplinada y
cientficamente, las bases, las estructuras de
una sociedad nueva.
De otra forma, por otros caminos, los
trabajadores se pasarn toda la vida peleando,
arriesgndose, sacrificando, muriendo incluso,
sin ver nunca el horizonte claro de su
liberacin. Todos sus esfuerzos sern como el
del que cae en una tierra movediza: cada movi-
miento slo sirve para irle hundiendo, pro-
gresivamente, un poco ms.
Slo merece la pena luchar cuando se
tienen a la vista objetivos revolucionarios espe-
ranzadores, definitivos. Y, sobre esa base, todas
las reivindicaciones inmediatas deber ser
vlidas y exageradas. Hablar, entonces, de
"justas frente a la burguesa empresarial
capitalista sera absurdo. Todas las reivin-
34
dicaciones y exigencias de los trabajadores
tendrn que ser siempre exageradas, no slo
porque en la negociacin final siempre se
sacar ms de lo urgentemente necesario, sino
porque esa coaccin agobiante servir para
debilitar las posiciones empresariales capita-
listas y obligar a la clase burguesa empresarial
a plantearse la conveniencia, la necesidad, de
una posible reforma radical de estructuras
sobre la base de la propiedad compartida.
LA CAPACIDAD REVOLUCIONARIA
Hemos sealado antes la incapacidad,
histricamente probada, de la sociedad
burguesa para renovarse, y hemos asignado
automticamente a los trabajadores la respon-
sabilidad de afrontar su propia emancipacin,
mediante el aprovechamiento de todas las
posibilidades subversivas que se deducen de la
lucha de clases.
Si los trabajadores no se liberan, nadie va
a regalrselo jams. Ah est la clave del
problema, y no hay otra solucin.
35
Los trabajadores tienen la capacidad
revolucionaria, en contraposicin con la bur-
guesa, precisamente porque han sido despla-
zados de la sociedad que monopoliza el control
y distribucin de los bienes materiales y
espirituales, porque no tienen lo que los dems.
Por tanto, es posible que sus multitudes lleguen
a moverse para conquistar lo que no tienen y
que moralmente les corresponde.
Hay quienes han querido, cantar las
glorias y virtudes de la clase obrera. No es
posible engaarse. Los trabajadores no son, en
tanto que individuos, ni mejores ni peores que
los miembros de la sociedad burguesa-
capitalista, por el simple hecho de ser traba-
jadores. Entre los trabajadores, como entre los
integrantes de la burguesa, los hay personal-
mente buenos y malos, y es ilusorio generalizar
en cualquier sentido.
Es probable, incluso, que en la sociedad
burguesa haya un porcentaje de hombres indi-
vidualmente virtuosos, muy superior al que
exista en la clase obrera. Ellos han tenido ms
oportunidades de perfeccionamiento cultural,
sobre ellos se han centrado apostolados
36
morales ms extensos y cuidados que sobre los
trabajadores.
Es ms, el hecho de que la sociedad
burguesa se monte sobre un orden radicalmente
inmoral o injusto, no quiere decir que todos los
que de ella se benefician lo sean individual-
mente tambin. Ellos son, en cierto modo,
condicionados por una situacin con la que se
encuentran, en la que creen y que incluso se
sienten incapaces de cambiar o no creen que
sea posible hacerlo.
En la lucha de clases, como ya hemos
dicho, muchas veces, determinados miembros
de la sociedad burguesa capitalista, ven con
ciertas simpatas las reivindicaciones y
aspiraciones de los trabajadores aunque palin-
dolas con disquisiciones sostenedoras final-
mente del orden.
Ahora bien, esta claro que no hay
posibilidad de armonizacin entre los intereses
y aspiraciones de las dos clases. No hay otra
salida que la quiebra del orden capitalista, bajo
la presin revolucionaria de los trabajadores.
37
En esta batalla, los burgueses que no han
hecho mal a nadie, y que en muchos casos hasta
ven con simpatas, como decamos, las luchas
de los trabajadores, por compromisos de clase
se ven enfrentados a la clase obrera en las
coyunturas decisivas.
Algunos partidos polticos obreros en-
contraron en el odio de clase, hacia los que
detentaban insolidariamente unas posiciones de
privilegio, un motor seudo-revolucionario deci-
sivo. Como consecuencia de ello, han cons-
truido casi un dogma: la conquista del Poder,
por los trabajadores, para el establecimiento de
la dictadura del proletariado.
Ahora bien, el orden injusto hay que
destruirlo, pero no para restablecer una nueva
situacin de injusticia. No se trata, ni puede
tratarse de darle la vuelta a la tortilla. Eso
carecera de fuerza moral. Lo que hay que
hacer es proponerse una empresa cuya meta
sea la construccin de una nueva sociedad, en
la que estn unidos todos los miembros de una
Nacin, todos los integrantes de la sociedad
supernacional europea, de la sociedad mundial.
Una nueva sociedad en la que todos, por igual,
38
puedan gozar de los beneficios y de las
responsabilidades de la libertad y de la justicia.
Si la clase obrera lucha por estos
objetivos, no se producira un debilitamiento de
posiciones en anchos sectores de la burguesa?.
Estoy seguro de que muchos de los que, por
compromisos de clase, por la defensa de
valores, hasta ahora particularmente ligados a
la supervivencia de la sociedad burguesa, se
sentirn obligados, en las coyunturas decisivas,
a pelear contra los trabajadores para la defensa
del orden, aunque acabasen comprendiendo
que tambin para ellos la victoria de los
trabajadores sera una liberacin.
Hasta ahora, siempre han sido los
burgueses los que han solicitado el apoyo de las
masas obreras y han buscado el comprometer-
las en sus luchas partidistas, de derechas o de
izquierdas. Tambin algunos partidos polticos
nominalmente obreros, pero prcticamente
interclasistas, han comprometido a los trabaja-
dores en la poltica burguesa. Es que no hay
ms posibilidad poltica que la de la burguesa?.
39
La intervencin de los trabajadores en la
poltica burguesa de partidos representa hist-
ricamente su inhabilitacin para una poltica
revolucionaria. Sus dirigentes se aficionaran al
goce particular de los beneficios de la sociedad
dominante y, an sin quererlo, terminaran trai-
cionando a quienes pusieron en ellos la
confianza. Para que no fuese as hara falta ser
un titn y son muy pocos los hombres realmente
extraordinarios. Lo frecuente ser caer f-
cilmente en la tentacin.
Hay que radicalizar las posiciones de
clase, hay que precisar al mximo las fronteras
entre las dos sociedades en pugna: la que aspira
a mantener la injusticia y la que sufre y debe
proponerse el suprimirla para todos. Una es la
poltica burguesa y otra, enemiga lgica de ella,
irreconciliable, la poltica obrera.
Para muchos trabajadores, para la
mayora, no hay dudas sobre la clase a que
pertenecen. Pero hay otros que, situados en la
frontera de clase con la sociedad burguesa, han
de escoger: o con los dems asalariados o con
quienes les explotan. As la frontera de clase ha
de pasar a fin de cuentas, por el corazn de
40
estos hombres. Y no slo por el de ellos. Hay
tambin los intelectuales, los miembros de
profesiones liberales, etc.. que, sin participar,
en muchos casos, de la lucha de clases en el
seno de la empresa, si pueden tomar bando,
comprometerse con uno de los frentes de
lucha... .
Pero dejando bien claro que no se tratar
de darles a estos hombres una oportunidad de
repetir la poltica interclasista, sino de que se
comprometan en la lucha obrera, en el frente de
los trabajadores, o de que monten sus propias
organizaciones para atacar, desde dentro, el
frente de la sociedad burguesa, facilitando,
acelerando, la victoria revolucionaria obrera.
Qu han hecho, sin embargo, hasta hoy,
casi siempre, esos sectores de la sociedad
burguesa?. Todo lo contrario. Pero quiz pueda
llegar el momento de que comprendan la verdad
que se deduce de una experiencia histrica, y
no repitan las torpezas y equivocaciones del
pasado.
41
EL NUEVO ORDEN ECONMICO.
PROPIEDAD.- Frente al concepto egosta,
exclusivista, de la propiedad capitalista liberal
se levant el tambin exclusivista, deshuma-
nizado, del capitalismo marxista. Si uno es
administrado por unos pocos, que se benefician
de l, directamente, el otro tambin lo es por la
nueva clase, controladora igualmente de la
situacin, beneficiaria directa y primordial de l.
Pero nadie puede creer que la Tierra se
hizo para que fuera la propiedad particular de
unos pocos, para que slo unos pocos la
poseyesen y se beneficiasen de ella, negndole
el mismo derecho a los dems.
La tradicin cristiana que, a pesar de
todo, ha dejado una honda huella en la sociedad
occidental, queda recogida en las palabras del
jesuita Padre Dez Alegra, cuando era profesor
de Moral en la Universidad Pontificia de Roma:
Entre los derechos fundamentales de la
persona humana est el derecho que compete a
todo hombre de tener una participacin personal
en el dominio de los bienes materiales y
econmicos, destinados, originaria y conjunta-
42
mente, al servicio de todos los hombres, en
tanto que personas, constituirlas y univer-
salmente unidas por los lazos de una solidaridad
interpersonal.
No les faltaba razn a los tericos del
Movimiento Obrero cuando han sealado
repetidamente que la propiedad capitalista es un
robo.
La tradicin cristiana acierta tambin al
concebir la propiedad privada con una finalidad
ordenadora y para evitar la anarqua en el uso
de los bienes, pero nunca como monopolio
egosta de unos pocos.
La actual concepcin capitalista de la
propiedad privada no tiene ms respaldo que el
derecho positivo, un derecho establecido por
los hombres y que los hombres pueden,
igualmente, cambiar.
Frente a la propiedad privada se suele
levantar otra solucin: la propiedad pblica:
frente a la propiedad de cada uno se levanta la
propiedad de todos y de ninguno en particular.
43
Pero no puede olvidarse la experiencia
histrica del hombre. Lo que hace falta no es
diluir la responsabilidad de las cosas, buro-
crticamente, entre todos y slo exigible
mediante la coaccin. Es necesario asentar al
hombre sobre la Tierra, comprometerlo,
individual y colectivamente, con las unidades de
produccin, sobre todo, ya que es lo que, en
primer trmino, puede interesarle socialmente.
Para ello, no hay ms solucin que la de hacer a
todos propietarios: de sus hogares, de sus
viviendas, de sus instrumentos de produccin,
de toda la organizacin econmica en general. Y
slo se sentir el hombre obligado a poner su
corazn, a responsabilizarse plenamente, si se
siente, de verdad, propietario.
Yo creo que no hay ms una solucin: la
de que la propiedad y vamos a centrarnos en
la propiedad empresarial econmica -, sea de
todos y de cada uno en particular, simult-
neamente, y no de todos y de ninguno en
particular, como sostienen otros, partidarios de
frmulas simples de colectivizacin o de
estatificacin.
44
Ahora bien, lo que s es cierto es que la
actual concepcin de la propiedad es radical-
mente inmoral e injusta, y que una primera
medida de todo orden revolucionario ha de ser
su transformacin, poniendo fin a una etapa de
siglo y medio de explotacin y lucha de clases.
EMPRESA.- En efecto, llevado el concepto
revolucionario de propiedad al seno de la
empresa, sta sera una comunidad de trabajo y
de propiedad, unificando en las mismas
personas la doble funcin que ahora existe,
dividida entre los integrantes de la comunidad
del trabajo y los tericos capitalistas, propie-
tarios de la empresa.
Es decir, que nosotros deseamos que, de
esta forma, la Empresa sea para los que la
trabajan, haciendo realidad la aspiracin mxima
de los trabajadores de todos los tiempos. No se
tratara de un control obrero ni de cualquiera
otra de las frmulas con las que el capitalismo
de Estado trata de engaar a los trabajadores,
al igual que los capitalistas privados intentan
hacerlo mediante la cogestin, el accionariado
obrero, etc... Sera, simplemente, la entrega de
las empresas, de los instrumentos de
45
produccin econmica, a la propiedad
empresarial de todos los trabajadores que las
integran.
Esta medida revolucionaria podra
realizarse incluso mediante el acuerdo pacfico
entre los propietarios capitalistas y la comuni-
dad de trabajo (desde el director al ltimo
pen), sin violencias.
Los trabajadores de cada empresa, es
decir, cuantos integran la organizacin del
trabajo, cumpliendo una funcin necesaria, pa-
saran a ser propietarios y miembros de esa
organizacin laboral. Como propietarios se les
atribuiran los derechos correspondientes, y que
podran ser similares a los que actualmente se
reconocen a los capitalistas de una sociedad
empresarial; como trabajadores, los derechos
que se deducen, en general y en particular, de
su condicin de trabajador y de la funcin
concreta que han de cumplir en la comunidad
laboral.
CAPITAL.- La base del sistema capitalista es la
primaca que se da a los beneficios, a los
intereses del capital, subordinando a ellos los
46
de los hombres que integran la comunidad del
trabajo. El capital se transforma as en un
instrumento de explotacin, controlado por
pequeos grupos.
Al servicio de la liberacin de los
trabajadores y como base del nuevo orden
socio-econmico, el capital ya no deber
constituirse en el instrumento explotador en
beneficio de unos pocos. Tan slo podr ser lo
que siempre debi ser: un instrumento al
servicio de las necesidades de la economa de
todos.
Al identificar la propiedad empresarial con
la comunidad laboral se le da al capitalismo, de
cualquier tipo, un golpe mortal. El capital ya no
ser el propietario de los medios de produccin,
y las organizaciones bancarias slo tendrn
derecho al cobro de una renta por el dinero
prestado, que nunca podr darles acceso a la
propiedad empresarial.
Los servicios de crdito, bajo el control o
supervisin superior y general del Estado,
debern organizarse en forma adecuada a las
exigencias de la organizacin econmica
47
comunitaria, no pudiendo, por tanto, en ningn
caso, constituirse como organizaciones al
servicio de nuevos o viejos intereses capi-
talistas de grupo.
ORGANIZACIN DE LA ECONOMA.- La
mxima aspiracin de los economistas liberales
es suprimir toda intervencin del Estado en el
mundo de las actividades econmicas privadas.
Pues bien, creemos que, sobre la base del
nuevo concepto de propiedad empresarial, sern
todos los que participen en el proceso de
produccin los que, en cada momento, debern
responsabilizarse en este mundo de actividades,
en la forma libre y democrtica que todo orden
de justicia representa.
El Estado deber vigilar el cumplimiento
de las leyes por las que se regule la vida
econmica y descargar en las organizaciones
que representen a la totalidad de los miembros
y empresas que en ella participan, la
administracin de esos principios constituciona-
les, al servicio de los intereses generales.
Todas las experiencias que el mundo
moderno ofrece, tanto en el campo capitalista
48
de Estado como en el del capitalismo privado,
son dignas de consideracin. Desde los trusts
verticales del capitalismo alemn de anteguerra,
hasta los actuales Sindicatos verticales de la
organizacin econmica checa; desde la pla-
nificacin estatal centralizada sovitica, hasta la
planificacin de grupos tan poderosos como el
de la General Motors norteamericana; desde la
organizacin concertada de los productores y
vendedores de pollos en los Estados Unidos,
hasta las frmulas planificadoras de la auto-
gestin yugoslava.
El mundo econmico moderno est dando
la razn a quienes sostienen que la produccin
industrial y minera, la produccin agrcola, y
tambin el consumo, hay que organizarlos, para
poder hacer frente a las exigencias de la
elevacin del nivel de vida y al crecimiento
vertiginoso de la poblacin mundial. Los viejos
criterios de la economa de mercado, la antigua
aspiracin utpica de un mercado regulado
exclusivamente por las leyes de la oferta y la
demanda, no se han realizado jams. Tan slo
puede sealarse su validez para determinados
sectores, en ciertos escalones concretos.
49
Los capitalistas privados planifican y
verticalizan, incluso aceptando una cierta
competencia entre sus propias y particulares
empresas, considerndolo como la frmula
ptima para garantizarles los mximos benefi-
cios posibles. Pues bien, igualmente habra que
organizar verticalmente a la produccin indus-
trial y minera, y a la produccin agrcola y
ganadera, para que el beneficio fuera tambin
mayor para todos los nuevos propietarios de las
empresas y controladores de la organizacin
econmica, los trabajadores.
Sobre estas bases habr que decidir las
estructuras de un nuevo orden econmico que,
al margen del Estado, en el campo de los
intereses privados, planifique la produccin, el
desarrollo econmico, y cree todas las institu-
ciones encargadas de su regulacin.
El Estado deber intervenir en el mundo
de la Economa cuando en ella surja algn
fenmeno que afecte a los intereses colectivos
de la comunidad nacional. En efecto, no todos
los consumidores, por ejemplo, son produc-
tores. Y puede darse la necesidad de que el
Poder poltico, el poder sobre todo poder,
50
acte, intervenga, al servicio de los intereses
generales ms amplios. Ahora bien, esta debe
ser la excepcin y no la regla general. Con ello,
con esa independencia, se acrecentar la
autoridad, el prestigio, del Poder poltico... .
En el orden capitalista burgus, el Estado
viene sometido a los intereses y coacciones de
los controladores de la sociedad dominante. En
el nuevo orden revolucionario, el Estado deber
ser independiente, reflejando y representando
las exigencias generales y superiores de la
colectividad nacional.
Creo que la experiencia econmica exigi-
ra la existencia de diversas clases de empresas
desde la pblica o semipblica, a la individual,
pasando por la sindical, la comunitaria, la
familiar. Pero tambin pienso que la produccin
industrial y minera debera organizarse en
forma autnoma y, paralelamente, debiera
construirse la organizacin de la agricultura.
Tambin habra que prever una progresiva
organizacin de los consumidores.
51
EL NUEVO ORDEN POLTICO
No es la dictadura sino la libertad la
aspiracin revolucionaria de los trabajadores
sojuzgados. De nada servira la lucha y el
sacrificio, si el resultado de tanto esfuerzo no
fuese la liberacin para todos.
Si la democracia, en la administracin del
nuevo orden econmico, ser un factor
fundamental para garantizar la justicia, tambin
en el orden poltico ha de ser la libertad la clave
de la satisfaccin de todas las aspiraciones
colectivas.
Aspiramos a que el hombre, liberado por
igual de la esclavitud econmica capitalista,
responsabilizado en el mundo de los intereses
generales y particulares de la produccin,
pueda asumir en el campo poltico el compro-
miso de construir una democracia, basada en el
mutuo respeto, en la convivencia, y en la
exigencia de un perfeccionamiento constante de
los preceptos constitucionales de la comunidad.
El hombre nace en el seno de una familia.
Desde ella, donde normalmente recibe la
52
educacin fundamental, accede al mundo de la
actividad econmica a travs de la empresa y al
campo de la poltica desde el nivel de la proble-
mtica municipal.
Hay quienes opinan que el rgimen de
partidos polticos es nefasto. Por ello, aspiran a
buscarle sustitutos o el establecimiento de un
solo partido que imponga su dictadura sobre los
dems. Yo creo que los partidos polticos son
frmulas sociales de manifestacin, de actua-
cin, y que, por tanto, deben preverse su
existencia y su funcionamiento regular. Una vez
instaurado el nuevo orden econmico, podran
funcionar cuantos partidos polticos lo acepten
bsicamente, y seran marginados todos
aquellos que pretendieran el restablecimiento
de cualquier frmula capitalista de explotacin
humana.
El Estado que surja del proceso poltico
institucional revolucionario no sera ya, como
hemos dicho, el Estado de una clase ni de unos
grupos capitalistas dominadores, sino el Estado
democrtico de todos, capaz de representar a
todo un pueblo y de realizar la poltica que
53
responda a las exigencias histricas de la
comunidad nacional.
El nuevo orden poltico revolucionario no
podra respaldar un nacionalismo aldeano,
basado en romanticismos elementales o en
tergiversaciones burguesas de la Historia.
Partiendo de la tradicin obrera de que los
trabajadores no tienen fronteras, marginados en
todos los pases por la sociedad burguesa
capitalista, compartiendo en todos los lugares la
lucha de clases, deber levantar la gran bandera
de la liberacin unitaria mundial de todos los
hombres.
Si los pueblos de Espaa, tan hondamente
diferenciados histricamente, muchas veces,
podran encontrar en la tarea revolucionaria de
levantar la sociedad nueva, la nueva empresa
comn que les reuniera patriticamente,
tambin la bandera revolucionaria que los
espaoles alcanzasen para todos los trabaja-
dores del mundo podra ser la tarea unitaria
para todos los hombres sin patria, para todos
los trabajadores de la Tierra. Hay horizonte
ms sugestivo para quienes sienten la causa de
la justicia y de la libertad?
54
II
EL MOVIMIENTO OBRERO EN LA
POSGUERRA ESPAOLA
Algunos compaeros me piden que les
d una sntesis del Movimiento Obrero espaol
de posguerra. No es tarea fcil y cualquiera
puede comprenderlo. Por ello, me voy a limitar
a un simple intento de superar las dificultades.
Si todos los que sabis ms y mejor hacis
aportaciones crticas, si facilitis precisiones y
datos, si aads lo que falta, sealis lo que
sobra o lo que hay que rectificar, mucho mejor.
Al final, podremos rehacer este trabajo con
mayor perfeccin. Espero, por tanto, vuestras
aportaciones. Gracias.-C.
Al trmino de la guerra civil espaola, los
vencidos fueron, en primer termino, los
militantes de las organizaciones obreras, los
trabajadores espaoles que, encuadrados en la
C.N.T. y en la U.G.T., haban sido capaces de
hacer frente a las responsabilidades y exi-
gencias de una contienda militar. Para ellos, sin
55
embargo, la guerra no termin el 1 de abril de
1939. Continu con el encarcelamiento de miles
de hombres y de mujeres, con las condenas a
muerte o largas penas de prisin, con los
batallones de trabajadores, con el control y la
represin policaca, con los destierros, con los
confinamientos, con las checas falangistas del
servicio de informacin, con las listas negras
laborales y con las postergaciones en los
centros de trabajo.
En 1939 cuenta un Comit Nacional de
la C.N.T., en un documento publicado en
Diciembre de 1965 la derrota haba
sorprendido al sindicalismo espaol sin la
menor articulacin de rganos clandestinos que
dieran continuidad resistente a la lucha en la
nueva fase.
Pero este trgico periodo de la pos-
guerra espaola no se caracteriz solo por la
represin obrera de los vencedores, que no
podan olvidar que haban sido los trabajadores
quienes impidieron que la sublevacin fuera un
paseo. Desde 1940 a 1950, la C.N.T. y la
U.G.T., contando con la adhesin popular de sus
antiguos militantes y simpatizantes, que haban
56
escapado a la crcel y al destierro, realizaron
continuados esfuerzos para reconstruir sus filas
en la clandestinidad. Ya a los pocos das de
terminada la contienda, un grupo de destacados
militantes de la Confederacin Nacional del
Trabajo, encarcelados en el Campo de Albatera
(Valencia) procedan a la designacin de un
Secretario Nacional para continuar la tarea de
organizar la lucha. Si la represin no fue mayor
en toda Espaa, si los patronos, amparados por
el aparato represivo, no acuciaron an ms a los
trabajadores fue, en gran parte, porque en cada
fbrica, en cada empresa, haba an ncleos de
militantes obreros dispuestos a seguir reivin-
dicando su derecho a la vida, a la libertad y a la
dignidad personal.
Al estallar la guerra mundial (1940)
sigue narrando el documento anteriormente
citado, de la CNT, - los sindicalistas exiliados
se incorporan a la lucha internacional contra el
fascismo y el interior se ve entonces
reforzado por un buen contingente de militantes
obreros que abandonan el exilio para incor-
porarse a las tareas conspirativas que se
desarrollan en Espaa y posibilitar, as, con su
esfuerzo, la apertura de una nueva situacin .
57
En Catalua, por ejemplo, se constituyen 14
sindicatos clandestinos en Barcelona, con un
nmero de cotizantes que rebasaba la cifra de
20.000; en Andaluca, Aragn, Asturias,
Extremadura, Levante, Castilla, etc.. se articu-
lan eficientemente los locales, comarcales,
etc..; y se publican clandestinamente y en
tipografa numerosos rganos de expresin que
recuerdan a los que, en otra poca, aparecieron
legalmente para orientacin del Movimiento
Obrero; que todo el pas se vea invadido por
manifiestos y proclamas y que mientras el
gobierno franquista recluta en el Ejercito
espaol enganches para la Divisin Azul, en la
Maestranza de Ingenieros de Cdiz, los
trabajadores militarizados no vacilan en
declarar una huelga de reivindicacin, tal vez la
primera surgida en Espaa despus de la
victoria del nazi-franquismo, animada y
sostenida por militantes de la CNT.
Sin embargo, toda esta etapa, todos
estos intentos, terminaron en un gran fracaso.
Los falangistas y la polica, en estrecha alianza,
se infiltraron sucesivamente en aquellas
organizaciones sindicales clandestinas de
encuadramiento de masas y, uno tras otro,
58
fueron entrando en los penales los diversos
comits representativos de las organizaciones
clsicas del Movimiento Obrero espaol,
mientras que se extenda y acentuaba,
nuevamente la represin, sobre todo al trmino
de la guerra mundial, y, con ello, el miedo del
trabajador medio, de todos los vencidos en la
guerra civil. As, la contienda civil terminaba
para ellos diez aos despus de 1939.
El documento de la CNT a que venimos
haciendo referencia comenta esta etapa con las
siguientes palabras: Al terminarse la guerra
mundial, la represin obrera se intensificaba.
En estas trgicas condiciones se hace del todo
punto imposible sostener la fuente propia de
ingresos a causa de la dispersin de la adhesin
obrera. Rehuyendo el riesgo masivo, la
militancia ms activa se ve impelida a estructu-
rarse a base de grupos de seleccin.... . Un
declive, ya ininterrumpido, se inicia en 1948.
Conclusin de esta etapa: que no es
posible establecer en un Estado totalitario un
encuadramiento sindical masivo en la
clandestinidad.
59
En los aos posteriores, hubo un
debilitamiento del frente obrero espaol, aunque
no dejaron de producirse rebeldas, protestas,
movimientos dispersos. Los viejos, los vete-
ranos militantes, estaban quemados por la
derrota, las crceles, la persecucin, la vio-
lencia ejercida contra ellos y sus familias. Hasta
1957-1958 hay como un parntesis, alterado en
ese momento por el estallido de los movi-
mientos huelgusticos de la minera asturiana.
Mientras tanto, nuevas promociones de
trabajadores estaban ocupando en las empresas
los puestos dejados por los jubilados del
trabajo, por edad, y los que la nueva industriali-
zacin iba abriendo.
Obsesionados con la bsqueda de una
solucin definitiva sigue el documento de la
CNT que venimos citando que terminase con
las cuitas de nuestro pueblo y que continua-
mente apareca ms poltica que social, la
militancia clsica obrera, que sorte semejante
cmulo de adversidades, se fue alejando cada
vez ms de su propio campo de cultivo, del
mundo masivo del trabajo, que no dej de tener
y sentir sus problemas diarios mucho ms
60
acusados que lo fueron jams, y se fue
olvidando que conforme los aos pasaban iban
creciendo generaciones nuevas a las que no se
les prestaba la debida atencin. Estas nuevas
generaciones, desligadas de toda tradicin de la
guerra civil, ajenas a los dolores y padecimien-
tos de sus progenitores, en clandestinidad tan
forzada... son hoy prosegua su exposicin el
Comit Nacional de la Confederacin una
realidad viva, que ha impreso al movimiento
social su impronta sin que en ello haya influido
la orientacin virtual del veterano sindicalismo,
tan destrozado por las adversidades de estos
aos ltimos.
Entre las nuevas promociones de traba-
jadores desarrollara en estos momentos una
labor relevante el movimiento de las organi-
zaciones apostlicas de la Iglesia Catlica,
formando, humana y parasindicalmente, a
millares de obreros en todo el pas. En 1946 se
haba fundado la Hermandad Obrera de Accin
Catlica, as como la JOC, a escala nacional, ya
que desde mucho antes de la guerra civil, est,
haba funcionado en dicesis aisladas, como la
de Valladolid. El mismo ao de la fundacin de
la HOAC se publicaba el semanario TU, de
61
informacin y formacin obrera, que lleg a
tirar hasta 40.000 ejemplares sin censura,
gracias a su vinculacin a la Iglesia Catlica.
Las semanas nacionales de la Hermandad y la
definicin del peridico llamaron la atencin de
la clase obrera haca un movimiento que, por
primera vez en la historia espaola, se
presentaba sin amarillismos sospechosos. La
organizacin cont, desde el primer momento,
con la oposicin de la CNS, en el periodo lgido
de totalitarismo, as como del propio Gobierno.
Por ello, en 1951, para evitar la ya ineludible
imposicin de la censura al peridico TU, la
Comisin Nacional de la HOAC acord sus-
pender su publicacin.
Esta labor dara sus primero frutos con la
participacin masiva de los nuevos militantes de
la HOAC en la huelga de los transportes de
Barcelona, el 1 de marzo de 1951, para protes-
tar por el aumento de las tarifas de tranvas.
Unos das despus, el 11 de marzo, el Papa Po
XII dirigi un mensaje a los trabajadores
espaoles, con ocasin de un congreso de la
C.N.S., en el que reaccionaba contra la exis-
tencia de un pequeo grupo de privilegiados al
lado de una enorme masa popular necesitada.
62
Eduardo Dolleans, profesor de la Universidad
de Dijon, cuenta, en su famoso libro Historia
del Movimiento Obrero:
Al da siguiente de ese mensaje, la
huelga se extenda, en Barcelona, a trescientos
mil obreros que protestaban contra el aumento
del costo de la vida. Los obreros formaban
grupos ante las puertas de sus talleres y de sus
fbricas. Poco a poco se unieron a los huel-
guistas otros elementos de la poblacin. Hubo
incidentes. La polica comenz a emplear sus
armas y la guardia civil, que lleg en tren
especial, entr en accin por primera vez desde
el fin de la guerra civil. En las otras localidades
industriales de la regin contina Dolleans la
interrupcin del trabajo paraliz las empresas
metalrgicas y textiles. El 13 de marzo por la
maana volvi a restablecerse la calma... .La
jornada del 12 de marzo tuvo muchas vctimas y
casualidad simblica fue muerto un estu-
diante en el mismo lugar donde cay la primera
vctima de la guerra civil....
En 1956, y en Catalua, por iniciativa de
militantes de la CNT, junto con hombres de la
U.G.T., se constituye la ASO (Alianza Sindical
Obrera) dice un documento de esta organi-
63
zacin comprendiendo que las corrientes he-
rederas de los principios de la Internacional
corren un gravsimo peligro de extincin en
Espaa si no se arbitran frmulas urgentes que
influyan de manera decisiva en las masas
obreras juveniles, que acudan cada da al
combate, hurfanas de toda orientacin.....
Mientras, en el exilio, el 10 y el 11 de
noviembre de 1944 se haba celebrado el
congreso constitucional de la Seccin de la
U.G.T. en Francia, celebrndose desde enton-
ces sucesivos congresos, la mayora de ellos en
Toulouse. El 29 de noviembre de 1949 se inicia
la reunin constitutiva de la CIOSL y la U.G.T.
se adhiere a esta Confederacin Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres. Final-
mente, el 21 de febrero de 1960, se llegaba a la
constitucin de la Alianza Sindical, en recuerdo
del pacto de unidad de accin, de los comits
regionales asturianos de CNT y de U.G.T., con
ocasin de la Revolucin de octubre de 1934,
confirmndose la creacin el 23 de mayo de
1961. La integraron: la Confederacin Nacional
del Trabajo (CNT), la Solidaridad de Trabajado-
res Vascos (STV) y la Unin General de
Trabajadores (UGT).
64
La diferencia entre la ASO y la AS,
consista en que la primera responda a la
conviccin de la necesidad de participar en las
nuevas luchas y reivindicaciones de los traba-
jadores espaoles de posguerra, mientras que la
Alianza Sindical condicionaba la reanudacin de
su actividad sindical, en territorio espaol, al
previo derrocamiento del rgimen franquista.
La ASO cre Federaciones de Industria en
diversos puntos de Espaa, sobre todo gracias
al impulso de militantes cenetistas y ugetistas,
y colabor en la creacin de las primeras
comisiones obreras en el seno de las empresas.
Para ello, contara con la ayuda econmica de la
SAC sueca (organizacin sindical de orientacin
anarquista) y, posteriormente, sobre todo a
partir de 1961, de la Federacin Internacional
de Obreros Metalrgicos y del Sindicato nor-
teamericano del Automvil.
Entre 1956 y 1958, tanto los militantes de
la HOAC como los de ASO, y de otras proce-
dencias, participaron activamente en las huelgas
asturianas de la minera, llegando a asumir los
cristianos gran parte del peso y de la responsa-
65
bilidad. Esto provoc diferencias entre la
Jerarqua eclesistica y el Gobierno, lo que
repercutira en un intento de control y de
limitacin a los militantes de la HOAC y de la
JOC.
Ante esta situacin, empieza a plantearse
la necesidad de reducir el campo de la HOAC y
de la JOC a lo puramente apostlico y de
formacin personal, apareciendo entonces la
doctrina del compromiso temporal, que ya haba
sido aceptada anteriormente en Francia. En
virtud de ello, el militante de organizaciones
apostlicas debera comprometerse en el plano
temporal en acciones que estuvieran de acuerdo
con sus concepciones bsicas. Unos, se
insertaron en las organizaciones ya existentes,
de carcter sindical, mientras que otros
iniciaban la creacin de una nueva agrupacin:
la Federacin Sindical de Trabajadores que, ms
adelante, modificara su denominacin pasando
a llamarse: Federacin Solidaria de Trabaja-
dores. Est organizacin se extendi por toda
Espaa y se afili a la Confederacin Interna-
cional de Sindicatos Cristianos, aunque sus
planteamientos ideolgicos no fueron confesio-
66
nales, estando abierta a todos los trabajadores,
sin distincin ni discriminacin alguna.
Posteriormente, en 1962, iniciaba sus
actividades otra organizacin basada en an-
tiguos militantes cristianos, sobre todo de JOC,
bajo la denominacin de USO (Unin Sindical
Obrera) y, mas tarde, en 1964, militantes de las
Vanguardias Obreras de los jesuitas promueven
la AST (Accin Sindical de Trabajadores). La
USO particip en las actividades de la ASO,
sobre todo en la ltima etapa, que dura hasta
1965.
En 1962, las grandes huelgas en el norte
de Espaa hacen resurgir las anteriores
experiencias de comisiones obreras. Todas las
corrientes del movimiento clandestino confluyen
en esta movilizacin unitaria, que constituy un
verdadero xito, a pesar de que los resultados
no fueron plenamente satisfactorios. Sin embar-
go, al terminarse las huelgas, el comporta-
miento del P.C., sobre todo en la distribucin de
las ayudas econmicas a los represaliados, fue
considerada como partidista y desleal por
muchos trabajadores, lo que provoc diferen-
cias y enfrentamientos que impediran la
67
supervivencia y continuacin de las Comisiones
Obreras en esta zona.
Qu es lo que haba pasado, mientras
tanto, en la situacin socio-econmica espao-
la?. El hecho ms importante, fue la promul-
gacin, en 1958, de la ley de convenios colec-
tivos. Con ella, se incitaba a los trabajadores a
luchar legalmente por sus derechos y reivindi-
caciones, poniendo fin al periodo paternalista
del falangista Girn (Ministro de Trabajo
durante quince aos). Los primeros convenios
colectivos fueron rpida y fcilmente estableci-
dos, pero los sucesivos provocaron, directa o
indirectamente, las huelgas de 1961 y 1962 en
Asturias, las provincias vascas y Catalua, as
como, posteriormente, los movimientos masivos
de reivindicacin y protesta de los metalrgicos
y de los trabajadores de Artes Grficas de
Madrid, en 1964, 1965 y 1966.
Fue en Madrid donde logr cuajar plena-
mente el intento de resucitar o continuar las
experiencias anteriores de Comisiones Obreras.
El 22 de julio de 1964 se celebr en el Sindicato
Provincial del Metal, de la capital de Espaa,
una asamblea de enlaces y vocales-jurados.
68
Esta reunin se repiti el 2 de septiembre en el
mismo lugar. La coincidencia de hombres de
diversas empresas en las reuniones convocadas
peridicamente por la Escuela Sindical de la
CNS, con la finalidad del adoctrinamiento en el
sindicalismo oficial, haba facilitado el mutuo
conocimiento de muchos de aquellos hombres.
En la reunin del 2 de septiembre, bajo la
presidencia del Vicesecretario Provincial de
Ordenacin Social, del Presidente del Sindicato
provincial del Metal y del Presidente de la
Seccin Social del mismo Sindicato, se autoriz
la creacin de una comisin de una decena de
hombres, para actuar en representacin de los
enlaces y jurados metalrgicos de la capital.
Todos los mircoles siguieron celebrndose
estas asambleas en los locales sindicales, hasta
el mes de octubre. En la ltima reunin
celebrada en Sindicatos, en este mes, la
Comisin fue confirmada por aclamacin de
unos doscientos representantes de los trabaja-
dores.
Conforme a los mviles de su creacin
deca un documento firmado por representantes
sindicales de las empresas Perkins, Grasset,
Standard, Helices, CASA, Bressel, Eclipse,
69
Osram, Pegaso, Boetticher, AEG, etc. la
Comisin y los Enlaces y Jurados, refuerzan a
los miembros de la Seccin Social para el mejor
logro de los objetivos que ms vitalmente
afectan a los metalrgicos. Tambin son porta-
voz, ante sus compaeros, en las fbricas, del
estado en que se halla la consecucin de esos
objetivos. Consideramos que nuestro cometido
no es estril, ya que ha contribuido, directa o
indirectamente, en la aprobacin del veinte por
ciento de los salarios de Convenio.....
Este documento fue firmado, el 9 de di-
ciembre de 1964, a ttulo personal, por mili-
tantes obreros del Partido Comunista y de las
agrupaciones sindicales: FST, AST, UGT y
UTS. Esta ltima, Unin de Trabajadores
Sindicalistas, haba nacido en ese mismo ao
para sumarse a la tarea colectiva de los
trabajadores espaoles, como portavoces de los
planteamientos tradicionales del Sindicalismo
Revolucionario.
Como seala el escrito anteriormente in-
dicado, en septiembre de 1964, los trabajadores
metalrgicos de Madrid haban forzado la con-
gelacin salarial dispuesta por el Gobierno y
70
haban logrado un aumento del veinte por ciento
de su tabla salarial, aunque en la prctica esto
se qued en un cinco por ciento real ya que fue
autorizada la absorcin de las mejoras volunta-
rias anteriormente acordadas por las empresas.
Para lograr esto, hubo movilizaciones masivas
de los trabajadores madrileos. Ante la Delega-
cin Nacional de Sindicatos logr formarse una
manifestacin de unos 15.000 trabajadores,
mientras que otra columna de veinte mil hom-
bres, procedentes de Villaverde, era dispersada
en la Carretera de Andaluca, cuando se diriga
haca Madrid. El xito de esta demostracin
coactiva se debi a las incipientes comisiones
obreras de Madrid.
Pero, una vez conseguida esta reivindica-
cin, la CNS trat de frenar el movimiento y, al
no lograrlo, termin prohibiendo las reuniones,
la ltima de las cuales pudo celebrarse en los
pasillos del Sindicato, como hemos dicho ante-
riormente, en octubre de 1964.
Desde el Sindicato, las comisiones obre-
ras se trasladaron al Centro Social Manuel
Mateo. Este Centro ofreci sus locales con ge-
nerosidad y all se inici el periodo ms impor-
71
tante de esta experiencia de lucha obrera uni-
taria. El Centro Social Manuel Mateo estaba
encuadrado en la Delegacin de Asociaciones
del Movimiento, llevaba el nombre del que haba
sido el ltimo jefe nacional de los sindicatos
obreros falangistas, y haba sido promovido por
un grupo de falangistas vinculados a la CNS.
Un grupo de militantes de UTS, FST,
AST, falangistas del Centro Manuel Mateo y del
Partido Comunista, a ttulo personal, iniciaron
un dilogo que cuaj, al cabo de varias semanas,
en un documento en el que se recoga la plata-
forma ideolgica bsica aceptable por todas las
corrientes y que posteriormente fue sometido a
la consideracin de otros militantes de diversas
ramas laborales, hasta completar la cifra de
cien. Durante varios meses, este documento de
los cien sirvi para la promocin de otras
comisiones obreras de enlaces, jurados de
empresa y trabajadores en general, tanto en
diversos sectores laborales como en numerosas
empresas. Diariamente, se celebraban reunio-
nes de centenares de trabajadores que debatan
sus problemas sindicales, se conocan ms
ntimamente y preparaban las acciones nece-
sarias para la consecucin de sus objetivos.
72
Despus de la Comisin Provincial del
Metal, surgieron las Comisiones de Artes Grfi-
cas y de la Construccin. Esta ltima celebraba
sus reuniones en el Centro Social Manuel Mateo
del Puente de Vallecas y, posteriormente, en el
Pozo del To Raimundo.
La Comisin de Artes Grficas desarroll
una enrgica y eficaz labor, llegando a celebrar
asambleas y concentraciones de varios millares
de trabajadores, planteando su accin en
relacin con la negociacin del Convenio Inter-
provincial del ramo. El 28 de enero de 1966 se
difundi una peticin de la Comisin de Artes
Grficas par que fuera denunciado el Convenio
colectivo de 1963. No pretendemos, con este
escrito, - terminaba diciendo ms que apoyar
a quienes, en el seno de la Comisin nego-
ciadora, estn luchando por nuestras rei-
vindicaciones y exigir que no se olvide la exis-
tencia de millones de hombres, que son los que
realmente integran el Sindicato y que quieren
que su voz se oiga en este problema que tan
directamente afecta a sus vidas.
73
En un escrito fechado el 28 de marzo de
1966, se deca Las Comisiones no son un
nuevo Sindicato, ni pretenden en el futuro
aadir uno ms a la ya larga lista de los que
conoce nuestra historia sindical sino que son la
oposicin real y constructiva a unas estructuras
que no nos sirven al mundo del trabajo....
Las Comisiones Obreras se difundieron
por diversas zonas espaolas y militantes de
otros sectores, tales como el Frente de
Liberacin Popular, la SCC catalana, algunos
grupos socialistas, etc.., contribuyeron a ello
junto con los de las agrupaciones que haban
participado en la promocin de las de Madrid.
Las Comisiones Obreras, gracias a la colabora-
cin del aparato internacional comunista, logra-
ron una amplia repercusin de sus actividades y
contaron con la ayuda econmica, en su ltima
etapa, de diversas centrales sindicales extran-
jeras, sobre todo de la CGT francesa.
En el periodo medio de esta experiencia
de lucha, especialmente en Madrid, donde las
comisiones gozaron de una cierta tolerancia
oficial, se vivi un conato de autntico sindica-
lismo libre, el primero o el ms importante con
74
posterioridad a la guerra civil. Las asambleas
de trabajadores, a las que asista voluntaria-
mente el que quisiera, estudiaban y decidan
sobre los problemas laborales y sindicales
existentes en las empresas o en las diversas
ramas de industria. As, las comisiones obreras
se transformaron en un autntico movimiento de
masas.
Pero, cierto da, en la primavera de 1966,
convencidos de la creciente peligrosidad de
este movimiento o de la imposibilidad de encau-
zarlo para revitalizar las esculidas filas de la
CNS, los hombres del rgimen franquista lo
empujaron a la clandestinidad. Las comisiones
se resistieron a ello pero, poco a poco, tuvieron
que entrar en las catacumbas. A partir de ese
momento, solo participaban en las reuniones los
militantes probados y las decisiones empezaron
a adoptarse no al nivel del hombre medio de
fbrica, como antes, sino al nivel de militantes,
por lo regular encuadrados en organizaciones
ideolgicas bien definidas. Hubo intentos de
movilizacin de masas alrededor de los plantea-
mientos radicalizados acordados por los
militantes de las comisiones clandestinas, pero
todos ellos fueron conduciendo al debilitamiento
75
de la influencia de las comisiones sobre la clase
obrera madrilea. En efecto, los trabajadores
medios no estaban preparados para enfrentarse
a la polica en la lucha callejera ni para
arriesgarse protestando contra la guerra de
Vietnam. A lo ms, su concienciacin llegaba a
la solidaridad en la lucha por los problemas
laborales de fbrica.
Despus de las elecciones sindicales de
1966, en las que las comisiones establecieron
candidaturas conjuntas con AST, USO, etc., a
consecuencia de las maniobras partidistas de
los militantes del P.C. se apartaron silenciosa-
mente del movimiento de Comisiones, en
Madrid, los militantes de UTS, FST, los
falangistas de izquierda y algunos ncleos
socialistas, dejndolas prcticamente integradas
solo por militantes del Partido Comunista. En
ese mismo momento, los hombres de AST, que
no haban participado activamente hasta
entonces en las Comisiones, decidieron entrar
en ellas, integrando una alianza PC A.S.T. que
ha sido la que ha vitalizado el movimiento clan-
destino en su ltima poca y ha permitido su
extensin a todos los lugares donde existan
ncleos de militantes de ambas organizaciones.
76
En Catalua han participado tambin otros
sectores y algunos de ellos, como el F.L.P., en
forma destacada, hasta llegar a arrebatar al P.C.
el control de la comisin del metal en Barcelo-
na.
En 1968, las comisiones obreras segn
informacin difundida en los medios clandes-
tinos- se comprometieron a colaborar en un
conato de complot juanista, siendo su papel el
de lanzar a la calle a la mayor cantidad posible
de trabajadores, con ocasin del 1 de mayo, lo
que provocara desrdenes y detenciones, y
dara pie a los militares monrquicos para
intentar sacar las tropas a la calle, con el fin de
garantizar el orden.... . Para lograr esta movi-
lizacin masiva, pusieron en juego todos sus
recursos, incluso el engao. Las detenciones
que se produjeron, los despidos de fbrica, etc.,
no sirvieron para nada: el nmero de personas
movilizadas fue muy pequeo y no hubo
intervencin militar. A partir de ese momento,
las detenciones de militantes del P.C.,
vinculados a Comisiones, se intensificaron as
como las condenas a penas relativamente im-
portantes. Las comisiones, quemadas por la
clandestinidad, las detenciones de sus prin-
77
cipales dirigentes y el fracaso de su esfuerzo
de 1968, han ido apagndose progresivamente
hasta quedar reducidas a la actividad de ncleos
reducidos de activistas, al amparo del aparato
del P.C., sin capacidad alguna de movilizacin
popular. A finales de 1969, puede afirmarse que
las comisiones han terminado su misin en la
historia del Sindicalismo obrero de posguerra.
El P.C. que, en el periodo de 1948-1958,
se centr en la tarea de captacin y formacin
de militantes, entre 1958 y 1968 los lanz a la
accin a travs de las Comisiones Obreras. Esta
ha sido su ms importante actuacin sindical de
toda la historia del Movimiento Obrero espaol,
tanto de antes como despus de la guerra civil.
Cuando las Comisiones iniciaban su
declive, hubo un intento de constituir en Madrid
un Frente Democrtico Sindical al que se
sumaron U.G.T., U.S.O., F.S.T., y U.T.S.. Hubo
varias acciones conjuntas y se firmaron diver-
sos documentos pero el propsito no lleg a
cuajar, centrndose, a partir de ese momento,
las diversas organizaciones en una actividad
guerrillera, ms o menos intensa, en los diver-
78
sos sectores o regiones en los que cada uno
haba logrado desarrollarse.
Actualmente, en el panorama sindical
obrero clandestino aparecen las siguientes
agrupaciones: por una parte, las comisiones
obreras, con los comunistas y los hombres del
llamado sector leninista de AST (una fraccin
anarco-sindicalista parece que se ha separado);
por otra parte, estn las agrupaciones de
militantes surgidas entre 1958 y 1964 para
llenar el vacio dejado por el aplastamiento y la
marginacin de las organizaciones clsicas del
Sindicalismo espaol: la Federacin Solidaria de
Trabajadores y la Unin de Trabajadores
Sindicalistas (ambas de concepciones ideolgi-
cas sindicalistas revolucionarias), as como la
Unin Sindical Obrera, de una cierta orientacin
socialista. Finalmente, estn las organizaciones
tradicionales: CNT, UGT y STV. En Catalua se
ha extendido el movimiento sindical regionalista
SOC (Solidaridad de Obreros Catalanes), y
existen intentos para establecer una alianza o
frente comn de organizaciones obreras catala-
nas. Tambin, hay otros grupos, desgajados del
rbol marxista, que desde posiciones univer-
79
sitarias, sobre todo, estn buscando una va de
compromiso social.
Por parte de varias de estas orga-
nizaciones, y pensando en las responsabilidades
de futuro, cuando ser necesario ofrecer una
alternativa sindical al aparato actual del rgimen
franquista, se est perfilando un movimiento de
unificacin de sectores ideolgicamente afines,
o de alianza, que pueda llenar una nueva etapa
del Movimiento Obrero espaol de posguerra.
Considerando globalmente el periodo
posterior a la guerra civil espaola, resulta
impresionante el esfuerzo continuado de la
clase obrera y el herosmo derrochado por
generaciones de militantes. En cada momento
han sido concebidos los instrumentos ms
adecuados para hacer frente a cada coyuntura,
con la flexibilidad que tradicionalmente ha
caracterizado a la sociedad obrera. Por encima
de romanticismos y de nostalgias de siglas y
experiencias histricas, est el realismo global
de la clase obrera que ha sabido manifestarse
sucesivamente en la forma ms conveniente a
los intereses de la lucha en la que est
comprometida.
80
En resumen, al trmino de la guerra civil,
se abre un periodo que llega hasta 1948 y en el
que las organizaciones clsicas del Sindicalismo
espaol: UGT, y CNT intentan la continuacin
clandestina de sus anteriores movimientos de
masas. Entre 1948 y 1958, el gran vaco dejado
por el fracaso y aplastamiento de la experiencia
anterior es llenado por las organizaciones
apostlicas de la Iglesia: HOAC, sobre todo, y
JOC, as como Vanguardias Obreras y el
Movimiento del Empleado (estas dos ltimas
promovidas por los jesuitas). De 1958 a 1968, la
etapa es compartida por la lucha de ASO y
posteriormente de Comisiones Obreras, con
intervencin en ellas, prcticamente, de casi
todos los sectores obreros. En 1966 desaparece
ASO y en 1969 casi han dejado de existir las
Comisiones Obreras. Ahora, se abre un cuarto
periodo de lucha en la que deber gestarse el
sindicalismo democrtico unitario de la clase
obrera espaola, si es que queremos salir,
definitivamente, algn da, de la noche negra
que hemos vivido desde la derrota en la guerra
civil, el 1 de abril de 1939.
81
III
LA ACTUALIDAD DEL MOVIMIENTO
OBRERO
Texto completo de la conferencia
pronunciada por Ceferino L. Maest, Director
de la revista independiente Sindicalismo, el
sbado 23 de enero de 1965, en el Centro
Social Manuel Mateo, de Madrid.
En los ltimos aos, el movimiento obrero
espaol, resurge, ha reiniciado su maduracin,
tras el gigantesco salto atrs de la post-guerra.
En la etapa que sigue al 1 de abril de 1939, la
dinmica entusiasta de ciertos sectores del
Movimiento Nacional, realiza una poltica prote-
ccionista del trabajador, sin darle a este, prcti-
camente, posibilidad alguna de asumir la res-
ponsabilidad de su destino. El trabajador acepta
esta poltica, con escasas resistencias, solo con
la de pequeas minoras, porque est an bajo
el impacto de la guerra civil y de la derrota de
las organizaciones que los haban encuadrado,
porque carecan de dirigentes preparados, de
82
instrumentos de difusin y de formacin y
porque tenan miedo a la represin masiva y al
encarcelamiento.
El movimiento obrero espaol estuvo en
su gran mayora, representado y hasta cierto
punto identificado con los combatientes de la
zona roja o republicana. En la zona nacional,
slo los partidarios de Jos Antonio Primo de
Rivera, consideraban que haba que hacer una
gran transformacin social, que haba que
acabar con el sistema capitalista y que haba
que construir un orden justo. En esta aspiracin
estaban unidos, prcticamente con el pueblo que
combata. Nadie quera que despus de la victo-
ria, continuase todo igual.
La verdad es que esa dinmica social de
los grupos falangistas, (la mayora de los cuales
desconoca la doctrina joseantoniana, la doc-
trina sindicalista) se vio poco a poco frenada
por la accin sistemtica de los sectores capi-
talistas y reaccionarios, que vinieron contro-
lando la situacin, desde los primeros tiempos
de la guerra.
El Plan de Estabilizacin, montado por los
tecncratas capitalistas del Opus Dei, fue la
83
culminacin del periodo llamado proteccionista
de los trabajadores y la victoria definitiva de los
grupos capitalistas del pas. El balance del Plan
de Estabilizacin, fue la prdida por los
trabajadores de 13.000 millones de pesetas en
sus ingresos personales, segn un informe
confidencial de la Secretara Tcnica del
Ministerio de Trabajo, en virtud del corte de
horas, etc.. Mientras la Banca lograba los
beneficios ms elevados de su historia y el
Consejo Ordenador Bancario tena que
autorizarles arreglo de sus balances para cubrir
ese escandaloso hecho. Por ese tiempo 124
Consejeros controlaban ya el 60% del capital
social de las empresas espaolas y ejercan (y
ejercen) un poder superior al del Estado,
controlando incluso a este en anchos sectores,
gracias a la inclusin en los Consejos de las
Sociedades, de numerosos jerarcas y exminis-
tros del Rgimen.
Coincidiendo con esta poca estabiliza-
dora y superada la etapa proteccionista de
Girn, se enfrenta a los trabajadores con sus
propios problemas a travs de la negociacin de
los convenios colectivos. Hasta entonces, no
tenan arte ni parte en ello. Se les daba todo
84
hecho y el Estado impona las normas con su
autoridad. A partir de la aprobacin de la Ley
de Convenios Colectivos, se les dice a los
trabajadores: sois mayores de edad y ya est
bien de proteccionismos. Luchad por vuestros
intereses y ya me diris lo que sacis.... .
No acierto a comprender an cmo el
Rgimen cometi esa gran torpeza, conociendo
su inmovilismo fundamental. Quizs los sectores
capitalistas en l representados se sintieron
fuertes y creyeron que un movimiento obrero
reprimido y embalsado en los Sindicatos llama-
dos verticales, sin prensa, sin centros de reu-
nin, sin dirigentes preparados, sin libertad de
movimientos, no sera peligroso. Pero aquello
ha sido una explosin. Gracias a los convenios
colectivos, gracias a la lucha y defensa de los
intereses propios, los trabajadores han ido ma-
durando rpidamente y hoy constituyen, en
potencia, a pesar de las diferencias de esta
maduracin, entre los diversos sectores de la
produccin y entre las diversas zonas del pas,
una fuerza que podr dar sus frutos.
Ante la imposibilidad de utilizar los
llamados Sindicatos Verticales, la inquietud
85
obrera se encauz principalmente hacia las
organizaciones oficialmente apostlicas, catli-
cas y parasindicales, constituidas al amparo del
Concordato con la Santa Sede. Tambin lo hizo,
aunque en sectores ms minoritarios de encua-
dramiento, (y hablo en el plano nacional) hacia
organizaciones clandestinas, la mayora de ellas
resurreccin de las agrupaciones de anteguerra.
El planteamiento general de estas orga-
nizaciones las obliga a un doble objetivo: por un
lado, la reivindicacin directa de mejoras
laborales y la defensa de los intereses obreros;
por otro, la conquista de metas polticas:
reforma radical de los sindicatos, libertad de
asociacin, supresin de tribunales militares y
hasta el derrocamiento del Rgimen de Franco.
Por ello, han peleado en los ltimos aos y en
algunas zonas espaolas han logrado xitos y
fracasos que han ido endureciendo a los traba-
jadores y situndoles en condiciones de abordar
ms altas empresas. Madrid, que pareca estar
al margen de esta maduracin, a pesar de sus
130.000 metalrgicos, por ejemplo, en los dos
ltimos aos ha cambiado mucho y hoy est en
franco camino hacia los niveles logrados por los
trabajadores de otras zonas.
86
Esta situacin se plantea cara al futuro,
cuando todos coinciden en que estamos asis-
tiendo a la etapa final del Rgimen. Los ms
diversos grupos polticos empiezan a buscar
posiciones de ataque y asalto. Son muchos, por
tanto, los que, convencidos del papel que puede
jugar el movimiento obrero, tratan de prepararlo
para utilizarlo en su servicio.
Si vosotros os paris un momento a
observar, veris que, fundamentalmente, exis-
ten como dos Espaas. Por un lado estn los
sectores sociales que, de una o de otra forma,
se benefician, directa o indirectamente, del
sistema capitalista imperante. Son los que
pueden vivir con cierta holgura y disfrutan de
los valores culturales o histricos monopoliza-
dos tradicionalmente por la burguesa y el alto
capitalismo. Los hijos de las familias insertadas
en esta Espaa, suelen estudiar en colegios de
pago (religiosos o no) en muchos casos realizan
estudios secundarios, y un cierto porcentaje
suele ingresar en la Universidad y hace el ser-
vicio militar de oficial o de sub-oficial.
87
La otra Espaa, la de los trabajadores,
enva a sus hijos a las llamadas escuelas gratui-
tas, normalmente, y en un porcentaje elevado,
al cumplir los catorce aos, se ven obligados,
por imperativos econmicos, a ponerse a traba-
jar para sumar unas pesetas al menguado jornal
familiar. Raro es el que, gracias a esfuerzos,
sacrificios o especiales circunstancias, logra
llegar a la Universidad o a las Escuelas Tcni-
cas superiores. El servicio militar lo hacen de
soldados.
Qu oportunidad tienen estas dos comu-
nidades de comprenderse, de dialogar, de cono-
cer sus problemas y los de Espaa, en gene-
ral?.As, la mentalidad, la psicologa, los crite-
rios de valoracin, las actitudes de los hombres
de cada una de estas comunidades, ante los
mismos problemas, suelen ser muy distintas.
Para un hombre de la primera Espaa, el
incendio del Museo del Prado sera una cats-
trofe terrible; para el hombre medio de la
segunda, algo que no tendra ms inters que la
derrota del Real Madrid.
Entre una y otra comunidad hay lo que se
ha dado en llamar las clases medias, actitud
88
indefinida que, por miedo o por intereses pe-
queos, o mediante la utilizacin de los resortes
patriticos o religiosos, suelen mover las orga-
nizaciones de derechas. Y an cuando la mayo-
ra de sus miembros son prcticamente tan
asalariados como cualquier trabajador, aunque
sus intereses estn con la segunda Espaa
(quiz por torpeza de comprensin de esto, y de
planificacin ideolgica de su lucha) terminan
hacindole el caldo gordo al capitalismo contra
la Espaa de los trabajadores.
Hoy, los hombres que se mueven en la
Espaa de los que disfrutan del sistema capita-
lista, de los que no tiene inters en destruirlo y,
a lo ms, se ofrecen a rectificarlo parcialmente,
se dan cuenta de la maduracin progresiva de
los trabajadores y estn buscando la forma de
utilizarlos, una vez mas, para sus fines. Cara al
maana, grupos y partidos estn patrocinando
ya, como primera medida, lo que algunos con-
cretan en la peticin de Sindicatos libres es
decir, en la libertad de los trabajadores para
sindicarse o no sindicarse y para hacerlo en
este o en aquel sindicato.
89
Los hombres que juegan en la Espaa
burguesa y capitalista quieren darle al pas una
solucin poltica que salve sus intereses y
posiciones. Ellos no ven otros problemas
porque no los sufren. Para estos sectores, lo
importante es un cambio poltico, un cambio
formal, pero no fundamental. La sustitucin de
Franco por un Rey o por un Presidente de la
Repblica; la autorizacin de los partidos
polticos y de una serie de libertades que, en la
prctica, solo ellos podran ejercer. Pero cul
sera la situacin de los trabajadores?. Exacta-
mente la misma o peor que ahora. Si; es verdad
que podran organizar sus sindicatos y, con
sacrificios, luchar por las migajas de unas
mejoras crecientes que, como ocurre en todos
los pases, siempre hay que replantearlas peri-
dicamente al igual que ahora en nuestro pas,
porque el sistema capitalista, solo busca y
facilita los beneficios de un sector determinado
y nunca el de los trabajadores. Este seguira
siendo un asalariado, un hombre que se
prostituy vendiendo su trabajo, prestndose a
ser utilizado como instrumento animado, sin
percibir ms que una mnima parte, nfima de
los resultados de la empresa.
90
Los otros, los promotores burgueses y
capitalistas del cambio, esos s que se bene-
ficiaran directamente, aunque solo sea conser-
vando sus posiciones de privilegio, conquis-
tadas o reforzadas en los ltimos 25 aos.
Para completar el esquema del juego,
necesitan que el frente obrero no est unido.
Los sindicatos libres forman parte de la
maniobra. As, dividiendo a los trabajadores,
podrn, en todo momento, utilizar a un sindicato
contra otro sindicato, aprovecharse de sus
luchas por el control de la masa, incapacitarlos
incluso para la realizacin de una reivindicacin
en el seno de la empresa, ante la dificultad,
muchas veces, de poner de acuerdo a los
diversos sectores.
Los representantes de los grupos y
grupitos de la Espaa burguesa y capitalista,
estn todos de acuerdo en el mantenimiento
bsico del sistema. Unos hablarn del
accionariado obrero, de la participacin en
beneficios o de la cogestin y otros quiz
lleguen a definirse a favor de las naciona-
lizaciones. Pero la situacin del trabajador no
cambiar, bsicamente, con ello y algn da se
91
dar cuenta de que todo constitua una trampa o
una burla. Todas las frmulas de participacin
del trabajador en la empresa capitalista han
probado ya su ineficacia y su falsedad. Las
nacionalizaciones no lo son menos. Ah estn
los obreros de empresas estatales: la Renault
francesa o de la Pegaso espaola, teniendo que
hacer huelgas para la reivindicacin de mejoras
salariales que se les niegan. Y es que la
situacin del trabajador en esas empresas y
ante el sistema econmico no ha variado, ni
variar por esos caminos.
Los trabajadores, despus de aos de
luchas y de tragedias, han terminado, peridica-
mente, por convencerse de que no deben
esperar nada de la otra Espaa. Que no se
pueden compaginar los intereses de unos y de
otros, como son imposibles de armonizar - y
Jos Antonio Primo de Rivera bien claramente
lo dijo- los intereses del capital y del trabajo.
La historia del movimiento obrero est plagada
de las declaraciones de sus dirigentes experi-
mentados: Los trabajadores no pueden esperar
que nadie les regale nada. Lo que necesitan, lo
han de conquistar por ellos mismos. Cada vez
92
que han confiado en las promesas y seuelos de
la burguesa han sido engaados.
Y as es. Los trabajadores tienen que
convencerse de que la nica posibilidad de
liberacin que tienen es la de valorarse sobre si
mismos, sumar su pobreza, sus experiencias,
sus conocimientos, aceptar a los hombres que,
procedentes de la Espaa intermedia o de la de
los capitalistas, renuncien a los intereses de
clase originarios para militar plenamente en el
movimiento obrero. Estos hombres, tradicional-
mente, han sido los que han sembrado las ideas,
los que le han dado a los trabajadores
conciencia de su situacin, de sus problemas y
de las soluciones. Pero, por encima de todo, los
trabajadores tienen que fortalecer, su nica
arma poderosa: la unidad. Sin ella, no son nada.
Con ella, pueden hacer grandes cosas.
Hoy, la primera etapa a conquistar por el
movimiento obrero es la transformacin de las
actuales estructuras sindicales. En un sistema
capitalista es imposible el sindicalismo vertical.
Mientras subsista el enfrentamiento clasista en
el seno de la empresa, mientras se mantenga la
divisin enconada de trabajadores y represen-
93
tantes de los capitalistas en fbricas y talleres.
Cmo se podra montar un sindicalismo verti-
cal?. A pesar de todo, los hombres del
derechista Gil Robles construyeron estos sindi-
catos que hoy padecemos y que, (aunque las
apariencias digan otra cosa) respondan a las
concepciones social-cristianas de 1937, con
todas las bendiciones.
Bajo la presin de los trabajadores, es
probable que, en 1965 o 1966, tengan que
restablecerse los sindicatos horizontales de
clase o algo similar. Pero obligatorios para to-
dos y solo una organizacin.
Volveramos a estar en las mismas, dirn
algunos. Pero no sera igual. Estos sindicatos
obligatorios y unidos en la misma organizacin
que son ahora necesarios, deberan ser libres,
en el sentido de que tendran que representar y
defender los intereses de los trabajadores y no
los del Estado o los de los grupos capitalistas,
como ahora ocurre. Sus dirigentes tendran que
ser elegidos por los trabajadores y ellos mis-
mos deberan administrar directamente las
cuotas sin intervencin de nadie ajeno al
sindicato. Por lo que se refiere a la obliga-
94
toriedad, durante la Repblica, legalmente, era
necesario pertenecer a un sindicato para poder
trabajar, y la CNT y U.G.T. hicieron todo lo
posible para que no se constituyesen otros sin-
dicatos rivales, logrndose en gran parte,
incluso utilizando a pistoleros profesionales. No
creo que ahora a ninguno de los viejos
dirigentes o a los conocedores de la historia del
sindicalismo obrero les pueda extraar esto.
Las diversas tendencias podran manifestarse
internamente en la organizacin, igual que en la
prctica lo hacen ahora.
Pero, os insisto en que hay que defender
la unidad de los trabajadores y aquel que cons-
ciente o inconscientemente, en estos momentos
cruciales, se preste a romperla, es un traidor a
los intereses de clase, que estn en juego.
Algn da, los trabajadores tendrn su
instrumento de lucha, desbrozarn mucho
camino, maduraran dirigentes y organizarn sus
medios de propaganda y formacin, pero eso es
solo el instrumento. Si los grupos burgueses y
capitalistas hincan su diente en el movimiento
obrero, es probable que el gran instrumento de
los trabajadores sea utilizado para luchas sin
95
trascendencia, para cosas que, en el fondo, no
interesan ni benefician a los trabajadores.
Luchar por un aumento de jornal, que muchas
veces se pierde antes de disfrutarlo porque los
controladores de la economa capitalista rea-
justan inmediatamente sus piezas para quedar
como antes; o por una reduccin de jornada que
siempre termina perdindose, de una o de otra
forma (el ao 1919 se conquist la jornada de 8
horas. Dnde esta ya?). Es como utilizar una
espada para abrir una lata de sardinas, o
quemar un libro para calentarse las manos.
La meta del movimiento obrero tiene que
ser organizarse y prepararse para realizar la
Revolucin socio-econmica que le saque de la
esclavitud en que vive y haga una Espaa y un
mundo para todos y no solo para una clase.
Mientras se llega a esta coyuntura, claro est
que habr que pelear por las reivindicaciones
inmediatas, urgentes, como luchara cualquiera
que se viera atacado por un enjambre de
avispas, pero con la conciencia de la
provisionalidad, sin perder de vista lo que es
realmente necesario hacer ni dejarse ganar por
las cosas de cada da, ni por la migajas que
saquen o que les puedan regalar.
96
Quiz, a lo largo de esta exposicin,
alguno de vosotros haya esbozado una sonrisa
al meditar sus propias experiencias. Ya s de la
dificultad, pero las cosas importantes no suelen
ser muy fciles de hacer, aunque tampoco
imposibles de lograr. Con dos instrumentos se
puede llegar muy lejos. Por un lado es
necesario que los dirigentes obreros, que natu-
ralmente se van seleccionando, adquieran
conciencia de ello y formacin suficiente. Por
otro lado, es necesario disponer de ideas y de
informaciones claras.
La masa obrera, como todas las masas, a
pesar de los grandes problemas que la afectan
no ser capaz nunca de ponerse en marcha si no
hay unos hombres que estn dispuestos a
encabezar la lucha. En todo conjunto de hom-
bres, normalmente, solo unos pocos, unas mi-
noras son capaces de generosidad, de sacri-
ficio, de renunciacin, del servicio a la causa
comn. La mayora suele ser cobarde y egosta
y mucho ms con la deformacin y vasallaje a
que les ha sometido durante tanto tiempo el
sistema capitalista. Suele movrseles por miedo
o por odio, por el inters o por el triunfo a ojos
97
vista. A las minoras valientes y generosas
corresponde, por tanto, la responsabilidad. Tie-
nen que prepararse, que disciplinarse. Ellos son
los responsables de la unidad del movimiento
obrero y del rumbo que haya de tomar.
Cul ha de ser este rumbo?. Solo hay
dos salidas a la vista: o la comunista que es tan
capitalista como las otras, o la sindicalista.
Los comunistas no desmontan el sistema
capitalista sino que se limitan a cambiar el amo
del trabajador. Dicen que el patrono es muy
malo y explotador y lo sustituyen por otro
patrono tan malo y explotador como el anterior;
el Estado, la burocracia poltica a l vinculada
dictatorialmente. El comunismo fue, en un
primer momento, una esperanza, pero la expe-
riencia histrica ha demostrado su fracaso.
Quiz ha logrado, en virtud del poder de su
Estado totalitario, el desarrollo planificado de
una industria y de su tcnica. Pero el trabajador
es tan asalariado, tan esclavo en Rusia como en
Espaa.
Todo aquello que no sea capaz de
compaginar esta eficacia que exige la economa
98
moderna con la libertad del hombre y su
dignificacin es repudiable. Para ello, no hay
ms solucin que la sindicalista, lo que los
propios trabajadores fueron elaborando poco a
poco, a lo largo de 150 aos del movimiento
obrero y que en Espaa culmin en dos
hombres de tendencias diversas: Angel Pestaa,
Secretario General d la CNT y Jos Antonio
Primo de Rivera, Jefe de la Falange Espaola de
las JONS. A pesar de la claridad de sus tesis, a
pesar de que en ellas va la nica posibilidad de
liberacin y de dignificacin y hasta de convi-
vencia pacfica de los espaoles, los grupos y
sectores interesados en el sistema capitalista (o
los trabajados por ellos) los que tienen la sartn
por el mango, aparentando ser ciegos o califi-
cando fcilmente a esas soluciones como
utopas, siguen capeando los temporales como
pueden. Un dirigente empresarial bilbano, de
una importante empresa qumica, le deca a un
amigo y camarada nuestro, despus de largas
discusiones: Si, es verdad, tienes razn. Quizs
algn da acabe el sistema capitalista... pero,
mientras dure.....
Las ideas claras sobre las soluciones
sindicalistas, sobre la solucin para los trabaja-
99
dores, estn expuestas, en gran parte, en las
pginas de nuestro peridico. Cuatro nmeros
de SINDICALISMO han podido recoger, a pesar
de las censuras que subsisten rgidamente,
como un autntico milagro que ni nosotros
acertamos a explicar, muchas de las cosas que
quisimos decir. La lectura detenida de las
charlas de La Ballena Alegre y de Bandera
Sindicalista pueden orientar a muchos. La serie
de charlas, si nos dejan, trataremos de publi-
carlas en el nmero 5. Su lectura dar una idea
mucho ms clara del sistema sindicalista y
resolver gran parte de los problemas que
pueden sugeriros los anteriores. Veremos si
nos dejan. Las reuniones que llegamos a
celebrar en Madrid hasta con 1.200 traba-
jadores metalrgicos cada semana despus de
un ao, fueron prohibidas por la polica. Ahora
estamos sufriendo, por primera vez, una
acometida terrible de la censura, hasta el punto
de que no s si podremos salir. Ser el 5 el
ltimo nmero de SINDICALISMO, o ha sido el
4?. En cualquier forma, ya sabamos que todas
estas empresas tienen una vigencia limitada y
que habr que replantear continuamente la
accin. En Madrid, son muchos los trabajadores
que comparten ya nuestra tarea. Y no solo en
100
Madrid, sino en muchas provincias espaolas.
Todos juntos podremos colaborar a la
maduracin del movimiento obrero y a impedir
que sea utilizado al servicio de intereses ajenos
a los suyos: polticos, culturales o econmicos.
Qu seris capaces de hacer vosotros?.
Quizs tengis que purgaros de muchas cosas,
pero si meditis bien, os daris cuenta de que la
nica solucin que tienen los trabajadores para
salir del pozo en el que estn hundidos, es la
que las ideas que os he expuesto aconsejan. As
podris hacer cosas; de otra forma, volveramos
a ser engaados y conducidos a callejones sin
salida, para que los triunfadores de la vida
sigan gozando a costa de nuestro sacrificio.
101
III
LOS CRISTIANOS Y EL MOVIMIENTO
OBRERO
Texto de una charla dada por Ceferino L.
Maest Director de la revista SINDICALISMO,
en los locales de Vanguardia Obrera en
Madrid, en diciembre de 1965.
Para cualquier observador superficial, o
simplemente apegado a rutinarias tesis tradi-
cionales, todos los hombres integran la misma
sociedad y todos tienen los mismos derechos,
todos disponen de las mismas oportunidades y
tienen las mismas responsabilidades.
Sin embargo, la realidad es que, en los
mismos pases, y podramos referirnos ya
concretamente a Espaa, conviven de hecho los
miembros de dos sociedades diferentes, que
pueden coincidir quiz en el Metro, rozarse en
los medios de transporte, compartir los centros
de trabajo y caminar por la misma calle, sobre
la misma tierra, sobre el mismo asfalto, aunque
realmente estn agrupados en dos sociedades
102
diferentes, distanciadas por mil barreras y mil
abismos insoslayables.
Por un lado, tenemos al conjunto de
cuantos, de una o de otra forma, en mayor o en
menor proporcin, se benefician, directa o indi-
rectamente, del sistema socio-econmico capi-
talista. Son los capitalistas, el centenar y medio
de personas que controlan casi el 70 por ciento
del capital social de las empresas espaolas,
ms sus directos colaboradores y cuantos
operan como instrumentos secundarios de ellos.
Y, tambin, las llamadas clases medias -altas,
medias o bajas -, que encuentran en el sistema
socio-econmico capitalista una base de
posibilidades, de participacin, de beneficios y
al que, por tanto, sustancialmente aceptan y
respaldan.
A todos estos hombres, a esta sociedad,
se la ha venido llamando sociedad burguesa o,
tambin, sociedad burguesa-capitalista, princi-
palmente porque sus miembros, aunque agru-
pados en derechas e izquierdas, son bsica-
mente partidarios de la pervivencia fundamental
del sistema, bien sea sobre la base de la
propiedad patronal privada de los instrumentos
103
de produccin, bien sobre la propiedad estatal,
bien a base de frmulas intermedias.
Cuando, en la etapa de la anteguerra
espaola, las organizaciones obreras acusaban
de capitalistas a los hombres de las clases
medias, sus amos polticos orquestaban rpi-
damente una hbil rplica propagandstica
engaosa. La verdad, sin embargo, era que la
inmensa mayora de ellos, al aceptar el orden
socio-econmico capitalista, muy bien podrin
ser acusados de capitalistas por los que desea-
ban su destruccin, su sustitucin, aunque a
pocos de ellos pudieran sealrseles medios de
fortuna abundantes.
La caracterstica fundamental de esta
sociedad capitalista es la insolidaridad, el
egosmo. Sus integrantes van a lo suyo y no les
importa nada lo de los dems, lo social, lo de
todos. Cuando los buenos padres burgueses
quieren aconsejar a sus hijos, inquietos en la
juventud, les dicen que no se metan en jaleos,
que la cosa no tiene solucin que se dediquen a
sus propios problemas, que se diviertan y que
cada uno se las arregle como pueda. En el
mejor de los casos, les dicen que no hagan mal
104
a nadie, pero rara vez sealan la necesidad de
afanarse en hacer el bien a los dems... como a
uno mismo.
Independientemente de ciertas tendencias
que existen en la naturaleza humana y que el
hombre puede orientar, egosta o generosa-
mente, lo cierto es que los criterios individua-
listas del sistema capitalista y del liberalismo, la
bsqueda del provecho prevalente por encima
de toda consideracin moral, ha impreso a la
sociedad contempornea, a la sociedad burgue-
sa capitalista, un clima de egosmo y de insoli-
daridad, que es, sin duda alguna, como deca
anteriormente, su principal caracterstica.
En virtud de ello, la tradicional concep-
cin cristiana de la propiedad como administra-
cin de los bienes puestos por Dios, directa o
indirectamente, para el disfrute de todos los
hombres, desaparece. En su lugar, surge, se
impone socialmente, la estimacin de que los
bienes de la Tierra son para el disfrute de quien
los posee, de sus hijos, de sus parientes, sin
ningn otro condicionamiento de carcter social.
105
As vemos como, incluso, la inmensa
mayora de los cristianos, a quienes muy pocos,
o casi nadie, adoctrina sobre sus nuevas
responsabilidades, han dado marcha atrs y se
han situado en posiciones de Antiguo Tes-
tamento, que son las ms cmodas, las ms
adecuadas a las exigencias de la realidad
socio-econmica capitalista. Los cristianos de
hoy, y hablemos sobre todo de los de nuestro
pas, en su mayora, y nos atreveramos a decir
que incluyendo a gran parte de los sacerdotes,
no se han enterado del todo de que Cristo vino
a la Tierra para renovar, para dar un Manda-
miento Nuevo, un principio que lo revolucionase
todo, que restableciera subversivamente el
Orden previsto por el Creador.
Frente a la religin individualista, en la
que cada hombre se entenda con su Dios y le
bastaba su ntima y egosta tranquilidad (el no
hacer mal a nadie de muchos de los cristianos
de hoy); el cumplimiento de una serie de obli-
gaciones formales (el ir a Misa los domingos,
por ejemplo), estaba desde Cristo la necesidad
de demostrarle a Dios una filiacin amorosa no
ya con omisiones sino con acciones. Y acciones
en beneficio de los otros Cristo, de los dems
106
hombres: Lo que hiciereis con uno de estos
pequeuelos ...., tuve hambre.... Alguna expli-
cacin ms al Mandamiento Nuevo, al "amaos
los unos a los otros..?. San Juan, en su
maravillosa Epstola del Amor, de la Caridad,
dice esa frase que todos conocis: Cmo vais
a amar a Dios a quien no veis, si no amis a
vuestros prjimos a quienes veis?.
Pero la sociedad burguesa capitalista
conforma hombres distintos y la comunidad
cristiana, surgida de la destruccin del orden
aristocrtico medieval y del ambiente cristiano
de estos siglos, capea las nuevas realidades
cataclismales y se adecua a una realidad
distinta que surge, sin darse cuenta, quiz, de
que Cristo haba venido para superar el egosmo
y hacer de cada hombre un cauce de bienes
para todos los dems, tanto espirituales como
materiales.
Hoy, cuando un cristiano es inteligente,
utiliza su inteligencia para prosperar l; cuando
un cristiano es rico, utiliza sus riquezas para
mejorar an ms su situacin, mantener un alto
tren de vida, beneficiar a sus hijos y ase-
gurarles un porvenir. Y nada ms. Sus posibles
107
problemas de conciencia, surgidos ms bien de
la letra del Evangelio que de las explicaciones
que suele recibir, los acalla con unas limosnas a
la entrada de los templos, con la inscripcin en
alguna asociacin religiosa, quiz con el
cumplimiento riguroso de los Diez Manda-
mientos (y son once), con la prctica de sus
obligaciones religiosas formales, o hasta con la
realizacin de donativos crecidos a su parroquia
o a cualquier orden religiosa, siempre nfimos
en relacin con sus posibilidades, con lo que
buscan y suelen ganar el aprecio humano de
prrocos y religiosos, y la condicin social de
cristianos oficiales de primera.
No es que esto sea del todo malo, pero es
que no es cristiano. Porque el Cristianismo es
algo ms importante, una actitud total de
generosidad ante la vida, es comprender que se
est en la Tierra no ya para recibir sino para
dar, no para gozar egostamente sino para
compartir. Y no slo lo poco que sobre, las
migajas del banquete personal, sino todo lo que
uno tiene. Que todos los bienes espirituales y
materiales han de ponerse al servicio de los
dems y que todo el esfuerzo del hombre en la
Tierra ha de tener una finalidad social, es decir,
108
no slo para l, sino para l y los suyos, y
para todos los dems hombres, que son tan
suyos, fundamentalmente, como pueden serlo
sus padres, su mujer, sus hijos.
En que se suelen diferenciar en la vida
de hoy la mayora de los cristianos de los no
cristianos?. Normalmente, slo en que unos van
a Misa y los otros no. Por lo dems, unos y
otros comparten los criterios de valoracin, los
criterios socio-econmicos egostas, insolida-
rios, del Capitalismo, y viven igual.
Surgida, como he dicho, de un orden
aristocrtico medieval, la Iglesia Moderna ha
tratado de conservar, en el mundo capitalista de
hoy su carcter de Autoridad, no solo espiritual
sino tambin temporal. La Jerarqua eclesistica
ha procurado, generalmente, mantener un
prestigio exterior a base de palacios arzobis-
pales, de anillos y de pectorales lujosos, de
automviles, de guardias palatinas y de sillas
gestatorias, de eminencias y monseores, de
compostura y elegancia en el atuendo, de
buenas relaciones con gobiernos, autoridades
de todas las categoras y dominadores econ-
109
micos, fuente de ingresos para las buenas
obras.
Era difcil salir del callejn de Constantino
para darse cuenta de que Cristo vino a la Tierra
para revolucionar a la Iglesia del Antiguo Tes-
tamento y hablar de un Orden Nuevo, que no
era otro que el primitivo. Era muy difcil
lograrlo de un salto, mientras se gestaba en el
mundo y triunfaba, la sociedad capitalista de
hoy. Por eso, la Iglesia, prisionera, adecu an
sin darse cuenta muchas veces de la tras-
cendencia de sus actos, de su comportamiento,
su predicacin a la realidad del tiempo y hasta
jug con los sofismas ms incomprensibles para
un cristiano. Hace unos das, un prroco de
Madrid an explicaba aquello de que lo de la
dificultad del rico para entrar en el Reino de los
Cielos, comparndolo con lo del camello y la
aguja, se refera, para tranquilidad de los
oyentes, a lo de aquella puerta de la muralla,
etc.. etc... .
Ahora, el Concilio habla ya de la Iglesia
de los pobres, incluso de los que, aunque
tengan mucho, se consideran bsicamente no
propietarios de bienes, sino administradores de
110
ellos en beneficio de todos sus prjimos. Pero
entendern los burgueses capitalistas el men-
saje Se apagarn los ecos del Concilio y todo
quedar como tema particular de perfecciona-
miento de minoras?.
Lo que s es cierto es que la actitud de
adecuacin catlica, en lo social, a los condicio-
namiento del sistema capitalista ha provocado,
en un proceso ms o menos largo, mas o menos
corto, el apartamiento de la Iglesia de las masas
populares.
La realidad es que la Iglesia Catlica ha
pasado a integrarse en el mundo de institucio-
nes y de valores de la burguesa capitalista,
identificndose con ella hasta el punto de que
no dud en aprobar una Pastoral Colectiva, sin
duda de buena fe, para un 18 de julio que tuvo
todas las caractersticas de los movimientos
colectivos de defensa de la burguesa.
Porque los integrantes de la sociedad
capitalista, a la que nos estamos refiriendo, que
se mueven sobre todo por el egosmo, que son
fundamentalmente insolidarios, se unen mono-
lticamente, al menos en anchos sectores,
111
cuando aparece el peligro para el orden con el
que se encuentran bsicamente satisfechos.
Cuando surge alguna amenaza de destruccin
entonces se movilizan y, en forma extrema, son
capaces de todos los sacrificios para defender
no solo el ordensino tambin los valores
religiosos y patriticos, las formas de vida,
que se han adecuado histricamente y se
identifican socialmente con l.
Una vez superado el peligro, se vuelve a
la situacin de antes. Todo contina prcti-
camente igual. Eso ocurri en nuestro pas en
1936 y eso ha ocurrido en los ltimos 26 aos
de la existencia nacional. Recientemente, se han
celebrado los 25 aos de paz. Es lgico. Para la
burguesa, el supremo valor es la paz, no la
justicia. La paz que les permite seguir gozando
de una situacin de privilegio, de unos valores,
de unas formas de vida, de unas posibilidades
de educacin, de unos amigos influyentes, de
una representacin, de una responsabilidad, de
una confianza, indiferentes, en la prctica, a los
problemas de los dems, a las injusticias.
Pero tambin hay excepciones y sera
injusto no sealarlas. De vez en cuando, en el
112
seno de la sociedad burguesa-capitalista,
hombres de clase media o de clase alta, defi-
nidos tal vez como de derechas o de izquierdas,
sienten la necesidad de realizar transfor-
maciones de estructuras, de criterios, de men-
talidad, pero su voz y su intento suelen quedar
reducidos al eco de minoras sin decisivo papel
social. Un elevado dirigente de la HOAC me
deca hace unos das que se utiliza contra ellos
la poltica del colchn.Aadamos que tambin
la poltica de la trampa. As, los movimientos
renovadores, surgidos del seno de la burguesa
capitalista, son siempre apagados, ahogados,
desvirtuados, domeados. Ah tienen ustedes al
laborista Mr. Wilson apuntalando a la economa
capitalista de su pas y exigiendo a los obreros
que renuncien a sus reivindicaciones salariales.
O a la Falange del 18 de julio, transformada no
en el movimiento revolucionario sindicalista
popular que quiso ser sino en la Unin Patri-
tica del General Primo de Rivera, cuyo lema
burgus era el de Paz, Paz y siempre Paz, los
25 aos de paz. En general, todos los fascismos
y todos los socialismos, de todos los pases y
de todos los tiempos. En el ltimo nmero de la
revista SINDICALISMO hemos repetido la publi-
cacin de un artculo de mi buen amigo Jos
113
Luis Rubio en el que ste explica como caen en
el colchn o en la trampa los movimientos
fascistas. No olvidemos tampoco el ejemplo de
todos esos millares de muchachos que, mientras
estn irresponsablemente en la Universidad dan
rienda suelta a sus sinceras y honradas ambi-
ciones juveniles y que, cuando terminan los
estudios, hacen, salvo rarsimas excepciones,
horas extraordinarias para insertarse, sin
reservas, en el orden socio-econmico burgus
capitalista del que proceden, despus de breves
o de largos intentos para mantenerse fieles a
si mismos, contra las coacciones y las ten-
taciones de sus familias y de la sociedad
burguesa en general.
Los trabajadores, que forman, que inte-
gran la otra sociedad, que estn al margen de la
sociedad burguesa, si que saben bien de esta
incapacidad de la burguesa. A lo largo de siglo
y medio han confiado muchas veces en los
hombres cultos, influyentes o heroicos de la
sociedad burguesa, que se han compadecido de
ellos, que les han hecho promesas y que hasta
han luchado sinceramente por ellos. As, unas
veces honradamente y otras con pilleras polti-
cas, la burguesa ha intentado respaldar sus
114
minoras polticas (la burguesa no organiza
partidos de masas, no dispone nunca de masas
de militantes de su clase) con el apoyo de las
masas populares. Para ello, han tratado de
montar apndices sindicales o sociales de
cualquier tipo. Gran parte de las organizaciones
obreras han sido as instrumentos de la
burguesa. De todas estas experiencias, los tra-
bajadores han salido escaldados. Ni con la
buena fe de ciertos grupos polticos burgueses
ni mucho menos con el engao de otros sec-
tores de la misma procedencia han obtenido lo
que desean: su liberacin, la equiparacin que
las declaraciones de derechos del hombre les
otorgan, que los liberales de todas las pocas
cantan y que el orden socio-econmico capita-
lista les niega, sin que los que estn dispuestos
a luchar en todo momento por las declaraciones
hagan nada eficaz para que sean una realidad
prctica para todos.
Solo cuando los trabajadores han
amenazado con su fuerza el mundo socio-
econmico de la burguesa, esta, para salvar el
momento, para atenuar las presiones o aplazar
los peligros, no ha dudado en hacer conce-
siones. Cuando la Revolucin sovitica conmo-
115
vi miticamente a los trabajadores de todos los
pases, cuando todos crean que aquello era la
solucin, el alborear de un mundo nuevo de
libertad y de dignidad humana, rompiendo con la
esclavitud del orden antiguo, la burguesa
capitalista consider seriamente la situacin. En
Espaa, como en otros muchos pases, por
aquella poca se cre el Ministerio de Trabajo,
se reautorizaban los sindicatos obreros y se
decretaba la jornada de ocho horas que, en
prueba de engao, nadie sabe ya donde est. La
reivindincacin de los metalrgicos madrileos
de hoy es, precisamente, su recuperacin.
Pero, como hemos visto con esa jornada
mxima laboral, cuando la sociedad burguesa ve
pasado el peligro, automticamente, pone en
marcha sus resortes para anular las conquistas
sociales hechas a los trabajadores en coyuntu-
ras crticas, bajo el impacto del temor.
En esta sociedad burguesa-capitalista, y
lo hemos dicho, estn los trabajadores, mar-
ginados por la sociedad capitalista. No es que
ellos hayan escogido su situacin. Es la
sociedad capitalista la que se impone. Sus for-
mas de vida, sus posibilidades culturales, su
116
mundo de valores, sus aspiraciones, difieren
bastante de las de los integrantes de la otra
sociedad, en las que se dividen los miembros de
nuestra Nacin. Ellos no reciben de la sociedad
capitalista sino las migajas que se otorgan
tambin a los animales domsticos. Sus hijos
seguirn siendo, normalmente, de generacin en
generacin, trabajadores asalariados como
ellos, al igual que los hijos de la burguesa
sern burgueses tradicionalmente tambin, de
generacin en generacin. Ellos son los
desposedos, aquellos a quienes la sociedad
burguesa les ha arrebatado el beneficio de los
bienes que Dios les concedi para que ni ellos
ni sus hijos pasaran hambre, fro, soledad.
Los idelogos han hablado de la clase
obrera. Qu es la clase?. La mayora de los
socilogos coinciden en definirla como una
situacin social econmica compartida por una
serie de hombres que tienen conciencia, preci-
samente, de esta situacin. Es decir, que no
basta con que haya una serie de personas que
comparten la misma situacin sino que es
necesario que tengan conciencia de ello,
conciencia de que pertenecen a la misma clase.
De ah que la aspiracin de los idelogos del
117
Movimiento Obrero sea precisamente la
creacin de esa conciencia. Una veces se logra
mediante el adoctrinamiento convincente, otras
mediante ste y la lucha por objetivos claros, en
realidades comprometedoras para todos.
Cul es esa realidad comn a los traba-
jadores?. Esa realidad est definida por su
condicin de desposedos, de desplazados, y,
sobre todo, por una relacin de trabajo, por el
salariado, la moderna expresin de la esclavitud
antigua, que muy bien puede compararse de
hecho con la relacin contractual de la
prostitucin femenina.
En siglo y medio, los trabajadores han
pasado sucesivamente de confiar en las prome-
sas e intentos de la burguesa, a repudiar ra-
dicalmente todo compadrazgo, recabando para
ellos la responsabilidad total para la solucin de
sus problemas. Ante el fracaso o la derrota de
sus intentos, han vuelto, en un proceso cclico,
a confiar desesperadamente en la burguesa, a
concertar alianzas con ciertos sectores prome-
tedores de ella, para quedar defraudados nue-
vamente y encerrarse otra vez en el marco de
sus propias posibilidades.
118
En estos forcejeos con la burguesa se les
han quedado, a veces, manchados los dedos con
la nata del pastel, y su recuerdo es manejado
por los nuevos apstoles que, de buena o de
mala fe, tratan de paliar las derrotas obreras,
con el dilogo y la nueva negociacin.
Pero, la verdad, histricamente demos-
trada, es que los trabajadores slo han logrado
concesiones reales de la burguesa no cuando
se han avenido al juego de la sociedad capita-
lista sino cuando han presionado desde afuera,
representando un peligro serio de subversin
total.
De ah que cuando los dirigentes obreros
han predicado la independencia, para sus
organizaciones, de los grupos, instituciones, y
partidos polticos de la sociedad capitalista,
estuvieran acertando plenamente. Despus,
podran acertar o equivocarse en el desarrollo
tctico de la lucha, pero, ante cada fracaso,
siempre debieron mantenerse firmes en esa
estrategia obrera en vez de renunciar a ella
para terminar siendo, una vez ms, simples
peleles de la sociedad burguesa-capitalista.
119
Deca Griffuelhes, el secretario general
de la CGT francesa unida, en momentos de
esplendor del Movimiento Obrero, a caballo del
siglo, cuando le sealaban que estaba influido
por Sorl, que todo ocurra al revs: que Sorl
recoga las tesis elaboradas precisamente por la
experiencia, por los largos aos de lucha del
Movimiento Obrero.
Cules son estas constantes del pensa-
miento de los trabajadores, las ideas que, fruto
de una experiencia, se repiten a lo largo de
siglo y medio por todo lo ancho del mundo?. En
primer lugar, la unidad. Los trabajadores
comprenden que su fuerza est precisamente en
la unidad, que cuando han estado unidos han
podido luchar en las fbricas, en los campos, en
las minas y que cuando han estado divididos,
por influencias polticas burguesas o por manio-
bras capitalistas, o por pequeas rivalidades
aldeanas, han sido incapaces para hacer frente
a la lucha de clases que la burguesa capitalista
les impone.
Otra de las constantes del Movimiento
Obrero ha sido su independencia. Independencia
120
del Estado burgus, independencia de los
partidos polticos burgueses, independencia de
las instituciones de la burguesa capitalista.
Cuando ha perdido su independencia, toda su
fuerza, toda su pasin, todo su poder, solo han
servido para la conquista de objetivos burgue-
ses, en beneficio principal de la burguesa y, en
el mejor de los casos, indirectamente y en
menor proporcin, de los trabajadores. Han
colaborado as al reforzamiento del sistema
capitalista, particular o estatal, o a su triunfo
pleno, sin alcanzar nunca su significacin
liberadora. Llegado el momento de crisis en el
que la burla y la traicin se hacan evidentes,
entonces han vuelto o han tratado de volver a
las posiciones de independencia de clases que
nunca debieron abandonar.
La unidad del Movimiento Obrero se ha
reflejado siempre en la aspiracin, honrada-
mente compartida por todos los militantes de
base, de la necesidad de integrarse en una
misma organizacin, de una o de otra forma
estructurada, pero una sola organizacin, capaz
de agobiar con su peso las fronteras y arrugarle
su fro corazn a la sociedad capitalista.
121
Otra de las constantes de madurez del
Movimiento Obrero ha sido la lucha por la
conquista de la propiedad de los medios de
produccin, que nadie, y mucho menos un
cristiano, puede moralmente negarles. Y la
aspiracin de que, sobre la base de propiedad
compartida, puede edificarse un orden social al
servicio del Hombre y que pueda garantizarle
una libertad poltica y una dignidad que
nosotros sabemos que les corresponde, preci-
samente, por ser hijos de Dios y hermanos de
Jesucristo.
Son muchos los dirigentes obreros que,
asomados quizs a las fronteras de la burguesa,
o comprometidos socialmente, por razones
particulares, con ella, se sienten atrados por lo
que consideran posibilidades del juego en esta
sociedad y terminan precipitando nuevamente a
quienes les siguen en el callejn sin salida de
otras veces. No se dan cuenta de que la
burguesa no har nunca concesiones ms que
bajo la coaccin y que la coaccin slo es
posible ejercerla eficazmente empujando fron-
talmente las fronteras dbiles de la burguesa
egosta, nunca entrando en dilogo y compo-
nenda con ella, ni aceptando la participacin en
122
sus planteamientos, muchas veces atractivos,
sobre todo para muchos de los que han ganado
puestos de responsabilidad y de representacin
en el Movimiento Obrero.
Pero, esto ocurre por desconocimiento de
la realidad, por falta de una comprensin del
proceso histrico y de la realidad social. Si se
considera que sta sociedad capitalista es
radicalmente injusta y que no ha sido, ni es
probable que lo sea, capaz de alumbrar un
movimiento espontneo que, desde su seno, sea
capaz de subvertir las actuales estructuras, ya
que, entre otras razones, no siente la necesidad
fsica de hacerlo, entonces se comprender que
la nica posibilidad de transformacin se en-
cuentra en los trabajadores, en la clase obrera.
Los trabajadores que, frente a la inso-
lidaridad egosta de la burguesa, han tenido que
fundar la cerrada unidad que les da fuerza, son,
as, la nica posibilidad salvadora para los
hombres de hoy; probablemente, los nicos que
pueden romper las cadenas de la sociedad capi-
talista-burguesa, no ya para establecer la dic-
tadura del proletariado, como los burgueses
capitalistas de izquierdas les proponen, sino
123
para construir una sociedad para todos,
superando esta divisin clasista en la que unos
perciben las ventajas de la vida y los otros solo
las migajas. Su sentido de la solidaridad obrera,
puede ensancharse, adems, con la concepcin
autnticamente cristiana de la vida, para supe-
rar el odio, y ser as la garanta de un futuro de
convivencia y de paz, basada no, como ahora,
en la insolidaridad egosta sino en la Justicia y
la Libertad para todos, y cada uno.
No es que los trabajadores sean mejores
que los miembros de la sociedad burguesa-
capitalista, que los identificados con sus crite-
rios y formas de vida, que los que se benefician
en mayor o menor grado de una situacin. N;
lo trgico es que, probablemente, hay ms hom-
bres individualmente virtuosos en la sociedad
burguesa que entre los trabajadores. Ellos han
tenido ms oportunidades de formacin, sobre
ellos se han ejercido apostolados ms profundos
y continuados que sobre la masa de los obreros.
Ahora bien, los trabajadores tienen la
capacidad revolucionaria en contraposicin con
la burguesa, precisamente porque han sido
desplazados por ella, porque no tienen lo que
124
los dems y sus bases pueden moverse, por
tanto, para la conquista de una sociedad ms
justa en la que, realmente, todos tengan
igualdad de oportunidades y todos compartan
las responsabilidades del trabajo y de la vida
poltica. Hay quienes han querido, a ultranza,
cantar las glorias y virtudes de la clase obrera.
No, no nos engaemos. Entre los trabajadores
como entre los miembros de la sociedad
burguesa-capitalista, hay hombres buenos y
malos, y no se puede generalizar en ningn
sentido. Pero, como deca anteriormente, por
determinacin de la propia realidad social, son
los trabajadores los nicos que, unindose,
tomando conciencia de su realidad y de sus
posibilidades, son capaces de coaccionar
eficazmente a la burguesa, para obligarla a las
concesiones que sean necesarias y oportunas
en cada momento, hasta crear las bases para
una accin revolucionaria decisiva y, con ella, la
transformacin radical de las estructuras de la
Sociedad Nacional.
Qu ha hecho hasta ahora, siempre, esas
minoras inquietas, insatisfechas, que, desde el
seno de la sociedad capitalista comprenden
peridicamente la injusticia radical de la actual
125
ordenacin?. Salvo excepciones, han buscado
repetidamente movilizar a quienes comparten su
situacin de clase, creyendo que es posible
renovar desde dentro. Lo que tienen que hacer
es comprender que su deber y su eficacia estn
en renunciar a sus compromisos de clase y en
hacerse uno con los trabajadores, comprome-
terse en sus luchas y compartir con ellos todos
los valores de que puedan ser individualmente
portadores.
Pero, la falta de una concepcin clara de
la estrategia obrera puede ser contraprodu-
cente. Estos hombres procedentes de la bur-
guesa y aquellos trabajadores que se mueven
en las fronteras imprecisas de ella, sin
comprender que la clave de la fuerza del
Movimiento Obrero est en la unidad, en la
independencia de la burguesa y en marcarse
siempre objetivos de lucha de inters obrero,
pueden dejarse llevar por los incentivos de la
poltica burguesa y sus aparentes posibilidades
para los trabajadores, volviendo a sumirles en
la trampa. Hace unos das, conversando con un
excelente compaero, un destacado militante
obrero, replicaba l, a mi insistencia en la
necesidad de la independencia de las luchas y
126
grupos de la burguesa, para evitar caer en sus
tentaciones y en las divisiones que siempre han
provocado, que yo demostraba no creer en los
trabajadores. No tuve oportunidad de decirle
que individualmente no crea en los traba-
jadores como no creo individualmente en nadie
en general, salvo casos concretos y dentro de
ciertos lmites. Y que si los trabajadores entra-
ban en componendas, aunque fueran circuns-
tanciales, y an bajo la condicin de indepen-
dencia, para la lucha por objetivos coincidentes,
terminaran sus dirigentes, probablemente, por
caer en las trampas en las que las organiza-
ciones obreras de muchos pases estn
atenazadas y de las que nosotros tenemos algu-
na experiencia en nuestro propio pas. No hay
que olvidar que es mejor evitar el peligro para
salvar la propia integridad que correr el peligro
de quemarse intilmente en l.
No s como ha de ser finalmente la
sociedad del maana. Pero lo que s estoy
seguro es de que la ltima fuerza capaz de
subvertir el orden actual es la clase obrera
organizada, sin descartar, para nuestra desgra-
cia, la posibilidad de una victoria militar
comunista sovitica, y la dictadura poltica y
127
econmica, que ello llevara aparejada, sin
cambio fundamental alguno para los trabaja-
dores.
Por eso, pensando en la liberacin de
todos los hombres de nuestra Nacin, creo que
debemos continuar la lucha en la que todos
estamos comprometidos, pero sin olvidar nunca
la estrategia obrera y tratando de no equivocar
jams la tctica. Pero, aunque fallsemos alguna
vez, lo importante es tambin evitar las
tentaciones burguesas y no perder de vista esa
ya larga experiencia de los trabajadores, que es
el mensaje de sangre, de sacrificios, de
ilusiones, que nos llega desde lejos y desde
cerca, con voces que, sin quererlo, nos golpean,
ahora y siempre, fuertemente el corazn.
Que Dios nos ayude a no traicionar sus
nuevas y antiguas esperanzas, sobre todo en
estos momentos, cuando el Concilio pretende
que la Iglesia de Cristo vuelva a ser, como en
los primeros tiempos, sobre todo, la Iglesia de
los pobres, la Iglesia de los desposedos, al fin,
la Iglesia de los trabajadores.
128
III
EXPLICACIN DE COMISIONES OBRERAS
En 1978, la historiadora britnica
Sheelegh M. Ellwood, con vistas a uno de sus
libros me interrog:
En el ao 1966 fui detenido y encarce-
lado, condenado por mis actividades sindicales.
- Eso fue acaso en conexin con el
Circulo Manuel Mateo?.
Eso fue en conexin con la fundacin de
Comisiones Obreras.
- Eso s surgi a raz de ese Circulo no?,
No. Comisiones Obreras utiliz el centro
social Manuel Mateo. Lo utiliz. No naci all
ni mucho menos; utilizo al centro social Manuel
Mateo como utiliz a cualquier otro lugar
donde pudiera desarrollar sus actividades,
porque en aquellas circunstancias de dificultad,
uno tena que aprovechar cualquier medio,
129
como se aprovecharon las parroquias catlicas
o se aprovechaba cualquier lugar que pudiera
ofrecer un mnimo de respaldo o de posibilidad
de reunirse, porque de otra manera era
prcticamente imposible.
- Eran todos falangistas en el Crculo
Manuel Mateo?.
Los socios del centro social Manuel
Mateo eran falangistas todos. Lo que pasa es
que en las Comisiones Obreras no haba ms
que un mnimo porcentaje de falangistas, prc-
ticamente nadie.
- Cmo pudo ser entonces esa utili-
zacin, qu contactos haba para que eso fuera
posible?
Por algn contacto personal. El centro
social Manuel Mateo haba sido promovido
por la Organizacin Sindical que pretenda
agrupar en cierto modo a los militantes
sindicales falangistas, pero que no tena ninguna
vida de ningn gnero, era una entidad
absolutamente muerta. Cuando Comisiones
Obreras empez a desarrollarse, buscando un
130
sitio donde poderse reunir, a travs de un
contacto personal con el Secretario del centro
social Manuel Mateo, l facilit la entrada
nuestra all y la utilizacin de los locales de
Manuel Mateo por los trabajadores que
queramos organizarnos y actuar.. . Incluso este
hombre lo hizo a ttulo tan estrictamente
personal que encontr dificultades y problemas
graves para l, respecto del resto de los
directivos del centro y tambin, como es lgico,
con las autoridades generales del pas.
Durante muy poco tiempo, durante un ao
aproximadamente, este Secretario del centro,
que era Jos Hernando Snchez y que se
incorpor a Comisiones Obreras y fue uno de
los fundadores en aquella poca, logr ms o
menos, no digo engaar, pero s al menos
encubrir el alcance exacto de aquel movimiento.
Las autoridades sindicales y polticas pensaron,
probablemente, que podran encauzar aquel
movimiento a travs de lo que podramos llamar
el oficialismo, el sistema oficial sindical, Pero
lleg un momento determinado en que se dieron
cuenta, perfectamente, de que aquello ya no era
posible y echaron del centro a todos los
trabajadores, incluso al pequeo grupo de
131
falangistas que haban colaborado con las
Comisiones Obreras en aquel momento. Lo
echaron y cerraron el centro Manuel Mateo a
las Comisiones Obreras y a los trabajadores en
general. Nombraron una Junta Directiva de ultra
falangistas que impidieron la utilizacin de
aquellas instalaciones. Comisiones Obreras y
los trabajadores tuvimos que andar buscando
otras formas de reunirnos en otros sitios con
ms riesgo y ms dificultad a partir de
entonces.
- Esa fue, digamos su ltima cola-
boracin o participacin sindicalista en cuanto a
la Falange?.
No, es que yo no particip en el Manuel
Mateo como falangista. Yo particip como sin-
dicalista, no como falangista. Yo estaba enton-
ces en una organizacin que se llamaba Unin
de Trabajadores Sindicalistas, que no tena
absolutamente nada que ver con esto, y par-
ticip en la fundacin de Comisiones Obreras, y
fui uno de los promotores principales de Comi-
siones Obreras hasta el ao 1968, de modo que
yo ya no era falangista.
132
V
SINDICALISMO, SOCIALISMO Y
COMUNISMO
UNIDAD OBRERA
Sindicalistas.- Para los sindicalistas, la unidad
de la clase obrera, en una sola Central Sindical,
es factor fundamental en la lucha del Movi-
miento Obrero. Sin ella, consideran que no es
posible hacer eficaz ni la reivindicacin
elemental, ni mucho menos la transformacin de
la sociedad.
Socialistas.- Desde el momento en el que
patrocinan la vinculacin de sus sindicatos al
partido socialista, estn afirmando lo que se ha
dado en llamar libertad sindical, es decir, la
libertad de cada trabajador para afiliarse al
sindicato que se adecue a su ideologa poltica
de partido. Con ello, no consideran necesaria la
unidad sindical o, al menos, no la consideran
133
como un objetivo bsico, fundamental, en la
lucha obrera.
Comunistas.- La experiencia histrica ha
demostrado que cuando los comunistas contro-
lan al Movimiento Obrero, a travs de sus
organizaciones sindicales, son partidarios apa-
sionados de la unidad. Sin embargo, cuando no
logran este control o cuando lo pierden, auto-
mticamente son escisionistas y tratan de
sostener, al menos, la supeditacin de un sector
de los trabajadores a las exigencias e intereses
del Partido.
RELACIONES CON LA POLTICA
Sindicalistas.- Los sindicalistas consideran que
los trabajadores no deben complicarse en la
poltica burguesa y que la experiencia ha
demostrado que en ella los trabajadores se
transforman en marionetas de intereses ajenos
a los suyos. Por ello, opinan que los sindicatos
deben permanecer al margen de la poltica y de
los partidos burgueses, independientemente de
todo ello.
134
Socialistas.- Los socialistas creen que los
trabajadores deben respaldar permanentemente
a un partido poltico, encargado de la defensa
de sus intereses y reivindicaciones en los
parlamentos de la burguesa, como el nico
camino viable y pacfico de evolucin haca una
mayor Justicia Social. Ese partido, evidente-
mente, sera el socialista. Ahora bien, al
representar una postura concreta y al
proyectarla partidistamente en el Movimiento
Obrero, donde hay, o puede haber, diversas
corrientes y tendencias ideolgicas, se hace
factor de divisin y hasta de enfrentamiento
entre los trabajadores.
Comunistas.- Los comunistas creen que es
necesario someter, coyunturalmente, a los
trabajadores a los planteamientos y consignas
de la minora decidida, organizada en su
Partido. Ellos no creen en el Movimiento Obrero
sino en la minora organizada y decidida del
Partido Comunista, a quien corresponde
movilizar a los trabajadores, conquistar el Po-
der, hacer la Revolucin. Al igual que los socia-
listas, patrocinan la intervencin comprometida
de los sindicatos obreros en las elecciones y
eventualidades de la poltica burguesa, pero
135
como una simple posibilidad de agitacin y de
control de grupo, que facilite el evolutivo o
rpido acceso al Poder por la minora del
Partido. Es decir: que juegan con los trabaja-
dores, a los que no asignan otro papel que el de
simples comparsas en su juego.
FINALIDAD DE LOS SINDICATOS
Sindicalistas.- Para los sindicalistas, los
sindicatos obreros, la organizacin unitaria de
los trabajadores, es til tanto para la
reivindicacin bsica, elemental, inmediata
(mejores jornales, condiciones de trabajo ms
favorables, jornada laboral mas reducida, etc.)
como para reivindicaciones de mayor alcance,
que afecten a la propiedad de las empresas, a la
organizacin comunitaria de la Economa, y a la
democratizacin autntica de la vida poltica. Si
los trabajadores han comprobado que con la
coaccin de su unidad sindical pueden alcanzar
resultados eficaces en la reivindicacin bsica
inmediata, porqu abandonar este plantea-
miento cuando se trate de las lgicas reivindi-
caciones de mayor altura y trascendencia, que
se deducen, precisamente, de la repeticin
reiterada, y por tanto ineficaz de las luchas por
136
mejores jornales, que peridicamente se ven
obligados a realizar, sin avance sensible?.
Socialistas.- Para los socialistas, los sindicatos
obreros deben ceirse a la defensa y
reivindicacin elemental, bsica. Cuando se
trata de reivindicaciones de orden superior, los
trabajadores deben colocar sus problemas en
manos del partido socialista que, en el
parlamento burgus, se encargar de defender-
las. Los sindicatos obreros, en estos casos,
deberan dar sus votos al partido socialista.
Comunistas.- Los comunistas consideran que
los sindicatos obreros, como el Movimiento
Obrero en general, carece de eficacia y de
posibilidades revolucionarias. Para ello, lo
importante es aprovechar todas las
posibilidades legales o ilegales que se
presenten o se fuercen para el triunfo de su
minora decidida. La reivindicacin laboral,
como factor de insatisfaccin; toda situacin de
protesta y de rebelda popular, debe ser
apoyada por los comunistas y fomentada, pero
no para alcanzar objetivos populares, reivin-
dicaciones obreras, sino para que los comu-
nistas puedan movilizar a los trabajadores, al
137
pueblo, al servicio de los objetivos del Partido.
Si hay elecciones, tratarn de estar representa-
dos en los parlamentos para realizar una
poltica similar a la de los socialistas, al mismo
tiempo que buscan la movilizacin demaggica
popular. La misin que ellos asignan a los
sindicatos obreros, en la etapa anterior a la
conquista del Poder, no es, en ningn caso, la
defensa sincera de los intereses obreros
inmediatos, como un fin, sino como un medio
para lograr la movilizacin poltica popular. En
muchas ocasiones, incluso favorecen las
situaciones conflictivas y hasta los fracasos y
los sacrificios sin justificacin para aumentar el
clima de insatisfaccin que posibilite la
movilizacin poltica de los trabajadores.
PROPIEDAD
Sindicalistas.- Para los sindicalistas, la propie-
dad burguesa es un robo ya que representa la
apropiacin egosta de bienes, su monopo-
lizacin con perjuicio evidente para la mayora.
La propiedad de los medios de produccin debe
corresponder a todos y a cada uno de los que
integran cada comunidad de trabajo. De esta
forma, se logra el reparto equitativo de los
138
bienes de la Tierra y de las responsabilidades
que de ello se deducen.
Socialistas.- Los socialistas critican igualmente
el actual rgimen de propiedad de los bienes de
produccin. Como solucin, patrocinan la nacio-
nalizacin de la banca, de las empresas de
produccin bsica y de los servicios pblicos, al
tiempo que fomentan las iniciativas para el
desarrollo del movimiento cooperativista y
respetan las empresas de carcter capitalista
que quedan al margen de las exigencias nacio-
nalizadoras. Salvo en las frmulas coope-
rativistas, que patrocinan como frmula com-
plementaria de evolucin, mantienen el rgimen
de propiedad capitalista, cambiando, tan solo,
en determinadas ocasiones, al titular privado de
la propiedad por el Estado. Con ello, la relacin
del trabajador con el patrono o empresario
sigue siendo, en la mayora de los casos, la de
asalariado.
Comunistas.- Para los comunistas, la propiedad
privada de los bienes de produccin y de los
servicios pblicos, y en general de la gran
mayora de los instrumentos de actividad eco-
nmica, debe desaparecer, para concentrarse
139
todo el control en manos del Estado, nico pa-
trono, representante de los intereses generales,
que encauza los beneficios del trabajo nacional
al servicio de los intereses generales de un
pueblo. El trabajador en la empresa estatificada
que patrocina el comunismo sigue siendo un
asalariado, sin que su situacin vare, bsi-
camente, con relacin al capitalismo de empresa
privada.
EMPRESA
Sindicalista.- Patrocinan los sindicalistas que la
empresa debe constituirse sobre la base de la
propiedad, individual y colectivamente com-
partida, de cuantos integran la comunidad de
trabajo, nicos propietarios de ella. Las ten-
siones de la lucha de clases desaparecen, al no
haber ya patrones y ser todos propietarios.
Socialistas.-Las empresas de produccin b-
sica, los bancos y los servicios pblicos, deben
organizarse y funcionar, segn los socialistas,
sobre la base del control y de la propiedad
estatal. Los trabajadores, miembros de las
comunidades de trabajo de esas empresas, o
siendo propietarios de ellas, no tienen posi-
140
bilidad real de ejercer el control ni de
beneficiarse directamente de los resultados de
su labor. Las tensiones de la lucha de clases,
tpicas del sistema capitalista, se mantienen.
Por ello, los trabajadores han de poder emplear
el arma tradicional de la huelga para defenderse
contra el nuevo patrono: el Estado, llegado el
caso.
Comunistas.- Las empresas de cualquier tipo
con algunas excepciones en el campo agrcola
se organizan y funcionan bajo el total rgido
control del Estado, el nuevo gran patrono y
propietario de todo. Los trabajadores son
simples asalariados al igual que en el rgimen
capitalista de empresa privada y no juegan en
ella papel ms importante. Las tensiones de la
lucha de clases subsisten, pero no pueden
manifestarse legalmente al no existir cauce
alguno para ello e imperar un sistema dicta-
torial. La huelga est prohibida y los sindicatos
obreros son el instrumento del Estado para la
realizacin de una poltica econmica y sindical,
como en los pases fascistas.
141
VI
UN SINDICATO UNIDO DE PATRONOS Y
OBREROS ES ABSURDO POR
INADECUADO
Los Sindicatos han de ser indepen-
dientes del Estado y de los Partidos Polticos
Los trabajadores no tienen ms fuerza que la
coaccin de su unidad.
Jos Carlos Clemente es un periodista de
origen tradicionalista, de la Comunin Tradi-
cionalista, autor de diversos libros y aguda
preocupacin por los problemas espaoles. La
entradilla de esta entrevista, publicada el 28 de
febrero de 1967, en el diario Pensamiento
Navarro de Pamplona iba recuadrada.
Naci en Vigo el 30 de octubre de 1920,
profesional del periodismo y ex-vocal social del
Sindicato Provincial del Papel Prensa y Artes
Grficas de Madrid.
142
Maestu tiene una profunda vocacin
sindical. Le preocupan los problemas obreros y
esto le ha acarreado ms de un disgusto.
De un tiempo a esta parte se ha
convertido en un lder de las reivindicaciones
obreras.
Y para hablar de temas sindicales nos
reunimos en su lugar habitual de trabajo.
Maestu es un hombre honrado y no tiene pelos
en la lengua. Para demostrarlo, he aqu sus
declaraciones:
-Cules son los fines del Sindicato?.
El Sindicato es fundamentalmente, en una
sociedad capitalista, un instrumento de lucha. El
Sindicato de Trabajadores representa el medio
para unir a los trabajadores y para organizarles,
con el fin de conquistar mejores condiciones de
trabajo y defender lo conseguido. El Sindicato
puede cumplir tambin otras misiones de
promocin cultural y profesional, etc.. pero si
no cumple las funciones anteriormente indica-
das con eficacia y por encima de cualquier otra
143
actividad, no puede decirse que sea un sindicato
o, al menos, que sea un buen sindicato.
UN SINDICALISMO AUTNTICO.
- Cules son las condiciones y requisitos
del Sindicalismo para que pueda cumplir sus
fines?.
Ante todo, es necesario que se adecue a
la realidad. Un sindicato unido de patronos y
obreros es absurdo por inadecuado, cuando la
realidad diaria de trabajo les presenta no unidos
sino enfrentados por intereses y aspiraciones
contrapuestos. De ah que un sindicato autn-
tico, dentro de un sistema capitalista deba ser
de patronos o de obreros, pero nunca de
obreros y de patronos al mismo tiempo.
Si los trabajadores estn enfrentados a
sus patronos, a los representantes del capital
empresarial, por intereses contrapuestos, las
organizaciones que les representen han de
estar en condiciones de defender sus propias
reivindicaciones frente a los intereses del otro
sector. De ah que, en un planteamiento hon-
144
rado, deban ser independientes de los patronos,
de sus organizaciones y de sus influencias.
Pero tambin han de ser independientes
del Estado ya que el Estado debe representar
siempre los intereses de todos y no puede
comprometerse con los de un sector, como es
el Movimiento Obrero. Igualmente, deben ser
los sindicatos obreros independientes de los
partidos polticos porque, siendo un movimiento
que encuadra o afecta a un porcentaje grande
de la poblacin, no puede pensarse que toda
ella acepte las tesis polticas partidistas de un
solo sector. De ah que las intervenciones
polticas, y sobre todo las intervenciones
polticas partidistas de los grupos burgueses,
sean factor de divisin y de enfrentamientos en
el Movimiento Obrero, hacindoles perder a
este posibilidades y eficacias.
Otro punto fundamental es la unidad. Los
trabajadores no tienen mas fuerza que la
coaccin de su unidad. Si estn unidos, si actan
unidos, si respaldan unidos cualquier reivindi-
cacin, entonces el dialogo con el sector em-
presarial es posible. De otra forma es ineficaz o
perjudicial. Hoy, creo que la mayora de los
145
trabajadores tienen conciencia de que la unidad
es imprescindible y que la ruptura de la unidad
es prcticamente un suicidio. Unos creen en que
seria necesario un solo sindicato por rama de la
produccin; otros, piensan en la conveniencia
de que pueda haber varios sindicatos de la
misma rama, federados; otros, creen que lo
mejor sera una cmara sindical en la que todos
los sindicatos estuvieran representados y cuyas
votaciones pudieran obligar a la totalidad. Es
igual. Lo importante es que todo el mundo va
teniendo conciencia de la necesidad de la uni-
dad.
La condicin complementaria de la unidad
ha de ser la obligatoriedad. En efecto, ningn
trabajador puede sentirse desligado de la lucha
de los dems. Y no sera justo que los que no
estn dispuestos a comprometerse, a luchar, a
sacrificarse, se beneficiaran de los sacrificios y
desvelos de quienes sienten en sus conciencias
la responsabilidad comunitaria.
La condicin final es la libertad. Tradicio-
nalmente, el Sindicalismo se apoya en las
asambleas de trabajadores en las que todos los
afiliados puedan manifestar sus puntos de vista
146
y participar en las decisiones. Es decir, que el
autntico Sindicalismo se desarrolla de abajo a
arriba y nunca al revs.
ESTRUCTURACIN
- En su opinin, cmo debera estruc-
turarse un Sindicato?.
Como he dicho anteriormente, un
sindicato debe ser o de trabajadores o de
patronos, pero nunca de los dos, mientras la
estructura empresarial ofrezca un enfren-
tamiento radical de ambos grupos por razones
socio-econmicas, tpico de la economa capi-
talista.
Por otra parte, creo que en el marco de
los principios generales expuestos en la
pregunta anterior habra que constituirlo, de-
finirlo y estructurarlo partiendo de las asam-
bleas de empresa o de rama de industria, para ir
recogiendo las conclusiones de la experiencia
obrera e irlas proyectando a escalones supe-
riores de representacin sindical en los que
fuera posible perfilar definitivamente una orga-
nizacin.
147
En mi opinin, habra que constituir un
solo sindicato por rama de industria, con afilia-
cin obligatoria para todos los trabajadores del
sector. Los contratos de trabajo deberan ser
establecidos colectivamente por el sindicato
con las empresas. Y cada sindicato debera
encargarse de la direccin y control de las
actividades de cada Montepo o Mutualidad.
La base de cada uno de estos sindicatos
sera siempre la organizacin sindical de em-
presa. Esta organizacin debera tener la per-
sonalidad y autonoma suficientes para poder
afrontar los problemas de la reivindicacin y
defensa laboral en el marco de la empresa. Los
actuales enlaces y jurados podran constituir el
cuerpo de direccin de este sindicato, siendo
responsables de su actuacin ante la asamblea
de trabajadores, que podr retirarles su con-
fianza siempre que lo considere necesario, pro-
cediendo en este caso a una nueva eleccin.
A partir de esta base sindical de empresa,
puede desarrollarse un esquema de carcter
local, provincial y nacional por ramas de indus-
tria. Estos sindicatos debern federarse con los
148
de otros sectores para constituir una central
sindical nica, con todo el despliegue de orga-
nizacin necesario.
En la representacin democrtica, habr
que prever siempre un porcentaje en los
cuerpos directivos para los delegados de los
sectores minoritarios, con el debido equilibrio
para que su opinin no sea aplastada llegado el
momento de las decisiones y compromisos
colectivos.
Estos sindicatos debern centrar su
preocupacin en el perfeccionamiento y finan-
ciacin de los instrumentos de reivindicacin y
defensa, de resistencia y de ayuda fraterna,
para que todos cuantos rien una batalla en
defensa de los intereses colectivos no se
encuentren desasistidos llegado el momento
de las represalias como ahora puede suceder.
Todas las actividades de carcter llams-
mosle asistencial, que llenan actualmente la
mayora de las preocupaciones de la CNS,
tendran que quedar relegadas a un segundo
plano de la vida sindical.
149
- Defectos y virtudes en la vigente or-
ganizacin sindical?
El primero de los defectos es la presencia
en ella de una lnea, tericamente de arbitraje y
en la prctica de control: la llamada lnea
poltica. A ello, se suma la reunin de patronos
y obreros en el mismo Sindicato, lo que, dado el
mayor peso social de los patronos en esta
sociedad capitalista que vivimos, se traduce por
un desequilibrio hacia el control patronal de la
organizacin sindical. El Vicepresidente del
Congreso Sindical, por la representacin patro-
nal, en la ltima reunin de ese organismo, lo
dijo claramente.
Es decir, que la C.N.S. se encuentra, por
un lado, sometida al control poltico de un
partido. Por otra parte, existe en ella un dese-
quilibrio de poder a favor del sector empre-
sarial.
Sobre esta base, es lgico que las
secciones sociales no puedan tener toda la
flexibilidad y representatividad que los trabaja-
dores desean y necesitan. Los intereses polti-
cos, por un lado, y los empresariales, por el
150
otro, se encargan de mantener una serie de
limitaciones importantes.
Cada tres aos o cada seis, parcialmente,
ahora, son elegidos los representantes sindica-
les. Para ello, se reune la asamblea de empresa
y designa a sus enlaces y jurados. Despus, la
posibilidad de mantener reuniones peridicas
para conocer los problemas, acordar las deci-
siones, para saber de la actuacin de los re-
presentantes sindicales y exigirles cuentas, no
est prevista en las reglamentaciones sindi-
cales. Cuando un delegado provincial o local es
inteligente, entonces concede autorizaciones,
algunas autorizaciones para la celebracin de
alguna que otra de estas reuniones. Pero, la
cosa no es fcil y, generalmente, existen ms
dificultades que facilidades, por no decir
imposibilidad prctica para su celebracin. As
la mayora de los representantes sindicales de
empresa, sin el control y el respaldo orgnico
de sus compaeros, o resultan ineficaces, o se
entregan a dolce far niente, o se prestan a
maniobras propagandsticas, polticas, muchas
veces antiobreras, mediante favores y benefi-
cios personales.
151
Actualmente, existe una falta casi total de
comunicacin entre los electores y los repre-
sentantes sindicales, a pesar del avance logrado
sobre lo que ocurra hace unos pocos aos,
merced a la presin de los trabajadores. Pero
an es mayor la falta de comunicacin entre los
vocales de las Secciones Sociales Provinciales
o Locales y los enlaces y jurados, que nunca
han celebrado reunin alguna conjunta. Y no
digamos en el plano nacional.
Por otra parte, las elecciones sindicales a
pesar de que han evolucionado algo hacia su
autenticidad son, en la mayora de Espaa, de
una imperfeccin escandalosa. An en el plano
de la empresa, cuando existen grupos activos,
cuando hay hombres con conciencia de lo que
han de hacer, se rien batallas y los resultados
suelen tener un porcentaje importante de
autenticidad. Cuando no existen estos grupos de
hombres activos, de militantes obreros con una
formacin, o cuando el tamao de la empresa
establece un control empresarial personal sobre
las actividades de los trabajadores, entonces la
eleccin no suele ser todo lo sincera que deba.
152
Sin embargo, en el plano electoral, el
resultado es ms catastrfico an. En primer
lugar, no hay que olvidar que el reglamento
dispuesto por la lnea poltica, prev que la
Junta Provincial de Elecciones tiene una serie
de funciones tan importantes que su actuacin
puede ser decisiva. Pues bien, en ella slo un
pequeo porcentaje de puestos est cubierto
por representantes de los trabajadores. La
mayora son ocupados por hombres de la lnea
poltica o de la representacin patronal. Esta
Junta de Elecciones prepara los planes elec-
torales, es decir, la distribucin de grupos que
ms le conviene para lograr los resultados
adecuados sin que nadie pueda controlar esta
labor. Por otra parte, el Reglamento electoral
sindical prev que las Mesas electorales no
podrn estar constituidas por candidatos. Pues
bien, en las pasadas elecciones provinciales del
Sindicato del Metal de Madrid, prcticamente
casi todos los integrantes de las Mesas eran
precisamente candidatos de lo que podra
llamarse la lnea oficial. Finalmente, ninguno de
los recursos presentados contra el resultado
electoral, que yo sepa, fue aceptado, a pesar de
que alguno, en mi opinin, contaba con
suficiente base para su consideracin.
153
Desde hace aos, los controladores de la
C.N.S. se han transformado en expertos de toda
la vieja tcnica electorera, y no tienen quienes
les controlen. En la base, los trabajadores
pugnan por la autenticidad, se organizan, buscan
el forzar la consecucin de un instrumento
adecuado a las exigencias de la lucha. Algo
hemos conseguido, pero ha sido tan poco que
no hemos hecho ms que araar en la superficie
del caparazn. Por ello, son muchos los que
desalentados, buscan por el camino de la
clandestinidad, la creacin de grupos de accin
sindical.
Por otra parte, como estos sindicatos
oficiales desconocen la realidad social de la
huelga y no estn preparados para ella, como
tampoco prevn la represalia de las empresas
contra los representantes sindicales y contra
los trabajadores inquietos, carecen de los
mecanismos de lucha y de solidaridad que son
fundamentales en el Movimiento Obrero. Cuan-
do un trabajador es despedido de la empresa,
por su lucha reivindicativa, o cuando los patro-
nos practican el lock-out, la C.N.S. no prev
que hay que ayudar econmicamente a esos
154
hombres, independientemente de cualquier otro
apoyo moral o jurdico. Es decir que, por
encima de todo, se trata de problemas humanos,
de problemas de trascendencia familiar. El
Sindicato se gasta sus miles de millones en
muchas cosas, pero en esto, prcticamente, ni
una peseta, salvo la generosa y excepcional
iniciativa personal de algn delegado provincial
o local. Y cuando los compaeros de los repre-
saliados montan una suscripcin para ayudarles,
entonces aparecen las pesquisas y hasta las
detenciones para impedir esas acciones ele-
mentales de solidaridad.
Los aspectos que podran considerarse
positivos en esta Organizacin Sindical, tales
como las residencias de vacaciones y los
centros deportivos, etc.. no son suficientes para
equilibrar el fallo fundamental de las funciones
esenciales de un Sindicato.
La C.N.S. promueve y facilita el dilogo,
rene alrededor de una mesa a los representan-
tes de patronos y obreros, aunque no siempre
esta sea autnticamente representativa de los
intereses y aspiraciones de la mayora de los
trabajadores. Pero no hay que olvidar que los
155
patronos pesan, normalmente, con una prepara-
cin superior y con la disponibilidad de
asesoramiento y medios, sin olvidar que ellos
estn arriba de la sociedad, mucho ms que los
trabajadores, y que stos solo podran equilibrar
sus fuerzas mediante la amenaza de una coa-
ccin basada en la unidad y en la organizacin
solidaria del Movimiento Obrero.
NO ESTATALES
- Deben ser los Sindicatos libres de la
tutela estatal?.
Podra hacer referencia a lo dicho ante-
riormente. Podra preguntar tambin, cuntos
trabajadores estn en el Gobierno?. Pero, quiz
haya que insistir convenientemente en que el
Poder Poltico, como el poder sobre todo poder,
debe mantenerse, en una sociedad moderna y
civilizada, por encima de los grupos y no debe
llevar, por tanto, a su seno las rivalidades y las
luchas parciales, ya que eso repercutira en una
prdida de su autoridad y prestigio nacional.
156
REPRESENTATIVIDAD
- Hasta donde debe llegar la repre-
sentatividad sindical?.
Si los Sindicatos no son plenamente
representativos, desde la base hasta la cumbre,
no podrn ser ni independientes, ni libres, ni
democrticos, ni unitarios. Es decir, no podrn
recoger las aspiraciones actuales de los
trabajadores.
SINDICALISMO Y POLTICA
- Deben opinar los Sindicatos en materia
poltica?.
Desde luego, los trabajadores no tienen
por qu dejarse atrapar por las redes de la
poltica de partidos.
Los trabajadores deben tener su propia
poltica y de hecho la tienen. Cuando la lucha
trasciende el marco de la empresa, y la
reivindicacin se proyecta, por comunidad o so-
lidaridad, al plano superior interempresarial, a
157
la calle, entonces, la lucha obrera es ya una
lucha poltica.
Pero, as como los partidos polticos
burgueses tienen sus propios objetivos, los
trabajadores tienen los suyos. Inicialmente,
pueden ser la simple reivindicacin y defensa
de mejoras salariales, de condiciones de trabajo
ms favorables, de reduccin de la jornada
laboral y tambin de sindicatos propios que
renan las condiciones esenciales que la
tradicin histrica ha marcado. Pero, cuando los
trabajadores comprenden que por este camino
no harn ms que repetir peridicamente la
lucha por los mismos objetivos, ya que los
controladores del poder socioeconmico
realizan siempre los reajustes oportunos para
no perder sus situaciones de privilegio,
entonces se sealan objetivos superiores: la
reforma de la empresa y del sistema econmico
y con ello, una gran transformacin social y
poltica, superadora de los actuales enfren-
tamientos capitalistas que engendran y
condicionan la lucha de clases.
158
UNIVERSIDAD SINDICAL
- Es usted partidario de una Universidad
Sindical a niveles superiores?.
Lo justo sera una Universidad para
todos los que tuvieran capacidad intelectual y
voluntad, y no slo como ahora que la Univer-
sidad es la Universidad de una clase social
dominante, que pagamos todos los espaoles,
incluidos, sobre todo, los trabajadores, cuyos
hijos no pueden hacer uso de ella. Todos los
tmidos intentos realizados para permitir el
acceso de los trabajadores y de sus hijos a los
estudios superiores han chocado con la realidad
de una concepcin clasista cerrada de la
Universidad y de las Escuelas Tcnicas, lo que
hace prcticamente imposible la presencia
de los cientos de miles de hombres inteligentes
y valiosos cuya aportacin a la sociedad se
pierde ao tras ao ante la indiferencia de los
que se benefician particularmente de ella. Lo
econmicamente inteligente, lo nacionalmente
justo, sera que todo muchacho que superase
159
unos niveles al trmino de los estudios
primarios y de los medios, pudiera tener la
seguridad de que el Estado tutelara su vida, sus
estudios, con ingresos similares a los que
obtendra en el caso de que se hubiera puesto a
trabajar. Esto se vera facilitado tambin por la
gratuidad total de la enseanza superior y
media y por unos controles de exigencia que
slo dieran paso a la graduacin de quienes
realmente reunan vocacin, inteligencia y
voluntad.
Si la pregunta se refiere a un centro de
preparacin de dirigentes, creo que s, que sera
necesario. Aunque, las actuales escuelas
sindicales y el Instituto de Estudios Sindicales,
Sociales y Cooperativos, sobre la base de una
autenticidad sindical, podran cumplir perfec-
tamente esa labor de formacin, que ahora slo
cubren en forma muy reducida y no siempre
adecuada.
160
VII
LA UNIDAD SINDICAL OBRERA
La unidad fue la primera adquisicin del
Movimiento Obrero en su lucha contra el
capitalismo moderno. Con la unidad, los trabaja-
dores pudieron luchar, equilibrar el poder, la
capacidad coactiva del patrono, y establecer
unas bases de dilogo y de pacto o de im-
posicin de condiciones.
Sin la unidad, los trabajadores nada
pueden hacer. Uno a uno, o en grupos peque-
os, rivales entre s, enfrentados en luchas
intestinas, carecen de la fuerza suficiente para
equilibrar fuerzas, con los patronos y suelen ser
presa fcil de las maniobras empresariales.
Los trabajadores saben, por la expe-
riencia histrica, que solo mediante este equi-
librio de fuerzas, en el plano de la empresa, en
el econmico en general y, por tanto, en el pol-
tico, es posible obtener concesiones de la
161
sociedad burguesa, arrancarles mejoras, dere-
chos.
Por todo ello, tanto en el campo de la
reivindicacin inmediata y particular de
empresa o de sector de industria, como en el
plano general de la reivindicacin obrera, la
unidad de los trabajadores es fundamental.
El instrumento de lucha histricamente
aceptado por los trabajadores para las reivindi-
caciones inmediatas, de empresa o de rama de
industria, es el Sindicato.
El Sindicato ha sido tambin, en multitud
de ocasiones, el instrumento de lucha por
reivindicaciones generales de la clase obrera y
son muchos los que creen que es el nico
instrumento idneo de la lucha de los
trabajadores en todos los niveles de la reivindi-
cacin.
La aspiracin permanente de la lucha
histrica del Movimiento Obrero es la trans-
formacin de la sociedad, acabando con la ac-
tual explotacin capitalista del hombre por el
hombre, de una clase por otra, y con el enfren-
162
tamiento por razones de intereses contra-
puestos, que origina y fomenta la lucha de
clases.
La sociedad burguesa capitalista no cree,
por el contrario, que haya que modificar pro-
fundamente nada. Sus miembros, sus parti-
darios, se benefician de esta situacin, en ma-
yor o menor grado, y no estn dispuestos-como
lo demuestran prcticamente todos los das- a
renunciar a ninguno de sus privilegios funda-
mentales, en beneficio de los integrantes de la
sociedad obrera.
Los partidos polticos y los grupos de la
sociedad burguesa-capitalista intervienen en el
juego, la pelea o la guerra abierta, segn los
momentos, desencadenada entre ellos por el
control del poder poltico, bien para posiciones
de derecha, bien de izquierda. Pero todos ellos,
por igual, bsicamente, con algunas minoritarias
excepciones, son partidarios del mantenimiento
esencial del sistema capitalista, sin modificar
las actuales estructuras empresariales y su
rgimen de salariado. As, aparecen hermanados
comunistas y socialistas con falangistas, con-
servadores, neoliberales y hasta cristianos.
163
Todos son, por igual, con algunas variantes,
partidarios del sistema capitalista de empresa y
de organizacin de la economa. La disputa
entre ellos se centra, ms bien, en quien y como
debe o puede controlar en exclusiva o com-
partir el sistema y sus beneficios, o la adminis-
tracin de sus beneficios.
Ante esta sociedad burguesa, dividida en
grupos minoritarios rivales, aparece la masa de
los trabajadores, marginados y esclavizados por
el Capitalismo.
Los trabajadores, obligados por la din-
mica propia de las contradicciones que viven,
estn en tensin de lucha casi constante. No
son un conjunto de hombres centrados solo,
insolidariamente, en el goce y solucin de los
problemtica particular, de las particulares
satisfacciones, como si ocurre con la mayora
de los integrantes y partidarios de la sociedad
burguesa capitalista, sino que son millones de
hombres agitados, ms o menos solidariamente
por su satisfaccin compartida, incluso funda-
mental, muchas veces, para su condicin
humana.
164
Los partidos polticos burgueses, atrados
por esta realidad, han tratado siempre de
romper el equilibrio de fuerzas minoritario con
los otros grupos rivales de la burguesa,
buscando el apoyo, la adhesin de la masa de
votantes populares, de los trabajadores. La ex-
periencia, desde los primeros tiempos de la
lucha obrera en Inglaterra hasta el tiempo
actual, ha demostrado que las promesas de los
partidos polticos al pueblo, a los trabajadores,
rara vez se han cumplido. Una vez conseguido
el objetivo del triunfo electoral, los partidos se
vuelven hacia la problemtica particular de la
sociedad burguesa y se encierran en ella,
traicionando generalmente, olvidndolo muchas
veces, las promesas y los compromisos esta-
blecidos electoralmente con los trabajadores.
Esta defraudacin general y sistemtica
de esperanzas ha desacreditado a la poltica y a
los polticos ante el pueblo, en general. Pero,
qu otros efectos producen estos contactos,
compromisos o aproximaciones, de los partidos
polticos, en la sociedad obrera?.
Los partidos polticos burgueses, viendo
los problemas desde su ngulo, no comprenden
165
ni justifican la necesidad vital de unidad del
Movimiento Obrero, como no creen en la
necesidad de ninguna transformacin radical.
Por ello, consideran una utopia la aspiracin
unitaria de los trabajadores, un grave peligro
social que hay que impedir o evitar, y se limitan
a justificar los sindicatos obreros como simples
instrumentos de reivindicacin inmediata, ele-
mental, sin aspiraciones de carcter general o
poltico, que han de ser en su opinin
monopolio exclusivo de los partidos.
Cuando los partidos polticos burgueses
se acercan al Movimiento Obrero, nunca lo han
hecho tratando de respetar o de servir las
condiciones y exigencias propias de la Sociedad
Obrera, tratando de servir a sus intereses y
aspiraciones. Solo les preocupa, bsicamente,
servir a sus propios planes de lucha en el
tablero de la poltica burguesa, aceptando los
compromisos de orden general que ello implica,
dentro del orden socio-econmico establecido.
As, no les importa si, para lograr el
objetivo del apoyo electoral o de cualquier otro
tipo, necesario para su triunfo, para la conquista
del poder poltico, causan daos graves al
166
Movimiento Obrero. Desde sus posiciones
burguesas, desde su ngulo de visin burgus,
esto carece de importancia, o no se valora
exactamente.
Algunas veces, cualquier partido poltico
ha logrado la adhesin individual o colectiva de
los trabajadores, directamente o a travs de sus
sindicatos. Sin embargo, lo ms frecuente no es
la adhesin unida del Movimiento Obrero a un
partido, sino que, al abordar los partidos
polticos burgueses a la masa de los traba-
jadores, a los integrantes de la Sociedad Obre-
ra, sobre todo en momentos de depresin moral
o de insuficiente maduracin, se produzca una
divisin mediante la adhesin a partidos o
grupos polticos burgueses, en los que se pone
la esperanza, quizs bajo la atraccin de
declaraciones revolucionarias o de programas
radicalistas, quizs seducidos ingenuamente por
denominaciones partidarias obreras.
Los partidos polticos, una vez que consi-
guen la adhesin de un sector popular obrero,
tratan de consolidar esta conquista y para ello
no encuentran mejor solucin que la de creacin
de un sindicato obrero, vinculado a la disciplina
167
o la influencia del partido, con el que garantizan
permanente la adhesin popular y los apoyos
electorales futuros. Pero, al hacerlo, llevan al
seno del Movimiento Obrero las rivalidades y
enfrentamientos de los partidos polticos, en-
zarzan a los trabajadores en querellas parciales,
pequeas, rompiendo todas las posibilidades
unitarias de la lucha obrera e impidiendo o fre-
nando la reivindicacin eficaz de los derechos
humanos y de las aspiraciones socio-econ-
micas de Justicia de los Trabajadores.
El Movimiento Obrero, escindido en
sindicatos de partido, difcilmente saldr de esa
situacin a no ser que la dura experiencia haga
comprender a los Trabajadores el error y esto
les haga romper con las ataduras y compro-
misos de partido. Buscando lo que les une a
todos: la condicin de trabajadores asalariados
y supeditando a ello las restantes diferencias de
cualquier tipo.
Ahora bien, cmo lograr esta unidad del
Movimiento Obrero organizado a travs de los
Sindicatos?. En efecto, el problema no es fcil.
Se trata de encuadrar, encauzar y organizar la
lucha de una Sociedad Obrera en la que hay
168
millones de hombres. Entre ellos, los hay con
religiones diferentes, con tradiciones culturales
distintas, con niveles diversos de educacin y
de formacin profesional, con salarios incluso
distantes los unos de los otros, y con esta-
mentos (empleados, tcnicos, operarios de
taller) cuyas divergencias la burguesa contro-
ladora trata de ahondar. Pero, tambin los hay
con filosofas polticas y socio-econmicas
diferentes. Incluso, an sin estar adscritos a una
corriente determinada, habr muchos trabaja-
dores que tengan ideas claras como fruto de su
propia experiencia, de su particular meditacin,
soluciones a los problemas presentes y futuros.
Es lgico, y natural tambin, que estos hombres
de la Sociedad Obrera, buscando afinidades y
llevados del carcter social de la condicin
humana, se agrupen o puedan agruparse en
ncleos ms o menos importantes. La Sociedad
Obrera, como toda realidad humana, no
constituye ni puede constituir un todo mono-
ltico. Es imposible que todos los hombres
piensen exactamente igual en todo y los
movimientos totalitarios que lo han intentado,
que se lo han propuesto, o han fracasado o han
terminado anulando en amplios sectores toda la
169
capacidad espontnea de creacin, que respon-
de a la libertad intrnseca del hombre.
Pero, si la realidad obrera ofrece facetas
tan amplias, corrientes ideolgicas tan diversas
cmo va a lograrse y mantenerse la unidad?.
La tarea, desde luego, no es fcil. Se trata, nada
menos que de vertebrar y organizar a travs de
los Sindicatos, a toda la Sociedad Obrera. Nunca
es fcil mover conjuntos. Para hacer un ejrcito,
es necesario disponer de los hombres que estn
en condiciones de pertenecer a l, de unos
planes a desarrollar, de dirigentes capacitados,
de un fogueo progresivo que de veterana y
eficacia. Los trabajadores somos los miembros
del Movimiento Obrero cuyas posibilidades solo
pueden confirmarse en los Sindicatos.
Esta es la tarea de los militantes de
vanguardia, de los hombres que, por circuns-
tancias especiales y particulares, disponen de
una preparacin superior a la del trmino medio
de sus compaeros. Estos hombres pueden
profesar ideas diferentes y, sin embargo, como
trabajadores tienen que ponerse al servicio no
de intereses de grupo sino de las impres-
cindibles exigencias unitarias de clase. Si no
170
sirvieran a estas exigencias unitarias del Movi-
miento Obrero, estaran traicionando al propio
Movimiento Obrero, que sin la unidad carece de
la fuerza y de la capacidad necesaria para equi-
librar posiciones y dialogar o coaccionar a la
Sociedad Burguesa.
Ahora bien, vemos que por un lado est la
exigencia unitaria de la condicin obrera y que,
por el otro, aparecen diferencias ideolgicas
que pueden ser, incluso, muy importantes. No
es un factor de divisin y de enfrentamiento
esta existencia de corrientes ideolgicas dife-
rentes y hasta de enfrentamientos ideolgicos
dentro de la unidad del Movimiento Obrero?.
Claro que s, pero es la realidad que hay que
aceptar en toda sociedad viva, libre y por tanto,
plural.
Dentro del espritu unitario de la clase
obrera, algunos pretenden encauzar el problema
partiendo de un cierto pluralismo sindical. As,
frente a los que, a ultranza, mantienen la tesis
de un solo sindicato por empresa y por rama de
industria (segn diversas concepciones, ten-
dencias o ideologas) pero federados entre s. Y
hasta hay quienes creen en la necesidad de
171
estructurar la central unitaria como una Cmara
Sindical, en la que todos los sindicatos estuvie-
ran representados y cuyas decisiones pudieran
obligar a todos, al menos en cierto nmero de
casos.
Pero, estos caminos pluralistas son
peligrosos: pueden ser vas de autentica unidad
definitiva o frmulas para radicalizar, durante
un periodo de tiempo prolongado, la divisin
sindical obrera.
Por ello, partiendo de la actual realidad
espaola (no de la unidad sindical y del aparato
oficial, sino de la realidad obrera de estos
momentos) habra que intentar sembrar entre
los dirigentes y entre los militantes, en general,
concepciones claras sobre el valor y las
posibilidades de la unidad. Si fuera posible y
hubiera tiempo para ello, antes de que la clase
obrera recobre su libertad y asuma la respon-
sabilidad plena de su conduccin, podran evi-
tarse divisiones y enfrentamientos partidistas
que anulasen toda la capacidad revolucionaria,
transformadora, o el tener que aceptar frmulas
tan poco satisfactorias como la del pluralismo
172
institucionalizado, dentro de una apariencia
formal de unidad.
Nosotros creemos que la unidad del
Movimiento Obrero debe realizarse a base de
un sindicato, de un solo sindicato, de una sola
organizacin sindical obrera, libre y demo-
crtica, en la que las asambleas de trabajadores
sean soberanas y en las que nadie pueda
ejercer poder alguno que no se deduzca de las
decisiones y acuerdos de estas asambleas.
Creemos que, dentro de la Central
Sindical Unitaria, no debe constituirse ni operar,
pblica y reglamentariamente, ningn grupo.
Dentro de ella, y de acuerdo con la famosa
Carta de Amiens, se debe actuar en tanto en
cuanto que trabajadores, pertenecientes a una
determinada empresa, a una rama concreta de
industria, para adoptar, conjuntamente con los
dems compaeros, las decisiones democrticas
sobre los problemas de inters comn.
Sin embargo, es lgico pensar que los
representantes de las diversas corrientes y
posiciones tratarn de que sean sus tesis las
que, en cada caso, adopten las asambleas de
173
trabajadores, actuando para ello en forma
coordinada. Es algo que nadie podr impedir.
Pero, estas colectividades ideolgicas
solo deben constituirse y funcionar como tales
al margen de la organizacin sindical. Incluso es
altamente conveniente que as ocurra. En ellas,
en estas organizaciones de militantes o partidos
polticos obreros se puede madurar las ideas,
las soluciones a proponer al Movimiento uni-
tario organizado, la estrategia ms adecuada. De
ellas depende el progreso y la propia eficacia
de la Central Sindical, su perfeccionamiento y
maduracin,
Ahora bien, las asambleas libres y demo-
crticas, soberanas, de los Trabajadores de
cada Sindicato son las que deben decidir. Puede
darse el caso y se dar siempre, de que las
tesis totalmente contrarias a las de uno de los
grupos, corrientes o sectores, sea las que se
impongan, las que acepten los trabajadores, los
compaeros reunidos. Pues bien, aunque ello
represente una contrariedad, con espritu de-
mocrtico, debe aceptarse el resultado con el
que se est en desacuerdo, conscientes de que
la unidad est por encima de todo y de que el
174
juego democrtico de las asambleas y la
experiencia sindical vendrn a darnos la razn o
a confirmar que la tenan los grupos y personas
que lograron que fueran sus tesis las que
primasen sobre las dems.
En estos momentos, son muchos los que
manifiestan, y no siempre por un autntico
inters obrero sino mas bien por motivaciones
polticas burguesas, oposicin a la dictadura
sindical imperante. Pues bien, sera trgico que
no comprendieran que, de salir de esta situa-
cin, no podra pasarse a un nuevo sistema
autoritario sino, realmente, a una autntica
democracia sindical, tal y como hemos expues-
to, con todos sus condicionamientos. De ah la
importancia de que todos los militantes obreros
comprendan claramente que el futuro Sindicato
ha de asentarse en la soberana popular de base
y que todo grupo o toda figura dirigente ha de
supeditarse siempre al refrendo, a la decisin
mayoritaria de las asambleas de trabajadores.
Nadie duda, hoy en da, que exista el
sentimiento unitario en la clase obrera espaola,
adquirido por muy diversas vas y experiencias,
desde la realidad oficial unitaria, burocrtica,
175
que conocen, hasta la debilidad e inferioridad de
su circunstancia individual. Pero son muchos los
que opinan que se trata de una semilla ms que
de una conciencia, ya que el sentimiento y la
comprensin elemental de la necesidad no se
encuentran robustecidos por la formacin ideo-
lgica adecuada.
As, no sera peligroso para el Movi-
miento Obrero, incluso, construir un Sindica-
lismo Unitario, sin que existiera la suficiente
madurez en sus miembros?. Hay quienes pien-
san que en las actuales condiciones de ma-
duracin, la unidad sindical completa sera
fcilmente destruida: las naturales diferencias
ideolgicas terminaran, en plazo breve, por
provocar situaciones de crisis, que aprove-
charan o fomentaran los partidos y poderes
burgueses. Y esta fallida experiencia unitaria
servira para justificar un largo periodo de
divisiones obreras, antes de que la experiencia
haga comprender nuevamente a los Traba-
jadores la necesidad de la Unidad. Por ello, an
siendo partidarios muchas veces de la autntica
unidad, consideran que si, de la noche a la ma-
ana, sin tiempo suficiente para una maduracin
ideolgica, los trabajadores espaoles tuvieran
176
que asumir la responsabilidad de sus deci-
siones, en un marco de libertades similar al de
los dems pases occidentales, sera preferible,
a la unidad total, el establecimiento de una
frmula ms flexible: una especie de alianza o
de confederacin de sindicatos diversos.
Pero, tambin hay quienes creen que
merecer la pena correr todo riesgo y que si es
posible conseguir la unidad aunque sea en
condiciones precarias siempre ser preferible a
cualquier tipo de desunin. Y que los autnticos
militantes obreros deben luchar por que todos
los Trabajadores apoyen su tesis frente al
divisionismo de los dems.
Sin posibilidad de asegurar cuando podrn
cambiar las circunstancias sindicales, se trans-
forma en necesidad imperiosa y urgente la de
difundir ideas, formar conciencias, adoctrinar
militantes, para todos los grupos y organizacio-
nes. Es verdad que no son solo las ideas las que
forman a un militante obrero. La lucha es inelu-
dible y en ella se encuentra siempre la opor-
tunidad de demostrar la sincera honradez de
conducta, el comportamiento generoso, la habi-
lidad y la capacidad personal. Pero sern siem-
177
pre las ideas la baza decisiva que habr de
orientar siempre a las asambleas de trabaja-
dores, tanto o ms que el prestigio personal.
Los hombres preocupados por el futuro
sindical del Movimiento Obrero no deben
conocer solo los aspectos positivos sino que
deben prestar atencin especial a los peligros, a
las vas de penetracin del enemigo y a los que,
en un momento determinado, pueden constituir
un peligroso y destructor ataque. Cules son
los peligros que pueden preverse para la futura
unidad sindical obrera?. En primer lugar, habr
que contar con los personalismos, la soberbia,
la ambicin, el espritu sectario de algunos que,
por pequeas rencillas o problemas personales,
sern capaces de enfrentar a unos y otros, y
hasta pueden llegar a la escisin. Sin olvidar
que, tras la debilidad y falta de honradez de al-
gunos puede darse incluso la venta a los
intereses de la sociedad burguesa, como la
experiencia espaola lo ha demostrado. En
segundo lugar, aparecen las defectuosas
concepciones democrticas y prcticamente
antiobreras, que puedan producirse entre las
diversas corrientes ideolgicas y a las que ya
nos hemos referido antes. El tercer peligro,
178
proviene de los partidos polticos burgueses, y
en especial de los que se presentan como
obreros, aunque en la prctica participen,
como los dems, de los condicionamientos de la
poltica burguesa.
Una mencin especial habra que hacer de
los partidos totalitarios. En efecto, aunque estos
participen en el juego democrtico burgus, son
de concepciones autoritarias, que se manifies-
tan claramente en su diario comportamiento
poltico y social. Este fue el caso del Partido
Nacional Socialista alemn, que lleg al poder
mediante unas elecciones democrticas. Lo
mismo podemos verlo en los partidos
comunistas de Italia o de Alemania, con sus
diputados en los parlamentos y hasta con
ministros en gobiernos de estructura burguesa.
Pero, no hay que olvidar que no basta llamarse
o presentarse como democrtico para serlo, que
no basta llamarse o presentarse como obrero
para servir autnticamente a los intereses de la
clase obrera. La experiencia histrica lo viene
demostrando.
En el futuro de libertad sindical espaol,
el peligro de los partidos totalitarios quedar
179
circunscrito, fundamentalmente, a los comunis-
tas. Son peligrosos los comunistas, cara al
futuro?. Si, claro que lo son, y mucho. Partiendo
de la base de que la experiencia de los llamados
pases socialistas no constituye una posibi-
lidad alentadora para la clase obrera, cualquier
control del P.C. puede representar el peligro de
una nueva experiencia sangrientamente frus-
trada, en la permanente bsqueda obrera de
libertad y dignidad humana.
En estos aos, aunque otra cosa pueda
parecer, los comunistas se dedican fundamen-
talmente a la captacin, formacin y adiestra-
miento de militantes. Ellos no creen en la
eficacia de la clase obrera, pero s en la de su
ejercito de militantes, capaces de movilizar a
los trabajadores en su apoyo, o bien de realizar
por si solos cualquier tarea revolucionaria,
incluso contra la clase obrera. De ah su
preocupacin por los militantes en estos aos.
Todas las acciones de masas que promueven
saben que son eficaces, que no pueden ser
eficaces contra el Rgimen, pero si sirven para
comprometer a una serie de hombres, de cuya
radicalizacin personal pueden deducirse com-
promisos de orden superior en el marco del
180
Partido. S, adems, logran propaganda y pres-
tigio para sus hombres, mucho mejor.
El da que haya en Espaa condiciones de
libertad sindical, si los comunistas disponen de
suficiente nmero de militantes, no esperarn a
ponerse de acuerdo con los dems grupos,
tendencias, organizaciones, para decidir, con-
juntamente, el futuro sindical de la clase obrera.
Al amparo de un despliegue fabuloso de medios
econmicos, difcilmente equilibrable por los
otros grupos y tendencias obreras, se lanzarn
en tromba a llenar el enorme vaco que quedar.
Aunque los sectores obreros democrticos
dispusieran de mayor nmero de militantes,
sera necesario que tambin contaran, con igual
rapidez, con los medios materiales necesarios
para evitar que los comunistas cumplieran su
labor.
Solo la maduracin ideolgica suficiente,
alcanzada con tenacidad y paciencia en estos
aos de dictadura, que si ata nuestros cuerpos
no puede hacer lo mismo con las ideas,
permitir crear las condiciones para que la
reaccin democrtica popular pueda oponerse
181
con eficacia a todo intento de autoritarismo
totalitario de los grupos antidemocrticos.
Los que luchen por la unidad han de saber
que sern las ideas su principal instrumento y
que en estos aos, sin marginarse de la lucha
obrera diaria sino participando activamente en
vanguardia, con honradez y generosidad, habr
que aprovecharlos para la creacin de una
autntica conciencia de unidad obrera, capaz de
romper cualquier ataque que pudiera produ-
cirse.
Si esta accin puede realizarse, desa-
rrollarse, mediante la coordinacin fraternal de
las diversas organizaciones obreras, se estara
avanzando, hacia el futuro, an ms, las
posibilidades reales de autentica Unidad Sin-
dical, sin la cual, los trabajadores nada po-
dremos hacer para liberarnos de la inhumana
esclavitud capitalista.
No son las nostalgias ni los privilegios
histricos los que deben primar sobre los
intereses generales de la clase obrera. Ni
nuevas ni antiguas organizaciones, ni meritos
personales, ni tragedias ntimas. Todo ello solo
182
es lcito, aceptable y exaltable, cuando se
transforma solo en el sudor heroico con el que
se amasa la fuerza y el destino del Movimiento
Obrero, a cuya victoria hay que sacrificarlo
todo, para la construccin de una nueva socie-
dad para Todos.
183
VIII
LA UNIDAD SINDICAL EXIGIDA POR LA
UNIDAD DE LA CLASE OBRERA
El peridico mensual del Movimiento de
Hermandades del Trabajo: MAS, publico este
artculo, en septiembre de 1976, con esta
entradilla:
A la vista del siguiente artculo, que
encierra una tesis diferente de la mantenida
por el Consejo de Redaccin de MAS, este
pidi al cronista una nota aclaratoria, que
incluimos en este mismo nmero, por si se
trataba de un error de apreciacin sobre los
trminos de dicha postura. Vista la nota, el
Consejo considera que la discrepancia es clara
y expresar su postura en el prximo nmero.
La unidad y la obligatoriedad sindical
bsica han sido valores manipulados en los
ltimos cuarenta aos al servicio de un sistema
autoritario disfrazado con las formas de una
representatividad de carcter parcial y limitada.
184
Por ello, demaggicamente, identificando
al franquismo con todo lo malo, son muchos los
que rechazan de antemano, sin entrar en el
fondo del tema, toda unidad obligatoria.
Sin embargo, creo que habra que meditar
sobre esto que no es funcin de inters poltico
momentneo, sino buscando el inters
permanente de los trabajadores.
LA UNIDAD DE CLASE
Cuando entramos en una empresa,
ingresamos en una comunidad con los dems
trabajadores asalariados. Nuestro contrato de
trabajo no ha sido pactado libre e indi-
vidualmente con los empresarios o patronos.
Aceptamos, desde el primer momento, las
condiciones que anteriormente han sido nego-
ciadas, a veces con muchos sacrificios, por los
que desde ese momento van a ser nuestros
compaeros de trabajo y que nos regalan, sin el
menor esfuerzo nuestro, unas ventajas. Tam-
bin vamos a encontrarnos con unos problemas
colectivos que nos afectarn igual que a ellos,
pero que no podremos resolver individualmente,
185
sino sumando nuestro esfuerzo y preocupacin
a los dems.
Cuando entramos en una empresa
entramos tambin en una comunidad de traba-
jadores, bsicamente, con los mismos pro-
blemas, las mismas necesidades, la misma
situacin frente a los empresarios o patronos.
No tenemos ms opcin que la de aceptar esta
situacin con todas sus caractersticas y
compromisos o marcharnos. La traicin a los
compaeros, vendindonos a los intereses
patronales, no cambiara las cosas, porque se
nos utilizara por la empresa precisamente
porque no tenemos ms remedio que compartir
el destino de los dems trabajadores, aunque
sea para venderles a cambio de una miserable
limosna.
La unidad de clase es algo que nos viene
impuesta por el sistema capitalista y no puede
eludirse. Y en la empresa es donde puede verse
con absoluta claridad.
186
LA UNIDAD SINDICAL
La experiencia nos ensea que en el
sistema capitalista los trabajadores tenemos
que luchar unidos si es que queremos conseguir
algo. Para ello nacieron los sindicatos como
instrumentos de defensa y de reivindicacin
colectiva.
Si los trabajadores estamos comprome-
tidos, obligatoriamente, en la unidad de clase,
sin escapatoria posible, lo lgico es que el ins-
trumento de defensa y reivindicacin colectiva
que es el sindicato, que tiene que ser siempre
el sindicato, responda tambin a esta unidad de
clase que tan claramente vemos en las empre-
sas en las que trabajamos.
Es decir: que sera absurdo no organizar
el sindicato (que ha de ser el instrumento de
defensa y de reivindicacin colectiva) a partir
de la unidad de clase (de problemas compar-
tidos y de aspiraciones).
Entonces, si la unidad de clase es una
realidad impuesta, tambin sera lgico que la
unidad sindical que de ella tiene que deducirse
187
sea obligatoria para cuantos estamos, no
voluntaria, sino obligatoriamente, en una clase
social.
Insisto en lo que dije en el nmero
anterior de MAS: que antes de la guerra, los
sindicatos obreros, sobre todo el socialista y el
anarquista, buscaron insistentemente la unidad,
y que, como etapa previa, aceptaron la
obligatoriedad de que los trabajadores tuvieran
que afiliarse a un sindicato para poder entrar en
una empresa. Gracias a ello, los 250.000
militantes que aproximadamente, tena cada
una, se vieron acompaados por otros tres mi-
llones y medio de cotizantes. En esas con-
diciones el pacto de unidad o de coordinacin
de la U.G.T. y de la C.N.T. poda ser el de la
unidad sindical obrera ya que, juntas, repre-
sentaban al 90 por 100 de los trabajadores
asalariados.
Entonces, por qu ahora hay tantos
remilgos en defender lo que en los aos de oro
del sindicalismo espaol se consideraba como
bueno y necesario para el movimiento obrero?.
Si despus se han cometido errores y torpezas
188
crticas, de sabios es rectificar. Lo que era
bueno antes lo es ahora tambin.
EL SINDICATO DE EMPRESA
Para constituir un sindicato de tu empresa
no hace falta mucho. Basta la convocatoria de
una asamblea en la que todos puedan participar
en pie de igualdad. Para ello, el motivo deber
ser cualquier problema importante que haya
planteado y que afecte a todos. En esa y en
sucesivas reuniones habr que plantear tambin
el problema del sindicalismo del prximo futuro
para que los compaeros vayan pensando como
nosotros. Si los jurados y enlaces seleccionados
por nosotros en las ltimas elecciones han
demostrado ser dignos de nuestra confianza,
debemos seguir apoyndoles, pero si alguno o
todos han tenido un comportamiento incorrecto
o ineficaz, entonces deberamos escoger, por
secciones, otros hombres que se encarguen de
forzar el reconocimiento de su represen-
tatividad. Adems, habr que constituir un fondo
de ayuda mutua para utilizarlo cuando sea
necesario haciendo, colectas en las asambleas o
en cualquier otro momento propicio. As se va
creando el sindicato. El constituirlo formal-
189
mente sera, despus, un simple trmite, sin que
haya que captar a nadie para que se afilie, sin
tener que convencer a nadie, porque desde el
momento de entrar en la empresa ya se
pertenece.
EL REFORMISMO SINDICAL
Algn amigo me ha comentado el artculo
anterior de MAS diciendo que la promocin de
sindicatos de empresa y slo de empresa
conduce fatalmente a un sindicato reformista.
Sindicatos de empresa o de rama de
industria o de pequeas empresas, con trabaja-
dores afectados por los mismos problemas, los
mismos convenios, etctera, creo que es lo que
seria necesario en estos momentos, pero como
punto de partida y no como meta final.
Como punto de partida para la construc-
cin progresiva de un autntico sindicalismo,
que responda, de verdad, a los intereses y
necesidades de la clase obrera, de todos los
trabajadores asalariados, y que, en un momento
determinado, puede llegar a ser el instrumento
eficaz de un cambio social revolucionario.
190
Porque los trabajadores no podemos
conformarnos con la situacin infrahumana a la
que el sistema capitalista y su rgimen de
salariado nos tiene sometidos. Porque los
trabajadores no podemos pasarnos toda la vida
luchando por las mismas cosas. Porque las
oportunidades para tratar de conseguir un
cambio social revolucionario, para alcanzar
rpidamente determinadas metas, solo se
presentan en la Historia muy de tarde en tarde.
Una de las condiciones es el debilitamiento de
las estructuras de poder de la sociedad o clase
dominante, bien por el choque violento de sus
partidos, bien por una crisis grave de cuanto
hemos sido escamoteados, en tanto que seres
humanos, concebidos por Dios para prota-
gonizar nuestra existencia y no para ser
instrumentos de otros, ni para ser explotados.
De ah se deduce la necesidad de que el
sindicalismo tenga que plantearse el cambiar el
sistema, el liberar a los trabajadores de la
situacin socio-econmica y poltica que se nos
impone.
191
Un viejo aforismo obrero dice que: El
sindicalismo ha de ser reformista a corto plazo y
revolucionario a plazo largo. Pues bien, ahora,
aunque pueda parecer que seamos reformistas,
tan slo hay que empezar por los cimientos para
que, algn da, estemos en condiciones de
construir el tejado.
Esas oportunidades hay que irlas
preparando, mediante unas reivindicaciones
orientadas hacia metas intermedias concretas,
mediante la clarificacin y la potenciacin de
nuestras ideas, de nuestras ideologas; me-
diante la construccin o el mantenimiento de
unas formas de vida humana, solidarias.
Si queremos cambiar esta sociedad
capitalista tenemos que empezar a vivir, ya, de
forma diferente a como viven los capitalistas,
construyendo empresas comunitarias, colectivi-
dades agrarias, compartiendo con los dems lo
que esta sociedad nos asigna como nuestro.
Los cristianos tenemos mucho que hacer
en esta lucha por la construccin de otra socie-
dad. Vivir juntos, trabajar unidos, compartir lo
192
nuestro con todos. Como en los primeros tiem-
pos.
Los hombres y las mujeres que vivan, ya,
la revolucin sern quienes podrn aprovechar
la oportunidad revolucionaria. Si cuando llegue
el momento no estn preparados, si no han
logrado preparar para el cambio a toda o a gran
parte de la clase obrera, entonces no habr
cambio y pasar la oportunidad sin que nadie
pueda prever cuando ha de volver a
presentarse.
Porque una revolucin no se hace con la
simple conquista del Poder por un grupo, que ha
de imponer una frrea dictadura para intentar
educar al pueblo y para evitar la reaccin de los
antiguos detentadores de los instrumentos de
dominacin. Con ello se sale de unos amos para
caer bajo la esclavitud de otros.
La revolucin que los trabajadores
necesitamos tiene que ser para, liberarnos
socialmente, para ayudar a liberarnos moral-
mente.
193
Y, ahora, la mayora de los revolu-
cionarios, de los que se llaman revolucionarios,
slo hablan de produccin econmica y de odio,
cuando todo ello, y los cristianos lo sabemos
bien, slo es signo de esclavitud y de miseria
humana y no de liberacin. La revolucin ha de
ser la de la fraternidad, el mutuo respeto, la
mutua consideracin, la solidaridad, el mutuo
apoyo. Habr que cambiar las estructuras
sociales, econmicas y polticas, pero para
favorecer la construccin de una vida humana y
no para conseguir tener ms armas, ms poder
poltico o la simple satisfaccin animal de
nuestras necesidades.
Ocasiones revolucionarias hay pocas.
Quiz sta de ahora sea una. Pero no hay
autnticos revolucionarios o no han logrado
trasladar las vivencias revolucionarias a toda la
clase obrera.
Poner bombas o matar, sin ton ni son,
como algunos han hecho; o lanzarse a procla-
mar el comunismo libertario, cada dos por tres,
en nuestro pueblo, como hicieron los anar-
quistas, tantas veces, durante la II Repblica, es
194
absurdo. La revolucin es algo muy serio y
habra que prepararla bien.
LOS GRUPOS PARTIDISTAS
Ya se que los militantes de las organi-
zaciones actualmente existentes no querrn
escuchar, pero siempre queda la esperanza de
que alguno o algunos estn abiertos al dilogo.
A los que no se dejan emborrachar de la
euforia, a quienes tienen la cabeza fra y se
rigen rigurosamente por la razn quiero decirles
que piensen en la responsabilidad que todos
tenemos en estos momentos. Por encima de las
ideologas que pueden dividirnos o que nos
dividen estn los intereses comunitarios de la
clase a la que pertenecemos y que todos
decimos defender.
Creo que es el momento de reagruparnos
ideolgicamente, pero no sacrificando la unidad
de clase y la unidad sindical que de ella,
lgicamente, se deduce. Creo que hay que
luchar, en estos momentos, por el fortaleci-
miento del sindicalismo obrero, por la cons-
truccin de las bases de un poderoso sin-
dicalismo unitario-obrero, que el pacto de las
195
actuales organizaciones parasindicales minori-
tarias no podr forjar.
Creo que hay que madurar las ideas y
preparar a los hombres capaces de sostenerlas,
para que el sindicalismo obrero no se quede en
un simple reformismo, o para que pueda alcan-
zar, rpidamente, niveles altos de concien-
ciacin colectiva.
Creo que los militantes socialistas, anar-
quistas, cristianos, etc.. pueden y deben enri-
quecer las asambleas unitarias de la clase
obrera, en las empresas, ofrecindoles toda la
gama de posibilidades, de caminos, de alter-
nativas, que ello representan.
Si los militantes de las agrupaciones
ideolgicas (de afiliacin voluntaria y libre, en
contraste con la necesaria obligatoriedad del
sindicalismo unitario) no actan con espritu de
servicio a la clase obrera, sino con criterios
partidistas, al estilo de la sociedad dominante y
de sus partidos polticos, entonces lo nico que
lograrn ser desgarrar el Movimiento Obrero,
destruir sus posibilidades de reivindicacin, y
desmoralizar, durante un tiempo largo, a la gran
196
mayora de los trabajadores. Como un anticipo
de ello, todos conocemos los casos de
empresas que haban alcanzado un determinado
nivel de combatividad y que se han hundido
cuando se ha presentado el partidismo rivalista
o la manipulacin al servicio de grupos e
intereses polticos no compartidos por la
mayora.
Que bueno seria el dialogo entre los
hombres de buena voluntad!. El contraste con
otras opiniones sera saludable para todos. Sin
embargo, ahora, todos tienen prisa por crecer,
de cualquier manera, aunque el crecimiento no
les haga grandes. Todos parecen sordos,
seguros y bien seguros; todos creen saber bien
lo que hay que hacer. Solo hay que confiar en
que haya quienes les asalten las dudas, quienes
se planteen a fondo los problemas o intenten
planterselos. Intentando moverme en esta lnea
estoy publicando estos rollos.
Confo en que, al menos, aunque no se
est de acuerdo, ayuden a pensar.
197
IX
DILOGO SOBRE SINDICALISMO
En mayo de 1968, Jos Carlos Clemente,
public otra entrevista en la revista INDICE
de Madrid.
Ceferino Luis Maest Barrio tiene
cuarenta y siete aos y es gato viejo en el
campo periodstico.
Nacido en Vigo, con antepasados
vasco-navarros de las proximidades de Estella,
est casado y tiene ocho hijos.
Dirigi la revista independiente
Sindicalismo, de la que salieron slo seis
nmeros. Public en INDICE un largo trabajo,
titulado Ideas para una teora del Movimiento
Obrero.
Le entrevist hace unos meses, en
relacin con la futura Ley Sindical, para El
Pensamiento Navarro, de Pamplona, donde
sus palabras fueron acogidas con mucho
inters por la prensa nacional y extranjera.
198
Maest es suficientemente conocido en
los medios laborales y en todos los sectores de
inquietud social de Madrid y de diversas
regiones espaolas, a travs de sus artculos,
conferencias y actividades sindicales.
El encuentro se realiz en el parque del
Retiro y mantuvimos un extenso dilogo sobre
la problemtica sindical de hoy y sobre el
movimiento obrero. He aqu lo dicho:
PROPIEDAD PRIVADA PARA TODOS
- Es el Sindicato un instrumento de
lucha dentro de la sociedad capitalista?.
Tendramos que empezar aclarando que
es lo que se entiende por una sociedad capi-
talista. De otra forma, cualquier respuesta a
esta pregunta podra inducir a confusiones.
Por ejemplo, el capitalismo no puede
identificarse con el capital. Muchas veces
hemos escuchado ataques violentos contra lo
que es realmente un instrumento NECESARIO
199
en las modernas economas de mercado, aunque
demaggicamente se le haya utilizado en
sustitucin del capitalismo en canciones y
declaraciones pblicas para combatirle. En-
tonces, personas entendidas se han permitido
hacer las precisiones lgicas, con lo que ciertos
sectores tranquilizan sus nimos y consideran
despectivamente derrotados a quienes hablaban
sin saber de qu.
En otras oportunidades se ha identificado
al sistema capitalista y al capitalismo con el
patrono, explotador del trabajador y principal
beneficiario del esfuerzo de cuantos intervienen
en las tareas de la empresa.
De ah que algunos piensen en que, con
ELIMINAR el actual rgimen empresarial de
propiedad privada, prevalente en el mundo,
quedara resuelto el problema definitivamente.
Como solucin, hay quienes ofrecen la de
sustituir a millares o millones de patronos, de
accionistas o de dirigentes, por un solo gran
patrono: el Estado. Pero, con ello, tampoco
puede decirse que se supere la sociedad
capitalista, el capitalismo. La clase dominadora
y privilegiada de los patronos y sus cola-
200
boradores, de los propietarios de los bienes de
produccin y sus dirigentes, se ve sustituida por
la nueva clase de la que hablara Djilas, el ex
vicepresidente yugoslavo, tambin mono-
polizadora de posibilidades, privilegios y hasta
dominaciones.
Hace unos das, lea el Cdigo del
Trabajo de la Alemania Oriental, en una versin
castellana, pienso que editada para su difusin
propagandstica en Amrica del Sur. En este
documento importante se deca como los
sindicatos obreros de la R.D.A. estaban encar-
gados de pactar con los REPRESENTANTES del
Estado, es decir, con el sector PATRONAL del
pas, los correspondientes convenios colectivos.
Ahora bien, en las mesas de discusin pueden
acordar de todo o, mejor dicho, de muchas
cosas, pero no de las tablas salariales, que son
fijadas UNILATERALMENTE por los patronos,
es decir, por el Estado.
Se figuran los trabajadores espaoles la
posibilidad de concertar un convenio en el que
fuesen los empresarios quienes fijasen los
salarios, sin permitirse a los obreros la menor
sugerencia sobre el particular?.Pues bien, eso
201
es lo que suele ocurrir en los pases llamados
socialistas de la Europa Oriental, donde la
concepcin de la empresa y el rgimen de
propiedad prcticamente no han variado, con
relacin a los pases occidentales: se mantiene
el enfrentamiento entre las dos clases, los
intereses contrapuestos.
Evidentemente, con eliminar a los
propietarios particulares y sustituirlos por el
gran propietario pblico, estatal, se avanza
poco, porque la clave del sistema capitalista
no est ni en el empleo del capital como
instrumento o fuente de poder, de propiedad
en beneficio del patrono -, ni en la presencia de
ste como principal beneficiario del trabajo
colectivo.
- Entonces, dnde est la clave del
sistema capitalista?.
Sistema capitalista es aquel en donde el
trabajador es utilizado como un simple ins-
trumento animado al servicio de la produccin
econmica y cuya rebelda, en DEFENSA de sus
valores y de su condicin humana, provoca los
enfrentamientos tpicos de la empresa capi-
202
talista, en funcin de intereses contrapuestos e
irreconciliables, los cuales generan la lucha de
clases, al trascender a los planos ms amplios
de la rama de industria, de todo un pas y hasta
tericamente, al menos del mundo todo. .
Lo que conviene a los trabajadores no
suele ser ventajoso para los empresarios y
viceversa.
Hace un par de aos, viv la negociacin
de un convenio colectivo, en cierta sociedad
nacional de fabricacin de productos qumicos,
con factoras en muchas poblaciones espaolas.
Un buen amigo formaba parte de la delegacin
social reunida en Madrid. Da a da, sola
conversar con l y me contaba las peripecias,
todo el esfuerzo y hasta el riesgo que tenan
que correr ellos, simples asalariados, enfren-
tados a ingenieros, abogados y economistas que
eran sus jefes habituales, para apoyar sus
reivindicaciones. Al fin, llegaron a una tabla
salarial que, aunque representaba un aumento
sobre la anterior, estaba muy por debajo de las
peticiones iniciales de los trabajadores. Aqul
hombre regres a su puesto de trabajo en San
Carlos de la Rpita y, pocos das ms tarde, por
203
azares del destino, me enteraba de que los
negociadores empresariales estaban muy satis-
fechos porque le haban AHORRADO a la em-
presa un buen montn de millones. El convenio
se haba establecido con una importante
reduccin de la cifra que la sociedad estaba
dispuesta a gastar en el aumento de jornales a
su personal. La conveniencia de los patronos
estaba en abierta contradiccin, una vez ms,
con la de los trabajadores, y viceversa.
Pocas explicaciones tan claras y termi-
nantes sobre ello he ledo en los ltimos aos
como la del Papa Pablo VI a los empresarios
italianos, en mayo de 1964:
Es verdad deca que quen hable,
como hacen muchos, del capitalismo con los
conceptos que lo definieron el siglo pasado, da
pruebas de estar atrasado con relacin a la
realidad de las cosas; pero es un hecho que el
sistema econmico-social creado por el
liberalismo manchesteriano y que todava
perdura en el criterio de la UNILATERALIDAD
DE LA POSESIN DE LOS MEDIOS DE PRO-
DUCCIN, DE LA ECONOMA ENCAMINADA A
UN PROVECHO PRIVADO PREVALENTE, no
204
trae la perfeccin, no trae la paz, no trae la
justicia, si CONTINUA DIVIDIENDO A LOS
HOMBRES EN CLASES IRREDUCIBLEMENTE
ENEMIGAS, y caracterizan a la sociedad por el
malestar profundo y lacerante que la atormenta,
APENAS CONTENIDO POR LA LEGALIDAD y la
tregua momentnea de algunos acuerdos en la
lucha sistemtica e implacable que debera
llevarla a la opresin de una clase por otra.
- Crees, entonces, que el problema radi-
ca en el sistema actual de la propiedad?.
El hombre es algo ms que un ins-
trumento al que se puede alquilar por un salario.
La Tierra y todos los bienes que hay en ella
tienen que servir para que todos los hombres
los administren en provecho de todos.
La propiedad solo puede aceptarse como
un sistema de ADMINISTRACIN DE BIENES
para evitar el caos en el uso de ellos. Pero
cuando existe un sistema como el capitalista, en
el que unos pocos detentadores de bienes se
consideran DUEOS EXCLUSIVOS de lo que
est en sus manos y lo administran buscando
un provecho privado prevalente, el suyo y el
205
de sus familiares; cuando el sistema jurdico
consagra este tipo de propiedad, entonces
hay que pensar en que la propiedad burguesa-
capitalista, aunque est legalmente confor-
mada, es moralmente un autntico ROBO, como
ya sostenan, hace ms de un siglo, los heroicos
luchadores obreros de entonces y los pensa-
dores sociales premarxistas.
Pensando en, la mayora de los lectores
de esta entrevista, me vas a permitir que haga
otra cita, para que nadie pueda considerar mis
palabras como simple demagogia. El padre
Dez-Alegra, S.J., profesor de Moral en la Pon-
tificia Universidad Gregoriana de Roma, dice:
Podemos resumir fielmente, a mi juicio, la
doctrina tica de Juan XXIII y en general de la
tradicin doctrinal de la Iglesia catlica sobre
el derecho de propiedad en los siguientes
trminos:
Entre los derechos fundamentales de la
persona humana est el derecho que compete a
todo hombre de tener una PARTICIPACION
PERSONAL en el dominio de los bienes ma-
teriales y econmicos, destinados originaria y
conjuntamente al servicio de TODOS los hom-
206
bres, en tanto que personas, constitutiva y
universalmente unidas por los lazos de una
solidaridad interpersonal.
TODO HOMBRE sigue diciendo el padre
Dez Alegra dotado de la capacidad jurdica de
obrar, indispensable, DEBE TENER ACCESO, en
una u otra forma, a una participacin personal
en el dominio real y jurdico de los bienes de
produccin; normalmente, tal participacin debe
centrarse ante todo en aquellos medios de
produccin con los que cada uno PERSO-
NALMENTE TRABAJA.
- Supongo que esta doctrina catlica
habr influido decisivamente en un pas catlico
como Espaa y en los dems pases catlicos.
Bajo la presin de los trabajadores o de
doctrinas morales como esta, se han ido
inventando una serie de frmulas con las que se
pretende cubrir las apariencias de una evo-
lucin, pero conservando bsicamente la rea-
lidad de siempre. As, aparecieron el accio-
nariado obrero, el salario de inversin, y hasta
la cogestin y el jurado de empresa. Lograron
los trabajadores, es decir, cuantos integran la
207
comunidad laboral, sin distincin de categoras,
el dominio REAL y JURDICO de los bienes de
produccin?. En ningn caso se superan, con
estas frmulas, aquellos niveles en los que los
trabajadores pueden ser peligrosos para el
control de la vida interna de la sociedad y de la
empresa. En Pegaso, el personal suscribi cier-
to nmero de acciones, pero tiene poder de
decisin, pesa de alguna manera en los acuer-
dos de la sociedad?.
A veces, como ocurri con la antigua
Manufacturas Metlicas Madrileas, los trabaja-
dores de una empresa pueden ser vctimas de
una aparentemente ventajosa suscripcin de
acciones, cuando no disponen de la suficiente
informacin. Recuerdas lo que antes deca?. Lo
que beneficia a los patronos no suele beneficiar,
y en ocasiones, hasta perjudica gravemente a
los trabajadores.
Y ya que hablamos de falta de in-
formacin, Por qu no se dan a conocer, cada
ao y detalladamente, las cifras de INVERSIN
de Mutualidades y Montepos en obligaciones y
acciones de las empresas capitalistas de
nuestro pas?. Muchos enlaces y jurados, y
208
todos los trabajadores, se veran sorprendidos
al conocer que su dinero est sirviendo para
que los patronos, con los que se ven obligados
a discutir, REFUERCEN SUS POSICIONES Y
HASTA OBTENGAN PINGES BENEFICIOS. No
hay que olvidar que la mayora de estas
inversiones mutualistas lo son en valores de
renta fija, con unos intereses muy por debajo
de los que han estado repartiendo estos ltimos
treinta aos las empresas a sus accionistas.
Tampoco habra que descartar la informacin
sobre las inversiones similares que hacen las
Cajas de Ahorro, administrando fundamen-
talmente el ahorro pequeo de los trabajadores.
Si se dan a conocer exactamente esos datos, es
probable que la APORTACIN ECONMICA, de
los trabajadores a las empresas capitalistas
resulte que supera los DOSCIENTOS MIL
MILLONES DE PESETAS. Y a cambio, Qu
reciben?.
LA LUCHA CONTINUA
- Ahora bien, como deca el Papa, el ca-
pitalismo de la etapa negra ha sido superado.
209
La sociedad capitalista moderna nace
rompiendo con el espritu medieval comunitario
de las actividades productivas, madurado a lo
largo de los siglos. Quiz se haba ido quedando
vacas o superadas sus instituciones por las
nuevas realidades, pero lo que naci para
sustituirlas fue mucho peor. Una generacin de
propietarios de bienes, sin ms ambicin que el
provecho privado prevalerte, se lanz a una
explotacin inhumana de hombres, mujeres y
nios, que constituye una de las pginas negras
de la historia moderna. Slo podra compararse
a la trata de esclavos negros. Hoy, todo el
mundo se avergenza de aquellos largos aos y
dice que la situacin ha cambiado. Es verdad
esto?.
Cuando un empresario monta una
empresa, para que lo hace?. Para darle de
comer a los obreros que en ella se van a dejar
la juventud y la vida?. Pudiera ser que, en algn
caso, fuera as. Pero lo normal es que los
empresarios lo hagan para obtener un beneficio,
a cambio de los bienes de capital cuya inversin
realizan. Y cual es la situacin de los obreros?.
Pues, naturalmente, similar a la de las m-
quinas. Se compran las mquinas y se alquilan
210
los obreros necesarios, por un jornal. No, la
situacin no ha variado fundamentalmente, est
ah, como en los primeros tiempos, ms negros,
de la descarada explotacin capitalista del tra-
bajador.
Pero si se ha suavizado la situacin, si
hoy se concede en todo el mundo un cierto
margen de respeto al obrero, si se le atribuyen
ciertos derechos es, simplemente, porque, a lo
largo de ms de siglo y medio, millones de
hombres han luchado da tras da, arriesgando
su pan y el de su familia, padeciendo crcel y
persecucin, y hasta derramando su sangre.
- Qu me dices de la lucha histrica de
los trabajadores?.
Cuando los trabajadores descubrieron
que, UNIDOS, podan ganar batallas, sacudirse
el yugo, aunque slo fuera ocasionalmente, o
aflojarlo, empez la historia del Sindicalismo y
la maduracin de la ideologa del Movimiento
Obrero. Han sido los millones de hombres que
lucharon, y luchan, UNIDOS, por su pan y sus
derechos, los que han ido arrebatando todas las
concesiones que, para calmarlos y evitar una
211
subversin, ha tenido que hacer la sociedad
burguesa capitalista. Cuando, a principios de
siglo, la revolucin sovitica pareca anunciar el
principio de la subversin mundial, cuando los
trabajadores de todo el mundo miraban hacia
Mosc o Petrogrado como si de all fuera a
venir la solucin superadora del capitalismo, en
Espaa se crea el Ministerio de Trabajo y se
autorizan los reprimidos sindicatos y asociacio-
nes obreras. Y as en otros muchos pases.
A los trabajadores nunca, se les ha
regalado nada, y ah est la historia para
probarlo. Cualquier gesto de generosidad de
los sectores patronales tiene generalmente un
trasfondo egosta. Lo que tienen, lo que le-
galmente se les ha atribuido, lo han conquistado
con su tenacidad, con su sacrificio y con el de
sus familias. Y siguen hacindolo an hoy. Que
se lo pregunten a los enlaces y jurados que son
despedidos de sus empresas por actividades
fundamentales, sindicales! Que se lo pregunten
a quienes despus de ser despedidos ven cmo
las puertas se les van cerrando, sin expli-
caciones, como si estuvieran en una lista
negra!.Y cuando sus compaeros tratan de
ayudarles econmicamente, mediante suscrip-
212
ciones, HAN DE HACERLO EN SECRETO,
GUARDANDO TODA CLASE DE PRECAU-
CIONES, YA QUE, AL PARECER, ESTA AYUDA
MUTUA ESTA CONSIDERADA COMO ILEGAL.
Hay quienes se atreven a sostener la
tesis de que todo puede resolverse alrededor
de una mesa, amistosamente, sin peleas. Un
veterano dirigente sindical obrero que por ello
ha sufrido aos de crcel y de persecucin me
deca:
Eso es como pretender establecer un
dilogo entre los trabajadores, metidos en el
fondo de un pozo profundo, mientras que el
patrono est, de bruces sobre el brocal, con una
metralleta en la mano. Lo primero que es
necesario aada este hombre es equilibrar
fuerzas, para que el dilogo pueda ser eficaz,
honrado, sincero y hasta posible.
As es, sin duda alguna. La unidad obrera,
a travs del sindicato de clase, es la que puede
coaccionar suficientemente a la empresa, hasta
equilibrar fuerzas, en el caso de que se nieguen
los patronos a admitir una reivindicacin que los
trabajadores consideran justas. En Estados
213
Unidos existe incluso el derecho de los obreros
a consultar la contabilidad de la sociedad,
llegado el momento de revisar las tablas
salariales. Si la discusin en la mesa no alcanza
las conclusiones que se consideran justas,
entonces los sindicatos tienen el recurso de la
guerra, es decir, de la huelga en sus diversas
versiones, hasta que entre en razn el em-
presario. Porque el empresario, en noventa y
cinco casos de cada cien, solo bajo una coa-
ccin obrera suele hacer concesiones y entrar
en razn.
- Creo que ya es hora de que te fijes en
la contestacin a mi pregunta inicial.
Pues s. El Sindicato en una sociedad
capitalista, no puede ser ms que el instrumento
de la LUCHA UNITARIA de los trabajadores. Y
mientras subsistan los enfrentamientos tpicos
de la empresa capitalista entre asalariados y
propietarios (o sus defensores y represen-
tantes), el Sindicato no puede ser otra cosa.
Hacer, en esta situacin, que el Sindicato no sea
fundamentalmente un instrumento de lucha y de
defensa, dndole incluso prioridad a otros
aspectos tales como la representacin poltica o
214
las actividades asistenciales, es desvirtuar, al
servicio de intereses incluso ajenos al de los
trabajadores, una institucin histrica amasa-
da con la sangre y el sudor de muchos
hombres, mujeres y nios. Si en los pases
socialistas de la Europa Oriental se permitiera
a los trabajadores utilizar libremente los Sin-
dicatos haran huelgas, protestaran contra las
medidas que con ellos se adoptan. Pero los mal
llamados pases socialistas son, en realidad, los
pases capitalistas en donde los trabajadores
tienen menos libertades.
Pero esto es la lucha de clases dirn
algunos. Si, en verdad. Ahora bien, y que quede
bien claro: no son los trabajadores los culpables
de la lucha de clases. Ellos no son los crea-
dores del sistema capitalista, sino los que lo
soportan: sus vctimas. El enfrentamiento en la
empresa de patronos y trabajadores no lo han
creado ellos. Se les da hecho, y sin salida, por
la sociedad dominante. A los obreros slo les
queda o aceptar sumisamente la situacin que
se les adjudica de seres inferiores, o luchar por
sus derechos de hombres libres.
215
A ningn trabajador le agrada pasarse la
vida peleando, dejndose la piel a tiras, como
sus padres y abuelos, como posiblemente
ocurrir a sus hijos. Tambin a ellos les gus-
tara que algn da estallase la paz y nadie lo
desear con ms fuerza, probablemente, que
ellos. Pero para eso, para que alumbrase ese
nuevo horizonte, sera necesario que todos los
hombres honrados de la sociedad burguesa
vctimas o instrumentos en muchas ocasiones
de un sistema no creado por ellos y cuyas
contradicciones no aceptan, aunque se bene-
ficien de ellas comprendan que deben luchar
JUNTO a los trabajadores, tantas veces sus
compaeros de labor, por una honda trans-
formacin de las estructuras socioeconmicas,
arrancando de la empresa para concebir una
nueva, libre y democrtica organizacin de la
sociedad. Si no es as, nadie podr impedir que
los trabajadores luchen solos y contra todos los
dems, para llegar algn da a la construccin
de una nueva sociedad para todos.
Los que hablan de la necesidad de
convivencia pacfica entre los espaoles, entre
los hombres del mundo, que empiecen demos-
trando su buena voluntad. La gran mayora de
216
los desajustes que sufre la sociedad moderna
tienen su arranque en esos elementales
enfrentamientos socioeconmicos de la EM-
PRESA. Y mientras no sean superados,
mediante una reforma de estructuras, seguirn
estando ah, aunque haya quienes cierren los
ojos y piensen en su soada desaparicin.
POR UN SINDICALISMO EFICAZ
- Deben formar parte los obreros y los
patronos de un mismo Sindicato?.
Si se mete a un perro y un gato dentro
de un saco, es indudable que estn ambos los
tradicionales enemigos juntos. Pero lo que
nadie evita con ello es que se sigan peleando.
Incluso los posibles arbitrajes no suelen dejar
satisfechas a las dos partes. De ah que no
tenga sentido la unidad de patronos y traba-
jadores dentro de una misma organizacin. En el
ltimo Congreso Sindical y debo tener por ah
el texto publicado-, creo que el vicepresidente
empresarial de la asamblea, seor Galds, afir-
m que no era partidario de la eleccin de los
presidentes nacionales de cada sindicato,
porque los votos de los patronos siempre
217
pesaran ms que los de los obreros. Muchos
piensan que esta es la realidad actual: que los
Sindicatos, a pesar del comportamiento correcto
de cierto nmero de hombres, estn siendo
utilizados ms frecuentemente para servir a los
intereses de los empresarios que a los de los
trabajadores. Es verdad?. No lo s, pero existe
la posibilidad de que as sea. Por ejemplo,
ahora, con la congelacin de convenios, Quin
se beneficia principalmente, directamente: los
patronos o los trabajadores?. La realidad es ms
fuerte que cualquier esquema infiel a ella. As,
desde hace tiempo, en la propia Organizacin
Sindical, los trabajadores viven organizados con
cierta autonoma en las secciones sociales y los
patronos en las secciones econmicas, como si
fueran dos sindicatos clasistas, aunque a unos y
a otros se les obligue a permanecer dentro del
saco.
- Debe ser obligatoria la sindicacin?.
En mi opinin, s, y sera la formula legal
para evitar las luchas de los militantes contra
los esquiroles de la que hay una triste y tr-
gica experiencia -, para que resulten eficaces
218
sus acciones. A nadie se le puede obligar a que
est en la vanguardia, pero s a que comparta
de alguna forma las responsabilidades de la
lucha por reivindicaciones que van en beneficio
de todos. Sera injusto, e incluso inconcebible,,
que slo se beneficiasen de una conquista los
trabajadores que hubiesen negociado, apoyado,
compartido activamente, una lucha. Si se acep-
tase esta posibilidad, entonces, por reaccin, se
llegara rpidamente al camino de la sin-
dicacin obligatoria. Creo que sera ms hon-
rado apoyar siempre el carcter legal de la
OBLIGATORIEDAD de la sindicacin. Durante la
segunda Repblica espaola, los trabajadores
lograron el reconocimiento de que nadie pudiera
suscribir un contrato de trabajo sin acreditar su
pertenencia a un sindicato.
- Deben tener los sindicatos autonoma
con respecto al Poder estatal?.
S. Mi opinin es que s, que deben ser
no slo autnomos, sino totalmente indepen-
dientes, constituidos al amparo de un derecho
de asociacin obrera regulado por las leyes y
garantizado por el Estado.
219
- Consideras lcita la huelga?.
Menos en los pases de regimenes
polticos autoritarios o totalitarios, la huelga
est prohibida, es admitida y regulada, prc-
ticamente, en el resto de las naciones. En
Espaa, segn recientes sentencias de los
tribunales, no est permitida en ningn caso,
con excepcin de las situaciones previstas en el
Reglamento de Higiene y Seguridad en el
Trabajo. La legislacin vigente en Espaa prev
que todos los conflictos han de resolverse por
la va de conciliacin en el Sindicato o en las
delegaciones de Trabajo y, posteriormente,
ante los Tribunales de la Magistratura Laboral.
La huelga, evidentemente, es algo as
como el estallido de una guerra. Desde hace
mucho tiempo venimos oyendo hablar de que
hay guerras justas e injustas, guerras moral-
mente aceptables y guerras sin justificacin
moral alguna. Para evitar las guerras lo que
todo el mundo desea se buscan soluciones o
superaciones a los problemas conflictivos, de
los que puede deducirse un choque violento de
las partes en pugna. Creo que en el plano
laboral los conflictos colectivos sern inevi-
220
tables mientras subsistan los actuales enfren-
tamientos entre asalariados y propietarios, y
que nadie podr evitar el que estallen choques
directos entre ambas partes, en defensa
extrema de sus posiciones contradictorias. Por
ello, la mejor forma de evitarlos no es PRO-
HIBIR, CASTIGAR, PERSEGUIR, SINO SU-
PRIMIR LAS CAUSAS QUE SE ORIGINAN EN
EL ACTUAL RGIMEN CAPITALISTA DE
EMPRESA. De no ser as, habra que aceptar la
huelga como un recurso moralmente lcito de
los trabajadores cuando se han agotado las vas
de solucin pacfica.
Los dirigentes obreros nunca han re-
currido alegremente a la huelga. Las huelgas,
como las guerras dado su carcter -, unas
veces se ganan y otras se pierden. De ah que,
ante una declaracin de huelga, los trabajadores
lo piensen mucho y adopten toda clase de
precauciones. Durante la segunda Repblica es-
paola, cuando las centrales sindicales obreras
gozaban de mxima potencia hubo ms huelgas
perdidas que ganadas.
Por ello pienso que lo mejor para todos
seria evitar siempre los conflictos laborales. Y
221
no creo que esto sea posible manteniendo las
actuales estructuras empresariales y el rgimen
de propiedad capitalista que consagra la
legislacin espaola.
PRESENTE DEL SINDICALISMO
- Podras hacerme un anlisis de la
actual situacin del Sindicalismo obrero?.
Hace algn tiempo, cuando se preparaba
en Madrid el regreso frustrado del ex
presidente Pern, el director de Pueblo,
Emilio Romero, organiz una comida para que
un grupo de muy conocidos dirigentes sindi-
cales argentinos conversasen con dirigentes
sindicales y personas vinculadas al mundo de
los problemas laborales espaoles. Emilio
Romero tena a ambos lados a Vandor y a Fra-
mini y Garca Ribes, el tan discutido vice-
presidente de la Seccin Social Central del
Sindicato de Transportes. A mi izquierda estaba
sentado el seor Ruiz Jarabo, actual presidente
del Tribunal Supremo.
Cuando casi terminaba aquella cena,
Framini le hizo una serie de preguntas a Garca
222
Ribes sobre las estructuras y funcionamiento de
la Organizacin Sindical espaola. Las respues-
tas que reciba resultaban tan confusas para l,
que me atrev a intervenir, ya que conozco un
poco, desde mi estancia en Buenos Aires, en
1952, la mentalidad de los sindicalistas argen-
tinos.
Mire le dije a Framini -, la asamblea de
los trabajadores de cada empresa es convocada
legalmente en Espaa cada tres aos para que
elija a los mejores, a los representantes sindi-
cales, enlaces y vocales del Jurado de Empresa.
Posteriormente, estos hombres no pueden vol-
ver a reunirse con sus compaeros, ni para
informarles de lo que hacen ni para recoger
opiniones y sugerencias de la base, ni para que
sta controle adecuadamente el comportamiento
de los elegidos.
Entonces replic rpidamente Framini,
con inconfundible acento porteo -, eso no es
un Sindicato.
Me limit a sealar: Usted lo ha dicho.
223
Pues bien, esta realidad subsiste, y con
ella falta una condicin bsica del Sindicalismo
obrero, que es el CONTROL DEMOCRTICO
DE LA BASE, en todo momento, de los diri-
gentes y de cuantas actividades realicen. Hay
empresas en las que ni se permite a los vocales
del Jurado informar a sus compaeros de los
acuerdos que se adoptan, con lo que el
aislamiento entre representantes sindicales y
representados es todava mayor. Por ejemplo,
en la Empresa Municipal de Transporte de
Madrid, a pesar de que ha sido pedida reitera-
damente, en diversas reuniones, no se autoriza
la edicin de una hoja informativa para el per-
sonal. Y eso que se trata de una empresa
caracterizada por la dispersin de sus traba-
jadores y la diversidad de sus servicios e
instalaciones.
Pero tampoco se ha celebrado nunca una
REUNIN de los vocales provinciales de cada
seccin social con todos los enlaces y jurados
de su Sindicato, ni de los vocales provinciales
de un grupo de actividades con los dems
representantes sindicales del sector. Asimismo,
las reuniones del Pleno de cada Seccin Social
Provincial deben celebrarse, segn lo previsto
224
en el Reglamento vigente, al menos cada tres
meses, En el Sindicato Provincial de Prensa de
Madrid en el mandato anterior -, para el que
haba sido yo elegido vocal social provincial, la
Seccin Social estuvo sin reunirse durante ms
de ao y medio, sin que valiesen de nada las
peticiones formuladas por un grupo de vocales
ni las protestas de ningn tipo. Segn me dicen,
sin llegar a estos extremos, no suelen cumplirse
tampoco los plazos REGLAMENTARIOS en
otros muchos sindicatos.
Claro est que nadie se ocupa de
informar a los vocales de secciones sociales de
sus derechos. La ltima edicin del Reglamento
de Secciones Sociales creo que es de 1948, y
encontrar un ejemplar es una aventura de
arquelogo. Igual ocurre con el famoso Re-
glamento de Desposesin de Cargos Sindicales,
tambin de 1948, cuyo texto, afortunadamente,
acaba de publicar el Boletn de la HOAC. La
mayora de los dirigentes sindicales a los que
se les incoa expediente de desposesin no sue-
len disponer de un texto del citado Reglamento
para organizar su defensa. Por otra parte, este
Reglamento suele ser rechazado por los ase-
sores jurdicos privados como carente de valor
225
legal, ya que no ha sido publicado en el Boletn
Oficial del Estado.
Los jueces instructores sindicales repli-
can que la Organizacin Sindical no es una en-
tidad ESTATAL, por lo que puede redactar y
poner en prctica sus propias normas disci-
plinarias sin publicarlas en la Gaceta de Ma-
drid. Ahora bien, entonces, cmo es que re-
cientemente un Tribunal ha condenado creo
que a Julin Ariza, antiguo vocal social provin-
cial metalrgico, desposedo de su cargo por
ofensas a una entidad estatal: el Sindicato?.
- En fin, para que seguir?.
No s si la nueva Ley Sindical supondr
un cambio importante en la situacin. A pesar
de las esperanzas concebidas por el grupo de
antiguos dirigentes y militantes de la C.N.T.
que, como tal grupo, mantienen dilogo con
altos dirigentes de la C.N.S., la gran mayora de
los trabajadores no espera mucho de la nueva
legislacin sindical. Habr que ver lo que se
hace en el Congreso Sindical, y lo que el Go-
bierno puntualiza antes de enviar el proyecto a
las Cortes. Segn mis noticias, los dilogos a
226
este respecto entre el Gobierno y la Orga-
nizacin Sindical se han mantenido desde hace
tiempo, para contrastar criterios y opiniones.
Lo cierto es que la actual situacin del
Sindicalismo legal no agrada ni a lo que po-
dra llamarse la OPOSICIN sindical de hecho,
ni a los TRADICIONALISTAS, que se han mani-
festado sobre ello repetidas veces, ni a buena
parte de los diversos sectores FALANGISTAS,
ni a muchas de las organizaciones obreras CA-
TLICAS.
- Qu caracterstica del mismo conside-
ras como positivas?.
Todo tiene siempre aspectos positivos y
la C.N.S. no poda ser una excepcin. En mi
opinin, el aspecto ms positivo es la UNIDAD,
aunque la ausencia de un juego democrtico, de
una libertad de actuacin y el condicionamiento
frecuente de la Organizacin a razones de inte-
rs NO OBRERO, hagan que muchos piensen
que habra que acabar con lo que esta expe-
riencia histrica representa.
227
El resto de lo que podran considerarse
aspectos positivos en la actividad de la C.N.S.,
al no ser funciones esencialmente sindicales, y
que, por otra parte, podran ser cumplidas por
diversos departamentos ministeriales, no pue-
den pesar llegado el momento de una estricta
valoracin.
SINDICALISMO Y POLTICA
- Deben los Sindicatos, intervenir en
poltica?.
La experiencia histrica ha demostrado
que la intervencin de los sindicatos obreros en
la poltica BURGUESA ha sido nefasta para
ellos, y mucho ms la SUPEDITACIN perma-
nente de estas organizaciones al partidismo
poltico-burgus. Ah est Wilson, laborista,
llevado al Poder con el voto de los sindicatos.
Est haciendo una poltica de inters obrero?.
No; los condicionamientos de la poltica bur-
guesa son tales que resulta IMPOSIBLE realizar
una poltica pro-obrera y antiburguesa. Por ello,
a travs de todo el juego de disciplinas y
componendas, el premier britnico ha im-
puesto a los trabajadores de su pas la poltica
228
del apretn de cinturones. Lgicamente, por la
base empiezan a escaprsele los luchadores que
se niegan a servir de instrumentos de la
burguesa. Porque qu es lo que Wilson ofrece
a los trabajadores britnicos a cambio del
famoso apretn de cintos?. Sencillamente, la
salvacin de la economa capitalista britnica,
los intereses particulares de las empresas y la
oportunidad de continuar siendo trabajadores
asalariados. Se han apretado tambin el cinto
los cuerpos de direccin de los bancos y de
las empresas que hay que salvar?.
La realidad es que no existe una sola
sociedad, sino DOS sociedades: la burguesa y la
obrera; la sociedad dominante y la dominada, la
establecida y la marginada. Sobre esto po-
dramos hablar muy largo. Los partidos y los
grupos que se mueven en la sociedad burguesa
aspiran, todos ellos, al CONTROL del Poder, a
la gobernacin del pas. Algunos, incluso aspi-
ran a una serie de cambios sociales, bien por
va llamada democrtica, bien por va revolucio-
naria. La experiencia histrica prueba que los
demcratas slo logran avances moderadsimos
(los jurados de empresa fueron llevados al
Parlamento de la Repblica por los socialistas,
229
SIN QUE FUESEN APROBADOS) en el mejor de
los casos, o defraudan plenamente a quienes
pusieron en ellos confianza. Los revolucionarios
burgueses, despus de su victoria y anulacin
de los enemigos, suelen aplazar indefini-
damente su revolucin como en el caso de
Mussolini, que slo a la desesperada, y en los
ltimos momentos de su rgimen republicano,
se decidi a tomar medidas, casi alocadas, de
reforma en las empresas industriales. Ahora,
segn me dicen, algunos sectores comunistas
tambin afirman que habr que hacer una nueva
revolucin en Rusia...
De otra parte, la poltica burguesa, que
slo es EFICAZ para lo que interesa a la
burguesa, suele ser enemiga irreconciliable del
Movimiento Obrero, en cuanto que no valora el
esencial valor de la unidad y trata, por tanto, de
crear los apndices sindicales para cada partido
burgus.
Los trabajadores, desde el primer
momento de sus luchas, aspiran a la unidad y la
buscan. Sern pocos los actuales dirigentes
obreros no partidarios de la unidad sindical. El
problema est en ponerse de acuerdo en cmo
230
ha de ser esa unidad, lo que tampoco es
imposible y est comprobado. Y es que el
Sindicato unitario es el arma ideal, tcnicamente
IMPRESCINDIBLE, para la realizacin de una
eficaz poltica obrera.
Porque, evidentemente, si existe una
poltica burguesa, tendr que haber una poltica
obrera. La poltica burguesa es la lucha de los
grupos para ADMINISTRAR el poder y con-
servar bsicamente el orden socio econmico
legal. La poltica obrera, aunque puede mo-
verse dentro de los marcos legales fijados por
la burguesa, aspira finalmente a una trans-
formacin total de la sociedad, para evitar los
marginamientos actuales, obtener la completa
democratizacin y eludir los enfrentamientos
clasistas creados y cultivados por el capitalis-
mo. Cuando los trabajadores de una rama de
industria o de una ciudad o de un pas, pre-
sentan y sostienen una reivindicacin que afecta
a millones de hombres, esta accin ya es
claramente POLTICA. Y mucho ms, como
digo, si en el orden de sus reivindicaciones
superan las puramente bsicas, elementales
(reduccin de la jornada, mejores condiciones
de trabajo, mayores salarios) y abordan las que
231
afectan a las actuales estructuras socioe-
conmicas.
Si en la poltica de la sociedad burguesa
hay partidos enfrentados por la conquista y
administracin del Poder, en la poltica obrera
tambin es lgico que se produzcan diversas
corrientes y agrupaciones doctrinales o ideo-
lgicas. Ahora bien, su comn denominador
DEBER ser el mantenimiento y reforzamiento
de la unidad del Movimiento Obrero, supe-
ditando a los acuerdos democrticos de las
asambleas incluso sus propias y particulares
tesis. Si un grupo o partido, aunque se llame
OBRERO, no lucha por la unidad del Movimiento
Obrero y la sostiene en cualquier momento, no
puede considerarse como tal y su actuacin
ser, antes o despus, nefasta para los traba-
jadores.
Qu relaciones puede haber entre la
sociedad burguesa y sus partidos y la sociedad
obrera organizada en los Sindicatos?. La
experiencia histrica muestra que la burguesa
slo hace concesiones a base de coaccin, lo
que no implica necesariamente la violencia, ni
mucho menos. Por ejemplo, podran darse los
232
votos a quienes se ofrecieran a defender la
gestin ideolgica elaborada unitariamente por
los Sindicatos, manteniendo despus la inde-
pendencia respecto de ellos y amenazndoles
con boicotearlos llegada una nueva votacin.
HACIA EL FUTURO
- Cmo supones que se configurar el
futuro del sindicalismo en Espaa?.
Carezco de informacin suficiente res-
pecto de la futura Ley Sindical, aunque todo
hace pensar que no se van a producir cambios
FUNDAMENTALES.Las declaraciones hechas
pblicas en estos meses por las altas jerarquas
del Movimiento y de la Organizacin Sindical as
lo dejan suponer. Sobre ello public el Boletn
de la HOAC no hace mucho, una sntesis,
ordenada por temas, que resulta reveladora. De
cualquier forma habr que esperar a que se
convoque el Congreso Sindical, estudi el
proyecto el Gobierno y lo discutan las Cortes.
Otra cosa sera jugar a las adivinanzas.
Lo que s es importante es que las gene-
raciones de militantes obreros que se han ido
233
gestando sienten como aspiracin NECESARIA
la unidad, que los enfrentamientos de las dife-
rentes corrientes que se perfilan, si se produ-
cen, nunca superan ciertos lmites y que hay
una como decisin unnime de no debilitar la
unidad del frente obrero, eludiendo la pblica
manifestacin de DIFERENCIAS entre los traba-
jadores.
Tambin es evidente que, de una u otra
forma, llegar un da en que se romper el
aislamiento entre representantes y represen-
tados, dndole un carcter seriamente demo-
crtico al Sindicalismo legal espaol. Esto podr
producirse por la inteligente decisin de
quienes tienen en sus manos el control de la
Organizacin Sindical, o como consecuencia de
la presin de base, exigencia de la propia
realidad. No hay que olvidar, por ejemplo, que
las llamadas Comisiones Obreras, antes de ser
consideradas ilegales por el Tribunal Supremo,
nacieron y se desarrollaron al menos en
Madrid- en el marco de instituciones del
Movimiento. Por ejemplo, la Comisin del Metal
se constituy con 16 enlaces y jurados elegidos
por el propio Sindicato y con la aprobacin de
los dirigentes provinciales. Cuando sus activi-
234
dades fueron consideradas injustificadas o
molestas por la Delegacin Provincial, se les
prohibi reunirse all, pero pasaron al Centro
Social Manuel Mateo, organizacin del
Movimiento, sometida a su disciplina, subven-
cionada por F.E.T. y de las J.O.N.S. y donde
todos los muebles que all haba llevaban una
chapita indicadora de que formaban parte del
patrimonio sindical. Y, adems, todos los direc-
tivos, o en gran mayora, eran funcionarios y
dirigentes sindicales.
Aquellas reuniones, a las que asistieron
dirigentes del Sindicalismo oficial Lafont,
presidente del Consejo Nacional de Trabaja-
dores; Emilio Romero, etctera-, en diversas
oportunidades, respondan a la necesidad bsica
de superar la incomunicacin entre represen-
tantes y representados. Un da se consider que
aquello no poda continuar y centenares o
millares de hombres que all se reunan fueron
lanzados a la calle y a la ilegalidad sancionada
por el Tribunal Supremo.
Si se quieren evitar experiencias simi-
lares, habra que prever en la futura Ley Sin-
235
dical esa democratizacin de la C.N.S. a que me
he referido.
- Para hacer posible un nuevo Sindi-
calismo, se debera llevar a cabo, paralela-
mente, una reforma de la Empresa?.
Una reforma de la Empresa y de toda la
organizacin econmico-social a la que sta
aparece vinculada, si lleva consigo el ocaso
de la figura del patrono o de los propietarios
ajenos a la comunidad de trabajo; si identifica a
la comunidad de trabajo con la comunidad de
propietarios en las mismas personas, evidente-
mente, el sindicalismo CLASISTA no tendr
razn de ser, los enfrentamientos actuales se
habrn superado y se iniciara una nueva etapa
de convivencia pacfica entre los espaoles.
Experiencias de ese tipo hay bastantes
en Francia y en Espaa, sobre todo, y no slo a
escala del pequeo taller de rgimen familiar,
sino al nivel de las factoras modernas de
mxima economicidad. En nuestro pas, aquel
que sienta inquietud por este tipo de cosas, que
vaya a ver lo que han hecho las cooperativas
industriales de Mondragn, bajo la inspiracin
236
del padre Arizmendi-Arrieta, y se convencer
Sin argumentos suficientes, ya, CONTRA este
tipo de empresas comunitarias, algunos prestan
atencin ahora a los problemas de su finan-
ciacin. Podramos hablar mucho de esto tam-
bin. Al procurador en Cortes por Madrid, seor
Fanjul, que habl de ello recientemente en la
Academia de Jurisprudencia, habra que pre-
guntarle: Y como se financian ahora las em-
presas capitalistas?.Un antiguo amigo ya
muerto me deca AL CAPITAL SE LE PO-
DRA RECONOCER UN DERECHO DE RENTA,
PERO NUNCA DE PROPIEDAD. Creo que ha-
br quien lo discuta, pero, evidentemente, po-
dra ser una salida..
Lo cierto es que, ante todo en Francia,
preocupa mucho la reforma de la Empresa,
especialmente desde el ngulo patronal. Se
busca el modo de evitar los conflictos laborales
que tanto perjudican a la programacin del
trabajo y a la economicidad de las factoras; se
trata de defender los intereses de los accio-
nistas no siempre respetados adecuadamente
por la nueva clase de dirigentes de sociedades-
y hasta se patrocina la profesionalizacin plena
237
de la gerencia y los otros cargos de respon-
sabilidad superior.
Sin embargo, nunca se llegar a una
solucin definitiva si no se parte de la nece-
sidad de IDENTIFICAR a la comunidad laboral
con la propiedad de la Empresa, y la adminis-
tracin directa de los beneficios.
- Y ya para concluir: Qu mensaje en-
viaras a los trabajadores espaoles?.
No soy quin para ello. Por otra parte,
sern muchos los trabajadores que lean este
largo dilogo?. Lo nico que me permitira decir
es que el futuro de los trabajadores y el del
Sindicalismo dependern, tan slo, de que
sepamos luchar UNIDOS.
Ahora bien, s querra decirles a los lec-
tores de la Revista, en general, que deseo de
corazn que mis palabras hayan servido para
que comprendan mejor el sentido y el alcance
de las luchas obreras. Todo aquel que pueda,
debe hacer lo posible para que la injusta
situacin actual cambie.
238
Una autntica modificacin de estructuras
socioeconmicas ofrecer verdadera igualdad
de oportunidades en la educacin a todos los
espaoles, la misma capacidad de represen-
tacin poltica y una positiva convivencia
pacfica.
239
X
HAY QUE REFORMAR LA EMPRESA
En noviembre de 1968, el Ministro de
Industria, Don Gregorio Lpez Bravo, haba
planteado la problemtica de la reforma de la
Empresa y me llev a escribir este artculo que
fue publicado en la revista INDICE el 15 de
abril de 1969.
NO SABEN POR DONDE IR
Textualmente, sus palabras fueron las
siguientes: La primera medida, al traspasar el
INI al Ministerio de Industria, fue reunirme con
el delegado nacional de Sindicatos y ministro
secretario general del Movimiento, para que
sugiriera una serie de nombres que pudieran
aclarar si se trataba de una entelequia o una
realidad. Celebramos una serie de reuniones y
puedo decir que no hay que hablar de la empresa
nacional-sindicalista mientras an no sepamos
exactamente qu se entiende por tal empresa.
Estoy conforme, desde luego, en que hay que
240
llegar a esta transformacin de la empresa en
Espaa. El nuevo xito poltico-socio-econmico
alemn no es ajeno a que su rgimen de
sociedades annimas est ms avanzado que en
el resto del mundo. Estamos trabajando en ello
prosigui el ministro -. En primer lugar,
siguiendo una idea de la vicepresidencia del
Gobierno, programando el trabajo en una
ponencia en el seno del Consejo Nacional del
Movimiento. Tan pronto como sepamos que
direccin hay que ensayar, autorizaremos como
laboratorio preciso el INI, pero con la debida
cautela. No olvidemos que en esto, como en
todo, las revoluciones terminaba el ministro
no cambian las ideas, sino que cortan las
cabezas.
El problema no se plantea, al parecer,
como una disquisicin terica, simplemente,
sino como un aporte para la concienciacin de
los espaoles alrededor de un proyecto
legislativo. En efecto, de acuerdo con el II Plan
de Desarrollo, se deber trabajar en la
preparacin de una futura ley de la empresa,
con objeto de resolver los problemas que
presenta la reforma de las estructuras empre-
sariales para adecuarlas de un modo ms eficaz
241
a las necesidades del desarrollo econmico en
consecuencia de la evolucin legislativa de los
pases de las reas econmicas en las que
Espaa se inserta.
El Diario SP, de Madrid, ha ofrecido
seguidamente sus pginas a diversas persona-
lidades falangistas, representativas de diversos
escalones generacionales y hasta de diversas
matizaciones ideolgicas, para que expusieran
sus puntos de vista, sobre el tema. Se ha pro-
ducido una coincidencia general: la necesidad
de una reforma de la empresa, aunque despus
como en el caso de la reunin que cita el
ministro hayan sido muy diversas las pos-
turas, los razonamientos y las conclusiones.
REVOLUCIN FRUSTRADA
Giron, que fue ministro de Trabajo de
Franco, durante ms de diez aos, dice en la
citada encuesta que implantar sobre las ruinas
de la victoria nada menos que la empresa
nacional-sindicalista habra sido una pretensin
utpica y de un efectismo intil. Por su parte,
Manuel Cantarero del Castillo, presidente na-
cional de las Agrupaciones de Antiguos Miem-
242
bros del Frente de Juventudes y director de la
Mutualidad de la Madera, responda as: La
revolucin nacional-sindicalista se qued por
hacer. Y ya no es previsible que se presente
oportunidad revolucionaria para nadie en nuestra
Patria.
Como puede verse, tanto la generacin de
la Vieja Guardia falangista como de la nueva
guardia del Frente de Juventudes, que pueden
simbolizarse en estos hombres representativos,
coinciden en que la revolucin nacional-
sindicalista no se pudo hacer, en que no se ha
hecho y segn Cantarero no se podr hacer.
Cantarero puntualiza, ms adelante, en sus
contestaciones, sealando su esperanza en que
sea posible llegar a la transformacin de la
empresa socioeconmica por otras vas
distintas a la de una revolucin: Los falangistas
deben aade el presidente de los antiguos
miembros del Frente de Juventudes -, en la
misma lnea de la izquierda realista, procurar
influir en la aceleracin evolutiva de ese
proceso por va democrtica, y en ello es,
justamente, donde se ha de coincidir o se debe
coincidir o converger con todos los partidos
socialistas de Occidente.
243
Cmo es esa empresa que los partidarios
de Jos Antonio Primo de Rivera deberan haber
implantado en Espaa, por va revolucionaria,
siguiendo las ideas de su fundador?. Primo de
Rivera no dijo todo, pero s lo suficiente para
que, trabajando sobre el tema, se hubiera
podido, en los ltimos treinta aos, establecer
una seria doctrina sobre ello, pero no se ha
hecho. Veamos, no obstante, algunas de las
ideas expuestas por el fundador del movimiento
falangista: Qu es esto de armonizar el capital y
el trabajo?. El trabajo es una funcin humana,
como es un atributo humano la propiedad. Y
aada: Pero la propiedad no es el capital; el
capital es un instrumento econmico, como
tambin que haba que vincular el hombre a la
obra diaria de sus manos, modificando el
actual planteamiento de la relacin de trabajo, es
decir, la relacin de salariado, para evitar el
envilecimiento del trabajo como una mercan-
ca, lo que llevara a no conservar esta rela-
cin bilateral de trabajo, actualmente vigente
en la empresa capitalista, entre los represen-
tantes de la propiedad y los trabajadores, reco-
nocindoles a stos la propiedad de la empresa
244
y asignndose la plusvala precisamente al pro-
ductor encuadrado en ella.
SE HIZO EN ZONA REPUBLICANA
Creo que difcilmente se pueden exponer
con ms claridad las directrices de un pensa-
miento sobre la reforma de la empresa. Esta era
la bandera terica de los combatientes falan-
gistas de la zona nacional, a pesar de que Girn,
con todo su conocimiento y experiencia, ha
puntualizado en la encuesta del Diario SP que
la mayor parte de las fuerzas que hicieron
posible aquella victoria (la del 1 de abril de
1939) no estaban dispuestas a una mutacin
social tan profunda, ni, tcnicamente, habra sido
posible realizarlas.
Mientras tanto, ideas en la lnea de las de
Primo de Rivera sobre la empresa estaban
siendo puestas en prctica, durante toda la
guerra civil, en la zona republicana. Ahora son
muchos los que prestan atencin a experiencias
tales como la de la autogestin yugoslava, o
argelina, y al cooperativismo industrial y agr-
cola de Israel. Sin embargo, fue en Espaa
donde, por primera vez en los tiempos moder-
245
nos, se realizaron iniciativas similares. El padre
Juan Garca Nieto, profesor de relaciones
laborales de la Escuela Superior de Adminis-
tracin y Direccin de Empresas de Barcelona,
y sacerdote jesuita, dice: Los orgenes doctri-
narios de la Democracia Industrial radican en
las teoras del control obrero (lo que pedan los
trabajadores en la revolucin de mayo-junio en
Francia). En Espaa, y ms concretamente en
Catalua la tradicin anarquista, heredera de las
doctrinas sindicalistas, se intent realizar,
hasta sus ltimas consecuencias, durante la
guerra civil. Las circunstancias de la revolucin
y el papel que en ella jug la Confederacin
Nacional del Trabajo dejaron el camino abierto
a esta ltima para poner en prctica el
programa sindicalista. Puede decirse aade
el sacerdote barcelons que en la poca
moderna fue Catalua el primer experimento
sindicalista de control obrero directo, con las
limitaciones que supona un estado de guerra, y
la concurrencia de otros idearios polticos y
sociales con los que la CNT deba contar: los
movimientos autnomos republicanos y los
grupos socialistas y comunistas.
246
En los prrafos finales del libro Una
nueva democracia industrial, el padre Garca
Nieto concreta: No podemos hacer aqu un
anlisis extenso de la puesta en prctica del
control obrero en la industria catalana. Como
experiencia, de la que hay motivos suficientes
para afirmar que el actual sistema yugoslavo se
benefici de ella, tiene una significacin muy
acusada, a pesar del breve espacio de tiempo
en que funcion: julio de 1936 a enero de 1939,
y de la dificultad de llegar a una conclusin
sobre el xito de las frmulas aplicadas. Tres
aos escasos de revolucin impiden un juicio
sobre el sistema.
XITO DE LA AUTOGESTIN
DANIEL GUERIN, en su libro titulado El
Anarquismo, publicado por Editorial Gallimard,
de Pars, dice: La autogestin realiz tambin
sus ensayos en la industria, sobre todo en
Catalua, la regin ms industrializada de
Espaa. Los obreros, cuyos empresarios haban
huido, asumieron espontneamente la
responsabilidad de poner las fbricas en marcha.
Por espacio de ms de cuatro meses, las
empresas de Barcelona sigue diciendo Guerin
247
sobre las que ondeaba la bandera roja y negra
de la CNT fueron administradas por los
trabajadores agrupados en comits revolucio-
narios, sin ayuda ni interferencias del Estado,
incluso en ocasiones sin una direccin expe-
rimentada. Sin embargo, los trabajadores tuvie-
ron la suerte de contar a su lado con los
tcnicos. De igual modo que haba sucedido en
el sector agrario termina Daniel Guerin -, la
autogestin industrial fue un xito notable. Los
testigos presenciales no regatearon elogios,
sobre todo en lo concerniente al buen
funcionamiento de los servicios pblicos en
rgimen de autogestin. Un nmero considerable
de empresas, si no todas, fueron dirigidas de
manera notable.
Claro que estas generalizaciones son
peligrosas, al igual que injustos los calificativos
que, en general, se aplicaron despus de la vic-
toria del 1 de abril, a las experiencias de
empresa colectiva o comunitaria, realizadas en
la zona republicana por otros espaoles.
En su libro Frente a frente, de Jos Mara
Mancisidor, se recoge el siguiente dilogo entre
Jos Antonio Primo de Rivera y un represen-
248
tante de la CNT en el tribunal popular que le
estaba juzgando en Alicante:
Las personas que suponen que el rgimen
capitalista est en quiebra, en sus ltimas
manifestaciones deca Primo de Rivera -,
entienden que este rgimen capitalista tiene que
dar paso a una de estas soluciones: o bien a la
solucin socialista, o bien a la solucin
sindicalista. Poco, ms o menos prosegua el
fundador de la Falange -, los socialistas entre-
gan la plusvala, es decir, el incremento del valor
del trabajo humano, a la colectividad organizada
en Estado. En cambio, el sistema sindicalista
adjudica esta plusvala a la unidad orgnica del
mismo trabajador. Se diferencian las dos del
sistema capitalista actual en que ste la adjudica
al empresario, al que contrata el trabajo. Pues
bien, como la Falange Espaola ha credo desde
un principio en que el sistema capitalista est en
sus ltimas manifestaciones, y que precisamente
esta es la crisis de nuestra poca, al decidirse
por uno de esos dos sistemas opt por el
sindicalista porque creo puntualizaba Primo de
Rivera que conserva en cierto modo el
estimulo y da una cierta alegra de trabajo a la
unidad orgnica del trabajador. El socialista
249
parece terminaba diciendo que burocratiza
un poco la vida total del Estado.
JOS ANTONIO, SINDICALISTA
Estas palabras fueron comentadas por
uno de los jurados, de filiacin cenetista, quien
le pregunt cmo conceba que la plusvala
deba pasar a los trabajadores. El acusado
respondi que a travs de los Sindicatos.
Entonces, el representante confederal dijo: Y
habiendo como hay una Confederacin Nacional
del Trabajo, de un puro federalismo, y donde
verdaderamente estn condensados y defendi-
dos, ntegramente, los intereses de la clase
trabajadora, cmo se justifica esta distincin
que, en el fondo mantiene el procesado?
Que es lo que significaba todo esto?.
Evidentemente, que entre las exposiciones de
Primo de Rivera y las ideas sustentadas por los
cenetistas haba coincidencias. Jos Antonio
Primo de Rivera, que senta una gran admiracin
por el pensamiento de Ramiro de Maeztu, quien
haba conocido la literatura socialista britnica
de principios de siglo y haba hecho a ella
aportaciones valiosas, orient definitivamente
250
sus preocupaciones sociales por los senderos
del sindicalismo revolucionario despus de
dos conversaciones prolongadas con ngel
Pestaa, en 1934.
El escaso periodo de tiempo en que
funcion el sistema de colectivizaciones y
autogestin obrera - aade el padre Garca
Nieto impide dar un juicio de los resultados.
No hay duda, sin embargo, que la originalidad
de la experiencia es una aportacin que deber
tenerse en cuenta para cualquier intento de
Democracia Industrial. Una cosa parece
desprenderse de los datos recogidos: en
muchos casos, el ejercicio de una responsa-
bilidad colectiva, por parte del trabajador, dio
resultados positivos, a pesar de las dificultades
de falta de experiencia y de la situacin
excepcional de una economa y de una situacin
poltico-social sujetas a las exigencias de una
guerra civil.
Al trmino de la contienda espaola,
acabada la experiencia de autogestin desarro-
llada en la zona republicana, se restableca el
sistema capitalista de empresa en todo el
territorio nacional. Entonces explica Girn en
251
Diario SP hubo que ir acostumbrando al
capitalismo espaol a contar con los derechos de
las masas trabajadoras y crear una Magistratura
de Trabajo que hiciera imposibles las
triquiuelas, las venganzas, las sanciones y
despidos de siempre. A partir de Franco pro-
sigue Girn -, puede decirse que el trabajo deja
de sur un dato marginal a la hora del beneficio.
Crear esta nueva mentalidad en el capitalismo
espaol era y fue efectivamente - la ms
spera de las tareas. Cierto que no es la
empresa nacional-sindicalista la que se ha
logrado; pero a costa de aquellas silenciosas y
enormes victorias que arrancaron al trabajador
espaol de unas condiciones de vida casi
medievales -, esa empresa ha dejado de ser una
utopa y puede ser invocada como una posi-
bilidad por un ministro del Rgimen que no
procede, ciertamente, del campo nacional-
sindicalista.
OPININ CATLICA
Y, a todo esto, qu piensa la Iglesia ca-
tlica sobre el problema? Espaa es un pas de
tradiciones culturales catlicas y el Estado ha
incorporado actualmente a la religin catlica
252
como fuente de inspiracin de su poltica. De
ah que sea interesante contestar a esta
pregunta. Ante todo, hay que sealar que
cualquier reforma de la empresa afectar
bsicamente, o debera afectar, al actual
sistema de propiedad. Veamos lo que sobre la
propiedad en general y sobre la propiedad en
particular de los medios de produccin, opina la
Iglesia catlica. Para ello citar un profundo
ensayo publicado en la Revista de Trabajo,
editada en Madrid por el Ministerio corres-
pondiente, y en el que el padre jesuita Jos
Mara Daz-Alegra, profesor ordinario de Moral
en la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma, dice:
Podemos resumir fielmente, a mi juicio, la
doctrina tica de Juan XXIII y en general de la
tradicin doctrinal de la Iglesia catlica sobre el
derecho de propiedad en los siguientes trminos:
1. Entre los derechos fundamentales de la
persona humana est el derecho que compete a
todo hombre de tener una participacin personal
en el dominio de los bienes materiales y
econmicos, destinados, originaria y conjunta-
mente, al servicio de todos los hombres, en tanto
253
que personas constitutiva y universalmente
unidas por los lazos de una solidaridad
interpersonal.
2. El anterior derecho implica
necesariamente un derecho de propiedad per-
sonal-familiar-privado sobre bienes de sub-
sistencia, que debe extenderse a todos los
hombres (a los menores en el seno de la familia),
en una medida justamente equilibrada.
3. Todo hombre dotado de la capacidad
jurdica de obrar indispensable, debe tener acce-
so, en una u otra forma, a una participacin
personal (en la medida de lo posible) en el
dominio real y jurdico de bienes de produccin;
normalmente, tal participacin debe centrarse
ante todo en aquellos medios de produccin CON
LOS QUE CADA UNO PERSONALMENTE
TRABAJA.
LA LEGISLACIN ESPAOLA
Despus de este resumen extraordinario
de toda una doctrina, en el que se precisa la
exigencia moral de la propiedad de la empresa
por los trabajadores, por cuantos la trabajan,
254
segn la tradicional doctrina de la Iglesia
catlica, debemos estudiar otra de las
condicionantes para la reforma que actualmente
se prev: las Leyes Constitucionales espaolas.
Esta legislacin bsica, que no puede ser
desatendida por la nueva legislacin sobre la
empresa, no hace en principio ninguna
declaracin expresa sobre el derecho de
propiedad de la Comunidad de trabajo y de los
que la integran sobre aquellos medios de
produccin con los que cada uno personalmente
trabaja, es decir, sobre la unidad econmica de
produccin que es la empresa.
En resumen, la define como asociacin
de hombres y medios ordenados a la produccin
(Ley de Principios del Movimiento Nacional) o
como comunidad de aportaciones de la tcnica,
la mano de obra y el capital en sus diversas
formas (Fuero de los Espaoles), proclamando,
por consecuencia, el derecho de estos ele-
mentos a participar en los beneficios (tambin
del Fuero de los Espaoles), lo que atendiendo
a un justo inters del capital se aplicar con
preferencia a la formacin de las reservas
necesarias para su estabilidad (la de la
255
empresa), al perfeccionamiento de la produc-
cin y al mejoramiento de las condiciones de
trabajo y vida de los trabajadores (Fuero del
Trabajo). Las relaciones entre los elementos
(de la empresa: tcnica, mano de obra y capital)
deben basarse dice la ley de Principios del
Movimiento Nacional en la justicia y en la re-
cproca lealtad y el Estado se cuidar como
dice el Fuero de los Espaoles de que las
relaciones entre ellas se mantengan dentro de
la ms estricta equidad.
Es decir, que se prev la estructura
clasista de la empresa capitalista, reconociendo
la realidad de diversos intereses que deben ser
regulados y garantizados por el Estado, tra-
tando de armonizarlos en sus evidentes contra-
dicciones socioeconmicas.
Se ha superado con estas declaraciones
constitucionales la confrontacin histrica de
las clases sociales?. Emilio Romero, en un libro
editado por la Delegacin Nacional de Sindi-
catos, deca en 1951, refirindose a la realidad
espaola de posguerra: La lucha de clases est
viva. Lo que ocurre ahora es que es sorda.
256
EL PODER CAPITALISTA
Pablo VI, de cuya autoridad moral no hay
duda, hablaba as sobre la realidad capitalista de
la empresa moderna, a la Unin de Empresarios
y Dirigentes Catlicos italianos, en mayo de
1964: Es verdad que quien hoy hable, como
hacen muchos, del capitalismo con los conceptos
que lo definieron el siglo pasado, da pruebas de
estar retrasado con relacin a la realidad de las
cosas; pero es un hecho que el sistema
econmico-social manchesteriano, que todava
perdura en el criterio de la unilateralidad de la
posesin de los medios de produccin, de la
economa encaminada a un provecho privado
prevalerte, no trae la perfeccin, no trae la paz,
no trae la justicia, si continua dividiendo a los
hombres en clases irreductiblemente enemigas,
y caracteriza a la sociedad por el malestar
profundo y lacerante que la atormenta, apenas
contenido por la legalidad y la tregua
momentnea de algunos acuerdos en la lucha
sistemtica e implacable que debera llevarla a la
opresin de una clase contra la otra. Habis
comprendido aada el Papa a los empresarios
italianos que es preciso salir de la etapa
primitiva de la era industrial, cuando la economa
257
del provecho unilateral, es decir, egosta, rega
el sistema..
Lo habrn comprendido igualmente los
empresarios capitalistas espaoles cuya evolu-
cin sealaba Girn en sus declaraciones a
SP?.
El padre Arizmendi-Arrieta, coadjutor de
la parroquia de Mondragn (Guipzcoa) y
promotor del extraordinario movimiento de
cooperativas industriales surgidas de esa zona,
me escriba en una carta: Lo que les afecta ms
(se refiere a los actuales empresarios) es otra
cosa, y concretamente el que se tuviera que
admitir que los trabajadores, hoy, entre
nosotros, estn en condiciones de que se les
considere como mayores de edad, que estn
maduros para las reformas ms radicales de la
empresa, si es que por su parte los empresarios
son capaces de situarse en el plano que demanda
nuestra conciencia humana y cristiana. Se ha
especulado e interesa seguir especulando
aade el padre Arizmendi con que los
trabajadores no estn maduros. Sera mejor
decir que los que no estn maduros para nada
258
que signifique promocin social, con mengua de
sus privilegios, son los capitalistas.
Ramn Tamales dice: La Banca es el n-
cleo de la oligarqua financiera que, estrecha-
mente vinculada al gran empresariado industrial
y a los terratenientes y a la burguesa agraria,
cuenta con un dominio casi absoluto sobre el
sistema econmico espaol y aade: Los siete
grandes Bancos, en su conjunto, controlan casi
el 70 por 100 de los recursos ajenos de toda la
Banca privada; esta potencia tan considerable
adquiere an mayor significacin si se tienen en
cuenta las estrechas relaciones de los siete
con el resto de la Banca privada, a travs de los
consejeros comunes, en total: 275 personas.
Sin embargo, como sostiene Jos Lus
Rubio, profesor de la Facultad de Ciencias
Polticas de Madrid: No es la acumulacin o
distribucin de bienes el problema central,
permanente en la historia de la vida social, sino
la acumulacin de poder. Lo que tiene la
riqueza de clave es que su acumulacin conlleva
habitualmente acumulacin de poder.....
259
Y Jos Lus Rubio continua: En las
sociedades capitalistas del consumo en masa se
ha llegado a un grado nunca igualado de
socializacin del consumo de bienes, de
riquezas. Pero el problema subsiste y an crece
sobre el adormecimiento y la domesticacin de
las masas que sealaba el catedrtico de
filosofa Carlos Paris Amador -.La sociedad,
sobre el bienestar general, es terriblemente
injusta porque la oligarqua se ha reservado de
los bienes econmicos, no lo que tienen de
satisfaccin de las necesidades, sino lo que
tienen de aparato de Poder: la propiedad de los
medios de produccin.
EL BIENESTAR ADORMECE
Alguien importante en la vida poltica
actual me deca hace un ao que cualquier
posibilidad revolucionaria esta siendo absorbida
en Espaa por el televisor, la moto, el auto-
mvil. Son muchos los que piensan, con l, que
lo que el trabajador quiere no es otra cosa que
disponer de salarios ms elevados, de mayor
capacidad de compra, para poder satisfacer
mayor nmero de necesidades y hasta de
caprichos. Cantarero del Castillo, presidente
260
nacional de los Antiguos Miembros del Frente
de Juventudes, lo resume con estas palabras:
Hay que anotar que la clase obrera resulta
sensible a los planteamientos de socializacin de
la propiedad privada de los medios de
produccin y dems ofertas revolucionarias, slo
cuando se halla en situacin de indigencia y de
desesperacin. Ello precisa Cantarero se
constituye entonces en una imagen concreta de
salvacin. Pero cuando se halla inserta en los
niveles de consumo, satisfaccin y bienestar, de
la sociedad neocapitalista, las cosas cambian por
completo.
Es verdad que cuando un trabajador
accede a un nivel de satisfacciones superior o
muy superior al que anteriormente tena, sufre
una etapa de adormecimiento. Est claro, por
ejemplo, en los millones de obreros espaoles
que, emigrados de zonas agrcolas de nivel de
vida muy bajo, llegan a las grandes ciudades, a
las zonas industriales y creen encontrar el
paraso. Pero las digestiones son rpidas. El
sistema capitalista, que no regala nada a nadie,
considera al hombre, en la empresa, al tra-
bajador, no como tal hombre sino como un
simple instrumento animado de produccin
261
econmica, al que se toma y se deja, segn
convenga, como se pone en marcha o se para
una mquina apretando un botn. Qu es lo que
ocurre entonces a ese hombre, recin llegado al
paraso industrial?. Termina por comprender
que ha de defenderse, que debe unirse a sus
compaeros si quiere conseguir algo.
VUELVEN LAS CRISIS
Las etapas de prosperidad, que permiten
aumentos reales en la capacidad adquisitiva de
los trabajadores en los pases industrializados o
en las zonas desarrolladas de pases como
Espaa, por otra parte, no son muy prolongadas
en el sistema capitalista. Lo estamos viendo
ahora. Se crea que, despus de la ltima
Guerra Mundial, iba a ser posible mantener el
equilibrio, merced a los instrumentos creados
por las Naciones Unidas, pero no ha sido as, y
las crisis afloran en Europa y hasta en
Norteamrica.
No; la sociedad de consumo no es la
garanta permanente de la paz social ni de la
prosperidad general.
262
En la preguerra seala sir John Russell,
en su libro Poblacin y recursos alimenticios
perciba una dieta diaria en caloras superior a
las 2.800 el 23 por 100 de la poblacin mundial.
Entre 2.800 y 2.200, el 38 por 100 de la
poblacin. Por debajo de las 2.200, el 39 por
100. En el periodo 1949-50, recuperadas las
naciones de los daos inmediatos de la segunda
Guerra Mundial, por encima de las 2.800 caloras
estaba slo el 16 por 100 de la poblacin, frente
al 23 por 100 anterior....
En el Congreso Internacional de Diettica,
celebrado en julio de 1965, en Estocolmo, el
doctor B.M.Nicol, representante de la FAO, dijo:
De 300 a 500 millones de personas en el mundo
reciben actualmente una alimentacin
insuficiente y ms de la mitad de la poblacin
mundial consume poqusimas protenas.
Segn el Informe sociolgico sobre la
situacin social en Espaa, correspondiente a
1966, ltimo editado por la Fundacin Foessa,
en total hay 1.200.000 hogares con menos de
2500 pesetas mensuales en las provincias de
renta baja, 320.000 en las de renta media y
90.000 en la de renta alta. Es decir, que
263
calculando unas tres personas por cada uno de
estos 1.630.000 hogares de nuestro pas,
resultan unos cinco millones de personas,
probablemente ms, en realidad, equivalentes
casi al 20 por 100 de la poblacin espaola.
POBRES Y RICOS
Mientras la humanidad tiene planteado el
grave problema del subdesarrollo y la miseria
que domina gran parte del planeta y afecta a
dos tercios de los hombres que lo habitan
como sostiene Manuel Funes Robert en su libro
sobre la Teora del subdesarrollo econmico,
calculando los niveles de vida por cifras ideales,
el de Estados Unidos resulta ser vez y media
que el europeo, diez veces el de Hispanoa-
mrica, treinta veces el de Asia.
Es decir, que los ricos se hacen cada vez
ms ricos y los pobres cada vez ms pobres, sin
que el sistema capitalista sepa solucionar este
problema ms que con la limosna circunstancial,
en el mejor de los casos.
Los trabajadores de los pases ricos, de
los pases desarrollados econmicamente, gozan
264
de un nivel de vida superior al de otros pases.
Ellos disponen de los residuos marginales que
los dominadores de las economas de sus pases
respectivos les dejan para mantenerlos tran-
quilos, con los estmagos llenos, bajo el sopor
de las buenas digestiones. Pero, con ello, se
transforman en cmplices de la accin explo-
tadora sobre los pases en vas de desarrollo o
subdesarrollados, en los que vive la gran
mayora de la poblacin mundial, hasta el punto
de que Funes Robert habla de la accin explo-
tadora conjunta del capitalismo y del sindi-
calismo sobre los pases en vas de desarrollo.
No, el sistema capitalista no es fuente de
justicia. Tampoco, claro est, de libertad. Asen-
tado sobre el rgimen de salariado, al utilizar al
hombre como instrumento animado al servicio
de intereses ajenos a los suyos, al que se toma
y se deja segn las conveniencias, al que se le
niega una participacin y una responsabilidad
social, lo nico que hace es actualizar las
formas de esclavitud del pasado, contra las que
los hombres generosos siempre han luchado.
265
FALSAS SOLUCIONES
Por otra parte, todos los programas de
produccin, ante el equilibrio inestable, ante el
simple adormecimiento de las contradicciones,
pueden ser desbaratados en cualquier momento,
por una reduccin de rendimientos, por un
plante, por una reivindicacin de alcance
imprevisto.
La sociedad industrial moderna, a travs
de sus dirigentes y de sus polticos, est
concibiendo sucesivas medidas, nuevas estruc-
turas, planteamientos que puedan garantizar la
paz social y, con ello, el cumplimiento tranquilo
de los planes de produccin. Desde las
relaciones humanas y los buzones de suge-
rencias hasta el salario de inversin, pasando
por el accionariado obrero, el capitalismo po-
pular, los jurados de empresa, los consejeros
obreros en los organismos de administracin de
las sociedades, ha sido experimentado ya todo
sin resultados realmente positivos.
La Alemania Federal de posguerra
asombr al mundo con sus experiencias de
cogestin, y an ahora son citadas como
266
ejemplo para otros pases. Veamos qu hay de
verdad en ello. En la revista empresarial
francesa Enterprise, de 22 de mayo de 1965,
se deca: En 1951, la ley de cogestin fue
votada. Esta ley prevea una representacin igual
del capital y del trabajo en el seno de los
consejos de administracin de las sociedades
mineras y siderrgicas. Los patronos hicieron
saber que se trataba de una ley de excepcin,
pero que era inconciliable con el mecanismo de
una economa liberal. El patrono alemn segua
diciendo la revista de los empresarios franceses
admiti la cogestin en los problemas sociales,
pero estim que en el campo econmico y con
relacin a los sindicatos slo poda existir el
derecho de discusin. Con el fin de estrechar las
relaciones entre empresarios y obreros,
estableciendo una especie de paz social, se voto
la ley. Hoy, 7.000 representantes de los
trabajadores se sientan en los consejos de
administracin de las empresas privadas deca
la revista empresarial francesa -, pero el
derecho de cogestin ha desaparecido
prcticamente, ya que no existe cogestin a nivel
del consejo de direccin o del consejo de
gerencia.
267
Es decir, que los patronos alemanes
aceptaron la cogestin a regaadientes mientras
que necesitaron la colaboracin de los trabaja-
dores, la paz social para hacer posible el
milagro alemn. Pero luego, cuando superaron
las dificultades, procedieron a crear organismos
ejecutivos por encima de los consejos de admi-
nistracin.
La emancipacin de los obreros de la
industria escriba Ramiro de Maeztu en junio de
1919 slo puede consistir en la toma de
posesin de los instrumentos de produccin por
los obreros mismos, como piden los sindica-
listas.
Pues bien, aqu esta la clave del
problema. Cmo podra hacerse esto pacfica-
mente?. Si realmente hubiera voluntad de trans-
formacin, de superacin de la lucha de clases,
de paz social autntica, sera fcil. Hay una
frmula intermedia que quiz no satisfaga a los
maximalistas, pero que sera viable y eficaz
ahora, en nuestro tiempo, en nuestra situacin:
reconocer al capital un derecho de renta, pero
no el de propiedad de las empresas, que debera
corresponder a la comunidad humana de traba-
268
jo, integrada por cuantos comparten las tareas
de produccin, en cualquiera de los escalones
de la organizacin industrial. Tanto plenamente
como en proporcin compartida con otros cuer-
pos comunitarios que hayan intervenido tambin
e intervengan en la creacin y promocin de la
empresa.
Estas son las aspiraciones, desde el
ngulo de los trabajadores, que podran garan-
tizar la superacin del enfrentamiento clasista
en la empresa, la paz social que garantizase los
programas de produccin y la justicia en la dis-
tribucin de los beneficios y de la plusvala del
capital. Pero no es de creer que las reformas
que se propongan ahora estn en esta lnea.
Como deca el II Plan de Desarrollo, hay que
resolver dos problemas que presentan la
reforma de las estructuras empresariales para
adecuarlas de un modo ms eficaz a las
necesidades del desarrollo econmico, en con-
secuencia de la evolucin legislativa de los
pases de las reas econmicas en las que
Espaa se inserta. Por su parte, el ministro de
Industria pona como ejemplo que el nuevo
xito poltico socio-econmico alemn no es
ajeno a que su rgimen de sociedades annimas
269
est ms avanzado que en el resto del mundo.
Habr que pensar, por tanto, que la reforma
empresarial espaola va a orientarse hacia las
frmulas que se estudian o experimentan en
Francia, Alemania, etc .
GATO POR LIEBRE
El propsito que se busca es lograr
frmulas que, sin romper las estructuras capita-
listas de la empresa, los supuestos bsicos de
ella, suavicen las contradicciones, impidan los
enfrentamientos monolticos, frontales, estable-
ciendo un sistema de participacin, de coges-
tin, en el que las decisiones se escalonen,
dando la apariencia de una democracia.
Por otra parte, se plantea el problema de
la incapacidad creciente de los propietarios de
las acciones para controlar a los dirigentes
financieros y tcnicos de la empresa, que prc-
ticamente deciden en forma unilateral sin con-
trol suficiente de nadie.
Estas son las dos vertientes sobre las que
incidir probablemente la reforma que en Es-
paa empieza a estudiarse ahora. Sin embargo,
270
podemos adelantar que estas modificaciones no
sern satisfactorias, como el tiempo est de-
mostrando, o demostrar, que no lo han sido en
Europa. La crisis del capitalismo ha sido
frenada por el neocapitalismo pero terminar
por llegar a sus ltimas consecuencias.
271
XI
LA NUEVA LEY SINDICAL
Este artculo se public en al menos
quince diarios espaoles, entre ellos el Diario
de Mallorca, de Palma de Mallorca, el 2 de
Julio de 1969.
Uno de los temas de los que se habla, en
proporcin a lo mucho que se deseara y podra
hablar, es la Ley Sindical. Pero no hay de qu.
En efecto, el anteproyecto sometido a la
consideracin del Gobierno es uno de los
secretos mejor guardados Se discutieron una
serie de puntos en el Congreso de Tarragona,
se realiz una encuesta y se prepar un
documento en el que, segn se dice, han sido
recogidas las opiniones y sugerencias de los
representantes sindicales. Sin embargo, este
documento no ha sido sometido a la conside-
racin y aprobacin previa, al menos no se ha
hecho publico, de nadie en la C.N.S., salvo las
cabezas supremas, y solo es conocido de un
pequesimo crculo de hombres de extrema
272
confianza. Habl con cierto viejo amigo que
haba tenido una pequea intervencin en el
trabajo y que, por tanto, haba estudiado el
texto. A pesar de nuestra vieja amistad, no pude
sacarle un solo detalle. Es que estis juramen-
tados?, le pregunt.
Segn han revelado algunos de los
prohombres de la lnea poltica, el anteproyecto
de nueva Ley Sindical se encuentra estancado
en la discusin de la frmula para la designacin
del Delegado Nacional. Es lgico que as sea ya
que, cara al futuro, el Presidente, Jefe o Dele-
gado Nacional de los Sindicatos, dispondr de
una fuerza poltica de primera magnitud, basada
en su potencia econmica y en la diversidad de
representaciones que, a diversos escalones,
ocupan hombres procedentes de las plataformas
electorales del sindicalismo.
ltimamente, varios jerarcas sindicales
han declarado que son partidarios de la electi-
vidad de todos los dirigentes de la C.N.S., in-
cluso del Delegado Nacional. En ella quiz
coinciden con otros hombres que han mantenido
y mantienen actitudes de disconformidad, en
general con el aparato del Sindicalismo oficial.
273
Ahora bien, este principio democrtico, si es
sostenido superficialmente, puede ser terri-
blemente engaoso. En efecto, de qu valdra
la realizacin de todo un proceso electivo, hasta
los niveles ms elevados de la representacin,
si todo el sistema falla por la base, si hay un
vicio de origen?.
Para el trabajador medio, la efectividad
del Presidente o Delegado Nacional de Sindi-
catos es un problema que queda muy lejos. No
hay duda de que es importante, pero le queda
muy lejos. Mucho ms cerca estn otros proble-
mas, otras situaciones que est soportando y
que debera ver resueltas eficazmente en el
proyecto de Ley que vaya a las Cortes.
Ante todo sera necesario reivindicar el
derecho de reunin. Actualmente, los enlaces
sindicales de una empresa no pueden reunirse
para discutir los problemas de inters comn y
adoptar los acuerdos, correspondientes. Legal-
mente, cada uno de ellos est aislado de sus
compaeros de representacin sindical y su
misin fundamental es la de enlazar con el Sin-
dicato que comienza, exactamente, fuera del
escaln de empresa y no en l. Precisamente
274
por ello no se les reconoce como comunidad
sindical de base en el centro de trabajo. En los
ltimos aos, los Sindicatos vienen concediendo
algunas autorizaciones para que los represen-
tantes sindicales de una empresa se renan en
sus locales y puedan estudiar comunitariamente
los problemas que les afectan a todos ellos,
aunque estas autorizaciones se aplican con un
criterio altamente restrictivo, lo que solo les da
un valor simblico y confirmador de una situa-
cin.
Los espaoles que ni viven directamente
los problemas de los trabajadores es probable
que no sepan que esto ocurre. Habr quienes se
sorprendan de que los representantes sindicales
de una empresa se enfrenten, entre otras, con
esta limitacin tan importante para el cumpli-
miento de su misin, ya que si hay problemas
individuales, que pueden ser resueltos indivi-
dualmente, hay otros muchos problemas que
afectan a la totalidad del personal de una
empresa y que solo comunitariamente deben y
pueden ser abordados.
Por otra parte, tampoco se convocan
reuniones generales de enlaces de un Sindicato
275
o grupo laboral interempresarial para examinar
los problemas correspondientes a este nivel de
intereses comunes, as como tampoco estn
previstas legalmente las reuniones de los
representantes sindicales de una empresa con
sus compaeros de trabajo, para informarles,
para consultarles sobre los problemas que se
les plantean, y que han de resolver ahora por su
cuenta y riesgo, aunque afecten a todos, o para
acordar conjuntamente decisiones de inters
general.
Si los representantes sindicales, ante
problemas urgentes, quieren reunirse en el Sin-
dicato, suelen encontrarse con dilaciones y
trmites que hacen intil la peticin. Si solicitan
reunirse en la empresa, normalmente se les de-
niega ya que no hay precepto legal alguno que
lo permita, aunque excepcionalmente, hay algu-
nos centros laborales que ofrecen ciertas fa-
cilidades para ello.
Si la reunin se organiza en la calle, se
les deniega la autorizacin gubernativa, basn-
dose en que debe plantearse en el marco de la
Organizacin Sindical. Si se realiza sin permiso
276
es considerada, lgicamente, como ilegal y
castigada por el Tribunal de Orden Pblico.
Pero lo grave es que si los repre-
sentantes sindicales no pueden reunirse con sus
compaeros, tampoco se les permite informar-
les adecuadamente por otros medios. Incluso
los vocales del Jurado de Empresa se ven
imposibilitados legalmente de dar cuenta a sus
compaeros de trabajo de lo acordado. En
algunos centros laborales se tolera el que pueda
colocarse a la vista del pblico, una informacin
de lo tratado en cada reunin y hasta se llega
en otras a la difusin de unas hojas multico-
piadas, pero hay muchos ms centros de trabajo
en los que existe una incomunicacin casi total
entre el Jurado y el personal por la falta de
autorizacin de la Direccin de la empresa para
difundir informacin, como ocurre en la
Empresa Municipal de Trasportes de Madrid,
con unas siete mil personas empleadas, dis-
persas en muchos depsitos, talleres y oficinas,
y con horarios diferentes.
Este derecho de reunin y comunicacin
en la base es el que, ahora, tiene ms inters en
reivindicar los trabajadores. La efectividad del
277
cargo de Delegado Nacional de la C.N.S. es
importante, pero lo ser mucho ms si se esta-
blece un sistema democrtico de participacin
en la base, que hoy no existe y que, por ello,
entre otras razones de peso, invalida, prctica-
mente, a los ojos de tantos sindicalistas, todo el
aparato actual.
278
XII
QU HACER AHORA?
La revista independiente Sindicalismo
public este artculo en el nmero de febrero
de 1977.
Con la Ley de Asociacin Sindical, que
han aprobado las Cortes, a finales de enero, se
da la posibilidad de legalizacin de las orga-
nizaciones hasta ahora ilegales y tambin la de
constitucin de nuevos sindicatos. Todo ello sin
que se modifique un solo ladrillo de la actual
Organizacin Sindical, a la que todos los traba-
jadores asalariados seguiremos perteneciendo,
obligatoriamente. Es decir, que la afiliacin a
los sindicatos que se llaman libres ser vo-
luntaria, igual que ahora, con la sola diferencia
de que podr pasarse de la ilegalidad a la
legalidad, mientras que la pertenencia a la
Organizacin Sindical ser obligatoria para
todos.
279
Cul va a ser la repercusin de esta
nueva Ley sindical?. Sin duda alguna, al amparo
de esa legalidad, las treinta y tantas organi-
zaciones existentes acentuarn su campaa de
captacin de afiliados voluntarios, y tendrn que
hacer su propaganda destacando sus virtudes y
los defectos de las organizaciones rivales.
Tambin, como es lgico, esgrimirn sus pecu-
liaridades ideolgicas frente a las de los dems.
Menudo cisco!.
Si un trabajador es socialista, puede
resultar lgico que se incorpore a una organi-
zacin de esa ideologa. Si es comunista debe
hacerlo en otra afn. Si es falangista, anarquista,
catalanista, etc., igual.
Pero la realidad es que la gran mayora
de los trabajadores no tiene una ideologa
partidista definida. En estos momentos, puede
calcularse que, entre todas las organizaciones
clandestinas, no llegan a cien mil afiliados en
toda Espaa. Y hay nueve millones de trabaja-
dores asalariados y tres millones de autnomos.
Puede hablar la COS o la suma de las dems
organizaciones por la clase obrera espaola?.
Sin duda alguna, son los mejores, los ms
280
combativos, los de mayor mrito, pero slo son
una minora y, en buena democracia, ninguna
minora debe asignarse, unilateralmente, la re-
presentacin de la mayora. Eso sera fascismo.
Entrar la mayora de los trabajadores
en las organizaciones hasta ahora clandestinas
una vez que sean legalizadas?. Dado el nivel de
mentalizacin de la gran mayora de los traba-
jadores, tras los cuarenta aos de franquismo,
lo ms probable es que la mayora, la inmensa
mayora, no sepa qu hacer. Las diversas ideo-
logas, que tan bien dominan los grupos politi-
zados, les suenan a chino. Ni las entienden ni
las quieren entender porque forman parte de un
mundo cultural ajeno al suyo.
En estos momentos, la mayora de
nuestros compaeros slo quiere vivir: ganar
ms, trabajar menos, gozar ms y mejor de la
vida. Los que estn ms preparados saben que
hay que ir ms lejos. Pero en la democracia es
la voluntad de las mayoras la que se impone y,
hoy por hoy, lo que quiere la mayora de los
trabajadores, la gran mayora de nuestros com-
paeros, es slo eso. Y slo por eso estn dis-
puestos a unirse con los dems. Hay excep-
281
ciones importantes, pero siempre sern las
excepciones que confirman la regla.
En estas condiciones, la unidad real de la
clase obrera, que da capacidad de negociacin,
de reivindicacin eficaz, no se har ni con la
armonizacin imposible (a corto plazo) de las
ideologas ni con el pacto de organizaciones
minoritarias, sino mediante la movilizacin de
base, alrededor de las aspiraciones compartidas
por todos.
Si preguntamos a nuestros compaeros
qu es lo quieren. Cul es su respuesta?. Por
qu no hacen las organizaciones clandestinas
una encuesta de mayoras?. Si les preguntamos
si quieren estar unidos con los dems
trabajadores de la empresa, o divididos en
treinta sindicales, dirn, sencillamente, que la
unidad hace la fuerza y la divisin es causa de
debilidad y derrota. Entonces, que hacer?.
Este es el problema que tendremos que
resolver la mayora de los trabajadores, con
sinceridad, con honradez, con valenta.
Y si alguien se atreve a decir que los
trabajadores no saben lo que quieren, que
282
recuerde que eso, precisamente eso, es lo que
decan los fascistas: que haba que gobernar
para el pueblo, pero sin el pueblo; porque el
pueblo no sabe lo que quiere. Pero s lo sabe.
Podr saber ms, en el futuro, con la ayuda de
quienes saben ms. Pero, por ahora, tiene
suficiente con la conviccin de que necesita
unirse para luchar y que, si no se lucha y no se
lucha unido, hay muy poco que hacer. Con eso
ya es bastante para empezar.
283
XIII
LA HUELGA NO ES LA SOLUCIN
El peridico ABC de Madrid public, a
toda plana este artculo el domingo 17 de
mayo de 1987.
La huelga es un derecho que la Cons-
titucin concede a los trabajadores asalariados
sin ms limitacin que la garanta del man-
tenimiento de los servicios mnimos. Por otra
parte, la huelga est reglamentada por un real
decreto-ley de 4 de marzo de 1977, en el que
se garantizaba la libertad de trabajo para
quienes no quieran secundarla. Ahora, el
Gobierno va a promover la aprobacin de una
ley que definitivamente regule ese derecho
constitucional, mientras que los sindicatos so-
cialistas y comunistas y algunos ms hacen
declaraciones en contra del proyecto guberna-
mental.
Es la huelga un medio adecuado de
defensa y reivindicacin de derechos y aspira-
284
ciones en un orden democrtico?. Porque se
trata de una concesin para que los trabaja-
dores puedan dirimir, frente del empresario, sus
diferencias mediante el ejercicio de la violencia.
Es algo as como una patente de corso que se
otorga a los trabajadores para que, segn su
capacidad coactiva, logren lo que puedan. En
cierta medida es aceptar como bueno lo que,
segn las pelculas, ocurra en el lejano Oeste
norteamericano, cuando el ms rpido impona
su ley al tomarse la justicia.
El uso sin lmites del derecho de huelga
est justificado para quienes la utilizan con una
intencin subversiva o prerrevolucionaria. Pero
puede justificarse por quienes pretenden la
consolidacin de un orden democrtico, basado
en el respeto a la Ley, en la igualdad de su
aplicacin y en la solucin de los conflictos por
cauces de legalidad?.
Los conflictos de intereses se dan en
muchas zonas de la vida social, pero en nin-
guna, salvo en las relaciones laborales, se con-
cede esa autorizacin legal, constitucional, para
resolverlos mediante la coaccin.
285
Ahora bien, insisto: es la huelga un
instrumento eficaz para los trabajadores, para la
defensa de sus derechos y reivindicaciones?.
Porque, estadsticamente, puede demostrarse
que la gran mayora de las huelgas fracasan, no
sirven para lograr el objetivo propuesto. Por
otra parte, al menos en Espaa, las pagamos los
trabajadores de nuestros bolsillos, lo que no
tiene sentido.
Entonces, por qu van los trabajadores a
la huelga, aun a sabiendas de que es una aven-
tura de serios riesgos?. Esta es la pregunta que
tendran que contestarse muchas personas.
Para algunos, simplistamente, se va a la
huelga porque los sindicatos vinculados a parti-
dos polticos las promueven y las concitan para
servir estrategias de actuacin partidista.
Las consecuencias de esta situacin las
pagamos todos. Desde los trabajadores, que ven
recortados sus salarios y que corren el serio
riesgo de perder su empleo, hasta los enfermos
de los hospitales, los padres en la enseanza,
los usuarios de los transportes, las amas de
casa, a las que crean dificultades en su
286
responsabilidad. Y la economa y la produccin
industrial, agrcola o de servicios de toda una
comunidad.
Es que no hay otra alternativa que la
huelga, aunque sea un derecho constitucional?.
Si que la hay, pero los gobernantes y toda la
sociedad espaola tendramos que plantear la
solucin a la crisis de la empresa, que, desde el
punto de vista de los accionistas como del de
los trabajadores, viene siendo objeto de crticas
razonadas y serias.
Evidentemente, la empresa es una unidad
de produccin econmica en la que cuentan
diversos factores. De la armonizacin de ellos y
el ajuste necesario depender que pueda
renunciarse al derecho de huelga. Porque lo que
est claro es que en las condiciones actuales de
las relaciones de trabajo no sera tico ni
prctico el ahogar las explosiones de la
protesta obrera contra la injusticia.
No hay duda alguna de que si no se
modifica la actual concepcin empresarial habr
que mantener la huelga.
287
Lo que hay que hacer no es regular la
huelga con una ley, que sera fatalmente res-
trictiva, sino resolver el conflicto socioeco-
nmico que las actuales relaciones de trabajo
plantean a todo un problema.
288
XV
EPLOGO
Los primeros aos de la Organizacin
Sindical de Franco dieron paso a otros en los
que tuvo que afrontar la exigencia de cambios y
la flexibilizacin de sus estructuras rgidas.
La sustitucin de la poltica autrquica por
la apertura a una economa de mercado, promo-
vida por Alberto Ullastres y Laureano Lpez
Rod, oblig a una nueva etapa de las rela-
ciones laborales.
El Ministro Girn de Velasco, que haba
acaudillado la paternalista accin social hasta
entonces, tuvo que proclamar las virtudes de la
negacin colectiva en un histrico discurso en
el hemiciclo de las Cortes.
A partir de este momento se reconoca la
existencia de intereses confrontados de clase y
la Organizacin Sindical se tuvo que estructurar
en Secciones sociales y econmicas, para
289
los trabajadores y las empresas, que luego
terminaron llamndose Uniones de Trabajadores
y Tcnicos y Uniones de Empresarios.
Esta divisin rompa la ortopdica unitaria
y dio pi a las iniciativas de organizaciones
obreras autnomas alentadas inicialmente, des-
de la clandestinidad, por los sindicatos his-
tricos, por los partidos de la oposicin poltica
y por la Hermandad Obrera de Accin Catlica y
la Juventud Obrera Catlica, que contaron con
apoyos del exilio y de entidades afines del
extranjero.
Todo el enorme aparato de servicios con
defensa jurdica gratuita, construcciones de
viviendas, grupos de Educacin y Descanso,
escuelas de formacin profesional acelerada,
residencias de verano, y la poltica paralela del
Ministerio de Trabajo, con las Universidades
Laborales y las Ordenanzas y Reglamentaciones
de Trabajo, fueron el botn de guerra y hasta
del saqueo, tras la muerte de Franco, de los
pacficos vencedores de la transicin demo-
crtica.
290
Se haba creado la enorme pirmide de
bienes y servicios no slo con el modesto pa-
trimonio inmobiliario de los sindicatos vencidos
en la guerra civil sino tambin y sobre todo con
la cotizacin obligatoria de millones de tra-
bajadores durante 40 aos.
Al final, los 50.000 millones de pesetas
que fueron llegando al Banco Rural y Medi-
terrneo, propiedad de la organizacin sindical,
despus de su disolucin, quiz alguien sepa
donde fueron a parar. El Rural fue absorbido
por el Exterior, el Exterior por Argentaria y
Argentaria por el BBVA.
Y de los cientos de miles de millones de
las Mutualidades Laborales, invertidos a bajsi-
mo inters, en empresas pblicas y privadas,
qu fue?. La Caja nica de la Seguridad Social
los barri debajo de la alfombra sin ms.
La Libertad Sindical proclamada por la
Constitucin la frenaron para favorecer a los
sindicatos de los partidos Comunista y Socia-
lista, como precio al compromiso de la tran-
sicin, que recibieron no slo la subvencin
inicial sino el reparto de bienes con los que han
291
tratado de ser no los sindicatos del cambio
radical que fueron sino sindicatos de servicios
emulando lo que la Organizacin de Franco
represent.
La divisin partidista y el enfrentamiento
de los privilegiados subsiste, junto con cientos
de sindicatos menores que luchan no slo por
los derechos de los trabajadores sino que
muchas veces han de pelear, para ello, con los
mayoritarios que han pasado a ser, como la
fenecida y desprestigiada organizacin sindical
de Franco, una pieza del sistema y no de
oposicin.
Frente a la unidad monoltica de la repre-
sentatividad empresarial, la divisin sindical. La
fuerza de unos alienta y disfruta de la debilidad
divisionista de otros.
El triste balance es que todos los de-
rechos que tenan los trabajadores en el ao
1976 han desaparecido y lo que cremos que
era un punto de partida para mejorar con la
Democracia es, para muchos, la nueva utopa a
conquistar, sobre todo aquella declaracin del
derecho de los trabajadores a participar del
292
beneficio real de las empresas que ellos han
ayudado a ganar.
Las inseguridades en las relaciones labo-
rales nunca ha sido mayor y nadie desea volver
a la dictadura sindical de Franco pero los viejos,
que peleamos y sufrimos, recordamos y hasta
lamentamos que los derechos individuales de
los trabajadores estuvieron garantizados como
ahora no.
La historia sindical de los 40 aos de
Franco, en la legalidad de la dictadura y en la
clandestinidad, est por escribir. Quiz este
libro pueda servir de aportacin.
Ceferino Maestu Barrio.
293
También podría gustarte
- El Trabajo Garantizado: Una propuesta necesaria frente al desempleo y la precarizaciónDe EverandEl Trabajo Garantizado: Una propuesta necesaria frente al desempleo y la precarizaciónAún no hay calificaciones
- La clase trabajadora: ¿Sujeto de cambio en el siglo XXI?De EverandLa clase trabajadora: ¿Sujeto de cambio en el siglo XXI?José manuel RivasCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Entrevista Al Sindicalista Ceferino Maestu Barrio 2012Documento13 páginasEntrevista Al Sindicalista Ceferino Maestu Barrio 2012joaquinAún no hay calificaciones
- CNT 400 Web PDFDocumento32 páginasCNT 400 Web PDFneiasecharAún no hay calificaciones
- Derecho CooperativoDocumento7 páginasDerecho CooperativoCristina BelloAún no hay calificaciones
- Jimenez Crespo PatriciaDocumento10 páginasJimenez Crespo PatriciaAnthonela VillalobosAún no hay calificaciones
- Tema-5-Apuntes-5 ObreroDocumento7 páginasTema-5-Apuntes-5 Obreroaroacole1Aún no hay calificaciones
- Manual Del Curso-Taller de Promotoras y Promotores Comunitari@s Del Cooperativismo 2016Documento23 páginasManual Del Curso-Taller de Promotoras y Promotores Comunitari@s Del Cooperativismo 2016ozelotlrefranAún no hay calificaciones
- La Cadena Invisible (O No Tanto) Del Trabajo Asalariado - Rebelion - C. OstoDocumento4 páginasLa Cadena Invisible (O No Tanto) Del Trabajo Asalariado - Rebelion - C. OstoDepImpAún no hay calificaciones
- TrabajoDocumento4 páginasTrabajoantiacurrasAún no hay calificaciones
- Nuestra Organización - Organización y Economía Popular - CTEPDocumento63 páginasNuestra Organización - Organización y Economía Popular - CTEPFederico DomingoAún no hay calificaciones
- 01 - Dobb Que Es El CapitalismoDocumento20 páginas01 - Dobb Que Es El CapitalismoLaUdeluján ApuntesAún no hay calificaciones
- 10 Lecciones de Economia PDFDocumento113 páginas10 Lecciones de Economia PDFJavier De Ory Arriaga100% (1)
- Capitalismo Socialismo ComunismoDocumento11 páginasCapitalismo Socialismo ComunismoRikrdo Cornejo67% (3)
- Actividades Movimiento ObreroDocumento3 páginasActividades Movimiento ObreroFelipe Bautista CarmonaAún no hay calificaciones
- Los SindicatosDocumento8 páginasLos SindicatosITZEL GARCIA RAMIREZAún no hay calificaciones
- Persico & Grabois - Nuestra Lucha PDFDocumento76 páginasPersico & Grabois - Nuestra Lucha PDFJuan SaltoAún no hay calificaciones
- Accion Directa N°1 (Pri-2016)Documento8 páginasAccion Directa N°1 (Pri-2016)Francisco GonzalezAún no hay calificaciones
- SocialesDocumento12 páginasSocialesEmanuel TelloreinaAún no hay calificaciones
- Rumbo Alterno - Marzo/Abril 2009Documento8 páginasRumbo Alterno - Marzo/Abril 2009Nicole MarieAún no hay calificaciones
- Grabois y Pésrsico (2016) - Organización y Lucha de La Economía PopularDocumento192 páginasGrabois y Pésrsico (2016) - Organización y Lucha de La Economía PopularDamian Lobos100% (1)
- Guion e Info Cap IndDocumento3 páginasGuion e Info Cap IndAriana PereyraAún no hay calificaciones
- T4 - El Movimiento Obrero (1 de 2)Documento1 páginaT4 - El Movimiento Obrero (1 de 2)jijiAún no hay calificaciones
- La Clase Obrera y El Socialismo HoyDocumento62 páginasLa Clase Obrera y El Socialismo Hoynikool.gccAún no hay calificaciones
- Corrientes de Pensamiento Que Han Evolucionado El Derecho LaboralDocumento25 páginasCorrientes de Pensamiento Que Han Evolucionado El Derecho LaboralJunior MaltezAún no hay calificaciones
- Ensayo de Ccss LLDocumento6 páginasEnsayo de Ccss LLLuis VerasteguiAún no hay calificaciones
- Socialismo, Doctrina Social y AnarquismoDocumento12 páginasSocialismo, Doctrina Social y AnarquismoCamila Endeudada Zubicueta GonzalezAún no hay calificaciones
- Tarea 3. Sandra Perez Maldonado-1IM16Documento11 páginasTarea 3. Sandra Perez Maldonado-1IM16perezmaldonadosandra37Aún no hay calificaciones
- 10 Lecciones de Economia (Que L - Juan Fernando Carpio Tobar-SubiDocumento251 páginas10 Lecciones de Economia (Que L - Juan Fernando Carpio Tobar-SubiJuan Evangelista100% (1)
- El Rol Del Sindicalismo en El Siglo XxiDocumento29 páginasEl Rol Del Sindicalismo en El Siglo XxiLeonardo Miguel Soles HornaAún no hay calificaciones
- Dirigentes Obreros Serafin Reboul Estecha ConsDocumento22 páginasDirigentes Obreros Serafin Reboul Estecha ConsDaniel Fernández MartínAún no hay calificaciones
- RespuestasDocumento9 páginasRespuestasJonathan David PinedaAún no hay calificaciones
- Réplica de Atawallpa Oviedo A Alberto Acosta BurneoDocumento4 páginasRéplica de Atawallpa Oviedo A Alberto Acosta BurneoFranklin Ronald Ramos VargasAún no hay calificaciones
- La Revolucion Economica HumanistaDocumento15 páginasLa Revolucion Economica HumanistaSUGEY BYBY CONDORI CATATAAún no hay calificaciones
- ORGANIZACIÓN Y ECONOMÍA POPULAR Trabajo y Organización en La Economía Popular POPULAR PDFDocumento198 páginasORGANIZACIÓN Y ECONOMÍA POPULAR Trabajo y Organización en La Economía Popular POPULAR PDFAdrian SolaAún no hay calificaciones
- RESUMEN GODIO - El Paradigma de La Sociedad Del TrabajoDocumento11 páginasRESUMEN GODIO - El Paradigma de La Sociedad Del TrabajoKarivannaAún no hay calificaciones
- La Revolución Industrial y El Conflicto de ClasesDocumento6 páginasLa Revolución Industrial y El Conflicto de ClasesLorena Alejandra Troncoso AedoAún no hay calificaciones
- Clases 25 y 26 Los Sindicatos, Evoluciã N y Situaciã N Actual. Su Promociã N.Documento49 páginasClases 25 y 26 Los Sindicatos, Evoluciã N y Situaciã N Actual. Su Promociã N.Dante De LeonAún no hay calificaciones
- La Imposibilidad en El Cálculo Económico y Moral Del Socialismo y La Superioridad y Necesidad Del CapitalismoDocumento55 páginasLa Imposibilidad en El Cálculo Económico y Moral Del Socialismo y La Superioridad y Necesidad Del CapitalismoMorales98Aún no hay calificaciones
- P1 - T1. Contexto Mundial. La Crisis Del Capitalismo. Propuestas Ante La Crisis PDFDocumento11 páginasP1 - T1. Contexto Mundial. La Crisis Del Capitalismo. Propuestas Ante La Crisis PDFJuan MAún no hay calificaciones
- BERNAL La Jornada de 6 Horas en 1936-WebDocumento99 páginasBERNAL La Jornada de 6 Horas en 1936-WebJulián SobrinoAún no hay calificaciones
- El Trabajo Es Un CrimenDocumento70 páginasEl Trabajo Es Un CrimenRizoma LibrosAún no hay calificaciones
- Discurso de Perón en La Cámara de Comercio 1944Documento10 páginasDiscurso de Perón en La Cámara de Comercio 1944Sergio PiñeyroAún no hay calificaciones
- La Accion Humana - Mises - 10Documento1138 páginasLa Accion Humana - Mises - 10Jorge Casanova Martínez100% (14)
- El Dinero Moderno Como Vector de La Degradación SocialDocumento17 páginasEl Dinero Moderno Como Vector de La Degradación SocialAlfredo ApilánezAún no hay calificaciones
- Economia MarxistaDocumento4 páginasEconomia MarxistaNadia Trifonoff0% (1)
- Glosario de La ModernidadDocumento3 páginasGlosario de La ModernidadBiviana HernándezAún no hay calificaciones
- ECONOMIA SOCIAL DESDE Periferia-109-142Documento34 páginasECONOMIA SOCIAL DESDE Periferia-109-142juanjpuntocomAún no hay calificaciones
- Daniel - La Autogesticion Segun Abraham GuillenDocumento6 páginasDaniel - La Autogesticion Segun Abraham GuillenexmeridianusluxAún no hay calificaciones
- Sindicatos UnamDocumento30 páginasSindicatos UnamIrma FreyreAún no hay calificaciones
- Tres lecciones sobre la sociedad postindustrialDe EverandTres lecciones sobre la sociedad postindustrialCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- La huelga de 'las niñas' de Induyco: Memorias de una lucha contra El Corte InglésDe EverandLa huelga de 'las niñas' de Induyco: Memorias de una lucha contra El Corte InglésAún no hay calificaciones
- Sindicalismo Combativo: conceptos y herramientasDe EverandSindicalismo Combativo: conceptos y herramientasAún no hay calificaciones
- Proceso 1001: El franquismo contra Comisiones ObrerasDe EverandProceso 1001: El franquismo contra Comisiones ObrerasAún no hay calificaciones
- Los sindicatos y el nuevo contrato social: Cómo España salió del ERTEDe EverandLos sindicatos y el nuevo contrato social: Cómo España salió del ERTEAún no hay calificaciones
- Resumen de La sociedad frente a las grandes corporaciones de Henry MintzbergDe EverandResumen de La sociedad frente a las grandes corporaciones de Henry MintzbergAún no hay calificaciones
- Sindicalismo y Política en tiempos de represiónDe EverandSindicalismo y Política en tiempos de represiónAún no hay calificaciones
- Economia Mixta: Mas alla del capitalismoDe EverandEconomia Mixta: Mas alla del capitalismoCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Conciencia de clase: Historias de las comisiones obrerasDe EverandConciencia de clase: Historias de las comisiones obrerasAún no hay calificaciones
- Pais Vasco. Libro de Texto de Educación PrimariaDocumento38 páginasPais Vasco. Libro de Texto de Educación PrimariacarmenpuigAún no hay calificaciones
- Batalla Del JaramaDocumento19 páginasBatalla Del JaramacarmenpuigAún no hay calificaciones
- Rituelcist1998 ESDocumento306 páginasRituelcist1998 ESalpulidomAún no hay calificaciones
- Franco y Las Lenguas RegionalesDocumento11 páginasFranco y Las Lenguas RegionalescarmenpuigAún no hay calificaciones
- De Rojos A Falangistas Rojos PDFDocumento31 páginasDe Rojos A Falangistas Rojos PDFcarmenpuigAún no hay calificaciones
- Ideas para Una Teoria Del Movimiento Obrero PDFDocumento151 páginasIdeas para Una Teoria Del Movimiento Obrero PDFcarmenpuigAún no hay calificaciones
- Viaje de Cosme III Por España PDFDocumento51 páginasViaje de Cosme III Por España PDFcarmenpuig100% (1)
- Com Pacem in Terris PDFDocumento45 páginasCom Pacem in Terris PDFcarmenpuigAún no hay calificaciones