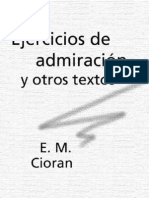Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Amor y Poder
Amor y Poder
Cargado por
Johanna HumireDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Amor y Poder
Amor y Poder
Cargado por
Johanna HumireCopyright:
Formatos disponibles
1
AmoryPoder
Replanteamientosesencialesdelapocaactual
MargaritaCamarena,
CsarGilabert
(Coordinadores)
UniversidadInterculturaldeChiapas
RaznyAccin,AC
2010
Primeraedicin20100121
D.R.C2010,RaznyAccin,AC
Todoslosderechosreservados
Tiraje1000ejemplares
ImpresoyhechoenMxico
PrintedandmadeinMxico
ISBN:9709414610
3
Dedicatorias
ASurya,Candia,Sally;ya
miqueridoMabinysufamiliaconamor,Margarita
AArcelia,Csar
Agradecimientos
Compartimos nuestro agradecimiento a la Universidad Intercultural
de Chiapas, por el cobijo institucional y patrocinio dado
generosamente; y a Razn y Accin, AC por su apoyo para hacer
posible esta edicin. Dejamos constancias de gratitud a los diversos
Centros Universitarios a los que pertenecemos en Mxico, Espaa y
laArgentina,quehanfacilitadoelanhelocolectivodeestelibro.
Numerosos amigos, familias, personas e instituciones acadmicas
nos brindaron su apoyo incondicional y por ello hacemos patente
nuestragratitudaellas.
4
5
ndiceGeneral
Introduccin...7
MargaritaCamarena,CsarGilabert
1LasPrcticasdelQuerer:elamorcomoplataformadela
Esperanzacolectiva......17
AdrinScribanoCuadro
2Elamorcomomediodevalidacinsocial.....35
DiegoBravoRamrez
3Elamorenlaculturayunanotasobre
eldesamorenlasociedad....47
AndrsFbregasPuig
4Cuandocupidoviajaenavin.Nuevosmodelosfamiliares
paranuevostiempos.......59
PedroTom,RalSnchezyM.ngelesValencia
5Subjetividadamorosayprocesoseducativosorientados
porlamultiperspectivadeldesarrollosustentable......79
MaraGuadalupeVillaseorGudio,ArturoCurielBallesteros,
JaimeA.PreciadoCoronado,GabrielArturoSnchezdeAparicioy
Bentez
6Amordearena.........115
CsarGilabertJurez
7Elamor,interiorizacindelpoder........131
MargaritaCamarenaLuhrs
8Elpoderyelamorcomopasin...153
JulioCsarSchara
9Deequvocoseimposibilidades:amorygnero........165
CristinaPalomarVerea
Conclusiones......187
MargaritaCamarena,CsarGilabert
Postscriptum.189
CarlosCortsVzquez
Fichatcnica....203
6
7
Introduccin
En general, las noticias del mundo se caracterizan por el espacio que
otorgan a la violencia y la destruccin bajo diferentes modalidades:
guerras, crimen organizado, contaminacin ambiental, injusticia social y
pobreza. Cada da hay ms homicidios, despojos y fraudes, as como
desesperanza por la incapacidad de los gobiernos. Se habla ms de los
conflictos que de la paz; del odio que de la armona;de la incomprensin
antes que del mutuo entendimiento; la intolerancia aplasta los esfuerzos
de inclusin. Las nota rojas o el amarillismo en el mejor de loscasos, son
temas de la literatura negra, del cine y de los videojuegos. Virtual o
realmente se multiplican los delitos, el terrorismo y toda clase de
fundamentalismos polticos, econmicos o religiosos. Slo el narcotrfico
aportenMxicoalrededorde12milmuertosenunao.
Paralelamente, las formas dominantes de la produccin y del consumo
conducen aceleradamente a la destruccin del mundo. El cambio
climtico, con su cauda de desequilibrios, es resultado, en fin de cuentas,
de acciones humanas: mal manejo de los recursos naturales,
contaminacin imparable y una presin inaudita y constante sobre
prcticamentetodoslossistemasecolgicosdelplaneta.Bienmirado,son
sealesignominiosasdeunfinalapocalptico.Yporsifuerapoco,elabuso
delospoderosos.Laimpunidad.Losgruposfuertesdelospasesricosque
crecencuantomsdesigualdadypobrezaprovocanenelrestodelmundo,
aprovechando a los aliados en cada pas, puesto que no hay regin
subdesarrollada que carezca de un apretado crculo de familias que vive
contodaslascomodidadesyloslujosdelprimermundo.
El panorama es desalentador, quiz por eso se habla poco del amor. No
como un elemento romntico y sensiblero, ni siquiera como un concepto
filosfico al estilo de Feuerbach, quien propona un tipo de comunidad
humana grandiosa basada en el amor. Entraable, pero abstracta. All, el
amor explotaba como una energa espiritual que salvaba a todos de la
devastacin.Lacuestinesque,asfueracomoabstraccin,lasociedadde
hoy no parece tener futuro, son muchos los datos que indican que se
dirige a su auto destruccin si no cambia de manera radical su modo de
organizarlavida.
En efecto, la actual crisis espiritual consiste en que no se avizora un
futuro. No es la primera vez que una forma de civilizacin decae, pero
ahora no se prefigura qu la sustituir. No hay tiempo; y ningn vnculo
humano parece dar visos de una experiencia duradera, tanto en el nivel
colectivocomoenelindividual.Laurgenciadelaquyelahorarenunciaal
largo plazo. El gozo inmediato se experimenta en encuentros fugaces, a
8
veces, se reduce a la brevedad del orgasmo; por lo tanto, las relaciones
ntimas, igual que las sociales, tienden a probar antes que a
comprometerse: vivamos juntos a ver qu pasa. Son uniones light en
comparacin de la lpida que representa un hasta que la muerte nos
separe. Hay ms uniones, pero tambin ms separaciones y personas
solas.Sonlaclasedeacuerdosqueparecenafectaroinclusocortardetajo
cualquier intencin solidaria, desinteresada y altruista; aunque al mismo
tiempo, azuza el temor a la soledad, la desconfianza y crea un vaco
psquico que nace de la falta de un afecto sincero e incondicional. Estas
situaciones que parecen de carcter individual, en rigor, son efecto de la
reorientacin a gran escala de los marcos de resignificacin social y
cultural de los vnculos humanos, misma que se produjo con el
advenimiento de la sociedad moderna yque sigue en una progresin que
auguramos autodestructiva. Precisamente, este libro, a partir de
diferenteslugaresyenfoques,dacuentadeesteproceso.
La lgica de la ganancia asedia permanentemente en las tomas de
decisiones polticas y privadas, erosiona las emociones bsicas y los
sentimientos genuinos, entonces los seres humanos, reducidos a
eslabones de una enorme maquinaria capitalista, aman como pueden,
resistindose y sometindose con un comportamiento inestable parecido
al ndice burstil. Aunque no es una presencia invencible, el desamor ha
terminadoporimponerseconsuviolenciasimblicaymaterialatravsde
una lucha aparentemente eterna: competir segn las leyes del mercado,
cuyasltimasconsecuenciassonladefenestracindelotro,puestoqueun
ganadornecesitademuchosperdedores.
Ante este panorama tan desolador, la reflexin de los autores aqu
reunidos, sin desestimar los aspectos negativos, muestra por qu y cmo
enelamorresidelainteligenciaycreatividadcolectivasparaorganizarla
salvacin del planeta. Tal vez por ello, el conjunto se avoc
espontneamenteadetectarloselementosquejustifiquenlaesperanzade
un freno a este tren de estupidez, voracidad y destruccin en que se ha
montado la humanidad. Hay, al menos eso queremos pensar, evidencias
materiales para confiar en el poder del amor, ya que no son pocos los
ejemplos y experiencias que nos hablan de que los seres humanos, desde
lo esencial, siguen resistiendo con su voluntad de emancipacin, con su
arte,consucompromisotico,enfin,consumaneradeamar,yvemosen
ello un motivo para recobrar el nimo y la fuerza, como esa rara flor que
brilla inmaculada en medio del estercolero. La luminosa conciencia de
libertad aunque por momentos es apenas el indeciso titilar de una vela
se niega al sometimiento, aguanta en espera de lo extraordinario,
precisamenteenunmundocuyaracionalidad(ladelcapital)lo hacetodo
previsible.
9
Esperamosqueloslectoresencuentrenenestostrabajosporlomenosun
destello que refleje su propia resistencia, y reconozcan en las situaciones
que aqu se plantean la fuerza de la fraternidad y el poder de los afectos.
Sabemos que la vida social pende ahora de frgiles vnculos, pero si cada
quienhacesutarealoslazospuedenhacerseslidosyduraderos.Aveces,
no hace falta mucho para experimentar los visos de la eternidad: una
mirada, una mano golpeando tiernamente en la espalda acompaada de
una voz susurrante que dice: ya, ya, ya! Incluso un hombre ciego,
pongamos Borges, que conoci tan poco de amor ertico estaba
convencidodequebastaconqueunhombreyunamujerseabracenpara
abrir de nuevo las cerradas puertas del paraso. Quiere decir que no se
tratadehacerlaguerraalosenemigosdelamor,sinodehacerabsurdala
guerramisma.Hazelamor,nolaguerra!Significaqueesmejorrecogerse
enelcalordeotros.Cuidaralosdemsydejarquetecuiden;tratardeno
daar y personalmente procurar no aportar razones para la guerra;
juntarseconlosfamiliaresyconlosamigos;pulirlosafectosesprolongar
el ser individual en otras sensibilidades y formar un tejido social
resistenteyflexible,convnculoscadavezafianzados.
Precisamente, aqu se reflexiona sobre la manera en que los seres
humanos establecen sus vnculos, sus lazos, sus expectativas, por ahora
dominados por una fra lgica de competitividad, porcierto, razn de ser
de las economas nacionales en la globalizacin; pero incluso ellas estn
obligadas a crear sus redes de comunicacin, formar alianzas y bloques,
de ese modo definen un interesado tipo de afinidad que da sentido en la
aldea global: todos unidos por la sed insaciable de ganancia, aunque
separados por la competencia. A final de cuentas, la aldea global es un
espacio de mltiples compartimentos y cada uno es una arena poltica,
desde el mercado de mercancas hasta el mercado de los afectos
personales y de las ideas. Esto es parte de la globalizacin y de lo que se
ha dado en llamar sociedad del conocimiento y la informacin, pero que
en el fondo no es ms que la reconfiguracin ideolgica de la expansin
del capitalismo mundial, que ahora ha penetrado y subsumido todos los
mbitos relacionales de los seres humanos, dondequiera que se
encuentran y lo que sea que hagan para vivir. Por eso, los vnculos
humanosmodernossecaracterizanporunaostensiblefragilidad,dondela
propensin al abuso, la deslealtad y la traicin ofrecen tendencias
alarmantesquedanlaimpresindequejamsserevertirn.
La intencin aqu es repensar los conceptos esenciales de amor y poder,
porque este binomio vertebra un alto nmero de relaciones sociales
estratgicas,osea,aquellasqueinvolucran:1.derechospolticosycvicos:
autonoma, libertades individuales de pensamiento, expresin,
movimiento, asociacin, etctera; 2. el nivel de intimidad: el erotismo, la
bsquedadelindividuoincompletoqueprecisadelotroparacompletarse
10
y la felicidad compartida, los lazos familiares; 3. en el nivel social: la
solidaridad y el altruismo, el reconocimiento del otro, el pluralismo y la
tolerancia, los lazos comunitarios, las identidades colectivas, el deseo de
pertenecer,laquerencia,elpatriotismo,etctera.
Unproblematoralesquesibienelamortienelacapacidadunir,elpoder
puedeconsumarlooconsumirlo.Laparadojadelaposesin,por ejemplo,
consisteenaniquilaralserquerido;hacequeelsexotiendaaserposesivo
no slo en la lgica del macho alfa, sino por pautas culturales. Es lo que
Freud crey descubrir con su idea del Complejo de Edipo, incluso pens
quenecesariamenteelsexoinvolucrabaunadosisdeviolencia; yvistode
ese modo, el acto sexual es una fusin del poseer y ser posedo,
imprimiendo una engaosa apariencia de igualdad entre los amantes.
Peromsalldelacpula,estlareddeinstitucionessociales,lamoral,la
cultura.Poresoahoranosresultaextrao,peronodeltododescabellado,
el consejo de Balzac en el sentido de no iniciar el matrimonio con una
violacin; aunque en una sociedad machista, la posesin continuada
semejara una violacin continuada del amor, en tal caso el matrimonio
mismo podra considerarse a veces como una domesticacin del amor: la
segundaeducacindelamujerimpuestaporelmarido,tantoenloquese
refiere a la inequidad econmica como a la golpeada dignidad
propiamentehumana delsometido. Elcontrato queoficializa dicha unin
avalatambinciertasformasdesometimiento.Enotraspalabras,elpoder
fuerza los accesos para proclamar la realizacin egosta, con su
individualismo posesivo que justifica el pragmatismo y toda forma
utilitaria de sumisin de los otros, entonces lo que debera ser
transparenteseconvierteenunjeroglfico:queselgozo?queslavida
plena? en qu consiste la prosperidad? Preguntas todas en las que los
ideales colectivos como la solidaridad, la concordia, incluso el mero
civismo, se desdibujan, y ni siquiera aquellos antiguos valores
aristotlicos de la valenta y la amistad tienen alguna importancia. En las
relaciones actuales, sean de carcter social o sentimental, como dice un
tango:hoydalomismoserunburroqueungranprofesor.
Este volumen rene a prestigiados acadmicos para debatir y plantear
alternativas a la convivencia humana, siempre tensada por las potencias
centrfugas del amor y el centrpeto poder, que produce amores
reprimidosyagonizantesafuerzadeexaltarpasionesegostaseintereses
materialistas; pero aqulla no es una contradiccin sin salida, puede
suprimirse en sentido hegeliano, es decir, superndola. En una poca
marcada por el poder devastador del capitalismo mundial resulta al
mismo tiempo conmovedor y realista la coincidencia de los autores aqu
convocados. Todos dejan prendida una luz de esperanza. Han registrado
encadaesfuerzocolectivoyanindividual,unacargadeenergaluminosa
11
que desembaraza a la vida de su opaca y artificial vestidura, haciendo
menossombroelmundo.
La propuesta con que convocamos fue a la vez es sencilla y compleja. Se
tratabadequelosparticipantesescribieranacercadeloquesamor;que
desde suformacin y experiencia buscaraneso esencial que nosmueve
alaresistenciafrentealaspresionesyatadurasquepretendeimponernos
una poltica de las emociones basada en los intereses del mercado. En
otraspalabras,cmorecobrarelimpulsoespiritual,creativo,inteligentey
prctico,paragenerarunasociedadarmoniosa,equilibradaysolidaria.Un
reto de proporciones picas por cuanto que el mundo globalizado se
arreglaconunosacuerdosymecanismosquellenandeprivilegiosaunos
cuantosacostadelamiseriademillonesdepersonas.
AmoryPoderpresentadiezcaptulosconbsquedasyhallazgosacercade
cmo se manifiesta el amor en tanto que forma de vnculo humano en
diferentesmbitossociales,yqueahoratenemoselplacerdebrindarala
consideracin del lector, con el afn de contribuir a la comprensin de la
realidadplanetariaylosretosqueofrecetomandocomobaseelamory
sus antpodas, de lo que result un escenario complejo en el que los
vnculoshumanosnolucenbien;entodasucrudezasedocumentaronlos
efectos de la vida social moderna gobernada en su mayor parte por
motivaciones deleznables y egostas. Los diversos puntos de vista acerca
de los elementos esenciales de la condicin humana actual, en primera
instancia, son descorazonadores. Bajo la lgica del mercado, los vnculos
sociedadnaturaleza y de los individuos entre s, estn marcados por la
competencia y la instrumentalizacin del entorno. Parece que el otro,
incluso si loamamos, es un medio cuyo fin es proporcionaralgntipo de
beneficio unilateral. En el mismo orden de ideas, la naturaleza no es una
matriz y una fuente de vida, la vida moderna la despoj de su halo
misterioso y sagrado, para convertirla en un mero recurso. Los recursos
naturales ya no se experimentan como una extensin inorgnica del
cuerpo humano, sino como un medio externo incluso para nuestro
continentebiolgico.
Ms all del desgarro, angustia y sesgos de locura elementos manidos
porlaconcepcinromnticaelimaginariodelamorsuponerelacionesde
crecimientoycompletud,armonaypotenciaderecursosquenoexplotan
sin la aparicin del otro, conceptualmente referido como el objeto del
amor; sin embargo, tal arquetipo del amor convive con la necesidad de
ponerlecadenasalotro,locualhacesurgirlaesenciadelpoder.Quizfue
Adlder, en su desacuerdo con Freud, el primero en plantear el problema
del hombre como una lucha por el poder, en donde, en el nivel de la
personalidad,sepodaexplorarlainfluenciadelambienteydelacultura,
de all el sugerente ttulo de su obra ms conocida: The Neurotic
Personality of Our Time. Lo cierto es que el tema de las relaciones
12
asimtricas del mundo moderno fue inmediatamente atisbado por los
fundadores de la ciencia poltica: Maquiavelo y Hobbes. Ellos se dieron
cuenta de que el nudo de las relaciones humanas modernas exiga
sometimiento, miedo, una urgencia de anexarse al otro e imponerle cual
conquistador su definicin territorial, un empeo constante de control
hasta cancelarle al sometido la sensacin de experiencia propia. De El
prncipeyelLeviatnsalenlosgritosdelsoberano,elUno:yoverporti!,
yo me encargo de ti! yo te mantendr!, pero al final es la exaccin de la
vida emocional, mutilando la integridad del otro. Por exagerado que
parezca, en estoconsiste, en rigor, la receta neoliberal del mercadocomo
elnuevomonarca.Noesporaccidentequeseaprecisamenteeldesamorel
sentimientodominantedeestapoca.
En la sociedad contempornea, los individuos no encuentran alicientes
paracomprometerseenellargoplazo,paraqusialfinaldetodosmodos
saldrn lastimados. Conscientes de su fragilidad, ateridos por la violencia
inminente, concluyen que no amar es la nica coraza eficaz ante el dolor
del corazn. Son los convencidos del tpico: quien ama primero queda a
merceddelquenoama.
Vale entonces trabajar por una concepcin del amor que desgarre esa
geometra del poder y el clculo, transformando las nuevas
intersubjetividadesmedianteladepuracindelosmarcosdesignificacin
social,dandolugarasereshumanosqueyanoserncopiassalidasdeun
modelo estndar, sino seres originales que laten libres y nicos
sumndose entre iguales para formar organizaciones cooperativas que
hacen posible la existencia sin necesidad de opresin ni sojuzgamiento,
comoquiendiceunaconstruccindeltejidosocialdesdeabajo.
Dadalavariedaddeplumasconvocadas,ellibroesricamentesugerentey
propositivo. Desde las prcticasdelquerer de Adrin Scribano, se
concreta la intencin de todo el libro: entender el amor como una
plataforma de la esperanza colectiva, en la que energas excedentes no
conducen a la depredacin, sino que, por el contrario, son el pivote para
recuperar el amor en todas sus modalidades: filial, conyugal y cvico,
implicndoloadems en una relacin social ms amplia. Los quiebres del
vnculo yotnosotros inducidos por la lgica del mercado producen el
extraamientoylaalienacin,yenestecampodevaloresinvertidosnoes
posibleaspiraraunacomunidaddeindividuossolidarios.Aquembonala
perspectiva del amor como un medio de validacin social, slo que en el
caso de la sociedad actual es una validacin empobrecida, como se sigue
delasrelacionesdeparejasdescritasporDiegoBravo.
El amor en la cultura y el desamor en la sociedad, de Andrs Fbregas,
explica al amor relacionndolo con la cuestin de la afinidad, tal como lo
contempla la literatura etnogrfica. Se ver que la ausencia de
solidaridad y fraternidad humanas que gobiernan acciones del poder es
13
un proceso social cuyas races culturales se remontan a tiempos lejanos.
Mediantediversosestudiosantropolgicosatisbamoslasposibilidadesde
nuevas bases de convivencia en trminos de los equilibrios que deben
regir la dialctica del individuo/colectividad, lo cual puede darse si la
poltica se organiza de tal modo que el predominio del inters particular
enelmanejodelosasuntospblicosnoaparezcacomounasuntorentable
ni tico. No ser con ejrcitos armados hasta los dientes, sino con
contrapesos ticos que se podrn contener los ms cruentos conflictos
internacionales.
Nuevos tiempos y nuevas familias se cimentan con identidades que
promueven seguridad colectiva. Pedro Tom, Ral Snchez y M. ngeles
Valencia, estudian las peculiaridades de las nuevas parejas, las cuales, a
pesardelosobstculosyadescritosalolargodelvolumen,estnlogrando
reafirmar los devaluados sentimientos de pertenencia. Algo difcil de
conseguir debido a que el mundo mismo est redefiniendo sus fronteras.
Descubren,asimismo,quehaymanerasdeestrecharvnculossinimportar
las distancias ni el tiempo, gente que se conoce y comparte lo mejor del
amoranenmediodetantosdesencuentros.
Conotraclasedelente,sehubieranexploranlasrelacionesy losvnculos
sociales de pareja en Mxico, nos brinda estadsticas de las parejas que
siguencasndose,susprocesosyrealizaciones.Constataquenohaynada
msinteresantequehablardelamorsensual,ydeloquesecompartenlos
individuos cuando encuentran a la pareja prodigndose placer recproco.
El punto es que las relaciones amorosas no se detienen all, sino que
avanzan como un proceso vital que necesita conservarse, para lo cual
ingenian reglas, algunas derivan en el matrimonio con todas las
coacciones posibles. Aunque el ansia del otro pudiera pensarse como un
fenmeno instintivo, el entramado institucional impacta sobre la
experiencia de la atraccin, cuyos elementos biolgicos fueron
resignificadosporlacultura.Paraalgunasindividualidades,laseddelotro
surge del miedo a la soledad; para otras, ser una urgencia hormonal o
una necesidad de afectiva matizada por la moda, el qu dirn o por
alguna tensin de ndole psicolgica, el hecho es que la idea de
relacionarseotrospuedesermanipulada,comodehechosehace cada14
de febrero. Los polticos han detectado en este campo la posibilidad de
administrar las orientaciones bsicas respecto de la vida ntima y de las
relaciones amorosas.El resultado, sin embargo, fue la desolacin
posmodernaqueregresalpoderconladerechapoltica.Yaenlasegunda
dcada del siglo XX los mismos legisladores republicanos que en Estados
Unidos votaron por la criminalizacin del alcohol y las drogas fueron los
que impusieron las leyes contra la pornografa y la prostitucin. Pero
antes, desde la poca victoriana se poda constatar el aislamiento del Yo
individual frente al t, los individuos as perdidos sin remedio,
14
desvinculadosdesusesencialestareasdeprocurarseafectosy brindarlos
a los dems, eran fciles vctimas de la represin y la desigualdad. Desde
la Viena de Freud hasta la campia inglesa de Jane Austen. Los vnculos
ntimos deban sortear los obstculos de los estatus sociales y la moral
conservadora.
Desde la perspectiva que desarrollan en colectivo Mara Guadalupe
Villaseor Gudio, Arturo Curiel Ballesteros, Jaime A. Preciado Coronado,
Gabriel Arturo Snchez de Aparicio y Bentez, analizamos la subjetividad
amorosa en los procesos educativos orientados por la perspectiva del
desarrollosustentable.Nosexplicancmosemoldealaintersubjetividad
mediante la educacin, y como sta no se libra de las lgicas de poder
acaba por neutralizar masivamente la subjetividad amorosa de los
educandos, y sin amor ni verdadero oriente tanto educadores como
educandossonpresasfcilesparaunjuegosocialqueexacerbaelegosmo
ysedesentiendedeidealesaltruistas.
Csar Gilabert examina el amor y el poder como problemas de
convivencia, que la sociedad resuelve activando miedo y validando
recursos que incluyen la mentira y la violencia. Amar no es un hecho
sentimental de carcter individual, sino un despliegue de fuerzas y
talentos dentro de una arena poltica. Galanteo, sensualidad y seduccin
intervienen en la procuracin del encuentro con el ser que nos completa,
son isoformas de las estrategias de la poltica y el mercado. El poltico
tambin est obligado a seducir al pblico para conseguir sus favores, el
mercadlogo juega con la sensualidad para dotar a sus mercancas de un
encanto adicional a su uso intrnseco. A su vez, el amor cortesano fue la
manera de pacificar la violencia de los caballeros. La cuestin es que
culturade Occidente entren su fase de decadencia y,asimismo, el amor
es tambin decadente, pero no imposible. La falta de amor, o ms bien el
desamor, marca el fracaso de la socialidad actual. Es necesario reconocer
que hoy en da el corazn ha perdido las razones que antes le movan,
atrapado por los ms feroces dispositivos de dominacin, insertados
desde los propios centros de la sensibilidad de los colectivosindividuos.
La cuestin es si es posible construir una afectividad plena sin haber
alcanzadosociedadeslibreseigualitarias.
Sielamoresarquitectodeluniverso,comodiceHesodo,todouneyjams
es demasiado; pero tiene una dimensin social que lo funda como
emocin cohesionadora o todo lo contrario. El amor, emocin y tambin
necesidad, cambia socialmente, para Margarita Camarena, se estn
forjando alternativas a estructuras y procesos culturales que lo han
convertido en el reducto ms ntimo y mejor defendido de la ideologa
dominante. La dominacin se cumple desde cada corazn desprovisto de
su esencia y soberana. El amor sometido es muerte o conduce a ello,
como toda relacin de poder. Ante eso, para vivir la sociedad
15
contempornea lucha secretamente, todava sin conciencia de lo que la
aqueja busca cmo restituirse su soberana interior. La interrogante que
hiperlicamenteabordaJulioCsarSchara,volviendoalpuntoesencialdel
encuentro entre dos seres que se aman, es la de si hay realmente un
encuentro amoroso en esta condiciones, an fugazmente. Las preguntas
deaqusedebe?ycmoesposible?sonconsideradaspoticamentesin
descartar que all surge tambin la posibilidad del yomando y t
obedeces, locual inmediatamente suprime el amor y sojuzgasin remedio
alobjetoposedo.
Peroelamorpasinresurgeinesperadamente,muevealosindividuoscon
la fuerza cautivante del sexo, tal como postulaba Reich al reconocer que
Eros era poderoso precisamente porque se nutra de la capacidad
orgsmica. Desde este punto, se extiende la trama de las nuevas
concepciones sobre el amor en el movimiento de la liberacin de las
mujeres, y otras asignaturas pendientes como los derechos de las
minorassexuales,elhomoerotismo,etctera.
De seres pletricos desgarrados y perdidos sin la continuidad de las
relaciones sexuales, se llega al dilema actual, a saber, si la voluntad de
hacer perdurable un vnculo va ms all de la sexualidad. Qu elemento
de la vida social permitir que el amor prevalezca? Aparentemente, el
individuotienedosopciones:intentarvivirensoledad,quiz enpaz,pero
sin amor; y busca su realizacin buscando apoyo en otros. Cristina
Palomar Vera ofrece su respuesta en De equvocos e imposibilidades:
amorygnero.Paraentenderlasrelacioneshumanas,especialmentelas
amorosas, no slo hay que abordar los aspectos que aparecen a la vista,
sino los equvocos que producen los encuentros intersubjetivos; lo real y
lo imaginario; el cuerpo y la mscara; el personaje y el guin que lo
orienta. Ladirectrizdel gnero, por ejemplo, dicta lo que debe actuarse y
quiendebeactuarlo.Peroqutalsieseguinenrealidadno estescrito,
es decir, si est vaco como la ventana que oculta al vigilante,
especialmentecuandoestausente.
Esteesunlibrodealternativas,buscallavesparaabrirloscandadosquela
sociedad se ha autoimpuesto. Es una crtica al poder aventajando y
ventajoso, pero aislado y solo de los egostas; rechaza la violencia
despersonalizada y registra el fracaso de las respuestas individualistas y
pragmticasqueparasubsistiroptanporelaislamientoyeldespreciodel
otro.
Quiz el diagnstico que presentamos no sea alentador, pero no parece
que los autores estn dispuestos a resignarse, creen, reclaman,
documentanyacasodemuestranquehaytodavalaposibilidaddecultivar
plenamenteunnosotrosmediantevnculospoderososyduraderos.
Estas colaboraciones ofrecen un cuadro general de lo que est pasando
con los vnculos humanos. Admiten ese desasosiego tan caracterstico de
16
las culpas y vergenzas de la poca, pero estn atentos a los destellos de
nuevos horizontes, replanteando lo esencialmente humano: otra
solidaridad,lucidez,convivenciaUnartedeamarsinmiedoalalibertad,
parafraseando a Eric Fromm. Un comportamiento amoroso personal,
entre parejas, en grupos y consigo mismas, sin olvidarse del entorno
ambiental.
MargaritaCamarenaLuhrs,
CsarGilabert
Juliode2009
17
1LasPrcticasdelQuerer:elamorcomo
plataformadelaesperanzacolectiva
AdrinScribanoCuadro
1
Introduccin
2
Unatarde,cuandocaeelsolsobreelbarrio,conlospiesrpidosylasmanos
transpiradas Yanina llega al saln de la escuela. Los ojos no le caben en la
caraysusonrisasepuedeverdesdelejos.Eselgranda:sumamrecibeel
titulo de la escuela primaria. Ella hace mucho que paso por eso y an
recuerdaasuabuelallorandoyaPerla(sumam)conlasmejoresropas.La
Directora la llama y le pregunta quin entregar el titulo y ella le dice que
Sergio su hermano menor. Yani como le dicen en la familia es la ms
grande de siete hijos que se criaron bien y todos estudiaron. La ceremonia
comenz media hora tarde y durante las palabras, las canciones y las
formalidades Yani recordaba esos das fros cuando Perla la traa a la
escuelaydespusseguaparaeltrabajoyencmoesosehabarepetidocon
todossushermanos.CuandoletocoaSergioacercarseadarleeldiplomaa
su mam l le pido a la Directora permiso para decir una palabras. Firme
comocuandoibaaesamismaescuelaelmschicodeloshermanosdijocon
voz entrecortada: el amor de mi mam es tan grande que ese es su mejor
diploma.Entrelgrimasyaplausoslaceremoniacontinu
Estasescenas(ymuchassimilares)serepitenunayotravezenArgentina
y en Latinoamrica... son justamente modalidades cotidianas donde un
conjunto de prcticas desafan a la resignacin como uno de los pilares
trinitarios de la religin neocolonial. Hay miles de latinoamericanos que
como pueden y en medio de cientos de contradicciones performan un
conjuntodeprcticasqueenlosplieguesdelaspolticasdeloscuerposy
lasemocionesreconstruyendiferentestiposdeprcticasdelquererque
sostienelaesperanzadeunavidanofosilizadaenlafrustracin.
Desde el ao 2002 nos hemos ocupado en hacer visibles los rasgos
fundamentalesdelasmodificacionesenlosmecanismosdesoportabilidad
socialylosdispositivosderegulacindelassensacionesenelcontextode
1
Investigador Independiente CONICET. Coordinador del Programa de Estudios de Accin
Colectiva y Conflicto Social del Centro de Estudios Avanzados Unidad Ejecutora del CONICET
de la Universidad Nacional de Crdoba, Argentina. Profesor Regular y Coordinador de la Carrera
de Sociologa del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa Mara.
Secretario Ejecutivo de ALAS. adrianscribano@gmail.com
2
Quiero expresar mi agradecimiento a Ileana Ibez y a Beln Espoz por la asistencia para la
presentacin de este trabajo.
18
las mutaciones actuales del capitalismo en Amrica Latina
3
. Hemos
expuesto sistemticamente los cruces (y juegos) de los fantasmas y
fantasas sociales, en tanto prcticas que estructuran las polticas de los
cuerpos y las emociones anidadas en los nfasis contemporneos de la
depredacin capitalista. Nos dedicamos a sealar al dolor social, a la
impotencia y a la sociodicea de la frustracin como algunos de los
fenmenosquesedetectanfcilmenteenlosnudosdeladominacin,que
implican las sensibilidades asociadas a las versiones vernculas del
neocolonialismo. Es en este marco que desde hace un tiempo nos hemos
preocupado por indagar emprica y conceptualmente un conjunto de
prcticasquesepresentancomo formasposiblesdereapropiacindelos
excedentes expropiados por el capital. Por esta va encontramos que
tematizar el disfrute, la felicidad y la esperanza en trminos de
problemticas sociolgicas, era (es) un captulo no menor de las
indagaciones sobre las prcticas disruptivas respecto a la dominacin
capitalista.
En el contexto reseado el presente trabajo tiene como objetivo hacer
visibles un conjunto de prcticas intersticiales de esperanza, cuyos
resultados estn ligados a la destitucin de la resignacin a travs de las
diferentesmodalidadesdeamor.Paralograresteobjetivohemosseguido
la siguiente estrategia argumentativa: 1) resumimos las conexiones entre
religin neocolonial y prcticas intersticiales, 2) analizamos
sumariamente algunas experiencias colectivas basadas en lazos de
familia, y 3) esquematizamos conceptualmente lo que se entiende por
prcticasdelquererenalgunasdesusdiversasexpresiones.
Se termina abogando por la necesidad de profundizar los estudios sobre
las prcticas intersticiales ms all de todo tipo de miserabilismo,
romanticismo,subjetivismoy/oidealismoqueobturelacrticainmanente
aesasmismasprcticas.
1ReliginNeocolonialyprcticasintersticiales
4
Desde Amrica del Sur existen algunos componentes que enfatizan el
diagnsticogeneralsobrelasituacinactualdelcapitalismoglobal,yque
se pueden entender de la siguiente forma: el capitalismo se ha
transformado en una gran mquina depredatoria de energa
especialmentecorporalquehatransformado,configuradoredefinidosus
mecanismos de soportabilidad social y los dispositivos de regulacin de
lassensaciones,altiempoqueesungranaparatorepresivointernacional.
5
3
CFR Scribano (2005a)
4
Parte de lo expuesto aqu resume lo que hemos publicado en Figari y Scribano (2009d)
5
Hemos expuesto las principales lneas de una sociologa de los cuerpos y e las emociones en
Adrin Scribano (Comp.) Policroma Corporal. Cuerpos, Grafas y Sociedad. CEA-CONICET.
19
Una sociologa de los cuerpos y las emociones involucra la aceptacin de
que si se pretende conocer los patrones de dominacin vigentes en una
sociedaddeterminada,hayqueanalizar:culessonlasdistanciasqueesa
misma sociedad impone sobre sus propios cuerpos, de qu manera los
marca, y de qu modo se hallan disponibles sus energas sociales. As, la
poltica de los cuerpos, es decir, las estrategias que una sociedad acepta
para dar respuesta a la disponibilidad social de los individuos es un
captulo,ynoelmenor,delaestructuracindelpoder.Dichasestrategias
se anudan y son fortalecidas por las polticas de las emociones
tendientesaregularlaconstruccindelasensibilidad(es)social(es).
Enlaactualidadestosepuedeobservarenelsurgimientodeunareligin
del desamparo neocolonial. As la poltica (institucional) debe crear la
nuevareligindelospasesneocolonialesdependientesquereemplacela
ya antigua trinidad de la religin industrial
6
basada en produccin
ilimitada,absolutalibertadyfelicidadsinrestricciones,porlatrinidadde
los expulsados compuesta por el consumo mimtico, el solidarismo
7
y la
resignacin. Religin cuya liturgia es la construccin de las fantasas
sociales, donde los sueoscumplen unafuncin central en tanto reino de
loscielosenlatierra,ylasociodiceadelafrustracinelpapeldenarrary
hacerpresentesaceptableslosfantasmticosinfiernosdelpasadovueltos
presentecontinuo.
Mandatos sociales se instalan como las nuevas tablas de la Ley.
Consuma que ser feliz Sea bueno alguna vez en el da Resgnese!
PorqueesoeslonicoqueUd.puedehacersonalgunosdeellos.
Desdeyparaestatrinidadmoesianaentreelconsumo,quenoshaceser
alguien, entre el solidarismo, que al nico que beneficia es al que da, y
entrelaresignacinquelonicoquehaceesprocurarlaaceptacindela
limitacin de la capacidad de accin, existen consecuencias sociales de
multiplicacincolectivaqueseritualizanyentrelazan.
Para estructurar una sociologa que piense la depredacin de la energa
corporalynatural,quepienselaregulacindelassensaciones,quepiense
UNC/UDG. Coleccin Accin Social, J orge Sarmiento Editor, Universitas, 2007; Luna, R. y
Scribano, A. (Comp.) Contigo AprendEstudios Sociales de las Emociones. CEA-CONICET-
UNC CUSCH-UDG (2007), Scribano, Adrin (Comp.) Mapeando Interiores. Cuerpo, Conflicto
y Sensaciones. Adrin Scribano (Comp.) CEACONICET-UNC J orge Sarmiento Editor
(2007b); Adrin Scribano (Comp). Geometra del Conflicto: Estudios sobre Accin Colectiva y
Conflicto Social. CEA-UNC. Editorial Universitas. Crdoba. (2005b); Adrin Scribano. Itinerarios
de la Protesta y del Conflicto Social. Centro de Estudios Avanzados. UNC, Instituto Acadmico
Pedaggico de Ciencias Sociales. UNVM. Editorial Copiar. Crdoba (2005a).
6
Nos aproximamos aqu, con varias diferencias, a E. Fromm en su exposicin de la idea de
religin industrial CFR Erich Fromm (1977).
7
Para una explicacin exhaustiva del solidarismo CRF Boito, E. El retorno de lo reprimido como
exclusin social y sus formas de borramiento. Identificacin, descripcin y anlisis de algunas
escenas de lo construido hegemnicamente como prcticas solidarias, Tesis de Maestra en
Comunicacin y Cultura Contempornea, CEA, UNC, 2005.
20
elmodocomolarepresinadvieneentantoimposibilidad;queseacrtica
de una religin que ata consumo con solidarismo y con la propia
resignacin y sus liturgias, hay que constituir una teora sociolgica que
explique los pliegues inadvertidos, intersticiales y ocluidos de la vida
vividadesdelapotenciadelaenergasexcedentesaladepredacin.Enun
sistemaquepordefinicinnocierra,quenopuedesertotalidadsinoensu
desgarro, se instancian prcticas cotidianas y extraordinarias donde los
quantum de energa corporal y social se refugian, resisten, revelan y
rebelan. La felicidad, la esperanza y el disfrute son algunas de esas
prcticas.
Una crtica a la trinidad colonial significa producir condiciones de
observabilidad sobre las prcticas intersticiales aludidas e implica el
siguiente recorrido dialctico: a) del consumo mimtico pasar a la
observacin del intercambio recproco (ms all del capital social) y el
don;b)delsolidarismopasaralaobservacindelgastofestivo,yc)dela
resignacin pasar a la observacin de la confiabilidad y la credibilidad
8
(como crtica sistemtica a lo ideolgico y resemantizacin de la
esperanza).
TrinidadReligin
Neocolonial
NuevosObjetos
Sociolgicos
PrcticasSocialespor
Observar
ConsumoMimtico Disfrute Don reciprocidad
Solidarismo Felicidad GastoFestivo
Resignacin Esperanza ConfianzaCredibilidad
Las mismas subjetividades y sensibilidades tachadas, desechadas y
expulsadas son el puntodegiro que abre la compuerta para observar
las voces polifnicas, la multiplicidad de torsiones corporales y
diversidaddecaminosqueexistenenlosmeandrosdeladominacinneo
colonial.
Esenestecontextodondeaparecenlaspracticasdeesperanzabasadasen
las prcticasdelquerer en tanto productoras de la confiabilidad y la
fiabilidad. Las creencias sociales son los actos de reconocimiento desde y
sobre las sensibilidades colectivas y subjetivas que recusan y tensionan
las polticas de los cuerpos y las sensaciones. Las fiabilidades que
advienenporlossinuososcaminosdelointerpersonal,porydesdelas
situaciones de copresencia y como credibilidad colectiva, sientan las
bases contra la resignacin. La desconexin de sentido producida por la
prdidadevalorpolticoinstitucionaldelasimgenesdelmundobasadas
en narraciones religiosas, urge a revisar las maneras de conservacin de
8
En un sentido diferente pero que aqu se usa como plataforma conceptual para la nocin de
confianza. CFR Giddens (1991).
21
credibilidadexistentes.Laesperanza
9
anidaenlasprcticasanticipatorias
de las felicidades cotidianas que se entremezclan con las fatalidades que
auguralaresignacin.
Desde la fiabilidad que generan las formas sociales del amor se
resemantizan las energas corporales y sociales que involucran los actos
deanulacindelotroporapropiacindesugoce(sensuMarx).Elplacer
no es solo una de las tecnologas sociales de constitucin de
subjetividades (in)adecuadas, sino un campo de expresin del re
apasionamientodelavidasocial.
Como hemos afirmado ya existen en la vida de todos los das de los
millones de sujetos expulsados y desechados de Latinoamrica pliegues
inadvertidos, intersticiales y ocluidos. Se efectivizan as prcticas de la
vida vivida en tanto potencia de la energas excedentes a la depredacin.
En este contexto aparecen en el horizonte de compresin, prcticas para
las cuales la sociologa no tiene usualmente un plexo crtico, conceptual
ymetodolgico
10
demasiadoelaborado.
Prcticasintersticialessonaquellasrelacionessocialesqueseapropiande
los espacios abiertos e indeterminados de la estructura capitalista,
11
generando un eje conductual que se ubica transversalmente respecto a
losvectorescentralesdeconfiguracindelaspolticasdeloscuerposylas
emociones. Por lo tanto no son prcticas ortodoxas, ni son paradoxicas y
tampocoheterodoxasenelsentidoconceptualquelesdieraastasPierre
Bourdieu.
Entre muchas maneras de entender conceptualmente qu significan las
prcticas aludidas, mencionaremos aqu tres de ellas: como pliegues,
como quiebres y como partes no esperadas de un puzzle. Son
disrupciones en el contexto de normatividad. Son emergencias que
(rebelan y) se revelan respecto al vaco inercial al que limita el consumo
mimtico, al etiquetamiento de la imposibilidad al que condena la
resignacinyalencerramientoalquesirveelsolidarismo
12
En el prximo apartado nos concentraremos en hacer visible, al menos
sumariamente, algunas prcticas colectivas que sealan claramente la
existencia de lo que aqu denominamos prcticas intersticiales. Prcticas
que indican caminos posibles para entender algunas de las variantes de
9
Ms all de las diferencias que se pueden observar la preocupacin por volver reflexiva la
problemtica de la esperanza se sita en la lnea inspirada en los trabajos de Ernst Bloch.
10
Hemos propuesto algunas alternativas para analizar las sensaciones y la creatividad en Scribano,
Adrin. (2008b) El Proceso de Investigacin Social Cualitativo. Editorial Prometeo. ISBN 978-
987-574-236-9 pag. 300 Buenos Aires y, Scribano, Adrin. Conocimiento Social e Investigacin
Social en Latinoamrica. En Cohen, N. y J . I. Piovani (comps., 2008a), La metodologa de la
investigacin en debate. Buenos Aires y La Plata: Eudeba - Edulp. P.P. 87-117.
11
Usamos aqu la expresin estructura capitalista conscientes de la necesidad de aclarar (tarea
que no podemos realizar aqu) las diferencias estructurales dentro de dicha estructura.
12
Sobre prcticas intersticiales CFR Scribano (2009d)
22
las prcticas de esperanza que se basan en las interrelaciones posibles
entre amor filial, conyugal y cvico en tanto ejes que rompen con la
resignacincomoejedelareliginneocolonial.
2Lazosdefamilia:unamiradaaproximativaala
esperanzadesdelasprcticascolectivas
Enlavidavividademillonesdesujetosquesonobjetodelas polticasde
las emociones que implican el despliegue de los fantasmas y fantasas en
elmarcodelareliginneocolonial,esposibledeconstatarapropiaciones
yreapropiacionescotidianasdeunsinnmerodeprcticasintersticiales.
En diversas modalidades de acciones colectivas alrededor de lazos
familiaresemergendiferentesformasdeinstanciarlaesperanza.
En este apartado nos proponemos, muy brevemente mostrar algunas de
las conexiones posibles entre prcticas colectivas, lazos de familia y
accionesdelaesperanza.Laintencinesque elmirar estasprcticasnos
sirvade pivote para recuperarconceptualmente alamor filial, conyugal y
cvicocomoobjetossociolgicos.
En Argentina, una constante desde finales de los aos setenta hasta
nuestros das es la aparicin de numerosas prcticas colectivas que
tramaronoriginariamentesusrelaciones(eidentidades)enbaseaquelos
sujetos involucrados en ellas compartan lazos familiares con victimas de
todoslostiposdeviolenciainstaladosenlasociedad.
Entrefinalesdelosaos70yladcadadelos80,lasMadresyAbuelasde
la Plaza de Mayo, la agrupacin HIJOS, solo para nombrar los ms
conocidos, se estructuraron una serie de colectivos alrededor de los
pedidos de aparicin con vida y justicia para las vctimas de la represin
sistemtica de la dictadura. El sujeto central (aunque no nico) de la
gramtica de los movimientos de los derechos humanos se localiza (y
localizaba)enladialcticaindividuocolectivo,queimponeelhorrordela
desaparicin de seres humanos en tanto tecnologa social usada por los
Estados, para preservar las condiciones de las relaciones sociales de
dominacin. Ahora bien, los diagnsticos (y pronsticos) respecto a la
situacin social, econmica y poltica que han realizado estos colectivos
siemprehanestado(yestn)atravesadosporsuposicindefamiliares.
Desde los aos noventa hasta nuestros das, la expansin de la violencia
policial, las consecuencias reticulares de las polticas neoliberales y el
fuerte proceso de desinstitucionalizacin se cobr (y cobra) miles de
vidas humanas dibujando un escenario de impunidad y desatencin. As
aparecieron colectivos que luchan contra la violencia policial y judicial,
otros por la seguridad ciudadana y otros por los familiares y vctimas de
accidentesdetrnsito.Entodasellaslastramasfamiliaresaparecencomo
23
puntodepartidaymotivacindelaccionarcolectivo.Dosejemplos,entre
muchosquesepodrandar,puedengraficarloquedecimos:
COFAVIeslaComisindeFamiliaresdeVctimasIndefensasdela
Violencia Social (Policial Judicial Institucional). Naci en 1992
despus que varias madres y padres que haban perdido a sus
hijos por el accionar brutal e irresponsable de la polica se
conocieron haciendo colas en Juzgados y Tribunales, en estudios
de televisin pidiendo justicia, o a travs de abogados que los
representaban. Fue as como esta organizacin se form con
familiares de vctimas indefensas e inocentes, para luchar contra
la impunidad y con el nico objeto de encontrar la verdad y la
justicia.
13
MadresdelDolorLaentidadtienecomofinalidadpromoveryconsolidarla
efectiva prestacin de Justicia, brindar servicios de asistencia y contencin
integral a vctimas y familiares de hechos de violencia y constituirse en un
forodedefensadelosderechosydelaseguridadciudadana.
14
En el contexto de la emergencia de estos colectivos y cierta medida
conectados con algunos de ellos se efectivizaron protestas sociales que
tambin giraron alrededor de la movilizacin de familiares y que
catalizaron el descontento social. Las Marchas del Silencio
15
por la
muerte de Mara Soledad Morales en Catamarca que impacto en el
entramadosociopolticodeesaprovinciaprovocandolaintervencindel
EstadoFederalesunejemploparadigmticodelasaludidasprotestas.
Ms all del anlisis y valoracin que se pueda hacer sobre las prcticas
colectivas que hemos mencionado ellas ponen de manifiesto la energa
social de los lazos de familia y su potencial en tanto prcticas
intersticiales. La tonalidad, fuerza y alcance de las prcticas aludidas
retoman el manejo de una temporalidad que no se resigna, que no se da
por vencida. Los reclamos y demandas entabladas con el sistema poltico
institucional configuran un ms ac de s mismas. El espacio donde se
puede ubicar el aludido ms ac es justamente el conformado por los
entramadosafectivosdefamiliaresyamigosdelasvctimasylacertezade
unjuegodeimpunidad.Ellazodefamiliaexpresadoenlaaccincolectiva
sealaendireccindeprcticastransversalesquesealojanenlospropios
pliegues de sus vivencias del amor filial, conyugal y cvico. No exentas de
13
http://www.cofavi.org.ar/home.html
14
http://www.madresdeldolor.org.ar/index-home.html
15
Accin colectiva que se perform en la ciudad de Catamarca, Argentina motivada por el
asesinato de una joven en manos de gente poderosa asociadas al poder poltico, de carcter
multitudinario basada en la movilizacin de familiares y amigos de la vctima, que implic la
intervencin del estado federal argentino y caso paradigmtico de la lucha contra la impunidad a
principios de la dcada los noventa. La caracterstica central fue la marcha de miles de personas
una vez a la semana en silencio total.
24
limitaciones y contradicciones, sin dejar de lado los meandros oclusivos
que ellas mismas conllevan, dichas prcticas nos ensean a reparar en el
hecho de cmo para miles de sujetos sus prcticasdelquerer les
permitendisolverlassinrazonesdelconformarseconlafrustracin.
Es posible as ver cmo la arista que se ubica en las geometras de los
cuerpos y gramticas de las acciones que implican estas prcticas deja
percibirelpliegueafectivodelamorfilial,conyugalycvico,esunejemplo
de lo que en este trabajo queremos sealar. Es decir, que en una
geometra cualitativa de las prcticas sociales se pueden observar un
conjunto de prcticas intersticiales en tanto pliegues y quiebres de la
resignacin.
3Prcticasdelquerer:Aproximacionesconceptualesal
lugardelamorenlaestructuracinsocialcomobasede
laesperanza
Loqueaqudenominamosamorfilial,conyugalycvicohasido abordado
de diferentes maneras por la sociologa. Uno de los modos privilegiados
para llevar adelante el anlisis de lo social fue encontrar las vas por las
cualeslassociedadesseproducanyreproducan.Lasbsquedasaludidas,
por diferentes vas, se coordinaron alrededor de las nociones de
socializacin. La socializacin ha sido un objeto bsico de la sociologa
desde sus inicios pues fue (y es) uno de los ejes por donde pas la
estructuracindelmundocapitalistacomofueladisolucindelaredesde
contencin de la prole. Es tan evidente como que la clase trabajadora fue
designada como proletariado dadas las condiciones materiales de su
propiareproduccinenlosniosylasmujeres.Estanevidentecomoque
la principal preocupacin de Durkheim fue la educacin y la re
formulacindelamoralquehabaqueensearaloshijos.
Las prcticas mediante los cuales los nios aprehenden, interiorizan,
emulan y reproducen las reglas de las interacciones sociales se
denominaron proceso de socializacin. La familia, la escuela, los grupos
de pares y los medios masivos de comunicacin forman parte del
entramadoinstitucionalencargadodecrearyfacilitardichosprocesos.
Aqu nos permitimos pensar este conjunto de problemticas desde la
necesidad conceptual que implica tematizar a la esperanza como
contracaradelaresignacin.
La esperanza tiene dos caractersticas bsicas: a) se hace visible en la
presentificacin del tiempoespacio, es decir, en la instanciacin que se
produce como prctica social que vivencia el pasadopresentefuturo en
tanto hoyahora y, b) se manifiesta como una gesto anticipatorio de
prcticasqueannosonperoestnsiendo.
25
Comprendemos como condicin de posibilidad de la esperanza, bajo el
entendido que el futuro es ahora, a un juego dialctico entre amor filial,
amor conyugal y amor cvico. Dicha condicin de posibilidad debe ser
concebidaenelcontextodelodesarrolladoporMarx(yotrastradiciones)
respectoalassensibilidadesyeldisfrute.Estasprcticasdelquererson
el resultado de sociabilidades hechas carnes y huesos que permiten, al
menos potencialmente, reconectar las relaciones yotuotro que el
desarrollodelasprcticascapitalistascoagulanenlamercantilizacin.
En este marco comprendemos al amor como un estado afectivo que
conecta la relacin yotuotro transformando a la misma en una
preferenciaprimera,enobjetodedeseoyenmetaprincipal.
Si rastreamos conceptualmente estos rasgos encontraremos que se
anudanyabrenenunabanicosuperpuestodetonalidadesquenosevitan
aclarar que son conceptos sensibilizadores
16
es decir, que no tienen
pretensin de oclusin terica operacional alguna sino que se elaboran
paraabrircaminosdeexploracin.
Qu significa que la relacin yotuotro sea una preferencia primera
como prctica que contradice la resignacin? Implica que en esa relacin
yotuotro se condensan los cortes que hay en la dominacin entre
necesidadyreproduccin.Esdecir,lanecesidadcomotal,comobasedela
estructuradelocotidiano,esdecirdeloqueestnhechosloscuerpos,de
esa capacidad energtica de (re)construirse desde lo gentico hasta lo
discursivo pone en la relacin yotuotro como preferencia frente la
necesidad.Elamorenestesentidoirrumpedesdelarelacinyotuotroen
losquiebresqueproducenelextraamientoylaalienacin.
El amor es un pliegue que disputa la resignacin en tanto convierte a la
relacinyotuotroenobjetodedeseo.Nuestramiradaaqusefundaenel
enfoque sociolgico de W. I. Thomas sobre el deseo como estructurador
de las relaciones sociales. Desde esta perspectiva cuando la relacin yo
tuotroestinscriptaenlaenergadeldeseoloqueapareceeslalgica
del reconocimiento. La lgica del reconocimiento como un deseo
estructurante,comounaaccindequererserreconocido.Esedeseodeser
reconocido es parte de una lgica que tiene que ver con la reproduccin
desmismoylareproduccindesuentorno.Laclavedelreconocimiento
como resultado de la energa del deseoes la potencialidad que se origina
en la ruptura con el abandono. La sociodicea de la frustracin implica la
impotencia como rasgo de lo social, el amor como prctica intersticial,
involucra la energa de saberse con otro en el mundo en tanto trampoln
paralaaccin.
16
Aqu estamos usando la nocin de conceptos sensibilizadores en un modo diferente que
Giddens y prximo al de conceptos abiertos de Bourdieu pero sin duda hay una referencia a los
usos por ellos propuestos. CFR Scribano (2009a)
26
La resignacin tiene una contracara en el amor en tanto estado afectivo
que hace de la relacin yotuotro una meta principal. Esto es, cuando el
estarconotro(s) se convierte en el objetivo de la produccin y
reproduccindelavidacotidianamentedemodosnosolamentereflexivos
sino tambin (y principalmente) como componente desapercibido de la
vidavividatodoslosdas.
Desde esta perspectiva podramos decirque as como hay una estructura
libidinal del capital hay una procesualidad ertica de la resistencia. Y esa
procesualidad ertica de la resistencia, est atravesada por la capacidad
de reconocimiento, por la preferencia primera y la meta principal que
involucra un estado afectivo centrado en la relacin yotuotro. Esto a su
vez helicoidalmente encuentra en los pliegues de la necesidad no
humana(sensuMarx)suscapacidadesintersticiales.
Revisemos ahora, de modo preliminar y esquemtico en qu consiste el
amorfilial,conyugalycvicoentantoprcticasintersticiales.
Las relaciones complejas y contradictorias entre padres e hijos son el
primer escenario donde los agentes aprehendemos y reproducimos las
prcticasdelquerer. Cuidado, proteccin, seguridad y continuidad son
algunas manifestaciones de dichas prcticas. La asimetra entre hijos y
padres instala, entre muchas cosas, los mandatos sociales y genticos de
reproduccin de la especie. En el contexto de estructuracin actual
debemos enfatizar que las prcticas que queremos conceptualizar no
dependennicamentedeloconsanguneonidelogentico.Elcuidadoes
unadelasmsbsicasprcticasdelquererdondeserelacionanelatender
y el asistir. La proteccin se vincula con el amparo y el resguardo. La
continuidad con la persistencia y la prolongacin. Es en este sentido que,
en el contexto de la religin neocolonial que involucra la vivencia por
parte de millones de sujetos de la sociodicea de frustracin y el mundo
del No lo nico que les (nos) queda es la familia. No debemos dejar de
insistir que entendemos a esto como una trinchera, como un pequeo
punto donde fuga, donde no cierra, donde no se estructura la totalidad
opresora: las prcticasdelquerer son un refugio desde donde se
ejercita cotidianamente la esperanza. Porque justamente amor filial
significaentodocasocuidado,proteccin,cuidadoycontinuidadesoeslo
que nos damos entre padres e hijos, incluyendo, claro est, a padres e
hijos no consanguneos, es decir, a todos aquellos entre los que se
practicanrolesdepadresyrolesdehijos.Elcuidadotienemuchoquever
conloquesignificafuturoPorqu?Quesloqueunocuida?,culesla
lgica burguesa? El despilfarro y el consumo asctico. Qu significa
cuidar en la relacin yo/tu/otro? Significa contener de modo tal que no
sea daado. Es un contener(se) de modo tal que no sea(mos) daado(s),
es este poro que queda ah y que la resignacin no logra traspasar del
todo. Es decir, hay un punto donde la constitucin del amor filial es un
27
pvote, una plataforma donde la relacin salta a otro estado en tanto
prcticadelquerer.
Desde otra modalidad el amorapareceen su faceta conyugal, entre todas
lasmodalidadesexistentes,entretodaslasposibilidadesdegneros,entre
todaslaspluralidadesdeservivido.Enestesentidoqueremos recordara
Fourier, porque para l hay una atraccin apasionada que hace que los
seres humanos estemos juntos. Y tambin es necesario tener presente
que nadie puede amar sin experimentar la contradiccin entre poder y
querer,podersobreypoderde.Desdelaperspectivaqueaqutomamosla
constitucindelamorconyugaltienequeverconlarelacindeestaren
vida es decir, con esas energas que atraviesan la jaula de hierro que
implica la atomizacin de un cuerpo mercantilizado y encerrado en s
mismo. El amor, as entendido, es catapulta hacia una gramtica de la
accindondelarelacinyotuotroocupaellugardesujeto.Lavivenciade
estar con otro rompe el crculo mgico del poder expresado en la
preeminencia de uno sobre otro. Es decir, el amor conyugal es
socialmente valorado desde esa atraccin apasionada, como deca
Fourier, que permite la produccin y reproduccin social. Las prcticas
delquererqueanidanenelamorconyugaldestituyeneldesamparoyla
desatencin que implica la resignacin. El amor conyugal es la
instauracin de lazos y vnculos desde donde, ms all de sus
ambigedades y contradicciones, se tejen las posibilidades de no
resignarsealsolipsismo.
Talcomolasestamosdescribiendolasconexionesentreamorfilialyamor
conyugal como prcticas intersticiales se relacionan directamente con el
amor cvico. Porque los escenarios que potencian las conexiones entre
amorfilialyamorconyugalseedificanjustamenteenlaaparicindeuna
lgica de las prcticas posibles de comunidad, de los pliegues y des
pliegues de un nosotros. El amor cvico se conecta a las prcticas de
identidad que implican las configuraciones sociales donde la relaciones
yotuotro se posicionan en las mltiples maneras de constitucin de un
nosotros.Lasidentidadescolectivascomoformascontingentesyplurales
basadas en la diferencia han encontrado no exentas de contradicciones
en los largos y sinuosos caminos de las repblicas y las democracias
latinoamericanas su contexto de produccin y multiplicacin
17
. La
historiadelosltimos200aos,almenosdesdeelsurdeLatinoamrica,
sepuedenarrardeacuerdoconlastransformacionesdelassensibilidades
sociales que van desde la colonia, pasando por la de las repblicas
oligrquicas, los populismos, a la modernizadora, la desarrollista y las
autoritarias hasta llegar a las neoliberales y las actuales redefiniciones
progresistas. El eje inercial que dichas identidades representan
17
Sobre nuestra opinin respecto a las identidades colectivas CFR. Scribano (2008e, 2005c,
2004)
28
involucra la progresiva aceptacin del reconocimiento de las diferencias
en el marco de las disputas epistmicas, econmicas, polticas y militares
delaexistenciayconsolidacindelasnaciones.Porestava unelemento
central,avecespocodiscutido,loconstituyenlasideasdepatria,nacin
y pueblo. Sin menoscabar las aristas totalizantes y autoritarias de las
manipulacionesposiblesdeestosencuadresdesensibilidad.Aparecenas
tres objetos (casi totalmente) borrados de la sociologa acadmica. Tres
objetos que desde alguna doxa acadmica se catalogan como etreos,
populistas,gentistas,anacrnicos,(incultos)yhastaautoritarios.Sibien
la patria y la nacin se pueden pensar como inventos de la colonia
burguesa tienen que ser reconstituidos justamente por un espacio pos
colonial donde puedan ser vistos como condiciones de posibilidad desde
donde tiene que ser pensada la historia. Ms all de los prejuicios
existentes la trada nacin, patria y pueblo significan el lugar, el topos
histricomltiplevariabledondecoincidelapasinyelamorporviviren
una tierra, en la cual habitan y se instancian las relaciones yotuotro.
Donde la naturaleza deja de ser mero objeto de mercantilizacin y
adquierecarcterdebiencomnplanetarioydesdedondeseelaboranlas
prcticasintersticialescontraladepredacin.Dondesepresentificanenel
tiempoespacio los afectos. Territorios y territorialidades no son
categoras vacas y ahistricas son las superficies de inscripcin de las
prcticasdelquererquevivenciamoscomonuestras.
Por esta va, amor filial, conyugal y cvico configuran un reservorio de
energas corporales y sociales que activan las concreciones de las
continuidades y discontinuidades que dan lugar a la confianza y la
fiabilidadqueimplicalapresenciaintersticialdelaesperanza.Soncintas
deMoebioquealcorrerlasyrecorrerlas,abrenydesplieganlasmltiples
bandasdeunfuturodescolonizadoporlamercantilizacin.
La confianza significa credibilidad asociada a la creencia depositada en
otroy,enestesentido,implicaladisolucindelaresignacincomoejede
la religin neocolonial. La credibilidad es uno de los procesos que
destituye la frustracin como mecanismo de coordinacin social bajo el
sinodelnohayfuturo,basedelaresignacin.Ntesequelacredibilidad
no se refiere a una persona de crdito (asociada al prstamo y el
comercio), credibilidad tiene que ver con dar testimonio de, con
compartircreencia,justamente(enanalogaolmpica)conpasareltestigo
para llegar a una meta comn. No se relaciona con la capacidad de
acumulacindelsujetoenelmercadocomocrdito,sinoquetienequever
conlainterrelacinquesedaentrelossujetos.
Otro camino donde desembocan estas lgicas digamos de esta lgica del
futuro es ahora que amarran amor filial, amor conyugal y amor cvico
lleva a la estructura de la fiabilidad. La resignacin se sustenta en la
elaboracin de un conjunto de ensoaciones donde el xito es la
29
contratapa que destierra a los sujetos a vivir en el mundo del No. La
fiabilidad es una prctica intersticial contradictoria y destituyente del
xito como borramiento de las posibilidades reales de los sujetos. La
fiabilidad es la manera de producir y reproducir la seguridad existencial
queimplicasaberseenconexionesconotrosalahoradepensartrminos
la habitabilidad del tiempo. Me fo en que desde las relaciones yototro
he aprehendido cmo desplazarme por los mapas temporales y sociales.
La resignacin impone al rostro del exitoso como parmetro de la
coordinacin de la accin adecuada y sentencia a uno pocos a esta
suerte. Los muchos por definicin no pueden ser exitosos pues esta es
una prctica en comparacin, es una accin paramtrica y que dibuja las
probabilidades de una accin en el tiempo valorada por los dems. La
condicin del xito es el anverso fantasa social mediante de la
seguridad, pues mientras haya exitosos medidos por la conquista del
mundo material, tenindolos a ellos como nico parmetro, lo que hay
delotroladoespurainseguridad.Comocontrapartidalafiabilidadgenera
la seguridad en tanto prctica de confirmacin y convencimiento que
hacenfuturo.
4Nuevaapertura:unasociologacrticadeloscuerposy
lasemociones
La sociologa en particular y las ciencias sociales en general hoy pueden
apartarsedetodotipodemiserabilismoyromanticismo,subjetivismoy/o
idealismo que obture su mandato inexcusable de mantener una
elaboracin permanente de una crtica inmanente a la sociedad. En este
marconuevosdesafosmetodolgicosytericosaparecenyseinaugurala
necesidad y la urgencia de profundizar los estudios sobre las prcticas
intersticialesmsalldesuspropiaslimitaciones.
Ladestitucinsistemtica,contingenteeindeterminadadelaresignacin
en tanto eslabn central de la trinidad neocolonial devine un campo de
estudio e intervencin frtil para descubrir un conjunto de prcticas
olvidadasporlamiradacientfica.
Celebrar la vida en la diferencia es una de las maneras de ejercitar la
esperanza de vivir la felicidad en contexto de intercambioen
reciprocidad. Desde esta perspectiva una sociologa de los cuerpos y las
emociones es un captulo importante de una sociologa del poder, que
aceptasusimplicanciasenlaluchaporlasdefinicionesdelaspolticasde
loscuerposylasemociones.
Las prcticasdelquerer en tanto contracara de la resignacin
potencian y posibilitan los espacios sociales desde donde surgen la
impaciencia, la inconformidad y la desobediencia. La produccin y
reproducciones de la vida vivida de los sujetos en tanto prcticasdel
30
querer, contingentes y dinmicas son las superficies de inscripcin para
desmercantilizarydesfetichizarelmundosocial.
Desde una sociologa crtica de los cuerpos y las emociones es posible
abrir nuevas ventanas para observar el mundo social construido sobre el
consumo mimtico, el solidarismo y la resignacin. Los paisajes que se
puedencontemplardesdeesasventanasestnanimadosycoloreadospor
elamorcomobasedelaesperanza.
Bibliografa
Boito, E. (2005) El retorno de lo reprimido como exclusin social y sus formas de borramiento.
Identificacin, descripcin y anlisis de algunas escenas de lo construido hegemnicamente como
prcticas solidarias. Manuscrito no publicado. Tesis de Maestra en Comunicacin y Cultura
Contempornea. Universidad Nacional de Crdoba.
Boltanski, L. y CHIAPELLO, E. (2002). El nuevo espritu del capitalismo. Madrid: Editorial Akal.
Figari, C. y Scribano, A. (2009d). Cuerpo(s), Subjetividad(es) y Conflicto(s) Hacia una sociologa
de los cuerpos y las emociones desde Latinoamrica. CLACSO-CICCUS: en prensa.
Figueroa Ibarra, C. (2002). Violencia, neoliberalismo y protesta popular en Amrica Latina.
Rebelin. Versin electrnica: www.rebelion.org. 28 de Mayo.
Fromm, E. (1977). Avere o essere?. Milano : Modadori Editore.
Giddens. A (1991). Modernidad e Identidad del Yo. El yo y la sociedad en la poca
contempornea. Espaa: Alianza.
Hardt, M; Negri, A. (2002). Imperio. Buenos Aires: Paids.
Luna, R. y Scribano, A. (Comp.) (2007). Contigo AprendEstudios Sociales de las Emociones.
Crdoba: CEA-CONICET-Universidad Nacional de CrdobaCUSCH- Universidad de
Guadalajara.
__________________________ (2009) Estudio del Cuerpo y las Emociones en y desde
Latinoamrica. CUSH Universidad de Guadalajara- CEA. Unidad Ejecutora Universidad Nacional
de Crdoba. En proceso de edicin.
Nievas, F. y Bonavena, P. (2008). El lento ocaso de la ciudadana. Pensares 5. Crdoba:
CIFFyH-UNC. (Noviembre) pp 223-245.
Scribano, A. (dir.), Barros, S.; Magallanes, G. y Boito, M. E. (2003), El campo en la ruta.
Enfoques tericos y metodolgicos sobre la protesta social rural en Crdoba. Universidad
Nacional de Villa Mara. Crdoba: Copiar. 156 pp.
Scribano, A. y Schuster, F. (2001) Protesta Social en la Argentina de 2001: Entre la Normalidad y
la Ruptura. OSAL N 5. CLACSO Septiembre.
______________________ (2004c) Cuidado, protestante a la vista!: De la Protesta Social y su
Criminalizacin. ENCRUCIJ ADAS. Revista de la Universidad de Buenos Aires N 27, pp. 6-11.
Buenos Aires. Septiembre.
Scribano, A. y Cabral, X. (2009) Poltica de las expresiones heterodoxas: El conflicto social en
los escenarios de las crisis Argentinas. Convergencia Mxico: En prensa.
31
Scribano, A. (1999) Argentina Cortada: Cortes de Ruta y Visibilidad Social en el Contexto del
Ajuste. En Lpez Maya, M. (Edit.) Lucha Popular, democracia, neoliberalismo: Protesta Popular
en Amrica Latina en los Aos del Ajuste. Venezuela: Nueva Visin. pp. 45-71.
(2000) Los Otros, Nosotros y Ellos: Hacia una Caracterizacin de las Prcticas
Polticas en Contextos de Exclusin. En Molina, F., Yuni, J . (coord.). Reforma Educativa, cultura
y poltica. Buenos Aires: FLACSO-Temas Grupo Editorial. Bs.As. pp 103-118.
(2002a) De gures, profetas e ingenieros. Ensayos de Sociologa y Filosofa. Crdoba:
Edit. Copiar.
(2002b) Identidades Polticas y Accin Colectiva: El Tractorazo en el sur cordobs.
En AA.VV La Investigacin en la Universidad Nacional de Villa Mara, Aos 2001-2002.
Crdoba: UNVM pp. 185-196.
(2003b) Reflexiones sobre una estrategia metodolgica para el anlisis de las protestas
sociales. Revista Sociologias. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Filosofia e
Ciencias Humanas. Programa de Ps-Graduaao em Sociologia Porto Alegre. Ano 5 n 9 jan/jun.
pp 64-104.
(2004a) Combatiendo Fantasmas: Teora Social Latinoamericana, una Visin desde la
Historia, la Sociologa y la Filosofa de la Ciencia. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias
Sociales. Magster en Antropologa y Desarrollo. Santiago de Chile. Ediciones MAD. 131 pp.
Chile.
(2004b) Una Voz de Muchas Voces. Accin Colectiva y Organizaciones de Base. De
las prcticas a los conceptos. SERVIPROH. 150 pag. Crdoba.
(2004c) La alianza para matar: Doctrina de la Seguridad Nacional y Neoliberalismo.
En Combatiendo Fantasma: Teora Social Latinoamericana, una Visin desde la Historia, la
Sociologa y la Filosofa de la Ciencia. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales.
Magster en Antropologa y Desarrollo. Santiago de Chile. Ediciones MAD. 131 pag. Chile.
(2005) Conflicto y Estructuracin Social: Una propuesta para su anlisis. En Eliseo
Zeballos Zeballos; J ose Vicente Tavares Do Santos; Daro Salinas Figueredo. (Editores). Amrica
Latina: hacia una nueva alternativa de desarrollo. Universidad Nacional de San Agustn. Arequipa.
Editorial UNSA. pp 54-68. Per.
__________ (2005 a) La Batalla de los cuerpos: Ensayo sobre la simblica de la pobreza en un
contexto neo-colonial en Itinerarios de la protesta y del Conflicto social. Crdoba: Editorial
Copiar.
(Comp) (2005b) Geometra del Conflicto: Estudios sobre Accin Colectiva y Conflicto
Social. Crdoba: Editorial Universitas. 294 pag. CEA- Universidad Nacional de Crdoba.
(2005c) La fantasa colonial argentina. El reino del revs. 24-10-2005
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=21683
(2006a) Abajo y a la Izquierda est el corazn. En Scribano, Adrin
(Comp.) Zapatismo: La Otra Campaa. Apuntes de Investigacin. CEA-Universidad Nacional de
Crdoba.; Crdoba: CIIS 2006. pp 30-32.
(2006b) Cuando las Aguas Bajan: La Mirada de los pobres sobre las consecuencias de
la crisis argentina del 2001 en la Ciudad de Crdoba. En Masse Narvez, C.
32
(Coordinador).Poderes Locales y Desarrollo Municipal. Actores Sociales e Institucionales. El
Colegio Mexiquense, AC. Zinacantepec. Mxico: Ed. IEEM UAEM, pp. 139 -160.
(Comp) (2007a) Policroma Corporal. Cuerpos, Grafas y Sociedad. CEA CONICET
Universidad Nacional de Crdoba CUSCH -Universidad de Guadalajara. Coleccin Accin
Social. Crdoba: J orge Sarmiento Editor, Universitas. 310 pag.
(Comp.) (2007b) Mapeando Interiores. Cuerpo, Conflicto y Sensaciones. CEA
CONICET-Universidad Nacional de Crdoba. Crdoba: J orge Sarmiento Editor. 214 Pag.
(2007c) Salud, dinero y amor! Narraciones de estudiantes universitarios sobre el
cuerpo y la salud. En Adrin Scribano (Comp) Policroma Corporal. Cuerpos, Grafas y
Sociedad. Crdoba: Coleccin Accin Social. J orge Sarmiento Editor. Universitas. 310 pp. CEA-
CONICET. Universidad Nacional de Crdoba. Universidad de Guadalajara.
(2007d) Vete tristeza... viene con pereza y no me deja pensar!... hacia una sociologa
del sentimiento de impotencia. En Luna, R. y Scribano, (Comps.) Contigo AprendEstudios
Sociales de las Emociones. Crdoba: CEA-Universidad Nacional de Crdoba. CUSCH-
Universidad de Guadalajara. pp. 21-42.
(2007e) La Sociedad hecha callo: conflictividad, dolor social y regulacin de las
sensaciones. En Scribano, Adrin (Comp.) Mapeando Interiores. Cuerpo, Conflicto y
Sensaciones. Crdoba: CEA-Universidad Nacional de Crdoba. J orge Sarmiento Editor. pp 118-
142.
(2007f) Guerra Sucia y Polticas del Cuerpo. Ctedra Florestn Fernndes, Campus
Virtual CLACSO. Aula 593-Clase 10 - Memoria, cultura y violencia poltica: la guerra sucia en
Amrica Latina
(2008a) Bienes Comunes, Expropiacin y Depredacin Capitalista. Estudos de
Sociologia. Vol 12, No. 1. pp. 13-36. (ISSN 1415 000X). Recife : Editora Universitria da UFPE.
(2008b) Fantasmas y fantasas sociales: notas para un homenaje a T. W. Adorno desde
Argentina. Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico. Vol 2 N 2.
http://www.intersticios.es/issue/view/176 ISSN 1887-3998 Espaa.
(2008c) Cuerpo, conflicto y emociones: en Argentina despus del 2001. Revista
Espacio Abierto. abril-junio. pp. 205-230. Dossier Cuerpo y Emociones en Amrica Latina.
Universidad de Zulia. Venezuela.
(2008d) El Terrorismo de Estado como Colonizador de Futuro en la web. Diario del
J uicio. Causa Brandalisis. Crdoba http://www.eldiariodeljuicio.com.ar/opiniones.shtml?x=90209
(2008e) Llueve sobre mojado: pobreza y expulsin social. En Bertolotto, M.I. y
Lastra, M.E. (Comp.) Polticas Pblicas y Pobreza. En el escenario post 2001 978-987-22559-7-8
Cefomar Editora-FSCS-UBA, p.p 36-57
(2009a) Ms ac de las demandas: un mapeo preliminar de las acciones colectivas
en Argentina 2003-2007. Controversias y Concurrencias Latinoamericanas ALAS, nmero 1,
Abril. Toluca, Estado de Mxico. pp 179-200
(2009b) Por qu una mirada sociolgica de los cuerpos y las emociones? A Modo de
Eplogo. En Figari, C. y Scribano, A. (comps.) Cuerpo(s), Subjetividad(es) y Conflicto(s) Hacia
una sociologa de los cuerpos y las emociones desde Latinoamrica. CLACSO-CICCUS. En
prensa.
33
(2009c) Primero hay que saber sufrir!!! Hacia una sociologa de la espera como
mecanismo de soportabilidad social. En Luna, R. y Scribano A. (comp) Estudio del Cuerpo y las
Emociones en y desde Latinoamrica. CUSH Universidad de Guadalajara- CEA. Unidad Ejecutora
Universidad Nacional de Crdoba. En proceso de edicin.
(2009d) Reciprocidad, Emociones y Prcticas Intersticiales en Paulo Herique
Martins (Comp.) Pre-ALAS Recife: en prensa.
34
35
2Elamorcomomediodevalidacinsocial
DiegoBravoRamrez
1
Chocolates y torbellinos, el amor es algo demasiado abstracto para m,
implicatodo,asquelosimplificar:elamorromnticodeparejaenelao
2009enlaciudaddeMxico.
Laciudadessolitariaydifcil,laviolenciasearrastrapor cadarincnque
existe,todosteatacanhastacuandosonamistosos.
Agresividad cotidiana, desensibiliza, aturde, en el camin, taxi, metro,
coche propio, los policas, los trabajadores de las calles, los vendedores,
los criminales de todos tipos, piratas, narcos, rateros, policas, es una
batallasinfinpornadarenunaalbercadedesperdiciosynoensuciarse.
Caminarporlascallesdelaciudadimplicaconvivirconmilesdepersonas
a muy corta distancia corporal, puedes olerlos, puedes saber que
comieron,queperfumeusan,sisebaaronono,sihanbebido, hastaque
tipo de personas son, ansiosos, calmados, neurticos, violentos,
resentidos.
A donde quiera que vayas, sea por trabajo, estudios o recreacin habr
mucha gente a tu alrededor, esa es la regla, pero nadie querr tener
contacto contigo, y obviamente tu tampoco, lo que necesitas es la mayor
separacinquesetepermita,ladistanciaesoro.
La intimidad se convierte en algo dual, es por un lado la parte que ms
proteges,peroporelotrolado,esalgoquenecesariamentesesaldrdetu
controlytendrqueestarfrentealmundoalgunavez.
Por otro lado, la crisis econmica afecta todo, no es nuevo, las parejas en
plena locura hormonal no tienen el poder adquisitivo para el hotel, y en
sus casas (ah entra lo social) es imposible. Las calles estn ah y son
gratis.
Todo esto viene a propsito de establecer el mundo en el que opera ste
anlisis. Las multitudes desensibilizan y por lo tanto generan rechazo al
contacto humano. Pero la necesidad emocional de compaa y validacin
estnah.Lanaturalezahumanaesineludible.
Caminando por las noches pensando en el deseo, en el sexo como nica
solucin ante la soledad inminente, ante el vaco que genera el no tener
alguien que sea tu incondicional, amante y protector. La naturaleza
humana nos orilla a trascender de alguna manera, o al menos a tratar de
trascender.
Esta caracterstica nos obliga a todo tipo de decisiones y estrategias. El
amor de pareja se convierte en una suerte de proyecto de vida que nos
1
Cineasta. Estudiante del Centro Universitario de Estudios Cinematogrficos.
diegoproduce@gmail.com
36
absorbe de principio a fin y al cual dedicamos la mayor parte de nuestra
energa,avecessinsiquierapensarlo.Escomounreflejonaturalquenos
determinacomoespecie.
Sitrascenderenlavidaesamar,entoncesenlaciudaddeMxicoestamos
jodidos.Amarsecomplicadelamaneramsbizarra.
Primero que nada el factor de clase social, ahora, una vez que ests ah,
conlostuyos,esladistancia,algunavezhanintentadotenerunarelacin
con alguien que vive a tres horas de su casa? Es muy cansado y
obviamente fracasar. Pero eso ni siquiera es lo ms importante, las
presiones que se viven diariamente en cuestiones de familia, seguridad y
economa son suficientes para que la energa necesaria para que una
relacinsanadeparejanuncasucedan.
An as, contradictoriamente, hay miles de parejas en esta ciudad, al
menos si nos acercamos a la vida de nuestros conocidos ms cercanos
podemos darnos cuenta de que la gran mayora est o estuvo en una
relacindeparejayqueseguramentelovolvernaestar.
Estomedicequesocialmente,enMxico,esmuyimportantetenerpareja.
Ahora,establecidoesto,dequmanerasedanestasrelaciones?Almenos
enmiincreblementelimitadoparecer,haypocosmatices.
Nuestraculturaestaltamentedominadapordosfactoresmuyfuertes,la
televisin y la religin catlica. Ambas se refuerzan mutuamente. Al
menos la tele refuerza las creencias catlicas y ms que catlicas, las
reglas que la iglesia impone, el trato que deben darse entre hombre y
mujer, los hombres protegen y no lloran, las mujeres son delicadas y
nuncatendrnlainiciativaytodasesasreglasdecomportamientosocial
quesenosdancomoalimentodaynoche,desdequesomoseducadospor
nuestros ya muy contaminados padres ms la convivencia con los dems
quecompartenestaidiosincrasia,mslacontinuaexposicinalosmedios,
notenemossalvacin.
Nuestras relaciones no pueden escapar a la influencia de nuestra cultura,
y supongo que la pregunta entonces es por qu deberan de escapar?
Acasonuestraculturaesnocivayterrible?
La respuesta es algo que cada quin juzgar segn su propia experiencia,
peroloquepuedodecirdesdeunpuntodevistamsomenosobjetivoes
que nuestra cultura contradice varios puntos de lo que la sicologa
modernaconsideraunarelacindeparejasana.
Por ejemplo, se supone que lo que uno debera de hacer es establecer la
relacindelamaneramsigualitariaposible,almenosencuantoapoder
de decisin sobre el rumbo de sus vidas como pareja, ahora en la cultura
mexicana eso sencillamente no se plantea, el rumbo de la relacin est
dado, las millones de sorpresas que pueden existir en una relacin se
acabandesdequeinicia,porquetodoestdelineadoenloquellamaremos
eldeberser,quealparecereslapiedraangulardenuestracultura.
37
La cultura mexicana, que tiene un origen muy complejo, parece estar
dominada por la culpa, el deber ser y la doble moral.Entonces bajo estos
yugos es muy difcil tener una relacin de pareja sana. Pero hemos
hablado mucho de esto sin establecer lo que eso significa, al menos para
m.
Una relacin sana consiste en el constante deseo de conocer a la otra
personayaunomismo,elamorincondicionalsloesposiblemedianteel
respeto de la otra persona, si esto no existe es imposible. Comunicacin
ante todo, lo que nos molesta o preocupa hay que hablarlo y muy
posiblemente la solucin est entre nosotros. El compromiso existe
porqueunolodanoporquelotengaquedar,laobligacinnotienelugar
enunarelacinsana.Elbienestardelaotrapersonanosinteresacomoel
bienestar de uno mismo, porque somos uno mismo en caminos
divergentes. Somos ms fuertes porque tenemos la fortaleza de dos, la
inteligencia de dos y la sensibilidad de dos. Compartimos nuestra
intimidadperotenemoslapropia,nosepierdeporquevivestu vida,noa
travsdelavidadelotro.
Todas estas ideas son la recopilacin de mi vida y experiencia que creo
que al menos puede ser til. Si no para iluminar las mentes de los que lo
lean,silevantareldebateyelautoanlisis,queeslomsimportantepara
crecer de manera espiritual, filosfica o sencillamente para funcionar
mejor,comoquieranllamarlo.
Despus de esta reflexin puedo concluir que el primer problema que
enfrentan las relaciones de pareja es el por qu empiezan. Generalmente
empiezan por todas las razones inadecuadas, por ejemplo, la incapacidad
de estar solo, le necesidad sexual constante, la aprobacin social o
familiar.
Digamos que en todos estos casos es prcticamente imposible establecer
unarelacinderespeto,porquelaparejaesunmedioparaconseguirotra
cosa,yenla medidaqueestametaseveaafectadaserenlamedidaque
nuestrarelacincambiar,generalmenteparamal.
Qu pasa cuando entras en una relacin porque no puedes estar solo?,
primero pasas por una etapa ms o menos buena de plenitud porque tu
soledad est curada, al menos de momento, pero luego de un rato
generalmentetedascuentaquenotienesnadaquevercontupareja,que
losdivideunmundodediferenciasquenohabasvistoporquesloveas
elobjetivofinal.
Ositienesmuchasuerteytienenmuchoencomn,larelacincomenzar
a deteriorarse porque la soledad existe dentro de ti, y mientras no lidies
conella,noimportaquetanacompaadoests,nuncallenarsesevacoy
esosereflejarentusrelaciones,selacomercomoelcncer.
Porque no hay nada ms letal para el amor que el compromiso por
necesidad. Si ests compartiendo tu vida con alguien slo por no estar
38
solo, al principio el hecho de hacer cosas que no te interesan o que
sencillamente detestas podr parecer un precio bajo que pagar por la
felicidad de tener siempre a alguien cerca y escuchar su respiracin todo
eltiempo.Peroalpocoratoelprecioparecermuyaltoycomenzarnlas
agresiones,laspeleas,lainconformidaddelotroporqueofrecistealgoque
yanoestsdispuestoadar.
O por ejemplo, que tal una relacin que estableces por necesidad sexual,
puede que ests bien fsicamente, pero las necesidades afectivas no
estarn satisfechas. No estoy diciendo que esto no le funcione a la gente,
peroalalarga,pornuestradisposicinnaturaladejarhuellaatravsdel
amor, a travs de los dems, el individuo no se sentir completo. Pero
ademsdelafaltadealgoindescriptible,larelacinsiempretenderhacia
lo destructivo, porque nuestras frustraciones siempre tendrn como
primerculpablealapersonamscercanaanosotros,nuestrapareja.
Decualquiermanera,lasrelacionesdeparejaqueempiezandecualquiera
de estas formas estn condenadas a terminar, de una u otra manera,
prontooalalargaygeneralmenteconamargosresultados.
El segundo error, puede ser en una etapa posterior. Digamos que la
relacin comienza de manera sana, por un gusto fsico y emocional,
porque tienen muchas cosas en comn y comparten un proyecto de vida
similar y en el que la competencia no tiene lugar. Todo parece que va
vientoenpopayqueesunarelacinquedurarhastaelfindelavidade
algunodelosdos.Queesoesunbuentemadelquehablaremosdespus.
Pero supongamos que este escenario de maravillosas circunstancias
sucede, es entonces donde los factores culturales comienzan a actuar en
detrimentodenuestrarelacin.Porejemplo,puedequenuestra visinde
la vida y el amor sea muy profunda y consciente, pero an as no
escapamos a la educacin que nos ha sido impuesta, o a la que hemos
estadoexpuestos,durantetodanuestravida.
Por ejemplo, las lneas de conducta que se esperan de cada uno de
nosotros son en realidad imposibles, no hay ser humano capaz de
comportarsealpiedelaletradelamaneraenquelasociedadlodicta.
En primer lugar porque hay muchas contradicciones desde el inicio, as
que al estar siguiendo una regla en realidad estas actuando en contra de
otra,escomolaBiblia,sirveparailustrarconceptosperonotienelugaren
lavidareal.
Los errores que cometemos o que nuestra pareja comete de acuerdo con
este reglamento social dictado por la iglesia y los valores morales, son
tremendos a los ojos de nuestra sociedad, terribles e imperdonables,
trgicos.
Nuestra cultura tiende hacia lo dramtico, no s exactamente por qu,
pero sucede. Entonces cuando alguien cruza la lnea de lo indebido, es
comosihubieraasesinadonuestrocorazndemaneradeliberada.Cuando
39
enrealidadlasaccioneshumanasenlavidanuncasontansencillasnitan
claras. Generalmente cuando uno acta no lo hace de manera consciente,
sinoqueesaaccineslamezcladeelsubconsciente,lareaccininmediata
a un estmulo y factores externos que pueden ir desde el clima hasta el
dolordecabeza.
Esmuyirrealjuzgarlasaccionesdecadaserhumanoapartirdeunaserie
de reglas cuando nuestra compleja naturaleza, aquello que nos divide de
todas las dems especies del planeta, es lo que nos rige antes que las
reglassociales.
Nos cuestionamos, o peor an, cuestionamos a nuestros compaeros de
vida, si los sentimientos que tienen hacia nosotros son puros y
verdaderos porque al no actuar como la sociedad espera que acten
nuestra seguridad claudica. Porque el ver un comportamiento alejado de
lo que conocemos nos asusta y nos hace sentir solos. Porque como
sociedadnoestamoslistosparaamarycrecer,paracompartir,ysegnyo,
nuncaloestaremos.
He aqu el punto en el que entra la doble moral, porque catlicamente
hablando, todo lo que hacemos en general est mal, pero si nos
arrepentimos podemos ir al cielo, o sea que en realidad, est bien pecar
siempreycuandotesientasculpable,ycomoesobvio,todospecamos.No
porque est en nuestra naturaleza el ser malos, sino porque el mal est
planteado a partir de nuestra naturaleza, de una visin fantasiosa y
ridculadenuestranaturaleza,estoeseldeberser.
Ese deber ser, que nos condena a una vida llena de contradicciones y
culpasgigantescas,quehacequelagenteseainfelizporsercomoes,eslo
quemsdestruyelasrelacionesnosolodeparejasinodetodo tipoentre
losindividuosdenuestrasociedadactual.
Porque yo no debo robar pero necesito robar, entonces robo y cargo con
la culpa, o sea que aparte de la realidad brutal y concreta de lidiar con lo
quehice,tengoquelidiarconlaculpa.
Estosegnyogeneravariostiposderespuesta:enunaetapaprimaria,es
laimposibilidaddetranquilidad,despusdealgntiempocontinaconla
desensibilizacin del individuo, algo dentro de l muere, y entonces la
culpasedetieneperosedetienejuntoconlacapacidaddediscernirentre
elbienyelmal,ynoaunnivelreligioso,sinoaunniveltico.
Estogenerasocipatas,personasconlaimposibilidaddediferenciarentre
elbienyelmal,peroescudadosensucapacidadderaciocinio ysuprevio
conocimiento de las reglas sociales, digamos que pueden usar esto para
dominar a los dems o zafarse de cualquier situacin, porque en sus ojos
nada de lo que hacen est mal, el dao que hacen a los dems es
conscienteperonolescausanada,escomosiaplaudieranoparpadearan.
40
Alfinal,lascosasquesucedenalrededordenosotrosnosdefinenanms
que nuestra personalidad o nuestros genes, el desarrollo de nuestra vida
dependededondenacemosyesonosdefine.
Entonces el alcanzar una relacin estable parece imposible pero en
realidad es muy simple. Nuestra cultura tambin tiene un elemento
bastante importante que se llama sacrificio, se supone que debemos
sacrificarnos por nuestros seres amados, bueno primero por dios y luego
por nuestros seres queridos y hay una suerte de halo de santidad
esperndoteenelcielosilohaces.
Enelmundorealloquesucedeconestoesquelograquelasrelacionesse
estirendemanerainterminableapesardeestarllenasdeinfelicidad.
Curiosamentecreoqueesohadisminuidobastanteconlosaos,ynuestra
sociedadsihaavanzadounpocoalrespecto,perosigueenpaales.
Paales que parecen estancarse en el momento en el que nuestra
educacin est limitada a apenas saber leer y escribir y nuestras
prioridades en la vida son tan superficiales y vacas como el xito
monetarioydeestatussocial.
Estos valores nos son impuestos por el mercado, un mercado que ni
siquiera es el motor de la nacin, sino de un pequeo grupo de
empresariosmultimillonarios,somosesclavosemocionales.
Nuestrasrelacionesestnregidasporelmercado,cuandolopiensassuena
ridculo, pero la verdad es que casi todos los factores que involucran
nuestroritualdeapareamientoestnregidosoalmenosinfluenciadospor
elmercado.
La ropa, el lenguaje, la msica, el tema de conversacin, las metas en la
vida, todo. Entonces podemos fcilmente decir que la libertad no existe,
las personas que nos atraen estn supeditadas a caber dentro de estos
parmetros, los parmetros de belleza creados por el mercado con
modelosdecuerposimposiblesycarasanmsimposibles.
La frustracin de querer algo que no vas a tener, est siempre a tu lado,
entoncescmosesuponequevasaestablecerunarelacinsanasiningn
individuo que conoces se acerca siquiera a lo que te han enseado a
desear. Y si tienes la suerte de conocer a gente que tenga estas
caractersticas,sabesquesonprcticamenteinalcanzables.
Entonces desde antes de empezar las relaciones de pareja tienen un
mundodeobstculosquesobrepasar.
Supongamos que todos esos obstculos han sido librados, entonces
empiezaelverdaderotrabajo.
Al principio est la fabulosa etapa de enamoramiento sin fin, todo est
bien y todo es un paraso. La persona con la que ests es la nica que
quieresver,quierespasartodoeltiempoconellaol,nadaeneluniverso
importa.Entremslaconocesmstegusta,tedascuentaqueesperfecta
y los defectos que tiene te dicen que es real y no un sueo y que en
41
realidad son defectos menores que seguramente puedes soportar sin
ningnproblema.
Este proceso es tan delicioso porque conforme observas y convives con
esa persona te ests conociendo a ti mismo, todo el tiempo aprendiendo
cmo reaccionas ante tal o cual situacin, sacando lo mejor de ti mismo,
siendo confiable, atento, amable, comprensivo, amoroso, seductor, en fin
todaunaseriedefacetasqueprobablementecreasquenoexistanentio
que sencillamente no habas visto en un buen rato. Te importa tanto lo
que esa persona piense o sienta que ests siempre al pendiente del
bienestardeambos,porquealestarbienellaestsbient.
Est etapa enriquece a todos los involucrados y es de duracin variable,
segnyopuededuraraosotresdas,peronoeslaetapamsrica,slola
mssabrosa.
Justodespusdequeestaetapaterminacomienzaelreajustealarealidad,
comienzas a poner atencin de nuevo a el universo que te rodea, tus
problemas de orden cotidiano, existencial y dems regresan a invadir tu
mente,yahoraesunperiododereadaptacinatuvidacotidianaperocon
pareja,conalguienquecompartirtuspenasytriunfos,yesteprocesono
estansencillo.
Cuando ests conociendo a alguien, generalmente tiene cosas que te
molestan o desagradan y cuando esas caractersticas salen a la luz en un
momentodetensincotidianageneralmentenotienenbuenosresultados,
entoncescomienzanlaspeleas.
El discutir y pelearse es parte natural de la vida de pareja, pero en
realidad no es tan sano que suceda, todo tiene la proporcin del aludido,
digamos que cada uno de nosotros tiene una tolerancia distinta a las
batallas y cada uno tiene un temperamento distinto, hay parejas que se
pelean todo el tiempo y son bastante funcionales y amorosas. Aqu el
punto es que la mayora de los mexicanos, gracias a nuestra cultura del
sacrificioylaculpa,norevelamosnuncacuntonosmolestanenrealidad
las cosas hasta que ya es muy tarde, hasta que se ha acumulado tal
disgustoqueexplotaenlaformamshorriblequecadaunotenga.
Esto ir minando la relacin amorosa, sentar precedentes, dejar una
pequea marca, cada discusin es un hoyito, se irn acumulando hasta
romperlotodo.
Lavidacotidianaeselvenenomsefectivocontraunarelacin,sevuelve
predecible.Yelproblemaconlopredecibleesquealalarganosaburre,o
lodamosporsentado.Algoquesiempreestah,escomosino estuviera,
al menos en apariencia. Entonces comienzan los descuidos. La falta de
consideraciones, ya no hay todo ese afecto, ya todo es un poco ms
mecnico. Las personas del sexo opuesto que antes ni siquiera existan
por nuestro embelesamiento ahora han regresado a formar parte de
nuestrocampovisualyallamarnuestraatencin.
42
La vida de pareja se torna en una rutina, una rutina que al principio es
fantstica, porque es segura, porque nada te hace falta, tus lazos sociales
comienzan a desaparecer porque ya no los usas, slo ests con tu pareja,
porquenonecesitasms.Oalmenosesocrees.
La cuestin es que al perder esos lazos, que t mismo escogiste dejar,
ests perdiendo tu intimidad. Y al perder tu intimidad, la sensacin de
sofocamiento comienza, porque ningn ser humano puede convivir todo
eltiempoconunasolapersona.Pormsmaravillosaquestasea.
El secreto es encontrarle el sabor a la rutina. Encontrar el por qu
funcionacuandoestamossolos,ypodersalirnosdeellacuandoqueramos,
enpareja.
Olograrcadaunotenersusespaciosprivados,sugrupodeamigos,salidas
con gente que no sea su pareja. Construir una vida por uno mismo, no
depender nunca del cario de la pareja para ser felices o sentirse
completo,sinoqueelamordeparejaesunagregado.
Tambin existe el factor de los dems, conocemos a mucha gente en la
vida y muy posiblemente nos atraiga ms de una persona que cruce
nuestro camino. La cuestin es entonces, qu hacer?, la respuesta ideal
es: nada. Pero si en algn momento esto no procede y encuentras
irresistiblelatentacin,larespuestaes:cargacontusdecisiones.
Es crucial para que una relacin funcione que cada quien cargue a sus
muertos,sittesientesculpableyporesocometeslaegostadecisinde
contrseloatupareja,estsdaandosolamente,noestsmejorandonada.
Si tu infidelidad no signific nada, gurdatela y nunca la saques. Pero si
significaelfinoalmenosreplanteamientodeturelacinactual,pueshaz
algoporeso,peronoleindilguestuculpaatucompaero,esoslotehace
cruel.
Por otro lado, cuando una relacin alcanza cierto nivel de seriedad, o
digamos, de indispensabilidad. Es importante tomar en cuenta que el
amaraalguiennoesestaratadoaalguien,quenoesuncompromisoque
requiere de sacrificio y trabajo. Este planteamiento es el que hace que
tenerparejasuenerepugnanteoterrible.Larealidaddelascosasesqueel
compromiso se adquiere porque uno lo siente, porque uno lo ofrece, en
realidadelcompromisoesalgoquepuededesaparecerinmediatamentey
eso es justo lo que lo hace fuerte, porque cuando est ah es real y por lo
mismo inquebrantable. El sacrificio es un concepto que ya mencionamos
antes, completamente religioso y no tiene lugar en el mundo del amor,
porqueelsacrificiosignificadejaralgoquetegustaonecesitasporalguien
ms,yeldescuidarteatiyatusnecesidadeseselprimerpasoparadejar
desercapazdeamaraalguienms.
Elamordeparejaidealdesdemipuntodevistaestbasadoen elrespeto
hacia la pareja, porque el respeto es algo que no pasa gratuitamente, es
algoquesegana,sucedeconformeconocesaalguien,esunfenmenoque
43
estfueradetucontrol,peroquesinoexisteesimposibleestableceruna
relacindeparejaduradera.
Cuando se da el raro caso de comenzar una relacin por el simple hecho
de que la otra persona nos fascina y es mutuo. Cuando estamos listos
ambosintegrantesdelaparejaparallevarunarelacinmaduraysabemos
que lo que implica es siempre mantener un equilibrio entre nuestros
deseos como individuo y las necesidades de nuestro compaero, y nunca
dejar de preguntarnos si estamos a gusto. En este momento es cuando
podemoshablardelapartemsricadeunarelacindepareja.
El redescubrir a alguien todos los das es algo que tiene que ver con que
estamosconesapersonaporgustoyporamorincondicional,porquenos
fascinasuseryestamosconscientesdequeesotroserhumanocambiante
y lleno de defectos, que estamos ah porque queremos estar ah. Que nos
escuchaporquesabequenosgustaserescuchadosyporesonosotroslos
escuchamos.Porquetenemosalgoencomnqueeselbrutaldeseodeque
el otro est bien y sea feliz. Porque vivimos la vida juntos con nuestro
particular punto de vista, porque el estar de acuerdo en no estar de
acuerdo en todo es la clave. Porque el tiempo es interminable y no hay
prisa por nada. Porque cuando estamos en el mismo equipo, todo lo que
hacemosesparanosotros.Losxitosdeunosondelosdos.
Eslapartemsricaporqueyanohayimpaciencianiansiedadporelqu
dirno lo que vaa pasar,slo vivimos la vidada a da y hacemos planes
para el futuro en la arena, se pueden borrar y no pasa nada, pero se
pueden cumplir. La fortaleza no est en las palabras de amor, sino en
demostrarelrespeto.
Enfin,comopodemosveresunmundosalvajeahafuera,diseccionaresto
no es nada sencillo y estoy seguro de que me faltan muchos elementos a
considerar.
Pero como primer acercamiento al amor de pareja contemporneo creo
quepuedoconcluiralgunascosasimportantes.
Primero que nada, el anlisis del contexto histrico, nos revela que es un
momento difcil para lograr llegar muy lejos en una relacin de pareja,
msanencontrarelamor.
Peronosloesalgocontemporneo,elamordeparejaennuestracultura
hasidosiemprealgocomplicado,ladiferenciaesqueanteshabamuchas
fuerzas externas mantenindonos juntos, ahora es mucho ms fcil
romper con sos vnculos, lo cual en apariencia puede parecernos
limitanteotriste.
Perocreoqueenrealidadeselprimerpasoparalograrunasociedadque
puedaamar,sincondiciones,socialesoemocionales.
Segundo, nuestra cultura est llena de vicios y muletillas que impiden el
desarrollo sano de una personalidad, por lo tanto es an ms difcil
44
desarrollar una relacin de pareja sana. Nuestra sociedad actual tiene
todassusprioridadesalrevs.
Lo ms importante en la vida actual es tener un estatus social, un cuerpo
delgado y voluptuoso, si es que esto es posible. Una vida llena de lujos.
Digamos que todo lo que necesitas como individuo viene de afuera, se
compra. Y lo menos importante es la salud, mental y fsica. El trabajo, tu
vocacin,tucarrera.
Los valores televisivos se jactan de promover valores, que la familia y el
bienestar social. Pero los modelos a seguir en estas fantasas continuas a
las que el bruto de la poblacin est expuesto da a da son vacos
cadveresdeplsticoquealcanzanlafelicidadgraciasaldineroyelamor
dealguienconestatusquelossacadesupenosasituacin.
Es como una analoga de nuestro gobierno, vendiendo la idea de que el
bienestar de nuestra nacin vendr de afuera, de la inversin extranjera.
Cuando tenemos una riqueza natural tan abundante, una poblacin
completamentedispuestaatrabajarperoquenotieneniquecomer.
Es evidente que un pas es fuerte cuando puede ser independiente de los
demspases,cuandoproducetodossusinsumos.Oalmenoslamayora,
estolodemuestranpasesdiminutosquehansidodevastadoporlaguerra
en Europa y que han resurgido como potencias econmicamente fuertes
graciasalasolidezdesuinfraestructura.
As mismo, la fortaleza del individuo viene de adentro, del desarrollo del
ser, la mente y el cuerpo. Es difcil desarrollar esto cuando no se tiene ni
comidanitecho,perolociertoesquelaspersonaslodesarrollandeunau
otramanera,porqueesparteimplcitadelavida.
Porque para sobrevivir emocionalmente sin ningn tipo de gua, nuestra
menteynuestroespritugeneranemocionesyconceptosdeloscualesnos
agarramoscuandoestamosencrisis.
De la misma manera la fortaleza de la pareja solo puede venir del
desarrollointeriordeambosintegrantes.
EnlasociedadactualdelaciudaddeMxicoescruciallograresto,porque
el caos y la violencia es tal que creo que sta es la nica respuesta para
lidiarcontodoestodemanerasanaypoderaccederalafelicidad.
Y por ltimo, el egosmo como patrn de conducta contemporneo, que
evidentemente destruye el concepto de trabajo en equipo que es
necesario en una relacin de pareja sana, el materialismo destruye
cualquierposibilidaddefelicidad.Porquelasatisfaccinestsupeditadaa
conseguiralgo,unobjeto,demaneraeconmica(ocriminal),delamisma
manera, si en la pareja la satisfaccin est supeditada a lograr algo, un
objetivo del orden material, u obtener un nivel de estatus o simplemente
noestarsolo,lafelicidadnollegar.Porquenuncaessuficiente.
Peroapesardetodoesto,cadaquesalgoalacalleveoamordepareja,eso
nosdiceoquelaciudadestrealmentesobrepobladaoqueelseramado
45
aunqueseaunsegundodetuvidaestanmaravilloso,quetodosqueremos
vivirlodenuevo.
Finalmenteencuentroqueelamoresreconocermeenelotroyconocerme
daada,sermejordeloqueesperaba,sertodoloquesiempresoenlos
ojos del otro, que son los mos. Y compartir mi vida con alguien que
respeto profundamente, porque no me miente, ya que sera mentirse a s
mismoyesapersonalosabe.Construirunavidajuntos,lavidadelosdos.
Estarasesestarvivo.
46
47
3Elamorenlaculturayunanotasobreel
desamorenlasociedad
AndrsFbregasPuig
1
Elamoressufrido,esbenigno;elamor
Notieneenvidia,elamornoesjactancioso,
Noseenvanece;
Nohacenadaindebido,nobuscalosuyo,no
Seirrita,noguardarencor;
Nosegozadelainjusticia,mssegozadela
Verdad.
Todolosufre,todolocree,todoloespera,todo
Losoporta
Elamornuncadejadeser.
(1EpstolaalosCorintios,13:4al7).
En la literatura etnogrfica escrita por los antroplogos, el amor est
relacionado con la afinidad, es decir, con el hecho de escoger pareja y
establecer una vida en comn. El otro trmino antropolgico con el que
se inicia el anlisis del parentesco es el de consanguineidad, esto es, los
grupos de parientes que descienden de una pareja. El trmino afinidad
conllevaunaaccinsentimentalysueleequiparrselealamorromntico.
Este surge en lo ms profundo de la subjetividad e implica una atraccin
entrepersonas.Elsentimientoalcanzaotieneelpotencialde alcanzartal
intensidad, como para llevar al convencimiento de que fuera de la
compaadelseramado,lavidapierdetodosentido.
Los antroplogos han escrito poco acerca del amor romntico, pero
concuerdan en que, por lo menos en Occidente, suele ser el preludio del
matrimonioenalgunadesusformas.(Lindholm,1990).Aquseplanteala
tensin entre el amor romntico y las reglas sociales y prescripciones
culturales, porque el sentimiento de atraccin por otra persona tiene el
potencial de entrar en contradiccin con las normas aceptadas cultural y
socialmente.
Los antroplogos han documentado que el acto de escoger pareja
hombre o mujer est normado culturalmente y especificadas las
modalidadesdelaunin.Porejemplo,existensociedadesenlasqueopera
elmatrimonioapruebay,porconsiguiente,tambinunaseriedereglas
paradeshacerlaunin.
1
Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, aa_fabregaspuig@hotmail.com
48
As, en el matrimonio por rapto (una variante del matrimonio a
prueba)quepracticanlosPurpechasdelEstadodeMichoacn,esdadoy
vlido, despus de un cierto tiempo, devolver a la mujer si no existe el
entendimientoentrelapareja.
LosTsotsilesdeChiapasconvienenelmatrimoniodesushijosenarreglos
endondelamujerestendesventaja,porqueesellalaquesenegociapara
ser entregada literalmente al solicitante. Ese arreglo implica cesin de
bienes,objetosodineroquepagaelhombreporlamujer.
Entre los Nahuas del Estado de Morelos, opera el servicio del novio
comounapruebaanterioralmatrimonio,quesueleprolongarsealolargo
deunao.EnTetelcingo,unpobladocercanoalaciudaddeCuauhtla,por
ejemplo, el interesado en desposar a una mujer notifica a sus propios
padrestaldeseo.Silospadresdelnovioseconvencendequetaldeseode
suhijoesincontrolable,encarganaunaancianaquedesplieguesusdotes
de negociadora y funja como intermediaria entre la familia del posedo
porelamorylafamiliadeladeseada.Laancianaencuestinseencarga
de llevar regalos a la familia de la mujer de parte del pretendiente. No se
da la respuesta en el mismo momento de la peticin, sino que se fija una
fecha para ello, aumentando la tensin y la alteracin sentimental del
pretendiente. Si se da el caso de que la mujer pretendida no conoce al
pretendiente,pidealaancianaintermediariaqueseloseale,paraponer
apruebasuspropiossentimientos.Enlafechasealadaparalarespuesta,
laintermediariaesenteradadeladecisindelospadresdelamujer:sies
positiva, el pretendiente es notificado para iniciar en un da determinado
elserviciodenovio,elcualconsisteenqueelpretendientedebevivirun
aoencasadelospadresdelapretendida,sinserlepermitidodirigirsea
ella por el motivo que fuese. Las actividades del novio se inician en la
madrugadaprendiendounaceraparaesperaraquesusfuturossuegros
se despierten, lo llamen y le indiquen qu hacer ese da. Existe un saludo
ritual que el novio debe ofrecer a los futuros suegros da a da. Una vez
cumplido el ritual, el novio parte al trabajo cuyos frutos, en dinero o en
especie, son entregados ntegramente a la madre de la novia. An el da
sealadoparalaboda,elnoviopagaalafamiliadelanoviadosbarriles
de jarabe y seis deaguardiente, ademsde obsequiar prendas de vestir a
losfuturossuegros.Despusdeestalargaetapaceremonialqueimplicael
servicio de novio, el matrimonio se consuma, o lo que es lo mismo, el
amor romntico, al fin, se concreta. (Andrs Fbregas Puig, Diario de
Campode la Reginde ChalcoAmecameca. Notastomadas en Tetelcingo,
Morelos,elaode1967).
EnelcasodelaIndia,unodelosanlisisantropolgicosms importantes
sobreelmatrimonio,deKathlenGough,escritoentrelosNayar,planteel
problema de la exclusividad sexual y su legitimidad. Gough logr
distinguir tres roles diferentes en el hombre con respecto al matrimonio:
49
eldepadre,eldegenitoryeldeposeedordelaautoridadsobreloshijos.
Estamos, adems, ante un caso de exogamia de casta, puesto que el
hombre busca pareja fuera de su propia casta. Ello se vuelve an ms
complejo porque el sistema de parentesco de los Nayar es matrilineal. La
mujer que ser desposada debe pertenecer a una casta particular de
brahmanesconlaquelacastadelpretendienteestableceralianzas.Enel
momentodeladescendencia,lospadresnoposeernlapaternidadsocial
sobresushijos.Eltomaternoesquienejerceesepapel,enunasituacin
muy similar a las de los Trobriand de las Islas del Pacfico Sur,
documentada por Malinowski. Aqu, el amor romntico, el amor filial y el
amor de los padres, estn contextualizados en una red de relaciones
socialesininteligiblefueradelsistemadeparentesco.
En otros casos etnogrficos documentados por antroplogos, como el de
los Todas de la India, el matrimonio es plural: una mujer se casa con
varios hombres, preferentemente hermanos o primos entre s. Es una
formadematrimoniollamadopoliandriafraternal.
LosNuerdelSudn,estudiadosporE.E.EvansPritchard,aceptanqueuna
mujer se case con otra mujer si el padre no ha procreado varones para
garantizarlacontinuidaddellinaje,que,porcierto,espatrilineal.Lamujer
que juega el papel de esposa tiene la opcin de mantener relaciones
sexuales con varios hombres, siempre que estos sean aprobados por su
mujer marido. Las relaciones se interrumpen al quedar embarazada la
mujeresposa.Loshijosseleasignanyreconocenalaparejademujeres.
Esdecir,elmaridomujerquenoesgenitoresreconocidacomopadrey
asselelegitimaculturalmente.AligualqueentrelosTrobriand,entrelos
Nuer, la paternidad que importa culturalmente no es la biolgica, sino la
social. Cmo se expresa en un contexto as el amor romntico? La
subjetividaddebeasimilarsealosimperativosdelasreglasdefiliacindel
sistema de parentesco, y una vez salvadas, el amor romntico sigue su
curso.
En el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobado en
algunos pases Occidentales, se ha instituido en contextos muy diversos,
desde la Espaa actual hasta los grupos cuqueros, pasando por los
unitarios o las comunidades hebreas, de los Estados Unidos. Si bien en
Occidente es relativamente novedosa la unin entre personas del mismo
sexo, por lo que su reconocimiento legal es reciente y con frecuencia
todava es cultural y socialmente rechazada; a diferencia de los pueblos
nativos como los Indios de la Praderas de Norteamrica, el matrimonio
gayerafrecuente.
Laantropologahadocumentadoqueenestoscasoslasparejassedividan
losrolesdehombreymujerparacumplirconlasexigenciasculturales.De
esta manera, el varn que asuma ese papel, deba proveer el alimento,
50
cazandoopescando.Mientrasquequienasumaelpapeldemujercuidaba
delacasay,engeneral,seocupabadelaslaborestenidascomofemeninas.
Los trabajos de Murray y Roscoe (1996) en Sudn, mostraron que el
matrimonio y la permisividad del amor romntico entre personas del
mismosexo,ennadaperturbaalaculturalocalademsdesersocialmente
aprobado. Esms, entre los Azande vecinos con los Nuer los guerreros,
especialmente los jvenes, escogan a sus parejas varones como
compaeros sexuales y domsticos. Y as como entre los Nahuas del
Estado de Morelos, el novio paga un servicio por la novia, los jvenes
Azande hacen lo mismo, sellando as las relaciones de afinidad con los
linajesdedondeprovienensusparejasmasculinas.
EnAlemania,sepermitenlosjuegossexualesentrelosjvenes delmismo
sexo,comoesampliamenteconocido.Pasadaesaetapadelaadolescencia,
la persona escoge su preferencia sexual. As que en las sociedades sin
Estadoelvnculomatrimonialesunmecanismoparaampliarlasalianzas
polticas y personales, amn de permitir el amor romntico entre
personasdelmismosexo,mientrasqueensociedadeseuropeasexisteun
perodo permitido de prueba para orientar las preferencias sexuales.
Entreparntesismencionolatoleranciahacialosgaysentreloszapotecos
delIstmo,queinclusodesempeanrolesimportantesenlasfiestasyenla
organizacin social en general. En Mxico, los juegos de los nios y nias
tocndose los sexos son frecuentes, conformando una situacin similar a
laquesucedeenAlemania.
Existen otras reglas que operan cuando uno de los miembros de una
pareja muere. En muchas de las sociedades documentadas
etnogrficamente, los derechos y obligaciones ligados al matrimonio no
terminanconelfallecimientodeunodeloscomponentesdelapareja.Siel
contextoeseldeunasociedadquepracticaellevirato,elhermanosoltero
delhombremuertodebecasarseconlaviuda,amorromnticoonodepor
medio. Si es una sociedad que practica el sororato, el viudo debe casarse
con una hermana de la mujer fallecida. Estas reglas protegen las alianzas
entre linajes y grupos de parentela, siendo imprescindibles de entender
para comprender los conflictos de poder y sus arreglos en tales
sociedades.Encontraste,enelorbedel cristianismo,desdeelConciliode
Elvira
2
se estableci la prohibicin para que el viudo se case con su
cuada y viceversa, la viuda con su cuado. Segn rezan los documentos
del Concilio de Elvira, los esposos son una sola carne, un ser nico, una
2
El Concilio de Elvira es el primero celebrado en Espaa (Hispania) y tuvo lugar en la ciudad de
Iliberis (Elvira) muy cerca de la actual ciudad de Granada. Se discute la fecha exacta de su
celebracin pero los historiadores sealan entre el ao 300 y el 324. Este Concilio fue muy
importante para el cristianismo y asistieron 19 obispos y 26 presbteros. Ver: Fernndez Ubia,
J os y Manuel Sotomayor, El Concilio de Elvira y su tiempo. Granada: Universidad de Granada,
2005.
51
dualidad.Asqueelmatrimonioconlacuadaoelcuadoes,deacuerdo
conestaconcepcin,uncasoclarodeincesto.
3
La nocin de amor romntico no incluye el sentimiento filial o el de
fraternidad, que tambin estn regulados por la Cultura y las relaciones
sociales. En la Cultura Occidental, el amor romntico es libre y el
sentimiento de enamoramiento se opone a cualquier regla social o
prescripcin cultural. Es una cuestin pasional. Pero esta cuestin
pasional tambin est regulada por las normas sociales, redes de
relaciones, culturalmente legitimadas. Es libre en cuanto que respeta
hasta donde las reglas lo admiten el deseo individual de escoger una
parejadeterminada.Esdecir,laCulturaOccidentalpriorizaelsentimiento
de enamoramiento como una va para alcanzar la felicidad. Se trata, en
trminos de Lindholm (1998), de una forma de idealizacin extrema, sin
quecuenteelgnero,muycercanaalcarisma.EneltextodeLindholm,la
cuestinsexual,laequidadentrelosamantesylaculminacindelamoren
elmatrimonio,sontemassecundariosfrentealacuestinpasional.
El anlisis del amor romntico desde el punto de vista antropolgico es
incipiente, pero con todo es posible alcanzar una primera generalizacin:
la relacin entre el amor romntico y el matrimonio dista mucho de ser
universal. Sin embargo, el sentimiento romntico s parece ser universal.
Los antroplogos, que en los primeros momentos de la disciplina
provenan de Occidente, dieron por sentado que la cuestin romntica
era exclusiva de su propio mundo y la excluyeron, a priori, de sus
pesquisasypreocupacionesacadmicasparaentenderlaotredad.
Jankowiak y Fischer publicaron en 1992 el texto que abri el tema del
amor romntico para la antropologa. En ese texto, hicieron una
comparacin de la manifestacin del amor romntico en culturas
diferentes. Lograron demostrar la variedad de arreglos y de normas que
giran alrededor de un sentimiento que es contextualizado culturalmente.
Siendocomoparece,universal,elamorromnticonoesaceptadoentodas
las culturas como motivo para entablar una unin de pareja. Los
antroplogos han documentado las reglas culturales y sociales que
prescribenelescogerpareja,msalldelamorromntico.Faltaeltrabajo
etnogrficosobrecmosemanifiestaysemanejaesteltimoenelamplio
espectro de las culturas del mundo, reconociendo, de nuevo, que el texto
de Jankoviak y Fisher traza una lnea de investigacin coherente al
respecto.
No menos importante es apuntar que en un anlisis o en una reflexin
sobre el amor romntico o sobre el amor en general, debe discutirse el
largocaminodelamujerparaconquistarlalibertad.Enlamayoradelos
3
El incesto es un tema que merece un amplia discusin y sobre el que los antroplogos han escrito
profusamente. Ver, Robin Fox, Editor, Biosocial Anthopology. Nueva York: Wiley and Sons,
1975. El artculo alusivo en la Enciclopedia de las Ciencias Sociales es excelente.
52
casosdocumentadosporlosantroplogos,salvandolasexcepciones,esla
mujer quien debe sujetarse a la observancia de una estricta
reglamentacin para escoger pareja. El extremo es la mutilacin del
cltoris,practicadaenalgunasculturasmusulmanas,paraevitareldisfrute
delarelacinamorosa.Enelorbecatlico,eldictumdelaIglesiadequeel
apareamiento humano slo se justifica por la reproduccin de la especie,
condenando el gozo del amor, es otra de las prohibiciones que recaen
sobre los hombros de la mujer, a travs de las presiones culturales y
sociales.Ellohallevadoaunacrisisrealalmundocatlicoyalaiglesia,y
lomismosucedeconelmbitomusulmn.Unodelosconflictoscruciales
de nuestro tiempo, es resolver la tensin entre la atraccin del amor
romntico y las reglas sociales y culturales que lo controlan o pretenden
hacerlo. La tasa de divorcios en Occidente va en aumento, tanto como la
aceptacin del matrimonio entre personas del mismo sexo. Si el amor
romntico se termina para una pareja, el matrimonio entra a un perodo
de dificultades que finaliza en el divorcio o puede terminar con ello. Si la
separacin no se da an con los vnculos amorosos rotos, es porque las
consideraciones de alianza econmica o el compromiso con los hijos, o la
propiapresinculturalysocial,seimponenparaquelaparejacontinesu
vidaencomn.
En no pocas ocasiones, las tensiones que introduce la participacin de la
mujer en la estructura laboral conllevan conflictos culturales y sociales
que orillan aldivorcio. La variabilidad de la incidenciadel divorcio en las
sociedades contemporneas de Occidente, tiene implicaciones sobre las
formas de la familia, las alianzas polticas y la expresin del amor en
general. Precisamente, el incesto encierra un importante significado en
relacin con los controles del sentimiento y la fuerza de las reglas de
convivencia que imponen los rdenes sociales y culturales. Una de sus
ms recientes novelas Los confines (2009), de Andrs Trapiello, sostiene
que la felicidad ha sido demonizada refirindose al incesto. En esta
inquietante narracin, examina el amor romntico entre dos hermanos;
un sentimiento que se enfrenta a las reglas del mundo y a la ms
importante y universal de las prohibiciones: el tab del incesto. Esta
novela,sinembargo,noesunaexploracindelincestopropiamentedicho,
sinodelamor(romntico)entredospersonasqueresultanserhermanos.
Los confines del orden social y de la cultura son los que tocan los
protagonistasdelanovela,atravsdeunapasinqueloshaceconcebirel
paraso como el lugar sin reglas, el mbito en donde las prohibiciones no
llegan. Adems, Trapiello agrega un elemento que no slo tiene valor
literario, sino antropolgico: la narracin de esta situacin pasional la
hace la enamorada, la mujer. El valor antropolgico radica en su
propuesta de que la mujer es el centro de la tensin entre las reglas
preescritas socialmente y el sentimiento, la subjetividad personal. Es
53
decir,unassonlasreglasdelaendogamiaydelaexogamiaquesealanen
dndebuscarpareja;yotraelincesto,queataealasrelacionessexuales.
LaideaOccidentaldequeelamorromnticonaceentresexosopuestosva
unida a la concepcin de que la composicin natural de la anatoma
humana es el modelo que determina las reglas sociales y culturales. Esta
idea pas a la modernidad y es justo la que est en duda con los
matrimonios entre personas del mismo sexo, o el amor romntico entre
individuosdelmismosexo,queesjustoeltemadeLosConfines.
De la constitucin biolgica del cuerpo, se desprenden los roles y la
divisin del trabajo, por lo menos en la cultura Occidental. Por ello, el
amor romntico aparece en este contexto como un vehculo de
satisfaccin ertica que lo es pero tambin en el impulsor de la
bsqueda y seleccin de la pareja. Digamos que en el mbito de la
modernidad la expresin del amor romntico es el sexo, y ello est
socialmente legitimado. Es importante este punto porque tiene que ver
con la separacin de la esfera privada y la esfera pblica. El mbito de la
racionalizacinymanejodelosasuntospblicoseseldelpoder,mientras
queeldelaparejaconyugaleseldelsentimientoyelmodelobiolgicodel
cuerpohumano.Lacomplejidaddeestasituacinestdadanosloporla
dinmicapropiadelpoderysurelacinconelmbitoprivado,sinoporla
importanciaqueenlamodernidadadquiriladescendenciacomo motivo
para establecer el vnculo matrimonial. En este sentido, en los relatos y
leyendas europeas tradicionales, se hace una distincin entre el amor
romntico y el matrimonio. El mes de mayo es el tiempo del amor en su
expresin romntica y libre, plena de erotismo. No es bueno casarse en
mayo aconseja la tradicin en Europa Occidental, porque el amor
romntico resultar estorbado ante las obligaciones conyugales del
matrimonio, como qued escrito en: Bodas mayales, bodas mortales
(CaroBaroja:1979,76).AsquenuestroargumentodequelaCulturaest
presente en la regulacin de la expresin del amor romntico vuelve a
mostrarse con estos ejemplos. En Espaa, Pedro Tom ha contribuido a
documentar estos procesos y a relacionarlos con la elaboracin de la
identidad, que es otra dimensin en la discusin que nos atae.
4
Adems
Tom agrega una dimensin importante en este tipo de anlisis: las
formas de matrimonio contribuyen a cimentar la identidad, y con ello, la
seguridad colectiva, el sentimiento de pertenencia de un mundo que es
manejableporqueseconoceysecomparte.
4
Ver el texto de Pedro Tom, Para Bodaslas de ahora. Ceremonias y rituales familiares al inicio
del milenio. Salamanca: Centro de Cultura Tradicional ngel Carril/Diputacin de Salamanca,
2004.
54
Notasobreeldesamorenlasociedad
ElDiccionarioEsencialdelaLenguaEspaola(2006)defineeldesamorde
la siguiente manera: 1.Falta de amor o amistad. 2. Enemistad,
aborrecimiento(pgina478).Socialmente,estafaltadefraternidadenel
mundo contemporneo se expresa por el predominio del inters
particular en el manejo de los asuntos pblicos y los cada vez ms
cruentosconflictosinternacionales.Lassociedadesactuales,porlomenos
en Occidente, han profundizado la desigualdad social a extremos
impensables.De la desigualdad social derivan losgrandes problemas que
aquejanalmundocontemporneo,avivndoselosprejuiciosylaviolencia.
Si el siglo XX fue definido como una poca de guerras y crueldades
(Hobsbawm,1995),ocomodecaRenDumond,Essimplementeunsiglo
de matanzas y de guerras (citado en Hobsbawm: 1995, 11), no parece
que ello disminuya en este siglo XXI, cuyos escenarios en nada alientan
una visin optimista en trminos de la convivencia humana. La ausencia
de solidaridad y fraternidad humanas gobierna las acciones del poder y,
porsupuesto,delmercadocomomximomecanismodeoperacinenlos
asuntoshumanosactuales.Elamormismoesunamercancaquesevende
al mejor postor. La distancia que separa a los que todo lo poseen y a los
quecadavezconmayordificultadtienenaccesoalosbienesdelplanetay
los productos del trabajo, lejos de disminuir, aumenta. La crueldad
alcanzada en las guerras o en los conflictos internos de las naciones es
otra prueba que indica el dominio del desamor en los escenarios
contemporneos.
Elcaminodelasociedadhumanahacialadesigualdadhasidolaconstante
en la Historia desde la descomposicin de las primeras sociedades
basadas en la reciprocidad y en los intercambios equitativos. Los
antroplogoshandocumentadoampliamentecmofuncionanestetipode
sociedades.Tambinhanilustradocmosedescompusieronlasformasde
sociedad igualitaria basadas en la solidaridad del parentesco, para dar
paso a las sociedades de la desigualdad. En este paso de la sociedad sin
desigualdad social a la sociedad desigual, aparecen dos elementos que
fundamentan el nuevo orden: el inters particular en el manejo de la
economaylaconsolidacindelasformaspolticas.Esdecir,lahistoriade
la humanidad da un vuelco con la consolidacin del manejo interesado
(poltico)delaeconoma.Paraunantroplogo,interesaelobservarcmo
cuestiones que tienen un lado subjetivo evidente, como el amor, son
reguladas culturalmente. Conforme la Cultura se concreta en culturas en
las sociedades de la desigualdad, los arreglos en los que antes privaba el
inters colectivo o las reglas derivadas de las formas de parentela y la
regulacindelmatrimonioatravsdelintercambio,sevensustituidaspor
relaciones en las que priva la defensa del inters particular elevado a
55
rango de poltica pblica. As, en la sociedad gobernada por la economa
de mercado con dominio del capital, el amor est regulado en lneas
clasistas, lo que provoca tensiones entre la individualidad y la presin
social.
Ciertamente, en los tipos de sociedad que ha sido posible documentar a
travs de la investigacin, tanto del pasado como del presente, la
regulacinculturaldelossentimientosesunarealidad.Esms,laprctica
del amor pasa a ser una prctica cultural, como lo han demostrado los
anlisis antropolgicos. Pero lo que es novedoso es la destruccin de la
fraternidadylasolidaridadconeladvenimientodelllamadocapitalismo
salvaje que arropa actitudes de desamor y rechazo de la solidaridad,
presentes en los grandes conflictos contemporneos. El amor libre de
reglasesconstreidoporlanormatividadculturaltraducidaenrelaciones
sociales concretas. Establecer un equilibrio entre la subjetividad del
sentimiento y los imperativos culturales y sociales, es una constante
cuandodelamorhablamos.
Los prejuicios anulan la capacidad de fraternidad y de hacer prevalecer
una actitud solidaria con el gnero humano. La discriminacin y el
racismo son expresiones del desamor practicado socialmente. El
convencimiento de que los seres humanos son desiguales por causa del
color de la piel, la estatura o la forma de los ojos, es una lamentable
constante en la historia, alentada particularmente por las situaciones de
colonialismo y de dominio de un pueblo sobre otro. Conlleva el desamor
como una prctica colectiva, un rechazo de la fraternidad humana y la
imposicindelosprejuicioscomomecanismosparalegitimarlaopresin.
En las situaciones de colonialismo se vivi y se vive con intensidad la
relacindedominiodelcolonizadorsobreelcolonizado,yenelterrenode
las relaciones amorosas, el abuso del colonizador sobre la mujer
colonizada. De este tipo de situaciones surgieron los prejuicios que
legitiman la humillacin de los seres humanos en aras de la superioridad
racial y la superioridad fsica sobre otros seres humanos. Quiz por esta
razn, por este imperativo del desamor, el olvido del pasado es una
constantenoslodeliniciodeestesiglo,sinomanifestacinquevienepor
lo menos desde las generaciones de posguerra en el siglo XX. El desamor
aumentaporqueelolvidodelpasadoacarreaeldesarraigoyunasuertede
sentimiento de no tener relacin alguna con la memoria, como si la
historia fuese un permanente presente. El olvido es significativo si
tenemos en mente sucesos como los de la etapa nazi en la historia
europea,quemanifesteldesamorentodasupotencialidad,ypracticel
genocidioagranescala.
Estamos ante el hecho real de que sean estos sucesos los que se
prolonguen en la historia por venir, si las sociedades del desamor
imponensusprocesos.Noesdeunafuerzasubjetivadelaquehablamos,
56
sinodecmoseforjaesetipodesubjetividadparalegitimarlacrueldady
la prctica de la defensa de los intereses particulares del orbe de los
negocios, en los asuntos pblicos del mundo de hoy. Con catstrofes
humanasterminelsigloXXyconellasseiniciaelsigloXXI.Sinembargo,
las aejas inclinaciones humanas hacia la solidaridad perduran en estos
tiempos atravesando los lodazales de la violencia. Difcil es configurar el
futuro,peroesjustoelsentimientodefraternidadyelamorloquerevela
el potencial humano para confiar en un mundo mejor. Lo que sucede es
queestaprdidadelpasadodevienedenoencontrarleunpapelenlavida
contempornea.
Ello se expresa de varias maneras y en pases como Mxico, hasta en la
eliminacin de los cursos de historia en los ciclos escolares. Una
dimensin es no reconocer el pasado y evitar traerlo al presente; y otra
dimensin es que el pasado est all, incluso en el mbito de la Cultura.
Pero lo que importa en este argumento es la desvinculacin entre las
diferentes maneras de vivir el mundo y entre ellas, la solidaridad del
amor, la valoracin de la vida colectiva, debido a la preponderancia que
hanalcanzadolosvaloresdelindividualismoabsolutista:
Una sociedad de esas caractersticas, constituida por un
conjunto de individuos egocntricos completamente
desconectados entre s y que persiguen tan solo su propia
gratificacin (ya se le denomine beneficio, placer o de otra
forma), estuvo siempre implcita en la teora de la economa
capitalista.(Hobsbawm:1995,25).
Es obvio que el amor y el amor romntico se ven entrampados en este
proceso de creciente dominio del egosmo. Incluso la nocin de hacer el
bien se aduce para practicar la guerra, como los hizo el gobierno de
George W. Bush contra Irn. Se lleg a declarar un eje del mal al que
habaquedestruirparaquetriunfaraelbieny,porsupuesto,elamor.Es
obvioqueguerrascomoesta,notienencomopropsitohacerelbien,sino
defender intereses particulares. Los extremos de este proceso son las
guerrasdelimpiezatnica,enlasquecualquiervnculodesolidaridades
negado.
En el siglo XX la ms brutal manifestacin de la puesta en prctica de la
limpieza tnica fue el nazismo y sus hornos para exterminar seres
humanos. La disolucin de Yugoeslavia, el bombardeo de Serbia, la
destruccin de Kosovo, son elementos de un proceso que muestra la
importancia de los intereses particulares y de su peso ms all de las
consideracionesticaseneltratamientodelosasuntoshumanos.
No obstante lo apuntado, los procesos de creatividad guiados por el
sentimiento amoroso y la bsqueda de la belleza, por fortuna, estn
vigentes. En la capacidad creativa de la humanidad radica el futuro. Ese
57
prximotiempoaparececomoplural,enmediodelaprofundizacindela
diversidadqueesyaunodelos signosdeliniciodelsiglo.A lolargodela
Historia, como lo ensean la arqueologa, la etnohistoria y la propia
historiografa, la humanidad ha ejercido las capacidades que le han
permitido crear la diversidad cultural. En todas las culturas existe el
aprendizaje, la creacin de smbolos, el idioma no slo como medio de
comunicacin sino como sistema de pensamiento. El futuro de una
sociedadquetiendahacialaequidadylaprcticadelafraternidadesten
lacapacidadcreativaquepermitaorganizarlavidasobrebasesdiferentes
aldesamoryelegosmo.Laculturanoesunaprisin,sinoun proceso.La
humanidad ha impugnado su propia creacin, ha impugnado a la cultura,
como ocurre cotidianamente. Estos procesos son los que advierten la
posibilidaddeestablecernuevasbasesdeconvivencia,entrminosdelos
equilibrios que deben regir la dialctica individuo/colectividad. La
cuestin amorosa tiene tambin esos mbitos, y en ella opera la
creatividadparaestablecerlosespaciosderelacinquenoslorespeteny
toleren la diversidad (incluyendo las preferencias amorosas), sino que la
disfruten y la enarbolen como un camino hacia el destierro de la
desigualdad,eldesamorylaviolencia.
Bibliografa
Caro Baroja, J ulio- La estacin del amor. Madrid: Turus, 1979.
Fernndez Ubia, J os y Manuel Sotomayor.- El Concilio de Elvira y su tiempo. Granada:
Universidad de Granada, 2005.
Fox, Robin, Editor.- Biosocial Anthropology. New York: Wiley and Sons, 1975.
Gough, Kathleen, The Nayars and the definition of marriage, En, J ournal of the Royal
Anthropological Institute, Nmero 89, 1959, pginas 23-34.
Malinowski, Bronislaw, The sexual life of the savages in north-western Melanesia. Londres:
Routledge, 1929. (Existe version castellana publicada en Madrid en 1975).
Mead, Margaret, Sex and temperament in three primitive societies. Londres: Routledge, 1935.
(Existe version en castellano publicada por Paids).
Murray, Stephen O y Will Roscoe, Islamic homosexualities. New York: New York University
Press, 1996.
J ankowiak, William R. y Edward R. Fischer, A cross-cultural perspective on romantic love, en
Ethnology, Volmen 31, Nmero 2, 1992, pginas 149-156.
Lindholm, Charles, Charisma. Oxford: Blackwell, 1990.
Morn, Edgar, Amour, posie, sagesse. Paris: Editions du Seuil, 1997.
Tom, Pedro, Para bodaslas de ahora. Ceremonias y rituales familiares al inicio del milenio.
Salamanca: Centro de Cultura Tradicional ngel Carril/ Diputacin de Salamanca, 2004.
58
59
4CuandoCupidoviajaenavin.Nuevosmodelos
familiaresparanuevostiempos
PedroTomMartn
1
,
RalSnchezMolina
2
,
M.ngelesValencia
3
Resumen
Histricamentelosestudiosdeparentescoquesehandesarrolladodesde
laantropologasocialhanprestadoparticularatencinacuestionescomo
las reglas de formacin de la parentela, las denominaciones de los
parientes, las disputas econmicas, etc Sin embargo, ms all de la
formalidad de la reflexin sobre la incorporacin de parientes, se ha
prestado poca atencin a las transformaciones en los motivos concretos
quepermitenlaconformacindematrimoniosoparejasestables.
El trabajo presente, partiendo de etnografas particulares, pone de
manifiesto una transformacin radical en ese mbito como consecuencia
de los cambios familiares. Como resultado de los mismos, la endogamia
local o regional, asentada en una firme concepcin de la familia como
unidad de produccin, ha dejado paso al establecimiento de familias
transnacionales en las que los sentimientos desplazan, aunque no
eliminan,lacentralidadeconmicadesdeelmbitodelaproduccinaldel
consumo. El csate en tu calle, mejor en tu puerta; aunque sea fea y
tuerta, que deca el refranero castellano para evitar los repartos de
tierras, ha sido sustituido por familias cuyos miembros pueden verse
ocasionalmente porque habitan en continentes diferentes y que, no
obstante,siguenautopercibindosecomofamiliaunida.
1 Antropologa del parentesco: del anlisis combinatorio al compromiso.
Mediado el pasado siglo XX RadcliffeBrown propuso concebir al
parentesco como parte de una estructura social amplia que abarca todas
las instituciones de una sociedad y que se compondra de terminologas,
normas y pautas para fijar el comportamiento social. En este marco, el
matrimonionoseramsqueuninstrumentoparaampliaryreordenarla
estructura social a travs de la reasignacin a personas concretas de
nuevos derechos y obligaciones en relacin con dicha estructura. Con el
mismo punto de partida, pero divergiendo en las conclusiones, Lvi
Strauss plantear posteriormente que el matrimonio es el mecanismo
1
Investigador del CSIC pedro.tome@cchs.csic.es
2
Investigador del UNED Madrid ersanchez@fsof.uned.es
3
Investigadora del UNED vila barbada@telefonica.net
60
social que, a travs del intercambio de mujeres, puede concretar la
reciprocidadsocialmselemental.Esdecir,considerada,como harLvi
Strauss, la estructura social como un mero modelo formal, sin ntido
referente emprico, podr colegirse sin mayor problema que las
estructuras elementales del parentesco se desarrollan a partir de las
formas especificas de matrimonio derivadas de una reciprocidad que las
gua y, al hacerlo, establece matrimonios preferenciales con determinada
categora de parientes. Desde este punto de vista, quines sean los
contrayentes del matrimonio o qu deseos y expectativas tengan, resulta
irrelevante para el anlisis por cuanto los individuos quedan reducidos a
lacondicindeelementosdeunsistemaformal.
Ciertamente, LviStrauss no pretenda indagar en emociones
individuales. Antes bien, su pretensin era construir una teora del
parentesco que le permitiera avanzar en la comprensin de las
estructuras complejas de la sociedad. Por tal motivo, su especulacin
acerca del matrimonio debe considerarse ms como parte de un
dispositivo para explicar la sociedad que como una genuina descripcin
de actos determinados realizados por personas concretas. Algo, por lo
dems,que,deunmodouotro,habaestadopresenteengranpartedelas
obrascon que la antropologa social se forj comodisciplina cientfica en
los finales del siglo XIX. De hecho, no puede soslayarse que el anlisis de
diferentessistemasdeparentescollevadoacaboporautorescomoMaine
(1861), Mclennan (1865) o Morgan (1870) para hallar soluciones
potenciales a problemas prcticos vinculados a las disposiciones legales
del derecho matrimonial euroamericano, se encuentra en la base del
nacimientodelaantropologa.
Casi un siglo despus de esas tentativas tericas, la antropologa social y
cultural, hastiada de ver como sus aportaciones finalizaban
indefectiblemente enredadas en una malla combinatoria de mltiples
formulas de trminos e ideas sin clara referencia material, gir hacia
referentes ms empricos, pasando a prestar ms atencin a lo
directamente observable: la unin residencial, la casa, concebida como
unidad social. Este desplazamiento, al asentar la idea de que los modelos
familiares y de parentesco deben entenderse en el marco cultural en que
hansidoconstruidos,permitiabandonarelreduccionismobiologicista
unauninresidencialpuedeestarconstituidapordiferentespersonasque
considerndose familia carecen de vnculos sanguneos enterrando
definitivamente una concepcin de la familia como un proceso natural
quehabacomenzadoacuestionarsecuandomenosdesdelasetnografas
deMalinowski.
Olvidada,oalmenosatemperada,lanecesidaddehallarydefinirsistemas
coherentes y comparables para la comprensin de los distintos patrones
sociales y su variabilidad cultural, fue necesario cuestionar igualmente
61
queelnicomodeloasumibledefamiliaeraelresultantedetransponeral
planomaterialelqueenelsimblicorepresentalaSagradaFamilia.Asu
vez, la irrupcin de la antropologa urbana y de las migraciones, propici
la extensin de la unidad de anlisis de las teoras del parentesco desde
las familias hasta las redes sociales en que se insertan los miembros que
las configuran. Con ello, definitivamente, personas concretas, y no
modelos formales, se convierten en el eje de las investigaciones.
Justamente, la inmensa variabilidad individual presente en estas
investigaciones reducir cualquier reduccionismo y, sobre todo, chocar
defrentecontralosmodeloshermenuticosquepretendenanclarseenun
esencialismo esttico desconsiderador de la influencia que en las nuevas
concepcionesfamiliarestienenfenmenossocioculturalescomolamasiva
incorporacindelasmujeresalmundolaboral,elaugedelasmigraciones
internacionales y sus consecuencias trasnacionales, la expansin y
reivindicaciones de los movimientos de los derechos de gays, lesbianas y
transexuales,losefectosderivadosdeunaconcepcinintegraldelasalud,
las adopciones internacionales de nios, la reproduccin asistida o, en
suma, las numerosas situaciones derivadas de las dinmicas progresivas
de mundializacin. En definitiva, actualmente la antropologa est
mostrando cmo los modelos familiares estn desplegando una gran
flexibilidad y dinamicidad para vincularse activamente a las nuevas
formas de ciudadana. Obviamente c, esto ha exigido que numerosos
conceptos clsicos familia, matrimonio, noviazgo, dote, hijos,
etc. hayan sido replanteados para poder asumir los nuevos significados
queincorporanenfuncindeloscontextosenqueseproducen.Dehecho,
cualquier trmino, por mucho que se presente como natural, puede
tenersignificadosdiferentesparapersonasincursasendistintosmodelos
familiares porque, en ltima instancia, son las condiciones sociales,
econmicasypolticasqueposibilitanlaproduccindeunarealidadsocial
las que otorgan un significado a la misma. No se trata slo que haya que
redefinir trminos como novio/a por la dificultad de atriburselo a
personas que conviven maritalmente aunque no sean cnyuges. Se trata,
ms bien, de que la totalidad de los trminos que las teoras del
parentesco han utilizado deben reorientarse si quieren explicar las
situaciones sociales que pretenden describir porque fueron producidos
paraexplicarotras.As,unconcepto,consideradocomouniversalporno
pocos autores o defensores de la identidad entre familia y un modelo
especficodesta,podrdenotarsignificacionesdiferentessiseutilizaen
unafamilianucleartradicionaloenotraenlaque,trasundivorcio,cada
unodelospadresvuelveacontraermatrimonioconparejasqueyatenan
hijosysucedequetrasunsegundodivorciodeunodeellos,elhijopasa
a convivir con sus nuevos hermanos y al cuidado de una persona que
62
resultaserlaexparejadequienfue(oes)supadreomadreyconquien
yanoposeeningnvnculobiolgico
4
.
A su vez, las prolijas etnografas surgidas al abrigo de los estudios
transculturalesfeministasascomootrasvinculadasalasque incorporan
la reflexin sobre las asimtricas relaciones de gnero presentes en el
interior de numerosas familias, han mostrado cmo las teoras
tradicionales asuman implcita o explcitamente que la familia nuclear
dominante en la mayor parte de Europa posea en s mismas
caractersticasquelahacanuniversaly,consecuentemente,quedebaser
elmodeloimitadoporcualquierotrosistemaquequierasersocialmente
aceptable. Ahora bien, de modo indiscutible, esta colonial visin de la
familia, muy acorde por lo dems con ciertas expresiones de la llamada
globalizacin, solamente puede ser manejada al precio de operar con
categoras producidas en un marco esencialista que precisa del
biologicismo ms reduccionista para poder seguir propiciando dichas
relacionesasimtricas.
Si bien no hay duda de que, en sentido estricto, los fenmenos derivados
delavariabilidadfamiliarnosonrecientes,puestantolasestructurasdel
matrimonio como de la familia, as como las relaciones de gnero y
generacin,hancambiadoentodoslostiemposylugares,lociertoesque
lageneralizacinnotraumtica delosdivorcios,elaumentodehogaresy
familias monoparentales o de gays y lesbianas, la fragmentacin de la
filiacin(Stone2004),ascomootroscambiosapreciablesenlosmodelos
familiares, han experimentando una gran diversificacin desde la dcada
delossesentadelsigloXX.
Por otra parte, la complejidad inherente a los nuevos modelos familiares
se ha acrecentado en las ltimas dcadas con la aparicin de numerosas
familiasqueadoptanladecisindemantenerresidenciasdistintasdebido
a diversas causas y motivos. Ciertamente este proceso tampoco es
novedoso, como Fbregas y Tom (2001) han mostrado en su anlisis de
la neolocalidad diferida que aconteca en numerosas comarcas de la
Rayahispanolusahastalosaos60delpasadosigloyenlaqueelnuevo
matrimonio no mantena una convivencia cotidiana permaneciendo
durante varios aos los cnyuges en las residencias paternas que
4
Imaginemos que 1 y 2 estn casados y tienen un hijo al que llamamos 3. En un momento
posterior 1 y 2 se divorcian. 1 se casa con 4, quien, a su vez, tiene dos hijos de una relacin
precedente, 5 y 6. Mientras, 2 se casa con 7, quien tambin tiene otro hijo (8). Tras estas bodas, 3,
hasta entonces hijo nico pasa a tener tres hermanos (5, 6 y 8) y establece relacin de filiacin
adems de con 1 y 2, con 4 y 7. Supongamos que 3 pasa a convivir en la nueva familia formada
por 2, 7 y 8 que constituyen un nuevo hogar. Si, en un posterior momento, 2 y 7 se divorcian y 7
contrae un nuevo matrimonio con 9 quedndose con los dos hijos que en ese momento convivan
con l (3 y 8), en la nueva familia resultante (7,9,3 y 8), resultar que 3 no tiene ningn vnculo
biolgico con sus padres y, por tanto, la relacin de filiacin connotada en el trmino hijo que 3
tiene con 7 y 9, difcilmente ser la misma que la que tenga con sus progenitores (1 y 2) quienes
tambin lo considerarn hijo.
63
habitualmente se hallaban en localidades prximas pero diferentes. Lo
quecambiaahora,deunmodocualitativo,esqueeldistanciamientofsico
de los sujetos referenciales de la familia derivado tanto de condiciones
polticas como laborales, ha forjado una gran variedad de familias
transnacionalesligadasalosdesplazamientosdepoblacin.Esjustamente
la reconfiguracin de las familias premigratorias lo que propicia el
surgimiento de otras conformadas como unidades familiares/domsticas
nocoresidencialesquemantienenydesarrollansusvnculosenespacios
dispersos en ms de un estadonacin. No menos relevante, en este
contexto, es el surgimiento de un nuevo modelo de maternidad, la
maternidad transnacional, protagonizado por mujeres que se ven en la
necesidad de desplazarse hasta los lugares de recepcin de emigrantes
dejandoasushijosenlassociedadesdeorigen.Encualquiercaso,aunque
no resulte ser un fenmeno social novedoso en trminos histricos, lo
cierto es que estas familias transnacionales, tambin denominadas
familiasmultisituadasomultilocales(BrycesonyVuorela2002),plantean
nuevos retos y demandas tanto para los individuos como para las
administraciones como consecuencia de la relevancia poltica, social,
econmicayculturalqueladiversificacinresidencialadquiere(Snchez
Molina2005,2007).
Por supuesto, estos retos se han trasladado igualmente a la reflexin
antropolgica sobre los modelos familiares: sta debe hacer de las
variaciones espaciotemporales, as como de los procesos de re
adaptacinyreconfiguracinquelesoninherentes,elejefundamentalen
torno al cual ha de fundamentarse cualquier investigacin. En suma, las
numerosascircunstanciasaludidasobliganareplantearlossignificadosde
familias y matrimonios, como ya se hiciera en la dcada de los cincuenta,
prescindiendo de identidades putativamente fijadas (Borneman 1997).
Es ms, Linda Stone (2004) destaca que las aportaciones de los estudios
antropolgicos del parentesco y del matrimonio permiten esclarecer el
recurrente debate social en el que entremezclndose lo poltico y lo
religiosonopocosagentessocialesacusandequereracabarconlafamilia
y el matrimonio a cualquiera que defienda que gays y lesbianas tienen
derecho a acceder al matrimonio en las mismas condiciones que las
parejasheterosexuales.Segnestaautora,laantropologamostryahace
aos que los intentos de definir el matrimonio desde una perspectiva
transcultural resultan particularmente espinosos (Leach 1955), puesto
que, ms all de establecerse sobre fundamentos biolgicos o de
legitimacin de los hijos (Gough 1959), se obvia que los matrimonios
pueden definirse sobre el fundamento de la eleccin y el compromiso
(Stone2004).Justamenteestaposibilidadnospermitepresentar,siquiera
someramente, dos contrastantes apuntes de las transformaciones que
64
estos nuevos modelos estn propiciando en las relaciones de poder que
acontecenenelsenodelasfamilias.
2Laautoridadfamiliarpendular
Aunquelasexpresionesdeexaltacinamorosa,talycomolasconocemos,
tienen su indudable origen en el romanticismo decimonnico, no por ello
se puede afirmar que en los modelos de conformacin de las familias
tradicionaleshubieraunaausenciadesentimientosenloscontrayentes.
Ms bien, el cambio acontecido con el decurso del tiempo tiene que ver
con el hecho de que antes dichos sentimientos podan llegar a
subordinarse con mucha frecuencia a otro tipo de intereses. Mxime
cuando la intervencin paterna, bien concertando arreglos o bien dando
su autorizacin al matrimonio, poda ser asumida como algo deseable.
Como deca un vecino de la Sierra de vila, en Espaa, antes los
matrimonioserandeconveniencia,poralgunatierrillaoalgoas(Tomy
Fbregas, 1999.68). En este sentido, hay que recordar que en la mayor
parte de los pueblos castellanos y leoneses, el matrimonio no era
bsicamente un mecanismo de reclutamiento de nuevos parientes pues
las ms de las veces se contraan con quien ya lo era. El frecuente
matrimoniodentrodelaparentelacsateentucalle,mejorentupuerta,
aunque sea fea y tuerta, deca el refrn castellano citado, reduca el
nmero de parientes y, por tanto, las divisiones del patrimonio: Si se
produce, por ejemplo, un matrimonio entre primos hermanos, en la
tercera generacin de la parentela de sus hijos slo habr seis
ascendientes, en vez de los ocho que habra si el matrimonio se hubiera
producido fuera de la parentela. (Bestard, 1998.119) A su vez, la
reduccin de ascendientes tena una inmediata consecuencia: produca
una concentracin patrimonial que atemperaba la fragmentacin
inherente a los procesos hereditarios al unificar parte del patrimonio
disperso dentro de una misma familia de referencia (Tom 1996).
Aadido a esto, la reduccin de colaterales mediante su acercamiento al
centro de la pirmide familiar, se fortalecan y consolidaban las redes de
parentescoyaexistentesconvnculosnuevos.
Sea como fuere, la ineludible intervencin paterna en el proceso de
concertacindel matrimonio paragarantizar el mencionado controlde la
transmisin patrimonial, poda resolverse, al menos en gran parte de
Espaa, de forma sencilla a travs de la entrega de las hijas al nuevo
matrimonioconunadotequegestionabaelpadreoheredero(Fbregas
yTom,2001).Pero,dehecho,estosuponaquequienentregabaladote
podadecidirconquinoconquiennopodacontraermatrimoniosuhija
o hermana. Estos arreglos, utilizados como mecanismo de regulacin
matrimonial, podan garantizar el acuerdo en torno al matrimonio con
65
independenciadelosgustosdeloscontrayentes,loqueresultapertinente
para la reflexin sobre las relaciones entre amor y poder en el seno
familiar porque, de facto, conllevaban la consideracin de la noviamujer
comouninstrumentodeintercambiocarentedeautonomaquepasabade
dependerdelafigurapaterna,concebidacomoconcrecindelaautoridad
familiar, a depender del marido, presentado como la continuacin de la
misma autoridad. Ahora bien, tambin el mantenimiento de esta relacin
estsujetoarevisincomohanmostradoFbregasyTomtantoenEntre
mundos,comoenEntreParientes
5
.
El primer acercamiento a la Sierra de vila muestra la existencia de una
elevada endogamia local expresada en el hecho de que casi tres de cada
cuatro vecinos de la misma la mayora viudos supervivientes, padres o
madres que adems de haber enviudado han sido abandonados por los
hijos,hijos(hijas)quehanpermanecidosolterosviviendoconlamadre(o
el padre) y a la muerte de sta han quedado solos, o bien hijos solteros
que viven en viviendas separadas de la de sus padres. (Velasco,
1991.130) son originarios del mismo pueblo en que habitan. Es, sin
embargo,unacomplejaconcatenacindefactoresdedistintandoleloque
est generando profundas transformaciones en la autoridad familiar. La
migracin masiva que hubo en la comarca desde finales de la dcada de
loscincuentadelpasadosigloXXhastacomienzosdeladelos80,unidaa
lasdrsticascadasenlastasasdefertilidady,sobretodo,nupcialidadque
provoc, y a factores ambientales como los cambios estacionales, se
traducen hoy en oscilaciones de la jefatura familiar sin que,
aparentemente, conlleven cambios en las relaciones emotivas
intrafamiliares
6
.
La llegada de los fros invernales, en pasando Los Santos (1 de
noviembre), trae consigo el traslado de numerosos ancianos que viven
solos en sus casas a las residencias de los hijos que, emigrados en las
dcadasprecedentes,vivenenviviendasmsconfortablesdelasciudades
ms prximas (vila, Salamanca y Madrid, principalmente). Lo cierto es
quemientraslaparejadeancianossemantienecomotal,elabandonodel
hogar, aunque sea temporalmente, se les antoja irrealizable pesadilla.
Excusas distintas como la necesaria presencia para evitar el
desmoronamiento de la casa o el cuidado de las huertas cercanas a las
viviendas, junto a otras como las derivadas de no ser una carga para los
hijos se convierten en el argumento usual para no salir de las glidas
viviendasenquehabitan.Todocambia,sinembargo,traseldecesodeuno
5
Los prrafos siguientes se basan en la etnografa de la Sierra de vila, Espaa, realizada por
Tom y Fbregas (1999) y Fbregas y Tom (2001).
6
En cualquier caso, algunos de los estudios de gnero de ngeles Valencia (2006, 2009) han
puesto de manifiesto cmo las migraciones habidas en las serranas abulenses han generado
transformaciones profundas en la ritualizacin de los cultos y en las prcticas sociales
subsiguientes como consecuencia de alteraciones significativas en las etnoecologas locales.
66
delosdosancianosporqueloshijosfuerzaneltrasladodequienhabita
en el pueblo, particularmente si es el padre de quien se supone no sabe
cuidarseporsmismo,paraque,almenoseninvierno,noestslo.
Surge as una filiolocalidad (o filialocalidad) temporal o definitiva,
definidacomolaresidenciadeunapersonaencasadesuhijo(filiolocal)o
de su hija (filialocal) con el consecuente traslado de la jefatura del grupo
domsticoalhijo(ohija)ysucnyugerespectivo
7
.Laprdidadejefatura
domstica del representante de la generacin de mayor edad, extendida
por toda la Sierra de vila, se traduce en la existencia de modelos de
comportamientos estacionalmente diferentes, que pueden afectar a la
totalidaddelacotidianeidadtantoenlafamiliadeorientacincomoenla
de procreacin, como consecuencia de la necesidad de utilizar procesos
cognitivosligadosatemporalidadesyespecialidadesdiferentesenambos
contextos. Y ello porque, segn sugieren Fbregas y Tom, la residencia
temporal en casa de los hijos no deshace la independencia de las
estructuras familiares. As, cuando los hijos casados pasan parte del
verano en casa del padre (o madre) anciano, es ste quien asume el
control de las actividades familiares. En cambio, cuando las mismas
personas conviven durante el invierno en la residencia habitual de los
hijos, se invierte la autoridad domstica e, invariablemente, quien
ostentaba mando absoluto acepta sumisamente cualquier orden o
sugerencia de sus hijos. Es decir, en ltima instancia, la autoridad
domstica,yelconsecuenteejerciciodelpoderenelsenodelafamilia,no
tiene que ver con una inalterable posicin dentro del grupo, sino con el
contextoresidencialdominantequesesuperponealosindividuosmismos
haciendoqueseaelpropietariodelaviviendaquienquedainvestidodela
autoridaddelmismo.
Por ello mismo, la percepcin de la convivencia conjunta de las tres
generacionessedesarrollaatendiendoalhogardereferencia.As,loshijos
que,enpocasestivales,visitanasuspadresconsideranlaestanciacomo
un acto de generosidad que se justifica con argumentos tan dispares
comovenimosparahacerlecompaaoparaquedisfrutedelosnietos
(por supuesto, al margen de cules sean las motivaciones reales del viaje
quepuedenincluirlaimposibilidaddeveranearenotrolugarpormotivos
econmicos). La condicin de invitado en la casa que fue suya y que,
posiblementeundaheredarylainherentecondicindetiempodeocio
y disfrute impide realizar un clculo explcito de las aportaciones
econmicas que son precisas para el sustento del grupo y,
consecuentemente,stasselimitanapagosocasionalesdealgunacompra.
7
Fbregas y Tom (2001) toman estos trminos de M. J . Devillard (1985) quien, a su vez, los usan
siguiendo a Fischer (1958). En cualquier caso, la residencia filio/a-local no puede confundirse con
la que la antropologa clsica denomina patriuxori/viri-local pues la estructura interna del grupo
domstico es inversa.
67
Sin embargo, el alojamiento de los progenitores en casa de los hijos es
para estos una obligacin en la que las actividades ya no se vinculan al
ocio ni al placer. Por ello, lo ms usual en la Sierra de vila es que los
progenitoresquehanquedadosolosseancuidadosportodossushijos,sin
distincin de sexo, en un riguroso y rotativo turno a meses en el que,
adems, el anciano contribuye econmicamente bien otorgando a sus
hijos una parte (o la totalidad) de su pensin, bien realizando trabajos
vinculados al cuidado de los nietos. Con todo, Fbregas y Tom, indican
que la inevitable conflictividad intrafamiliar derivada del cuidado de los
ascendientes se solventa las ms de las veces con la residencia definitiva
delpadreencasadelahijamayor.
Por otra parte, la extensin de esta filialocalidad por la Sierra de vila
pone de manifiesto la prdida de importancia de la intervencin paterna
enlaconcertacinmatrimonial.Unprocesoque,enelmbitosimblico,se
ha visto reforzado por la progresiva centralidad que han adquirido los
propios contrayentes en las ceremonias de su propio matrimonio. Esta
relevanciaseacrecientacuandolosasientosdeestos,consus respectivos
reclinatorios, son adelantados y, profusamente adornados, se sitan por
delante de todos los presentes reafirmando la primaca de los
contrayentes sobre el resto de los creyentes que participan de una
celebracinquepierdegranpartedesucarctercomunitario
8
.
Seacomofuere,lasustitucinenlaSierradeviladelaambilocalidadque
segua a los antiguos matrimonios por la filialocalidad, unida al
importantepapelquedesempeanlasabuelasenlacrianzadelosnietos,
8
Un minucioso anlisis de estos aspectos aparece en Para bodas las de ahora. Ceremonias y
rituales familiares al inicio del milenio. En dicha etnografa sobre las bodas acontecidas en la
espaola provincia de Salamanca, Pedro Tom (2004) pone de manifiesto cmo, en el caso de las
bodas catlicas, las mayoritarias en la regin, la situacin de los contrayentes junto al altar o
dentro de l supone la consumacin de un proceso histrico de control eclesial del matrimonio
sustanciado en el control espacial mediante la ubicacin de los novios en un lugar u otro del
templo. Esta ubicacin, segn Tom, culminara un proceso que tras ms de un siglo habra
llevado a los novios desde el exterior del templo hasta el lugar de mayor relevancia del mismo. Si
inicialmente las bodas tenan lugar en las proximidades de la puerta principal del templo, pero
fuera de l, en el atrio eclesial, al amparo de la Rerum Novarum y so pretexto de las inclemencias
meteorolgicas, el final del siglo XIX fue saludado con la entrada de los contrayentes al templo:
las bodas se celebraban, como antes, junto a la puerta de entrada, pero en el interior. Mediando el
siglo XX algunos prrocos situaron a los novios e invitados en los primeros asientos de la iglesia
para que la boda se celebrara dentro de los oficios habituales, como parte de la misa: es el
momento en que, si bien no formalmente, se otorga a los novios una cierta primaca sobre el resto
de los concurrentes que se han de sentar detrs de ellos y coincide, cronolgicamente, con el que
plantea el debilitamiento de la autoridad paterna y su intervencin directa en la concertacin de la
boda. Finalmente, tras el Vaticano II, los novios abandonan los bancos destinados al pblico
general y se colocan en unos especiales que se sitan entre los dos primeros y, posteriormente,
dentro del propio altar: con ello culmina el proceso en el que los contrayentes pasan a situarse
definitivamente en el lugar central del templo y a tomar la plena responsabilidad sobre sus
decisiones matrimoniales.
68
obligaareplantearselasvariacionessignificativasqueestnaconteciendo
tantoenlorelativoalpapeldelgneroenlareproduccinsocialcomoala
centralidadqueenlosnuevosmodelosfamiliarestienenloshijos.Anas,
ms contrastantes son los resultados que ofrece el siguiente apunte que
prescinde una posicin estadocntrica y que reflexiona sobre lo que
acontece no cuando Cupido tiene las alas cortas, como indicaban
Fbregas y Tom para explicar la endogamia de la Sierra de vila, sino
cuandoste,prescindiendodesusalassedecideaviajarenavin.
3CuandoCupidoviajaenavin:lasconfiguraciones
familiarestransnacionales
Aunque los estudios antropolgicos sobre transnacionalismo han ido
adquiriendoespecialrelevanciadesdehaceunosquinceaos(Baschetal.
1994;Hannerz1998),lociertoesqueelintersporencontrarconexiones
ms globales sobre la cultura ha estado presente en la disciplina
prcticamente desde sus inicios. Sin embargo, la constitucin de
comunidades en dispora, en palabras de Appadurai (2001), como
consecuencia de los desplazamientos de poblaciones a gran escala se ha
convertido en un fenmeno social de inusitada relevancia (Portes 2000;
Castles 2000) que est exigiendo al conjunto de las ciencias sociales una
nueva aproximacin terica. En este marco, la superacin de cualquier
nacionalismo etnicista ms que un anhelo ideolgico o an terico, se ha
convertido en una inexcusable necesidad metodolgica si se pretende
comprender cmo operan las dinmicas inherentes a estos
desplazamientosascomosusconsecuenciassociales(Baschetal.1994).
ste es necesariamente el punto de partida del transnacionalismo, el
modelo tericometodolgico emanado, entre otras obras, de las
etnografas que Linda Basch, Nina Glick Shiller y Cristina SzantonBlanc
(1994) realizaron sobre migrantes caribeos y filipinos asentados en
EstadosUnidos.
Este giro tericometodolgico, al asumir que las migraciones
contemporneaspropiciantantoeldesarrollodevnculosconlasociedad
de origen como con la de recepcin, ha permitido observar las
consecuencias socioculturales que los actuales procesos migratorios
generansimultneamentetantoenlassociedadesreceptorascomoenlas
emisoras pues, ms all de las consecuencias individuales que supone, lo
cierto es que est permitiendo que numerosas personas estn
participando de manera activa en la construccin de ms de un estado
nacin. En ese sentido, se ha podido apreciar el modo en que estn
surgiendo nuevas formaciones sociales transnacionales en las que los
migrantes,fortaleciendoelarraigoquesientenconellugardelqueparten,
generanunonuevoconlasociedadenqueseestablecen.Portanto,desde
69
un punto de vista meramente terico, hay que remarcar que esta nueva
aproximacin metodolgica no supone una reedicin sin ms de los
clsicos estudios sobre migraciones, sino que, en ese mbito especfico,
indaga, como sugiere Vertovec (2003), la forma en que las actuales
prcticas de los migrantes implican transformaciones en diversas esferas
de la cotidianeidad: en primera instancia, la puramente cognitiva de
carcterindividualque,atravsdelasalteracionespreceptales,afectaa
significados que podran describirse como inherentes a lo que Bourdieu
denomin habitus; en segundo lugar, la sociocultural con implicaciones
efectivas en todo lo referido a aquello que subsumimos en la triada
analtica identidadesfronterasrdenes; y, por ltimo, la institucional,
queafectaalasformasdetransferenciafinancierayaldesarrollolocalen
el mbito de lo econmico. En ese sentido, y en relacin con lo que aqu
nos ocupa, el transnacionalismo se convierte en va adecuada para
averiguar cmo las interconexiones globales afectan no slo a las
corporaciones globales y los medios de comunicacin, sino tambin a
movimientos sociales y otras configuraciones socioculturales
comunitarias y familiares (Vertovec 2003). Y ello porque, como seala
MichaelBurawoy(2000:32),laetnografatransnacionalpermitemostrar
no una globalizacin abstracta que opera en niveles macrosociales y
macroeconmicos, sino aquella que, enraizada en las experiencias reales
de las gentes, construye desde el anlisis de lo microsocial y el modo en
questesearticulaconlomacro,lasalternativasquemuestranquedicho
proceso no es algo dado o natural. Por lo mismo, de dicho anlisis se
infierequequienespresentan elmodoconcretoenquelamundializacin
seestconstruyendocomoelnicofindelahistoria,comoelinexorable
ftum del que ninguna sociedad puede escapar, ms que exhibir un
colonial determinismo astrolgico pretenden ocultar que sus mitificadas
justificaciones se encuentran al servicio de polticas nacionales o
internacionales de control y exclusin. Resulta suficiente con dirigir la
mirada a los modos en que la maternidad transnacional se est forjando
para que este aserto deje de ser convencimiento para convertirse en
indudableaxioma.
Cierto que el destino migratorio que numerosas mujeres anhelan
conseguir cuando parten de los lugares en que habitan no siempre se
alcanza como fehacientemente prueban los fenmenos sociales que
acontecen a ambos lados de la frontera mexicanoestadounidense o de la
hispano marroqu. No hay ms que recorrer las numerosas empresas
maquiladorasasentadasenelladomexicanodelafronteraparaabaratar
costes mediante la utilizacin de mano de obra barata para descubrir
cmo numerosas mujeres que tenan por destino los Estados Unidos no
hanpodidoconcluirelobjetivoqueperseguasuperiplomigratorio.Y,sin
embargo, aunque este hecho ha contribuido a generar una frontera de
70
pobreza que mantiene la contaminacin al otro lado, lo cierto es que
muchas de las mujeres que habitan en estos espacios degradados los
describen de manera muy positiva cuando los comparan con los lugares
de los que proceden (Johnson y Niemeyer 2008). Pero, en realidad, las
dificultades comienzan mucho antes de llegar a este nuevo muro de la
vergenza. Muchas de las mujeres centroamericanas que quieren ir a
trabajaralosEstadosUnidoshallantodotipodedificultades yobstculos
para emigrar con documentos que sean reconocidos como vlidos por el
pas receptor, de ah que decidan hacerlo clandestinamente. Aunque ab
initio todas ellas creen que, conseguido el objetivo, las relaciones
intrafamiliares podrn recomponerse tal cual estaban antes de adoptar
dicha decisin, sin embargo, la partida misma en condiciones de
alegalidad, supone una quiebra directa de las relaciones intrafamiliares
como consecuencia del abandono forzado de los hijos a quienes no se
desea ver envueltos en los riesgos y peligros que tal viaje representa. No
se trata, con todo, de un abandono en sentido estricto pues siempre se
dejanalcuidadodealguienqueenlacomunidaddeorigenseencarga
deelloshastaquelascondicionesestructuralespermitanlareunificacin
familiar en los nuevos lugares de asentamiento (Cohen 1979; 1999;
Snchez Molina 2004). Mientras esto ocurre, la madre, que no deja de
serlo en ningn instante, se ve en la necesidad de ejercer su
responsabilidad familiar en un contexto transnacional (Salazar Parrea
2001;2005;LpezPozos2007).
La maternidad transnacional surge, por tanto, como un reajuste de la
maternidad tradicional que muchas mujeres inmigrantes tienen que
realizar para poder adaptarse a la separacin espacial y temporal de la
unidad familiar impuesta por las actuales condiciones sociopolticas en
los pases receptores de inmigrantes (Salazar Parrea 2001; 2005). No
falta, entre los estudiosos del gnero quien plantee que este reajuste se
relaciona directamente con un modelo de divisin del mercado laboral
internacional reproductivo caracterizado bsicamente por obligar a estas
mujeres a delegar sus responsabilidades familiares en otras mujeres de
sus sociedades de origen, en tanto ellas han de cuidar a los hijos de las
familias del pas receptor. Tal ocurre en el caso de muchas mujeres de
pases emisores de mujeres migrantes como Filipinas, Mxico, Per,
Ecuador o de pases centroamericanos que emigran a los ms ricos para
trabajarenelsectorreproductivo,esdecir,enelserviciodomsticoodel
cuidado,altiempoquesevenobligadasadejarasushijosen suslugares
de origen al cuidado de otras mujeres, sobre todo, madres y hermanas
(Cohen 1979; 1999; Salazar Parrea 2001; 2005). Estas circunstancias
muestran cmo la globalizacin no slo intensifica las relaciones
asimtricas entre gneros, sino tambin entre mujeres de pases
empobrecidos y de pases ms industrializados. Con ello, se sigue
71
reproduciendo lo que tantos autores clsicos denunciaron: la economa
domstica aparece siempre subordinada a la economa poltica porque
sta basa gran parte de su control social en el control material de la
produccin de seres humanos mediante la desigual distribucin de
responsabilidades en funcin del gnero (Tom, 1996). Esto es, la
insercin del modo de reproduccin dentro de un modo de produccin
que asigna los trabajos domsticos y el cuidado familiar a las mujeres
conlleva la subordinacin de stas a los varones del grupo familiar del
mismo modo que ste se subordina a la economa poltica general. Y,
evidentemente, esto genera consecuencias apreciables tanto en los
mbitos macrosociales como en otros ligados a la cotidianeidad
intrafamiliar vinculada a la maternidad transnacional (Parreas 2001;
Lagomarsino 2005; Schmalzbauer 2007), la paternidad transnacional
(Pribilsky 2004), las relaciones con los hijos (Parella 2007), las
consecuencias para los hijos que se quedan en las sociedades de origen
(Parreas2005),lasrelacionesconyugales(Gambaurd2000).
Encualquiercaso,quelasmujeresmigrantesasuman,laboralmente,parte
de las responsabilidades familiares que tenan asumidas las mujeres de
los pases receptores, no convierte a estos en un paraso de igualdad.
Ciertamente la incorporacin de las inmigrantes en estos sectores
laborales,hapropiciado,asuvez,laincorporacindemuchas mujeresde
los pases receptores al mercado laboral productivo (empresarias,
profesionales, asalariadas fuera del hogar). Pero, en la medida en que el
sistema econmico dominante considera los trabajos domsticos y del
cuidado no tanto como una responsabilidad familiar sino como una
obligacin privada impuesta a las mujeres, la llegada de mujeres
migrantesnosetraducenecesariamenteenunareduccindelatensinde
gnero en las familias de los pases receptores pues, como seala Rhacel
SalazarParrea (2005: 168169), el aumento de mujeres que trabajan
fuera del hogar no se corresponde con una disminucin de las
responsabilidadesquestastenanasignadasdentrodelmismo.
A pesar de ello, s puede observarse un encaminamiento hacia una
igualdad ms real en las familias transnacionales en las que la migracin
de las mujeres implica una cambio de roles. Como ha sealado Snchez
Molina (2005:131), la participacin de las mujeres salvadoreas en el
mercado laboral estadounidense no deja de erosionar ciertas prcticas y
relaciones de carcter patriarcal debido bsicamente a que su
socializacin laboral les exige adoptar una posicin de mayor
protagonismo social que, simultneamente trasladan tambin al mbito
domstico. Mxime cuando, como numerosos estudios han mostrado ya,
las mujeres se socializan con mayor rapidez que los varones. La
incorporacin al mercado laboral de las mujeres que emigran exige una
revisindelosrolessocialesquesedesarrollandentrodela familiapues,
72
de entrada, varones que en su vida haban tocado un plato, se ven en la
obligacin de compartir las tareas domsticas si quieren mantener su
familia (Repak 1995). En cualquier caso, emigracin femenina e
incremento en las cotas de independencia familiar no son sinnimos
porque, en ocasiones, se plantea el efecto inverso como consecuencia de
una profundizacin,tanto por partede ellascomode ellos, en los valores
de la sociedad local de partida como mecanismo de resistencia a la
asimilacin que incluye un mayor control de la conducta sexual de las
mujeresporpartedefamiliaresoallegados(SnchezMolina2004).
Por otra parte, como ha mostrado Miguel J. Hernndez (2000) en su
estudio sobre los fenmenos de conversin religiosa en Ecuandureo
(Michoacn), la emigracin de cualquiera de los miembros de la familia
implica transformaciones profundas en la intimidad de las relaciones
conyugales tambin cuando son los maridos los que se marchan y las
mujeres quienes quedan en sus pueblos de origen. En el caso de las
testigos de Jehov michoacanas, la marcha de los maridos modific
totalmentelasrelacionesdegneropues,antelaausenciadelosvarones,
lasmujeresasumieronunpapeldeliderazgoydireccinensusproyectos
de vida vinculados al ejercicio de su religiosidad (Hernndez 2000: 93)
que supuso una transgresin de la cotidianeidad en su lugar de origen
quehastaentoncesnohabantenido.Comoconsecuenciadeesedisponer
de su propia vida de las mujeres, el retorno de los maridos, an en
periodosvacacionales,setraducedirectamenteenrupturasyconflictos,
por mucho que el contexto transnacional permita un mayor acceso a
marcos religiosos diferentes de aquellos en que los propios migrantes
fueroneducadosensuinfancia.Enesesentido,semuestra,comosealara
Mara A. Valencia (2003), la relevancia que en contextos migratorios
puedetenerladefinicindelaidentidadreligiosaparaencauzarmltiples
conflictos en los que, de una u otra forma, el gnero aparece como eje
vertebrador.
TambinCeciliaLpez(2007),ensuanlisisetnogrficodelaestructuray
salud mental de familias transnacionales con miembros de Mxico y
Estados Unidos, por una parte, y Per e Italia, por otra, ha puesto de
manifiesto cmo las estructuras patriarcales de las familias mexicanas se
modifican cuando emigra el varn y la mujer se queda al cuidado de los
hijos, alternando los roles de padres, as como el intercambio de roles de
poder entre padres e hijosantes ydurante la reunificacinfamiliar.En el
caso de las familias peruanas de la investigacin de Cecilia Lpez (2007),
latransformacinmsrelevanteacontececuando,almarcharselamadre,
asumestaelroldeproveedoraygestoradelafamilia,mientras,elpadre
permanece como cuidador de los hijos y coopera como autoridad en el
lugar de origen. En la reunificacin familiar la esposa adquiere mayor
protagonismo laboral y econmico, manteniendo al esposo en una
73
posicin perifrica y pasiva del ncleo familiar. Sea como fuere, la
investigacinaninditadeCeciliaLpezmanifiestaostensiblementeque
loscostesemocionalesdeladispersinconcretadosfundamentalmente
endepresinyestrsafectantantoenMxicocomoenPerporiguala
losquesevanyalosquesequedan:laseparacindelosmiembrosdela
familia conlleva costos emocionales altos, ruptura y cambio en los
vnculos, derivados del abandono y la consecuente pena continua.
Evidentemente, estaagonade la luchadiariaderivada de la separacin
revela una visin de la globalizacin, con efectos individuales, muy
diferentedelaqueexhibenlos queslohablandelainternacionalizacin
del capital: la globalizacin tambin provoca directamente enfermedades
nacidasdeladesestructuracinfamiliar.Lasdolorosascircunstanciaspor
las que tanto padres como hijos experimentan tensin y heridas
emocionales y que, segn Cecilia Lpez, perduran an ms all de la
reunificacin familiar en forma de dolor psicolgico, seran prueba
indiscutible de los perversos efectos de un proceso socioeconmico de
carcter mundial que afecta directamente a la psiqu de individuos
particulares. As pues, el dolor del abandono a veces presente como
desorientacin e inestabilidad se constituye como una enfermedad de
ntida base social y cultural que puede afectar simultneamente a varios
miembros de una misma familia, por alejados espacialmente que estn, y
que puede prolongarse indefinidamente, por mucho que haya
reunificacin:lafamiliareconfiguradayanoeslamismaporquetodossus
miembros han pasado por un proceso individualizado, aunque vivido
simultneamente,dedemandasafectivas,reprochesycompensacionesde
distintandole.Ensuma,vistadesdeelinteriordeldolordelasfamilias,la
globalizacin tambin puede verse como un proceso de destruccin
materialymental(2007:171)delosindividuos.
Enestecontexto,nopuedesoslayarseotrodelosefectossiniestrosdela
globalizacin caracterizado por el establecimiento de barreras que
posibiliten lareunificacin. Mxime cuando,asentndose en la fobiaa los
pobres y en modelos asimilacionistas al ms puro estilo anglo
conformity, numerosas administraciones nacionales consideran la
emigracin bsicamente desde la perspectiva de la amenaza para la
seguridad nacional. Desde tales perspectivas, las polticas migratorias
conviertenalmigranteensospechosodetodoslosmalesdelmundoconel
directocorolariodelestablecimientodetodotipodetrabasparadificultar
cualquierreunificacinfamiliar.Conello,seobligaamillonesdemujeresa
estar separadas de sus esposos e hijos durante muchos aos de los que
haban entrado en el clculo de la decisin inicial de partir lo que,
indirectamente, puede derivar hacia la quiebra definitiva de familias
nuncarecompuestas.
74
A su vez, la etnografa multisituada transnacional ha permitido observar
otros efectos directos que estos procesos migratorios tienen, en niveles
microestructurales, para sus miembros. Por ejemplo, la misma muestra
cmo,apesardelosriesgos,ladecisindeemigrarserealizaencontextos
plagados de incertidumbres en los que adems de las estructuras
socioeconmicas del pas emisor y las oportunidades de trabajo en los
lugares de destino, el apoyo de redes familiares desempea un papel
fundamentalalahoradetomarladecisin(SnchezMolina2004).Enese
sentido,ladecisindeculeselmomentomsadecuadoparapartiryano
es tomada slo por los esposos, sino que en la misma pueden participar
otrosparientesoallegadosqueestninvolucradosenelproceso.Esdecir,
entre la plyade de elementos que puede condicionar la decisin
familiar, supuestamente fruto de una opcin autnoma, finalmente,
cuenta de manera decisiva la mediacin de redes familiares (Portes y
Rumbaut 1996). An as, la autonoma formal de la decisin exige que la
mismaseaelresultadodeunlargoprocesoporquedebenegociarseenel
senodelafamiliayaquetantolosriesgoscomosusconsecuenciasafectan
directa o indirectamente a todos sus miembros. Ese dilatado paso
provoca,incuestionablemente,todotipodetensionesentrelos miembros
de la familia quienes se ven obligados continuamente a optar en un
contexto en el que los polos sentimental y de control, del amor y del
poder, varan interminablemente en la prelacin. Ms an, si la
incorporacinalasociedaddedestinoesclandestina(sinpapeles),loque
hacequequienmigra,particularmenteenelcasodelasmujeres,setorne
en invisible ser para las instituciones y las sociedades tanto de origen
como de asentamiento. Hay que sealar, no obstante, que esta
invisibilidad institucional es claramente contrarrestada con la
dependenciadelaasistenciaquesusallegadosofrecentantoalosquese
van como a los familiares que quedan durante el largo transcurso que
implica la migracin, la adaptacin en la sociedad receptora y la
constitucin de familias transnacionales, que definimos siguiendo a
Rachel Salazar Parrea (2001) como unidades domsticas multilocales
cuyos miembros viven en al menos dos estadonacin. Algo que resulta
fundamental en un complejo proceso en el que aunque los partcipes
pueden llevar a cabo un esfuerzo titnico para mantener sus unidades
domsticas premigratorias, lo cierto es que la migracin produce un
impactomuyfuerteenlareconfiguracindelasunidadesdomsticasyde
parentesco como sealara Cohen (1999). Justamente por eso, la tipologa
de familias transnacionales abarca una amplia gama de modalidades
definidas tanto por los miembros que conforman las estructuras
familiares padres, hijos, hermanos, cuados, tos, abuelos, etc que
vivenenotropas(SalazarParrea2001),comoporlosmodosconcretos
75
de incorporacin de los nuevos inmigrantes a las sociedades de
asentamiento(SnchezMolina2004).
En este marco, resulta igualmente relevante la incidencia del gnero, las
etapas de asentamiento y los ciclos vitales de los hijos que se quedan en
las sociedades de origen. Los patrones mltiples y dinmicos en la
reconstruccin transnacional de las familias de migrantes dejan de
manifiestolaflexibilidadycapacidaddeadaptacindestasaloscambios
queimponenlasactualescondicionesmacroestructurales.Porlotanto,la
lgica de la unidad familiar explica sus configuraciones transnacionales
hastatalpuntodeque,aunquelaunidadfamiliarpuedetardarenlograrse
durante muchos aos de separacin sta se mantiene, ya sea con el
retorno de los progenitores o con la reunificacin, si se logra, en las
sociedadesdeasentamiento.Deahquesusmiembrosseencuentrenenla
tesitura de mantener su unidad en espacios dispersos, e ideando
constantemente estrategias transfronterizas de reestructuracin y
acomodamiento.
Ensntesis,laplasticidaddelaetnografanoshapermitido,porunaparte
comprender los procesos que estn sucediendo tanto en el interior de
familiastradicionalescomoenotrasdenuevocuo;tantoenaquellasde
los que nunca salieron de su pueblo, como de las que se conforman
participandosimultneamentedelavidadepasesalejados.El trabajode
campo, al estilo ms clsico, pero tambin adaptado a las trayectorias y
desplazamientos de los informantes, sigue siendo el instrumento
fundamental para comprender los procesos socioculturales que afectan a
numerosos individuos en el seno de sus familias mostrando cmo, de un
lado, distintas fuerzas y conexiones globales afectan sus desplazamientos
y asentamientos, y de otro, cmo stas se articulan en sus experiencias
personales, familiares o comunitarias. En definitiva, nos ha permitido
explicar y comprender cmo algo tan aparentemente etreo como la
mundializacin o globalizacin, incide cotidianamente en las relaciones
intrafamiliares condicionando incluso una expresin tan ntima de la
individualidadcomolossentimientospersonales.
Referenciasbibliogrficascitadas
APPADURAI, Arjun (2001) La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la
globalizacin. Buenos Aires: Trilce-FCE.
BASH, Linda, Nina GLICK SCHILLER y Cristina SZANTON-BLANC (1994). Nations
Unbound: Transnationalized Projects and the Deterritorialized Nation-State. Nueva York:
Gordon y Breach
BESTARD, J oan. (1998). Parentesco y modernidad. Barcelona. Paids.
BORNEMAN, J ohn (1997) Cuidar y ser cuidado: el desplazamiento del matrimonio, el
parentesco, el gnero y la sexualidad, en Revista Internacional de Ciencias Sociales 154:
http://www.unesco.org/issj/rics154/bornemanspa.html
BURAWOY, Michael, J oseph A. BLUM et al. (2000) Global Ethnography. Forces, Connections,
and Imaginations in a Postmodern World. Berkeley: University of California Press.
76
CASTLES, Stephen (2000) Ethnicity and Globalization: from migrant worker to transnational
cititizen. London: Sage.
COHEN, Lucy M. (1979) Culture, Disease, and Stress among Latino Immigrants. Research
Institute in Immigration and Ethnic Studies (RIIES) Washington, D.C.: Smithsonian
Institution.
COHEN, Lucy (1999). "Maintaining and Reunifying Families: Two Case Studies of Shifting
Legal Status, en David HAINES y Karen ROSENBLUM (ed.). Illegal Immigration in
America. A Reference Handbook. Westport, Connecticut, London: Greenwood Press:
383-395.
DEVILLARD, M.J . (1985). El grupo domstico: reproduccin y no-reproduccin en Macotera y
Villarino de los Aires, en Revista Provincial de Estudios de Salamanca, 15: 205-236.
HANNER, Ulf (1998). Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares. Valencia: Ctedra.
HERNNDEZ, Miguel J . (2000). El proceso de convertirse en creyentes. Identidades de familias
Testigos de J ehov en un contexto de migracin transnacional, en Relaciones. Estudios de
Historia y Sociedad, No. 83, Vol. XXI: 67- 97.
HONDANEU-SOTELO, Pierrette (2001) Domstica. Immigrant Workers and Caring in the
Shadows of Affluence. Berkeley: University of California Press.
LAGOMARSINO, Francesca (2005) Cul es la relacin entre familia y migracin? El caso de
las familias de emigrantes ecuatorianos en Gnova, en HERRERA, Gioconda, Mara
Cristina CARILLO y Alicia TORRES (eds.) La emigracin ecuatoriana.
Transnacionalismo, redes e identidades, Quito: FLACSO: 335-360
LEACH, Edmund (1955) Polyandry, Inheritance and the Definition of Marriage, en Man,
55:182186.
MAINE, Henry (1861) Ancient Law. London: J . Murray.
MCLENNAN, J .F (1865) Primitive Marriage. Edimburgh: Adam/Ch. Black.
MENJ VAR, Cecilia (2000) Fragmented Ties. Salvadoran Inmigrant Network in America:
Berkeley: California University Press.
MORGAN, Lewis H. (1870) Systems of consaguinity and affinity of the human family.
Washington: Smithsoniam Institution.
FBREGAS, Andrs y Pedro TOM, (2001). Entre parientes. Estudios de caso en Mxico y
Espaa. vila. Institucin Gran Duque de Alba-El Colegio de J alisco.
FISCHER, (1958) The Classification of Residence in Censuses, en American Anthropologist
60: 508-517.
GAMBAURD, M. (2000) The kitchen spoons handle: Transnationalism and Sri Lankas migrant
housemaids. Ithaca: Cornell University Press.
GOUGH, Kathleen (1959). The Nayars and the Definition of Marriage, en Royal
Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 89:23-34.
J OHNSON, Melisa A. y Emily D. NIEMEYER (2008) Ambivalent Landscapes: Environmental
J ustice in the US-Mexico Borderlands, en Human Ecology 36: 371-382.
LPEZ POZO, Cecilia (2007) El dolor del abandono, el miedo y la presin en las familias
transnacionales de Mxico a Estados Unidos y de Per a Italia. Salamanca: Tesis Doctoral
Universidad de Salamanca (indito).
PARELLA, Snia (2007) Los vnculos afectivos y de cuidado en las familias transnacionales
migrantes ecutorianos y peruanos en Espaa, en Migraciones internacionales, 4(2): 151-188.
PORTES, Alejandro (2000) Globalization from Below: The Rise of Transnational
Communityes, en KALB, Don et al. (Ed). The Ends of Globalization: bringing society back.
Lanham, MD: Rowman & Littlelfield Publishers: 253-270.
PORTES, Alejandro y Ruben RUMBAUT (1996) Inmigrant America. A Portrait. Berkeley, Los
ngeles, Londres: University of California Press.
PRIBILSKY, J ason (2004). Examining Youth Culture in the Ecuadorian Andes, en
TOMPKINS, Cynthia y Kristen STERNBERG (Eds.) Teen Life in Latin America and the
Caribbean. London: Greenwood Press. 137-153
REPAK, Terry (1995) Waiting on Washington. Central American Workers in the Nations Capital.
Philadelphia: Temple University
77
SALAZR PARREA, Rhacel (2005) Children of Global Migration. Transnational Families and
Gendered Woes. Standford, California: Stanford University Press.
SALAZAR PARREA, Rhacel (2001) Servants of globalization: women, migration and domestic
work. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
SNCHEZ MOLINA, Ral (2004) Cuando los hijos se quedan en El Salvador: Familias
transnacionales y reunificacin familiar de inmigrantes salvadoreos en Washington, D.C. en
RDTP (Revista de Dialectologa y Tradiciones Populares), LIX, 2: 257-276.
SNCHEZ MOLINA, Ral. (2005) Mandar a traer. Antropologa, migraciones y
transnacionalismo. Salvadoreos en Washington. Madrid: Universitas.
SNCHEZ MOLINA, Ral (2006) Proceso migratorio de una mujer salvadorea. El viaje de
Mara Reyes a Washington. Madrid: CIS/Siglo XXI
SCHMALZBAUER, Leah (2004). Searching for Wages and Mothering from Afar: The Case of
Honduran Transnational Families, en Journal of Marriage and Family, 66: 1317-1331.
STONE, Linda (2004). Gay Marriage and Anthropology, en Anthropology News, May 2004
edition.
TOM, Pedro (1996) Antropologa ecolgica. Influencias, aportaciones e Insuficiencias. vila:
Institucin Gran Duque de Alba
TOM, Pedro (2004) Para bodaslas de ahora. Ceremonias y rituales familiares al inicio del
milenio. Salamanca: Centro de Cultura Tradicional ngel Carril.
TOM, Pedro y Andrs FBREGAS, (1999). Entre mundos. Procesos interculturales entre
Mxico y Espaa, Zapopan, J alisco (Mx). El Colegio de J alisco- Institucin Gran Duque de Alba.
VALENCIA, M. ngeles (2003). Simblica femenina y produccin de contextos culturales. El
caso de la Santa Barbada. vila: Institucin Gran Duque de Alba
VALENCIA, M. ngeles (2006). Agua que no has de beber Antropologa, gnero y
patrimonio simblico del agua, en Cuadernos Abulenses, Vol. 35: 309-340
VALENCIA, M. ngeles (2009) Ecologa, religiosidad e identidades a propsito del agua, en
RDTP (Revista de Dialectologa y Tradiciones Populares), Vol. 64-1: 211-236.
VELASCO, Honorio (1991) Horizontes de interdependencia. Rituales en el Valle del Corneja en
GARCA, J os Luis, Honorio VELASCO et al: Rituales y proceso social. Estudio comparativo en
cinco zonas espaolas. Madrid. Ministerio de Cultura: 121-164.
VERTOVEC, Steven (2004) Trends, and Impacts of Migrant Transnationalism. Centre on
Migration, Policy and Society, Working Paper N 3: University of Oxford.
78
79
5 Subjetividad amorosa y procesos educativos
orientados por la multiperspectiva del
desarrollosustentable
MaraGuadalupeVillaseorGudio
31
,
ArturoCurielBallesteros
32
,
JaimeA.PreciadoCoronado
33
,
GabrielArturoSnchezdeAparicioyBentez
34
Resumen
Educaresayudaracreceralotro.Enelcontextoeducativoalqueaqunos
referimos es guiar, orientar al alumno, en el desarrollo armnico de su
persona con valores y principios para la vida; ayudarlo a formarse una
personalidad que reconozca su propia riqueza vital e integre
armnicamente los conocimientos, las habilidades, los saberes y las
competencias con pertinencia y perspectiva sistmica. Comprometido
consigo mismo, su familia, la comunidad, el ecosistemay con las
generacionesactualesyfuturas.
Lamultiperspectiva del desarrollo sustentable ofrece una aproximacin
integraleintegradora,aptaparagenerarprocesoseducativosenlosquela
subjetividadamorosadesempeaunpapelcentralenlaformacindelser
humano. Estos procesos de formacin educativa, profesional y la
convivencia que se da en el espacio universitario, conforman escenarios
que permiten adentrarnos en la realidad compleja a que se enfrentan
educadores y educandos, simultneamente, observadores y sujetos unos
deotros.
En cualquier contexto organizacional, el educativo en nuestro caso, en la
distribucin del poder se presenta una dualidad de posiciones
empoderados vs desempoderados que son trascendentales en su
comportamientorespectivo:comoformador,ocomosujetodeformacin,
ambosinterdependientesensuejerciciodelpodereinterrelacingeneral
en las instituciones y en el mbito pblico y administrativo. En este
captulo ilustramos, con apoyo en una investigacin reciente, aspectos
relevantesdelosvaloresenjuegoenesainterrelacindeamorypoder,
sealadosporlossujetosabordados.
31
Profesora investigadora del Cucea, Universidad de Guadalajara, gvillase@cucea.udg.mx
32
Profesor investigador del Cucba, Universidad de Guadalajara, acuriel@cucba.udg.mx
33
Profesor investigador del Cucsh, Universidad de Guadalajara, japreco@hotmail.com
34
Profesor investigador del Cucsh, Universidad de Guadalajara, margabis@cencar.udg.mx
80
La intersubjetividad amorosa, que se despliega en la interrelacin, no es
neutra, ni esttica. Se mueve flexiblemente entre la aceptacin o el
rechazo y es decisiva para la formacin ticovaloral del ser humano, e
incidedestacadamenteenlaenseanzaaprendizajeformaleinformal,de
los valores de ciudadana bsicos para la prctica de: el desarrollo
sustentable, la democracia con mejor sentido humano y el ejercicio del
poderenunadistribucinequitativadelaresponsabilidaddeaprovechar,
cuidary restaurar amorosamente al mundo y hacerlo viable ahora y en
suproyeccinfutura.
Introduccin
Almomentodeconduciraldiscpuloalolargoyanchodesuestanciaenla
universidad, el maestro recibe en su manos un brillante por pulir que la
sociedad demanda por su calidad profesional, adems de que es un ser
contalentohumanoyvaloresqueledanlaluzparaalumbrarsucamino
profesional,anteunfuturoinciertoalcualcreequeseenfrentaslo.
De manera que se presenta una dualidad de posiciones en la formacin
universitaria, en la que el discpulo hace al maestro y el maestro hace al
discpulo:
El mejor maestro se hace discpulo de su discpulo; se esfuerza
endespertarunaconcienciaqueseignoraasmismayenguiar
sudesarrolloenelsentidomsconveniente.Envezdecaptarla
buena voluntad inocente, se propone la tarea de despertar la
espontaneidad natural de un espritu joven al que debe liberar.
[] La historia del hombre se resume a fin de cuentas en su
experiencia, lo que ha hecho en su vida, la misin que se le ha
confiado. Todo el problema residir en saber si la enseanza es
unfinounmedio(Gusdorf,1969:818).
Aclaremosquelaeducacinesunmedioparaeldesarrollodelhombre,su
perfeccionamiento. Al final, el discpulo es el que tiene el poder, por
ejemplo,paraaceptaronoelconocimientoqueselebrinda,ascomopara
tomar sus decisiones, de hacerlo con amor o desamor, de hacer amigos o
enemigos en el espacio universitario en el que se desarrolla. Aqu, el
binomiofamiliaescuela,cobramsfuerza,yaqueeducarenestesentido,
es ms que proporcionar informacin. Es guiar, orientar al alumno, en el
desarrollodesupersonaconvaloresyprincipiosparalavida;esayudarlo
a formarse una personalidad que asimile los conocimientos, las
habilidades, saberes y competencias con pertinencia y perspectiva
sistmica, comprometido consigo mismo, con su familia, con la
comunidad,conelecosistemayconlasgeneracionesactualesyfuturas.
81
Ensear a vivir desde la multiperspectiva del desarrollo sustentable nos
lleva a abrir nuevos horizontes, a travs de la convivencia diaria con los
otros. Las relaciones que se van estableciendo nos permiten valorar el
entretejido del amor en las redes sociales que se va formando a lo largo
del tiempo que dura la permanencia en el espacio universitario de los
alumnosenformacin(jvenesyadultos).
Es en este espacio universitario donde se da paso a la subjetividad
amorosa al convivir con los otros, esa convivencia se refleja en el trato
diario entre empoderadosdesempoderados; maestrossaberesciencia
alumnos; maestroalumnotutor; alumnocompaeros de clase; alumno
administrativos;egresadomaestros;egresadoadministrativos.
Lasubjetividadamorosaenlosprocesoseducativos
La juventud, como el amor, como la amistad es un don que se
disfruta per se, en su tiempo, por lo que dura y mientras dura.
Luegosedejaporquellegarnotrosnuevos(Alberoni,2008:39).
Losmomentosdecoincidirconelamorylaamistad,queseala Alberoni,
efectivamentesonundonquesedisfrutaperse,ensutiempo,porloque
duraymientrasduraelperiododeacompaamientoyconvivenciadirecta
entre maestroalumnotutor. Lo vemos reflejado en la vida universitaria
cuando el joven o adulto se incorpora a sus estudios de educacin
superior, y da inicio a su formacin para ms adelante entrar al mundo
laboral, o en algunos casos, se encuentra combinando el trabajo con la
escuela,ysecruzaconlanecesidaddeunequilibrioentresuvidapersonal
y la profesional en busca de una mejor calidad de vida y bienestar. El
estudianteuniversitariosufreunatransformacinensupersona:
Para el estudiante de educacin superior, su alma mter es el
crisol en donde funde su persona y sus circunstancias, para
convertirse,eldaqueegresaalmundorealdeltrabajo,enotro
diferente al que fue cuando a la universidad lleg en busca de
formacin personal y profesional (Villaseor y Snchez de
Aparicio,2007).
Alberoni (19972008) en su teora sobre el amor, nos habla de la
importancia que tiene la amistad, la convivencia, el acompaamiento y
sobre todo el aspecto de convivencia colectiva y de respeto mutuo, que
incluye a la subjetividad amorosa dentro del proceso educativo al
transmitir el saber adquirido y los principios y valores, fruto de la
experienciaadquiridaalolargoyanchodelavida.
Paraentendermsclaramenteestepunto,tanimportanteenlavidadeun
ser humano que desea trascender ms all de los lmites que se dan
82
normalmente en la convivencia propia con el otro, se rescatan los
comentarios planteados por Morin (2001) cuando habla acerca de la
preparacin para la vida y la comprensin humana, teniendo presente
que:
La cultura de las humanidades debe convertirse en una
preparacin para la vida, no ya de una lite sino de todos.
Cuando se consideran los trminos culturales de las
humanidades hay que valorar la palabra cultura en su sentido
antropolgico, ya que una cultura proporciona conocimientos,
valores, smbolos que orientan y guan las vidas humanas
(Morin,2001:60).
Conrelacinalaconvivencia,Alberoni(1997)vamsallenlateoradel
amorydelenamoramiento,cuandocomenta:
[] para penetrar en un mundo nuevo, todos necesitamos
ayuda, un compaero, alguien que nos asista. Tres son las
figuras fundamentales de la iniciacin: el Maestro, aquel que
sabe,guaynoseequivoca.ElAmigo,elcompaerodecazayde
guerra, aquel que est a tu lado, que te ayuda y es leal. Y por
ltimo la persona que te gusta, aquella de la que te enamoras.
[] En la escuela los maestros son menos importantes. Es el
grupomismodelosigualeselqueindicaygua.Elchicoobserva
a sus compaeros, aprende de ellos y los imita, porque quiere
sercopartcipeycoartficedelanuevavidasocialesciudadano
delmundo.[]Elenamoramientoesunamodalidaddecambio.
Losindividuosseenamorancuandoempiezanunanuevafasede
la vida, cuando entran en un nuevo mundo, en un nuevo
contexto social. [] No hay una edad de la vida en la cual el
enamoramiento es ms fuerte cada vez es la expresin del
impulsovitaldelindividuo,desunecesidadderenovacinydel
espritu del tiempo que lo anima y lo llama. [] Tambin la
amistadestconectadaconelcambio,peronodebeconfundirse
con el enamoramiento, amistad y enamoramiento son dos
categoras distintas desde la infancia [] la amistad tiene la
misma evolucin, pero es ms estable y duradera. El amigo no
simboliza el nuevo mundo, la meta. l es quien te permite
afrontar el riesgo de lo nuevo, el riesgo del amor y el
enamoramiento es una modalidad del cambio. [] Cada poca
de la vida es un mundo aparte, el cual se encuentra con nuevos
amigos y un nuevo amor. [] El amor nace de la congoja, de la
bsqueda y del ascenso. Es energa, lucha y ruptura. Slo se
enamora quien tiene fuerza vital, impulso vital, quien quiere
crearyconstruir(Alberoni,1997:93165).
83
Estas inquietudes y vacos nos remiten de inmediato a la educacin
emocional,quenosesbozaCortina:
En un mundo entusiasmado ante el saber productivo, ante el
saberhacerdelostcnicosquepueblaneluniversoejecutivo,
noestdemsrecordarquenuestrocontactoconlarealidad,el
de cualquier ser humano, es afectivo. Y el analfabetismo
emocional es una fuente de conductas agresivas, antisociales y
antipersonales, que desgraciadamente se multiplican en los
distintos pases, desde la escuela y la familia al ftbol, la
delincuenciacomn,ladestruccingraciosaoelterrorismo.Por
eso es urgente recuperar esa educacin emocional que es, no
slo la de las habilidades tcnicas, sino tambin la de las
habilidadessociales(Cortina,2000).
Latap hace una seal de alerta a la comunidad universitaria, que es
convenienterescatarparalaescueladelavida,einiciaporunafraseque
dice le gustara grabar en las oficinas para que los funcionarios las
tuviesensiempreantelosojos,estafraseesladelpoetaSabines:
La eternidad se nos acaba. La frase recordara a los
responsablesdelaeducacinquelaeternidadsevuelvefinita y
se consume y agota en cada nio que se queda sin escuela, en
cada generacin perdida, en el desperdicio irreversible del
tiempo,recursonorenovable.Lesrecordaraqueeltiempoesel
principalactivoconquecontamoslaspersonasylassociedades
(Latap,2007b:24).
Sobre todo en una universidad en donde los intereses de profesores,
investigadores, estudiantes, administradores son distintos pero con el fin
comndeserunasociedadorganizadaparalareinterpretacindelpasado
y la invencin del futuro. En la que el conocimiento se ha convertido en
poder, y ste tiene horror al vaco. En donde el profesor en su
individualidad o autonoma es quien decide qu debe ensear y en qu
direccin inducir el conocimiento a los estudiantes en formacin, de
maneraquenosencontramosfrentealespejodentrodelacomplejidadde
un contexto global de la educacin superior en el que aparecen dos
estratos que se superponen: primero, el desarrollo tecnolgico y en
segundo lugar, un escenario de pobreza y desigualdad injusta. Los
problemas que destacan son una demanda constante por una mejor
educacin para los jvenes y los adultos, y la necesidad de comprender a
lossereshumanosdeunaformamsampliayhumanista.
Lasreflexionesplanteadasanteriormentenospresentanunanuevaforma
de hacer la lectura de la realidad y de confrontarnos con el proceso de
84
formacin universitaria. En su imaginario nos damos cuenta que se
construyennuevasmanerasdeverlarealidad,comobiensealanHurtado
(2004)yBaeza(2000):
Elsujetoqueseconstruyeasmismo,queescapazdesoar,dedeseary
deapostarleautopasposibles,eselsujetoconimaginarioradical.[...]La
fragilidad de sus itinerarios de vida equivale a sealar que, al caminar,
vamos transformando ya el futuro ms inmediato en pasado,
simultneamentevamostransformandoyaelespaciovaco,desconocidoy
homogneo, en espacio poblado, conocido y heterogneo. No obstante,
este poblamiento, conocimiento y heterogeneidad son siempre
provisorios, por cuanto sern vlidos parcial o totalmente slo hasta el
ltimo paso. [] Los imaginarios como constructos de sentido se
constituyen en forma creativas de vivenciar el futuro, al articular la
imaginacinalosdiferentesmbitosdelavidasocial,enelimaginariose
construyen nuevas maneras de vivir. El imaginario no deber entonces
entenderse como imagen de, sino como creacin incesante e
indeterminada, ubicada en las subjetividades particulares, por tanto
reconociendo la existencia de un sujeto de la imaginacin y del deseo
(Hurtado,2004:6;yBaeza,2000:44).
Enelespacioimaginariodelaformacindelserhumanonosencontramos
con el mundo de las emociones, presente en la relacin maestroalumno.
La actualizacin del factor emotivo llamado inteligencia emocional por
Goleman (1995) reviste enorme importancia en todos los campos de la
actividad humana; pero en la educacin universitaria entraa una gran
responsabilidad que se extiende a lo largo de la vida, sin olvidar, como
diceDomnguez,que:
La educacin, como el alimento, debe prepararse cada da. Es
necesario cuidar con esmero los ingredientes, atender
sigilosamente su guiso y estar alertas durante la degustacin.
Parahacerlobien,hayquemantenerconcienciaclaradequelas
recetas son apenas una gua de trabajo, que no resuelven nada
enlasituacinconcretaniparasiempre,quelaexperienciaslo
nos sirve para iluminar mejor el inevitable empezar de nuevo,
porque el ser humano no es materia inerte ni moldeable
(Domnguez,2002:204205).
Unanuevalectura:lacomplejidaddelprocesode
formacinuniversitaria
Esta nueva lectura permite percibir que en cualquier contexto
organizacional, el educativo en nuestro caso, en la distribucin del poder
se presenta una dualidad de posiciones empoderados vs
85
desempoderados, que son trascendentales en su comportamiento
respectivo: como formador o como sujeto en formacin, ambos
interdependientesensuejerciciodelpodereinterrelacingeneral.
Se da por aceptado que el poder existe y ms parece una declaracin sin
fundamento. Ms adelante ilustramos aspectos relevantes de los valores
enjuegoenesainterrelacindeamorypoder,sealadosporlossujetos
abordados, con apoyo en una investigacin reciente de Villaseor, Ma.G.,
(2009), llevada a cabo con sujetos del nivel de licenciatura de la
Universidad de Guadalajara (UdeG), del Centro Universitario de Ciencias
Econmico Administrativas (CUCEA), institucin pblica de Educacin
SuperiorenelEstadodeJalisco.
El modelo departamental y el sistema de crditos, que se manejan en el
Centro Universitario, permiten observar la complejidad del proceso de
formacin desde la multiperspectiva del desarrollo sustentable con una
orientacin hacia la subjetividad amorosa. Los programas de licenciatura
considerados para este trabajo fueron: Administracin, Administracin
Financiera y Sistemas, Contadura, Economa, Mercadotecnia, Negocios
Internacionales,RecursosHumanos,SistemasdeInformacinyTurismo.
El trabajo de campo se realiz en tres etapas, y el periodo de estudio fue
20002008. Los sujetos a quienes se aplicaron las entrevistas semi
estructuradas dentro de un ambiente informal, se integraron en dos
grupos: empoderados y desempoderados. Los cdigos utilizados para
identificar las vietas extradas de la entrevistas fueron: en el grupo de
empoderados: (investigador), (profesor), (tutor). Y por otro lado, los que
conformaronelgrupodedesempoderados:(alumnos)y(exalumnos).
Las lecturas que surgen, al momento de triangular las respuestas de los
actores entrevistados en torno al proceso de formacin universitaria
desde sus voces entrelazadas, reflejan el espacio universitario con sus
lucesysombrascomounarealidadenfocadadesdeuncaleidoscopioque
estenfuncindelespectador.Yaquedeacuerdoacomoloenfocaogira
la persona en ese momento, puede formar diferentes representaciones y
escenarios en funcin del empoderamiento que tenga, dando inicio a un
sinfn de ideas, silencios, tensiones y preocupaciones de los sujetos
participantes en este proceso educativo en torno a la parte afectiva, los
valores,laticaylaconvivenciaconlosotros,quevansurgiendoamedida
que se avanza en la lectura de las imgenes, dando paso a coincidencias,
discrepancias, ausencias, negaciones, sueos, inquietudes, propuestas
paraunamejoradelacalidadypertinenciaeducativaenlasinstituciones
deeducacinsuperior.
Ya que hablar de la formacin del ser humano implica abordarlo desde
una transversalidad reflejada en la formacin de recursos humanos en
valores y con una cultura ambiental profunda, con un gran sentido de
convivencia con el otro y para el otro, consciente de la importancia que
86
tiene el amor o el enamoramiento hacia todo aquello en lo que se ve
involucrado en su vida cotidiana, y adems por las nuevas generaciones
que estn por venir, por las cuales es necesario cuidar el planeta en que
vivimos.
El Cuadro1. Reflexiones en torno a la complejidad de la formacin tico
valoral en un espacio universitario, que se presenta a continuacin, nos
permite adentrarnos desde las voces de los sujetos y actores
participantes al espacio imaginario de la subjetividad amorosa en el que
sevislumbranmltiplescaminosenfuncindelojodelobservador,desde
lapercepcinticovaloraldelosentrevistadosalrededordelaformacin
valoralquerecibenlosestudiantesenlauniversidad,relacionadosdirecta
o indirectamente con la participacin ticovaloral de los docentes que
participan en este escenario profesional, adems se considera la
participacin de otros autores, respaldando las reflexiones que aparecen
en cada una de las categoras que fueron seleccionadas, lo que despierta
nuevasinquietudesynuevaspropuestasparalaeducacindelmaanaen
bsqueda de un mundo mejor, en donde el compromiso no es individual,
sinodetodos.
Categora Expresin Referencia
Significado de
valores
A pesar de que esas son
palabras muy utilizadas;
la formacin de valores, la
formacin con valores, la
formacin en valores, son
muy utilizadas... son poco
entendidas(profesor).
La educacin para el desarrollo
sustentable se concibe como una
educacin en valores; es decir, como una
educacin cvica y tica que busca la
construccin de una ciudadana crtica y
propositivaqueincentivaelanlisisdelo
que ocurre actualmente en torno a
nuestras preocupaciones y anhelos de
cambiosocial(SEMARNAT/SEP,2005).
Trabajarlovaloralenelaulayanopuede
ser ensear valores sino plantearse la
dimensin tica de lo que se estudia, y
desarrollar la dimensin deliberativa y
valorativa de los estudiantes para
promover su crecimiento como sujetos
existenciales cada vez ms autnticos
(Lpez,2006:21).
Educar en valores es crear condiciones
que promuevan procesos de aprendizaje
tico que permitan apreciar valores,
rechazar y denunciar contravalores y
construirmatricespersonalesdevalores
Cuadro1.Reflexionesentornoalacomplejidad
delaformacinticovaloralenunespacio
universitario
87
[] Para ello no es suficiente un buen
diseo curricular. Es necesario tambin
y en primer lugar un cierto cambio de
mirada en el sentido y la funcin que
tiene el profesorado; en segundo lugar
un cierto modelo de escuela
comprometida con la comunidad; y en
tercer lugar una complicidad social que
promueva que la creacin de capital
social es algo bueno y necesario
(Martnez,yHoyos,2006:2425).
El tema de
valores y el
cambio de
actitud
Con este curso de tica,
revisamos los valores y
obviamente salen los
dichos populares el que
no es transa no avanza...
todos quieren el confort y
el vivir bien, aunque el
dinero no venga de una
situacinhonesta(tutor).
Los retos del futuro exigen visin y
audacia esto slo ocurrira si las ideas
conectan con el corazn y las emociones...
cualquier participacin en el debate debe
enfocarse en los temas centrales de la
tica. En qu mundo quieren los
adolescentesdehoyquevivanointenten
vivir sus hijos y nietos? (Adams,
2006:15).
Es de universal aceptacin, en el mundo
moderno, que la educacin es un derecho
irrenunciable de la persona; un derecho
con sus correlativas obligaciones; ya que
es esencialmente pertinente para el
desarrollo y perfeccin de la persona se
convierte en algo bueno, valioso: un bien
educativo/cultural; por eso la educacin
es de inters tanto particular como
pblico; pero sus efectos saludables no se
construyenniaparecenespontneamente,
niseadquierendemaneragratuita.Exigen
un precio que alguien deber pagar en su
valor: el mismo educando, o alguien ms,
sean sus padres, tutores, familiares o bien
la sociedad en su conjunto (Snchez de
Aparicio,2007:356).
Los alumnos ya traen una
serie de deformaciones
desde pequeos entonces
tampocopuedescambiarle
aqu toda su vida, su
formacin que trae
previamente a que llegue,
si es un cuate flojo, no lo
vas hacer aqu muchos
valores t no los vas a
poder cambiar ya, porque
ya lo traan muy
arraigados(profesor).
Hay que ir contra la formacin anterior
para ir hacia una formacin real y ms
adelante comenta formacin va con
deformacin, pero tambin con
reformacin.Laformacinreforma.Esde
formacinreformacin(Filloux,1996).
Hay alumnos que no
tomanenserioelestudioy
La educacin es un acto de amor y nadie
ama dos veces con los mismos ojos
88
hacen perder a los dems
tiempo(alumno).
tenemos que asumir al sujeto humano
como nico fundamento, pero como un
fundamento dinmico y mistrioso
(Lpez,2006:22).
Practicar
valores con el
ejemplo
Siempre he credo que
justicia y equidad son uno
de los valores importantes
que debera tener el
alumno, y si el profesor no
hace justicia... desde ah
estamosnosotros dndoles
a los alumnos una mala
formacin(profesor).
Como educadores el ejemplo habla ms
que los discursos. [] En el trato con sus
alumnos y compaeros comprtense
como le gustara que se comportasen con
usted(Snchez,Ma.A.,2008:3235).
Los educadores slo transmitimos lo que
somos, lo que hemos vivido (Latap,
2007a).
Calidadenla
informacin
Muchosmaestrosprestan
un inters especial por
mostrarnos y compartir
sus experiencias para
finalizar la carrera con
conocimientos tiles []
Poner especial atencin
en la formacin de los
maestros dentro de la
institucin, ya que lo que
ellos sepan y la
preparacin que tengan,
son la que van a
transmitir a los
estudiantesyeslomismo
que se va a reflejar fuera
de la Universidad, siendo
esto la imagen que
proyectamos en las
empresas(alumnos).
El mejoramiento de la calidad y la
pertinencia de la educacin universitaria
contribuye muy significativamente al
progreso humano, y ese mejoramiento
depende, en cierto grado, del aumento de
la inversin en educacin (Lpez, J.I.,
2005).
Enfaticemos la calidad en la interaccin
maestroalumno [] centrmosla en
formar hbitos de autoexigencia [] y
algunos estmulos para que nuestros
alumnosdescubranlalibertadposibleyla
construyan(Latap,2007a).
La calidad es un medio, o un conjunto de
medios, que deben estar orientados hacia
unfin,laExcelencia.stasealcanzanopor
ndice de aprobacin, sino por la
formacin de una persona que pueda
sentirse cmoda con su ser, tanto en su
singularidad(espacioprivado)comoensu
sociabilidad (espacio pblico)
propiciando la comprensin del sentido
primario, fundante, del reconocimiento y
aceptacin amorosa del otro, y
estableciendolascondicionesparaqueesa
aceptacin se practique en las conductas
derivadas como la empata, el dilogo, el
pensamientocrticosolidario,todolocual
posibilita el desarrollo de la autonoma
abierta, podr la escuela, construir la
excelencia. Sin ella, por lo dems, sera
imposible hablar de educacin en valores,
del mismo modo que, sin educacin en
valores,esimposiblehablardeexcelencia.
Nadadelodichopodrserenfrentadopor
la escuela en solitario. Se trata de unas
responsabilidades compartidas con otras
instituciones sociales, y sin duda, con las
familias(Chavarra,2006:113)
89
Disvalores
Qu es lo que le ests
enseando al alumno, el
maestro corrupto que no
vaaclasesyquegestiona
la calificacin al final,
...entonces es lo que ests
formando, est
transmitiendo su
frustracin y la
corrupcin de las
autoridades(profesor).
Se observan en otros
algunos antivalores:
como la competencia
impura, el egosmo, la
ambicinporsobresaliry
elpoder(exalumno).
Es un poco difcil, perd
un poco de confianza en
la responsabilidad de los
dems, deje de creer en
mucha gente... (ex
alumno).
Un reto: conseguir la credibilidad de las
personas [] Las organizaciones que
tienen xito definen sus valores y estn
siempre preocupados por capacitar a su
personal para que puedan tomar
decisiones ticas y, as evitar la
racionalizacin del comportamiento que
no es tico [] Las organizaciones
dependen de las actividades y los
esfuerzos colectivos de muchas personas
que colaboran para su xito (Chiavenato,
2004:5970).
Ensearunnuevodesarrollomshumano
y tico en la universidad se inscribe como
un esfuerzo general de fomentar mayor
responsabilidad universitaria frente a
problemas del desarrollo actual (Vallaeys,
2007).
qu concepcin terica ha seguido
nuestro sistema educativo para hacer el
diseodelaenseanza[]Elprofesor,en
ltimainstancia,esportadordeunsentido
vital concreto. El profesor de manera
consciente o de forma tcita, transmite
unos valores/antivalores concretos
Este es el problema que debera de
afrontarlateoradelaeducacin[]Para
que el hombre pueda llegar a poseerse y,
de este modo, pueda enfrentarse a su
mundo y a su destino [] Los valores
deben ser despertado, cultivados y
cuidados porque estas capacidades no
crecen como las hierbas silvestres,
espontneamente y sin concurso humano,
sino que necesitan la mediacin de los
padres y del maestro (Penalva, 2006:14
37,65)..
Cmo es el ser humano de esta poca?
Enqucontextoletocaviviryaqueretos
se enfrenta? Qu significa ser
universitario o ser un educando en
general, en este siglo que inicia? (Lpez,
M.,2006:2325).
Educar personas con un profundo sentido
de la justicia y un profundo sentido de la
gratuidad(Cortina,2006:73).
El control de los propios afectos/efectos
se lleva a cabo mediante la adquisicin de
hbitos y competencias afectivas [] A
travs de lo que cada uno es, de lo que se
siente capaz de hacer, de las
90
circunstancias en las que se encuentra y
delaspersonassignificativasquehayenla
vida, la persona puede ir encontrando el
para qu de su vida tras la llamada a su
vocacin har falta concretar mediante
un proyecto de vida el modo en que se
quiere vivir esa llamada (Domnguez,
X.M.,2007:113114).
En todo sistema de competicin se
presume que existen los valores bsicos
de la confianza y la justicia [...] la
organizacin repercute en cierto punto
en su ambiente. Esta puede ser positiva
cuando la organizacin beneficia al
ambiente por medio de sus decisiones y
acciones, o negativa, cuando la
organizacin ocasiona problemas en el
ambiente o la daa. [] La
responsabilidad social mejora la imagen
pblica de la organizacin [] Las
organizaciones con sensibilidad social
procuran involucrarse con la comunidad
y alientan a sus miembros a hacer lo
mismo por medio de esfuerzos de
concientizacin social, especialmente en
reas urgentes (Chiavenato, 2004:62
64).
Cuandounapersonaencuentrasupropia
cancin comienza a liberar su arraigada
falta de confianza en s misma dejando
espacioparalacreatividad
Pertinencia
dela
educacin
Conoc antivalores que no
conoca, bueno, al menos en
la docencia en la relacin
maestroalumno
deshonestidad, falta de
moral, los favoritismos (ex
alumno).
Se requiere de innovacin, de
apertura al cambio, de
aprendizaje por cuenta
propia, o sea de aprender a
aprender y esto est
relacionado con la parte de
valoresperosobretodo,con
la crisis moral del
capitalismo... la escuela y
[] La psicologa convencional dice que
alterar las propias actitudes es el mejor
modo de mejorar la conducta de los
otros [] todos irradiamos nuestra
concienciaalmundoytraemossureflejo
de nuevo a nosotros (Chopra, 1992:165
208).
Para ello, debemos preguntarnos,
adems de que siento, desde cundo
siento esto, quin lo provoc y que
ocurri entonces (Domnguez, X.M.,
2007:111).
Los estudiantes a lo largo de su
formacin,tienenquedejarentrarensus
vidas la realidad perturbadora de este
mundo, de tal manera que aprendan a
sentirlo, a pensarlo crticamente, a
responder a sus sufrimientos y a
comprometerse con l en forma
constructiva(Kolvenbach,1990citadoen
Lpez,M.,2006:36).
91
Compromiso
sobre todo la universidad,
pues estamos ms abonando
a los valores de la
globalizacin salvaje
(deshumanizante, excluyente,
que implica todos los valores
materialistas, el xito
econmico, del avasallar, con
el fin de ganar, con el fin de
tener ms) y no a los valores
de otro tipo de cosas la
globalizacin ms humana;
que busca ms la equidad
[]eldesarrollosustentable
en trminos de equidad
social(investigador).
Cuidar lo poco o mucho que
tengamos en cuanto recursos
y pues si vas hacer algo que
no afecte al medio ambiente
ni a los dems... al final de
cuentas
todos estamos en el mismo
barco y lo que le ocurra al
otro, tal vez despus me
pueda repercutir a m (ex
alumno).
Unserverdaderohablaaotro,utilizando
el idioma del corazn, y en ese vnculo
delamorunapersonasevecurada[]El
yo verdadero es amor el choque entre
amor y poder no tiene sentido [] las
instituciones no pueden provocar un
cambio fundamental en la naturaleza
humana(Chopra,1992:203206).
Falta comprender que la inequidad
socioeconmicaquevivimosdificultaque
losjvenesaprovechenesamoratoriade
responsabilidades del ciudadano adulto,
tantocomoelqueresuelvanladramtica
transicin entre educacin y empleo,
entre dependencia e independencia,
entre adquisicin de valores y su
reproduccin (Preciado, 2007a; y
Hopenhayn,2007).
Sepromoverunaeducacinsuperiorde
buena calidad que forme profesionistas,
especialistas y profesoresinvestigadores
capaces de aplicar, innovar y transmitir
conocimientos actuales, acadmicamente
pertinentes y socialmente relevantes en
las distintas reas y disciplinas (PNE,
2001:203).
Unimperativotico,quesemanifiestaen
laconviccindequenohemosheredado
la tierra de nuestros padres, sino que la
hemostomadaprestadaanuestroshijos
(UICN/PNUMA/WWF,1980:1542).
PropuestayapuestadeErnestoSbato:
Les propongo entonces, con la gravedad
delaspalabrasfinalesdelavida,quenos
abracemos en un compromiso: salgamos
a los espacios abiertos, arriesgumonos
por el otro, esperemos con quien
extiende sus brazos, que una nueva ola
delahistorianoslevante.Quizyaloest
haciendo, de un modo silencioso y
subterrneo, como los brotes que laten
bajo las tierras del invierno (Sbato,
1999:214)
Fuente:elaboradoconbaseenVillaseor(2009).
92
Estebreverecorridoalrededordelaformacinticovaloralenunespacio
universitario es ciertamente limitado; pero permite adentrarnos en la
realidad compleja a la que se enfrentan educadores y educandos quienes
son, simultneamente, observadores y sujetos en observacin de sus
prcticasquesontrascendentalesensucomportamientocomoformador,
ocomosujetoenformacin,lascualesdependendesuejerciciodelpoder
enlasinstitucionesyenelmbitopblicoyadministrativo.
AlrespectoSnchez,Ma.A.,(2008),planteaelpapelquecomoeducadores
los profesores deben tener en consideracin al momento de interactuar
consusalumnosycompaerosdetrabajo:
Normalmente, las relaciones interpersonales son uno de los
mayores problemas que se encuentran en cualquier grupo,
principalmente en una escuela. [] El educador lder sabe
escuchar y estimula a que los dems hablen; es generoso y
acogedor en la conversacin. Cuando escucha desarrolla una
forma de empata que va mucho ms all de, simplemente,
registrar o comprender las palabras que oye. Esa forma de
empata escucha tambin con el corazn, comprendiendo,
intuyendo, percibiendo lo que el otro desea, es capaz de
observar el mundo como lo ve el otro, comprendiendo sus
sentimientos. Todos necesitamos de alguien que nos escuche
(Snchez,2008:3235).
Continuandoconestapreocupacinentornoalaformacinuniversitaria,
Latap(2007a)comenta:
Los educadores proclamamos que no ha llegado el fin de la
historia; que sta est siempre reinicindose; que s hay otras
alternativas y que nos toca crearlas. Por esto continuaremos
corriendotrasnuestrasutopasyexperimentandolosriesgosde
nuestraprecarialibertad,quesonformasdedecirqueseguimos
teniendoesperanza(Latap,2007a:218).
Al abordar la formacin universitaria desde la subjetividad amorosa sta
nosremitedeinmediatoaprofundizarenlatrascendenciaquetienenlos
valores en la formacin del ser humano durante su estancia en la
universidad, as como los antivalores que adquiere. Sobre todo cuando
decimosqueeducaresayudaracreceralotro.Enelcontextoeducativoal
que aqu nos referimos es guiar, orientar al alumno en el desarrollo
armnico de su persona con valores y principios para la vida; ayudarlo a
formarseunapersonalidadquereconozcasupropiariquezavitaleintegre
armnicamente los conocimientos, las habilidades, los saberes y las
competencias,conpertinenciayperspectivasistmica.
En el Cuadro 2. Comparativo de la tendencia que conservan los
valores/antivaloresreconocidosporlosalumnosdurantesuformacinen
93
la universidad
35
, se puede apreciar la correlacin entre valores y
antivalores, entre amor y desamor. De acuerdo con la percepcin que
tienen los alumnos, durante su formacin en la universidad, dejan una
balanza negativa, pues entre los 22 valores amorosos, solamente la
integridad, el trabajo en equipo, la amistad y la lealtad, los
desempoderados sienten que avanzan, mientras que 10 valores
descienden y 8 se encuentran con distintos grados de estancamiento. De
acuerdo con esta percepcin estamos lejos de una formacin integral e
integrada,amorosa,desdelamultiperspectivadeldesarrollosustentable.
Cuadro2.Comparativodelatendenciaqueconservanlos
valores(amor)/antivalores(desamor)reconocidospor
losalumnosdurantesuformacinenlauniversidad
Valoresconque
ingresaelalumno
alaUdeG
Tendenciadelvalor
mientrasestudiaen
laUdeG
Antivaloradquiridoalpasopor
launiversidad(percepcindel
alumno)
(Amor) POSICIN
en
importancia
TENDENCIA POSICIN
en
importancia
ANTIVALOR
(Desamor)
Innovacin 1
2
12
Rectitud 1
4
40
Equidad 8 13 1 SerGandaya
Justicia 3 9 11 Injusticia
Integridad 1
3
8
Solidaridad 7 6 3 Poder
5 Competencia
impura
10 Corrupcin
6 Egosmo
Honestidad 1 2 9 Deshonestidad
Confianza 6 28
Profesionalismo
5 5 7 Mediocridad
35
Los resultados son producto de la triangulacin de la informacin obtenida en el trabajo de
campo realizado en CUCEA/UdeG, durante el periodo 2005B-2008A. Se concentraron en el
cuadro comparativo los 22 valores que fueron mencionados con mayor frecuencia de los 44 que
fueron mencionados por los alumnos entrevistados. Carreras seleccionadas: Administracin,
Administracin Financiera y Sistemas, Contadura, Economa, Mercadotecnia, Negocios
Internacionales, Recursos Humanos, Sistemas de Informacin, Turismo.
94
Calidad 1
1
24 2 Malacalidad
Excelencia 1
5
20
Respeto 2 18 14 irrespetuoso
Responsabilidad
4 1 16 Superficialidad
Responsabilidad
social
2
1
19 15 Desinterssocial
Entusiasmo 9 35 17 conformismo
Trabajoen
equipo
1
0
3
Competitividad 1
8
29 8 Ambicinpor
sobresalir
Liderazgo 2
0
21
Amor(calor
humano)
2
3
26 4 Envidia
Amistad 2
4
17
Tolerancia 2
5
4 18 Intolerancia
Lealtad 2
6
23 12 Deslealtad
Simbologa:
Avance en la posicin de 21
puntosenadelante
Avance en la posicin de 11
a20puntos
Avancedeposicinde3a10
puntos
Valor igual diferencia
mximade2puntos
Disminucin de posicin de
3a10puntos
Disminucin de posicin de
11a20puntos
Disminucin de posicin
mayorde21puntos
Fuente: elaborado con base en:
Villaseor (2009);Garza(2004:8285);
UdeG (2007, 2008); UdeG/CUCEA
(2008); Cortina (2006); Martnez, y
Hoyos (2006); Fierro, y Carbajal
(2005); Yarce (2005); Chavarra
(2006).
95
Quedan fuera del Cuadro 2. Comparativo de la tendencia que conservan
los valores (amor) / antivalores (desamor) reconocidos por los alumnos
durante su formacin en la universidad, algunos valores que fueron
mencionados con menor frecuencia por los sujetos entrevistados, pero
que es conveniente dejar anotados para reflexin y anlisis, pues para
ellosfueronvaloresimportantesqueincorporaronalolargodelavidaen
sudesarrollohumanoyprofesional.
Estos resultados nos llevan a retomar desde otro espacio del imaginario
lasvocesentrelazadasdelosactoresquenospresentan,desdesudualidad
de posiciones, un nuevo panorama de la complejidad que encierran los
valores en su formacin universitaria al contrastarlos con las categoras
de anlisis resultantes de las entrevistas. Adems, tienen una relacin
directaconsuformacinorientadahacialasubjetividadamorosayconla
multiperspectivadeldesarrollosustentable.
MultiperspectivadelDesarrolloHumano
Categorasdeanlisis Valoresreferidosporlos
entrevistados
Nota: El nmero que aparece en
parntesis corresponde al total de
valores mencionados por los
entrevistados dentro de esa
categora.
Relaciones
interpersonales
(11) baja estima; convivencia con
los compaeros; cooperacin;
crear relaciones y amistades
duraderas; diferencia de edades
en el espacio universitario;
independencia; laicismo;libertad;
pluralidad de pensamiento;
seguridad;sinceridad;
Esfuerzopersonal (9) bienestar; conocimiento;
dedicacin; eficacia; eficiencia;
espritu empresarial; tenacidad;
toma de decisiones; trabajo bajo
presin;
Darelejemplo (8) Actitud de emprender; actitud
positiva; disciplina; fortaleza;
humildad; amabilidad; limpieza;
orden;
Saber escuchar y actuar (7)admiracin;madurez;
96
conelcorazn prudencia;respetoalmedio
ambiente;respetoporlas
diferencias;veracidadentodo
momento;
Capacidaddeobservar
conamor
el mundo como lo ve el
otro
(4)amoraDios;amoramipas;
amoralafamiliayalasociedad;
sencillez;
Sergeneroso (2) capacidad de servicio;
paciencia;
SerComprensivo (2) confianza en si mismo;
mansedumbre;
Disvalores en su
formacin
(2) el de negociar calificaciones;
eldeldinero
Imaginar desde esta multiperspectiva el desarrollo humano sostenible
permite apoyarse en la bsqueda armnica de la formacin del alumno,
considerado como un ser humano, poseedor de un talento y con una
formacinenvalores,quenoseiniciaaformarenlauniversidad,sinoque
yaentraconprincipiosyvalores,quehaidoadquiriendoensutrayectoria
personal y sobre todo con aquellos que aprendi dentro del hogar, cuya
estructurainternaescrecientementeheterognea.
Teniendo presente que los jvenes y adultos que se encuentran en
proceso de formacin universitaria cursan su carrera de acuerdo a un
campooreadeconocimientoespecfico,yquesecruzaensucaminocon
muchos profesores de acuerdo a las materias cursadas, cada maestro, en
funcin de su profesin y campo de estudio, deja una huella en el
estudiante. Adems, cada uno de sus maestros tiene una manera muy
particular de abordar el desarrollo sustentable, o de concebir la
sustentabilidad.
La multiperspectiva del desarrollo sustentable ofrece una aproximacin,
integraleintegradora,aptaparagenerarprocesoseducativosenlosquela
subjetividadamorosadesempeaunpapelcentralenlaformacindelser
humano. Estos procesos de formacin educativa profesional, y la
convivencia que se da en el espacio universitario, conforman escenarios
que permiten adentrarnos en la realidad compleja a que se enfrentan
educadores y educandos, quienes son simultneamente observadores y
sujetosformadoresunosdeotros.
La intersubjetividad amorosa que se despliega en la interrelacin no es
neutra, ni esttica. Se mueve flexiblemente entre la aceptacin o el
rechazo y es decisiva para la formacin ticovaloral del ser humano, e
incidedestacadamenteenlaenseanzaaprendizaje,formaleinformal,de
97
los valores de convivencia ciudadana bsicos para la prctica de: el
desarrollo sustentable, la democracia con mejor sentido humano y el
ejerciciodelpoder,enunadistribucinequitativadelaresponsabilidadde
aprovechar,cuidaryrestauraramorosamentealmundoyhacerloviable
ahorayensuproyeccinfutura.
Losvaloresligadosaldesarrollosustentable,quedescribeGaribay(2001),
vienen a fortalecer la formacin en valores del universitario desde la
multiperspectivadeldesarrollosustentable.
Diversidad;
Compromisoconlasfuturasgeneraciones;
Toleranciaenrelacinconlasdiferenciaspersonalesy
culturales;
Dilogoparaestableceracuerdosycompromisosconcertados;
Ahorroderecursos;
Amoralanaturaleza;
Integracinalmedio;
Prevencinparaevitarpeligrosydaosalasaluddelas
personas,supatrimonioyelmedioambiente;
Responsabilidadenlaproteccindelmedioambiente;
Limpiezaenelentornoquehabitamos;
Solidaridad,ayuda,unin,apoyohacialascausasoproyectos
deotros;
Honestidadparadecirlaverdadynoponerenpeligroalos
dems;
Respetoalavida;
Conservacindeecosistemasycooperacinentrediferentes
sectoresdelasociedad.
Educaraluniversitarioenlaciudadanizacindelos
tiemposactuales
El aprendizaje del complejo concepto de ciudadana aunque nuevo,
afortunadamenteesfcildeadquirir,cuandotantomaestrocomoalumno
se interesan en desarrollar juntos la visin solidaria, primordial, que
resulta de practicarla y construirla da tras da. Es decir; cuando se
aborda desde la multiperspectiva del desarrollo sustentable, convencidos
dequeelciudadanonoseencuentraaislado,sinointerrelacionadoconlas
demspersonasintersubjetividadamorosaquelorodean,incluidotodo
lo que forma parte del mundo que habita y tiene la responsabilidad de
cuidarloconamor,queenlvivimosyeselnicoquedejaremosalosque
vienen atrs, an a los no nacidos, para que dispongan de uno mejor al
quenosotrosencontramos.Exigeladecisin,elcompromiso,de aprender
a sensibilizarse y percibir la realidad ambiental de otra manera: verla,
98
sentirla cordialmente, de una forma sistmica, global e integral y no
separadaoenpartes,sinoquetodasserelacionanentresdeunamanera
armnica con la Naturaleza, comprendiendo que atentar a cualquiera de
suspartesesponerenriesgoasuconjunto.
Respectoalaparticipacinciudadana,Curielseala:
[] Tiene mltiples dimensiones, pero es un poco la actuacin,
la actuacin con el otro, con el que vives, con el otro que es tu
parte, con el otro que es tu comunidad, o la actuacin para
todos, o la actuacin para la naturaleza, es decir, que de alguna
maneraseaunsujetoactivo.[...]PorqueDesarrolloSustentablees
aprender a convivir no slo con los que tienes de tu generacin,
sinoconvivirconlasgeneracionesquevienendetrsdeti.
Regularmente las acciones para la comunidad son muy
limitadas, las acciones sobre la naturaleza son muy
ambientalistas, y no ests pensando en las cosas, si es
participacin ciudadana pero es tambin la participacin
desde la ciudadana, pero por el bienestar de los otros, por el
bienestardelanaturaleza.[...]Hacefaltalapartedelaaccinde
las manos, de una gente activa [...] que va ms all de... (Curiel,
2007).
Laeducacinnoselimitaaimpartircapacidadescientficasytcnicas,ella
refuerzalamotivacin,lajustificacinyelapoyosocialalaspersonasque
lo buscan y lo aplican. La comunidad internacional est desde ahora
convencida de que necesitamos desarrollar mediante la educacin los
valores,loscomportamientosylosmodosdevidaquesonindispensables
paraunfuturoviable.
Estonosobligaarepensarnuestrossistemas,nuestraspolticasynuestras
prcticas educativas, de tal manera que cada uno, joven o adulto, sea
capaz de tomar decisiones y actuar segn esquemas apropiados a su
cultura y a su entorno con el fin de resolver problemas que amenazan
nuestro futuro comn. De modo que las personas de cualquier edad
pueden tener la capacidad de concebir y evaluar perspectivas mejoradas
de un futuro durable y de concretizarlas trabajando de manera creativa,
decomnacuerdoconlosdems.
AcontinuacinsepresentaelCuadro3.Principiosdelarealizacindeun
desarrollo humano durable, enunciados en la Cumbre mundial para el
desarrollo sostenible de 2002 que pueden equipararse con los cuatro
pilaresdelaeducacindescritosenelInformeDelors(1997).
99
Cuadro3.Principiosderealizacindeundesarrollohumano
durable
(InformeDelors)
Laeducacindacapacidades
para:
(Cumbremundial)
Lograrconxitoundesarrollosostenible
exige:
Aprenderaconocer Estarconscientedeldesafo
Aprenderavivir
juntos
Tenerunaresponsabilidadcolectivay
unacooperacinconstructiva
Aprenderahacer Ejercerunaaccinvoluntarista
Aprenderaser Creerenladignidaddetodoslos
sereshumanos,sinexcepcin
Fuente: Adaptacin de Villaseor, Ma. G., con base a la informacin del Portal UNESCO
(2005)ydelInformeDelors(1997:927,89121).LaEducacinencierrauntesoro.
Como podemos observar, la educacin para el desarrollo sostenible est
enesepuntodondeellarepresentaelprocesodeaprendizajequepermite
tomarlasdecisionespropiasparapreservaralargoplazoelfuturo.Crear
la capacidad de prever el futuro constituye la principal misin de la
educacin.
Al hablar de educar al universitario en la ciudadanizacin de los tiempos
actuales orientado hacia la sustentabilidad, tambin es necesario
reflexionar a mayor profundidad sobre los valores y el comportamiento
tico del ciudadano que participa y acta en su espacio o territorio
universitario; no solamente con su presencia, sino con el corazn y las
manos, lo cual se manifiesta o se percibe en sus acciones y en su
comportamiento hacia el cuidado del medio ambiente en que se
desarrolla,demaneraqueelseryelhacerseancongruentesconloquese
dice al hablar sobre Educar en el desarrollo sustentable o de formar
dentrounaculturadeldesarrollosustentable,ascomolasimplicaciones
que tiene con el cuidado del medio ambiente, la salud, la pobreza, la
calidaddevidaambiental,lasostenibilidad,losvaloresyla parteafectiva
(subjetividad amorosa) en la convivencia diaria con el otro, y con los
otros, desde esta otra mirada que nos ofrece la transversalidad de la
educacin ambiental en la formacin de los recursos humanos desde la
multiperspectiva del desarrollo sustentable, de manera que se vea
reflejado en los espacios universitarios la calidad y pertinencia en los
procesosdeformacindelserhumano.
La construccin de un futuro sustentable [...] apunta hacia la creatividad
humana, el cambio social y la construccin de alternativas. Es ello que
100
llevaapensarlaaperturadelomismohacialootro(Leff,2004).Respecto
alasustentabilidad/sostenibilidad,Curiel,A.(2001),explica:
La Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe CEPAL
(1991, citado por Curiel, 2001:15) dentro de los criterios y
principios sobre el desarrollo sustentable, considera: El centro
de cualquier estrategia de desarrollo sustentable es la persona.
Los recursos naturales y el medio ambiente slo son medios
que, asociados a una base institucional slida, democrtica y
participativa,ayudarnalograrlosobjetivosdeldesarrollo.
En ese mismo apartado, Curiel retoma la opinin de
Folch, R., (1997, citado por Curiel, 2001:27), que dice: La
sostenibilidadimplicapasarporelcambio:Pasarahacerbienlo
que vena hacindose incorrectamente no cambia un hipottico
mal modelo, sino que, retocndolo, lo consolida. La
sostenibilidad no es una correccin cosmtica del viejo
paradigma del crecimiento indefinido, sino su substitucin por
otro distinto, ms acorde con los nuevos tiempos y las nuevas
necesidades. Por eso formar en el pensamiento sostenibilista
significa inducir mentalidad de cambio, o sea predisponer a la
subversin de los valores ya superados por el correr de los
acontecimientos al objeto de generar nuevas actitudes (Folch,
1997:7377).
El espacio universitario es el espejo que nos refleja la realidad de la
formacin del ser humano con una orientacin hacia el desarrollo
sustentable, por ser el lugar donde se encuentra la gente que genera
experiencia,lagentequeseeduca,lagentequeacta.
Hablar de territorializar el conocimiento implica tambin considerar los
espacios o territorios universitarios donde se generan, se producen, se
difundenysecompartenvivenciasderivadasdelaconvivenciadiaria,sea
dentro del espacio universitario o en el espacio laboral o familiar, en
dondesepercibela`parteafectivaeneltratoconelotro,desdecontextos
de subjetividad amorosa, y la sensibilidad con que va respondiendo a
los procesos de formacin universitaria desde la multiperspectiva del
desarrollosustentable.
El conocimiento implica tambin considerar los espacios o territorios
universitariosdondesegeneran,seproducen,sedifundenysecomparten
vivencias derivadas de la convivencia diaria, sea dentro del espacio
universitario o en el espacio laboral o familiar, en donde se percibe la
parteafectivasentimientodeaceptacinorechazo,queensusextremos
seconvierteenamoruodioeneltratoconelotro(subjetividadamorosa)
ylasensibilidadconquevarespondiendoalosprocesosdeformacinya
latransversalidaddelaeducacinambiental.
101
Parallegaraestanuevaformadeverlarealidaddesdelamultiperspectiva
deldesarrollosustentable,senecesitaquelaescuelaformalylanoformal,
inculquen al estudiante: el gusto y placer de aprender, la capacidad de
aprenderaaprenderylacuriosidaddelintelecto.
Es fcil plantear los elementos requeridos para el futuro de las nuevas
generaciones desde el imaginario, pero un serio reto ponerlos en
funcionamiento, sobre todo cuando se compromete tambin el corazn.
Adams comenta: La emocin es probablemente un factor crtico para el
xito. ...En el pasado la sostenibilidad ha involucrado la mente, pero el
futuro demanda que se comprometan tambin los corazones (Adams,
2006:13).Endondeelserhumano,desdeotramirada,semetaarepensar
la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, as como el
utilizarsuintelecto,elcoraznylasmanosalmomentodeactuarcomoun
ciudadanosensibleycreativo,comprometidoconsusociedad,quebusca
elbienestarylaconservacindelanaturaleza.
No es solamente ese pensar la reflexin sociedadeconoma
naturalezapoltica sino tambin en la transversalidad de los
valores que pueden animar a que se junten y tomen una
jerarqua esos valores para que de ah desemboquen en una
actuacin y en un proceso educativo de formacin de recursos
humanos que atiendan a esa nueva orientacin ambiental
(Preciado,2007b).
Seprecisa,portanto:
Un esfuerzo sistemtico por incorporar la educacin para la
sostenibilidad como un objetivo clave en la formacin de los
futuros ciudadanos y ciudadanas. Un esfuerzo de actuacin que
debetenerencuentaquecualquierintentodehacerfrentealos
problemas de nuestra supervivencia como especie ha de
contemplarelconjuntodeproblemasydesafosqueconforman
la situacin de emergencia planetaria (Vilches y D. GilPrez,
2007:1115).
Los retos del futuro exigen visin y audacia. Las transiciones
complejas y difciles del futuro requerirn de apoyo popular.
Esto slo ocurrira si las ideas conectan con el corazn y las
emociones. Las decisiones futuras son esencialmente polticas y
cualquier participacin en el debate debe enfocarse en los temas
centrales de la tica. En qu mundo quieren los adolescentes de
hoy que vivan o intenten vivir sus hijos y nietos? (Adams,
2006:15)
102
Alconcluiresterecorridoentornoalaformacinintegraldelserhumano
quedan pendientes una serie de reflexiones, inquietudes,
cuestionamientos que no podemos dejar de lado, sobre todo cuando se
aborda desde el imaginario y la voz de los otros, una nueva forma de
percibir la subjetividad amorosa en la transversalidad de la
multiperspectivadeldesarrollosustentable.
Elciudadanonoseencuentraaislado,sinoqueformapartedelmundoque
habita, y es preciso educar al universitario en la ciudadanizacin de los
tiempos actuales, de manera que este cambio en su formacin se vea
reflejado en la calidad y pertinencia de los procesos de formacin
universitaria, en donde se enfrenta a grandes desafos ante el desarrollo
delasnuevastecnologasylafaltadeunaciudadanacrticaypropositiva.
Concepto que incluye tanto la esfera de los derechos econmicos,
polticos, sociales y culturales, como la conciencia y ejercicio de una
ciudadana que abarca desde los mbitos locales, los nacionales y la idea
mismadeunaciudadanamundial,planetaria.
Complementariamente, el desarrollo de la persona orientado hacia una
subjetividadamorosadesdelamultiperspectivadeldesarrollosustentable
nosacercaalcampodelasemociones,endondelasrelacionesquesevan
estableciendo con los otros nos permiten apreciar el entretejido en
donde se produce de inmediato algn sentimiento de aceptacin o
rechazo, que en sus extremos se convierten en amor, desamor u odio en
las redes sociales que se va formando a lo largo del tiempo que dura la
permanencia en el espacio universitario del alumno en formacin
(Jvenes y Adultos) y su prolongacin a travs del tiempo cuando egresa
de la Universidad y se incorpora a la vida profesional, y en algunos casos
se transforma y enriquece cuando el alumno regresa a la universidad a
continuar su estudios de posgrado o se incorpora como trabajador en la
institucin.
Redessociales,CapitalsocialyCapitalcultural
Hablardedesarrollohumano,comosehavisto,escomplejo.En elcuadro
4, se presenta la complejidad del desarrollo social asociado con la
formacin universitaria, teniendo en consideracin los comentarios de
Preciado (2004); Coleman (1990), citado en Medina (2004), Lpez,
Maturana,etal.(2003);Morn(2001)yArroyo(2006).
103
ASOCIA
Frente a esta complejidad del desarrollo social, surgen las siguientes
preguntas:Cmoqueremosqueseaelmundoylaeducacindelmaana?
Qu tipo de sociedad contribuiremos a construir para las nuevas
generaciones?
En la actualidad, es un gran desafo integrar el capital social y la cultura,
as como prevenir los impactos negativos que ocasiona cuando tales
bienes intangibles son ignorados, ya que son fundamentales para valorar
lo importancia que tienen estos activos en las relaciones del ser humano
con los otros, estableciendo redes sociales de cooperacin y, adems, le
da elementos para entender las desigualdades sociales a las que se
enfrenta en su vida cotidiana y el cmo se van entretejiendo social y
culturalmente, adems de los cuidados que hay que tener para no
convertirloenunusoantisocialcomosealaMedina(2004).
A partir del anlisis que hace de la complejidad del capital social y
relacionndolo para este trabajo, con el ambiente universitario en el cual
se desenvuelven nuestros actores principales: mandos mediosmaestros
alumnosegresados,Medina(2004),explicaque:
El capital social, entonces puede estar empotrado en el
individuo (y llega a ser su habitus); puede estar plasmado en
bienes culturales del grupo (libros, textos, pinturas,
instrumentos,...), y tambin puede llegar a estar
Fuente: elaborado con base en Villaseor (2009).
Educacin:
Ayudar a
creceralotro.
Enelcontexto
educativo al
que aqu nos
referimos es
guiar,
orientar al
alumno, en el
desarrollo
armnico de
supersona.
Cuadro4.LacomplejidaddelDesarrolloSocialasociadoconlaformacinde
losrecursoshumanosdesdelaMultiperspectivadelDesarrolloSustentable
DESARROLLO
SOCIAL
(PRECIADO,2004)
CAPITALSOCIAL
INTEGRACINSOCIAL(INDIVIDUO/GRUPO.(COLEMAN,1990)
CULTURA
CONOCIMIENTOS,VALORES,SIMBOLOS.Loquenoshacems
humanos.(MORIN,2001)
DESARROLLOHUMANO
Dependedeeducacin,decultura,delaconvivencia,delaBiologa.
(MATURANA,2003:16,154)
ELRECURSOHUMANOYTALENTOHUMANO
eslachispacreativaencualquierorganizacin
(ARROYO,2006)
FORTALECEALCAPITALHUMANO
APUNTALAUNCRECIMIENTO
AUTOSUSTENTABLE
104
institucionalizadoconcredencialesacadmicasreconocidaspor
lacomunidad.Otroautorqueintentdefinirexplcitamenteeste
concepto fue el socilogo Coleman (1990), quien se refiri con
ello a los recursos culturales de un individuo o grupo, sin los
cuales no se lograba la supervivencia o la consecucin de
determinados objetivos; se trata de la integracin social de un
individuoogrupoqueatravsdesuscontactossocialesgenera
comportamientos que son reconocidos, para poder realizar
determinadasaccionesqueluegoexigentambinreciprocidad.
Enesemismoparadigmadedemocraciasocial,Preciado(2004)explica:
Podemos ubicar las propuestas de Birner y Wittmer (2000) en
donde sealan que Bourdieu (1986), concibe el capital social
como la totalidad de los recursos actuales y potenciales
asociados con la posesin de una red perdurable de relaciones
ms o menos institucionalizadas de conocimiento y
reconocimiento comn. Este acercamiento permite explicar por
qu personas que cuentan con capital econmico y cultural
similar difieren considerablemente en sus logros. Bourdieu
(1986)planteaquecapitalsocialeselagregadodelosrecursos
reales o potenciales ligados a la posesin de una red durable de
relaciones ms o menos institucionalizadas de reconocimiento
mutuo.
Otrosautoressealan:
El concepto de capital social ayuda a entender la reproduccin
de las desigualdades sociales: el papel de la educacin, de las
relaciones sociales, familiares, etc. (Durlaf, 1997, citado en
CEPAL 2001). Capital social, contenido de ciertas relaciones
socialesqueproporcionanmayoresbeneficiosparaaquellosque
lo poseen, que lo que podra lograrse sin este activo (Durston,
2001). A quin beneficia, y a quin no? Qu tipo de sociedad
estimulaestaformadecapitalsocial?Esnecesariamentemejor
tenerms?(Putnam,2003).Eldesarrolloeconmicodeunpas
estinsertadoensuorganizacinsocial,demaneraqueabordar
las inequidades estructurales requiere no slo cambios
econmicos, sino transformaciones de la sociedad (Stiglitz,
1998, citado en CEPAL 2001). Las relaciones econmicas no
provienen de un modelo propio, sino que estn incrustadas, en
untejidosocialycultural,locualpermiteestablecerconexiones
de los fenmenos econmicos con la esfera sociocultural
(Granovetter,1985,citadoenCEPAL2001).
105
Laideadecapitalsocialesunodelosinstrumentosclavedelosprocesos
educativosentodoslosniveles,puesdesdeahseempiezanaconstruirlas
intersubjetividades amorosas de la cooperacin, la solidaridad o el deseo
de paz y justicia universales. Pero el capital social no est exento de
conflictos, as como el amor conlleva el desgarre. Por ello, la educacin
paraelmanejoconstructivodelconflictoesindispensable.
Podramosconsiderarquelaintersubjetividadamorosaeselncleoduro
del capital social, pues las redes de identidad que forman el tejido de
relaciones colectivas y de valores, soportan la multiperspectiva del
desarrollo sustentable. Aqu reposa el imaginario de ciudadana, el
reconocimientodelasylosotrosenlainterculturalidad,lacapacidadque
permite diferenciar entre el ser y el tener, el deseo de integracin social,
justiciayequidadfrentealaexclusin,elamorporlanaturalezaquelleva
alcuidadodelambientecomountodoarmnico.
Reflexionesfinalesamaneradeconclusin
1. La multiperspectiva del desarrollo sustentable ofrece una
aproximacin integral e integradora para generar procesos
educativos en los que la complejidad de una nueva teora del
amor, como es la subjetividad amorosa, juega un papel central
paralaformacindelserhumano,comoseapreciaenelcuadro5.
Lasubjetividadamorosaenelprocesoeducativo.
106
En donde se busca rescatar la comprensin humana que se ha perdido, y
volver a aprender a aprender, a convivir con amor con los otros, con el
otro, y consigo mismo de una manera cordial y armnica, sobre todo
cuando esa convivencia se daa travsde la comunicacin entre maestro
alumno dentro de un espacio universitario, como es el aula, o en un
cubculo,cuandoelalumnoacudearecibirunatutora/asesoraporparte
desuprofesor,oenlospasillos,oenlabiblioteca,oenalgunavisitaauna
empresa, o algn evento acadmico en el que les toca coincidir y
compartirexperienciasquepuedeenalgunoscasos,inclusivedarpasoala
formacin de jvenes investigadores que lo motive a continuar sus
estudios de posgrado y no quedar solamente con una licenciatura, o
despertarelintersporparticiparenlosprogramasdeintercambioquele
permitatenerunadobleacreditacinanivelnacionaleinternacional.
Esteacompaamientoafectivoypersonalizadodepartedelmaestro,va
preparndolosindarsecuentaparalaescueladelavida,endondetendr
que enfrentarse solo a los cambios de la sociedad y del mercado de
trabajo, valorando en estos momentos el saber adquirido a lo largode su
formacinprofesional,locualledarlosprincipiosyvaloresticos,quele
Fuente: elaboracin de Villaseor, Ma.G., a partir de conceptos de Morin (2001); Alberoni
(2005); Lpez, Maturana, et al. (2003); Sen (1997); Adams (2006); Curiel (2007); Medina (2004);
Preciado (2004) y Snchez de Aparicio (2008).
Cuadro5.LaSubjetividadAmorosaenelprocesoeducativo.
107
ayudarn a vivir dentro de una sociedad y convertirse en un ciudadano
preocupado por el bienestar de los otros y no solamente el suyo, sino
tambineldelanaturaleza.
Demodoqueensuespaciooterritorioenquesedesenvuelva,apesarde
lolimitadoqueseanlosrecursosconquecuenta,existasiempreelinters
por conservarlos de la mejor manera y buscar nuevas opciones de
solucin para las siguientes generaciones, que le permitan producir,
difundir,compartirconocimientosyexperiencias,apartirdeunavivencia
derivadadelaconvivenciadiariaenelespaciooterritoriouniversitarioen
que se encuentre o en el espacio o territorio laboral empresa donde
preste su servicio social o realice su prctica profesional, convirtindose
a la larga en un agente multiplicador, que a su paso por los espacios que
crucevayatransformandoconsuactuarelentornoenquesedesarrolley
no en un agente multiplicador que termine con el planeta que hoy
tenemos prestado y tenemos que dejar a las generaciones que vienen
atrs,analosnonacidos.
2. Abordar la formacin de los recursos humanos desde la
multiperspectiva del desarrollo sustentable orientado hacia la
subjetividad amorosa nos presenta una nueva realidad no atendida: los
factores emotivos en las redes interpersonales en que se aprecian las
redes individuales de capital social y el capital cultural, tesoro invaluable
para el desarrollo integral y armnico del ser humano que se encuentra
dentro de una sociedad en crisis de valores. Ensear a vivir desde esta
multiperspectiva orientada hacia la subjetividad amorosa, abre nuevos
horizontes, a travs de la convivencia diaria con los otros. Las redes
sociales que se establecen permiten apreciar el entretejido del amor que
sevatendiendoalolargoyanchodesuformacinparatodalavida.
3. Esto implica formar al alumno con una responsabilidad ticovaloral
consigo mismo y con los dems, congruente no slo con su desarrollo o
perfeccin personal y profesional, sino tambin responsable en la
seleccin de los medios o procedimientos empleados, consciente de los
impactos que puedan tener en su vida personal y dentro de la
organizacin en donde colabore, de manera que se convierta en un
ciudadano con amor por la ciencia y la investigacin cientfica, con una
ampliacorresponsabilidadsocialypromotordeunaculturaambiental,en
cuanto a la proteccin, la restauracin ambiental, el aprovechamiento y
conservacinde los recursos, reflejado en una mejor calidadde viday en
el trato cordial y amigable con los otros, para los otros y consigo mismo,
presenteenelamor,elrespeto,latoleranciaylaresponsabilidadconque
realicecadaunadesusactividades.
108
4. Los jvenes y adultos que en los espacios universitarios se formen
desdelamultiperspectivadeldesarrollosustentableyorientadoshaciala
subjetividadamorosanecesitanvariosreaprendizajes:
Aprender a ser personas ms humanas y sensibles a las
necesidades que demanda la sociedad, conscientes de sus
virtudes,cualidadesylimitaciones.
Aprenderahacerdesuvocacindelavida,laaccinquegue
sucaminodemaneraarmnicaenmomentosdeincertidumbre,
siemprecongruentesensuhacerparasyparalosdems.
Aprender a actuar no tan slo con el corazn y el intelecto,
sino tambin con las manos, conscientes de que hay que
reaprender a cuidar con amor el planeta en que vivimos,
reflejndolo en su congruencia entre el pensar, el decir y el
actuar.
Aprender a convivir con amor con los otros, con el otro y
consigomismo,conrespeto,cordialidadyarmona.
Aprender a obtener una posicin personal como ciudadano
activo, con objetivos, metas e ideales, en la construccin de un
mundomejorparal,paralosotrosyparalasgeneracionesque
vienendetrs.
5. En la educacin superior la formacin ticovaloral de los alumnos
parecera ser una asignatura impensable, pues se supone que los
universitarios, luego de las etapas formativas antecedentes llegan
formados como personas al medio universitario y que en ste ms les
interesa el dominio de las competencias necesarias para el ejercicio de
algunaprofesinoempleo.Hemosvisto,porlasrespuestasdelosmismos
alumnos,quetodavarequierendelaguadesusmaestrosylainstitucin.
Es necesario que al estudiante universitario tambin se le considere y
trate como ser humano poseedor de talento, y con un tesoro de valores
que tal vez ya trae como bagaje personal al ingresar a la universidad.
Puede llegar en ayuno o desorientado en valores; en ambos casos el
compromisoeducativodelauniversidadesorientarlo,consolidarlo,osilo
requiere alimentarlo y formarlo, y que no sea minado por los actores
empoderadosquepudierandesorientarlo.
Hablar de la formacin del ser humano implica abordarlo desde la
transversalidad de la subjetividad amorosa, reflejada en la formacin en
valores y con una cultura ambiental profunda, consciente de la
importancia que tiene el amor o el enamoramiento hacia todo aquello en
lo que se ve involucrado en su vida cotidiana, con respeto a las nuevas
generacionesqueestnporvenir.
109
Bibliografa
Adams, W.M., (2006) El Futuro de la Sostenibilidad: Repensando el Medio Ambiente y el
Desarrollo en el Siglo Veintiuno. Reporte de la Reunin de Pensadores, Zurich, 29-31 de enero
de 2006. [En lnea]. IUCN, disponible en:
http://www.oei.es/decada/portadas/iucn_future_of_sustanability_sp.pdf
[Accesado el da 22 de diciembre de 2007]
Alberoni, F., (1997) El primer amor. Primera edicin, Barcelona, Gedisa.
Alberoni, F., (2001a) La Amistad. Octava reimpresin, Barcelona, Gedisa.
Alberoni, F., (2001b) El rbol de la vida. Un aporte para enfrentar los cambios de la sociedad
actual, Sexta reimpresin, Barcelona, Gedisa.
Alberoni, F., (2004) Enamoramiento y amor. Undcima reimpresin, Barcelona, Gedisa.
Alberoni, F., (2005) Te amo. Novena reimpresin, Barcelona, Gedisa.
Alberoni, F., (2008) Quines son nuestros autnticos lderes? El arte de liderar. Barcelona,
Gedisa.
Arroyo, J .J ., (2006, ). CUCEA. Noticias. Distincin a los acadmicos del CUCEA. [En lnea],
disponible en: http://www.cucea.udg.mx/noticias/nota_comp.php?id=289. [Accesado el da 25 de
octubre de 2006]
Baeza, M.A., (2000). Los Caminos Invisibles de la Realidad Social. Ensayo de Sociologa
profunda sobre los imaginarios sociales. Santiago de Chile, Ril Editores.
Birner, R., y H. Wittmer, (2000) Converting Social Capital into Political Capital. How do local
communities gain political influence? A Theoretical approach and empirical evidence from
Thailand and Colombia. en: 8th Biennial Conference of the International Association for the
Study of Common Property (IASCP).
Bourdieu, P., (1986) The Forms of Capital, in J ohn G. Richardson (edt), Handbook of Theory
and Research in the Sociology of Education, New York, Greenwald Press.
CEPAL, (1991) El Desarrollo Sustentable: Transformacin Productiva, Equidad y Medio
Ambiente. Santiago de Chile, CEPAL.
CEPAL, (2001) Capital social y pobreza, en documento CEPAL preparado por expertos y
consultores de la CEPAL para presentarse en la Sede de la CEPAL en Santiago de Chile, los das
24 a 26 de septiembre de 2001. [En lnea], disponible en:
http://www.cepal.org/agenda/1/6191/Notacepal.pdf [Accesado el da 11 de enero de 2008]
Chavarra, E., (2006) S radical al otro-otra, en la educacin en valores en Martnez, N., y G.
Hoyos (coords.) et al., La formacin en valores en sociedades democrticas. Barcelona,
Octaedro/OEI. Coleccin Educacin en Valores.
Chiavenato, I., (2004) Comportamiento organizacional. La dinmica del xito en las
organizaciones. Mxico, Thomson.
Chopra, D., (1992) Vida sin condiciones. Buenos Aires, J avier Vergara Editor.
Coleman, J ., (1990) Foundations of social theory. Cambrige, Mass, Belknap Press.
110
Cortina, A., (2000). Razones del corazn. La educacin del deseo. Reflexiones para la educacin
del nuevo siglo . III Ciclo de conferencias Santillana para el ciclo de otoo 2000. [En lnea].
Espaa, disponible en: http://www.indexnet.santillana.es/rcs2/reflexiones/educacion.html
[Accesado el da 23 de noviembre de 2007]
Cortina, A., (2006) Educacin en valores y ciudadana en Martnez, N., y G. Hoyos (coords.) et
al., La formacin en valores en sociedades democrticas. Barcelona, Octaedro/OEI. Coleccin
Educacin en Valores.
Curiel, A., (2001) Acciones Estratgicas y Polticas Institucionales de Formacin Ambiental y
Sustentabilidad en el Estado de Jalisco, Mxico; valoracin histrica de las actuaciones de la
Universidad de Guadalajara 1990 2000. Memoria presentada para optar al grado de Doctor en
Ciencias Biolgicas. Universidad Autnoma de Madrid.
Curiel, A., (2007) Notas del Seminario de Investigacin VI, Doctorado en Educacin. Mxico,
Departamento de Estudios en Educacin. Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). 04 de diciembre de 2007.
Delors, J ., (1997) La Educacin encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisin
Internacional sobre la Educacin para el Siglo XXI, presidida por J acques Delors. Mxico. Correo
de la UNESCO. Coleccin: Educacin y cultura para el nuevo milenio.
Domnguez, E., (2002) Pensamiento complejo para una educacin interdisciplinaria en: Velilla,
MA. (Comp.), Manual de Iniciacin Pedaggica al Pensamiento Complejo. [Libro electrnico, en
lnea]. Instituto Colombiano de Fomento. de la Educacin Superior. ICFES, UNESCO, disponible
en: http://www.edgarmorin.org/Default.aspx?tabid=93 [Accesado el 07 de mayo de 2007]
Domnguez, X.M., (2007) De todo corazn. Vol 30. Madrid, Fundacin Emmanuel Mounier.
Coleccin: Sinerga.
Durlaf, S., (1997) "What should policymakers know about economic complexity?. Working Paper,
Santa Fe Institute, Santa F, NM.
Durston, J ., (2001) Capital social parte del problema, parte de la solucin. Su papel en la
persistencia y en la superacin de la pobreza en Amrica Latina y el Caribe. CEPAL.
Conferencia: En busca de un nuevo paradigma: capital social y reduccin de la pobreza en
Amrica Latina y el Caribe [En lnea]. Santiago de Chile, 24 al 26 de septiembre de 2001,
disponible en: http://www.eclac.cl/prensa/noticias/comunicados/3/7903/Durstonvale.pdf
[Accesado el da 01 de octubre de 2008]
Fierro, Ma.C., y P. Carbajal., (2005) Mirar la prctica docente desde los valores. Segunda
edicin. Mxico. Universidad Iberoamericana Len / Editorial Gedisa, S.A., Biblioteca de
Educacin. Pedagoga de los Valores.
Filloux, J .C., (1996) Intersubjetividad y formacin. Buenos Aires. Novedades Educativas.
Coleccin Formacin de Formadores. Serie Documentos No. 3.
Folch, R., (1997) Holismo, Transversalidad y Cambio. II Congreso Internacional de Universidades
por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente. Universidad de Granada, Espaa.
Garibay, Ma.G., (2001) Valores y Percepcin de una Comunidad Universitaria hacia el Riesgo
Ambiental Local. Tesis para la obtencin del grado de doctora en psicologa de la Salud.
Universidad de Guadalajara.
Garza, J .G., (2004) Valores para el ejercicio profesional. Mxico, McGrawHill / Tecnolgico de
Monterrey.
111
Granovetter, M., (1985) Economic action and social structure: the problem of embeddedness,
American Journal of Sociology, Vol .91, No.3, 1985.
Goleman, D., (2001) La inteligencia emocional. 29. edicin. Mxico, Ediciones B Mxico. J avier
Vergara Editor.
Gusdorf, G., (1969) Para que los profesores? La enseanza, el saber y el reconocimiento.
Madrid, Cuadernos para el Dilogo. [T. del fr. Carlos Rodrguez Sanz y Ma. Luisa Len
Temblador] (copia del Trozo reproducido en las notas de Problemas de la civilizacin
contempornea I. Introduccin. Departamento Acadmico de Estudios Generales, Instituto
Tecnolgico Autnomo de Mxico, 1983, pp. 5-31).
Hopenhayn, M., (2007) J uventud de Amrica en crisis y desigual. La Gaceta 484, [Miradas].
Lunes. Pp. 8-9. [En lnea], disponible en:
http://www.comsoc.udg.mx/gaceta/paginas/484/484-8-9.pdf
http://www.comsoc.udg.mx/gaceta/paginas/484/484-1.pdf
[Accesado el da 10 de junio de 2007]
Hurtado, D. R., (2004) Reflexiones sobre la teora de los imaginarios. Una posibilidad de
comprensin desde lo instituido y la imaginacin radical en Revista Cinta de Moebio [En lnea]
No. 21. Diciembre 2004, Universidad de Chile, disponible en:
http://www.moebio.uchile.cl/21/hurtado.htm [Accesado el da 12 de abril de 2007]
Kolvenbach, P.H., (1990) Educacin y valores en Cuadernos del sistema UIA: Peter Hans
Kolvenbach SJ en Mxico. Mxico, Sistema Educativo Universidad Iberoamericana.
Latap, P., (2007a) Conferencia Magistral al recibir el Doctorado Honoris Causa por la
universidad Autnoma Metropolitana de Mxico el 20 de febrero de 2007 en Revista Electrnica
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educacin, [En lnea, pdf] Vol.5 No. 3, pp.
210-218, disponible en: http://www.rinace.net/arts/vol5num3/art18.pdf [Accesado el da 9 de
octubre de 2007]
Latap, P., (2007b). Ponencia COLMEX. Reflexiones finales. Palabras de Pablo Latap en el
Seminario sobre Polticas Pblicas La educacin que tenemos y la que requerimos el 22 de
agosto de 2007 en el Colegio de Mxico. [En lnea, wd], disponible en:
http://seminarios.colmex.mx/videoseminario/ponencias/Ponencia%20Colmex-Pablo%20Latapi-
22%20agosto.doc [Accesado el da 12 de septiembre de 2007]
Lpez, M., (2006) Ambientes presencias y encuentros: educacin humanista ignaciana para el
cambio de poca. Mxico. ITESO / Universidad Iberoamericana Ciudad de Mxico / Fideicomiso
Fernando Bustos Barrena SJ . Cuadernos de Fe y Cultura No.21.
Leff, E., (2004) Racionalidad ambiental y dilogo de saberes: significancia y sentido en la
construccin de un futuro sustentable. [En lnea], disponible en:
http://www.revistapolis.cl/7/leff.htm [Accesado el da 27 de septiembre de 2004] y disponible en:
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/305/30500705.pdf [Accesado el da 19 de octubre de 2007]
Lpez, J .I., (2005) Canje de deuda por inversin en educacin universitaria. Documento
presentado en el Seminario Internacional de recursos en la Universidad Latinoamericana.
Universia. [En lnea]. Lima, disponible en: http://www.oei.es/deuda/DeudaUniversiaweb1.pdf
[Accesado el da 19 de junio de 2006]
Lpez, M.; Maturana, H.; et al., (2003). Conversando con Maturana de Educacin. Coleccin
Biblioteca de Educacin. Malaga, Ediciones Aljibe.
112
Martnez, M. y G. Hoyos, (2006) Educacin para la ciudadana en tiempos de globalizacin en
Martnez, N., y G. Hoyos (coords.) et al., La formacin en valores en sociedades democrticas.
Barcelona, Octaedro/OEI. Coleccin Educacin en Valores.
Medina, I., (2004) Cultura y capital social: Posibilidades en el combate a la pobreza. Documento
de trabajo. (Copia del trabajo, facilitada en septiembre de 2004 : 14).
Morin, E., (2001) La mente bien ordenada. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento.
Tercera edicin. Barcelona, Seix Barral. Los Tres Mundos. Ensayo. [Traduccin del francs por:
Ma. J os Buxo-Dulce Montesinos].
Penalva, J ., (2006) Ideas, creencias y valores en educacin. Vol 26. Madrid, Fundacin Emmanuel
Mounier. Coleccin: Sinergia.
Preciado, J .A., (2004) Polticas pblicas e innovacin social en los programas de combate a la
pobreza. Capital social y capital humano durante el quinquenio perdido (1997-2002) en Brasil,
Chile, Per y Mxico. Artculo presentado en el VII Seminario de Poltica Social. Eje 2. Inclusin
y Derecho Sociales. Mxico. Captulo por publicar. Septiembre 25, 27 pgs.
Preciado, J .A., (2007a) J uventud meditica y mediatizada. Pblico. [Firmas]. Viernes. [En
lnea], disponible en:
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/firma.asp?id=513419
[Accesado el da 10 de junio de 2007]
Preciado, J .A., (2007b) Notas del Seminario de Investigacin VI, Doctorado en Educacin.
Mxico, Departamento de Estudios en Educacin. Universidad de Guadalajara, Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). 04 de diciembre de 2007.
PNE. Programa Nacional de Educacin 2001-2006. Por una educacin de buena calidad para
todos: Un enfoque educativo para el siglo XXI., (2001) Mxico, Secretara de Educacin Pblica
(SEP).
Putnam, R., (2003) El declive del capital social. Un estudio internacional sobre las sociedades y
el sentido comunitario. Barcelona, Espaa. Galaxia Gutenberg. Crculo de Lectores. [Traduccin
de J os Luis Gil Aristu].
Sbato, E., (1999) Antes del Fin. Barcelona, Seix Barral.
Snchez de Aparicio y Bentez, G. A., (2007) El costo de la educacin: aportes a un tema
recurrente en Peredo, Ma. A. y D. Sagstegui (coords.) El complejo campo de la educacin. Una
visin desde la investigacin educativa. Mxico, UdeG/CUCSH.
Snchez de Aparicio y Bentez, G.A., (2008) El factor humano en la estructura organizacional del
trabajo en Lpez, R., R. Raya y J . Ruz (Coords). Educacin, Desempeo Profesional y Mercado
de Trabajo. Mxico, coedicin de CEIICH/UNAM/UdeG/UAA/IMCED.
Snchez, Ma. A., (2008) Educar es creer en la persona. Madrid, Narcea, S.A. de Ediciones.
Educadores XXI.
SEMARNAT/SEP. Secretara de Educacin Pblica, (2005) Compromiso Nacional por la Dcada
de la Educacin para el Desarrollo Sustentable. [En lnea], disponible en:
http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/Documents/compromiso_nacional.pdf
[Accesado el da 05 de enero de 2008]
Sen, A., (1997) Capital humano y capacidad humana, en World Development 25, 12.
[Traduccin de Clara Ramrez]. Cuadernos de Economa. Foro de Economa Poltica Teora
113
Econmica. [En lnea], disponible en: www.red-vertice.com/fep [Accesado el da 15 de
septiembre de 2004]
Stiglitz, J ., (1998) Toward a New paradigm for Development: Strategies, Policies and processes.
Given as the 1998 Prebisch Lecture at UNTAD, Geneve, October 19, 1998.
UdeG. Universidad de Guadalajara. Portal Universitario. Nuestra Universidad, (2007) Modelo
Educativo Siglo 21. [En lnea], disponible en:
http://www.udg.mx/archivos_descarga/secfija2/nuesuniv/modelo_Educativo_siglo_21_UDG.pdf
Pp. 9, 20, 59-61 [Accesado el da 20 de marzo de 2007]
UdeG. Universidad de Guadalajara, (2008) Valores de la Universidad de Guadalajara.
Secretara Tcnica de Rectora. [En lnea], disponible en:
http://www.sectec.udg.mx/valores/index.html [Accesado el da 21 de marzo de 2007]
UdeG/CUCEA. Centro Universitario de Ciencias Econmico Administrativas. Portal CUCEA.
Nuestro Centro/Extensin/Egresados, (2008) [En lnea], disponible en:
http://www.cucea.udg.mx/extension/egresados/mision.php [Accesado el da 20 de marzo de 2007]
UICN/PNUMA/WWF, (1980) Estrategia Mundial para la Conservacin. La conservacin de los
recursos vivos para el logro de un desarrollo sostenido. (Segunda edicin) [En lnea] Gland,
Suiza, disponible en: http://www.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/WCS-004-Es.pdf [Accesado el da 03
de enero de 2008]. Elaborada por la Unin Internacional para la Conservacin de la Naturaleza
(UICN) con la asesora, cooperacin y apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) y el World Wildlife Fund (WWF) y en colaboracin con la
Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO) y la
Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)].
UNESCO. Portal UNESCO, (2005) Educacin con miras al Desarrollo Sostenible. Educacin de
calidad. [En lnea], disponible en: http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-
URL_ID=27542&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [Accesado el da 21 de
mayo de 2005]
Vallaeys, F., (2007) Orientaciones para la enseanza de la tica, el capital social y el desarrollo
en las universidades latinoamericanas. [En lnea], disponible en:
http://www.unal.edu.co/bioetica/documento/2_2.rtf [Accesado el da 02 de abril de 2007]
Vilches A. y D. Gil-Prez, (2007) Educacin, tica y Sostenibilidad en Educao: Temas e
Problemas, Revista [En lnea] No. 3, ao 2, 2007 : 11-15. Universidade de vora, disponible en:
http://www.ciep.uevora.pt/revista/revista3.htm
y en Universitat de Valencia, en: http://www.uv.es/gil/documentos_enlazados/2007 Educ etica y
sost.doc [Accesado el da 16 de diciembre de 2007]
Villaseor, Ma.G., (2009) La formacin de recursos humanos en la Universidad de Guadalajara
desde la multiperspectiva del desarrollo sustentable. Tesis de Doctorado. Mxico, Departamento
de Estudios en Educacin. Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades (CUCSH).
Villaseor, Ma.G. y G.A., Snchez de Aparicio, (2007) El espacio imaginario de la formacin
universitaria: Una realidad en la formacin del Ser Humano en Memorias del XXVI Congreso de
ALAS [Libro electrnico] Mxico, Universidad de Guadalajara / CUCSH. Grupo de Trabajo:
Educacin y desigualdad social, Sub-tema: Educacin Universitaria, cultura y sociedad.
Yarce, J ., (2005) El poder de los valores en las organizaciones. Mxico, Ediciones Ruz,
Liderazgo.
114
115
6Amordearena
CsarGilabertJurez
1
Elconceptodeamoresunodelosmsmanidosenlahistoriadelasideas.
Aqu examinaremos algunas de las razones que le confieren semejante
relumbrn cuando se quiere reflexionar sobre la existencia humana. Si
hicisemos un listado tipo billboard apareceran: Dios, Bien, Ser,
Tiempo,Muerte,laNada,ynomuchosmsconceptosdetalenvergadura.
Lo paradjico es que despus de tantos siglos de actividad filosfica, an
seguimos sin saber bien a bien en qu consisten; de all la ingeniosa
evasiva de San Agustn para responder qu era el tiempo: cuando me lo
preguntannolos;cuandonomelopreguntanslos.Talrespuestavale
paraelamor.
Asimismo, el filsofo espaol Ortega y Gasset comienza su Estudios sobre
elamortransmitindonossupercepcindelaparadojaarribasealada:
Hablemos de amor, pero comencemos por no hablar de
amores. Los amores son historias ms o menos
accidentadas entre hombres y mujeres. En ellas
intervienen factores innumerables que complican y
enmaraan su proceso hasta el punto que, en la mayor
partedeloscasos,hayenlosamoresdetodomenoseso
queenrigormerecellamarseamor.(OrtegayGasset:1939,
p.13)
El amor es un asunto relacional, un problema de convivencia, y las
historias de amor revelan lo complicado que es relacionarse con otro ser
por el que uno sera capaz de dar la vida, pero con quien no todo cuadra
cuandosetratasimplementedeestarjuntos.Elamorpuedeexpandirteo
aniquilarte. Amor de arena alude precisamente a esa dramtica
polivalencia: una estatua de arena a la orilla del mar, enhiesta, dorada,
esplendente;peroalavezfrgilyefmera,bastaellengetazodeunaola
para desmoronarla. El amor es un desafo, a veces una batalla, una
conspiracindedosseresquepretendenfundirse.Tendrnquesacrificar
algo de s mismos para crecer. Si estn enamorados, estn dispuestos;
pero qu pasa si cada uno entiende el pacto amoroso a su modo? Tal
diferencia introduce el problema del poder: el amor como coartada para
someter a otro. Alcanzar el amor es una aventura humana que puede
catalizar las capacidades creativas de la Especie; o bien, puede reducir a
unindividuoanadamsquearena.
1
Profesor investigador del Cucosta, Universidad de Guadalajara, cesitar61@hotmail.com.
116
Los griegos cultivaron diversas ideas acerca de lo que es el amor: gape,
literalmente comer juntos, confraternidad y ternura; sta ltima que, en
latn, devino en caritas. A esta raz pertenecen las actuales caridad y
cario.Erostambinrefierealamorenloconcernientealaatraccinfsica
y sexual; mientras que storgos refiere al afecto natural que propicia la
solidaridad, el deseo de proteger al desvalido. Y Philos: tendencia a
completarse, o sea, comunin, cuyo sentido ltimo se enmarca en el mito
relatadoporPlatn:esosseresandrginosque,partidosalamitad,ansan
recuperar su complemento. Entendan, pues, que lo principal del amor
poda resumirse en un propsito fundamental: hacer de dos existencias,
una. La comn intencin de dos individualidades de fusionarse para
hacer un nosotros, es decir, generar una existencia trascendente
irreductible a sus partes: ser mucho ms que dos por la pasin y la
complicidad,diceBenedetti.
Lacondicinparalograreldesidertumdefusinplanteadoporlacultura
griegaeslaincondicionalidad:laentregarecprocasingaranta,elmutuo
abandono de s mismo para ser ms en pareja, por el crecimiento y
realizacindeloqueamamosencomunidad.Allestmarcadalarutadel
amor; sin embargo, el sealamiento de Ortega y Gasset seala una grave
desviacin de consecuencias dolorosas, la cual fcilmente puede
desembocar en la impotencia, el odio, la amargura y la soledad, como
quiendice:elamorsinreciprocidadesunahemorragiaimparable.
Enlasociedadactual,elusodelatecnologahaaumentadolamovilidady
desplazamiento de las personas, de lo que podra inferirse el incremento
de las posibilidades de encuentro, dejarse guiar por la tendencia que
puedeconfirmarseenelcontactofsico;obien,enunafusin meramente
virtualdepersonas.Paradjicamente,porrazonesqueexaminaremosms
adelante, es posible que suceda lo contrario: es una pena y tambin una
irona que la sociedad de la informacin con su mundo equipado para el
acercamiento, con tantas herramientas de comunicacin disponibles, que
tienencapacidadinclusoparabanalizareltiempoyladistancia,produzca
tantos desencuentros, relaciones rotas y tantas personas
involuntariamente solas, abandonadas, todo ello debido quiz a que en
este entramado social opera un concepto moderno lbil, unilateral y
pragmticodelaunin,algolejanoymuydiferentealafusinocomunin
quepretendanlosgriegos.
El amor moderno se concibe como un objeto ms de consumo, definido
mediante una idealizacin estereotipada por una mercadotecnia que
funciona bajo la lgica del sistema capitalista de comprar y desechar
incesantemente. La base estructural de esta lgica es el mercado, porque
es all donde convergen y alcanzan su unin aunque en forma alienada
los productores aislados y separados por cuanto que las unidades de
produccinpertenecenadiferentesdueos.Silapropiedadprivadadivide
117
la produccin, el mercado une mediante peculiares mecanismo de
distribucin entre portadores de mercancas para intercambiar. La
compra, incluso sin consumo propiamente dicho, sanciona la utilidad
social de la mercanca al tiempo que completa la metamorfosis que
concretalaplusvala:DineroMercancaDineroincrementado(DMD).
Quieredecirqueeldesamor,comolamercancaembodegadaqueseecha
a perder, es un mal social que no depende del temperamento o carcter
personales de sujeto, que al fin y al cabo es un sujeto que elige con una
racionalidad de mercado: el mayor placer al menor costo. La realizacin
en el mercado, es decir, la compra, es uno entre muchos engranajes del
mecanismo de reproduccin del sistema social. En el mismo orden de
ideas, la falta de amor no se debe a individuos de duro corazn que no
saben cmo amar, sino a un entramado de relaciones sociales poco
proclivesalasolidaridadylacooperacin.Lossujetosaparentementems
deseablessonlosqueposeenmscosas,lascualessonmanifestacionesde
su xito social y de su ubicacin en la pirmide social. Es el inconsciente
quesemanejaenlapublicidadalpresentarnoslojuntos,sinoasociados:
el auto deportivo y la rubia supermodelo. Pero el acceso a la chica
material comporta el tipo de amor sin voluntad de comunin duradera,
por el contrario, instiga uniones efmeras donde las motivaciones no
puedensermsqueegostas;justificadasporunhedonismoensuversin
msbanal;yqueserealizanmedianteelgoceposesivoindividualyconla
recurrenteintervencindelacirugaplsticapararetrasarelimpactodel
paso del tiempo y mantenerse en la competencia establecido por el
mercadosentimental.
La cuestin toral del amor y el desamor tiene pues una dimensin
colectiva que trasciende a los individuos. Cabe entonces aludir a un
dispositivo social: un diseo preestablecido de la vida sentimental (en el
sentido que Gustave Flaubert emplea en su Educacin Sentimental). La
sociedad demercado es un mundode prisas, lleno de escalones y escalas
de xito por doquier, quien ms tiene, ms consume y ms goza. Aqu el
amor,comotodolodems,tieneunprecio.Entonceselsujetodemercado
cultiva una racionalidad instrumental para maximizar la ganancia y
reducir el costo, y es proclive, por lo mismo, a la bsqueda unilateral del
placer sensual e incluso sexual. Con tantas tentaciones hechas de oropel,
implantesyliposuccin,ytanpocoscompromisosticosexigiblesesms
fcilenamorarse,perotambinesmsfcildesenamorarse.
Si el sexo, como deca Nietzsche, es una trampa de la naturaleza para
evitar la extincin, ahora el amor se ha desprendido del impulso sexual
dictado por el instinto de supervivencia, y en la bsqueda de la libertad
individualtotal,persigueelxitosocialevidenteenelconsumoconspicuo.
Es que el amor y el poder se activan con el mismo dispositivo social,
porqueambos,enelfondo,sonunproblemadeconvivencia,ylasociedad
118
moderna lo ha resuelto mediante un diseo anlogo a la frmula del
capital, que crea una sed insaciable de ganancia, lo cual, para efectos
prcticos se traduce precisamente en el consumo conspicuo, siempre al
acecho de artculos de corta vida que es necesario reemplazar incluso si
todava sirven. Cambios slo para ajustarse al cambio de temporada, al
nuevolookparasalvarlafronteradel inynoestarout.Elamorsometido
al mercado ya las reglas que establecen el prestigiosocial,significa estar
en competencia constante por la posesin del objeto amado como trofeo;
una lgica que obliga a los amantes a luchar sin reposo por la mera
expectativa del amor, activando permanentemente el miedo de perder al
ser amado, validando el pragmatismo, una realpolitik de los sentimientos
conrecursosqueincluyenelengaoylaviolencia.
Adems,lailusinideolgicaconsisteencreerqueelamoresindividual,o
como mucho, de pareja, eliminando la idea del amor a los otros y
desentendindose del hecho de los dems quiz no tengan siquiera la
oportunidad de amar slo porque los desposedos no pueden competir
segn las reglas del mercado. Este desentendimiento del otro era
considerado por los griegos como una idiotez, algo que caracteriza a los
sujetos carentes de storgos, es decir, incapaces de afecto universal, de
amorporlaEspecie,queseindignaporlainequidadysesolidarizaconlos
condenadosdelatierra,diraFrantzFanon.
Probablemente el amor siempre existi, al menos en el sentido que
Abraham Maslow plantea refirindose al afecto como una necesidad
perenne de los seres humanos; en todo caso, la manera de sentir los
afectos y expresar lo que se siente se ha ido modificando histricamente.
Las necesidades bsicas son las mismas en todas las pocas y geografas,
pero la manera de satisfacerlas y los satisfactores tambin cambian y se
multiplicansinfreno.
El amor occidental tiene una larga historia, desde la cultura grecolatina
pasando por el Medioevo hasta las maneras cortesanas y su redefinicin
por el romanticismo en el umbral de la sociedad moderna. La idea de
Pascal de que el amor tiene razones que la razn desconoce, marca un
nuevo equilibrio entre la razn y los sentimientos en lo que, en ciernes,
fundamentlaprimeracrticaalaracionalidadcapitalistayalaexistencia
del Estado moderno. En el ocaso de Occidente nos ha tocado ser los
protagonistas de la decadencia cultural. El curso que sigue el amor es
tambin decadente, pero avanza hacia su degradacin con un ritmo
propio: el sentimiento amoroso hoy en da puede reducirse a formas de
encuentro insustanciales, vnculos tan efmeros como el efecto de una
droga: los amores de barra y el sexo por Internet; estas herramientas
burdas por el uso de estimulantes o sofisticadas por la tecnologa que
emplean producen vnculos mudables, artificiales y fugaces, cuya
narrativa se publica como escndalo pasional en revistas como Hola y en
119
los programas de televisin que se ocupan de las desventuras ntimas de
lasestrellasdelespectculo.
Al convertirlo en una mera posibilidad de disfrute sin compromiso, es
decir, sin contrapeso tico, el amor deja de ser historia de dos que han
queridoserunoyporellohanarriesgadosuformadevidaensolitariopor
la responsabilidad de la vida en pareja. Ahora parece que cada
individualidad es un objeto de consumo del otro. El amante reducido a
objetodegoce,unameramercancaequiparablealoqueseobtieneenun
prostbulo, en una sex shop o en determinados sitios de internet. Pero el
amor que as se compra es una fuente del disfrute superficial y frgil. La
autenticidad de la entrega incondicional es una rareza, por eso muchos
individuossedesgastanenlaluchaporelamor,peroalllegaralmomento
efectivodeamar,estndemasiadocansados,desilusionados,incapacesno
ya para atender la ternuras del amado, sino para mantenerse siquiera
despiertos, como quien empieza a trabajar para vivir y termina viviendo
paratrabajar;alfinalllegaacreerquelavidaesapenasel brevelapsoen
queserecuperadelajornadalaboral.
Las racesdeesta experienciafundamental que es el amorse remontan a
la creacin misma de la socialidad; en este sentido, quiz el tab del
incesto funda la cultura tal como la concebimos hoy, pues la natural
inclinacin al apareamiento por primera vez fue regulada con una
prohibicin social que obliga a contener los deseos sexuales. El amor
occidental nos remonta a numerosos relatos cuasi mitolgicos que se
propagaron oralmente hasta llegar a la cauda de juglares y trovadores
medievales; la imprenta inaugur una tecnologa de propagacin de las
ideas e inmortaliz a los poetas como Shakespeare y Cervantes. A partir
deentonces,nohayunahistoriadeamorquenosea,enalgnsentido,una
nueva versin de Romeo y Julieta. Asimismo, Cervantes, a travs de la
novela, forj un asombroso catlogo de todas las cosas que pueden
hacersesloporamor,incluyendolalocura.
Lashistoriasdecaballerarescatadasporlaliteraturadanfedeunnuevo
imaginariosocioafectivo,elcualtendrdespusunescenario inditocon
la aparicin del Estado moderno, lo cual hizo posible que Shakespeare
describiera la esencia de las motivaciones polticas a travs de las
pasiones, como sucede en Ricardo II, Hamlet y Otelo. Pero corresponde a
Maquiavelo, con El prncipe, ser el primero en descifrar el cuadro
completo del amor subsumido en el poder: vale ms ser temido que
amado, es una directriz avasalladora. En tanto que Hobbes, con su
profundo conocimiento del alma humana, elabor la primera psicologa
sistemtica para explicar el funcionamiento del Estado; finalmente,
Spinozasentlasbasesparaunapolticadelaspasiones,ellostresdieron
cuerpoaunafilosofadelhombre,queerayamodernaporqueaceptabaa
120
los seres humanos con sus debilidades y bajezas, con la finalidad de
esclarecerelfuncionamientodelEstado.
Entretanto,elamordelascortesyelcortejofueroncreacionespalaciegas
para pacificar a los caballeros, obligndolos a deshacerse de su ethos
guerrero. Se trata de un cambio psicosocial disciplinario, por lo tanto, no
es un proceso lineal y terso, sino una imposicin que supone resistencia,
avancesyretrocesos.Lasnuevasmanerasseimpusieronnosloporlava
castigos, sino que procuraban los incentivos para recorrer un andamiaje
de y hacia el poder por medios incruentos. Mediante las urdimbres
palaciegas,loscaballerosysusdamaslograbanposicionescercanasalrey,
algo que en otro tiempo slo hubieran conseguido por la fuerza de sus
mesnadas.
Aveces,elmejorcaminohaciaelmonarcaconducaprimeroalareina,lo
que quiere decir que las mujeres dentro del palacio eran excelentes
conductorasdelosdeseosyambiciones.Estaarenapolticafuetambinel
espaciodelromanceyelgalanteo.Enlosentresijosdelcastillo,altiempo
que se fraguaban los planes polticos y los complots, se multiplicaron los
poemas y se suavizaron los modos del trato interpersonal. Fue cuando el
saludo excluy la espada, dejando el lugar a la mano libre, tendida. El
amor corts implic, an sin proponrselo, una revaloracin de la mujer:
el amor era una causa femenina, y toda mujer, al menos potencialmente,
podaconvertirseenobjetodeadoracin,comoloejemplificaladualidad,
enlacabezadeDonQuijote,entrelaimaginadabellaprincesaDulcineadel
Toboso, y su encarnacin real: Aldonza Lorenza, una sencilla hija de
aldeanos,consusaosacuestasysucarapicadadeviruela.
Elamorcomounconjuntodemaneraspalaciegasparaaccederalossitios
estratgicos que gobiernan el palacio real, pervivi dentro y fuera del
castillo porque conectaba con un tipo de sensibilidad en verdad
emocionante: involucra la sensualidad del cuerpo con la seduccin del
poder.
Si las uniones matrimoniales bajo la forma de contrato son simples
mecanismostilesparalaconsolidacinpoltica,econmicaysocialdelos
consortes, resulta obvio que imponan deberes para los cuales era
indiferente que hubiera o no amor. El ejemplo ms claro remite a los
matrimonios arreglados por los padres sin necesidad de que los
contrayentes se conocieran. Son matrimonios por conveniencia para
amarrar alianzas polticas y, con su propia eficacia, para la movilidad
social ascendente. Pero donde se celebra un matrimonio sin amor,
resultar un amor sin matrimonio. En consecuencia, la palabra amante,
queenrigordeberaaplicarsenicamenteaquienesaman,setiedeuna
reputacin negativa. En sntesis, la idea del amor como una necesidad
paraelsostenimientoyestabilidaddelasparejasesmuyposterior.
121
Se dice que el amor nace de nada y muere de todo. Para colmo, el
intercambioerticolegalizadoporelmatrimonionopocasvecesrecibeun
cubetazo de agua fra no bien sale del espacio clandestino. Visto con
humor,JardielPoncelasealaqueelamoresunacomediaenunsoloacto:
el sexual. Lo que me recuerda la respuesta de Groucho Marx cuando le
preguntaron su opinin acerca de cierta obra de teatro: Una puesta en
escena muy entretenida, especialmente en los entreactos. Si el amor se
inclinaporlacomedia,elmatrimonioesmelodrama.
Si los matrimonios eran arreglos contractuales, el amor verdadero slo
poda prosperar fuera del yugo conyugal, como s la antpoda no fuera el
divorcio, sino el amor libre. El amor extramarital fue aceptado como algo
obvio, puesto que los intereses polticos satisfechos por un caballero a
travsdeunaalianzamatrimonialnoimpedanqueestablecieray,llegado
el caso, mantuviera sus galanteos con otras mujeres. Hete aqu una doble
moral: flexible para los hombres, rgida para las mujeres. Pero en esta
tensin entre ser colocadas en un pedestal o ser rebajadas a lo ms
elemental de las pasiones, ellas pudieron reivindicar sus talentos, su
inteligencia y destreza no slo para las intrigas palaciegas, sino para
inmiscuirse de lleno en el arte de gobernar. El amor corts no slo
contuvo el deseo brutal y violento del caballero, sino que lo encauz y
civiliz, lo cual era una de las condiciones para pasar de sbdito a
ciudadano.
La socialidad del amor occidental es paralela a la socialidad de la
democracia moderna, pues el amor, en rigor, es el reconocimiento del
otro,yporesocultivacualidadesvlidasparalaconvivenciaesaplicable
alcivismo,comoelrespetoaquiennoescomouno.Elmatrimonioesuna
escuela de tolerancia, pues se trata de convivir con alguien a quien
muchas veces no se comprende. Asimismo, el amor es una afirmacin de
la libertad individual, y la libertad de amar a quien el corazn elige no
puedeapartarsedelagamadederechoscivilesypolticos.
La evolucin de los sentimientos amorosos cortesanos desarroll
conceptos, formas y usos, que tenan por finalidad establecer un cauce
pacfico para las relaciones humanas, hasta entonces dominadas por el
ethos guerrero. El tlamo, originalmente, designaba la cama de los recin
casados,peronosesolausarparareferirseallechoconyugaldelavidaen
comn.Procurareltlamoqueradecirsimpleyllanamenteperseguirel
coito.Enlasociedadindustrial,lacamanoellechofuela fbricadonde
se producan los motorcitos de la nueva generacin de trabajadores. La
liga del amor con el sexo volvi a transformarse. Lentamente, pero sin
pausa,sehaidoperdiendolaseguridaddelasumisindelotro,yyasinel
caminoaltlamogarantizadoporuncontratonupcial,seenriqueceelarte
de la seduccin para reabrir las posibilidades ilimitadas de la conquista
122
sentimental, el ascenso social y hasta procurarse un poco de amor: de
SadeaCasanova.
Lanarrativadelashistoriasdeamoralcanzasuclmaxenlaboda,sieran
exitosas;oenlamuertedelosamantes,sifracasaban.Unavezcelebradas
lasnupcias,seinsinuabaquelosiguienteeranlasmielesdelunademiel,y
luegonohabanadamsqueagregar.Dichodeotromodo,lalunademiel
era una culminacin tan rotunda, que con facilidad poda acabar en
homicidio. Por eso hay un montn de aforismos referidos a este crimen.
Elamorabreunparntesisenlavida,elmatrimoniolocierra.Esverdad
que el amor te ciega, pero no hay por qu preocuparse: el matrimonio
devuelve la vista. La reflexin arquetpica del fracaso del matrimonio se
expresaeneldescubrimientodelapasindeMadameBovary.
Enestesentido,elmatrimoniomodernoequivaleaingresaralasgrandes
ligas de las relaciones humanas. El contrato, los patrocinadores, las
clusulas sobre asuntos ntimos, pruebas de antidoping, todo para
formalizar lo que los antiguos llamaron el dbito carnal. Algo que no
deja de serparadjicosi seconsidera que la oficializacin del amorsuele
seruninhibidordeldeseosexual.
La consolidacin del Estado moderno, desde el siglo XVI hasta la
actualidad, requiere, segn lo conceptualiz Max Weber, el monopolio de
la violencia legtima. La concentracin de poder en el Estado requera la
eliminacindelaviolenciaporpartedeparticulares,comolosduelosode
cualquier forma personal y directa de ejercer la fuerza, as fuera por la
bsquedadejusticiaoparalimpiarelhonor.Enesteordendeideas,quien
segua las reglas del cortejo no tena porqu ofender el honor de otro
caballero.Apesardelasprohibiciones,lastransgresionesfueronmoneda
corriente, como lo ilustra Shakespeare en Romeo y Julieta, con los duelos
entrelosMontescoylosCapuleto.
La novedad del cortejo resida en que era a la vez un juego sensual
(ertico)ypoltico(enelqueintervenaelclculoegosta)paraganarsela
confianzadelasmujeres,obtenerdeellassusgraciaseinsertarseenlared
de influencia que como damas tenan en la lgica del palacio. En ese
contexto, las propias mujeres desplegaron sus artes de poltica, los
personajes paradigmticos van desde Lucrecia Borgia hasta las reinas
CristinadeSueciayElizabethIdeInglaterra.
La decadencia del amor cortesano qued retratada en el siglo XVIII en la
novela epistolar de Pierre Choderlos de Laclos: Les liaisons dangereuses
(1782). Es un compendio del mundo de relaciones sentimentales de la
poca, desmenuzado a travs de la narracin de los los provocados por
una mujer libertina pero tambin libertaria; escandalosa y
tempranamente revolucionaria, cuyo final, de ella y de la novela, es
trgico.As,enlaspostrimerasdelAncienRgime,seexhibedeunaforma
cruda y sin concesiones un amplio repertorio de trampas, intrigas y
123
celadas,quelosamantes,desdelacama,podanaplicarenbeneficiodesus
intereses personales, fueran pecuniarios, polticos o mera vanagloria
donjuanesca.
HayalgodeLasrelacionespeligrosasquenohaperdidovigencia,dealllas
veces que ha sido llevada al cine: Roger Vadim, Stephen Frears y Milos
Forman,entreotrosdirectores.Losvnculoshumanossonpresentadosde
forma provocadora como acuerdos fros, donde el amor, como juego
efmero, poda aportar alguna diversin. Es la misma respuesta que
Madame Bovary da su aburrimiento, y obliga al lector a repensar el
conjuntodelosvaloresmorales.Parecequenoesposibleserbuenapareja
sin ser buena persona, y que no se puede ser buen esposo sin ser buen
padre,ydeallnopuedesalirunmalciudadano.Lacrisisdelamoractual,
entonces,revelaelfracasodelasocialidadenlamodernidad.
Si bien el matrimonio pactado por razones polticas es mucho ms
antiguo, adoptado abiertamente por algunas culturas orientales,
Occidente, con Flaubert y Madame Bovary, apenas cay en la conciencia
deladisyuntivaentreelcompromisoylainfidelidadcomoalgoinevitable,
a partir de dos conceptos descubiertos por la modernidad: individuo y
emancipacin.
Todava hoy el matrimonio pactado entre familias para unir consortes
tienesupesoenlaIndia,CoreadelSuryChina.Esosacuerdosniantesni
ahora incluan el amor; pero slo una mentalidad occidental poda
sentirseparticularmenteafectadapordichacarencia;sinembargo,laidea
dequeelmatrimoniocontratopuedefuncionarsinamoresreactivadaen
la lgica del mercado, especialmente cuando es un punto de partida de
alianzas entre poderosos o un trampoln para acceder a estratos ms
altos. La eleccin del consorte pasa por el clculo mercantil, pero no se
limita a ste. La vieja Europa gobernada por estirpes aristocrticas
cerradas, nos leg el matrimonio por conveniencia, al que ahora se
recurre tambin para obtener una nacionalidad; ser sujeto de crdito;
paratenermsposibilidadenlaadopcindeuninfante;oinclusoparaser
aceptadoenciertosclubes,entreotrascircunstanciasdeclculo.
Para entender el amor como una invencin cultural de Occidente, vale
apoyarse en la obra Norbert Elias, quien nos ilustra sobre el conjunto de
mecanismos que la sociedad cortesana gener como parte de la
psicognesisdelamoroccidental.Unvuelosomerodesdelaliteraturanos
ayuda a comprender cmo se consolidaron los arquetipos del amor
moderno. En la poesa y en las novelas romnticas se procesaron las
diversas experiencias sentimentales, la pasin sentida y la pasin
inventada por los poetas, indistintamente organizan el cnon occidental:
el encuentro y la fusin de dos almas. Hasta el corazn ms simple sabe
que concretar la unin de los amantes debe superar numerosos
obstculossociales.Poresoesfrecuenteque,apesardequeelamoresun
124
slido lazo humano, acaba en dolorosos desencuentros. Marcel Proust
dira: si hasta la noche ms insondable tiene su final, tambin el amor se
acaba. Mas, para l, incurable alma solitaria, eso fue un fuetazo y una
fuentedeinspiracin.Losltimosaosdesuvidalospasencerradocon
apenas vida social. Por fortuna no los malgast del todo al escribir En
buscadeltiempoperdido.
Paradjicamente, el amor satisfecho suele darnosmalospoetas; talvez la
felicidadesunnarcticoparalasmusas.PoresodiceDenisdeRougemont
que el amor feliz carece de historia. Si bien el abrazo de los amorosos
reabre las puertas del Paraso desatando olas gigantescas de gozo, all se
acaban los cuentos. Aunque el amor romntico desea la consecucin del
gozo, no logra erradicar una angustia original: el temor de que le
arrebatenalobjetoamado.Elamantedeploralaposibilidaddelaprdida,
ytalessumiedoquelmismoacabacomportndosecomosiseesforzara
por cumplir su trgica profeca. Esa sensacin ingrata de casi no querer
ver a la persona amada, por el dolor que dejar cuando parta de nuevo.
Aqu estn celos, las dudas, los desengaos anticipados, la mezquindad,
mstodaunaseriedeobstculosquealapostreconducenalfracasoyla
soledad.
En la literatura, el arquetipo del amor es un amor que por alguna razn
(social,poltica,econmica)nosecolma.Entonceslosamantessesienten
perdidos y no pocas veces mueren de amor, incomprendidos, fuera de la
sociedad, enajenados. La culminacin de esas historias suele acabar en la
muerte,comoTristneIsolda;RomeoyJulieta,entremuchasotras.
La muerte es un componente esencial del amor, es la prueba final, pues
sloelamorautnticoescapazdevenceralamuerte.Elamoresunarara
especie de conjuncin teolgica. Fusin, completud y perfeccin
metafsica:
Nuestras manos permanecieron unidas como mucho diez
segundos, pero que a m me parecieron treinta minutos. Y
cuando me solt, desee que el contacto no se hubiera
interrumpidoAnhoyrecuerdoeltactodesumanoaquelda.
Esuntactodiferentedecualquierotroquehayaexperimentado
despus. Era una mano pequea y clida de una nia de doce
aos. Pero en aquellos cinco dedos y en aquella palma se
concentraban, como en un catlogo, todas las cosas que yo
quera saber, todas las cosas que tena que saber. Y ella, al
tomarme de la mano, me las ense. Me ense que en el
mundorealexistaunlugarcomo aqul.Durantediezsegundos
tuve la sensacin de haberme convertido en un pajarillo
perfecto.(Murakami:2007,p.25)
125
No es difcil suponer que Murakami describi aqu una escena de amor,
podemos imaginar esa experiencia del protagonista, incluso recrearla en
funcin de nuestra memoria personal, pero no podramos apostar que
algo as nos suceder en la vida real por ms que lo deseemos. Es que el
amor es una realidad multidimensional: fsica (con toda su complejidad
fisiolgicayqumica,yesaexplosindesustanciasqueinundandeplacer
nuestro cuerpo); es una experiencia espiritual, psicolgica, afectiva y
social; pero no podemos provocar a voluntad tales expansiones, como
tampoco sabemos cmo dejar de amar si por cualquier razn se nos ha
rotoelbinomioamarseramado.
Tal ruptura, siempre posible, nos lleva al anlisis de los
convencionalismos sociales establecidos para preservar las rutinas de
convivencia.Enestecaso,laelaboracinmscompletadereglasdejuego
es el matrimonio; sin embargo tambin as se consolid una inercia, cual
dispositivoinstitucional,quemantieneunidasalasparejasauncuandoel
sentimiento amoroso haya desaparecido. Hoy las historias de amor ms
convencionales, como las de las telenovelas, estn plagadas de celos,
traicin y liviandad, y tales tramas, amn de su cursilera, son la
constatacin de que el cemento del amor es frgil y quebradizo, une por
pocotiempo.
Elamoresunahistoriadedos,unaconstruccinaduetodeldaadaenel
que, idealmente, larealizacinde uno es lafelicidaddel otro, y viceversa.
En tal caso, la narracin de un encuentro amoroso no versa sobre un
evento: la cita y el amor a primera vista, sino que dar cuenta de un
proceso. La serie de pormenores en que se estableci la coincidencia, el
apoyo mutuo, la comprensin y la fidelidad, el gozo que ambos amantes
sintieron y que impulsados por semejante inspiracin desarrollaron su
potencial como individuos, siendo a la postre, mucho ms que dos.
Lamentablemente, estos relatos escasean cada vez ms, debido a que las
virtudes que las sostenan tradicionalmente austeras y exigentes han
sidosustituidasporlabsquedaderecompensasinmediatas,locualesun
acicate constante para la ambicin y la satisfaccin egosta, de all a la
infidelidadelpasoesmuycorto
El problema es que si la idea de la realizacin de pareja es pobre, pobre
ser su historia. El tpico seala que cuando el hambre entra a la casa, el
amorsaleporlaventana.Noessloeso:eldesempleo,lacrisiseconmica,
la enfermedad, la crisis de la edad adulta tampoco ayudan. La
incertidumbre econmica, la hipotecadecasaa 20aos, la incorporacin
al trabajo de ambos cnyuges si tienen suerte suelen construir
cotidianeidadescondeudaseconmicas.Larutinanotardaenaplanarlos
das,ysinalgnalicientedelacompensacinfutura,ladecepcinempieza
a merodear. Es el campo frtil para las pequeas mezquindades, la
prdida de confianza, la agresin inconsciente y, eventualmente, el odio.
126
Desde luego, esto no siempre pasa, pero puede pasarle a cualquiera, ante
lo cual slo queda la separacin y la triste estrategia de slvese quien
pueda mientras el vnculo no se disuelva. Actualmente, en Espaa, por
ejemplo, el ndice de divorcio presenta un comportamiento extrao. Las
parejas claudican, pero no se separan porque no tienen dinero para
emplazar el divorcio. Tambin hay quienes emprenden demandas de
divorcio, aceptando de antemano un acuerdo en que, an divorciados,
vivirn bajo el mismo techo porque no tienen dinero para costearse una
vivienda por separado. Y la hipoteca no da para una reventa ni para
liberarsedeladeudaenelcortoplazo.
Pongmoslodeestamanera:siRomeoyJulietanohubiesenmuertoenese
conocido final tpicamente shakespeareano, y su anhelada unin hubiese
llegadoabuentrminoconlavalidacindelmatrimonio,noseradeltodo
descabellado que treinta aos despus estemos ante un Romeo panzn,
calvo y desangelado, y su otrora linda esposa de apenas 13 aos de edad
convertida en un desalio total con sus 44 casi aos a cuestas, llena de
hijos, exhausta, aburrida y con la mirada extraviada calculando
enfermizamente la enorme cantidad de fiestas que se perdi durante su
juventudporhabersecasadotanjoven.
Enestesupuestoyugofamiliar,laideadelamoreternoseevapor,yensu
lugar permanece el cascajo de una gran idea: los convencionalismos, los
lugares comunes, las falsas expectativas, los muros de silencio, la
indiferencia que los hace presas de la sensacin de haber perdido el
tiempo,dehaberseequivocadodetipo(odetipa)ylaconviccindehaber
desperdiciado toda una vida en una apuesta errada tomada
precipitadamente. No todo es drama en el matrimonio que nos hered la
culturaromana:nadacantaJoaqunSabinacomoelsexoconamordelos
casados. De todos modos, el amor es a la antropologa lo que el
matrimonio a las ciencias jurdicas: lo que el amor une, el matrimonio lo
divide.
Intervienen aqu no slo las expectativas individuales de dos sujetos que
estn envejeciendo juntos sin hacerse compaa, sino el vrtigo de la
sociedad moderna con su ampliacin del radio de accin social de la
mujer. La mujer polica, la mujer boxeadora, la mujer poltica, en fin, la
incorporacin femenina al espacio laboral formal y la consiguiente
obtencin de ingresos: una autonoma sin trabas tras una larga noche de
sumisin y dependencia. Este cuadro, desde luego, activa numerosos
resortes en la maquinaria cultural machista, desde respuestas silvestres
quenosacercanalasconductasneandertaleshastalasofisticacinpasiva
agresivadehombressupuestamentecultosycivilizados.
Elhombredeclasemedia,medianodeespritu,medianamenteinformado,
reprimido completo en sus facultades machistas, como quien dice una
mentalidad que en lo profundo cree ciegamente en la superioridad del
127
hombre o en la necesidad de someter a la mujer, pero que ni en su casa
puedesiquieraintentarlo.Esaincapacidadbrotadesuinconscientecomo
agua buscando su camino y se refina conscientemente, as es la reaccin
misgina de gnero (y generacional). El hombre clasemediero obligado a
sumarse a las labores domsticas porque su esposa tambin trabaja y
acaso ella es ms exitosa requiere de un alto grado de destreza para
infiltrar su odio y desahogar su impotencia cual macho sin hembra. He
aqu un eterno candidato a doctorarse en la especialidad de castigador y
vctima a la vez, que practica la violencia psicolgica en el senodelhogar
como uno de sus ltimos recursos que le quedan para detener, o cuando
menos retrasar, el ascenso femenino; eso que en ingls se dio en llamar
empowermentyqueenespaolsuenafrancamentehorrible.
Laideadequeunaparejanopuedaamarsetodalavida,oporlomenosno
conlamismaintensidadypasindelosprimerosaos,suelegeneraruna
emocin culposa en las parejas que se formaron bajo el espectro de la
creencia romnticadel amor eterno.Enel imaginariosocial posmoderno,
encambio,operaelmitoculturaldequeelamornoesperenneyeldeseo
es cada vez ms lbil y caprichoso, como lo resume una cancin pop de
2004:
Yotequiero,peronomemueroporti/yotegusto,peronote
encanto./Astanamediasyconmiedosesientetanpoco/que
quisiera estar tan loco como Lennon por Yoko./ Hey!,
tampocoesqueseavolvermedonQuijoteparatiDulcinea./Si
quieres que lo nuestro no empiece en fracaso/ ser mejor
primeroquedemosunpaso/puessinovamosaavanzaresel
momento de parar/ subir bandera y libres.../ Amores eternos
que yo me crea/ amores modernos son buenos momentos./
Amores eternos, piadosas mentiras; amores modernos,
tenemos que vernos./ Ya no creo en promesas ni historias de
esas que no veo claras; hay gente tan rara./ Si yo no soy
Bogart tampoco eres Bacall./ Si yo me defiendo, ser porque
atacas./ Hey!, no sers t Louise Lane? Teniendo a
Superman, quin mirara a Clark Kent?/ Te entiendo y lo
comprendo, pero no lo comparto, pues no somos actores en
este reparto.../ Amores eternos, piadosas mentiras; amores
modernos, flores de un da (Grupo de rock espaol La
tercerarepblica)
La prdida del sentido de compromiso en el tiempo, acorta la duracin
esperable y esperada de las parejas, en contraposicin de los pactos al
estilo hasta que la muerte nos separe. Lo que es un hecho es que en la
actualidad hay ms divorcios que matrimonios. Este carcter esquivo y
frgil de las relaciones amorosas genera intrincados problemas afectivos,
128
yaquesieldeseocambiadeobjetocontantafacilidad,inevitablemente,el
amor se banaliza; y si queda algn rescoldo de virtud en los individuos
que an creen en el largo plazo, la novedad de cualquier sentimiento
emergente se experimenta culposamente. En tales casos, el propio sujeto
es incapaz de explicarse por qu ha dejado de amar o por qu renaci el
amor en otro objeto. De todos modos, un nuevo amor no cancelar el
pasado sin causar daos a terceros: el acuerdo trunco de amar
eternamentelepasarsurespectivafactura.Estafragilidaddelosvnculos
humanos es identificada como amor lquido correspondiente a una
sociedadlquida.Polticamente,estefenmenoseexpresaen laprdida
de identificacin del ciudadano con las organizaciones que podran
representarlo: ni ideales ni partidos merecen que se les profese una
lealtadinamovible.
En la cultura romntica, comprometerse significaba entregar el cuerpo y
elalmaalseramado,loqueincluyeentregarasimismoel futuro,esdecir,
cierta idea de continuidad y permanencia. Decir te amo en un da
esplendoroso dedicado al rapto pasional en un oscuro rincn, no parece
conllevar riesgo alguno, a menos que lo dicho contemple el compromiso
de amar no slo en ese instante, sino maana y pasado maana, en
cualquiercircunstancia,paseloquepase,enlasaludoenlaenfermedad...
Elquidesquetodaideadefuturoenlaposmodernidadesinsostenible;o
ms bien, un fraude, pues el referente principal es el cambio: todo lo
slidosedesvaneceenelaire,diceMarx.Enconsecuencia,elproyectode
amor se presenta como algo que puede desmantelarse en cualquier
momento. Existe una "nueva manera" de amar para adaptarse a las
circunstancias cambiantes? Uno de los efectos de la decadencia es la
prdidadeconfianzaenelfuturo,ysinsteescomosielamorrecibiera
unapualadamortal.Ahoramismo,tantoelamorcomoelfuturoestnen
estado de coma, y quienes optan por darle vida artificial con soluciones
inmediatascomoelplacerefmero,nopuedenrecurrirpermanentemente
alorgasmo,alasinyeccionesdeadrenalina,alamorpago.Enciertomodo,
laencarnacindelalibertadsincompromisodereciprocidadseconcreta
en la pornografa. Y lo que es ms en la transgresin de las reglas
elementales: la violencia sexual y la pederastia, por ejemplo. Tambin se
puederecurrirasepsiadelatecnologa:sexocibernticoparaconseguir
apenassueoshmedossinriesgodecontaminacin.Elfalsohedonismo:
el sexo sin amor carente de virtud. Aunque admito, como dice Woody
Allen,quedentrodelasexperienciasvacas,esunadelasmsdivertidas.
Parecequeeldeseodomesticadosesalidecontrol;peroaltiempoquese
liber de la represin, se qued sin tica, sin compromiso por defender,
dando cabida al goce demandadopor los instintos bsicos, primitivos,
intensos,quehabansidoaprisionadosporlaiglesiadesdela EdadMedia
y por los recelos de la sociedad victoriana y la hipocresa de la derecha
129
conservadora estadounidense. El inconsciente de la versin romntica
(Nietzsche afirmando: cuando trates con una mujer no olvides el ltigo)
tambinhasidouninstrumentodepoderejercidoporloshombresenlos
distintosescenariosdondeimponensuprotagonismo;stoslos machos
comprendieron que la mejor manera dedominar a lamujer era a travs
de la domesticacin del deseo, instalando una tica superyoica y
controladora, cuyas inconfesadas ambiciones fueron crear la culpa y
amordazar el deseo femenino. Afortunadamente, la rebelin del gnero
estderrumbandonumerosascrceles,esasprisionesrealeseimaginarias
a lasque haban sido condenadas mujeres por supuestos motivos
amorosos, abrindose a las oportunidades de gozar altas dosis de
emancipacin y placer. Lo malo es que avanzan demasiado lentamente y
hastaahoralamayoradeellasapenasseliberaenlossueos yfantasas,
espaciosqueslopertenecenaunaintimidadsolitaria.Allelinconsciente
social puede hacer de las suyas: el deseo se suelta el pelo, inquietando y
alumbradolosobjetososcurosymaniatadosdelapasin.
Tengoparamquelacrisiscontemporneadelamoresunodelossignos
sociolgicos ms fuertes y claros de la decadencia cultural de Occidente,
queescomodecirnulidaddelamoralpblicaporladificultaddeconfiar
en los otros. El fundamento de esta opinin es casustico, lo sabe todo
aquel que haya trabajado como terapeuta de parejas. Ms all de que el
amor es tambin una mercanca, se trata ahora de un producto muy
devaluado en el tianguis global. Y no precisamente por la pantalla sexual
nisiquieraporlapornografa,sinoporqueelamorahora,comomencion
antes, carece de futuro. El hedonismo cocacolero y su chispa de la vida
propone un presente tambin cocacolero: vive tu vida "plenamente"y no
teimportelodems:lavidaescomotelatomas,proponen.Elproblema
es que la Historia y las historias particulares vaciadas de futuro, no
aaden nadaa la vida ni al amor. Quiere decir que la vida sin amorno es
mejor nims amigable por semejante amputacin; pero hay algo
terriblemente triste en todo esto. Tendr que ver con la conciencia del
ocaso del amor romntico? Es decir, si antessuframos por la
imposibilidad de eternizar la juventud y la vida misma de nuestro ser
amado, ahora que la pasin tiene una fecha de caducidad cada vez ms
corta, el amor dej de valer la pena? Es como admitir que si de todos
modos lo que siento va a fenecer, no tiene sentido empear esfuerzos en
aquelloqueaspiro.
Como se ve, en tratndose de alternativas al malestar del amor hay poco
que decir a menos que uno pueda permanecer indiferente ante la
devastacin de las estructuras afectivas que hemos presenciado y vivido
en carne propia. Alguna vez la respuesta fue llevar una vida monstica,
como en la poca de la decadencia romana. En los monasterios se
130
intentaba conservar lo mejor de la cultura y preservarla de los pasados y
futurosdesastres;perodondehaymurohayinstitucin.
El maestro de escuela que insiste en la enseanza de los clsicos a pesar
delarenuenciadesualumnado;olamadredefamiliaquellevaasushijos
a convivir con la naturaleza en vez meterlos en un Burger King; o los
esposos que quieren creer en el futuro de su amor. Estas iniciativas, en
cierto modo, reproducen una vida monstica en el seno de la decadencia
de nuestra civilizacin. Esos empeos conservacionistas, a mi modo de
ver, tienen muy mal pronstico porque son destellos aislados. Los
monasterios en los tiempos de San Agustn eran un sistema de
instituciones por toda Europa y el Norte de frica, desde all formaban
parte de la evangelizacin del otro. Ahora no necesitamos ese tipo de
colonizacin. Personalmente pienso que una pareja sola contra el mundo
est condenada a sucumbir; para resistir y persistir se necesitan grupos,
un mnimo de relaciones moleculares, algo modesto pero lo suficiente
paraformartejido.Noorganismosnacionalesniindividuosaislados.Basta
una buena revista o un ncleo acadmico en cierta universidad. Despus
delaexperienciadeJesucristo,concluyoquemenosdedocemiembroses
preferible. Dicho sea de paso, es un buen momento para rescatar la
propuesta de Jess, cuya esencia fue tremendamente revolucionaria y
amenazadoraparaelestablismenthromanoyjudo,porqueproponaalgo
impensable:amaralosenemigos.Quiensiguieraesteprincipioalpiedela
letra y lograba amarles como a sus amigos y a s mismo, rompa la lgica
delpoder,puesnohaypoderqueresistasicarecedeenemigos.
Bibliografa
BAUMAN, Zygmunt. Amor lquido. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 2007.
ELIAS, Norbert (1939). El proceso de la civilizacin. Investigaciones sociogenticas y
sicogenticas. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1988.
FLAUBERT, Gustave (1857). Madame Bovary. Espaa:.Alianza, 2006.
----------------------------- (1869). La educacin sentimental. Espaa: Grijalbo Monadori, 2004.
FROMM, Erich. El arte de amar. Espaa: Paids, 2004.
LACLOS Choderlos de (1782). Las relaciones peligrosas. Espaa: Ctedra, 2002.
MASLOW, Abraham (1943). Una teora de la motivacin humana. Barcelona, Kairs, 1973.
MURAKAMI, Hiraki. Al sur de la frontera al oeste del sol. Barcelona: Tusquets, 2007.
ORTEGA Y GASSET, J os (1939). Estudios sobre el amor. Espaa: Revista de Occidente, 1981.
ROUGEMONT, Denis de (1939). El amor y Occidente. Barcelona, Kairs, 1978.
131
7Amor,interiorizacindelpoder
MargaritaCamarenaLuhrs
1
*
De cuerpo social acuerpo personal, entorno sumido en la corporeidad, el
amor y el poder, son fuerzas vinculantes de vida y muerte. Realizacin o
ruina; nadie sabe bien cmo pudiera empezar o deshacerse uno del otro.
Cualidad, sentimiento o necesidad, voluntaria oforzada, ambos polos son
vehculos interiorizadores fundamentales que operan mltiples trueques
a favor de perder el ser. Puede ser que la cultura actual se organice
esencialmenteconellosdos.Enestecaptuloindagamossobreeltraslado
subjetivodelamorhaciaelpoder,queleocurreacadapersonaindividual
o sujeto social; se trata de comprender por qu el mito del amor parece
ideolgicamentemscreativoqueladesposesinnomenosbrutaldelser
porelpoder.
Secreequeelamortodouneynuncaesdemasiado.ParaHesodo,elamor
es el arquitecto del universo. Se acepta como principio, medio y finalidad
ltima. Pasan los siglos y se sigue pensando que el emblema flechado y
alado de Cupido representa un traslado subjetivo creativo, liberador,
autntico.Sibiensiempreesposibleundesenlacetrgico,lapermisividad
de la sociedad moderna permite que los fracasos se acumulen
rpidamente, son ya demasiados conflictos y desilusiones las que van
medrando el entusiasmo y la supuesta seguridad fincadas en las
expectativas del amor, cosechando en su nombre lo contrario de lo que
aspiran: hostilidad, sufrimiento, miedo y culpabilidad que si no se
comprenden,serecubrenyprofundizantodavamscomoresentimiento
y rabia (Roca: 2002, 23).
2
Controladas desde los centros de poder, son
realidades confusas muy distintas de las aspiraciones que como seres
humanosindependientespudiramostener.
1
Profesora investigadora de la Unidad Acadmica de Estudios Regionales (UAER-UNAM), sede
J iquilpan, de la Coordinacin de Humanidades, UNAM. Licenciada y Maestra en economa,
Doctora en Ciencia Poltica por la UNAM. Miembro del SNI II. Telfono 01(353) 533 0758,
extensin 505, correo-e mcamare@hotmail.com
*
Agradezco a Csar Gilabert J urez sus valiosas correcciones.
2
Con la incongruencia de los valores, confusiones surgidas de las prcticas, miedos y
frustraciones, promesas alineadas con expectativas, obligaciones impuestas o conveniencia, son
los materiales con los que cada quien forja sus propias cadenas que lo aprisionan. Debido a lo que
nos ensearon y a lo largo de la vida lo que aprendimos de criterios preestablecidos y de puntos de
vista totalmente distintos, nos hicieron ver una serie de sistemas de creencias, que
lamentablemente no tenan nada que ver con lo que nosotros sentamos o esperbamos,
llevndonos de esa manera a un grado enorme de confusin. De esa forma cmo podramos creer
en alguien, e incluso en nosotros mismos?... la incertidumbre y la indecisin se apoder una y otra
vez de nosotros impidindonos en ms de una ocasin ser nosotros mismos. (Roca: 2002, 22).
132
Pero si el amor es tan inasible como tajantes sus efectos, el poder no
puede ser otra cosa ms que una realidad cruda que se verifica
inmediatamente. El poder, de manera completamente distinta a lo que
supone el amor, es una cesin voluntaria de la soberana personal a un
Uno que unilateralmente la asume para s, y con ello, se apropia de la
libertaddeotro,ydequienesrenuncianasupropiasoberanaenraznde
algn inters. Lo curioso es que se cede a otro que no necesita estar
presente y que puede ser ms poderoso ausente, suspendiendo y
dilatandoelmotivodesupoder.
Msquevnculos,eslabonesdehechosesencialesdeamorypoder,aquse
explora la manera cmo la propia corporalidad del sujeto individuo o
gruposesitaenunaperspectivaenlaqueaparecenvivenciasyobjetos
(posesiones e intercambios) que son necesarios para forjar, desde la
interioridad compartida con otro, un nuevo universo creativo que
sobrepasaalasindividualidades,basadoenlasimpata,amistad,empata
y la atraccin de los seres as vinculados, acaso con la esperanza de que
puedan vivir sin las fatales consecuencias del poder que, desde nosotros,
ejercen otros en aras del amor; soledad extremadamente fortificada tan
sloparamantenerelpoderdeladiferenciadesintegrante:unacadenade
sumisin.
Entonces, qu cambia al ser?, cmo se polarizan las emociones que lo
tornan otro, lo escinden y le roban la posibilidad de regresar a ser l
mismo? La interaccin con los otros, basada en ideales que se expresan
limitadamente en circunstancias concretas: costumbres del contexto, el
paisaje, el entorno en que se desdobla la identidad personal,
suspendindolavoluntariamenteparaserreconocidayampliadaporotro,
aunque as la atan, acaso sublimndola por emociones ficticias, la
soberana personal se abandona dejando a un lado toda resistencia. El
sujeto opera en su propio corazn la fractura sobre la que se monta el
sistemadedominacinporcompleto.Enelansiadeencontrarrealidades
maravillosas, el amor deriva a un estado de desposesin, acaso en la
muerte.Elamorperdidonosereintegraanada,notieneremedio,esuna
desgracia:lamuerteessimplereintegracinalordennatural.
1Delactoalapalabra.Sugerirlagnesisdelacapacidad
simblica
...hevividotantotiempoprisionero,que nosdndecomienzo
yo ni dnde termina esta celda. El mundo entero es una jaula,
esajaulanacedem."(Jodorowsky:2008,1)
Subjetividadmaterial,fundamento,caminoyfruto,capacidadsimblicade
s mismo que se manifiestaen las cualidades de losfenmenos histricos
133
hastaconcretarsetalycomosonahora.Perosugnesis,visibleeinvisible,
es una autoridad cognitiva que presta auxilio contrastando las
transformaciones a lo largo de la poca, describibles en grandes trazos
cmosefuepasandodelaaccinalapalabra.Palabraescritaentablillasy
papiros, imprentas y hasta la Internet, presentando los cambios ms
lentos de lo que fueron, ms accesibles al anlisis de este recuento de
traumas histricos que causan amnesia afectiva y disminuyen los
movimientosdeseantes(Mosca:sf,811),traumasquesonpartedeuna
misma matriz de poca, por los que seguimos pasando una y otra vez a
travsdeexcesosdeplacerydesmesuradelpoder.
Sin querer que las reacciones del sistema nervioso y muscular, fueran las
causantes de la expansin ilusoria de lo que pudiera haber sido ser, y
que se fue concretando como una satisfaccin/frustracin de tener,
poseer, obsequiar, proveer, la historia de la civilizacin actual es una
historia de subjetividades que van dejando atrs al ser ilimitado
proyectndolo a partir del plano de tener. Como se ve en la
disponibilidad para integrarse a lo que es, el mundo actual de la
representacinpormediodelaimagen:
3
La imagen (grfica, visual, sonora, audiovisual o digital) es siempre una
construccin de la realidad. Nunca la experiencia directa puede
compararse con la imagen que toma como modelo la realidad. (Aparici,
Garca:2009,2)
Captarlaesenciadelarealidadparalograrcomunicarsehasidountriunfo
histrico, no slo por la manera de interpretar lo que se ve, sino por las
facilidades con que se ha ido contando para ello. Una historia de las
imgenes del amor y el poder, reproducira distintas expresiones con las
que ha estado unidosamory poder como recurso vinculante sin libertad.
Las imgenes pueden emplear diferentes medios de expresin; ello
3
Desde sus orgenes, la humanidad ha registrado diferentes acontecimientos de su entorno lejano
y cercano. Las pinturas rupestres de Altamira o las animaciones de 3D son formas de
representacin que tienen algunos atributos del original. Hasta el siglo XIX las nicas formas de
representacin fueron las pictricas y manuales. A partir de la invencin de la fotografa, las
imgenes comienzan a ser mecnicas y a tener la posibilidad de la reproduccin prcticamente sin
lmites. Tanto las imgenes manuales como las mecnicas fueron legitimadas como
reproducciones de la realidad.Un pintor del siglo XVIII y un reportero grfico del siglo XXI
pueden ser identificados como individuos que estn registrando su entorno cercano o lejano sin
poner en tela de juicio que el registro que han realizado est estrechamente vinculado con su
manera de entender la realidad y con el medio, la institucin u organizacin donde desarrolla su
trabajo. Crea una realidad diferente a la del original. Inventa una nueva realidad. Un fotgrafo
que trabaja para un determinado peridico y un fotgrafo que trabaja para otro distinto no registran
un mismo acontecimiento de la misma manera. La imagen de un objeto, de un hecho, de una
situacin dificulta en muchas ocasiones, distinguir la ficcin de la representacin, lo verosmil de
la propia realidad. En todo momento debemos tener presente que la realidad misma no es
reproducible, puede reemplazrsela usando ciertos elementos ajenos a ella como son los signos
icnicos, escritos o sonoros que ofrecen la ilusin de la realidad, pero en ningn caso son la
realidad misma. (Aparici, Garca: 2009, 3).
134
implica una codificacin y la construccin de las claves con que
descodificar las imgenes provistas por los mismos medios de
comunicacin. Slo imaginar las pinturas rupestres, los primeros mapas,
los primeros incunables, los retratos de las cortes europeas o los graffiti,
de stos cabe destacar, por ejemplo, aquellos que aparecieron en
Guadalajara durante algunos aos a pesar de la terrible represin
policaca y ciudadana en su contra. La representacin no puede ser slo
tergiversacin aunque est sujeta invariablemente por un inters con el
quesequiereverlaimagen,porquienlapresentayporquienlarecibe.El
hecho es que las imgenes contienen sistemas de acuerdos, a veces tan
cambiantes que se tornan neurticas, a veces, equilibradas, al final
dependedelasociedadquelasproduce.
Este trnsito accinpalabraimagen nos remonta a los mitos
fundacionales de la cultura occidental, pues los relatos del amor, la
libertad y la felicidad son mitos elaborados para vencer la soledad, la
sumisinylamuerteolalibertad.Especialmenteporelmitodelalibertad
convergenlashistoriasdelospueblos.
Una mirada contempornea de las disfuncionalidades significantes por la
faltadeamor,elexcesodesoledadylafaltadelibertaddemuestranquela
confusin crece, algo que posiblemente est asociado a las
transformaciones con las que la realidad tecnolgica y visual ha
atravesado los procesos de construccin subjetiva. (Mosca: s.f., 12).
Aceleracin y auto apaciguamiento, la cultura de la imagen que hace
espejos;loacelerado,loefmeroeinasible.Enefecto,loevanescenteesla
coartada para la falta de inters en reparar lo deteriorado, pero tambin
unelementodereproduccindelsistemacapitalista:ladescartabilidadde
lascosas,laobsolescenciaqueexigelaadquisicindenuevas versiones;e
incluso el descompromiso con el otro cuyo dolor se apaga con en la
siguienterelacin,yenlasiguienteHapuesunaexaltacinconpremios
a la vala personal que han transformado el lugar del otro que era
competidor, incluso enemigo, ha provocado un tratamiento simtrico de
losvnculos(Mosca:s.f.,13).
Porsifuerapoco,conesaradicalidadmutantedelaimagensesugiereeste
contraste del amor tecnolgico actual con lo que pudiera haberse
atestiguado en saltos de cinco en cinco aos hacia atrs, hasta el 1968,
cuando el movimiento hippie hizo renacer un viejo ideal: Amor y paz,
provocandotransformacionessubjetivasyprcticasenprodelaamplitud
de la libertad, mismas que lograron eludir, aunque fuera temporalmente,
elavanceinconmovibledelaterritorialidadinvasiva.
Dentro del desarrollo del capitalismo se gesta la historia del amor en el
poder,porejemplo,enelperiododeentreguerras,de19211939,ansin
televisiones, apenas surgiendo la cultura del automvil y el pavimento,
creciendo aceleradamente las ciudades mundiales y las pautas urbanas y
135
manufactureras de mercados imperialistas, hubo una gran revolucin de
las relaciones humanas. Basta pensar en la incorporacin al trabajo
masivo de las mujeres, lo cual evidenci una larga historia de
discriminacin y desigualdad, pero de eso no se deriv directamente al
caos de las relaciones afectivas, la desestabilizacin de la familia y de la
moral, desde el largo de las faldas a la disolucin de los vnculos
matrimoniales.Perosiretrocedemosanms,tambinencontraremos,la
redefinicin de las relaciones sentimentales. Por ejemplo, la Revolucin
industrial en Europa, 1640, inaugura modelos afectivos y de relacin con
sus valores de abstinencia y trabajo, que requeran cuerpos insensibles e
incansables.
Exagerando hermosos mitos y crudas realidades, los siguientes nombres
sugieren arquetipos y estereotipos de dominacin afectiva y sexual de
naturaleza ideolgica, especialmente de la religin con: Adn/Eva,
Shiva/ShaktiKali, o de la literatura con Romeo/Julieta; Dulcinea del
Toboso/el Quijote de la Mancha; o Iztaccihuatl/Popocatpetl; o de
pasiones y enredos del poder de reyes y reinas, como Cleopatra, Marco
Antonio y Julio Csar; o presidentes y sobre todo de sus consortes y
amantes:MadamePompadouryLuisXIV,LadyDianayelprncipe Carlos
de Inglaterra, Evita y Juan Domingo Pern o desairadamente, Marthita y
VicenteFox;HillaryyBillClinton.Imgenesdelcine,lafbricadenuevos
mitos, encarnados en Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Betty Page,
calendarios sexys, con copete, inspiracin de Dita von Teese, los galanes
deHollywood,desdePaulNewmanhastaBradPittylassituaciones,mso
menoscrudasoilusorias,delpoderromntico.
Haypuesunahistoriadelosafectoscontenidaenlalgicadelcapitalismo,
hoyexageradamenteevidenteenlaaceleracindelcambioporelcambio,
con sus exigencias de economa de: 1) tiempo, lo instantneo, 2) de
espacio, lo condensado; 3) de escala, lo miniaturizado (Mosca: s.f., 11).
All estn los orgenes y las causas conocidas a travs de la historia del
capitalismo, pero ahora, en la lgica del amor es posible reconstruir
tambin los procesos constructivos/destructivos de las relaciones
sentimentalesconsusparticularesestmulos,especialmenteconsumistas,
al actuar sin pausa, castigando la reflexin, en una misma tica de la
eficiencia, sin amor ni compasin, que alienta la posesin, el gozo
unilateralylasatisfaccinefmera.Unaticaquesiguepreparandoloque
los griegos denominaban aristos (ms rpido, ms listo, ms fuerte)
para la competencia feroz a individuos que slo confan en s mismos
(Mosca: s.f., 11): individuos para los que el otro o los otros son meros
objetos u obstculos. Los hombres y las mujeres estn expuestos a
excesivaspresionesestimulantes,ysimultneamenteestndisminuidoso
fracturados en su insensibilidad. En estas condiciones de hoy el desafo
es encontrar nuevas coordenadas a los supuestos egocntricos, ampliar
136
las posibilidades de preguntar y preguntarse por qu no ha sido posible
hacer la historia de las relaciones humanas al margen del poder poltico
que inhibe la afectividad e intenta controlar la sexualidad con
concepcionesfalsasdeamor,felicidadyconvivencia,aunquesinlibertad;
y cmo actuar en consecuencia para recobrar la capacidad de eleccin
creativa.
2Reconoceryremontararquetiposyestereotipos
Los resortes que disparan reacciones socialmente prescritas cambian los
roles masculinos y femeninos desde el poder. Y paralelamente est la
historia de la resistencia. Los valores sentimentales de las pelculas de
Pedro Infante son obsoletos, pero las cualidades revolucionarias avanzan
lentamenteporquelacorazaqueprotegelosvalorestradicionalesesmuy
fuerte, ideolgicamente es difcil cuestionar temas que supuestamente
amenazan la familia, porque suponen la desintegracin social,
inmediatamente afectan al orden establecido y por eso no han sido
tolerados.
4
No es cierto que <si el hombre flaquea en una discusin, entonces va a
flaquearantecualquiercosa>,peroporunhechoaisladoofalso,seemiten
condenas.Porejemplo,sielhombredejadeestarfirmeantelosojosdela
mujerseasumequehaperdidovirilidad.Sevuelvealestereotipo.
Cuando una unidad energtica, persona, grupo, sociedad cede su
soberana y se forma sobre de ellos una entidad externa que los vincula
con la misma cuota que han cedido, lo que sucede no es que se unan las
soberanas,sinoqueseconjuntanlosseresvaciadosdesupoderfrenteal
tirano, ante quien aceptan dejar de ser ellos mismos. Esa es la
caractersticadelsistemadevidaactual.
Sienesainteraccineresytmismootmisma,teexaltas,ahescuando
puedessertydestruyestodastusbarreras.Lainteraccingeneralmente
refuerza y conserva lo establecido, pero tambin puede ser liberadora.
Deja de preguntarme, dime o tmame, podra ser un estereotipo
4
La sociedad ha adornado a la pareja establecida con un cmulo de vnculos que la
responsabilizan de su continuidad, de modo que cualquier planteamiento de ruptura supone un
enfrentamiento con el entorno social. La pareja se ve por ello atrapada en un contexto donde la
libertad de los sentimientos est considerablemente reducida. Valdra la pena que fueran los
sentimientos los que garantizaran la convivencia y no que sta fuera, por el contrario, la que
garantizara los sentimientos. En vez de decir: Puesto que debo vivir con esta persona, procurar
estar lo mejor posible con ella, mejor sera poder decir: He encontrado a alguien que vale la
pena, le amo y me ama, afortunadamente podremos vivir juntos. Claro est que la permanencia
en la convivencia supondr un esfuerzo que valdr la pena encaminar hacia la preservacin del
amor y de la convivencia; pero no de la convivencia al margen del amor. Corbella: 2009,1).
137
femenino,porquenohaynadamsinsoportablequeunhombreindeciso,
vulnerable.Eslaotracaradelahistoriadeabusodeloshombres.Decmo
se han provocado enfermedades de la convivencia. Al polarizarnos
generamos ms atraccin, pero destructiva, ste es uno de los modos del
amor pasional, que consume energa sin balance. Amor y muerte son los
ms poderosos asuntos energticos de la vida humana. Y es en este
extremoqueresultamuyclaralaidentidadporladiferencia,eslonicoen
quesomosiguales.
Hombresymujeressonequivalentesycomplementarios,peronoiguales.
El rechazo al propio reconocimiento de la comunidad adentro de cada
uno,rompeelreconocimientodelotrocomoyomismo,comoespejo,inla
quech:alaken,yelasuntodelyoylosotrossetornapordesdoblamiento
y alienacin en un asunto de desigualdad entre los que pretenden que
tienen su ser completo la totalidad de s mismos, su unidad interior
ntegra,ylosqueno:estnjodidos.
Lapalabranoesgratuita,joder,quieredecircoger:cogerdelotroenerga,
tiempo, placer, alimento, integridad; es utilizar al otro servirse de l para
los propios fines. Est ideologa se practica en todos los niveles sociales.
Esunrobo,unamezquindadruin,volverunacosaalotro,seseytrese,
objetodeconsumo,materializalaemocin,yeseesunactoquearruinala
convivencia y la subjetividad en cuanto complemento y equilibrio
imposible del yo en el t. Dos seres egostas, interactuando, rompen el
pacto afectivo, si uno impone y el otro cede. Lo opuesto tambin precisa
cesin, pero recproca. Si se rompe esta condicin de igualdad, slo hay
comportamiento ideologizado, estandarizado en los nicos trminos que
entiendelarelacindelpoder,dominacin/sumisin,poderyresistencia.
Yambossonvctimasyvictimarios,lasmultitudesdelosdosvanasufriry
resultar incompletos por falta de ser que, sin integracin ilimitada, es
incapaz de encontrarse consigo ni con los otros. No es y no tiene
posibilidades de comprender su anhelo ni su encuentro; y por falta de
control de s mismos, no pueden ms encontrar su realizacin en la
interaccinconelotro.Secortaelcauceafectivo,ylaenergaamorosase
desva en enredos subjetivos que slo reconocen la pista y la posibilidad
rgidadelaasimetra,ladesigualdad:exaltacindelegoenlahumillacin
del objeto amado; esta desviacin propone un rumbo alternativo que
suspende,paralizaeinterrumpelosvnculosgenuinos.
El amor entendido como dar de s mismo, ya no es concebible. Esa
afectividadcondicionadaadaralgradodedejardeser,hasidopenetrada
por un dispositivo del control que desnaturaliza la relacin amorosa.
Entonces amar es propiciar el acecho y la caza del otro para enguirlo y
gastarloyconsumirlo.Sincrecimientomutuo,nimotivacinparavolverse
lo mejor que uno puede ser, sin energa para fluir en un crecimiento
138
conjunto, no hay aspiracin para aumentar los instantes de intensidad y
eternidadquesonlavidayporlosquevalevivirla.
5
3Amor,promesadefelicidadeternayanticipacindela
utopa
Y aqu regresa, ese punzocortante torbellino de calor en el
pecho, aquel dolor de amor. El incierto peso de lgrimas
anunciadas gira en la boca de mi estmago mientras como
jeroglficos,lodichoserepiteenmicabeza.Deprontollega una
brisa de calma y s que as de pronto tambin se ir, pero an
as,entiendoquedemomentonohaynadamsquepuedahacer
salvo quizs abrirme sin reservas a ese oleaje de pena en el
pechoparaasacariciaralmundo,conlatiernaevidenciadeuna
vulnerabilidadtotal.(Alzati:2009,19demayo).
Cmo entender el amor ms all de las relaciones de poder que lo
condicionan? Es posible que despus de la autoconciencia, el amor sea el
ms ntimo e inefable de los sentimientos (), sobre todo en su sentido
ms estricto de enamoramiento (Fabretti: 2009, 1). Pero si todo mundo
sabedequsetrataelamor,nohayunadefinicinprecisaosiquierauna
descripcin que vaya ms all de las molculas y estmulos
neurofisiolgicos. Hay muchos tipos de amor, probablemente todos
interiorizadores de la misma neurosis y represin social: amar es
moverseeneldominiodelasconductasrelacionalesatravsdelascuales
elotro,laotraounomismo,surgecomolegtimootroenconvivenciacon
uno.Cmoesqueesopasa?(Maturana,2000:1).
Algodentrodelasubjetividadprofundadeloquealcanzamosaidentificar
comoamorhaceposiblequeunotrosurjaenlalegtimaconvivenciacon
5
Muy agradable es tratar de entrever en lo que existe, lo que est en ciernes. Tratar de ver lo que
sigue en lo que ya es. Por ejemplo, estar con alguien que est lleno para consigo mismo y no cante,
roto, incompleto, sino contento en su plenitud de ser, acariciando al mundo como un felino,
sintiendo sin fronteras y sin distingos y sin las imposibilidades frustrantes del romanticisimo, del
amor dominante. Ese ser est en condiciones efervescentes, puede desdoblarse y compartir y ser
constantemente el mismo y lo mismo sin inmutarse, no se trueca en nada ms, se conserva
mltiple a s, no se escinde, no se polariza neurtico enloquecido por ser atrado. Ni se expande ni
se retrae, como era condicin del amor ntimo, no se altera ni puede provocar el fin del amor, es un
estado de ser libre, creativamente y sin lmites. Su condicin es ser esencialmente lo que uno es y
compartirlo espontneamente de una manera que no puede ser otra, sino incondicionalidad,
ilimitada concentracin del propio ser en su encuentro con todos los otros. No se si sea un yo
indiferenciado sin el si mismo, elptico desdoblado, desdoblndose en el otro mutuamente,
recprocamente. Ser de acuerdo con la subjetividad que fluye, multiplica sin ceder nada de si, ni a
cambio, ni en el cambio.
139
uno, en un sistema globalizado, desde otras mentalidades mundanas.
6
Entoncesunyopretendequeescapazdereconocerseenalgno algunos
t admitindolos como sus yoes alternativos, es un encuentro
especialmente milagroso y ciertamente indefinible, una experiencia
alienante, identificada como un estado deseable aunque sea un
desprendimiento,unvrtigo.
7
Elamormitificadocomofuentedecambio,
realizacinpropiafueradeunmismo,expandidoymultiplicadoenelotro,
seimaginacomopromesayanticipacin,queeludeytergiversa:
el amor sera algo ms que una relacin afectiva, descubriendo
en l una promesa de felicidad eterna, una anticipacin de la
utopa. En el pensamiento benjaminiano, la revolucin se
concibe como ruptura del continuum histrico, como una
interrupcindelcursodelahistoriaydesutiempohomogneo
y vaco, siendo sustituido por un tiempoahora (jetzeit)
plenamente realizado. Y en ese contexto es en el que hay que
situarlaconcepcindelamordeBenjamin,pueselamorpuede
considerarse una de esas pequeas puertas por las que puede
entrar el Mesas, una ruptura que contiene en s un pequeo
destellodeltodoabsolutoalqueaspiraba.Setratadeunaforma
de entender el amor muy similar a la que por esa misma poca
empezaban a formular los surrealistas, que vean en el amor
nico y la bsqueda de un T absoluto el camino hacia lo
maravilloso, aquello que poda cambiar la vida. Esta
comparacin no es caprichosa, pues aos despus de que
Benjaminescribieseensudiarioqueencadaamorsereconoca
como un hombre distinto, Breton escriba en Lamour fou un
pasajemuysimilarenelqueunafiladehombressesitafrente
aunafilademujeres,reconocindoseasmismoencadarostro
y reconociendo en todos los rostros de mujer un nico rostro:
el ltimo rostro amado, as cada experiencia amorosa se ve
como nica, pero al mismo tiempo como realizacin de una
promesa contenida en el pasado, como una realizacin del
mismo, el cumplimiento de una esperanza mesinica. Y en esa
6
La globalizacin es un proceso histrico-social que afecta las referencias mentales de individuos
y colectividades. Las representaciones de la posmodernidad que le corresponden cambian
constantemente, modifican las significaciones de objetos personas e ideas. (Ianni: 2003, 85) En
este acelerado cambio como dice Touraine, se fracturan los ideales colectivos y las garantas
meta-sociales. Esta lgica del mercado se transforma en una lgica de la fluidez instantnea e
inestable; mudando constantemente sus orientaciones espacio temporales; naturalmente emergen
otras maneras de sentir y de pensar y de pensarse, que van moldeando la subjetividad, en nuestra
poca se trata de subjetividades que cambian muy rpido. Cfr. Castel, R., A. Touraine, A. Bunge,
O. Ianni, A. Giddens: 2003. Desigualdad y globalizacin. Cinco conferencias. Buenos Aires,
Manantial, citado en Sin Autor: s.f., Notas sobre subjetividad,
http://juanpablo75.googlepages.com/Algunasnotassobresubjetividad.doc
7
140
realizacin del amor, tanto Breton como Benjamin ven, como
tras una mirilla, todo lo que puede llegar a ser la vida, la
promesadelotodavanosidoqueestporllegardelamanode
larevolucin.
Benjamin escribi en Direccin nica que al contemplar a la
mujer amada estamos fuera de nosotros mismos y en ese
situarnosenunafuerapodemossercapacesdeverlascosasde
otraforma,conunamiradadistinta,pueslaembriaguezquenos
provoca el amor puede llegar a hacernos captar matices
inesperados y abrirnos a una forma de conocer e interactuar
con el mundo muy distintas, de un potencial emancipatorio a
menudo desaprovechado. En cualquier momento puede
aparecer una ingeniera que nos abra una calle cuya direccin
conduzca a cambiar nuestras vidas y transformar el mundo.
(Maese:2007,sp).
Aqu destacan tres claves para entender la forma de concebir y sentir al
amorenlaactualidad.Unaalternativaquesugierealgomsdelamor:una
interiorizacin ntima que traspasa su configuracin entrampada
ideolgicamente en la que se infiltran las relaciones de poder. No
obstante,elamorestanpoderosoporsuefectodevencerdesdecadauno
ytodosloscorazoneslasresistenciasalpoder,quecondulzuraseacepta
elautoengaoysecomparteelmsenigmticoencantamiento:
1) el amor que alude a sus nicos dos vnculos posibles entre padres e
hijos;yentrelosamantes,queeltabdelincestoseparatajantemente.
8
2)
Elamorcomoideologadelafamilia,
9
queexpresaysustentaunordende
dominacin. 3) Un mbito instintivo en el que subsiste un ncleo
personal, independiente, de autonoma del sujeto que reside en el
inconsciente de manera atemporal (Klein: 2009, 4), y que la civilizacin
seencargadereprimircrecientementeysegncadacircunstancia.
10
Es cierto que la subjetividad humana, red vincular, psiquismo y
vnculo, no es slo el efecto de los dispositivos de saberpoder y de sus
estrategiasniunobjetouniformedeunacompulsinsocialinteriorizada,
8
El psicoanlisis ha demostrado de forma concluyente la ndole ertica del afecto filial, a duras
penas enmascarada por el ms fuete de los tabes. Pero habra que empezar a plantearse el aspecto
recproco de la cuestin: la ndole filial del afecto ertico. En el amor subyace el afecto
compulsivo de recuperar ese paraso perdido en el que la madre era la prolongacin del yo y su
inagotable fuente de placer y seguridad. En este sentido, el amor se niega a aceptar la evidencia de
la separacin irreversible (Fabretti: 2009, 3, 4), y la muerte.
9
El amor es la ideologa de la familia es decir, la ideologa a secas- internalizada a los ms
profundos niveles y convertida en compulsin y mito primordiales. Las versiones paganas
actualizadas del mito pueden ser menos represivas que la versin cristiano-burguesa, pero siguen
expresando y transmitiendo la misma ideologa (Fabretti: 2009, 4)
10
En la lgica del control institucional, si el miedo pasa a formar parte de la vida diaria, precisa
transformarse en terror para poder mantenerse. (Gilabert: 2002, 58)
141
pero el punto no es preguntarse por qu los individuos actan de cierto
modo, lo verdaderamente interesante es explicar por qu, bajo
determinadas circunstancias, slo pueden actuar como lo hacen
(Gilabert:2002,28),aselamor
As como la subjetividad se organiza a partir de significados y sentidos
que singularizan cada cultura, las pruebas de su patologa una vez
comprendidas bastan para disparar otros andares, que se presienten en
marcha aunque todava sean imposibles de ver. Pero adems de la
subjetividaddisciplinada,hayunapartequeseescapadeloinstituido.En
planos sociohistricos, colectivos o subjetivos, hay resistencias annimas
que toman forma de revueltascontra losrdenespolticos y econmicos.
Desobediencia silenciosa, efecto no buscado, despropsitos, que tambin
puedebatallarporlaautonomaoafirmacindelacreatividad.
Esa subjetividad del amor global est rota, pero an tiene el arresto de
reclamar la restitucin esencial de sus caractersticas integradoras y
vinculantes con la que los humanos se han movido durante grandes
tramos a lo largo de la historia, una naturaleza emancipatoria ahora
olvidadaElamoralienadonopuededejardecontener,comosemilla,esa
biologa evolutiva de los afectos, interior y vinculante que,
perentoriamente, cambiar otra vez a la sociedad a menos que el sujeto
noevolucione.
4Elamor,trastornoafectivosexualdenaturaleza
ideolgica
El amor es parte del esquema familiar nuclear que a su vez, es
consecuencia y factor perturbador de una sociedad fincada en la
explotacin y en la competencia que induce a refugiarse en la familia o
la pareja concebida como trinchera y [que] congela la actividad y la
sexualidadenelestadoinfantil(Fabretti.2009,5).
El amor para sobrevivir en esta poca presuntamente
racionalista y desmitificadora, renuncia a sus pretensiones de
absoluto y eternidad. Pero no es una renuncia sincera: las
edpicas ansias de una fuente de placer y seguridad plena,
incondicional,continuayexclusivasiguenlatentes:siguevivoel
deseodeanexionarseaotrapersona(poralgoseusaeltrmino
conquistar como sinnimo de enamorar) de recuperar el
terreno ednico en que la madre era la mullida fortaleza de un
ego de lmites difusos. Liebe ist Heimweh: el amor es nostalgia,
dicenirnicamentelosalemanes.(Fabretti,2009,5).
142
El amor que se quiere ver como reducto de autenticidad y
autodeterminacin, en la realidad represiva e hipcrita de la sociedad de
hoy,aprisionaterriblemente:
los miembros de una pareja se someten mutuamente al ms
grosero de los engaos (slo concebible en la medida en que
ambos desean ser engaados tanto o ms que engaar) y
sujetos por la cadena de una dependencia neurtica se
convierten cada uno en la bola de presidiario del otro.
(Fabretti:2009,6).
Medianteunmecanismoesquizofrnico,losdosactoressecreennoslo
la farsa del otro, sino tambin la propia. Pero tanto engao slo es
posible porque existe un mito de la nobleza del amor, slidamente
establecidocomobelloybueno.
Cmoesquelasformasdeamorperpetanelsistema,seejemplificaenel
amoralamadrepatriayenelconceptodeDioscomoelpadreuniversal,
autoridad a la que hay que amar y temer ante todo. Es revelador que el
amor resulte una forma de religin, una respuesta mtica al carcter
inasequible e incognoscible de la alteridad (Fabretti: 2009, 6), un mito
para conjurar los miedos a la soledad y al desamor que son ms fuertes
quealapropiamuerte.
47
Inseguridades,mitosyrupturadelamorpropio,
favorecen autoengaos y perpetan un sistema de competencia
asolidaria,depredadora,causantedelaextremasoledaddelapoca.
Lafamiliapatriarcalnuclear,cluladelasociedad,tieneal amorcomoun
mito reaccionario y paralizante, que la incapacita para tratarlo como un
trastorno afectivosexual de naturaleza ideolgica (Fabretti: 2009, 6). Si
se sabe que el amor es traumtico y alienante: un mal de amores, ni
siquiera su tirana impide su adoracin. Amor compulsivo y odio son tan
parecidos: ambos ricos en violencia, miedo y mentira, que se confunden
uno en el otro. No se trata de impurezas del amor, sino de elementos
intrnsecos: ansiedad, celos, frustracin, angustia y agresividad, por la
imposibilidaddealcanzarunacomunicacinesencial,desinteresada,libre
de clculos y respetuosa de la diferencia, del otro, capaz de tolerar el
desacuerdo. Presentes o ausentes, los otros, el prjimo, hacen nuestras
relaciones, en este sentido el amor es una forma de alienacin. Poder y
convivenciacuyadimensinimaginariaentornodelamorntimo,sonlos
lmitesdelasoberana.
48
47
La necesidad de auto engaarse con respecto a la soledad es mucho ms inmediata y
apremiante que la necesidad de auto engaarse con respecto a la muerte. (Fabretti: 2009, 6)
48
Marcuse y Adorno pusieron de relieve el concepto de fragmentacin , por el que entienden
el proceso de individuacin gobernado por un impulso inconsciente de autoconservacin que
tiene la consecuencia paradjica de disolver la virtualidad de accin autnoma y creadora del
sujeto humano () el individuo, en la poca moderna, se ha quedado con su sola apariencia
narcisista, despus que reprimi su subjetividad como algo ajeno [por lo que] el sujeto est sujeto
143
la interrelacin de la pareja humana es la base del entramado
social, y junto con la idea del entorno natural, el contexto
fsico y biolgico, as como las condensaciones culturales,
comporta interrelaciones, alianzas, coacciones y
constreimientos que ponen en juego las pasiones humanas:
amistad, odio, celos, compasin, egosmo, reconciliaciones y
separaciones de lo que derivan regularidades, normas,
ideologas, aparatos, organizaciones e instituciones. (Gilabert:
2002,22).
Poresolafrustracinafectivadesvaelenojodesusverdaderascausas:el
propio mito del amor y la ideologa que lo informa. Los inevitables
engaos y fallas del amor se atribuyen a defectos personales o
circunstanciales, pero no a la existencia de un dispositivo social que los
provoca, un mecanismo capaz de atomizar la sociedad en grupsculos
aisladosymanipulables,enclulasfamiliaresocuasifamiliares(Fabretti:
2006, 6), en las que los individuos aislados y alienados son incapaces de
reconocersea s mismos comosujetos yobjetos recprocos y, por eso, no
puedenserpartedenada.
La mayora de la gente contempla y vive el amor como algo
superlativamente autntico y personal, expresin del ncleo
mismo del ego y fuente primordial de las gratificaciones ms
intensas y elevadas. Superar esto es incluso ms difcil que
superar el mito cristianoburgus de la nobleza del sacrificio y
el trabajo frente a la trivialidad de lo ldicoY eso a pesar de
quelaevolucinmismadelosprocesosamorososseencargade
desengaarnos, ya sea mediante una decepcin brusca o un
enfriamiento gradual, jalonado de decepciones menores.
(Fabretti:2009,8).
5Sentimientoynecesidaddeamistadysimpataode
sentircon
ese algo que est en nosotros, tan improbable como la
existencia de la vida misma y tan fuerte como la gravedad, es
elamorquelaTierrasienteporsushijos,eseamoresatraccin.
Para evocar ese sentimiento atractivo mltiple que rebasa el
monoslabo amor, hemos de enfatizar/desarrollar
a un sistema autorregulado de control totalitario, captado por la fuerza abrumadora de una
ideologa hegemnica (Anthony Elliot (1995)-Teora social y psicoanlisis en transicin- Sujeto y
sociedad de Freud a Kristeva, Argentina, Amorrotu editores, p. 22) (Klein: 2009, 4).
144
ntegramente, con intencin consciente, todo lo magntico en
nosotrosydejardesvaneceraldesamor.(Garibay:2009).
Yescierto,comodiceDelaBotie,paraacabarconelpoderbastadejarde
alimentarlo.Unserhumanoquenecesitadesuscongneres,enfrentatoda
clase de conflictos y trances de la existencia en este sistema globalizado
contrario a la lealtad, la libertad y a cualquier forma de autonoma e
independencia.Aunqueseaceptaqueeldineronohacelafelicidad,todo
se hace por dinero. La insatisfaccin por vivir en esa tensin constante
provocatantainsatisfaccinquenopuedeserotroelfundamentodeese
entorpecimientoqueponeenguardiaanuestraexistencia(almenosensu
origen),perosobretodolanecesidaddesentirnosamadosyproyectarese
sentimiento hacia el otro o la otra. (Santa Cruz, Mendoza: 2007, 1). Sin
estos sentimientos difundidos como alimento imprescindible, la muerte
poramoreslanicavidaemocionalposible,inconscientesdesunegacin,
vivimos de la muerte de las emociones, empezando por el irrealizable
idealdeamoryterminadoporelmspavorosodelospoderesqueelotro
ejercitadesdenuestropropiocorazn.
La insatisfaccin como afirmacin de que ya no hay lo que hubo, hace
voltear a ver atrs lo que se guarda en el alma, a recordar. Esta
evocacin del pasado, refuerza el aciago presente que ya no contiene al
otromismoquesurgaenlaconvivenciacomootroyo.Aunquegranparte
de las pretendidas ventajas del amor y casi ninguna de sus temibles
consecuenciasestnenlaamistad,porfortunaenesteestadodecosasen
que vivimos, la amistad no se puede engrandecer ms de lo que es ni
tampococonfundirconelamor:
Si intentamos concretar las diferencias entre amistad y amor,
nos encontraremos con que el segundo se distingue de la
primera sobre todo por una mayor cantidad e intensidad de
factores negativos: posesividad, dependencia, ambigedad
(doble vnculo), celos, ansiedad, irracionalismo, falta de
objetividad, mitificacin del objeto amoroso, exclusivismo,
agresividad latente (cuando no manifiesta), inestabilidad.
(Fabretti,2009,3).
Pareceimposiblehallaralgntipoderelacinqueprocuraunmximode
satisfaccin yun mnimode conflictos. Afaltade compromisos paratoda
la vida, proliferan los amores laterales, los mitos sustitutivos,
seudocientficos, morales, que si no conjuran el miedo a la muerte, al
menosalivianelmiedoalavida(Fabretti,2009,16),msqueelamor,la
amistad aparece como lo mejor que se pudiera conseguir. Algo como un
mito de Eureka capaz de superar el Edipo que hay en toda relacin
amorosa y la relacin paterno filial tpica. Pero ni la mayor exaltacin de
145
lossentimientospuededesmantelarelpodercorrosivodelaideologaque
a todos suspende del estado completo de ser, imponindonos
aceleradores de consumo que aceptamos para sintonizarnos en la
frecuenciadelabandadelAmoresdesear.
Hay una tensin urgencia de Sentircon, simpata, que es an ms
evidente cuando se descubre en el mito del amor la realidad del poder
dominante. Una realidad inscrita en la existencia colectiva como falso
anhelo, ruptura del ahora, promesa cada vez ms lejos del un da a la
vez, que como todas las expectativas somete al sujeto a la desazn del
porvenir que no existe. Sin nosotros y sin presente, en la confusin,
seguramentestahasidolapocamstristedelahumanidad.
An rechazando la idea de que pudiera haber un poder injusto y otro
poder justo, de Delfour, hay que conceder que es inteligente su
explicacin de la frustracin como suspenso que lo prolonga y reanima,
msqueporelpoderdedarmuerte,porelpoderdenoconcederla,conlo
quecaracterizaalpoderdelEstadomsquemoderno,porque...
cuando es inconsciente de su esencia, el deseo requiere el
poder pero como tirnico. El poder injusto conviene al deseo
quesequierehegemnico,quecreequesuesencialeprescribe
nicamentesersatisfecho,mientrasqueelpoderjustoconviene
al deseo que sabe que la frustracin no es diferente del deseo,
sinounaspectoconstitutivodesuesencia.(Delfour:2005,18).
El poder moderno, como el imposible amor esttico, saben que la
frustracin no es diferente del deseo, sino un aspecto constitutivo de su
esencia. El verdadero poder, como el verdadero amor, sabe que su
alimentomsenergetizante es dilatar lasatisfaccin de sus contrapartes,
o simplemente impedir y posponer, ms que prolongar, su placer. El
hambre y la sed satisfechas a medias, mueven ms que la saciedad y el
gozo.Nuestrapocanopromuevevnculosdeafectividadlibreysana.No
es que se trate nada ms de una oscuridad de propsitos ilegtimos, sino
de una irremediable claridad de intereses perversos que justifican en la
gananciasucontradiccinconlavida.
Alparecerenesemovimientodereflujorepresivodedarperocontener;
liberarperoesclavizar;vivirperomorir;amarperoodiaresdondenace
elpoderpropiamentedicho.Unpoderneurticoquedejainsatisfechoel
deseo cuando se espera que lo haga. As, subjetivamente, el poder se
inscribe en la falta de ser propia del deseo, de modo que el deseo tiene
necesidad de otra instancia para satisfacerse (Delfour: 2005, 18). Se
trata,enrigor,delprjimo,elvnculoconelsemejanteylosotros:
El deseo humano fundamentalmente no quiere quedar
satisfecho, sino que se lo mantenga como potencia de ser
abierta de nuevo hacia los posibles. La satisfaccin deseada no
146
debe matar el deseo. No existe, pues, deseo de las cosas, sino
deseodeaquelloque,enlacosa,essusceptiblededesplegarmi
potencia de ser. El objeto ms adecuado al deseo humano es el
que incluye precisamente una falta que indefinidamente se
puede reiterar y no satisfacer. Es el ser humano que responde
ms a ese estatus del objeto ideal del deseo. Gracias a la
estructuraontolgicadelprximoescomoyosoyunapotencia
de ser capaz de desplegarse en posibilidades de ser cuya
fecundidadesimprevisible.(Delfour:2005,18).
Existepolaridaddelaideologadelamordemanifiestoenlacomplicidad
con su desencuentro con el amor fallido, el desamor como carencia:
indiferencia/inters; placer/dolor; avaricia de tener/darlo todo en las
pasiones peligrosas, hasta un amor noble y generoso presupone
identificacin con el <dolor de los oprimidos>.
49
El poder, mediante el
control y la manipulacin, infiltra el amor. Por eso se suponen muchas
cosasquenoexistenynopuedenserenelordensocialactual,talescomo
queelamortienequedarsesiempreentreiguales:
Nohaydilogosinohayunprofundoamoralmundoyaloshombres.No
es posible la pronunciacin del mundo, que es un acto de creacin y
recreacin, si no existe amor que lo infunda. () El amor es un acto de
valenta, nunca de temor; el amor es compromiso con los hombres.
Dondequiera exista un hombre oprimido, el acto de amor radica en
comprometerseconsucausa.Lacausadesuliberacin.Estecompromiso,
porsucarcteramoroso,esdialgico.(Freire,citandoenGmez,p.72).
6Capacidadesdedesarrollomutuo
An como evocacin o lejano recordar, queda un dejo de respeto y
afectividad de profunda empata hacia s mismos, con los otros y la
naturaleza. Una cualidad comn de tener sentimientos compartidos que
activanlacreatividadmedianteunentendimientodebeneficiomutuo.Los
cientficos nos recuerdan que la vida apareci hace 4 millones de aos,
49
El amor siempre instaura un proyecto poltico. Pues un amor por la humanidad desvinculado de
la poltica hace un flaco favor a su objeto. El amor es el oxgeno de la revolucin, nos dir, que
nutre la sangre de la memoria histrica. El dilogo es el medio a travs del cual el amor puede ser
el testigo que nos transmiten quienes han sufrido y luchado antes que nosotros, aquellos que
lograron resistir a todos los intentos de exterminar y retirar de los anales de las conquistas
humanas su espritu de lucha. El amor lleva a la identificacin con el dolor de los oprimidos.
(Gmez: 2007, 1). Como se ve la ideologa domina incluso discursos contra sus cimientos de
poder.
147
pero que en los ltimos cuatrocientos y sobre todo en apenas unas
dcadas de modernidad ya hemos roto su equilibrio planetario poniendo
en peligro la vida misma. Sensibles a la naturaleza, concientes del
problema y de qu hacer con los efectos que hemos provocado, no
podemos dejar de actuar para detener la hecatombe, y sin embargo no
actuamostodava.Porqu?
La necesidad de preservar el mundo requiere un rescate del sujeto,
librarnosdelaenajenacinparalizantequenostieneadormecidos,vacos,
atrapados en el sinsentido, en la falta de atributos. Cambian escenarios,
pero el sujeto alienado sigue petrificado y aterido; encapsulado por la
socioeconoma,ynosepuedemovernicomunicar.
Replanteamientos esenciales del ser humano estn en curso, cada
experiencia es irrepetible, pero sin conciencia, el sujeto es incapaz de
recobrar su fluir en la integridad. Una salida posible es la reintegracin
colectiva del ser humano, pero ms que una salida meramente filosfica
hay que empezarpor el cambio en la produccin y en nuestras pautasde
consumo.Sabemosytenemosidentificadoanfugazmenteloqueescrear
algo libremente. Cada quien, aunque sea por breves momentos, ha
escapadoalgunavezdeloscontrolesrepresivosdelafamilia, delaiglesia
o de otros dispositivos controladores, desbordndose a s mismo,
reencontrndose radiante en un prodigioso intercambio energtico de
todo con todo, y se sabe que no puede nada ms ser consciencia
singularizada.
La identidad como sujeto es posible, sin duda, porque parcialmente lo
vivimos todos los das mediante un convenio de olvido y renuncia a ser
parte de lo dems y para todo lo dems. Por eso, a pesar de saber que
estamos cerca de la extincin si seguimos actuando como hasta ahora,
hemospostergadolassoluciones.
148
7Unaafectividadlibrerequiereunasociedadlibre
Puedequelarealidadnoseacomolasoamos
sin embargo a veces son nuestros sueos los que la van
creando(Jodorosky(2):2005,356)
Las alternativas que se abren y cierran conforme hay resistencia y
bsqueda de libertad, surgen en alianzas, redes de intersubjetividades
distintas cuya creatividad elude los embates del poder. Desde luego, hay
prdidas, retrocesos, muerte, pero tambin las conspiraciones, a veces,
logran cierto grado de emancipacin, liberan an sin proponrselo
algunas capacidades creativas y las alternativas solidaridades logran
adelantar la poca y hasta restablecer el tejido social que el poder haba
roto. Ha sido tal la represin que el aflojamiento de las restricciones en
muchossentidosharesultadocontraproducenteentrminosdelacalidad
del vnculo humano. Pero, sin embargo, se insinan alternativas
liberadorasdelserdesdelosncleosmismosdelcontrolsocial:elamory
elpoder.
Losafectoslibresrequierensociedadeslibres.Ysilautopa apuntaauna
vida ideal, merece la pena imaginarla. Considerado que la realizacin de
capacidadescreadorasdelossereshumanosdebevolverseelfundamento
de la sociedad, para desarrollar al mximo las posibilidades sociales y de
cada uno, sin daar a nadie ni a nada, hay que superar el legado de
opresin y desamor. Las asociaciones libres, las instituciones econmicas
ysocialesdemocrticassonapenasescalasdeunlargotrayecto.
el ser se va generando, va surgiendo este ser, que en el
presentecontinuosevatransformando.Todoslosseresvivosse
vantransformando...Lagenticaconstituyeunpuntoinicial,un
espacio de posibilidades, entonces todo lo que va pasando,
ocurre en la epignesis, la transformacin en el espacio
relacional en el cual la transformacin que ese organismo sufre
es contingente a su fluir en ese espacio relacional. Los seres
humanos generamos el espacio interaccional en que vivimos.
(SantaCruz,Mendoza:2007,2).
Haypocascomunidadesenlasquelocentralseavivir,lapalabraextiende
su territorio, se aprende a ser y sentir individualizadamente, se apartan
losotros.ApesardequeelmensajedeJess,interpretadoporMaturana,
por ejemplo, puso el acento en ello: <Id a vivir>. Vivid de esta manera.
Vividenlaconcienciaquelaliberacindeldolorestenelamor.(Santa
Cruz, Mendoza: 2007, 3). Hay replanteamientos de emociones y
necesidades como el amor y en contrasentido, dejar atrs y superar el
endurecimiento(sifueraposiblems)delpoderpolticoyeconmico.Esa
149
conciencia del Yo contra todos, tal como explica de la Botie, no exige
una guerra Contra el Uno basta dejar de alimentarlo.
50
En tanto suceda
as, absorbe todo el calor, cada vez ms luz, colorido, cuerpos,
sentimientos y poderes. Y contina arrebatando las vidas que ya no
poseennisupropiaexistencia,hastaquelasrecobremos.
Conclusin.Alternativasalamorcomoideologa
interiorizadaquesostienealasrelacionesdepoder
Unacuestintoralescomprenderporquelamoresesencial,yporquel
poder que no lo es, logran de distintas maneras que los sujetos dejen de
ser, se truequen en otros. La necesidad de amor constituye el reducto
ms profundo y mejor defendido de la ideologa interiorizada del poder.
Esdifcilaceptarqueloshechosdeladominacinsocialestncimentados
en el centro mismo de la sensibilidad. Y es terrible aceptar que si no lo
afrontamos, si nos negamos a ver que nuestro corazn es la sede del
bnker que el sistema ha construido dentro de cada uno de nosotros,
habremos perdido la batalla (por la liberacin afectiva y social) de
antemano(Fabretti:2009,1).
La revisin drstica de los conceptos y valores afectivos es indispensable
especialmente despus de darse cuenta de que la afectividad est tan
condicionada por la ideologa dominante que resulta casi imposible que
cualquier relacin est libre de conflictos. Mientras no se superen esos
controles interiores, simplemente no se podr empezar la emancipacin.
Sin una sociedad libre es imposible hablar de individuos libres, sin
embargo siempre hay una posibilidad de resistencia mediante la cual se
concrete, o al menos se atisbe, el desarrollo de capacidades humanas y
quedesdeeseplanodelibertad,aunqueseaefmero,nazcanvnculoscon
una intensidad total, es decir, una empata abundante, ilimitada, sin
restricciones y en pleno control de s mismo, concordando con la
sociedadnaturaleza de que es parte, integrndose libremente, y que a
faltadeotramejorpalabradecimos:conamorqueriendosentirrealmente
empata.
50
Habr voluntad a que repugne el recobrar un bien tan precioso an al precio de su sangre y
que una vez perdido, toda persona de honor no soporta su existencia sino con tedio y espera la
muerte con regocijo? A manera que el fuego de una pequea chispa se hace grande y toma fuerza a
proporcin de los combustibles que encuentra, y con slo no darle pbulo se acaba por si mismo
perdiendo la forma y nombre de fuego sin necesidad de echarle agua; as los tiranos a quienes se
les sirve y se adula cuantos ms tributos exigen, ms poblaciones saquean y ms fortunas arruinan,
as se fortifican y se vuelven ms fuertes y frescos para aniquilarlo y destruirlo todo; cuando, con
slo no obedecerles y dejando de lisonjearles, sin pelear y sin el menor esfuerzo, quedaran
desnudos y derrotados, reducidos otra vez a la nada de que salieron. Cuando la raz no tiene jugo
bien pronto la rama se vuelve seca y muerta. (de la Boetie: 1548, 5).
150
Aunque no siempre sea efectiva, siempre existe la posibilidad de
replantear la dinmica de la comunidad, basndose en libres acuerdos
mutuos,a veces empezando desde la estructuraafectivaantes detocar el
sistemaeconmico.Enestesentido,todalaintersubjetividad,msalldel
idealizado amor, se suma a la transformacin de la sociedad, ocurriendo
en ella, en los otros, una superacin del s mismo como una condicin de
negacin, requisito o parte dialctica de una autntica emancipacin
afectiva del individuo. As como en la historia se han atestiguado otras
condicionespsicolgicasysocialesradicalmentedistintasalasdelsistema
capitalista, es posible suponer que lo que tenemos cambie y recobre eso
esencialmente humano que hemos disfrutado antes y que es posible
potenciar: la empata y la cooperacin, la solidaridad y comprensin, el
respeto por la autonoma propia y ajena, dejando atrs las formas de
dependenciayposesividad,ylaviolencia,enlasquelareciprocidadsexual
sin represin, la simpata, cuidados, admiracin y buenas amistades den
lugararelacionesplenas.
Unaafectividadlibreesproductodeunasociedadnorepresiva,delmismo
modo que en la actualidad el resultado de las relaciones afectivosociales
reproduce vnculos y convivencias inevitablemente alienadas. Las
sociedades incapaces de plantearse vnculos ms all de los mitos y
ambigedadesquelabrumaideolgicamantieneindisolublementeunidas
para reproducir la gida del poder individualizado que se sujeta desde la
afectividad en que cada quien es el colonizador interno que llevamos
adentro.
Para superar el amor neurtico de nuestras sociedades, igualmente
regresivas,hayqueempezarasustituirloporalgodistintoquetodavano
existe, pero que puede entreverse atravs de una enrgica autocrticade
nuestros conceptos de amor y poder, y sus trastornadas prcticas
afectivosexuales sancionadas moralmente por una ideologa castrante.
Por eso, la estrategia adecuada consiste en actuar desde los centros
mismosdeafectividad,enlosquesehaconcentradolaideologadelstatu
quo que reproduce al poder dominante: posesividad, dependencia,
mitificacin, agresividad, y empearnos con toda conciencia en lo que
corresponda para potenciar los aspectos positivos de otra interioridad
integrada por: solidaridad, simpata, empata, respeto a la identidad,
autodeterminacinylibertadajenas.
Bibliografa
Aparici, Roberto, Agustn Garca. 2009. Lectura de imgenes en la era digital, 11 de mayo,
http://gonzalorobles.wordpress.com/2009/05/11/discursos-mediaticos-ideologia-y-realidad-
inventada/
Alzati Fernndez, Fausto. 2009. Al servicio del quizs, <Recurrencias>, en
http://ataraxiamultiple.blogspot.com/2008_05_01_archive.html, 19 de mayo
Botie de la, Etienn
Etctera,
http://www.sindomini
Castel, R., A. Toura
Cinco conferencias.
subjetividad, http://ju
Corbella, J oan. 200
Recopilacin de
http://gonzalorobles.w
Delfour, J ean-J acque
Salomon, Revue Esp
Carlo Fabretti. 2009.
www.lahaine.org/inde
vasca Ekintza Zuzena
Garibay, Candia. 200
Maturana?, 21 de ma
Gilabert, Csar. 2002
Guadalajara, El Coleg
Gmez del Castillo
Difunda cu
http://www.solidarida
Klein, Alejandro. 20
http://www.querencia
J odorosky, Alejandro
DF, 16 abril
J odorosky, Alejandro
Maturana, Humberto
Barcelona, 17 de novi
Maese Huvi . 2007.
informativa, http://ww
Mosca, Ana. s.f. Ima
Roca, J uan Carlos. 20
Santa Cruz, Ximena,
en Ec
http://www.ecovision
Robles Gonzalo. 2
http://gonzalorobles.w
sujeto/#comment-849
Carlo Fabretti :: M
e. 1548. El discurso
io.net/oxigeno/archivo
aine, A. Bunge, O. Ia
Buenos Aires, Ma
uanpablo75.googlepag
09. Pareja rota: i
planteamientos
wordpress.com/2009/0
es. 2005. Pouvoir de
pirit, Francia, marzo-ab
. Contra el amor, P
ex.php?p=33109 (Ar
a, N 9, Bilbo, 1992, en
09. Entrevista, Cul
arzo
2. El imperio de los
gio de J alisco, AC
Segurado, Mayte. 20
ultura Solid
ad.net/recomendarartic
009. Sujeto y socied
a.psico.edu.uy/revista_
o, 2008. El sueo sin f
, (2). 2005. Donde me
. 2000. Conferencia
iembre, (www.Friztalt
Direccin nica, Wal
ww.lahaine.org/index.
agen y Subjetividad, w
002. Cmo curar con e
J orge Mendoza. 2007
covisiones.
nes.cl/metavisiones/arti
2009. El pensami
wordpress.com/2009/0
9 16 enero
Ms artculos de este au
151
de la servidumbre v
o/servidumbre.htm
anni, A. Giddens: 200
anantial, citado en
ges.com/Algunasnotas
mpostura o replante
e ideas de
01/14/pareja-rota-impo
e vie et pouvoir de m
bril
Proyecto de desobedie
rtculo publicado orig
n la versin citada se a
l es el planteamiento
arcanos o los podere
007. Paulo Freire: u
daria, 14
culo.php?not=4813
dad: apuntalamientos
_nro9/alejandro_klein.
fin, obra presentada e
ejor canta un pjaro, B
de apertura de las jo
t.com/artimaturana.htm
lter Benjamin y Saja L
.php?p=24360 31/08
www.pepsic.bvs-psi.o
el corazn. Mxico, Ed
7. Entrevista: Ecoder
Ecologa
iculos/maturanatransfo
iento plural nico
01/16/el-plural-pensam
utora/or:
voluntaria o El Contr
03. Desigualdad y gl
Sin Autor: s.f., N
ssobresubjetividad.doc
eamiento, Blog Co
e autores dive
ostura-y-replanteamien
mort a propos du j
encia informativa, 15
ginalmente en la revis
aaden anotaciones po
del amor biolgico d
s invisibles del Estad
un educador para el
de
entre lo social y lo
htm
en el Teatro de la Ciud
arcelona, Editorial Sir
ornadas del amor en
m).
Lacis, proyecto de de
org.br/bpsu/n46/n46a03
diciones J eanro
ivando con Humberto
del
formacion.htm
y la primaca d
miento-unico-y-la-prim
ra Uno, Ed.
lobalizacin.
Notas sobre
c
ntradictorio.
ersos, en
nto/
jugement de
de febrero,
sta libertaria
osteriores)
de Humberto
do moderno,
siglo XXI,
noviembre,
o subjetivo
dad, Mxico,
ruela
la terapia,
esobediencia
3.pdf
o Maturana,
amor,
del sujeto,
macia-del-
152
http://www.lahaine.org/index.php?p=33109
The Buckminster Institute. 2007. The Buckminster Fuller Challenge, http://challenge.bfi.org/
153
8Elpoderyelamorcomopasin
JulioCsarSchara
51
Lapasinhaderivadodeprcticasmorales,lingsticas,semiolgicas,con
multitud de significados. Es un corpus plural y abierto que, en Occidente,
se ha venido reelaborando con el paso de los siglos. Toda idea o
concepcin que conserve una relacin ntima con la existencia cotidiana
de los individuos es dinmica. Un solo concepto se convierte en multitud
de experiencias distintas de acuerdo con cada individuo: dolor, alegra,
alma,Dios,descendencia,tribu,amor,etctera.Enelamorpasin:
Todosetransfigurayessagrado,
eselcentrodelmundocadacuarto,
eslaprimeranoche,elprimerda,
elmundonacecuandodossebesan,
gotadeluzdeentraastransparentes
elcuartocomounfrutoseentreabre
oestallacomounastrotaciturno
ylasleyescomidasderatones,
lasrejasdelosbancosylascrceles,
lasrejasdepapel,lasalambradas,
lostimbresylaspasylospinchos,
elsermnmonocordedelasarmas,
elescorpinmelosoyconbonete,
51
Profesor de tiempo completo de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Autnoma de
Quertaro, schara@uaq.mx
154
eltigreconchistera,presidente
delClubVegetarianoylaCruzRoja,
elburropedagogo,elcocodrilo
metidoaredentor,padredepueblos,
eljefe,eltiburn,elarquitecto
delporvenir,elcerdouniformado,
elhijopredilectodelaIglesia
queselavalanegradentadura
conelaguabenditaytomaclases
deinglsydemocracia,lasparedes
invisibles,lasmscaraspodridas
quedividenalhombredeloshombres,
alhombredesmismo,
sederrumban
poruninstanteinmensoyvislumbramos
nuestraunidadperdida,eldesamparo
queesserhombres,lagloriaqueesserhombres
ycompartirelpan,elsol,lamuerte,
elolvidadoasombrodeestarvivos;
amarescombatir,sidossebesan
elmundocambia,encarnanlosdeseos,
155
elpensamientoencarna,brotanalas
enlasespaldasdelesclavo,elmundo
esrealytangible,elvinoesvino,
elpanvuelveasaber,elaguaesagua,
amarescombatir,esabrirpuertas,
dejardeserfantasmaconunnmero
aperpetuacadenacondenado
porsuamosinrostro;(Paz,1993)
EstepoemadeOctavioPaz,escritoenelao1957abreunatesissobreel
amordelaparejahumana,circunscritaasmisma,comounaautarquaen
donde los amantes: verdad de dos en un solo cuerpo y alma/oh ser total
conviven los destinos del abandono de un ser por otro y desde el cual el
mundo, el universo de los amantes transforman la realidad y nada los
asedia. Este eje del consumo de la pasin entre dos que se encuentran,
desencuentran, sin tribu, sin familia, sin mayores relieves que el deseo,
por s mismos consumidos, es una tesis de la literatura cuyos orgenes,
NolPierre Lenoir (1959), los busca en la prehistoria del hombre, en
EgiptoMesopotamiaylosAndes,entreotros.
Segn Lenoir, el amor es una herencia social, que parte de la evolucin
quedisocialentamenteelreflejocondicionadodelosinstintos,donde:el
placer o el dolor que la causaban la victoria o la derrota en la lucha para
satisfacer sus deseos, se tornaban conscientes y se emancipaban
progresivamentedelaapetenciafisiolgica(Lenoir,1959).
Lacontrapartidanaturalezacivilizacin,vatomandorumbosposibles,sin
embargo, hasta el da de hoy no sabemos si en la pasin prevalecen los
instintos naturales o los conceptos culturales que cada civilizacin ha
construidoapartirdelasprcticassocialesmismas,peroytambindeun
patrimonio intangible, construido por los miles de libros que la
civilizacinhacreadoenlaliteraturaquenarranlapasindelosamantes.
Sin embargo, en la posmodernidad, los diferentes rumbos tejidos entre
masculinidad feminidad y sus relaciones de poder del poder del uno
sobre el otro,de los roles y papeles que culturalmentehan desempeado
en la historia, en la construccin del imaginario amoroso, han
evolucionado.
156
Laparticipacindelasmujeresenelaparatoproductivo,sobretododesde
la primera guerra mundial, cambiaron las formas tradicionales de la
pareja, sobre todo en el yo mando, tu obedeces y la reclusin del mundo
femenino en la tirana domstica y a la creacin de los vstagos que
constituyeron los ejes trascendentales en la creacin de los linajes
humanos,ylareproduccinoriginaria,setransformaron.
Las nuevas tecnologas y la participacin en el aparato productivo de la
otra inteligencia, poderosa y contumaz de las mujeres, cambiaron las
probabilidadesdeimponerlavoluntadmasculina,dentrodeuna relacin
de pareja, la cual desencaden, primeramente, la violencia domstica por
laresistenciaculturalmasculinaylalibertaddelyugoconyugaldespus.
Noeselmomentodeanalizarsiestanuevaformaderelacindelapareja
tradicional lleva an formas de control exitosas para la reproduccin del
clanfamiliarolosndicesdedivorciosindicanunacrisisdelasformasde
poder tradicionales, pues la autoridad masculina, debiera estar
compartida en forma legtima y razonable, por hombres y mujeres cuyos
objetivos siguen siendo entre otros, la legitimacin de los linajes y su
trascendencia.
Crisis mayores o menores, el descenso de los ndices de natalidad, sobre
todoenlassociedadesdelprimermundo,lasposibilidadesdeelegirentre
ser sometido o sometedor, y llegar a acuerdos para liberar las ligas
conyugales y como sucede en algunas sociedades, construir el poliamor:
Compartirdiferentesparejasenunmismoespacioytiempodeterminado,
que se contrapone a los orgenes histricos de la sumisin femenina al
mundomasculino.
En el origen histrico de la civilizacin, la naturaleza, y por lo tanto las
formasdereproduccinmaterialdelavida,quecrearonladivisinsexual
deltrabajohumano,fueronresponsablesdelademandadelsometimiento
femeninoqueimperhastalacivilizacinmoderna?
El desplazamiento al poder compartido de la pareja posmoderna son ya
un hecho relevante de la crtica a la historia contempornea y sus
resultados, dentro de la crisis actual de las relaciones, permitirn formas
decontrolmutuosparaelxitodelareproduccinmaterialdelavidayde
loslinajesfamiliares?
La crtica posmoderna de las formas tradicionales del ser de la pareja
humana, han tenido pocos estudios socioculturales, transdisciplinarios,
queenfrentenlaproblemticadelpoder,delaservidumbrevoluntariade
unapersonaporotraenlarelacindepareja.Sinembargo,elamorpasin
ha desempeado imaginarios colectivos que si bien dependen de las
culturasregionales:elamorenlareliginmusulmana,delorientemedio,de
Centrofrica, donde conviven toda clase credos religiosos ancestrales,
coloniales,etctera;elamorenlaIndiabudistaContempornea,oladelos
menonitas norteamericanos, o los indgenas Tzotziles de Chiapas. As
157
mismo, la violencia en los mbitos familiares, en los diferentes estratos
familiares de la cultura mexicana moderna, estudiados por Oscar Lewis,
enlaAntropologadelaPobreza,delosaossetenta.
Conpasocautelosomearrimalcampamento
deloshombres.Mevieron
conesosmismosojosquecalculan
elpesodelganado
olatotalidaddelacosecha.
Sinhablarmepusieronunlugarenlamesa,
medieronunbocadoydespuslamadrina
mesealelquehacer,meordenlafaena.
Aquestoy,Tejedora,lavandera,
Desgranadorademazy,aveces,enlanoche,
Cuandoelsueonoacude,
Relatoradehistorias.(Castellanos,1972).
Para Lenoir, la historia del amor es parte de la historia de la civilizacin:
no obstante, no se confunde con las historias de las costumbres, que se
ocupa por supuesto de las relaciones entre los sexos, pero haciendo, a
sabiendas, abstraccin de lo que es mutua atraccin sentimental en la
pareja Los sentimientos se materializan, la historia del amor tiene en
ello,puntosdereferencia.(Lenoir,1959).
Sin embargo, el amorpasin sigue siendo la anhelada pcima que beben
enformaequivocadaTristneIsolda,quesegnRougemont,eslaprimera
historia del amor corts, en el mundo cristiano del siglo XIII, y que
seguramentesuorigenseremontaalosperegrinajessantos,portradicin
oral.
El amorpasin, nos mueve y conmueve. El instinto de eros, de la vida se
nutredelacapacidadorgsmica,quelasociedadcontemporneaaprendi
a vivir, ms all de los prejuicios; investigados por Wilhelm Reich, quin
asegurabaensulibro: LasmasasenelFascismoqueungrupodemujeres
158
conseisanuevehijos,noconocanelorgasmo,nisufuncin.ParaReich,la
salud mental, est vinculada ntimamente a las capacidades orgsmicas
que la naturaleza humana debe desarrollar (la liberacin sexual de los
jvenes)
As, la literatura psicoanaltica, literaria, sociolgica, hatejido latrama de
las nuevas concepciones sobre el amor y su contrapartida en el
movimiento de la liberacin de las mujeres, y la asignatura pendiente, de
ladelhomoerotismoylosderechosdelasminorassexuales:
As, a travs de los cambios, volvemos a comenzar la oposicin
entre la pltora del ser que se desgarra y se pierde en la
continuidad, y la voluntad de duracin del individuo aislado. Si
llegaafaltarlaposibilidaddelatransgresin,surgeentoncesla
profanacin. La va de la degradacin, en la que el erotismo, es
arrojadoalvertederosilaprohibicindejadeparticipar,siya
no creemos en lo prohibido, la transgresin es imposible, pero
unsentimientodetransgresinsemantiene,dehacerfalta,enla
aberracin
Laotraasignaturapendiente,eselerotismo,paraBataille:
El erotismo no puede ser estudiado, sin al hacerlo, tomar en
consideracin al hombre mismo. En particular, no se puede
trataralerotismoIndependientementedelahistoriadeltrabajo
y de la historia de las religiones Donde el erotismo es
consideradocomounaexperienciavinculadaalavida;nocomo
objeto de una ciencia, sino como objeto de la pasin o, ms
profundamente,comoobjetodeunacontemplacinpotica.
El amorpasin visto desde la ptica del erotismo, no slo
deberconsiderarlaculturadelasreligionessinolaconcepcin
literaria
Surgida del colectivo imaginario en el que los amantes, aislados en su
propiadialctica,noseconstituyenenayuntamiento,porloshechosdela
divisinsexualdelosdeberes,niporlaprocreacindelosvstagos,pues
comoescribeOctavioPaz:
159
elmundocambia
sidossemiranysereconocen,
amaresdesnudarsedelosnombres:
djamesertuputa,sonpalabras
deElosa,maslcedialasleyes,
latomporesposaycomopremio
locastrarondespus;
mejorelcrimen,
losamantessuicidas,elincesto
deloshermanoscomodosespejos
enamoradosdesusemejanza,
mejorcomerelpanenvenenado,
eladulterioenlechosdeceniza,
losamoresferoces,eldelirio,
suyedraponzoosa,elsodomita
quellevaporclavelenlasolapa
ungargajo,mejorserlapidado
enlasplazasquedarvueltaalanoria
queexprimelasustanciadelavida,
cambialaeternidadenhorashuecas,
losminutosencrceles,eltiempo
enmonedasdecobreymierdaabstracta;
160
mejorlacastidad,florinvisible
quesemeceenlostallosdelsilencio,
eldifcildiamantedelossantos
quefiltralosdeseos,saciaaltiempo,
nupciasdelaquietudyelmovimiento,
cantalasoledadensucorola,
ptalodecristalescadahora,
elmundosedespojadesusmscaras
yensucentro,vibrantetransparencia,
loquellamamosDios,elsersinnombre,
secontemplaenlanada,elsersinrostro
emergedesmismo,soldesoles,
plenituddepresenciasydenombres;(Paz,1993)
La pareja humana, es el universo desde el cual toda vida es posible, y
donde los imaginarios colectivos, simblicos, crearon todas las novelas y
los monumentos de amor de la historia humana, alcanzando en la poca
de los mass media, la telenovela que con el ftbol han acaparado grandes
masasdeauditoriosporurbeetorbi.
La pareja se rehace, reconforta, divide, se divorcia, se jalonean lo hijos, y
los grupos medios contratan al psicoanalista de moda, para terapear los
interminables duelos de las separaciones, los arrepentimientos del
hallazgoylasuperposicionesentrenecesidadypoder.
Sabemos que la posesin que nos quema es imposible. Una de
dos: o bien el deseo nos consumir, o bien su objeto, dejar de
quemarnos. No lo poseemos ms que con una condicin: la de
que, poco a poco, se aplaca el deseo que nos produce. Pero
anteslamuertedeldeseoquenuestrapropiamuerte!Nosotros
nossatisfacemosconunailusin(Bataille,2008).
Antpodas entre el instinto natural y civilizacin creadora, entre arte y
literaturaylarealidaddelasparejas,queconstruyenlatorredemarfilde
161
los amantes, donde nada los acecha, pero que an ms tarde o ms
temprano se derrumban para volver al siguiente encuentro: abandono y
encuentro, prdida y bsqueda, laberinto entraable en el que slo van
quedandolasternuraspasadas,losorgasmoscompartidos,lasfelicidades
inminentes, trastocadas en dolores subterrneos que figuran en los
catlogosclasificatoriosdelastareaspsicoanalticas.
Referenciasfinales
El amorpasin, tiene vnculos directos con el dolor: pasin, deriva del
latn passio, que significa sufrimiento, serie de tormentos, ejemplo: La
PasindeJesucristo.
Cuando decimos, hay gente que se deja llevar por sus pasiones hablamos
de personas vehementes cuya pasin termina por consumirles y
aniquilarles. Las drogas heroicas, lo son, porque el que las consume
exponesupropiaexistenciaylaliquidamstardeomstemprano.
Hay la pasin de una persona por otra. Hay la pasin por el estudio o la
ciencia. Hay juicios a favor o en contra, en los que a veces la pasin
intervienehaciendodelavctimaelhroeyaveces,alcontrario,elhroe
es victimado, calumniado, incomprendido y abandonado como sucedi
conlahistoriadenuestroamadoBolvar.
El gran poeta Nicaragense, Ernesto Cardenal, a quin tuve el honor de
tenerlo como husped en mi casa de Panam, sostuvimos largos dilogos
sobrelaeducacinparaelamor;pedagogasensible,cuyatesisrehagoen
estas lneas. Para Cardenal el amor no podra considerar, nicamente el
amor de un hombre por una mujer, sino el amor pasin por los otros, la
pasinporejemplo,porlademocracia.Elamortambineralabellezadel
lago de Nicaragua, Solentiname, el amor por los nios y que estos no
pasaran hambre y tuvieran calzado para ir a la escuela, el amor a los
pjaros,alasvacas,enfinelamoralarevolucin.
OracinporMarilynMonroe
Seor
recibeaestamuchachaconocidaentodalaTierraconelnombrede
MarilynMonroe
aunquesenoerasuverdaderonombre
(peroTconocessuverdaderonombre,eldelahuerfanitavioladaa
los9aos
162
ylaempleaditadetiendaquealos16sehabaqueridomatar)
yqueahorasepresentaanteTisinningnmaquillaje
sinsuAgentedePrensa
sinfotgrafosysinfirmarautgrafos
solacomounastronautafrentealanocheespacial.
Ellasocuandoniaqueestabadesnudaenunaiglesia
(segncuentaelTime)
anteunamultitudpostrada,conlascabezasenelsuelo
ytenaquecaminarenpuntillasparanopisarlascabezas.
Tconocesnuestrossueosmejorquelospsiquiatras.
Iglesia,casa,cueva,sonlaseguridaddelsenomaterno
perotambinalgomsqueeso...(Cardenal,1979)
Aunque me encontraba en el duelo de una de las tantas separaciones de
misparejas,fueelpoetaCardenalquienabriunimaginarioposiblepara
elamorpasincontemporneo.Imaginarqueelamornopodrareducirse
alapasindelaparejahumana.TantoparaCardenalcomoparaPlatn,el
amor terrenal, puede comprenderse como un conocimiento del espritu
humano,endondecuerpoyalmapuedendirigirsealaperfeccin,estoes
al bien y a la belleza absoluta, que constitua en esa poca la Revolucin
Sandinista.
Muchos aos despus cobraron pleno significado las lecciones sensibles
delpoetayahora,treintaaos despus,descubronuevosimaginariosdel
amorpasin, dolorexpiacin, tormento, que se vinculan adems al
principioreligiosodelcristianismo:losvotosdelacaridadylaobediencia,
prcticasquecasisiempreseobservancondolor,placeryhumildad,esto
es la ascesis, la renuncia expresa al placer mundano, por la mstica de la
liberacin individual y social, as como la pasin por la justicia, y la
distribucin de la riqueza equitativa, en donde cincuenta millones de
individuos en pobreza extrema conviven con uno de los millonarios ms
grandedelmundo.
163
As,elamorpasinnoincluaesazonadedolorplacer,inherentesentoda
relacinamorosa,enlaentregadeunoporelotrodelosamantesexisten
tambin la renuncia y desapego de los otros, lo que hace del amor un
espacio,soloyplacentero.
Renuncia y entrega son el paradigma de los amantes, de cuya relacin se
excluye el resto de la tribu. Acaso Cristo no renunci al mundo para
entregarseaundestinodisciplinadoporelamoraunDios,enque:hgase
tu voluntad y no la nuestra fue el epgono de la pasin del hroe
cristiano?
Enelordendelaciencia,olasantidad,existeunarenuncia:larenunciadel
mundo; cuando un cientfico se introduce al laberinto sinuoso del
conocimientosepierdeenlynosaldrnunca.Nielhallazgo,elEureka!,
nilafama,nielolvido,nielreconocimientoapartanalhombredeciencia
de su laboratorio ni de sus pesquisas. Slo la muerte viene a dar fin al
experimento,findelhallazgoylaprdidadelhombreensuobsesionante
bsquedadelacertidumbrecientfica.
Elsantoeligeotralneadellaberinto;lavoluntadseponea pruebatodos
los das, alcanzar la perfeccin en Dios es lucha diaria y continua, la
perfeccin nunca se encuentra. Acaso alguna luz mstica que se registre
simblicamente, comoparte de la perfeccin alcanzada por el Nirvana de
Gutama,olaperfeccindelCristo?
Poder,amor,voluntad,ciencia,arte,poesayreliginestncircunscritosal
circuitodelapasin:entregaexclusinplacerdolor.Losamantescelosos
excluyen al resto que los acecha. Cuando se toma un camino se excluyen
otros. Son opciones personales. La pasin es una prctica consistente del
sabio, del cientfico, del poeta, de los amantes. Significa enfrentamiento,
lucha que nunca acaba y que convive siempre de cerca con el rostro del
dolor: Slo matamos lo que amamos/lo dems ha estado vivo nunca,
escriba Rosario Castellanos. Acaso la ciencia no coadyuva, con la
tecnologa,quesederivadelamismaaladestruccindelnichoecolgico
de la naturacosa, lugar donde reside el hombre y cuya esencia es parte
inseparable del mismo? Acaso el amante no acaba con el ser amado
despus del periodo pasinamorentregadesamorodioolvido de lo que
unavezcremossagradooamable?
Acaso la vida no acaba con la muerte y muchas veces la muerte con la
vida?Lapasineslavidaunidaaldolorplacer,queesunodelosgrandes
misterios de la existencia: amor, pasin, poder. Exclusin, renuncia. Viaje
que el hombre realiza para perpetuarse, para trascender, para vivir, para
morir.
Unrasgoprofundodelapasinydelamsticaengeneralapareceaqu:
Estamos solos con todo lo que amamos, escribir ms tarde
Novalis,esemsticodelaNocheydelaLuzsecreta.Estamxima
164
traduce por otra parte, entre tantos otros sentidos posibles, un
hecho de observacin puramente sicolgico: la pasin no es, en
modo alguno, esa vida ms rica con la que suean los
adolescentes: es, muy al contrario, una especie de intensidad
desnuda y desposeedora; s, verdaderamente es una amarga
desposesin,unempobrecimientodelaconcienciavacadetoda
diversidad, una obsesin de la imaginacin concentrada en una
sola imagen; ya partir de entonces el mundo se desvanece, los
dems dejan de estar presentes, no quedan prjimo, deberes,
vnculos que se mantengan, tierra ni cielo: estamos solos con
todo lo que amamos. Hemos perdido el mundo y el mundo a
nosotros. Es el xtasis, la huda en profundidad fuera de todas
lascosascreadas.Verdaderamentecmoevitarpensaraquen
los desiertos de la Noche oscura que describe San Juan de la
Cruz? Aprtalos, amado, que voy de vuelo. Y Teresa de vila
declara, algunos siglos antes que Novalis, que en el xtasis, el
alma debe pensar como si no hubiera ms que Dios y ella en el
mundo.(DeRougement,1984).
Bibliografa
Bataille, Georges, 2008, El Erotismo, Espaa, Mxico, Tusquets Editores.
Cardenal Ernesto, 1978, Nueva antologa potica, Mxico, Siglo XXI.
----------------, 1979, Poesa en uso, Buenos Aires, El Cid Editor.
Castellanos, Rosario, 1975, Poesa no eres t, Mxico, FCE.
De Rougemont, Dennis, 1984, El amor y Occidente, Barcelona, Kairs.
Lenoir, Nol-Pierre, 1959, Historia del Amor en Occidente, Buenos Aires, Ed. Peuser.
Paz, Octavio, 1993, Libertad Bajo Palabra, Mxico, FCE.
Schara, J ulio Csar, 1989, Slo matamos lo que amamos, en El Bho, suplemento de Exclsior,
p. 7.
165
9Deequvocoseimposibilidades:amorygnero
CristinaPalomarVerea
52
Introduccin
Probablementeunodelostemasque,enlosltimostiempos,hamotivado
mayorproduccineditorial,eseldeloscadavezmsbuscados manuales
de superacin personal o libros de autoayuda que dan auxilio a sus
lectores acerca de cmo vivir el amor, y de cmo lograr y mantener las
relaciones amorosas. Este tema parece tener un lugar privilegiado en las
preocupacionesdeciertossectoresdelapoblaciny,enlomsgeneral,da
lugar a un saber comn que se levanta sobre el supuesto de que hay una
psicologa diferencial en trminos de gnero
53
que explica los intrngulis
de dichas relaciones. Es decir: parece asumirse que las dificultades
amorosascontemporneassederivandeunaespeciedeincompatibilidad
radicaleinherentealanaturalezadeloshombresylasmujeres.
Solamente en el sitio de internet de la librera virtual espaola Casa del
Libro se registran, en el apartado de psicologa diferencial, 437 textos
sobreeltema.Ysiserevisanrpidamentelosttulosdeloslibroseditados
en los dos ltimos aos que en dicha lista aparecen, se consigue un
panoramabastanteclarodelamaneraenqueelgnerosecombinaconla
sociologa espontnea para generar el saber comn acerca de lo que son
los hombres, las mujeres y las relaciones amorosas entre ellos. Podemos
partir de que Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte
54
, lo cual
parecequererdeciraventuramos,sinhaberledoestepopularlibro,que
lossexossondemundostandistintosquenohaymaneradequehombres
y mujeres se entiendan, lo que explica los frecuentes, molestos y muchas
veces irresolubles problemas amorosos. La idea es, entonces, conocer la
naturalezadeloshombresydelasmujeres,yasestarencondicionesde
evitar esos problemas. Y cul es esa naturaleza tan conflictiva y
poderosa?Otraojeadarpidaalosttulosdeloslibroseditadosenel2008
eincluidosenlalistadelalibreraelectrnicamencionada,nosdaalgunas
52
Profesora Investigadora Titular del Departamento de Estudios en Educacin de la Universidad
de Guadalajara Av. Hidalgo 935, Col Centro, Guadalajara, Mxico. Tel. (33)38.26.54.41
crispalvertina@hotmail.com
53
La psicologa diferencial aspira al conocimiento del psiquismo humano mediante el estudio de
sus diferencias en los distintos grupos e individuos. As como la psicologa bsica estudia las leyes
y procesos de la mente y de la conducta, comunes a todos los hombres, la psicologa diferencial
estudia la mente y conducta fijndose en las diferencias individuales o de grupos (Etchegoyen,
s/f). Una de las diferencias ms importantes es la diferencia sexual.
54
Ttulo del libro de J ohn Gray, PhD, editado en Mxico por el grupo Ocano en el 2000 y que se
ha convertido en un best seller mundial.
166
claves: las mujeres son competitivas y rivalizan con otras mujeres
55
; son
complicadasaunque descifrables
56
; malqueridas
57
;incapacesdeentender
unmapa
58
;enpermanentebsquedadelprncipeazul
59
;nosabenirsolas
al bao
60
; las pone nerviosas dirigir y hay que ensearlas a hacerlo
61
y,
sin embargo, pueden ser unas perfectas cabronas
62
. En cambio y,
muchas veces, por consiguiente, los hombres son narcisistas
63
; no saben
escuchar;sonincapacesdecomprometerse
64
ydehablarsinceramentede
sexo
65
;lesurgellevaracualquiermujerbonitaalacama
66
;sonviolentosy
maltratadores
67
; y, finalmente, tambin resultan difciles de entender,
pero con la ayuda de un manual se consigue hacerlo
68
. Estos rasgos o
caractersticas que se atribuyen a cada sexo forman parte de los
estereotipos de gnero implicados en el paradigma explicativo que estos
textosofrecenacercadelasrelacionesamorosas.
Locuriosodeestaliteraturadeautoayudaesque,aunqueparecepartirde
uncertezaacercadelasclavesqueexplicanlaesenciadecadaunodelos
sexos, tambin parece asumir que es algo que ni las mujeres ni los
hombres dominan, por lo que adopta un tono didctico, es decir, se
escribe para que hombres y mujeres aprendan lo que les corresponde o
necesitan hacer para tener xito con el otro sexo. Hay que decirles cmo
hacer para superar la tan extendida crisis actual de las parejas. Algunos
ejemplos de esas enseanzas, son: Ocho lecciones para un matrimonio
feliz
69
; Vivir bien en pareja. 10 claves para una relacin estable y
55
Rodrguez, Nora (2009), Detrs de una gran mujer siempre hay otra que le pisa los talones.
Temas de Hoy.
56
Fusaro, Fabio (2008) Mi novia, manual de instrucciones. Espasa Calpe.
57
Michelena, Mariela (2008) Mujeres malqueridas: atadas a relaciones destructivas y sin futuro.
La esfera de los libros.
58
Pease, Allan y Pease, Brbara (2008). Por qu los hombres no escuchan y las mujeres no
entienden los mapas. Editorial Planeta S.A.
59
Helmanis, Lisa (2008). Cmo encontrar a tu prncipe azul y no morir en el intento: ideas
prcticas para ligar hasta encontrar al hombre ideal. Nowtilus
60
Barrett, J o (2008) De qu hablan las mujeres en el bao?, Ediciones B, S.A.
61
Urcola Martiarena, Nerea (2008) Mariposas en el estmago: porqu dirigir tambin es cosa de
mujeres. Esic Editorial.
62
Hilts, Elizabeth (2006) Manual de la perfecta cabrona (2006), ed. Diana; y Argov, Sherry
(2005) Porqu los hombres aman a las cabronas? Ed. Diana.
63
Telfener, Umberta (2008). Me he casado con un narciso: manual de supervivencia para mujeres
enamoradas. Arcopress.
64
Weinberg, George (2008)Por qu los hombres no se comprometen?, Books4Pocket.
65
Lopez, J osep (2008). De qu hablamos los hombres cuando sinceramente de sexo. Alba
editorial.
66
Markovik, Erik von (2008). El secreto: el arte secreto de llevarse mujeres hermosas a la cama.
Viamagna Ediciones.
67
Quinteros Turinetto, Andrs (2008), Hombres maltratadores. Grupo 5 Accin y Gestin Social.
68
Ponte, Caludia (2008). Hombres: manual de la usuaria. Ocano Ambar; tambin: Zinczenko,
David (208), Hombres, amor y sexo: la gua definitiva para entender a los hombres. Ed. Planeta.
69
Glasser William y Glasser, Carleen (2009), Paids Ibrica.
167
duradera
70
; Marketing de Pareja: las mejores tcnicas de marketing para
convertir tu relacin en un producto estrella
71
; Los 100 secretos de las
parejas felices
72
; y Diez claves para transformar tu matrimonio: cmo
reforzarlasrelacionesdepareja
73
.
El caso es que, por ms entendidos en la psicologa o la sociologa de
manual, o por ms cibernticos y posmodernos que seamos, la sociologa
espontnea sigue remitiendo a los lectores de manuales de superacin
personal a un principio explicativo bastante viejo: hay una esencia que
determinalanaturalezadehombresymujeresqueexplicasusconductas,
caractersticas, comportamientos y formas de relacionarse, as como los
conflictos entre ellos. La sociologa espontnea parece, pues, sustentarse
en una postura esencialista respecto a los sexos
74
que sostiene que el
amor entre mujeres y hombres depende del grado de dominio de cierto
sabersobrelanaturalezaintrnsecadelotrosexo,ascomodelahabilidad
de cada uno de ellos para encontrar a una pareja precisa a la cual se
conquiste y con quien pueda construirse una biografa compartida para
siempre,siguiendolasnormasestablecidasparacadasexo.Dichodeotra
manera:loqueseproduceapartirdeestelugardeproduccin discursiva
es una construccin de gnero que articula una narrativa entera, cuya
fuerza principal reside justamente en que, a travs de los consejos y
teoras, se devuelve a sus lectores un reconocimiento de s mismos, al
permitirles identificarse con la sabidura que ofrecen, al ayudarlos a
asumir las normas que se enuncian, al tornar sus propios conflictos en
asuntos comprensibles en sus mismos trminos y, finalmente, al
ofrecerlesunadefinicinoundiagnsticoquecomponenfiguracionescon
aparienciaderealidady,as,setornandescifrables,yaquecreanlailusin
de consistencia subjetiva y de integridad. El gnero seduce as al sujeto,
con seuelos imaginarios y por lo ms delgado de la subjetividad: la
necesidadnarcisistadereconocimientoydecertezasexistenciales.
Dehecho,elgrantemaque,hoyporhoy,ocupaalasestudiosasdelgnero
contemporneas (Braidotti, 2004; Butler, 2006) es, justamente el gran
70
Feliu Pi de la Serra, Maria Helena (2009), Plataforma.
71
Suriol, David y J aner, Miguel (2008) Belacqua de Ediciones y Publicaciones, S.L.
72
Niven, David (2008), Belacqua de Ediciones y Publicaciones, S.L.
73
Gottmann, J ohn y Schwartz Gottman, J ulie y Declarie, J oan (2008). Paids Ibrica.
74
Puede definirse la concepcin esencialista como aquella que sostiene que existe una diferencia
biolgica radical entre varones y mujeres que da razn del gnero; esta postura se opone al
constructivismo, que sostiene que las diferencias no son innatas, sino culturalmente construidas,
enseadas o impuestas por una educacin orientada en esa direccin. En la perspectiva
constructivista, las categoras masculino y femenino son construcciones culturales distintas en cada
sociedad. A pesar de la frontal oposicin entre esencialismo y constructivismo, puede advertirse
que "la barrera entre esencialismo y constructivismo no es en modo alguno tan slida e
infranqueable como suponen los defensores de ambos lados", pues "el esencialismo y el
constructivismo estn profunda e inextricablemente co-implicados el uno con el otro" (Fuss, 1989)
168
potencial que ste tiene en la produccin de la subjetividad
contempornea,cuandolasgrandescertezasdelamodernidadnaufragan
enlasindefinicionesdeunmundolquido(Bauman,2005),yenelquelos
vnculos sociales son desestabilizados a partir del hecho de que la accin
social es, tambin, redefinida por las nuevas maneras de entender y vivir
lopoltico.
Trenzandoloshilostericosdelamor,elgneroyel
poder
A juzgar por la creciente abundancia de la mencionada literatura de
autoayuda sobre el amor, podra afirmarse que cada vez son ms las
preocupaciones y dudas acerca de cmo crear y vivir las relaciones
amorosas. No obstante, dicha abundancia puede tambin ser entendida
comounsignodequedichasrelacioneshanperdidoelsentidoquetenan
yqueahorasehancargado,comopartedelastransformacionesculturales
generalesdenuestrostiempos,connuevossignificadosqueannosehan
procesadosuficientementeyquemotivanlapercepcindecrisisydeque,
en el mundo contemporneo, estas relaciones se problematizan cada vez
ms
75
.Estapercepcinestanfuerteytangeneral,quemotivalaobsesiva
bsquedadepistasqueorientenyquedigancmoprocederenlascosas
delamor.
Tambin en el terreno acadmico el tema de las relaciones amorosas se
haconvertidoenunalneadetrabajomuyvisitadaenlosltimostiempos,
lo cual parece dar cuenta de un proceso paralelo en el mbito de las
transformacionesculturales:porunaparte,lasviejascategorasanalticas
delasrelacionesintersubjetivashandejadodesertilesparacomprender
lo que se est dando en el escenario de los vnculos amorosos
contemporneos; pero, por otro lado, la angustia que produce esa crisis
originalanecesidaddeconstruirnuevascertezasqueledensentidoalos
vnculos sociales de todo tipo. Los primeros esfuerzos en esta direccin
surgieron, de una manera explicable, en el terreno del estudio de la
subjetividad, tales como la psicologa y el psicoanlisis, ya que el amor y
suspadecimientosvinculadosconlasexualidad,siempretanenigmtica
eran considerados fenmenos propios y exclusivos del campo subjetivo;
sin embargo, los movimientos contraculturales de los aos sesenta, entre
los cuales el feminismo tuvo un lugar importante (lo personal es
75
De hecho, Giddens (2000) plantea que estos manuales de autoayuda son el reflejo de una nueva
reflexividad institucional -en el sentido de que es un elemento bsico estructurante de la actividad
social con potencial transformador- en el mundo moderno, que participa, junto con otros recursos
(como la terapia, algunos programas de televisin y artculos de revista), en la construccin de la
propia identidad como proyecto reflexivo que da lugar a un nuevo modelo de relaciones
intersubjetivas.
169
poltico),lograronquelasrelacionesamorosasytodoelmbitoprivado
comenzaran a ventilarse, a ser replanteados en una nueva dimensin y a
tornarse en objetos que era necesario pensar de otra manera y, por lo
tanto, susceptibles de ser estudiados desde las ciencias sociales. En este
desplazamiento comprensivo que implic un proceso de redefinicin de
los lmites disciplinarios, tambin jugaron un papel importante la
microsociologa y el interaccionismo simblico, cuyas aportaciones
tericas desembocaron en la posterior apertura de nuevas vertientes de
trabajosociolgico,comolasociologadelocotidiano,lasociologadelas
emocionesylasociologadelaintimidad,muycercanasaalgunoscampos
de la nueva antropologa, como la antropologa de la vida cotidiana. Hoy
por hoy, algunos de los socilogos contemporneos ms serios y
prestigiados (A. Giddens, 2000; U. Beck y E. BeckGernseheim, 2001; Z.
Bauman, 2005; M. Castellsy M. Subirats,2007) han abordado el tema del
amorydelasrelacionesentrehombresymujeresenelcontextoactual,y
han elaborado diversas explicaciones sobre stas y sus vicisitudes,
basadasenlosparadigmasdelateorasocialdevanguardia.
En un plano terico, los anlisis de las relaciones entre hombres y
mujeres generalmente suelen asumir una inherente nocin de poder que
parece volver obvio el nexo que lo vincula con el gnero, a partir de las
evidenciasempricasacercadelasposicionesdesigualesdelossexosenla
sociedad, que dan lugar a la subordinacin social de las mujeres. No
obstante, esta aparente obviedad es solamente el resultado de confundir
el poder del gnero con el conjunto de las prerrogativas masculinas que,
de manera casi universal, disfrutan los varones, y que ha sido
abundantemente documentada en prcticamente todos los niveles y
mbitos de la vida social a travs de la historia; a lo anterior se aade el
procedimiento implcito de sustancializar las categoras de masculino y
femenino,ysulocalizacinimaginariaenlossujetosqueanatmicamente
sedistribuyenenvaronesymujeres,respectivamente.
Sin embargo, el vnculo entre el gnero y el poder no es tan claro ni tan
sencillo.Cadaunodeestosconceptosespolmicoensmismo, yadems,
esimposiblehablardeunateoraunificadayconclusivasobreningunode
ellos.Nuestrareflexionespartendelaperspectivafoucaultiana(Foucault,
1978)sobreelpoder,lacualdescribeastecomoeljuegode fuerzasola
situacin estratgica que priva en uncontextodeterminado, y que,por lo
mismo, no tiene una localizacin concreta ni en sujetos ni en entidades
especficas,sinoqueesunflujoquecirculaenlasrelaciones,losdiscursos
y las prcticas, y que produce efectos de verdad que se plasman en
particulares saberes. Desde esa perspectiva, los sujetos son parte de las
redesmvilesquecomponenelpoder,ocupandoposicionesdiferenciales
a partir de los distintos registros prcticos en los que participan,
170
constituyndose tanto en productores, como en reproductores y
colaboradoresdeljuegodefuerzasquetienelugarendichasredes
76
.
Unodelosfilamentosmspoderososeneltejidodelasredesdepoderesel
que distribuye a los sujetos a partir de una lgica simblica que, si bien
parte de la diferencia sexual, no se limita a distinguir a hombres y
mujeres, sino a cualquier otra posicin subjetiva en relacin con dicha
diferencia. El orden resultante de esta distribucin es el orden de
gnero
77
.
Aventuramosqueelvnculoentreelpoderyelgneroproduceefectosen
dosnivelesbsicos:porunaparteenelmencionadoordensocialquesita
a los sujetos jerrquicamente a partir de su ubicacin respecto a la
diferencia sexual, dando lugar a fenmenos tales como el sexismo y la
homofobia;y,porotraparte,propiciandolaproduccindeunimaginario
social sobre presupuestos generizados, as como la emergencia de una
seriedesaberesquecreansignificadosparticularesacercadelossujetosy
del mundo social, naturalizando sus efectos al presentarlos como
evidencias del principio ideolgico del que han surgido
78
. Dichos saberes
implicanpretensionesdeverdadyproducenefectosnormativossobrelos
sujetos, adems de participar activamente en el imaginario social de
gnerocompuestodeidentidadespreestablecidas,deidealessocialesyde
procedimientos disciplinares, que son puestos en escena a travs de
complejas narrativas culturales, entre las que se cuentan las relativas al
amoryelpoder.
Enestadimensinimaginariaapareceelamorcomoelelementoesencial
quevinculaalossujetosyque,enlostrminosdegneroconvencionales,
se consagra como necesariamente heterosexual. La lgica binaria del
pensamientooccidentalqueimplicaelgnerocomounordenamientodel
mundo a partir de pares opuestos, est en la base de una concepcin de
cada sexo en trminos de un esencialismo biolgico que conlleva la idea
de las relaciones entre los sexos como complementarias y vinculadas
76
Desde esta perspectiva, el paradigma maniqueo de vctima-victimario se disuelve, ya que ambas
posiciones quedaran incluidas en el juego que sostiene estructuralmente las redes del poder en una
equivalente relacin de fuerzas. Coherente con esta postura es el planteamiento de Bourdieu
respecto a la dominacin masculina (1998), en el cual el concepto de violencia simblica es
central, ya que da cuenta de la participacin de las vctimas en el sostenimiento de un orden que, al
mismo tiempo que las sita en ese determinado lugar, asegura el funcionamiento de dicho orden.
77
Pommier (1995) habla de un orden sexual para hacer alusin a esa fuerza poderosa que
impele al comn de los mortales a marchar de a dos, no sin monotona, y [ante la cual] muy pocos
muestran voluntad de sustraerse a este destino esa fuerza: potencia tan implacable como la de un
ejrcito o sociedad secreta decididos a alcanzar sus objetivos en cualquier circunstancia (p. 9), y
agrega el autor que, en este orden, la regla mayoritaria es la de aparear lo masculino con lo
femenino.
78
Las mismas categoras de feminidad y masculinidad, y hasta las de hombre y mujer, son efectos
de ese orden de gnero y no evidencias de una supuesta naturaleza de los sujetos.
171
orgnicamente a la reproduccin de la especie humana. De ah que
cualquierotrotipodevnculoamorosoquedeexcluidoysea,porlotanto,
considerado como anormal o patolgico. Asimismo, esto explica que
lasteorasacercadelamorsuelanhacerreferenciacasiexclusivamenteal
sentimientoproducidoentrehombresymujeres,articulandounsupuesto
saber compuesto de lugares comunes que no hablan del gnero, sino que
sonhabladosdesdeelgnero.Yesqueelgnerocreaunordensocialpara
combatir la ambigedad subjetiva, creando posiciones identidades
fcilmenteidentificablesquecreanefectosdecerteza,talescomo:hombre,
mujer, gay, lesbiana, transgnero, transexual, y hasta queer. Posiciones
que,alcubrirdichaambigedadfijanunsentido,yproducenunefectode
solidez y de certeza en la definicin subjetiva
79
. Es ah en donde las
identidades de gnero pueden pensarse como mscaras, tanto en el
sentidodequesupresenciaofrecealamiradadelotrounrostrodefinido,
una certeza, como en tanto smbolo de un equvoco que, no obstante, al
serusadocomocobertura,fabricaunacerteza:ahabajoestunaverdad,
es decir, la verdad del sujeto. Ambas posibilidades, sin embargo, hablan,
ms bien, de la necesidad de usar una mscara para cubrir la ausencia
absolutadecertezasydeunidad,enaquelloquesecubre.Ysiestoesas,
las relaciones intersubjetivas no son ms que un baile de mscaras que
forma parte de un drama ms amplio que pone en escena tres relatos
combinados:eldelamor,eldelpoderyeldelgnero.
Dramaomelodrama?
Efectivamente, las elaboraciones silvestres o sofisticadas acerca del
amor, el gnero y el poder, conforman narrativas culturales en el sentido
dequecomponenrelatoscolectivos,construidosymodeladosconciertos
79
Butler considera que es a travs de las diversas maneras de actuacin de los cuerpos donde se
reproduce ms efectivamente la identidad de gnero, en funcin de las creencias profundamente
afianzadas o sedimentadas respecto a la existencia del gnero como dato emprico. Es decir, hay
una sedimentacin de las normas de gnero que produce que la apariencia de un fenmeno
peculiar se entienda como la evidencia de un sexo natural, o de la confirmacin de las ideas sobre
lo que es una verdadera mujer o un verdadero hombre, o de cierto nmero de ficciones sociales
prevalecientes y coactivas. Dicha sedimentacin es responsable de que a travs del tiempo se haya
ido produciendo un conjunto de estilos corporales que, en forma cosificada, aparecen como la
configuracin natural de los cuerpos en sexos que existen en una relacin binaria y mutua. A partir
de la idea de que las culturas son gobernadas por convenciones que no slo regulan y garantizan la
reproduccin, el intercambio y el consumo de bienes materiales, sino que tambin reproducen los
vnculos de parentesco -los cuales a su vez requieren tabes y una regulacin punitiva de la
reproduccin para alcanzar sus fines-, Butler considera que una de las formas de reproducir y
encubrir este sistema de heterosexualidad coactiva estriba en cultivar los cuerpos en sexos
distintos, con apariencias y disposiciones heterosexuales naturales. El cuerpo se conoce as por
su apariencia de gnero, adquirida en una serie de actos renovados, revisados y consolidados en el
tiempo (Butler, 1998).
172
recursos retricos, desde diversos lugares de produccin, que requieren
escenarios y actores precisos, y que producen efectos especficos en
quienes los consumen y actan (Maza, 1996). Estas narrativas culturales
podran ser vistas tanto como dramas, por sus elementos trgicos, que
como melodramas, por representar las pasiones con ms emocin y
artificio que verosimilitud, y por la carga de sentimentalismo implicada.
Ambos gneros literarios han sido tiles para analizar, desde la teora
social, ciertos constructos simblicos que tanto los individuos como los
grupossocialesusanparadefinirysostenersuscreencias(Turner,1980;
Brooks, 1995), a travs de rituales y de distintos tipos de
representaciones culturales, vitales para la preservacin del orden
colectivo y para la produccin del sentido del mundo social y del mundo
subjetivo.
Losrelatosacercadelamor,delpoderydelgneroparecenreunirtantoel
elemento trgico del drama, como el desbordamiento sentimental del
melodrama.Setratadenarrativasque,cadaunaasumanera,cuentanqu
es el mundo social, ponen en escena a distintos actores y crean
posibilidades distintas para cada uno a travs de la trama del relato.
Comparten, no obstante, como elemento fundamental, la bsqueda por
poseer algo muy fuertemente anhelado, lo cual justifica la articulacin
de una trayectoria vital dirigida hacia una meta que se imagina como la
conquista que aquello que le dar sentido a dicha trayectoria. Es, como
dice Kundera respecto a la novela (1990), el espacio de creacin de un
mundo cuyos lmites son los trazados por el propio guin de la
narracin
80
.
Lacan (1991) defini al amor como un drama, a partir del elemento
trgico implicado en la narrativa de la experiencia amorosa. Este autor
sealaqueelamoresdramtico,sobretodo,porqueesimposible.
Otrosautoreshanhabladotambindelamorcomodealgoimposible.Uno
deellos,Giddens(2000)consideraque,enelmundoactual,lasrelaciones
amorosas han entrado en un callejn sin salida, ya que las
transformacionesenlasidentidadesdegneroproducidasporlosavances
de las mujeres en la conquista de posiciones ms igualitarias respecto a
lasdelosvarones,hanproducidounabrechaoundesfaseenlamaneraen
que ambos sexos se entienden y quieren vivir la sexualidad, el amor y el
erotismo. Plantea que para salir del mencionado callejn, hace falta la
democratizacindelmbitoprivadoyeladvenimientodeunasexualidad
80
C. Pateman (1988) seal que el relato ms influyente de la historia poltica de los tiempos
modernos es el que componen los escritos de los tericos del contrato social; considera que, si bien
dicho relato habla de cmo una nueva sociedad civil y una nueva forma de derechos es creada a
travs de un contrato original, ese relato cuenta solamente la mitad, al omitir los intereses de las
mujeres.
173
plstica, que vuelvan innecesario esperar la llegada de una revolucin
socialparacontarconunmundomsjustoyhumano.
BeckyBeckGernsheim(2001),coincidenconGiddensalafirmar quecon
la prdida de las identidades sexuales tradicionales, surgen
contradicciones en el mbito privado en lo relativo a los roles de gnero
entre hombres y mujeres, Afirman que el amor se torna huidizo e
inhspitoenelreinadoactualdelrgimenindividualistaconvirtindolo,al
mismo tiempo, en la gran meta de la autorrealizacin y en su gran
exiliado, adquiriendo la categora de un asunto personal corrosivo
(dem:17).
Bauman (2005), por su parte, considera que la forma vertiginosa y de
consumocompulsivoenqueseviveenelmundocontemporneo,pensado
bajo la metfora de la liquidez, es lo que torna imposible la vivencia de
vnculosamorososdelargaduracin,establesysignificativos.Afirmaque
loshombresymujeresdeestemundovivenangustiadosalsentirsecomo
lo son las mercancas del consumo compulsivo fcilmente descartables.
Abandonados a sus propios recursos, estn siempre vidos de la
seguridad de una unin y de la solidaridad que sta supone para los
momentos difciles; es decir, estn desesperados por relacionarse,
aunque desconfan todo el tiempo, justamente, del estar relacionados y
ms, del para siempre, porque temen que tal estado pueda convertirse
enunacargaycrearconflictosquenopuedenniquierensoportar,yaque
quieren alcanzar lo que han erigido como la principal meta individual: la
libertad. Lo paradjico y lo imposible es que esa libertad se quiere,
justamente,diceBauman,pararelacionarse.
Para Castells y Subirats (2007), las imposibilidades del amor estn
estrechamente vinculadas con las formas radicalmente distintas en las
que los hombres y las mujeres entienden actualmente el mundo y en que
experimentan los vnculos con el otro sexo. Estos autores tambin
consideran que, en tanto que no se logren romper los roles sexuales
fincadosenlaasimetraylaopresindelasmujeres,lasposibilidadesdel
encuentroamorososonimposibles,sobretodoporquelasmujeressehan
movido rpidamente de su tradicional posicin subordinada y los
hombresyanosabencmosituarsefrenteaellas.
Si bien para todos los autores mencionados en los prrafos anteriores, el
amor aparece como un imposible, en sus trabajos dicha imposibilidad
hace referencia a elementos del contexto social (disolucin de las
identidades, individualismo creciente, obsesin por la libertad,
desencuentro de los papeles de gnero) y, en ese sentido, es una visin
optimistaquesalvaalamordelascontingenciascoyunturales;esdecir,no
es el amor lo que es imposible en s mismo, sino que su realizacin
encuentra dificultades para que pueda darse. El planteamiento de Lacan
(1991), por el contrario, es radical y nada de optimista: es el ncleo del
174
relatodelamor,asaber,elencuentroylafusinconelOtro,loquehacea
steesencialmenteimposible
81
.
SegnLacan(op.cit.),lasposibilidadesdelamorserestringenalsuspenso
efmero que se instala entre el encuentro con Otro puntuado
enigmticamente, y el trazo inevitable? de ese Otro en tanto ser
descifrado, es decir, en tanto que adviene su reconocimiento. Su
planteamientotienecomobaseloqueyaFreud(1914)habadichosobre
elamor:loqueelamantebuscaenlaamadaesunideal,yestcondenado
apadecersiempreladistanciaquesupropiacreacinleimpone.Pommier
(1995) agrega que, a este origen narcisista del amor, hay que sumar los
recuerdos de infancia y el hecho de que, en el objeto de amor, el amante
volver a encontrar un rasgo esencial de su lazo edpico. De esta manera,
el amor se convierte tambin en un malentendido que se orienta, tanto
para los varones como para las mujeres, por el mismo smbolo: el falo,
como botn nico que cada uno de los sexos aborda por vas
contrariadas(Pommier,dem:60).
Porlotanto,esladistanciaentreel/laamanteysuamada/o lacondicin
indispensable para la emergencia efmera de la ilusin amorosa; y, por
consiguiente, la eliminacin de dicha distancia es la cancelacin de su
posibilidad.Lacan(op.cit.)planteaqueeselreconocimiento delOtroes
decir:tocarloenlaopacidaddesurealidadloqueterminaconelenigma
que posibilita la existencia del amor, ya que es necesario que el Otro sea
eso, un desconocido, para que pueda soportar lo que se necesita colgar
en l de uno mismo y que proviene de los propios fantasmas y
necesidades inconscientes. Es necesario que el Otro sea una hoja en
blancoparapoderdibujarseenella;silahojasesaturadesignificadoque
proviene del Otroreconocido, si ste se revela en su realidad en esa
hoja,yanohayespacioparaelpropiotrazoy,entonces,elamorlevantael
vueloenlabsquedadeunanuevahojaenblanco.
El Otro solamente puede significar algo para m (es decir, puede ser
amadoporm)siestvivo,esdecir,abierto,sinserdescifrado,noescrito,
ambiguo, desconocido e impredecible. Si deja de serlo, ya no puedo
amarlo ms porque se torn significado muerto, letra escrita que no
puede hablarms que de lo que no est,de lo que necesito para amar: lo
no escrito (an), pero que insiste en escribirse. Descifrar al otro es no
amarlo, es reducirlo a lo predecible, es dejar de interrogarse acerca de
aquello que no podemos saber. Es cerrar, obturar, concluir, darlo por
escrito.
QupapeljuegaelgneroenesteconocimientodelOtro,esdecir,enlas
posibilidades del amor? Afirmamos que el gnero es un obstculo ms
para dichas posibilidades, ya que consiste en una especie de
81
Sin embargo, esta ptica no quiere decir que la bsqueda del amor no sea, como fuerza vital,
algo fundamental, a pesar de su calidad ilusoria.
175
desciframiento a priori del enigma del Otro a partir de las claves de un
saber que lo escribe y as lo aniquila en trminos homogeneizantes y
enmascaradores. Dichos trminos provienen de las construcciones
culturales en torno a la diferencia sexual que pretenden, justamente,
eliminar la ambigedad y la incertidumbre sobre el Otro, creando, entre
otros efectos, identidades de gnero preestablecidas y normalizadoras.
Porlotanto,elgneronosolamentecomplicaelamorsinoquelocancela,
al obturar el espacio que posibilitara su advenimiento y al eliminar las
posibilidadesdelasubjetivacin.Alsertomadosporelgnero,lossujetos
emparejados no hacen ms que encarnar presentaciones preestablecidas
y pensadas como identidades ideales. Dichas identidades, lejos de hablar
del Otro, lo atrapan fijndolo en un ser descifrado, escrito y, por lo tanto,
incapazdeproducirsentido.
La mascarada es un juego que permite el amor, en tanto que es la
pregunta sobre el ser del otro enmascarado, y al mismo tiempo, crea la
ilusindesuexistencia.Suspendelacerteza,permiteeldeslizamientodel
sentido,confundeelconocimiento,consagralaambigedad
82
.
Todoestoesunplanteamientoque,porotraparte,haestadodetrsdela
gran literatura y de la poesa de todos los tiempos
83
. Es por esto que
hemos optado por la literatura para explorar lo que ocurre al poner en
escenalospersonajesquerepresentanlosdramasy/olosmelodramasdel
amor y del gnero, en un relato que enmarca, define y determina las
identidades yacciones de los personajes, sus lugares, sus parlamentos, y
las posibilidades y lmites de su existencia. Adems, nos muestra con
exactitud la importancia de que, tanto los actores como los espectadores,
creanfirmeydisciplinadamenteloquesenarra,paraquetengasentidolo
queestenjuegoenelrelato.
Lapuestaenescena
La amante de Bolzano (2007), obra del escritor hngaro Sndor Mrai
(19001989),fueescritaen1942.Aunquesetratadeunlibrodistinto,en
relacin con los otros escritos por este autor (La herencia de Eszter,
Divorcio en Buda, El ltimo encuentro, La mujer justa, La hermana, La
extraa, Confesiones de un burgus y Tierra, tierra!), entre sus lneas late
el pulso de temas que el escritor indaga recurrentemente y de formas
distintas,envariasdesusobras.Algoqueparecenocesardeescribirse.
82
El tema de la mascarada en el amor ha sido frecuentemente usado como metfora de los
equvocos amorosos. Muy conocido es el relato de Alphonse Allais titulado Un drame bien
parisien (1989), ejemplar de las equivocaciones del amor y de su desenlace, eventualmente
cmico.
83
Un ejemplo magistral es el relato de Grard de Nerval titulado Sylvie (1853), en el cual segn
Proust (2002)- el poeta francs, indaga en prosa lo que no puede acabar de decir en su poesa: la
bsqueda incesante e intil de un sentido que se desliza de una figura a otra.
176
LaamantedeBolzanosedesarrollaenquincecaptulosque,mientrasms
se leen, ms se tiene la sensacin de que podran componer un excelente
libreto en prosa para una obra de teatro. Tal es la naturaleza del texto:
largos monlogos, pocos escenarios, pormenorizadas reflexiones,
evocaciones de diversos lugares por parte de los personajes y
descripciones prolijas que, an en la magistral pluma de Mrai, tornan
algo densa ypesada la lectura de estaobra que, pormuchas razones, nos
parece sumamente til para pensar el tema de este trabajo
84
, lo cual nos
llevaalanecesidaddedarmselementosdelrelato,paraluegointentarla
interpretacindeunpasajedeste.
EnLaamantedeBolzano,Mrairelataunadecenadedasenlavidadeun
personajellamadoGiacomo(quienprontohacepensaraquienleequese
trata de Giacomo Casanova
85
), quien se ha refugiado en Bolzano, ciudad
situadaalnortedeItaliacasienlafronteraconAlemania,endondevive
Francesca, una mujer por la que se bati con su marido en duelo, aos
atrs.ElmaridoeselCondedeParma,primodeLuisXVreyde Francia,y
hombre muy poderoso de la poca, bastante mayor que su mujer.
Francesca guarda desde entonces un lugar particular en el corazn de
Giacomo, que parece derivarse del hecho de que, a diferencia de lo
ocurrido con todas las otras mujeres de sus aventuras, nunca pudo
poseerla.TambinGiacomoqueddesdeentoncesfijadoenelcoraznde
Francesca.
La llegada del fugitivo a Bolzano es precedida por su fama y el mito
alrededor de su figura, por lo que tambin el conde de Parma se ha
enterado de su arribo. Una noche, ste ltimo se presenta en la posada
donde vive Giacomo, llevndole una carta de Francesca que l mismo ya
ha ledo y que contiene solamente tres palabras: te debo ver. Tras
informarle al destinatario de su contenido, el conde le ofrece tambin a
Giacomo su interpretacin. El contenido de la carta, dice, es la expresin
msverdaderadelpoderdelapalabra:elmsafiladoycruel; es,adems,
84
La riqueza de esta escena es tal, que da pie a diversas lecturas que exceden el inters particular
de este trabajo. En este trabajo el texto es ledo intentando pensar al gnero en su relacin con la
produccin de identidades, y a las posibilidades del amor y su significado.
85
Personaje del siglo XVIII nacido en Venecia en 1725 y muerto en Duchcov en 1798, que se
preciaba de ser un aventurero que vivi su vida en libertad. Fue hijo de comediantes, alguna
educacin de filosofa y ciencias que le permiti, despus, mostrar una amplia versatilidad de
oficios: las artes de la curacin, la msica de violn y la magia, as como participar en las intrigas
polticas y religiosas de la Europa de su poca, ms all de toda frontera de la Europa de su
tiempo. Escribi tambin cosas distintas y cont su vida en unas grandilocuentes Memorias,
salpicadas de numerosos episodios y escndalos amorosos. En la nota con la que inicia el libro de
Mrai, el autor aclara que, aunque en su libro se puede reconocer a dicho personaje, lo que le
interesa de ste no es tanto su peripecia como su ndole novelesca y que, de sus memorias, tom
solamente la fecha (1756) y las circunstancias en las que el aventurero se fuga de la crcel Los
Plomos, de Venecia, en compaa de un fraile renegado y convertido en su sirviente, llamado
Balbi, que lo acompaa en su fuga.
177
perfecto porque dice lo fundamental sin agregar nada innecesario.
Enseguida, el conde pasa a hacer una diseccin de las tres palabras y la
inicialquecomponeneltexto,frenteaunGiacomoenmudecido.
La palabra te, seala el intrprete, es una palabra inmensa (p. 186),
porque Esplena, grandilocuente, colma el universo personal, una
palabra dolorosa que crea ambiente, que denomina a una persona y la
colma de vida (p. 187
86
). Es decir, el te tiene el efecto de crear al
designado,dedarunlugaraquieninterpeladirectamente:ellugardeser
el indicado, aquello que se quiere nombrar, aquello que se busca y
parece colmar el deseo
87
. La siguiente palabra, debo, dice el conde,
expresa lo inalterable, lo eterno (p. 188); es decir, encierra una orden
imperiosa y al mismo tiempo una necesidad interiores ms que una
orden,porqueexpresatambinunanecesidad,frutodeunareflexin(p.
189)
88
. Contina el anlisis con la palabra ver: palabra sensorial
vinculadaconelconocimientoyeldeseo(dem).
A continuacin, el conde le revela a Giacomo: t, segn el espritu de la
carta, slo existes en la medida en que Francesca sea capaz de verte
[Hacindoteresurgir]desdeelinfiernodondefuisteconfinado,desdeuna
existencia parecida a la de las sombras, la de los recuerdos o la de los
muertos (p.191). Es decir, el verbo ver no solamente habla de
conocer, sino de dar consistencia al que es visto sacndolo de una
existencia fantasmagrica y, as, de convertirlo en verdad: es decir, por
fin Francesca sabr quin eres. Como ltimo elemento de la carta est la
firma, compuesta tan slo por la letra inicial de su nombre: F: F de
fmina de mujer, de femenino, y que sustituye un nombre propio, a un
sujeto. Como conclusin, el conde determina que, con esa carta, su mujer
muestraquereconocisudestino.
En una dimensin visual, esta escena presenta una diatriba masculina
acercadeldeseofemenino(ellostansabios,diceFrancescap.268),pero
tambinlamanerapeculiarquestetieneparadecirse,siguiendocaminos
no lineales ni sencillos, e interceptado por emisarios insospechados que,
no obstante, parecen hacerlo llegar a su destino. El plano simblico
implicado hace inevitable la evocacin de aquella otra carta, La carta
robadadeEdgarAlanPoe(1844)queJ.Lacan(1971)usaparaarticularen
86
En todos los casos, los nmeros de pgina hacen referencia a la 9 edicin de La amante de
Bolzano, Salamandra, Barcelona, 2007.
87
Otra novela de Mrai titulada La mujer justa (2005), escrita entre 1941 y 1949, gira en torno a
esta idea de la existencia de un alguien preciso que coincida con el propio deseo.
88
El conde percibe que con esta palabra, su mujer confiesa obedecer una necesidad interna
porque no puede hacer otra cosa, no puede esperar ms (p. 190) pero dejando ver que en dicha
palabra, al mismo tiempo se expresa que hay algo de impotencia y de vulnerabilidad, como
cuando una persona se enfrenta a su destinoy pronuncia una verdad ineludible, triste y
magnfica (dem); es decir, el conde quiere ser indulgente con su mujer, al entrever que ella es
vctima de sus propias palabras, y que sus actos son consecuencia de una obediencia inevitable a la
verdad que la trasciende.
178
tornoaltemaunodesusseminariosconeltemadelsignificante,siempre
desplazadoconrelacinasmismoporquetienelapropiedaddenoestar
en el lugar en que es buscado, sino que es hallado donde no se lo busca.
Dice ah Lacan: los sujetos modelan su ser mismo sobre el momento
que los recorre en la cadena significanteel desplazamiento del
significante determina a los sujetos en sus actos, en su destino, en sus
rechazos, en sus cegueras, en sus xitos y en su suerte es la carta y su
desviacinlaquerigesusentradasysuspapelesAlcaerenposesinde
la carta admirable ambigedad del lenguaje es su sentido el que los
posee(Lacan,1971:12).
Son dicho modelaje y dicha determinacin subjetiva lo que descubrimos
en los sucesos que componen la siguiente parte del relato en el texto de
Mrai: el Conde convence a Giacomo de que asista a la fiesta de disfraces
quedaresanocheensupalacio,conelfindequecumplaeldeseoquesu
esposaexpresaensucarta;perononomslepidequevayaparaqueella
lovea,sinoquelepidequetambinlaseduzcaylaposea,yas,conjureel
hechizoenelque,segnl,viveFrancescadebidoaeseamorsuspendido
ensunorealizacin.Esdecir:elcondequierequeloconozcaparaque,as
diraLacan,sedisuelvanlasposibilidadesdelamor.
Giacomoaccedeyentrelosdoshombresseestableceunacuerdosegnel
cual,unavezqueGiacomohayaposedoaFrancesca,elladeberregresar
asucasaconsumarido(conlafrenteenalto)yl,irsealexiliocargado
de los regalos que el conde le dara a manera de recompensa por sus
servicios, y resuelto a no volver a verla nunca ms. Despus de la
conversacin, el conde deja a Giacomo planeando los detalles del plan
acordado y preparando su disfraz para la fiesta. Es entonces cuando
Giacomo decide que ira la fiesta disfrazadode mujer, y tambin cuando
es asaltado por las dudas respecto a las conveniencias de cumplir con lo
pactado, o si no ser mejor salir huyendo. El aventurero se pregunta a s
mismo: Has aceptado desempear tu papel, y tu papel te obliga a
quedarte? no sientes que no puedes hacer otra cosa sino desempear
tu papel? (p. 219), con lo cual parece resignarse a ser una vctima del
orden que exige la representacin que su vida ha sido. Y entonces decide
quedarse y buscar un disfraz perfecto (perfecto porque es el opuesto
exacto al papel que desempea en su vida diaria, el de quien derrocha
virilidad en el amor y la aventura): un disfraz de mujer con todos los
accesorios y emblemas de la feminidad de la poca, bajo el cual, no
obstante,escondeunpual(elsmbolodelfaloytambinelsignodeque
sabe que estar en peligro, ser vulnerable y tendr quiz que
defenderse). Porque Giacomo tiene miedo, de qu? De ese sentimiento
queata(p.229),esesentimientoqueproyectasusombraentucamino,
ese sentimiento que rehyes desde la infancia (p. 230). No obstante, se
consuela a s mismo pensando que no morir y que volver a salir
179
indemnedeestaaventuraaunque,reconoce,algotengoquever conesta
mujer,ydemaneradistintaalasotras;meuneaellaunafuerzadiferente,
un deseo distinto. Aunque ella tampoco podr redimirme, y as decide
irse al baile, a cumplir con su trabajo a ese mundo que es el tuyo, a tu
destino,condurezaysinsentimientos(p.dem).
Entonces sucede algo inesperado: cuando Giacomo se apresta para irse a
la fiesta disfrazado de mujer, llega Francesca a la posada, disfrazada de
hombre joven. Ambos llevan, por supuesto, la respectiva mscara que
forma parte del disfraz de cada uno
89
y que cubre sus rostros. A
continuacin ocurre lo que Mrai titula La representacin (p.p. 231
269): el encuentro aunque es dudoso que pueda realmente describirse
como tal
90
entre Francesca y Giacomo, ambos travestidos y
enmascarados, ejecutando una representacin cada uno para el otro, en
una escena que parece propia de un sueo por la carga simblica
implicada.
La escena entera transcurre con los dos personajes enmascarados; Mrai
deja de referirse a ellos con sus nombres solamente son Francesca y
Giacomo cuando uno se dirige al otro; son las mscaras las que ren, las
que miran, las que hablan, las que observan. Dice Francesca: No es
casualidad que nos hayamos encontrado con las mscaras puestas
despus de tanto tiempo, despus de habernos fugado de nuestras
prisiones; ahora estamos aqu, juntos, cara a cara, pero no te apresures a
quitartelamscaraporquedebajodeellaencontrarsotra,unadecarney
huesoque,sinembargo,estanrealcomostadesedablanca.Tendrsque
quitarte muchas mscaras hasta que yo pueda ver y conocer tu autntico
rostro(p.250).
Vayamos por partes. Lo primero que se pregunta quien lee la escena de
La representacin es, qu sucede ah? se realiza el objetivo de
Francesca, es decir, logra ver a alguien? qu pasa en ese peculiar
encuentro de dos seres disfrazados y enmascarados que parecen invertir
elordendegnero?Noesfcilsaberlo;hayqueleeryreleerelrelatopara
89
Se sabe que las mscaras de carnaval comenzaron a utilizarse en Venecia con la intencin de
que las familias aristocrticas de la ciudad pudieran mezclarse con el pueblo en esas festividades,
dndoles el privilegio del anonimato y protegiendo a sus dueos de los seguramente ganados
reproches posteriores a los excesos y transgresiones propias del ambiente del carnaval. Las
mscaras y los disfraces juegan un papel clave en este mundo annimo, en donde se pretende que
las divisiones sociales, no solamente las de clases sino tambin las de gnero y otras, puedan
mgicamente desaparecer, al mismo tiempo que instalan una igualdad que al romper las
diferencias, tambin abole las leyes. De esta manera, protegidos por sus mscaras y por el tono
ldico de las circunstancias, los celebrantes asumen que todo est permitido. As, los rasgos ms
caractersticos del carnaval son la ambigedad de todos sus elementos, el trastocamiento de las
normas y la trasgresin de los principios del orden simblico cotidiano.
90
Dice Francesca: esta noche s que ha habido un encuentro; nos hemos encontrado y nos hemos
conocido, aunque no haya ocurrido de la manera en que el conde de Parma se lo imaginaba, en el
sentido bblico de la palabra (p. 267)
180
concluir que, finalmente, s sucede lo que el conde de Parma y Giacomo
acordaron, pero sucede de manera invertida, con los papeles
intercambiados,trastocandolavoluntaddelconde.
En un plano literal, se puede decir que lo que ella dijo querer en su carta
(te debo ver), es algo que simplemente no ocurre: no ocurre porque lo
que Francesca encuentra cuando llega buscando a Giacomo, es a alguien
con ropajes femeninos y usando una mscara que cubre el rostro de su
portador. No obstante, podramos decir que aquello que impulsaba
imperiosamente a Francesca, y que al mismo tiempo ella tanto tema, s
tiene lugar: tocar algo verdadero, atravesar el fantasma y, en ese sentido,
ver al otro, conocerlo. Dice ella En mi carta te deca que deba verte, y
ahorayatehevisto.Noqueraverunrostro,Giacomo,sinoa unhombre,
alhombrequefueelverdaderohombredemivida(p.263).Un hombre
verdaderonopuedeser,pues,msqueunfantasma.
Pero primero relatemos los hechos: en sntesis, sucede que Francesca
viene a hablar acerca de lo que para ella ha significado su amor por
Giacomo,decmostehaimpactadoydeterminadosuvida,ydecmoha
salidodeah;igualmenteestahparadespedirsedel,desufantasmay
de la prisin que todo esto era para ella. Pero no solamente eso: viene
tambinavengarse.Lohace,alparecer,envalentonadaporundisfrazque
ladotadecaractersticasantesdesconocidas:ahorapuedeusarlapalabra
(haaprendidoaescribir,lacartaenviadafuelaprimeramuestradeello)y
la va a usar; sabe lo que quiere y lo va a buscar; dice que tiene el control
delasituacinyquetieneunsabersobreelotro;adems,llevaconsigoun
florete colgado al cinto, con el que juega y que es parte de su disfraz
masculino (el falo), dndole el aplomo necesario para cumplir su
objetivo
91
;dice:estoyaqu,sinodeltodoporsuvoluntad[desumarido],
ni tampoco por la tuya, al menos por la ma, aunque vaya vestida de
hombre y lleve una mscara, y por lo tanto ofrezca un aspecto frvolo y
divertido lo cual no est mal; y ms adelante: no soy ni una cosa ni
otra, amor mo. Soy una mujer, aunque est disfrazada de hombre, una
mujer que sabe algocontotal seguridady que acta en consecuencia (P.
242). Yelsaberalgoconseguridadyel actuarenconsecuencia,nosuele
seralgopropiodelasmujeres,perotampocoesunhombre.Elgneroest
invertido no solamente por el disfraz, sino por la traslocacin de los
atributos masculinos o femeninos. El otro personaje enmascarado que la
escucha parece tambin representar lo que su disfraz crea como
personajefemenino:guardasilencio,eslavctimadelavoluntaddelotro,
es descifrado por el saber del otro, tiene miedo y queda abierto al dolor.
91
Este elemento del falo simbolizado en las armas que cada uno de los personajes porta es
sumamente interesante: he ah el significante que se desliza en el equvoco del encuentro amoroso.
El disfraz masculino lo ostenta visiblemente; el disfraz femenino, no obstante, lo oculta en los
pliegues de la misma feminidad. Pero, qu es lo que ocurre detrs de los disfraces?
181
Ella ruega, consuela, es el caballero, se lanza a la conquista, lo busca. El
calla, juega bien el papel que la escena invertida le da: es la dama, el
espectador de la cacera iracunda del fantasma que protagoniza su
compaeradeescena.
Francescacuestionalainterpretacinqueambosvaroneshanhechodelas
palabras escritas en su carta su palabra traducida por la voluntad
masculina, y resalta el poder de las tres palabras que escribi: tres
palabras han conseguido que t te hayas vestido de mujer, que l haya
partido de su palacio y se haya ofrecido como mensajerotres palabras
[que] se han transformado en una orden que ha desatado todos estos
acontecimientos(p.237).Apartirdeahprocedeainformarlequeloque
ha credo sobre lo que ella es, son falsedades; enlista lo que ella no es (la
amantequesalealencuentro,latontailusionada,lajovenesposa,ladama
aburrida) y consigue que se formule LA pregunta: Entonces, Francesca,
quieres decirme quin eres? (p. 239). La respuesta es un tanto
sorprendente: Soy la vida misma
92
(p. 239), y luego aclara: Yo para ti
soy la vida, amor mo, la nica mujer que significa la plenitud en tu vida;
sin m no eres plenamente hombre, ni plenamente artista, ni jugador ni
viajero, de la misma forma que yo tampoco soy plenamente mujer sin ti,
sinotanslounasombra,relegadaenalgnlugardelinfierno(p.241).El
hombre y la mujer como categoras, no como sustancias dndose
mutuamenteexistencia,consistencia,realidad,perosolamentedemanera
imaginaria. Ambos han creado el fantasma del otro como aquello que les
ha permitido creer que en algn lugar existe ese otro exacto (justo) y
verdadero,queencarnaelpropiodeseoyquelesdiracadaunoquines
son, que les ubicar en el orden de la representacin dictndoles su
respectivo parlamento al situarse uno enfrente del otro: t eres el
verdaderohombredemividayo[soy]laverdaderamujerdetuvida(p.
249).
FrancescaseburladeGiacomo;despliegaantelunadiatribairnicaenla
que se presenta a s misma como la ms dcil de sus esclavas. Hace la
caricatura de la mujer dispuesta a adivinar, prever y atender todos los
deseos de su hombre, y dice que lo hara porque lo ama, y cmo ha
entendido que pensar en tal amor significa conocimiento de s misma. Y
dice:ahoranosencontramosdenuevojuntos,aguardandoelinstantede
poder quitarnos las mscaras y de poder mirarnos cara a cara, de vernos
tal como debemos vernos. Todava llevamos las mscaras, amor mo, nos
separan nuestras mltiples mscaras, y tenemos que quitrnoslas todas,
hasta que conozcamos nuestros verdaderos rostros al desnudo (p. 249).
Y parece que esos rostros desnudos no tienen nada que ver con las
92
Podemos pensar que, con esto, Francesca hace referencia a aquello que no puede descifrarse y
que trasciende al sujeto que enuncia la frase; es aquello que la empuja ms all de las posiciones
fijas y las definiciones.
182
mscaras de gnero, sino con algo que es llamado la vida, con algo
profundamentehumano.
Francesca ha dicho antes que ambos se han fugado de sus prisiones.
Sabemos que Giacomo ha huido, efectivamente, de la prisin Los Plomos
deVenecia,pero,culhasidolaprisindeFrancesca?Ellaladescribede
un modo alegrico refirindose al espejo veneciano que l le regal en el
pasado: dice que en este espejo ella vea su rostro tal como l quiso e
imagin, pero que ella lo mir tanto, que logr trascender esa imagen y
conocerseasmisma:undamedicuentadequeelrostroconocidoque
yo crea mo era solamente una mscara, una mscara ms fina que la
seda, y tambin me di cuenta de que detrs de esa mscara haba otro
rostro,parecidoaltuyo(p.250).Esafuelaprisindelaquesefug:dela
imagen que el Otro le dio al amarla y que determin su existencia al
encadenar su deseo a la necesidad de parecerse a esa imagen. Y, sobre
todo,alacreenciadequeesoeraelamor.
La desilusin lleva a Francesca a advertir a Giacomo: Nunca regales un
espejoalamujerqueames,amormo,porquelamujerllegaaconocersea
travsdelespejo,consigueverseconmayorclaridadysepone triste.Con
los espejos comenz a conocerse el ser humano (p. 250). Mirar el
propioreflejopuedeconducirmsalldelaimagendemujer(elgnero)
para descubrirse como ser humano. Eso es ver ms claro; y por eso es
triste,porqueenlugardeencontrarlacertezadeunaidentidaddictada
solicitada desde fuera, deja desnuda la pregunta que surge cuando se
llega al siguiente planteamiento: si eso que veo en el espejo no es una
mujer,entonces,aquinmuestraesereflejo?
Entonces irrumpe en escena la ira; dice ella: no pronuncio las palabras
<te amo> ni con ternura ni con ilusinms bien las pronuncio con ira
notemiroconcario,nomedesmayoanteti,nomedeshagoen suspiros
tontos y blandos, sino que te miro con ira y con rabia,como se miraa un
enemigo.Tellevarconmigoaesteamornotesoltarniporuninstante
(p. 253). Y aade: yo soy la ms fuerte de todas porque te amo. Te grito
estas palabras, te las arrojo a la cara como si fueran una bofetada (p.
254). Presa del amor, se haba disuelto en ste y, al recobrarse del
ensueo,Francescaquierevengarse,ysuvenganzaesarrastrarlotambin
alamor,obligarloadejarseherirporste.Dice:despusdeestanocheun
dolor eterno morar en tu corazn, porque no solamente yo te he visto a
ti, como deseaba, sino que t tambin me has visto a m, y nunca podrs
olvidar eseotro rostro mo, ocultopara el mundodetrsde unamscara.
Porque la venganza tambin es un placer (p.265). Es decir: ella quiere
obligarlo a dejarse de imaginaciones, y a saber que hay algo ms ah que
no es lo que l ha construido sobre ella. Quiere que sepa que est a
resguardo de sus fantasmas para librarse de la prisin del amor. Pero
quiere tambin decirle que el imperioso te debo ver de su carta es la
183
expresindeloquelallevaaellamisma,inevitablemente,abuscar,porfin
y despus de tanto tiempo, atravesar un fantasma, palpar la humanidad
realdeGiacomoenloquemideypesa,dejarsedefantasasencadenantes,
por inexistentes e imaginarias. Es la necesidad de rasgar los velos de la
ilusinparaacabarconelencantamientoproducidoporelenigma,porla
ausencia,porelnoveralotro,queleotorgaelcarcterdefantasmaode
sombraqueembelesa.Eslafuriadequienestlibrndosedealgo.
As, la escena muestra la imposibilidad del encuentro intersubjetivo al
mostrar que el relato del amor es, en realidad, una mascarada; no
solamenteelOtroseresguardadetrsdeundisfrazyunamscaraquele
asignan un parlamento de gnero preconcebido, sino que quien se busca
se resguarda de la misma manera. Se busca a alguien que no est ah
donde se encuentra. Y si, finalmente se toca, deja de estar ah lo que se
busca. De este modo, se revela no solamente que la mirada (en tanto
sentido) no es, en verdad, un recurso til para aprehender al Otro en el
significado que le hemos atribuido, ya que a travs de sta solamente
logramos atrapar los momentneos destellos del deseo de ser (las
imgenes), que se expresan en las mscaras y que se vislumbran en los
fugaces escarceos que ocurren en las mascaradas. Tambin est ah el
hecho de que la mirada es vital tambin, porque es aquello de lo que
disponemosparaaferrarnosalailusindelencuentro.Eso,yelsexo.
En La representacin de Mrai los disfraces en juego no son cualquier
disfraz:sonlosdisfracesqueoperanlainversindelsexodelsujetoquelo
porta,atravsdelosemblemasdelgneropropiosdelvestuario(peluca,
pantalones o enaguas, abanico y florete, lunares, senos postizos). Hay ah
nosolamente,entonces,unaoperacindesimulacinoimpostura,sinode
inversin en trminos de un binomio en el cual un elemento define a su
contrario, por oposicin y en un tono melodramtico. Los personajes,
atrsdesusmscarasyenfundadosendisfracesqueinviertenelordende
gnero,muestranelefectoqueresultadeltrastocareinvertirelordende
lascosas,dandopasoalatransgresinylaeuforia,aldejardeserloquese
suponequesees,atravsdelaoperacinde pretender serloquenosees.
As,ocurrecomosi,paraactuaryhablarlaverdad,fueranecesariodejar
deserquiensees,ponerentreparntesislaidentidadquesecreequenos
define,paraser,fugazmente,otracosa.Deestamaneralamscaraes,al
mismo tiempo, el smbolo y la meta de la mutacin, la va por la que,
mgicamente,vienelatransfiguracin.Perotambinaquelloqueconsagra
loqueseoculta,alcubrirlo.
93
93
Finalmente, si algo se cubre es que algo hay o no hay, y por eso se cubre.
184
Palabrasfinales
Ms all de lo que revela una interpretacin en clave de gnero de esta
narracin de Mrai, hay tambin en su lectura un tema que el autor
explora en varias de sus obras: que en el interior de todos nosotros, los
hombresylasmujeres,enlomshondo,hayunamezcladesentimientos
ydeseos,dedisfracesypapeles,yquehaymomentosenquela vidajuega
con nosotros y tergiversa ligeramente lo que creamos definitivo e
inmutable (p. 257). Y que en la ilusin del encuentro de ese Otro
Preciso, est siempre el equvoco, porque lo que se busca siempre se
deslizamsalldequienpareceencarnarlailusin.Porotraparte,vemos
cmoelgneroengaayescontingente,muestraunrostrorgidodelser
queessolamenteunaaparienciadeverdadeneljuegodelencuentro:
Eljuegoessiemprejuegodeausenciaypresencia.Elsermismo
debe pensarse como ausencia y presencia a partir de la
posibilidad del juego, como relacin, y el juego es aquello que
viene a quebrar la presenciaNo hay verdad, origen ni orden
quesesustraigaaljuego;nohaypresenciaplenanifundamento
tranquilizador que permitan escapar o conjurarlo. El vaco
permite el desplazamiento y la circulacin a travs de los
elementosylasrelaciones.(Giacaglia,2004)
Si hacemos una lectura de La representacin de Mrai apegada a las
primeras elaboraciones conceptuales del gnero, que separaban y
distinguan claramente el sexo (lo biolgico) del gnero (lo cultural
sobrepuesto al sexo), sera sencillo decir que el sexo (lo autntico, lo
verdadero) queda cubierto por la mscara del gnero (lo artificial, lo
contingente), como su plano imaginario. No obstante, las elaboraciones
conceptuales subsiguientes en el campo de los estudios de gnero,
enturbiaron esa limpia distincin al mostrar que tambin la sexualidad
tiene la impronta de la cultura, y que hay algo ms en aquello a lo que el
gneropretendealudiralnombrarse.Enlosltimosaos,sehaempezado
a hablar de la crisis del gnero, probablemente como expresin de que,
finalmente, despus de un espectacular y ruidoso proceso en el que se
presumahaberlogradoconsteunaespeciederedencindelacarne(de
la dimensin sexual) a travs de una abstracta elaboracin conceptual, el
gnero, como concepto, empez a hacer agua y a mostrarse como un
vocablo vaco de sentido, como algo que, finalmente, no logra significar
realmentenada.
En la escena narrada por Mrai lo que parece representarse, adems de
los equvocos de los encuentros intersubjetivos y sus imposibilidades, es
que no solamente el gnero est vaco (no simplemente el vocablo, sino
tambin la mscara que muestra una identidad subjetiva en trminos de
185
gnero),sinotambinelsujeto.Porque,quesloqueelgnerocubre,en
realidad?quesloquelaelocuentematerialidadyvisibilidaddelgnero,
dice de quien lo acta? qu relacin hay entre la mscara que crea, al
ocultar, el efecto de la existencia de una identidad autntica subyacente,
con lo que no se ve a causa de sta? qu hay detrs no solamente del
gnero, sino del poder o de cualquier otro referente identitario, y cmo
determinanestosreferenteslosvnculosintersubjetivos?
Referenciasbibliogrficas
Allais, Alphonse (1989). Un drame bien parisien, en: Oevres anthumes, Robert Laffont, Paris.
Bauman, Zygmunt (2005). Amor lquido. Acerca de la fragilidad de los vnculos humanos. Fondo
de Cultura Econmica. Mxico.
Beck, Ulrich y Elisabeth Beck-Gernsheim (2001). El normal caos del amor. Las nuevas formas de
la relacin amorosa. Paids Contextos El Roure. Barcelona.
Bourdieu, Pierre (1998). La domination masculine. Seuil. Paris.
Braidotti, Rosi (2004). Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nmade. Gedisa editorial,
Barcelona.
Brooks, Peter (1995). The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodrama, and the
Mode of Excess. Yale University Press, New Haven and London.
Butler, J udith (1998) Actos performativos y constitucin de gnero: un ensayo sobre
fenomenologa y teora feminista, en Debate Feminista, ao 9, vol. 18, octubre, Mxico, pp. 296-
314.
------------------- (2006). Deshacer el gnero. Paids Studio 167, Barcelona.
Castells, Manuel y Marina Subirats (2007). Mujeres y hombres Un amor imposible? Alianza
Editorial, Madrid.
Echegoyen Olleta, J avier. s/f Psicologa diferencial, en: Diccionario de Psicologa Cientfica y
Filosfica, disponible en internet en: http://www.e-
torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Psicologia-Diferencial.htm
Foucault, Michel (1978). Microfsica del poder. La Piqueta, Madrid.
Freud, Sigmund (1914). Introduccin al narcisismo. En: Strachey, J ames (ed.) (1976) Obras
Completas, Vol. 14, Amorrortu, Buenos Aires. Pp 65-98
Fuss, D. (1989) Essentially Speaking: Feminism, Nature and Difference, Routledge, Nueva York.
Giacaglia, Mirta A. (2004). Acerca del vaco y los sujetos, en: Ciencia, Docencia y Tecnologa,
No. 29, Ao XV, noviembre de 2004, Buenos Aires, Pp 93-104.
Giddens, Anthony (2000). La transformacin de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las
sociedades modernas. Ctedra, Barcelona.
Kundera, Milan (1990). El arte de la novela. Editorial Vuelta, Mxico.
186
Lacan, J acques (1971). El seminario sobre La carta robada, en: Escritos 2, Siglo XXI editores,
Mxico.
----------------------- (1991). An. El seminario 20. Paids, Buenos Aires.
Mrai, Sndor (2005). La mujer justa. Salamandra, Barcelona.
------------------ (2007). La amante de Bolzano. Salamandra, Barcelona.
Maza, Sarah (1996), Stories in History: Cultural Narratives in Recent Works in European
History, in The American Historical Review, Vol. 101, No. 5 (Dec. 1996), pp 1493-1515
Pateman, Carol (1988). The Sexual Contract. Stanford University Press. California.
Poe, Edgar Allan (1844). La carta robada, en: Poe, E.A., (1988) Cuentos, Alianza Editorial,
Madrid.
Pommier, Grard (1995). El orden sexual. Amorrortu. Buenos Aires.
Proust, Marcel (2002). Grard de Nerval, en: Nerval, Grard de, Sylvie. Libros del ltimo
Hombre. Arena Libros. Madrid.
Turner, Victor (1980). Social Dramas and Stories about Them, in W.J .T. Mitchell, ed., On
Narrative, The University of Chicago Press, Chicago and London.
187
Conclusiones
Del amor y el poder como esencias humanas, concluimos que son
formidables fuerzas creativas, aunque a veces un primer acto creativo
involucredestruirunestadodecosasesclerotizado.
El amor, an el que es pervertido por la ideologa del poder, es como un
quantumquetransportaenergayquepuedeincrementarsumagnituden
elsistemasocialyllenarloconsuluz.Cadaunodelosautores,loregistra
su aire: desde su perspectiva y lugar, en la plaza donde acampa su
pensamiento,ensupersonaltrinchera,comodiceTom,desdelassendas
que caminamos para experimentar la vida, vivida en su dureza y con el
asombro frente al milagro cotidiano. Juntos llegamos a la conclusin de
slo en la medida en que avancemos en prcticas de fraternidad
constantes y consistentes, el futuro de la sociedad tender hacia la
equidad, no como una propuesta poltica, sino como requisito mnimo de
pervivencia.
Amar es una tarea urgente porque en el modelo actual predominan los
elementos destructivos y, de hecho, una amenaza real de extincin.
Entonces, el amor aparece como la capacidad creativa reorganiza la vida
apelando a la unidad del yototrostodos. No una multitud
descorazonada,sinounautnticonosotros,informadoyconsciente.Osea,
un tipo de convivencia amorosa en trminos de los equilibrios que se
necesitan regir la dialctica individuo/colectivo buscando equidad y
neutralizando los abusos. El factor amor contiene todos los dems
aspectos y espacios de relacin social, porque, en rigor, el disfrute no
puedesersinocompartido.Nosloelrespetootoleranciaaladiversidad,
sino una ruta enriquecedora y plural de la confraternidad. La prctica
democrticaycvica,nocomoreglasdejuegopoltico,sinocomoformade
vidaquedestierraladesigualdadsocial,eldesamordelamarginacinyla
violenciadelaexclusin.
Alolargodellibroaparecenlosefectosdelaruinosasociedadsinamor,
pero tambin lo que nutre de esperanza. Es fcil vivir con amor, pero la
gente,porlasrazonesaquanalizadas,parecepreferirlodifcil:viveenel
desamor. El mensaje fundamental: hacer nuestra parte lo mejor que
podamos, juntarse con otros que hacen esfuerzos similares para habitar
mundomejor.Tenemosmotivos;perosloelamorsinluchaporelpoder
restituye la soberana de los amorosos. Amor sin cadenas para recobrar
laintegridaddelsujetocolectivohumano.
El libro identifica los dispositivos del poder que se guardan con recelo
para mantener el statu quo, por lo que desmantelarlos es un imperativo
quesurgeencadamiradadeesperanza,encadasentimientodeternuray
188
en cada caricia. En conjunto, este volumen transmite lo esencialmente
amorosodelvnculohumanoyexploraalternativasmsalldelhorrorde
descubrirnos infiltrados por las reglas del mercado, donde todo y todos
tienenunprecio.Aportaelementosdeesperanzafrentealaresignaciny
la derrota de los solitarios; ilustra ejemplos de prcticas sociales
solidariasquenosonandominantes,peroqueenalgunosmbitosestn
cuajando. La alternativa que preconiza un tipo de amor desinteresado,
libreeincondicional,basadoeneldeseollanoysimpledequeelotroest
bien y sea feliz, porque la fortaleza de la pareja y de todas las formas
solidarias de asociacin proviene del desarrollo interior de los
integrantes,locualocurretambinenlasescalascolectivas.Larestitucin
del amor es crucial para atravesar el caos y la violencia que el egosmo.
AunquelosescenariosdelsigloXXIennadaalientanunavisinoptimista
de la convivencia, hacer algo por revertir la ausencia de solidaridad
fortaleceinmediatamentelasformasdefraternidad.Setrata,porlotanto,
de rescatar el potencial del pacto amoroso a fin de catalizar las
capacidades creativas de la especie. La crisis del amor actual revela el
fracaso de la socialidad moderna, pero no es por falta de amor, sino un
efecto del poder econmico y poltico, y tal mecanismo es la va ms
terribleurdidaparasometerlaafectividad.
Finalmente,cabedestacartresaspectosmostradosenellibro:1)queslo
que transforma las relaciones amorosas en relaciones de poder. Para lo
cual se exponen tanto las condiciones materiales, objetivassubjetivas,
como los diferentes contextos del entramado institucional y del propio
imaginariosociopoltico,quenutrenlascostumbresylaspautascomoesa
de "querernos y mandarnos". 2) Ofrece una sntesis del marco de
significacin sociocultural, o sea, el principal referente de las
transformacionesdelconceptoylasprcticasdelamor,insistiendoenlas
posibilidadesdevertientesalternativasalestadoactualdecosas.
3) Ms que el planteamiento, lo que nos ocupa el amor futuro
experimentadoenelpresente.Enconsecuencia,hacervisibleunconjunto
deprcticasintersticialesdeesperanza:querernossinmandarnos.
MargaritaCamarenaLuhrs
CsarGilabertJurez
189
Postscriptum
*
CarlosCortsVzquez
1
Hequeridomanifestardelamorsusdiversasinflexionesalmargenincluso
de lo pasional y de distorsiones sentimentales de cada persona y
circunstancia, dando nfasis al amor como honor, tambin, aprecio y
apegoalarte,objetosycircunstancias,einclusoheconsideradoelamora
lamigracineinnovacin.Sobretodoelamorenelcontrastedeltemor,el
amor y el odio, el amor al dinero, al trabajo y al poder que hacen posible
sentir an con ms claridad lo que podra surgir, sigue naciendo da con
da y no se olvida jams, que es el amora la verdad. De esta manera, doy
espacioalaconsideracindetrayectoriayhorizontedelamor.
Amor,honorycompromiso
Lacomunicacincontemporneaconsusherramientasmaravillosasubica
alamorenunplanoexponencialdearraigoydesprendimientodevalores;
elhonorhapasadoasegundooignoradotrminorayandoenlacursilera.
Los seres humanos seguimos amando y orando en un intento por
encontrar la verdad de nuestro sino, pero en el fondo coincide la
confusinenlaqueserevelainexorablelamuertemismadesdeelvientre
materno,ignorandoelcompromisodeserydarparaseramado.
Primer Mandamiento pronunciado con devocin, que sucumbe ante las
tentaciones a las que alude la ltima frase al orar el Padre Nuestro:
Lbranosdelmal.Todaslasreligionesenuncianelamory,sinembargoa
su abrigo tambin se cometen las peores aberraciones. La historia,
narradaoescritatieneenelamorunhiloconductoraldeseo, alapasin,
alpoder,alosbienesquehacendelamorsentimientocontroversialacuyo
amparosecometenaccionessublimesoinfames.
Vivir el da como si fuera el ltimo conlleva al egosmo, a la avaricia y la
avidez que finalmente vacan el alma; como la misma posesin de bienes
materiales que aparecen en los medios de comunicacin bajo distintas
formasypropsitos,frmulasmgicas,contodosupoderdepersuasinal
conducir deseos de ser y estar en un mundo ajeno y propio que ofrece
satisfaccin superficial y perecedera. Nada justifica el desprecio a uno
*Esta reflexin extra texto, va ms all del tratamiento acadmico del amor y el poder. Por sus
caractersticas de ser un escrito de versin ms libre y conmovedora que el resto de las
colaboraciones, los coordinadores del libro hemos decidido incluirlo por ser de inters para todos
los lectores. Reiteramos las muestras de gratitud a Carlos Corts Vzquez por la gentileza de sus
palabras.
1
Comunicador, Presidente de Razn y Accin, AC., Vicepresidente de la Cmara de Comercio de
J alisco, carcovaz@hotmail.com
190
mismo,expuestoporlosjvenesdesdehacecuarentaaos,primerocomo
hippiesyrecindenominadospunksyms.
Elamorylacomunicacinnohanalcanzadolafusininigualablededary
recibir,comotantosediceymencionanlderesdetodandole.Elamores
conductordebienestar,s.Perolainterpretacindelbienestarresultatan
amplia como inalcanzable en cada cultura y tiempo. De esta forma la
comunicacin publicitaria se asienta en la promesa bsica de la
ambigedadquellega,cuandollega,ysevaporquenuncaseasientaenlos
autnticos objetivos, propsitos precisos de una poblacin y cada uno de
susintegrantes.
En las comunidades pequeas los objetivos son simples y relativamente
alcanzables, aunque nunca exentos de ambicin, codicia y eventual
despojo. En ellas fue y an en algunas es posible y plausible, el esfuerzo
unido por el amor, pero en las macroceflicas urbes metropolitanas a las
quedaformalaconcurrenciadeunmillnomsdehumanoshabitantes,
resulta imposible la concurrencia de factores que den satisfaccin a los
atributos arraigados por la comunicacin como elementos
imprescindiblesparalavidacontempornea.Ayerfuelaimprentayhoyla
red, pero los resultados continan inmersos en el limbo de la confusin;
aprovechada sta en el plano de la complicidad o lucro con el msero
andamiajeeducativo.
Evidentemente nos falta lo esencial para una vida amorosa, amable y
digna:Objetivo.
Lamotivacinsublimedelamoresobjetodemanipulacinperversaporel
sentido material del utilitarismo inmediato y perecedero que se da a los
valores, al influjo de recuerdos motivadores influyentes en la decisin de
aplicar recursos por impulsos de manera inmoderada. Su expresin
contemporneaeslacrisisglobal,comoenotrostiempos;solo queahora
enproporcindesconocidasobremsseismilmillonesdesereshumanos
inmersos en la confusin y el desamparo, sin meta final visible ni autora
definidaytil.
Falta de correspondencia para responder a un tema recurrente en el que
nada vale sealar culpables, como tampoco es posible recuperar aliento
detranquilidadpararesolverproblemasquenoporrecurrentesprocuran
consuelo. La experiencia y la tecnologa no han servido para prever y
planeardemanerasensatalacapacidadhumana,deconsumirenlamisma
proporcin su produccin y equitativa distribucin; como tampoco stas
han podido llegar al punto de la productividad sobre el empleo de los
recursosnaturales.Elsobregiroesevidenteentodoylaamenazaemerge
con todo poder al cobro. En tal contexto se dan oportunidades: lo mismo
paraeldegradanteasistencialismoentindasepopulismopuro,quepara
lasuperacin.
191
Sistemas y procedimientos aplicados para acercar el amor al hombre por
medio de la comunicacin dejan el vaco de la insatisfaccin por las que
promovi acciones el ser humano sin tener el sustento del amor. La
contribucin econmica de la mujer se convirti en obligacin con obvia
atraccin de derechos bajo el supuesto de igualdad con rigores y bruscos
cambiosgeneracionalesanenprocesodeasimilacin.
La renuncia implcita respecto a la naturaleza y su preservacin est en
relieve y anunciada en avatares regionales en y para los que no hay
respuestaclara;apenasconformismoenmediodeldespilfarroalosbienes
bajoelsupuestodeignorancia.
Depocosirvehaberascendido,odescendidoalespacio,cuandoalinterior
seguimos padeciendo la incuria de llenar los mares, que no son tan
infinitos como nuestra mirada los contempla, de residuos extinguidores
devida.Mientraslaatmsferasecontaminacongasestxicos,lacontinua
ambicinensuvoracidadabrehuecosreconocidos,peronoatacadospor
nosotros,loscausantespropulsoresdelatragediaalavista.
La responsabilidad social no se ha impulsado por medio de la
comunicacin.Elamornotienelaexpresinsinceradelhumanoporelser
humano y la indiferencia nos apresa al considerar que el bien o el mal es
detodosy,porlotanto,deningunoparticiparenlasolucin.Lajuventud
actual encuentra razn de ser en l: slo por hoy, pero desprovisto del
existencialismo que le de motivaciones de inspiracin que conlleven la
ilusin con esperanza de su encuentro con el bienestar leal de la
humanidadyrealensucomportamiento.
Loabsurdocobracartadenaturalizacinylaoriginalidadseconvierteen
vulgaridad al portar una etiqueta en la ropa, en la frente o en el estilo de
vidaycomunicacinoral.Larebelda,lafugayhastaeldesencuentrocon
losvaloreshanhechodelosjvenes,enunporcentajealarmante,rebeldes
concausayencaminoaloantisocial.
Elamorensusentidodeparejatienelaintrepidezdelmomento,igualdel
hombrealamujeroviceversa,altraeryarruinarlavidadetercerossinel
vasocomunicantedelamor,responsablealquesesuperponenantivalores
circunstancialespromotoresdelhundimientodelapoblacinhumana.
Ms que caer en el catastrofismo que presumiblemente no
presenciaremos, cabe la reflexin seria acerca de cunto estamos
haciendoenloindividualpormejorarlascondicionesdevidaensociedad.
192
AmoralArte
De las Cuevas de Altamira a este da han transcurrido mucho y muy
variadosestiloyformadeexpresin,queconstituyenlaforma ideadapor
elhombreparamarcarsupasoy,deserposible,trascender.
El Arte marca un hito en cada espacio de la historia que el tiempo ha
perpetuadoenpapiros,telas,esculturas,arquitectura,escritos,foto,radio,
cine, televisin y ahora en sistema digital. Es la intencin humana en su
pretensin de estacionar al tiempo o imprimir el instante de su tiempo
paralamemoriadelfuturo.
Almargendelmercantilismo,lcitooilcito,elamoralarte tienevirtudes
incomparables que justifican al coleccionista hasta en su avara posesin;
noaslaexposicinmuseogrficaolaconsecucinpatrimonialdeunsitio
o ciudad abiertas a la admiracin de propios y extraos en su encuentro
coneltestimoniodealguienoalgunos.
El arte igual que el amor est en todas partes, slo hay que ir a ese
encuentro para disfrutarlo; igual en una cantera labrada por mano
humana o por la naturaleza, ambas deben descubrirse aunque tal hecho
no siempre corresponda en tiempo, forma y autora. En esta funcin
juiciososocioeseltiempo.
El Cine, apenas con un siglo de existencia, es reciente y fiel amante
precursordelsueoacariciado:imitarendetalleyguardartestimoniode
la vida. Favorecido por la tecnologa acoge con amor a su predecesor, el
teatro, y lo hace histrinico y perdurable en la penumbra integradora de
concienciacolectiva.
El proceso hereditario del amor al arte induce el encuentro de la
poblacin mundial en la pantalla domstica generadora de un proceso
comunicador de penetracin y persuasin ineludibles. Y la comunicacin
adquiera dimensin interactuante sobre otra pantalla, sta de propiedad
exclusiva del cibernauta con ventana abierta al u del mundo para la
formacindenuevasexpresionesdeamoralarte.
Amoralamigracin
que no es igual o semejante al: amor a la migra como el que puede
sentir aquel de segunda o tercera generacin a quien delata el apellido
ladinoque,mercedasuesfuerzo,sehaganadoladistincindepertenecer
a la clase perseguidora de quienes podran ser sus amados hermanos,
pero la circunstancia coloca en el denigrante sitio de infractores que
infringenlaLeyalcarecerdepermisodeingresaracasaajena,dichosea
alpasmspoderosodelmundo.Ycomodiceelrefrnlacuaquemejor
aprietaesladelmismorbol.
193
Lossistemasdetransportacinfueronysonauspiciantesdelamor.Enlos
tiempos de ayer el marinero tena uno en cada puerto y ahora ms de
algn capitn piloto o aeromoza pueden hacer lo mismo. Solo que bajo
otradinmicadeceleridadenlaquecadasegundocuentaenlageneracin
deutilidadesoprdidas,puesunavinentierraestcostandoalfaltaral
objetivodesufuncin.
Elamoralanavegacinencualesquieradesusformastieneelencantador
placer de saber y disfrutar el olor, el sabor y hasta el dolor de otros
pueblos, finalmente insertos en el mundo nico tal vez con caracterstica
tnicas y hasta lenguaje diferente; qu hablando de lenguaje, ste va
siendomenorobstculoenlacomunicacinyhastaintrnsecoatractivoal
amor.
Hace menos de un siglo cruzar de un Continente o a otro poda tomar
semanasconsiderandolostransportesquesuperaronalasbestiasnobles;
ahorasloexigeunashoraselcrucedecualquierocano.Porellotambin
lamigracinespartedelaculturanativadelaaldeaglobal.
Esamismafacilidadproductoradeinquietudaludealafamiliatradicional:
elniodedoceaossueaconsuaventurademigrarcomoeladultoque
lo aventaja en aos y experiencia reductora del sublime sentimiento del
amorvulneradoporlaseparacinconquebrantodevnculostradicionales
hacialatierra,lascostumbres,lafamilia.
Eltransporteareohadesplazadoelamoralterrestreyelferrocarrilque
haba tenidopreferencia comotransporte de pasajeros, qued relegado a
carga. El avin es el medio democrtico por excelencia, por encima del
autobsyelautomvil,exceptuandoaquienesconsobradosrecursoslos
aplican a la compra y mantenimiento de una aeronave particular; que
tampocosonprecisamentepocos.
Cual compra o venta de artculos materiales requeridos y ajenos, la
migracin humana tiene legal comercio bajo pedido con requerimientos
especficos de capacidad, calidad y habilidad. El amor est sustituido
mediante convencional tratado legalizador por el esfuerzo humano que
sustenta la satisfaccindenecesidad recproca; material en el casode los
muchoseintelectualenmenos,perotrficoalfindesereshumanos.
Amoralatecnologa
De la admiracin a la aspiracin, el amor es puente vinculante la
tecnologa, ahora procedente de cualquier sitio en el mundo, lo cual no
exenta disparidades propiciadas en el esfuerzo y capacidad particular de
cada pueblo, su entorno y percepcin de misin, visin, objetivos y
propsitosincluyendoliderazgo.Ashasidosiempreendiferentegradoy
proporcin;laactualtieneladistincindeserinditaencuantoatiempo
yproporcin.
194
El patrimonio tecnolgico es producto de amor al esfuerzo para envidia,
codiciaeimitacindeterceros.Yaunquelassegundaspartesnosuperana
las primeras, el amor logra, invariablemente, estimular el inters y la
incorporacinpaulatinaalainnovacin.
Lo realmente importante es el espacio de cultivo: soportado en la
instruccin bsica motivadora del inters inicial, fomentada en la
capacitacin por medio de estudio superior y desarrollo en la
investigacin.Amor,ensumspura,legtimayjustaentregaeselaplicado
a la educacin en cualquier orden, para cumplir la enseanza con pasin
hasta alcanzar el objetivo de convertir al ignaro en sabedor con la
capacidaddeextraermsdesucerebro.Esimprescindibleobservarhasta
dnde ubican sus objetivos los lderes y gobernantes, partcipes
responsables en cultivo, conduccin y desarrollo de la inteligencia en la
globalidad.
El contexto actual nos remite a establecer contacto ineludible con
tecnologa, inserta en todo instrumento como computadora, telfono y
perifricos. Es un acto irreflexivo y hasta compulsivo su adquisicin, que
resulta insuficiente sin la extraccin potencial y aplicacin de las
capacidadesinsertasenesaherramientaquenosregalalatecnologa.
De la sorpresa de aquel instrumento en su demostracin, pasamos a la
admiracinderivandoalamorporcuantotienedefascinantemaravillosa
eradelsaber.
Para sorpresa del mundo, el amor a la tecnologa tiene dos muestras
magnas:
China, con su disciplinada aportacin de mano de obra, convertida en
ejemplo de productividad aun a sacrifico de una generacin. India, con la
innata capacidad de introspeccin de sus pobladores, cerebros aplicados
al diseo de programas de computacin. Ambas han mostrado amor al
trabajocontalentoydedicacin.
Amoralainnovacin
El amor a maravillas no imaginadas hace unas cuantas dcadas deja
abiertalaincgnitadelfinaldeunaruta,hastaahoraimprevistarespecto
a los objetivos de los objetos creados por el hombre durante los ltimos
cincuentaaos.
El nio nace con el germen del amor a la innovacin. Parece no
satisfacerle lo convencional creadoapenas tresaosantes. De esta forma
las generaciones ya no son de veinte aos sino de mil das. La dimensin
del tiempo es igual pero la multiplicidad y frecuencia de acontecimientos
daunaperspectivadiferenteyparecenacortarlo.
El virulento amor a la innovacin es la competencia ms real, leal, y
descarnada lucha industrial por dar al voraz consumidor elementos
195
atractivos,sustitutosdelantecesorconatributosenelmismo campo,que
unos meses o semanas satisficieron las expectativas y pronto se ven
desplazados por gusto, obsolescencia o incapacidad operativa. Gusto por
moda,obsolescenciapordesusooincapacidadporlaexigenciadenuevos
o mayores requerimientos en su operacin. Una pantalla plana gana a lo
que fue convencional hasta hace poco tiempo, un telfono celular carece
defuncionesimpuestascomonecesidadyunacomputadorasimplemente
no tiene la capacidad en fuerza y espacio para almacenar y procesar la
informacindeyconformealosprogramas.
Nadiepuededeterminarcmo,hastadndeirnadominarlatecnologao
cuntopuedensoportarlosmercadosantesderomperelequilibrioentre
produccin,satisfaccinycapacidaddeadquisicin.Uncasodemltiples
vertientes son los ncleos y espacios habitacionales, diseados para
conducirencalles,pisos,techosyparedeslosconductoresdeenerga,que
pueden ser parcialmente innecesarios en pocos aos y con ello, el
derrumbe de una economa basada en requerimientos materiales
potencialmente sustituibles por inasibles al tacto, invisibles igual o ms
eficaces y eficientes acorde con los parmetros convencionales de vida
con amor a la ecologa. En muchos casos est presente este fenmeno de
controversialresultado.
Amorytemor
En estos y en otros tiempos, especular con los sentimientos es actividad
rentable. El amor y el temor cobijan peculiaridades tericamente
divergentesaunquelarealidadofrezcalocontrario.
La habilidosa e indescifrable mente humana tiene a mano el temor y lo
siembraeneldiscodurodelcerebropropioyajenohastaconvertirloen
elemento inseparable de fuerza aplicable en tiempo oportuno y forma
idnea a la circunstancia. Para efecto propio o externo, individual o
colectivo.
El temor se aplica como expiacin del amor incomprendido o viceversa.
Estacualidadrigeacordealosencuentrosydesencuentrosdelavidaque
da la oportunidad de crear formas de entendimiento y superacin antes
de la desesperanza o decepcin. Esta sentencia es vigente en el amor,
cualquieradesusmltiplesacepciones.
La aceptacin al temor comienza al nacer en el convencimiento del fin y
encuentro con la muerte, excepcionalmente aceptada, solicitada o auto
suministrada. En la generalidad prevalece el amor propio y el sentido de
conservacin con las excepciones antes dichas, pero la contradiccin es
palpable sobre todo en la juventud o en la vejez; en la primera por
derrocheimprudenteylaltimaporlacercanaaloinexcusable.
196
Acasonoesderrochejuvenillaimprudencia,lacomisindeundelito,la
provocacindeunaccidenteoelconsumodeestimulantesapartirdeun
cigarrillo, alcohol u otro? Tampoco se libra de la bipolaridad de temor y
amor el anciano desesperado, desesperanzado y, tal vez, desamparado;
pero sobre todo carente de amor producto de la insensibilidad de una
sociedadounafamiliaquedesconocelosrigoresdelavejezactualdotada
deexpectativasdemayorlongituddeviday,porlomismo,quizdolorsin
amor.
La incomprensin cabal del amor y sus consecuencias nos allega la
reflexin que imprime pureza al sentimiento con la pureza que merece y
porcausas,norazones,sucumbealaprcticasustancialdelmaterialismo.
Pasinyconfusin
La admiracin alberga ternura y amistad consecuentando afecto, mas no
slo pasin. Es el sentimiento trascendente del amor lo que inspira y da
valoralarelacinmsalldelavida;hastalamuertealaquesetemepor
la prdida de la posesin y en la que se ha visto cifrado gran parte del
amortradicional.Eselamormaternoelmspuroporelorigenmismocon
su traslado al fraterno con otros atributos no siempre resguardados y
hasta perdidos en el odio eventual nacido por celo no exento de
inseguridadeseintereses.
Losjuzgadosfamiliares,dondeeraextraoymotivodereprobacinsocial
la disolucin y los litigios, ahora se suceden sin el menor alboroto. Como
algonaturalyconmorbosoescndalo,lascelebridadesemplean estetipo
de reclamos en reposicin constante de actitudes ganadoras de los
mayores espacios en los medios de comunicacin. Lamentable es la
consecuencia social al crearse arquetipos de comportamiento
magnificados por seres comunes en quienes germina la aspiracin de la
notoriedad,anapreciodesupropiadegradacin.
AmoryOdio
Est ampliamente reconocido que el odio lastima al que lo siente,
mientras el causante quiz ni se entera e ignora, cundo no hasta le
satisface.Entoncesporquodiar?
Uno ms de los contrasentidos del amor es el odio de acuerdo a la
ratificacin de la frase acuada del odio al amor hay slo un paso. Si
duda,quienodiaseautoflagelaylastimasinalcanzarsatisfaccinalguna;
en el fondo empobrece su calidad de ser humano atrayendo bajeza y
autodestruccinensuinterior.
197
Es innegable que amor y odio estn ligados por un lazo indisoluble
excepto por el razonamiento conducente al perdn por la ofensa y ms
queeso:suolvido.
Porquodiaraquiennosarrebatunbien,cuandoesmenoscomplicado
reponerlo. An cuando se trata de un ser amado, el esfuerzo de odiar
desgasta y corrompe evitando el florecimiento de sentimientos sanos y
constructivos.Sinembargo,esmsfcildecirloquepracticarlo.
No ser que el odio es el producto engendrado de la envidia? Todos
somosactoresenestedramaenlaescenadelavida.Lavariablepuedeser
en funcin de la capacidad de ejercer lo posterior: la venganza. En ella
prevalece el deseo de cobrar por aquel sentimiento insano, pero al fin
humano.
Palabras ms o menos al respecto siempre dejan un reproche al interior,
porque como el amor, el odio es sentimiento intenso y verdadero por el
cual el hombre pierde de vista lo que tiene de bueno frene a l para
disfrutarloyaportaralagrandeza.
Amoraldinero
Conlaarroganciapropiadejoven,preoposadolescente,seescuchafalta
de creencia y al preguntar en qu crea, respondi con desenfado: En el
dinero. La circunstancia es real y al da siguiente ese mismo joven estaba
traslasrejasesperandoelauxiliodeldineroparasalir,quinsabesipara
ratificarsucredoorectificarsudicho?
Eldineronoeselvalorsupremodelavida,eslavidamismadisfrutadaa
plenitud con la tranquilidad de contribuir al bien y hacerlo en la medida
de nuestra parcela circunstancial. Qu lejos estamos en esta poca de
comprender esta simple sentencia! No para ingestin y digestin de los
dems,sinopropia.
Ya decamosque la envidia conduce al odio y la avaricia al desencuentro
devalores,loquenoesretricacursisinonecesidadvigente expuestaen
el escenario meditico con mucha ms crueldad de la deseada y slo
comprendidacuandoafectaalpropioreceptorounsercercano.
Cunto se ha materializado el ser humano? La respuesta est en la
acumulacin de sentimientos y motivaciones conducidos por la
comunicacin en ruta de recepcin libre, hasta ahora en la siembra de
inquietudes, a su vez formadora de necesidades, requerimientos y
reclamos; unos justos y otros superfluos y hasta frvolos, con supuesta
solucin en la posesin de dinero ganado, por ganar o simplemente
fabricada en la mente. Dinero dinero dinero. Hasta dnde llega su
posesin enfermiza o su poder? Es una respuesta ms entre las
pendientesenestetramodelahumanidad,forjadoradegrandesilusiones,
realizacionesy,tambin,decepciones.
198
El amor al dinero es la repeticin de hechos y desventuras de otros
tiemposcondiferentesesquemasyalineamientosdadosporlatecnologa
en su funcin material ya la penetracin en los medios de comunicacin.
Nostocavivirelprocesodeasimilacinyadecuacindeunanuevacultura
deinimaginablesconsecuencias.
AmoralTrabajo
Presenci el triste caso de una persona acosada por los inspectores del
fisco que en su desesperacin deseaba ser uno de ellos, antes de superar
como lo hizo, el obstculo propio de su trabajo, por ingrato que fuera en
esemomento.Esatristefigurareflejalaausenciadeamoraltrabajo,quea
cambio de horas amargas, siempre compensa con la satisfaccin de
construir una catedral al interior del individuo, como aquel modesto
albail a quien preguntaron qu haca colocando ladrillos y orgulloso
respondi:estoyconstruyendounacatedral.
Es absurdo repetir la sentencia: ganars el pan con el sudor de tu
frente. Porque es lo debido hacer para merecer y dignificar con nuestro
esfuerzolapercepcindeunbienacambio,queconorgullosedisfruta.
Entre las aberraciones sobre el trabajo es frecuente escuchar que tan
ingratoesquehastapaganporhacerlo.Nadamsfalso,puestambinhay
quienpercibealgohastadinero,singanarloyesoesdeshonestidadque
hay quienes la envidian y hasta codician, sin comprender el ejemplo que
danasushijosquienesmsprontodelodeseadolespasanlafacturaal
haber participado de algo ajeno al trabajo y por consecuencia su
pertenenciacarecedelegtimosentido,desaparecesuvalor.
Triste s es el trabajo que no tiene la contraprestacin o respuesta de
servirparaalgo.Entreellosencontramosmltiplesylastimososejemplos
de gente que cubre el turno sin encontrar trascendencia a su labor, slo
esperandoelfindesemana,dasdeasuetoovacacionesenladeprimente
rutina; eso s es humillante: pasar una tercera parte de la vida viendo
pasar gente que hace algo, lucha, triunfa o pierde, pero tiene la suprema
recompensadeviviryvibrarenyconsuesfuerzo.
Elamoraltrabajoennobleceelpasoporlavidaalaqueledasentidocon
su noble ejemplo. Qu si no hubo la recompensa econmica, aunque
importante,essecundariacuandoserealizelesfuerzopordarlesentido
a la tarea transitoria del trabajo en la vida, donde cada uno puede
construirsupropiacatedral.
AmoralPoder
Es un reto delimitar la aspiracin, servicio y ambicin de poder. La
cegueraencualquiercasoesposibleynuncaplausible.Porqueelpoderes
199
la pirmide de la confianza, ante el que todos ejecutan reverentes
genuflexiones en simultneo paso hacia la cima sin prestar atencin a la
rutatransitada.
Por qu se pierde el piso? Quiz es parte de la condicin humana usar y
hastaabusardelesfuerzoajenoparabeneficiopropio.Entendamosquees
el abuso del recurso el que envilece ciega e impide ver hacia atrs, quiz
portemoracaerynotenerlafuerzaderetomarelcamino.
Larutadelpodertambinimpideverhacialoslados.Reconocerquehay
otros con el similar propsito de ascender y situarse; otros a quienes
habrdesuperarconelpagodealgnpreciocul?,estoestenlacalidad
de los principios que sustentan la pirmide individual, causa y objetivo
perseguido.
Elpoderciega,enloqueceyhastaenvileceporquesuconsecucinsignifica
esfuerzo inigualable. La comparacin con la pirmide se valida por los
peligros que entraa subir y encontrar menos espacio al desplazamiento
lateral disputado por otros hasta encontrar al ms fuerte y vencerlo sin
perderalturacontodoslospeligrosqueimplicacaer.
La retricapronuncia que el poder espara servir y nopara servirse, mas
pocossonloscomprensivosdetalprincipio,puesasuesfuerzosesumala
alabanza deotros entre losque se encuentra msalguno deseoso yhasta
ansiosodearrebatarelsitio.Esentoncescuandoelpoderreclamareparto.
Para sustentar la cspide se requieren bases leales, controladas con
estmulos menores pero suficientes para su complacencia, que por
desventurapuedenconvertirseen complicidad,enleynoescrita,yporlo
mismocarentedesancin.
Por excepcin el Poder es un saber que alcanza la virtud de cumplir y
hacercumplirelmritoajenoconlapurezadelatransmisinconrecatoa
undignosucesor.Paralogarloseimponeelrigordealcanzarymantener
elmandocongobiernofirmeenlahonestidadyprdigoenlabondad.Sin
duda no es fcil amar, poseer y desprenderse de la pasin por el poder
paraserpoderosoybondadoso.
Como la prueba crticadel poderconsiste en no abusar de su carencia de
lmites, administrar el poder con sabidura implica justicia con la
prudenciayoportunareflexincontextualcontodalapertinenciaqueello
exige;balancearsabidurayconocimiento,experienciaytecnologaenun
ejerciciodeliderazgo.
AmoralaVerdad
La difcil facilidad de mentir se contrapone con la verdad de manera
transitoria.Durasloellapsoexactodearribode:laverdad.
Si conoce alguien practicante absolutode la verdad,presntemelo. Todos
fallamos, pero lo ms grave es hacerlo ante s en el reflejo de una
200
afirmacinhastaconvertirlaencredopropio.Algunoslallamanseguridad,
autodeterminacin y ms reafirmaciones dadas por tcnicos de
autoayuda.
Laverdadesunaysuinfraccinadmitejustificacincasusticasustentada
porlaintencinsanadesuparaleloobjetivo.Aunas,lainfraccintransita
acotadaporsuesencialarealidadsinceraqueguardalaverdad.
Lafilosofaimponelasformasrgidasdelaverdadylapsicologaadmite
sudesviacin.Nohayacuerdoyslocomprensinentrelaaspiracinyel
reconocimiento provocador de felicidad individual. Por lo mismo la
verdad,quedebieraserimprescindibleantelacolectividad,irnicamente
esmsfcildeincumplirqueelejerciciorepetidoyaceptadodeverdad.
La verdad de ayer en los valores familiares y hasta en la nacionalidad se
quebrantayvuelveajenosenelprocesoglobal.Anteestehechoelamora
la verdad es ms complejo en estos das, de repentina aparicin de
migraciones humanas y fusin de conceptos salpicados de ciencia,
tecnologayconocimientosmutantesencuestindeminutos.
Por eso se convierte en imperativa la introspeccin particular
imprescindible para alcanzar la paz individual. La verdad se presenta y
proyecta su fuerza en trminos cada vez ms breves y contundentes.
Quiz sea ste el antdoto a la deshumanizacin materialista ajena la
subsidiariedadquepregonalasociedadactual,quetodassusmaravillosas
bondades ha roto con esquemas tradicionales creando desconcierto
proclivealamentiraquealejaelsabercomoelamordelaverdad.
Estaconclusinconfirmalaimportanciadeloscambiosquelehanocurrid
por el exceso del poder concentrado por la evolucin global. Saber
soslayado por intereses materiales que oprimen la libertad de elegir
equiparando, por ejemplo una amistad y un Black berry, hace contexto a
una nueva posibilidad positiva de que la mutacin presente de valores,
quetieneatrapadaenunaembriaguezalahumanidad,seaunatransicin
histrica que s pueda regirse por nuevos seres constructores de otro
presente.
La pura relacin delsabercmo amor a la verdad magnifica la esperanza
incluyente de la comprensin hacia lo trascendente, por ahora alejada en
el acelerado trfico meditico que sin comprenderlo balbucea ante
nuestrossentidosypasainsensibleatodocuantotenemosqueadmiraren
lavida.
Portodoloanterior,elamormarcaestilosypocas,dalaidentidaddelser
que ama a quienes ama, es reciprocidad que se extiende cuando el poder
no lo trastoca en lucha y dominacin. Este sentimiento incomparable, es
causasyefectos,precisamentevinculantesdetodolohumanocivilizatorio
ynatural.
Sutiles herencias de amor, sosteniendo generosamente al propio mundo
de la relacin y la comunicacin, vuelven a surgir constantemente para
201
iluminar las relaciones de intercambios entre todos los seres vivos. Y
aunqueelmomentoactuallosugiereprescindible,enrealidadelamores
insustituible.
202
203
Fichatcnica
Propsito En un mundo lacerado por la violencia, la depredacin
ecolgicayladesigualdadsocial,estelibroexploraelamoryelpoder.Se
trata de comprender la condicin humana a partir de los vnculos que
establecen los individuos de la Especie, en lo que sera el poder del amor
comocreadordevida.Sinembargo,inmediatamentesepalpalafragilidad
de los vnculos que unen a los individuos, entonces se analizan las
configuracionessocialesyculturalesenlasquesehadebilitadolavidaen
comunidad hasta un grado en que la extincin de la humanidad y la
destruccin del planeta se avizoran no slo como algo posible, sino
inminente. Es un dilogo entre prestigiados autores de diversos campos
de las ciencias sociales y las humanidades, que reflexionan sobre la
condicin humana a travs de la afectividad, quiz poniendo en contexto
la provocativa frase de que el amor es un truco de la naturaleza para
evitarsuextincin.Enefecto,elamoresunafuentedevida,perotambin
puede ser un pretexto para avasallar al otro. Este libro contempla ambos
extremos: el amor como apasionada entrega o como sometimiento del
otro; es un intento de hacer avanzar los estudios de las relaciones
afectivas, desentraando los dispositivos de dominacin con los que se
han moldeado los sentimientos de afinidad actuales, y tambin llama la
atencinsobrelamaneraenquesehadeformadolaemotividadancestral,
reducindola al placer unilateral, propia del individualismo posesivo y
pragmticoquecaracterizaalossujetosdemercado.
Diseo/metodologa/enfoque Se presentan distintos anlisis y
perspectivas de estudio de los vnculos humanos, en especial el
sentimiento amoroso y sus potencias, precisamente en una poca en que
prima el desamor y se banalizan las relaciones humanas. Los autores
aportan teoras histricas y culturales para identificar el proceso social y
polticomedianteelcualseinfiltraronlasrelacionesdedominacinenlo
ms hondo de la afectividad social. Detectan las estrategias de poder que
desnaturalizaron los vnculos amorosos, y que en la sociedad
contempornea hacen que imperen los valores del egosmo, el
sometimiento y la resignacin. De este modo, el conjunto de ensayos
despliegadiferentesrecursosconceptualesymetodolgicos,queincluyen
estudios de caso, encuestas, argumentos poticos y teatrales,
remembranzas de la vida cotidiana, incluso ancdotas, para exhibir al
lector las causas de la actual pobreza de los vnculos humanos y su
negativa a honrarlos con principios ticos que los hagan duraderos, y lo
que es peor: la dominacin por el amor. El autoritarismo sobre la
204
afectividad, como el que se ejerce en los fanatismos religiosos que
ordenanmatarennombredealgndios,yqueenrealidadconducenaun
mundodeaplastantesrelacionesalienadas.
EnAmorypoderseargumentasobrelanecesidadderealizarcambiosen
varias direcciones: diseos institucionales, compromisos polticos,
participacin ciudadana y educacin, para recuperar el poder del amor
comounaenergacreativaysolidaria,catalizadoradelcambio socialpara
revertirlapobrezaylamarginacindeampliosncleosdepoblacin;una
poltica de las pasiones comprehensiva de la afectividad humana,
previsora de las consecuencias fatales si se atiende nicamente al odio y
los intereses egostas. Hoy por hoy, el orden social basado en la
competencia, carece de incentivos para una convivencia pacfica. La
violencia de las relaciones de poder rige de facto. Con todo, se propone
una visin realista que no cede a la tentacin del pesimismo y la
autocompasin, sino que hace propuestas plausibles y posibles, cuyos
resultados positivos sean comprobables y replicables en las distintas
escalasdetiempoenquesemanejan.
Hallazgos Primero, la constatacin de que, pese a las lgubres
manifestaciones de degradacin social y ecolgica, an se mantiene
vigente un desafo constante, una resistencia para no ceder a la
resignacin y desencanto derivado de la fragilidad de los vnculos
humanos. Surgen as numerosas prcticas intersticiales que escapan del
control del poder y su gestin autoritaria de las emociones. Es todo un
descubrimientoverificarqueesimposiblesujetaralaspersonasmediante
polticasdictatorialesqueintentanatraparelcuerpoyencerrardentrode
ltodaformadeautonomaygozo.Frentealpecadoylarepresindelos
instintos, siempre hay individualidades que se recrean en su hacer y
sentir, produciendo saberes solidarios, relaciones fraternales, cuya forma
de accin revive los vnculos ms prstinos y ancestrales de los grupos
humanos. Segundo, en la antigedad, los griegos gustaban de los gapes,
es decir, juntarse para comer. Compartir sigue siendo un motivo sencillo,
pero capaz de generar tejido social, y juntos es posible sostener hoy la
esperanza de una vida no fosilizada en la frustracin solitaria. Tercero,
reconocimiento del potencial energtico liberado por las emociones que
se han independizado de la manipulacin de las estructuras
mercantilizadas, que alientan el gozo egosta como un sntoma de xito
personal y social. Al contrario, el amor, desde la fraternidad, encausa los
potencialescreativosylasinteligenciascolectivasenfavordelavida.
Originalidad/valorSeconcluyequelasprcticasdelquerer,tieneenel
amor la ms formidable plataforma de la esperanza colectiva, porque
205
promueve relaciones solidarias, comprometidas con el equilibrio social y
ecolgico.Unaalternativafrentealfracasodelasocialidadproducidapor
el mercado con su lgica de la competencia, en donde la ganancia de
pocos,eslaexaccindemuchos.
Palabras clave: Amor, poder, replanteamientos esenciales, vnculos
humanos,afectividad.
UniversidadInterculturaldeChiapas
Domicilio:CallelvaroObregn#28,BarrioSanAntonio,
SanCristbaldelasCasas,CP29250,Chiapas
Telfono01(967)6784022
RaznyAccin,AC
Correoe:www.razonyaccion.com.mx
Pginas:205
Tiraje:1000ejemplares
Diseodeportadadigital:AlejandrodeJessMuozCastro
Impresin:www.PuntodeImpresion.com.mx
Domicilio:PedroMoreno#691,ColoniaCentroGuadalajara,Jalisco
Telfono01(33)13770384
ISBN:9709414610
También podría gustarte
- Mediumnidad. ArmondDocumento286 páginasMediumnidad. Armondcilonar35100% (4)
- Albert Camus Carta A SartreDocumento2 páginasAlbert Camus Carta A SartreJahuey UnalescoAún no hay calificaciones
- Vida y TrascendenciaDocumento29 páginasVida y TrascendenciaCarmen RamosAún no hay calificaciones
- Los Siete Pecados Capitales Con Flores de Bach PDFDocumento78 páginasLos Siete Pecados Capitales Con Flores de Bach PDFcreahoy100% (1)
- Las Excepciones FreudDocumento7 páginasLas Excepciones FreudAoshi_shinomori100% (1)
- SENECA, de La ColeraDocumento170 páginasSENECA, de La ColeraAntonio25xtoAún no hay calificaciones
- 15 Libros Que Todo Estudiante de Filosofía Debe LeerDocumento2 páginas15 Libros Que Todo Estudiante de Filosofía Debe LeerAgustín Rafael Yosiura Blanco0% (1)
- Como Aplicar Los Principio Biblicos Con Casos de La Vida RealDocumento3 páginasComo Aplicar Los Principio Biblicos Con Casos de La Vida RealEdson Bol Mejia0% (1)
- Rese A Del Libro Introcucion A Deleuze PDFDocumento2 páginasRese A Del Libro Introcucion A Deleuze PDFAlexis Antonio Gonzalez CandiaAún no hay calificaciones
- El Nino Criminal - Jean Genet PDFDocumento67 páginasEl Nino Criminal - Jean Genet PDFCarlos CrisóstomoAún no hay calificaciones
- Sabrovsky Eduardo - El Desanimo - Ensayo Sobre La Condicion Contemporanea PDFDocumento198 páginasSabrovsky Eduardo - El Desanimo - Ensayo Sobre La Condicion Contemporanea PDFRafael Alejandro Ignacio Peterson EscobarAún no hay calificaciones
- Sobre La MentiraDocumento88 páginasSobre La MentiraDiana Fenollosa100% (1)
- Dialectica de Lo ConcretoDocumento71 páginasDialectica de Lo ConcretoSamuel Tellez VelazquezAún no hay calificaciones
- El Nihilismo Al DesnudoDocumento151 páginasEl Nihilismo Al Desnudodiegopinto83100% (2)
- VERMEULEN y VAN DEN AKKER - Notas Sobre Metamodernismo - TraducidoDocumento13 páginasVERMEULEN y VAN DEN AKKER - Notas Sobre Metamodernismo - Traducidodanielasaco100% (1)
- Cuadernillo ComunicaciónDocumento25 páginasCuadernillo ComunicaciónmarinacampusaAún no hay calificaciones
- Entrevista Con Jan Kersschot - No-DualidadDocumento3 páginasEntrevista Con Jan Kersschot - No-Dualidadcmdsoltec100% (1)
- La Condición Humana AsediadaDocumento101 páginasLa Condición Humana Asediadayonathan grajalesAún no hay calificaciones
- Biologia Hematologica ComparadaDocumento440 páginasBiologia Hematologica ComparadaBiblioteca UFidelitasAún no hay calificaciones
- La Idea de Genio en SchopenhauerDocumento12 páginasLa Idea de Genio en SchopenhauerGala4100% (1)
- Cioran, E (1) - M. - Ejercicios de Admiracion y Otros TextosDocumento237 páginasCioran, E (1) - M. - Ejercicios de Admiracion y Otros Textosfloresjopia4027100% (3)
- Sesion Del Valor de La SolidaridadDocumento10 páginasSesion Del Valor de La SolidaridadRoss Eli HornaAún no hay calificaciones
- Desarrollo de Competencias Organizacionales:: ¿Cómo Podemos Contribuir Desde Capacitación?Documento9 páginasDesarrollo de Competencias Organizacionales:: ¿Cómo Podemos Contribuir Desde Capacitación?juangsv100% (1)
- Alicia LindonDocumento106 páginasAlicia LindonLore Reca100% (2)
- Psicoanalisis Del Humor JudioDocumento258 páginasPsicoanalisis Del Humor JudioEvelyn Schejtman Melgar0% (1)
- Elogio Del AmorDocumento55 páginasElogio Del AmorLili PozziAún no hay calificaciones
- El Arte de EquivocarseDocumento3 páginasEl Arte de EquivocarseAndresAún no hay calificaciones
- Un Nuevo Enfoque Crítico La Perspectiva ComunicativaDocumento13 páginasUn Nuevo Enfoque Crítico La Perspectiva ComunicativaMarcia Muñoz Soto100% (3)
- Manifiesto MasculinistaDocumento8 páginasManifiesto MasculinistaJuan Ezequiel FiatluxeAún no hay calificaciones
- U DiazDocumento25 páginasU Diazcolibri111Aún no hay calificaciones
- Alfred Binet - Las Ideas Modernas Acerca de Los NiñosDocumento200 páginasAlfred Binet - Las Ideas Modernas Acerca de Los NiñosCarlos Reyes100% (1)
- Las Raíces de La Violencia en La Obra de CastoriadisDocumento8 páginasLas Raíces de La Violencia en La Obra de CastoriadiskfaraonkAún no hay calificaciones
- La Teoria Dela Enajenaciónde Marx Versus La Ingenieriasocial Adam Schaff Mexico 1976Documento17 páginasLa Teoria Dela Enajenaciónde Marx Versus La Ingenieriasocial Adam Schaff Mexico 1976Rómulo Pardo Urías100% (1)
- Artículos NietzscheDocumento143 páginasArtículos NietzscheTatami96Aún no hay calificaciones
- Carta A Un Amigo Japonés - DerridaDocumento5 páginasCarta A Un Amigo Japonés - DerridaJeancarlos Guzmán Paredes100% (1)
- El Código Moral Del Constructor Del ComunismoDocumento13 páginasEl Código Moral Del Constructor Del ComunismoeaplasenciaAún no hay calificaciones
- Ilustrados Contra La EsclavitudDocumento5 páginasIlustrados Contra La EsclavitudElizabeth JaimesAún no hay calificaciones
- Introduccion A Autoestima (FCE)Documento15 páginasIntroduccion A Autoestima (FCE)Norma CxptAún no hay calificaciones
- Manuscrito de Ginebra o Primera Versión Del Contrato SocialDocumento34 páginasManuscrito de Ginebra o Primera Versión Del Contrato SocialveraAún no hay calificaciones
- Análisis Semiótico de Las Letras de Nacho VegasDocumento19 páginasAnálisis Semiótico de Las Letras de Nacho VegasJoatamDeBasabeAún no hay calificaciones
- Malcolm X - El Voto o La BalaDocumento3 páginasMalcolm X - El Voto o La BalaClaudia Carolina Aguirre CardozoAún no hay calificaciones
- El Libro Del Hombre Del Bien Autor Benjamin Franklin NinonDocumento413 páginasEl Libro Del Hombre Del Bien Autor Benjamin Franklin NinonRocío Angela Flores AliAún no hay calificaciones
- Eduardo Nicol: "Expresar para Ser"Documento5 páginasEduardo Nicol: "Expresar para Ser"Eugenia FloresAún no hay calificaciones
- Clifford Geertz - Desde El Punto de Vista de Nativo. Sobre La Naturaleza Del Conocimiento AntropológicoDocumento14 páginasClifford Geertz - Desde El Punto de Vista de Nativo. Sobre La Naturaleza Del Conocimiento AntropológicoceroffAún no hay calificaciones
- Gene SharpDocumento1 páginaGene SharpLuis MarcanoAún no hay calificaciones
- Zygmunt Bauman - Arte, Muerte y PostmodernidadDocumento10 páginasZygmunt Bauman - Arte, Muerte y PostmodernidadAurelio MerzbauAún no hay calificaciones
- El Arte de La Mentira Política-Jonathan SwiftDocumento27 páginasEl Arte de La Mentira Política-Jonathan SwiftJose Sotelo100% (1)
- Trabajo Asalariado y Capital PDFDocumento25 páginasTrabajo Asalariado y Capital PDFPablo Muniz Castillo100% (1)
- Cayetano Betancur, El Humanismo Agustiniano (1954)Documento10 páginasCayetano Betancur, El Humanismo Agustiniano (1954)Juan Camilo Betancur GómezAún no hay calificaciones
- RESGUARDO GuasirumoDocumento35 páginasRESGUARDO GuasirumoHECTOR NARIQUIAZAAún no hay calificaciones
- La Dictrina de Los CiclosDocumento13 páginasLa Dictrina de Los CiclosJonathanGarcíaPosadaAún no hay calificaciones
- Sade y El Espíritu Del NeoliberalismoDocumento4 páginasSade y El Espíritu Del NeoliberalismoInocencio Verdugo RojoAún no hay calificaciones
- Carta A Mis EstudiantesDocumento3 páginasCarta A Mis Estudiantesnikis lover 365Aún no hay calificaciones
- Modulo 2 - Fundamento Del CristianismoDocumento11 páginasModulo 2 - Fundamento Del CristianismoLuis Fernando BatistaAún no hay calificaciones
- TRFDSG AdfgsdgfsdDocumento27 páginasTRFDSG AdfgsdgfsdVICTOR CAMPOS DONOSOAún no hay calificaciones
- Amor Liquido.Documento6 páginasAmor Liquido.Enrique Guzman AlejandreAún no hay calificaciones
- Gabriel Chalmeta - La Buena Voluntad y La GlobalizaciónDocumento12 páginasGabriel Chalmeta - La Buena Voluntad y La GlobalizaciónjdhoyosfacebookAún no hay calificaciones
- Tierra y Tempestad Numero 12Documento16 páginasTierra y Tempestad Numero 12Pascual MuñozAún no hay calificaciones
- Resumen de Fraelli TuttiDocumento4 páginasResumen de Fraelli TuttiRudy Poccori JuarezAún no hay calificaciones
- Estructura EmocionalDocumento18 páginasEstructura EmocionalMirtferAún no hay calificaciones
- Ricardo Mella Del Amor - LTDocumento20 páginasRicardo Mella Del Amor - LTDaAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico #1Documento3 páginasTrabajo Practico #1Norberto ChapaAún no hay calificaciones
- Reflexión Sobre El Capítulo 1 Encíclica Fratelli Tutti 1Documento7 páginasReflexión Sobre El Capítulo 1 Encíclica Fratelli Tutti 1petra NavaAún no hay calificaciones
- Actores Politicos y Reorganizacion Partidaria en La PatagoniaDocumento190 páginasActores Politicos y Reorganizacion Partidaria en La PatagoniamarinacampusaAún no hay calificaciones
- 1601 Ben ConDocumento144 páginas1601 Ben ConNoemi2466Aún no hay calificaciones
- De Giorgi Cap VIDocumento59 páginasDe Giorgi Cap VImarinacampusaAún no hay calificaciones
- Revista95completa 0Documento184 páginasRevista95completa 0marinacampusaAún no hay calificaciones
- Revista95completa 0Documento184 páginasRevista95completa 0marinacampusaAún no hay calificaciones
- RELACES Nº 2Documento92 páginasRELACES Nº 2marinacampusaAún no hay calificaciones
- Resumen - Flavia Julieta Macías (2003) "Ciudadanía Armada, Identidad Nacional y Estado Provincial. Tucumán, 1854-1870"Documento3 páginasResumen - Flavia Julieta Macías (2003) "Ciudadanía Armada, Identidad Nacional y Estado Provincial. Tucumán, 1854-1870"ReySalmon100% (1)
- Crumbaugh-Poiesis Produccion TrabajoDocumento7 páginasCrumbaugh-Poiesis Produccion TrabajoFelsonagfAún no hay calificaciones
- Entregas de La Licorne 5-6Documento269 páginasEntregas de La Licorne 5-6Gianluca SorcinelliAún no hay calificaciones
- ¿ Que Es Identidad Medicina ForenseDocumento5 páginas¿ Que Es Identidad Medicina ForenseSuceth HurtadoAún no hay calificaciones
- Unidad 2: Corrientes Filosóficas Sociales. Objetivo: Analizar Las Corrientes Del Pensamiento Social Clásico, Los Enfoques Sociológicos deDocumento12 páginasUnidad 2: Corrientes Filosóficas Sociales. Objetivo: Analizar Las Corrientes Del Pensamiento Social Clásico, Los Enfoques Sociológicos deapi-40649966Aún no hay calificaciones
- Perez Serrano Cap 1Documento17 páginasPerez Serrano Cap 1maacaaa100% (1)
- El Ser Humano y Su Papel en La Sociedad Como PersonaDocumento5 páginasEl Ser Humano y Su Papel en La Sociedad Como PersonaNoche EstrelladaAún no hay calificaciones
- 1844 Los Anales Franco AlemanesDocumento11 páginas1844 Los Anales Franco AlemanesenriqueAún no hay calificaciones
- Más Cerca Del Perverso FinDocumento14 páginasMás Cerca Del Perverso FinPatrick PetersonAún no hay calificaciones
- Entrevista A Danilo MartuccelliDocumento27 páginasEntrevista A Danilo MartuccelliGuillermo RuthlessAún no hay calificaciones
- Juan Manuel Escudero La Calidad de La Educación SFDocumento18 páginasJuan Manuel Escudero La Calidad de La Educación SFAna Nicoletta ScavoAún no hay calificaciones
- La Critica de Leibniz A LockeDocumento15 páginasLa Critica de Leibniz A LockeDiego Guevara ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Cinco Citas Textuales Del Psicoterapeuta Alfred AdlerDocumento2 páginasCinco Citas Textuales Del Psicoterapeuta Alfred AdlerANDRESAún no hay calificaciones
- Psicodrama Un Dispositivo para La Produccion Creativa PDFDocumento8 páginasPsicodrama Un Dispositivo para La Produccion Creativa PDFmoevzeAún no hay calificaciones
- Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado 1138-414XDocumento29 páginasProfesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado 1138-414XAndres BorrelloAún no hay calificaciones
- IAPTDocumento26 páginasIAPTmision sucreAún no hay calificaciones
- Diversidad FuncionalDocumento22 páginasDiversidad Funcionalinfo-TEAAún no hay calificaciones
- PDFDocumento165 páginasPDFCarlos David Garcia AlvarezAún no hay calificaciones
- Tema 4 - El Desarrollo de La Sociología, Los Padres Fundadores.Documento22 páginasTema 4 - El Desarrollo de La Sociología, Los Padres Fundadores.Jeav_89Aún no hay calificaciones
- Sanciones en Bentham y MillDocumento26 páginasSanciones en Bentham y MillMancaptainAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Filosofia SocialDocumento4 páginasEnsayo Sobre La Filosofia SocialCamilo Rodríguez Gómez100% (3)
- Cuaderno de Trabajo Gerencia Social II 2011Documento177 páginasCuaderno de Trabajo Gerencia Social II 2011Otto Edvin100% (1)
- Introducciones A La Filosofía de La Historia UniversalDocumento69 páginasIntroducciones A La Filosofía de La Historia UniversalJULIETA FLORES HERRERAAún no hay calificaciones
- Georg - Simmel. CLACSO PDFDocumento396 páginasGeorg - Simmel. CLACSO PDFDavid PinedaAún no hay calificaciones