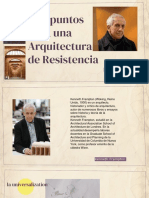Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Ceremonia Japonesa Del Té y El Arte Occidental
La Ceremonia Japonesa Del Té y El Arte Occidental
Cargado por
Alvaro Martin Panta Curo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas14 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas14 páginasLa Ceremonia Japonesa Del Té y El Arte Occidental
La Ceremonia Japonesa Del Té y El Arte Occidental
Cargado por
Alvaro Martin Panta CuroCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 14
El sencillo resplandor del objeto
La ceremonia japonesa del t y el arte occidental
Por Esteban Ierardo
I. Las nubes sienten el golpe del viento. Es el da. Desde lo alto, cae algo. Aquello. La
lluvia. Lluvia de las gotas delicadas. Hechas de agua. Como el agua ceida por una
corona de humo ! calor que se vierte !a sobre la ta"a. Dentro de una casa. La casa de t#.
$ue contempla dos ros, uno de adentro ! otro de a%uera. El ro de a%uera& el cielo, la
tenue cascada lluviosa' los (rboles ! las plantas, que susurran versos, de poesa
indesci%rable. El ro de adentro& la e)quisita ! serena salud que mana la ta"a humeante,
la cuchara de bamb*' ! todos los utensilios ! todo lo que vive en el recinto reposado.
Del t#. $ue reconcilia el espritu con la %uer"a. +erena. Con la belle"a. Del orden
sencillo.
La ceremonia del t# es el chanoyu ,literalmente& agua caliente para el t#-. La agradable
in%usi.n lleg. al /ap.n a trav#s de China, en el siglo 0II. El t# %ue intensamente
saboreado durante la dinasta Han ,123114 d.c.-. En el siglo 5II, durante la dinasta
+ung, la inmensa China comen". a e)portar a la pequea isla nipona el matcha ,t#
verde en polvo, el tipo de t# que es bebido en la %ase %inal del chanoyu-.
La planta del t# es oriunda del sur de China. Desde remotos tiempos era conocida por
la bot(nica ! la medicina chinas. +e la apreciaba principalmente por su poder para
mitigar la %atiga, para alegrar el alma ! vigori"ar la voluntad. Los taostas cre!eron que
era uno de los ingredientes del eli)ir de la inmortalidad. Los antiguos poetas chinos
llamaron al t# 6la espuma del lquido de 7ade6. Con la dinasta 8ang, a mediados del
siglo 0III, desde el tras%ondo del con%ucianismo, el budismo ! el taosmo ,9-, surgi. la
obra de Lu:uh el Chakin ,La sagrada escritura del t#-. El cultivo de la planta ! la
selecci.n de sus ho7as adquirieron una gran importancia.
Entre los budistas chinos de la secta ;en del +ur surgi. un rito alrededor del t#. Los
mon7es se sentaban %rente a la estatua de <odhidharma, el sacerdote hind* %undador de
la secta budista "en ,1-. 8odos beban de un *nico t# que compartan mediante un
cuenco que pasaban de mano en mano. Este ritual "enista ser( luego, en el siglo 50,
una de las inspiraciones esenciales para la con%ormaci.n de la ceremonia 7aponesa del
t#.
En el siglo 5I0, el t# %ue el centro del tocha, 7uego 7apon#s que se practicaba en %iestas
durante las cuales se serva a los invitados varias clases de t# oriundas de distintas
regiones. $uien acertaba el lugar de procedencia de un t# espec%ico, era premiado. La
di%usi.n del tocha supuso la pro%usi.n de plantaciones de t# que alcan"aron gran %ama,
como las de la regi.n de =7i, cerca de >!oto.
El tocha %ue lentamente trans%orm(ndose. De una %estiva pr(ctica l*dica ! popular
pas. a ser una costumbre rela7ada, cultivada por las clases altas. El prop.sito de la
reuni.n !a no eran los premios sino el contemplar pinturas ! obras diversas de arte
chino, e)hibidas en un shoun ,estudio-, mientras se saboreaba el t# con sereno deleite !
recogimiento. Entonces, los samurais eran la clase dominante. En la vida militar, la
obediencia de las reglas ! la disciplina son esenciales. La reuni.n para saborear el t#
adquiri. entonces preceptos que los practicantes deban obedecer. Esto inspir. la
reglamentaci.n posterior del chanoyu.
+obre el %inal del siglo 50, vivi. ?urata /u@o, hombre humilde del pueblo, que
conoca el chanoyu celebrado por la clase alta. De la inventiva de /u@o naci. la
adaptaci.n de la ceremonia del t# al ideal wabi ,en su traducci.n literal& 6solitario6,
6empobrecido6-. El ideal wabi es la pobre"a cultivada, la austeridad que dimana de la
simplicidad ! de la indi%erencia ante las rique"as. Esta actitud vital %or7a una
sensibilidad est#tica para la cual lo sencillo, lo imper%ecto e inacabado, lo pobre e
irregular, es superior a lo re%inado, per%ecto ! sim#trico. La luna cubierta parcialmente
por las e%meras nubes o la delicada bruma, es m(s plena que una luna que brilla en toda
su plateada ! circular e)tensi.n.
Asimismo, el chanoyu es un e7ercicio espiritual signado por la in%luencia del budismo
"en. El "en ,t#rmino que deriva del chino chan, ! #ste del s(nscrito dhayna- es negaci.n
de toda doctrina dogm(tica, de las liturgias repetitivas ! vacas, del est#ril lengua7e
teol.gico. En el "en, como en el taosmo, la meta es una e)periencia directa del todo,
m(s all( de las palabras ! teoras' el todo aqu es imaginado como vaco. A lo vaco, en
su %ibra m(s abisal, es e)perimentado a trav#s del satori o iluminaci.n. La vacuidad o el
ser esencial no es divisible, por lo que no puede hallarse en algunos lugares ! no estar
en otros. Lo vaco brilla en cada cosa singular que late en la totalidad. As, en lo m(s
modesto, ! en apariencia insigni%icante, a%lora el vivo resplandor del todo. En la sencilla
! humeante ta"a de t# puede percibirse algo de la gracia ! misterio del ser total.
El chanoyu alcan". su cumbre con tres grandes maestros del t#& el !a mencionado
?urata /u@o ,9B1139241-' 8a@eno /oo ,924139222-' ! +en no Ci@iu ,9221392D9-.
8odos ellos eran practicantes del budismo "en.
La personalidad de Ci@iu es qui"( la que m(s in%luencia e7ercer( sobre la posteridad.
Era natural de Imachi, +a@ai. En su adolescencia recibi. de 8a@eno /oo la ensean"a del
chanoyu. A los veinte aos !a era un consumado ! e)igente maestro. Ci@iu perteneca a
una acomodada %amilia de comerciantes de pescado. En el siglo 50I, Eda Fobugana,
uni%ic. el reino ,tenka- aplastando a los daimyos ,G- rivales. +u sucesor %ue 8o!otomi
Hide!oshi. Ambos lderes militares tuvieron en alta estima las cualidades como
maestro del t# de Ci@iu.
La ceremonia del chanoyu se e)pandi. entonces vigorosamente. En 92HI, Hide!oshi
orden. una gran ceremonia de t# en los alrededores del santuario >itane, en >!oto.
Dispuso que se emplearan e)quisitas pie"as que destilaban ostentaci.n, re%inamiento,
lu7o. Cerca de H44 maestros acudieron al evento. 8odos podan concurrir. Era un acto
p*blico. Cualquiera poda contemplar a Hides!oshi, u otros maestros, manipulando los
re%inados utensilios. En esta ceremonia colectiva se enla"aban dos elementos polticos
contradictorios& por un lado el cari" popular del evento lo impregnaba de un tinte de
gekokujo, una pr(ctica de rela7amiento o supresi.n parcial, ba7o ciertas circunstancias,
de las di%erencias sociales. Por otro lado, la gran ceremonia de Hide!oshi supona una
legitimaci.n cultural de su autoridad.
Etro e%ecto de aquella gran reuni.n del t# %ue el distanciamiento entre Hides!oshi !
Ci@iu. El lu7o de los utensilios en el chanoyu de Hide!oshi irradiaba e)cesiva rique"a !
re%inamiento. La ceremonia se degradaba as al convertirse en una e)hibici.n de poder.
Para Ci@iu, en cambio, el chanoyu era la humilde ! sencilla belle"a del camino wabi.
+us reparos a la llamativa aparatosidad de la que gustaba Hide!oshi habra malquistado
a #ste con su m(s a%amado maestro del t#. Adem(s, es posible que ha!a contribuido a la
cada en desgracia de Ci@iu la decadencia comercial de +a@ai, su hogar. Hide!oshi
quera invadir Corea. El puerto de Ha@ata, en >!ushu, era el sitio m(s propicio para
lan"ar la invasi.n. As, Ha@ata %ue ensal"ada, ! +a@ai perdi. su anterior importancia.
Hide!oshi apel. entonces a un ardid para acusar a Ci@iu de una o%ensa a su ma7estad,
por lo que el a%amado maestro del t# %ue %inalmente obligado a practicarse el seppuku, la
honorable muerte por su propia mano.
A pesar de su con%licto con el poder, la in%luencia de Ci@iu sera mu! poderosa. La
ensean"a de la espiritualidad mediante la sencille" perdurar( en la cultura 7aponesa. La
7ardinera, la arquitectura, los arreglos %lorales, la pintura, la caligra%a, la poesa, incluso
la cocina 7aponesa, habran de recibir su in%lu7o. Para el 7apon#s, un in%lu7o de mstica
belle"a dimanara siempre de una madera sin adornos, de una pared lisa, de las sencillas
vasi7as de hierro, de un modesto techo de pa7a, de un dan"ante horno de %uego. E de una
diminuta %lor.
En la ceremonia del t# se induce el paso del a7etreado ! disperso mundo pro%ano a un
(mbito de serenidad ! de intensa atenci.n a la grande"a de lo pequeo. El chanoyu se
practica en la Sukiya, la casa del t#. Los utensilios %undamentales durante el rito son el
cha-wan ,la tetera-, el cha-ore ,el recipiente para el t#-, el chan-sen ,el agitador especial
de bamb*-, ! la cha-shaku ,el cuchar.n de servir, tambi#n de bamb*-. Al recinto del t#
se llega luego de recorrer un camino ,roji- ,B- de verde suelo ! piedras, ! de atravesar
las puertas ,amigasamon, puerta del parapeto entrete7ido, que comunica con un 7ardn
interior, uchiroji-. Luego, se accede al sal.n propiamente dicho mediante una pequea
entrada, de I4 cm de ancho por H4 cm de alto, llamada nijirigochi. El ingreso por esta
diminuta abertura subra!a la sensaci.n de abandono del mundo e)terior ! de acceso a
otro tiempo. Antao, los samurais deban desprenderse de sus armas para entrar. Luego
de su ingreso, los invitados se arrodillan ante la capilla o tokonoma, ! reali"an una
respetuosa reverencia. Despliegan su abanico plegable, que colocan ante s, ! admiran la
pintura colgada en la pared del tokonoma. +e reverencia luego el hornillo o brasero. Los
hu#spedes se colocan delante del maestro de la ceremonia. Intercambian las debidas
cortesas. A reciben el kaiseki, o comida ligera. Luego, ante una indicaci.n del an%itri.n,
se retiran a un banco ubicado en el 7ardn interior. Cinco o siete gongs de metal
anuncian la siguiente %ase, el goza-ir. El tokonoma ahora no alberga una pintura sino un
arreglo %loral. Los recipientes de cer(mica para el agua ! el t# se hallan !a en su
correcto lugar. Luego, el maestro limpia la tetera ! el cuchar.n con un pao llamado
fukusa. 8ras varias manipulaciones, elabora en un cuenco una sopa de guisantes espesa
denominada koicha. El cuenco circula despu#s entre los invitados, que beben con
reverencial delicade". Durante la *ltima %ase o Usucha, el t# preparado para cada
hu#sped se elabora con dos cucharadas de matcha. Cada invitado bebe de su cuenco. El
maestro de ceremonias saca los utensilios del recipiente del t#. Ceali"a una reverencia
en silencio ante los invitados. $uienes abandonan la sukiya ba7o la serena mirada del
maestro de ceremonias. El rito ha concluido.
+eg*n E@a@uro >a@u"o, el chanoyu es e)presi.n de una %iloso%a del t#, del t#3ismo
,2-.
Dentro de la sukiya, de la casa del t#, el tiempo se libera de la dispersi.n, del e)travo
de la atenci.n, del en%riamiento de lo vital. Dentro de la casa del t# se repite una
e)periencia universal& la sacrali"aci.n, en las culturas de sesgo religioso, del espacio
mediante el rito ! la arquitectura. La e)istencia humana es acosada constantemente por
la absoluti"aci.n de lo pro%ano, por la p#rdida de la conciencia que se abre hacia %uer"as
universales ! divinas. =na estrategia ritual %undamental para la conservaci.n de lo
sagrado radiante en el espacio se habra iniciado en los at(vicos cultos prehist.ricos
desarrollados en (mbitos cavernarios ,J-. La cueva como primer sitio de regreso a un
espacio vivido como ebullici.n divina. Lo mismo ocurri. luego al emerger el templo
arti%icial. Desde los ziurats sumerios hasta los templos3montaas del budismo o las
catedrales cristianas, el templo siempre se separa del e)istir pro%ano para recuperar un
tiempo ! espacio sacrali"ados ,I-. Lo mismo ocurre con la sukiya ! el chanoyu. La
sukiya es la 6morada del vaco6' en el espacio del recinto del t# deber( mani%estarse la
totalidad vaca del taosmo ! el "en, que trasciende el lengua7e o toda %ragmentaci.n
particular. Pero, a su ve", la vacuidad no s.lo supera toda individualidad. 8ambi#n
traspasa los ob7etos diversos. A los ob7etos e)isten en el movimiento, en el cambio, en
el tiempo. De ah que la austeridad ! la reducci.n a un mnimo de la ornamentaci.n en
la casa del t#, acci.n que remite a la sugerencia de lo vaco, necesita ser complementada
por el cambio sugerido mediante una mnima ornamentaci.n cambiante. Durante el rito
del t#, cambia el motivo decorativo del altar o tokona ,a trav#s del cambio de una
escritura por un arreglo %loral-. Este *nico signo ornamental que cambia atrae la
atenci.n hacia lo singular' estimula la percepci.n de la bella epi%ana de lo sacro en una
sola cosa dado 6que la verdadera aprehensi.n de la belle"a es posible *nicamente a
trav#s de la concentraci.n sobre alg*n motivo central6 ,H-.
La sukiya tambi#n es la 6morada de lo asim#trico6. Las %ormas irregulares en el arte
chino37apon#s de inspiraci.n taosta ! "en propician un completar de lo incompleto !
asim#trico mediante una respuesta activa de la mente ,D-.
Lo pequeo ! simple e)presa una %uer"a inacabada de sentido. El ob7eto se emancipa
as de dos males& la p(lida intrascendencia, ! su reducci.n a ob7eto3utilitario, a cosa3
instrumento. La tetera, la ta"a o el t#, los arreglos %lorales, la cuchara de bamb*, las
vestimentas de los maestros ! los invitados, la despo7ada amplitud de las paredes, o las
rocas del roji, todos son ob7etos que !a no pertenecen a una mera acumulaci.n de cosas
*tiles, a medios para conseguir un bien ! un %in placenteros. El ob7eto !a no es s.lo lo
*til. Es el pequeo resplandor de una realidad total. Es luminiscente im(n que despierta
el asombro del o7o atento. $ue se es%uer"a por devolverle a lo pequeo su grande"a. El
ob7eto del pequeo resplandor e)presa una vida ma!or.
II. En Eccidente, el estudio de una man"ana por C#"anne, o los cambios representados
por ?onet de un nen*%ar durante varios momentos de un da, o los girasoles o "apatos
de 0an Kogh, son e7emplos del inter#s en aprehender la singularidad de una cosa
individual. Por otra parte, la pata%sica de /arr!, con su reducci.n de la tradicional le!
universal a un solo caso, es signo asimismo de esta sensibilidad. Como tambi#n lo es
Duchamp ! sus ready-mady, que inclu!en su c#lebre urinario que, al ser e)hibido de
%orma invertida, se sustrae de su mera condici.n higi#nica ! utilitaria para devenir obra
artstica.
En su acci.n pionera de recuperaci.n del valor artstico del ob7eto trivial, el dadasmo
de Duchamp %ue acompaado por L#ger, quien se hallaba vivamente interesado por la
publicidad, las autopistas, las vitrinas. 68odos los das 3lleg. a a%irmar3 la industria
%abrica ob7etos que tienen un indiscutible valor pl(stico. El espritu de esos ob7etos
dominan nuestro siglo6 ,94-. Para L#ger, lo mismo que para <en7amin, el cine, con sus
primeros planos, consigue otorgarle a los ob7etos una nueva presencia ! poder ,99-.
=n puente e)plcito entre el "en ! la nueva actitud occidental de valori"aci.n de los
ob7etos como centros de in%initud palpita en /ohn Cage, el m()imo e)ponente de la
vanguardia musical en Estados =nidos. En 9D21, en !"ack #ountain, Cage dict. una
con%erencia que inicia una est#tica de borradura de la %rontera entre el arte ! la vida, !
que promueve la valoraci.n del poder de todo sonido. Fo e)iste di%erencia entre el ruido
! la m*sica. 6LPuede decirse que el sonido de un cami.n en una escuela de m*sica sea
m(s musical que el de un cami.n que pasa por la calleM6. As como no media di%erencia
esencial entre la m*sica ,el sonido elaborado desde un supuesto c.digo artstico de
composici.n superior- ! el sonido como tal, en su simple aparici.n ! resonancia,
tampoco es legitima la di%erencia entre el ob7eto artstico tradicional ! las meras cosas
naturales, o las arti%iciales creadas por la industria ! la vida moderna. As se abre una
puerta mental hacia la valoraci.n de toda presencia ob7etual.
Etro antecedente de esta nueva sensibilidad artstica ante el ob7eto supuestamente
anodino, se encuentra en el $rupo independiente "ondinense, con Cichard Hamilton !
Edoardo Paolo""i ! su collage %o fui e" juguete de un hombre rico, de 9DBI. A tambi#n
es un precursor Cobert Causchenberg ! su Caja de m&sica. El artista norteamericano
resigni%ica una ca7a musical mediante la incorporaci.n de clavos que per%oran
a"arosamente sus costados de madera. =nos aos despu#s, en 9D22, en 'da"isca,
Causchenberg coloca una gallina disecada sobre una ca7a apo!ada en un almohad.n.
+obre la super%icie de la ca7a previamente encerada, el artista te7e un collage de
%otogra%as de prensa. +e crea as una obra cu!o obrar propio es e)hibir la rare"a !
singularidad de los ob7etos que la componen.
A comien"os de la d#cada del J4N se inicia decididamente una constelaci.n de artistas
pop que hallan en los meros ob7etos un aura de imantado %ulgor irrepetible. As, en el
(mbito del arte pop americano, Claes Eldenburg, en 9DJ4, repara en los ob7etos
aparentemente m(s prosaicos en la calle de una ciudad moderna. 6Las calles me
%ascinaron...Paquetes comunes se trans%ormaban en esculturas ante mis o7os ! vea la
basura de la calle como elaboradas composiciones accidentales6,91-. Las despreciables
bolsas de recipientes renacen como singulares entidades artsticas, lo que estimul. a
Eldenburg a ver 6los ob7etos e)puestos en los escaparates ! en los mostradores como
una obra de arte6 ,9G-. And! Oarhol convierte a otro ob7eto en apariencia utilitario e
intrascendente en centro de una imagen artstica en (a "ata de sopa Campbe"" de )*
centavos. Keorge +egal esculpe blancas estatuas de !eso, de tamao natural, que
muestran a hombres ! mu7eres en actividades cotidianas ! en sus mismos lugares de
acci.n. /ames Cosenquist trascendi. como 6pintor de carteles6' en su obra, de grandes
dimensiones, (as anteojeras para caba""o de 9DJH3JD, se amalgaman colores que
cubren una diversidad de ob7etos como una piscina, humo, un cable de tel#%ono cortado
o mantequilla %undida en una sart#n. 8odo luce pintado con .leo con colores
%luorescentes sobre planchas de aluminio. Daniel +poerri crea sus ob7etos3trampas que
consisten en la inmovili"aci.n de una serie de ob7etos de la vida cotidiana reunidos
seg*n un espont(neo a"ar, ! que se disponen sobre super%icies ,como mesas o respaldos
de camas- verticalmente colgadas. +obre estos recept(culos lucen, inmovili"ados, vasos
de vidrios, botellas, platos, camisas, "apatos, cenicero con colillas. =na %lor. As los
ob7etos e)udan la intensidad que le es propia ! especial. Lo pequeo, particular !
cotidianamente ignorado, ahora es %uente de asombro ! valoraci.n est#tica. Algo de este
tenor tambi#n ocurre en el arte povera, el llamado 6arte pobre6, iniciado en 9DJI, donde
la supuesta pobre"a de materiales de desecho, tierra, troncos, vidrios, grasa, se
convierten en la base compositiva de obras que reaccionan contra la industriali"aci.n
deshumani"ante del capitalismo ,9B-.
Pierre Cestan!, en ?il(n, en abril de 9DJ4 publica su primer mani%iesto del Fuevo
Cealismo, con ciertas a%inidades con el chanoyu ! su din(mica "en. El "en busca una
e)periencia directa de lo real, ! de la totalidad en lo pequeo, %uera de pompas lit*rgicas
o conceptos te.ricos. En el chanoyu lo real es e)perimentado como sin%ona de la bella
grande"a de la cosa pequea. Por su parte, Cestan! e)presa la certe"a de que el arte
realista de los J4N es 6la %ascinante aventura de lo real vista en s misma ! no a trav#s del
prisma de una trascripci.n imaginativa e intelectual6 ,9B-' el mundo social ! su te7ido
de ob7etos renace en la mirada est#tica neorrealista 6como la gran obra maestra
%undamental de la que se puede e)traer ciertos %ragmentos dotados de signi%icado
universal6. Los ob7etos comunes !a no son el no sentido, lo irrelevante secundario.
Ahora 6el ready-mady ha de7ado de ser la cumbre de la negaci.n ! es la base de un
nuevo vocabulario e)presivo6 ,92-. Adem(s, Keorge +egal, interrogado por <arbara
Cose, mani%iesta que desea rescatar 6el misterio de lo desconocido en las cosas m(s
simples6 ,9J-.
+in embargo, entre la restituci.n del arte pop ! dadasta del ob7eto en su sencille", ! la
e)periencia 7aponesa del chanoyu, s.lo ha! una super%icial a%inidad en el plano de la
intenci.n, ! una abisma" distancia en cuanto a "a entidad misma de "os objetos
senci""os. En los e7emplos del arte moderno que hemos mencionado, el ob7eto brilla
%undamentalmente como e)presi.n de la libertad del artista para recuperar una presencia
est#tica, una dimensi.n de discreta belle"a en los ob7etos cotidianos. Pero en el ob7eto
mismo no se e)presa un ser o totalidad de espesura meta%sica ! a7eno a todo concepto.
En las latas de sopa Campbell, o en el ready-made de Duchamp, resplandece el ob7eto
como belle"a singular, pero no como emanaci+n de una subyacente be""eza infinita.
En segundo t#rmino, el ob7eto recuperado por las corrientes que hemos sealado del
arte occidental, su%re un proceso de ruptura respecto a su condici.n utilitaria anterior.
Por la intervenci.n artstica, el ob7eto abandona su primera e)istencia utilitaria ! se
re%unda en la nueva dimensi.n de una ob7etualidad bella, redimida. +in embargo, en la
sociedad saturada de pragmatismo capitalista, la liberaci.n plena de los ob7etos de su
e)clusiva %unci.n utilitaria es qui"( una pra)is imposible. Algo de este imposible salto
liberador puede advertirse tal ve" en el accionismo vien#s de un Hermann Fitsch ! su
%amoso teatro sangriento que parodia el calvario crstico ,9I-, o en otras perfomances de
violenta desesperaci.n ,9H-. En el terreno del arte pop, la %rustrada superaci.n de la
as%i)ia alienante que provoca el mundo contempor(neo se mani%iesta acaso, por
e7emplo, en ,e pronto, e" verano pasado, de ?artial Ca!ssel, en el ?useo de Arte
?oderno de Paris. En esta obra, la imagen convencional de una mu7er reclinada en una
pla!a, en actitud de aparente distensi.n, es cubierta por desesperados colores e)altados'
un e)ceso que revela qui"( la imposible contenci.n de la constante marea
despersonali"adora de la realidad contempor(nea.
Pero los ob7etos venerados en el chanoyu, la tetera, la ta"a, la cuchara, no sufren "a
angustia de un incierto intento "iberador de una anterior condici+n a"ienada. En la
cultura 7aponesa, la tradici.n abra"a naturalmente al ob7eto como presencia de
espont(nea gracia, belle"a ! enigma. La sacrali"aci.n de lo ob7etual, de lo material,
dentro de la sakiya, es natural continuaci.n de la m(s antigua ! tradicional religi.n
7aponesa& el sinto. El sinto es el 6camino de los dioses6, di%erente al butsudo, 6el camino
de buda6. El sinto 6cree en la e)istencia activa de m*ltiples %uer"as invisibles, dioses
locales, genios protectores, espritus de la cosecha, del hogar, de los antepasados ! de
los parientes %allecidos, %uer"as de la %ertilidad, de la generaci.n de la vida, poderes ue
mueven tanto a" cosmos como a "os m-s humi"des objetos 6 ,9D-. Estas %uer"as o kami
no corresponden a ninguna entidad personal. +on poderes que impregnan cada cosa
,14-. 8odo puede ser alcan"ado ! protegido por los kamis. 8odo as, a*n lo
aparentemente m(s pequeo e insigni%icante, e)hala una %os%orescencia sacra. En la
mentalidad tradicional 7aponesa, el ancestral animismo inunda de alma ! vida cada
hebra de e)istencia. =na %uer"a universal, inmanente, se diversi%ica en la multiplicidad
de los kami. Lo opaco, lo an#mico ! mec(nico, s+"o puede ser una e.cepci+n
introducida por "a no percepci+n humana de "o rea" ue est- a"". El hombre occidental,
encerrado en su lengua7e, en sus teoras ! smbolos, pierde el contacto directo ! radiante
con el ritmo precioso de cada %orma natural, de cada ob7eto nacido de la magia artesanal
de las manos de los hombres. +.lo en la no percepci+n de una mente no atenta la
naturale"a puede languidecer ! adquirir la palide" de las sombras. La mente no atenta
,acaso la realidad normal de la mente en Eccidente- no atiende a la pro)imidad de un
vaco creador, de un ritmo universal, o de las %uer"as invisibles que envuelven las cosas.
?ediante el chanoyu 7apon#s ! el sencillo ! pequeo resplandor de sus ob7etos, la
naturale"a es movimiento hacia la pro)imidad de lo in%inito dis%ra"ado por las pequeas
7o!as de las cosas.
De las cosas. De una cosa. +imple. <ella.
Como esa cosa, ese resplandor. Despo7ado. $ue el maestro acaricia con sus hu#spedes.
Eso que se percibe con e)quisita atenci.n.
Asombro.
Cuando una humilde ta"a se acerca a los labios.
Citas&
,9- La %uente %undamental del taosmo es El tao te king, de Lao 8se, traducido !
comentado por Cichard Oilhelm. Ha! una versi.n en espaol publicada por editorial
+irio, ?(laga. En esta edici.n, en su p(rra%o L5III, p. 991, se mani%iesta& 6$uien
practica el Fo actuarP se ocupa de la desocupaci.n,P ! encuentra gustoso lo inspido,P ve
la grande"a en la pequee"P ! la pro%usi.n en lo escaso.6 El no actuar es la entrega a la
acci.n espont(nea que propicia la comunicaci.n con el ser. En esta acci.n de encuentro
con la %uente sacra del movimiento ! el todo, el hombre percibe 6la grande"a en la
pequee"6, la vitalidad in%inita resplandece as en el ob7eto singular ! %inito.
,1- +obre el sentido del budismo "en es %amosa la di%usi.n reali"ada en Eccidente por
+u"u@i. 0er p.e7. su Introduccin al budismo zen, editorial >ier, <uenos Aires.
,G- Los daimyos son la 7erarqua militar de los samurai. Con esta e)presi.n se aluda
primero a los que posean cierta cantidad de tierras ! campos' tras la aparici.n de la
clase guerrera, alrededor del siglo 5II, daimyo es el nombre de los guerreros de m(s alta
posici.n' luego, durante la #poca del gobierno dictatorial de 8o@uga:a ,siglo 50II3
5I5- el t#rmino se re%erir( a los 7e%es militares que posean dominados por valor de
m(s de 94.444 @o@u ,9 @o@u equivale apro). a 1H mG- de arro", ! su correspondiente
e7#rcito.
,B- +eg*n >a@u"o& 6La naturale"a de las sensaciones que deban producirse al pasar por
el roji variaba de acuerdo a los di%erentes maestros del t#. Algunos, como Ci@iu,
aspiraban a una soledad total ! sostenan que el secreto para construir un roji estaba
contenido en este antiguo poema&
6Hacia donde miro,
no ha! %lores
ni arces.
En la baha
una cabaa solitaria
a la lu" menguante
de un ocaso otoal6.
Etros, como >obori Enshiu, buscaban un e%ecto di%erente. Enshiu deca que la idea del
sendero del 7ardn deba encontrarse en los siguientes versos&
Entre los (rboles estivales,
un tro"o de mar,
ba7o una p(lida lu" crepuscular6.
,2- Para >a@u"o la ceremonia del t# 6no es mero esteticismo, en el signi%icado corriente
del t#rmino, puesto que e)presa con7untamente con la religi.n ! la #tica todo nuestro
punto de vista acerca del hombre ! de la naturale"a. Es higiene porque impone la
limpie"a' es economa porque ensea bienestar en la simplicidad antes que en la
variedad ! el lu7o' es geometra moral en cuanto de%ine nuestro sentido de la proporci.n
respecto del universo. Cepresenta el verdadero espritu de la democracia oriental,
haciendo de todos sus adeptos, arist.cratas en el gusto6. >a@u"o, en su cl(sica obra El
libro del t reali"a una de las recreaciones m(s genuinas del rito chanoyu. >a@u"o
naci. en Ao@ohama en 9HJ1. Estudi. ingl#s en la Escuela de Idiomas de su ciudad
natal. Luego de estudiar chino cl(sico ingres. a la Qacultad de Literatura de la
=niversidad imperial de 8o@!o. Estudi. %iloso%a con el norteamericano Ernest
Qenollosa que en 9HIH %ue designado pro%esor en la universidad de la capital 7aponesa.
Luego de graduarse inici. una serie de via7es por la India ! Eccidente. Producto de su
via7e por la tierra de <uda es su obra (os idea"es de" oriente, de 9D4G. Al ao siguiente
se estableci. en Estados =nidos como asesor del ?useo de <oston. Public. all en
ingl#s /" despertar de" 0ap+n ,1he 2wakening of 0apan-. Que designado director del
Departamento oriental del ?useo de <oston. En 94DJ escribi. su trascendente obra El
libro de t. Luego de regresar a su patria muri. en 9D9G. Aqu presentamos uno de los
captulos de la obra reci#n mencionada donde se recrea el espritu de la casa del t# ! su
arquitectura, la %iloso%a ! los momentos principales de la ceremonia del chanoyu.
,J- 0er por e7. el desarrollo sobre lo cavernario, el rito, la magia ! los orgenes del arte
en E.H. Kombrich, Historia del arte, <arcelona, ed. Karriaga, captulo 6E)traos
comien"os6.
,I- +obre el simbolismo del templo cristiano con paralelos hacia la arquitectura sagrada
en diversas culturas, es e)celente la obra de /ean Hani, El simbolismo del templo
cristiano, <arcelona, /os# /. de Elaeta editor.
,H- E@a@uro >a@u"o, 6El recinto del t#6, El libro del t, <uenos Aires, Leviat(n, 9DD1,
p. I1.
,D- 0er E.>a@u"o, op. cit. pp.I13IJ.
,94- Citado en Historia del arte. El arte a mediados del siglo XX, <arcelona, +alvat
editores, p.BJ.
,99- En el caso de <en7amin, ver su (a obra de arte en "a 3poca de reproductibi"idad
t3cnica, en Discursos interrumpidos, ?adrid, 8aurus' en el caso de L#ger ver su %ilm
(e ba""et m3caniue.
,91- Citado en Al%redo Aracil, Del%n Codrgue", El siglo XX. Entre la muerte del arte
y el Arte Moderno, ?adrid, Ediciones Istmo, p. GD4.
,9G- Ibid.
,9B- El arte povera surge en 9DJI cuando un grupo de artistas, integrado entre otros por
Kiovanni Anselmo, Alighiero <oetti, Luciano Qabro, /annis >ounellis, Kiulio Paolini,
Kiuseppe Penone, ?ichelangelo Pistoletto, Kilberto ;orio ! ?ario ?er" ! su esposa
?arisa, constitu!eron un movimiento ba7o el in%lu7o del crtico ! curador Kermano
Celant. El nombre que adopt. el movimiento %ue Arte povera& un arte tridimensional
pobre en materiales ! rico en signi%icados. 6Povera6 procede del uso de materiales
humildes ! pobres que acompaan al hombre en su vida cotidiana. El prop.sito de la
est#tica povera es darle a los materiales un sentido liberador, que lo sustraiga de la
alienaci.n capitalista. En muchas obras, cu!a tendencia son las amplias proporciones, se
integran elementos 6pobres6 como plantas, tierra, troncos, vidrios, grasa, ! otros
materiales identi%icados habitualmente con los desechos. El arte povera as despliega
una est#tica anti3elitista que, al nutrirse de elementos de la vida diaria del mundo
moderno o del org(nico, reacciona contra las tendencias modi%icadoras del consumismo
! el industrialismo capitalista.
,92- Ibid., p.GDG
,9J- Ibid.
,9I- Ibid, p.GD1
,9H- Hermann Fitsch naci. en 0iena en 9DGH. +e %orm. en la Kraphische Lehr3und
0ersuchanstalt de 0iena, entre 9D2G ! 9D2H. Intent. unir teatro ! pintura mediante la
concreci.n de diversas performances henchidas de un nebuloso ritualismo que sirvi. de
base a su 'rgien #ysterien 1heater , 8eatro de los ?isterios ! Ergas-. =na de sus
representaciones m(s %amosas consisti. en un paralelismo entre el sacri%icio crstico ! el
despeda"amiento de una res.
,9D- Como el caso del est.mago sangrante de Kina Pane, los golpes de <arr! Le 0a
contra un muro hasta el e)tremo agotamiento, o +tuart <risle! ba(ndose durante horas
en un bao colmado de vsceras ! sangre podrida. 8ambi#n destaquemos los actos
violentos de Chris <urden, como por e7emplo su perfomance que consisti. en rodar
escaleras aba7o en medio de una lluvia de patadas, o las automutilaciones corporales de
Kunter <rus, o las de Cudol% +ch:ar"@ogler, quien muri. en 9DJH al someter su cuerpo
a una serie de cortes ! amputaciones.
,14- /ean Civiere, El arte oriental, <arcelona, +alvat editores, p.949
,19- C%. Ibid, DD3941.
En el chanoyu, la ceremonia del t# 7aponesa, cada ob7eto adquiere una presencia
%ulgurante. <a7o el in%lu7o de la tradici.n oriental del taosmo ! el budismo "en, dentro
del recinto del t#, las acciones ! los ob7etos son una particular e)presi.n del ser como
vaco in%inito. Aa en el sinto, la religi.n tradicional del /ap.n, cada cosa puede ser
centro de activas %uer"as cosmol.gicas. En el ensa!o que aqu presentamos e)ploramos
la digni%icaci.n de la pequee" dentro del chanoyu !, a su ve", observamos la similitud
de esta recuperaci.n de lo pequeo con el arte de los ob7etos del Eccidente moderno
representado esencialmente por el arte pop. Ambos procesos animan una parecida
magni%icaci.n del ob7eto simple' pero tambi#n contienen una di%erencia esencial en
cuanto a que, en la tradici.n 7aponesa, el ob7eto es, desde la ra" misma de su
e)istencia, una hebra de intensa radiaci.n sacra, mientras que en el Eccidente el ob7eto
digni%icado debe primero sortear un incierto proceso de liberaci.n de una ena7enaci.n
que le es intrnseca.
Pero, aun en sus di%erencias, el o7o, en Eriente ! Eccidente, recorren un aprendi"a7e en
el arte de percibir el sencillo resplandor del ob7eto.
E.I
También podría gustarte
- Manual Retroexcavadora 420f2Documento397 páginasManual Retroexcavadora 420f2jhon carbajalchallco100% (2)
- Apuntes Monografico Hombro ValenciaDocumento74 páginasApuntes Monografico Hombro ValenciaLaura López BuenoAún no hay calificaciones
- Productos Sin GlutenDocumento14 páginasProductos Sin GlutenValentina GonzalesAún no hay calificaciones
- Foda - CelularDocumento5 páginasFoda - Celularanthony100% (2)
- El Sueño de Coleridge - Kubla Khan o La Visión de Un Sueño - JL BorgesDocumento5 páginasEl Sueño de Coleridge - Kubla Khan o La Visión de Un Sueño - JL BorgesAlvaro Martin Panta CuroAún no hay calificaciones
- Da Vinci Leonardo - Imágenes Del DiluvioDocumento5 páginasDa Vinci Leonardo - Imágenes Del DiluvioAlvaro Martin Panta CuroAún no hay calificaciones
- Consecuencias de La Comunicación Al Acreedor Del Cambio de Domicilio Del Deudor 1Documento4 páginasConsecuencias de La Comunicación Al Acreedor Del Cambio de Domicilio Del Deudor 1Alvaro Martin Panta CuroAún no hay calificaciones
- Diccionario de Galicismos - Rafael María BaraltDocumento434 páginasDiccionario de Galicismos - Rafael María BaraltAlvaro Martin Panta Curo100% (2)
- Derecho de Retención en El Ejercicio Profesional Del AbogadoDocumento12 páginasDerecho de Retención en El Ejercicio Profesional Del AbogadoAlvaro Martin Panta CuroAún no hay calificaciones
- Acción OblicuaDocumento25 páginasAcción OblicuaAlvaro Martin Panta CuroAún no hay calificaciones
- Las Excepciones en El Código Civil Peruano - Luis Alfredo Alarcon FloresDocumento11 páginasLas Excepciones en El Código Civil Peruano - Luis Alfredo Alarcon FloresAlvaro Martin Panta CuroAún no hay calificaciones
- Anselmo de Canterbury y El Argumento Ontológico de La Existencia Del DemonioDocumento18 páginasAnselmo de Canterbury y El Argumento Ontológico de La Existencia Del DemonioAlvaro Martin Panta Curo100% (1)
- Adquisición de La Propiedad Inmueble Por Prescripción - Pierre NovaroDocumento2 páginasAdquisición de La Propiedad Inmueble Por Prescripción - Pierre NovaroAlvaro Martin Panta CuroAún no hay calificaciones
- El Proceso Abreviado - Prescripcion Adquisitiva - Miguel HinostrozaDocumento103 páginasEl Proceso Abreviado - Prescripcion Adquisitiva - Miguel HinostrozaAlvaro Martin Panta CuroAún no hay calificaciones
- El Simbolismo Religioso y La Valorizacion de La AngustiaDocumento12 páginasEl Simbolismo Religioso y La Valorizacion de La AngustiaAlvaro Martin Panta CuroAún no hay calificaciones
- Alain C - El Impase Ciudadanista. Contribución A Una Crítica Del CiudadanismoDocumento19 páginasAlain C - El Impase Ciudadanista. Contribución A Una Crítica Del CiudadanismoAlvaro Martin Panta CuroAún no hay calificaciones
- Pie PlanoDocumento8 páginasPie PlanoEliana FarfanAún no hay calificaciones
- Tarea 3Documento8 páginasTarea 3Jesús MotaAún no hay calificaciones
- FT - Resalto Plástico (Sagui Colombia Sas) - 1Documento2 páginasFT - Resalto Plástico (Sagui Colombia Sas) - 1COOPRESERVIS CTA CONTABILIDADAún no hay calificaciones
- CS - Un - Esfuerzo - de - Produccion SERIE PIEDRA LIBRE PDFDocumento30 páginasCS - Un - Esfuerzo - de - Produccion SERIE PIEDRA LIBRE PDFSabrina DenizAún no hay calificaciones
- Tasación InmobiliariaDocumento13 páginasTasación InmobiliarialhernadoAún no hay calificaciones
- 6 Puntos para Una Arquitectura de Recistencia.Documento17 páginas6 Puntos para Una Arquitectura de Recistencia.edgar marceloAún no hay calificaciones
- Carl Rogers PDFDocumento27 páginasCarl Rogers PDFAndreaAún no hay calificaciones
- Clasificacion de Compuestos Organicos de Acuerdo Con Su Solubilidad 2Documento5 páginasClasificacion de Compuestos Organicos de Acuerdo Con Su Solubilidad 2LuisFierroGiraldo50% (2)
- DIPOA-PG-003-IN-001 (B) v04Documento74 páginasDIPOA-PG-003-IN-001 (B) v04Katherine Rodríguez PérezAún no hay calificaciones
- 2023 - 24. QG1 - Reglas de Solubilidad y ElectrolitosDocumento14 páginas2023 - 24. QG1 - Reglas de Solubilidad y ElectrolitosCinthya ContrerasAún no hay calificaciones
- Serotonina, Depresión y SuicidioDocumento6 páginasSerotonina, Depresión y SuicidioJuan Manuel Stein CarrilloAún no hay calificaciones
- Informe de Fundamentos 2Documento2 páginasInforme de Fundamentos 2MiguelrAún no hay calificaciones
- Diagnostico Imagen Enfermedad HepatobiliarDocumento25 páginasDiagnostico Imagen Enfermedad HepatobiliarGabriela NurviAún no hay calificaciones
- Tipos de Instalación IndustrialDocumento6 páginasTipos de Instalación IndustrialDIEGUITO ALIPAZAún no hay calificaciones
- Lobulillos PulmonaresDocumento17 páginasLobulillos PulmonaresGuadalupe Ramirez JmzAún no hay calificaciones
- Aprende A Cuidar Tus PlantasDocumento10 páginasAprende A Cuidar Tus PlantasCloe Ecopañales Y EcopadsAún no hay calificaciones
- Memorias de Bernardo HavestadtDocumento12 páginasMemorias de Bernardo HavestadtkoltritaAún no hay calificaciones
- Código Postal - Cartagena y Bolívar Entran en La Moda - Código Postal Cartagena Bolívar Codificacion Postal - El Universal - CartagenaDocumento3 páginasCódigo Postal - Cartagena y Bolívar Entran en La Moda - Código Postal Cartagena Bolívar Codificacion Postal - El Universal - CartagenaJuan Carlos Orozco MoscoteAún no hay calificaciones
- Diagrama de Pareto PDFDocumento2 páginasDiagrama de Pareto PDFjulio Cesar Valladares DelgadoAún no hay calificaciones
- Qué Son Los Impactos de Una EmpresaDocumento2 páginasQué Son Los Impactos de Una EmpresaJorge Andrey Hernandez JimenezAún no hay calificaciones
- Monografía HermeneuticaDocumento19 páginasMonografía HermeneuticaPatricio RojasAún no hay calificaciones
- Diferentes Disciplinas Del AtletismoDocumento2 páginasDiferentes Disciplinas Del AtletismoRetro CartoonAún no hay calificaciones
- Espectroscopia Infrarroja FTIRDocumento10 páginasEspectroscopia Infrarroja FTIRgaspar eduardo martin patAún no hay calificaciones
- REVESTIMIENTOSDocumento47 páginasREVESTIMIENTOSMafe Martinez Muñoz100% (1)
- Ficha Tecnica de ObraDocumento10 páginasFicha Tecnica de ObraRay MundoAún no hay calificaciones
- William Capitulo 16Documento5 páginasWilliam Capitulo 16Blanca Palacios VargasAún no hay calificaciones