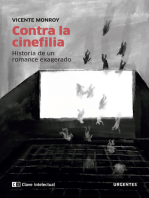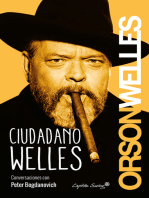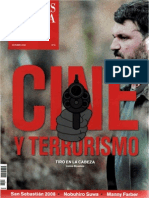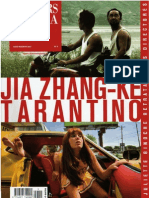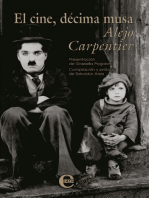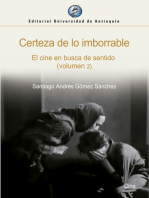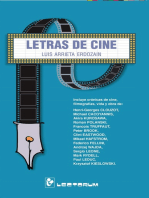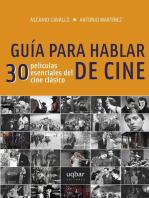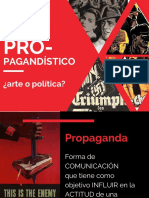Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cahiers 11 PDF
Cahiers 11 PDF
Cargado por
Libros Escuela Nacional de CineTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cahiers 11 PDF
Cahiers 11 PDF
Cargado por
Libros Escuela Nacional de CineCopyright:
Formatos disponibles
E D I T O R I A L
L a m e m o r i a y e l p r e s e n t e
Carlos F. Heredero
Aunque el presente nmero de Cahiers-Espaa aparece en abril, esta-
mos ya en realidad a las puertas de mayo, pero no de cualquier mayo. El
mes que viene se cumplen cuarenta aos de Mayo del 68, aquel formi-
dable estallido de revuelta social y juvenil que se atrevi a imaginar otro
mundo posible. La onda expansiva del mayo francs cabalgaba sobre las
esperanzas de cambio y sobre las energas combativas que ya propulsa-
ban con anterioridad, en Estados Unidos, las luchas por los derechos
civiles y el movimiento pacifista contra la guerra de Vietnam, as como
tambin la muy europea y democratizadora Primavera de Praga. Impul-
sos y combates para poner en cuestin un orden injusto, para impugnar
lo establecido, para abrir nuevas libertades en todos los rdenes.
Claro que el prximo mayo se cumplen tambin doscientos aos del
levantamiento popular espaol contra la invasin napolenica: un dos de
mayo que algunos han empezado a conmemorar hace ya bastante tiempo
(con gran despilfarro institucional) y que va a sustentar la celebracin
de otra efemride muy diferente. Estamos pues a las puertas de dos ani-
versarios resonantes que van a movilizar la memoria histrica, lo que
supone una oportunidad de oro para interrogar, una vez ms, las races
del presente cinematogrfico, las herencias y los legados que resuenan
hoy bajo las imgenes que dibujan el horizonte contemporneo.
De aqu nace este nmero un tanto especial, casi monogrfico, de
nuestra revista, volcado mayoritariamente en la evocacin de Mayo del
68, pero con la voluntad expresa de escapar a todo localismo ensimis-
mado y con la determinacin de rehuir cualquier tentacin nostlgica.
Para la historia del cine, el mayo espaol tiene muy poco que decir y el
mayo francs (que s es el origen de una poderosa influencia plurinacio-
nal) no es slo el cine francs. Abramos pues la perspectiva y pregunt-
monos qu cadenas se rompieron, qu nos ensean ahora los debates de
entonces, qu conocimiento y qu reflexiones podemos extraer hoy en
da de aquellas turbulencias flmicas tan ruidosas.
A pesar de todos sus excesos, la heterognea constelacin de prc-
ticas flmicas alternativas, revulsivos terico-ideolgicos y conceptos
movilizadores que derivan del mayo cinematogrfico mundial ponen
en cuestin muchas falsas certezas, liberan numerosas ataduras y abren
decisivos espacios de libertad esttica y poltica. De aquellas conquistas
son herederas algunas de las corrientes ms vivas del cine actual y no
pocos de los avances experimentados por el lenguaje flmico, pero tam-
bin es cierto que sigue siendo necesario ofrecer resistencia y oponer
una combativa voluntad de cambio, de disidencia, de "incorreccin" y de
renovacin frente al poder (poltico, institucional, acadmico, cinemato-
grfico) que todava hoy, aqu y ahora, trata de imponer como "natural"
y normativa su manera de hacer, de difundir y de comunicar.
Con esta perspectiva, que se aleja por igual del "Vivan las caenas!" y
de toda "grandeur" nacionalista, que mira hacia atrs para seguir avan-
zando, que recuerda las luchas del 68 para iluminar nuevos y necesarios
combates de hoy en da, Cahiers-Espaa se suma a la celebracin.
Una reveladora sucesin de hechos protagonizados por el sector cinematogrfico conduce y
anticipa, como se relata en este texto, a la explosin de Mayo-68. Comienza as nuestro recorrido
por los avatares, los frutos, las consecuencias y los legados de aquella combativa primavera.
LOS A FL UE NT E S D E L A R E VO L UCI N
V s p e r a s c i n e m a t o g r f i c a s
MA NUE L VI D A L E ST E VE Z
Sueo ilusorio para unos. Objeto inaprensible para otros.
Mutacin social para muchos. Acontecimiento puro, segn
Deleuze: libre de toda causalidad normal o normativa
1
. En todo
caso, Mayo-68 sigue dando que hablar.
El cine conjetur pronto sus perfiles. Mostr la nueva sub-
jetividad que implicaba. Coadyuv a generar su iconografa. Y,
desde luego, cineastas, y profesionales en general protagoniza-
ron una sucesin de hechos que preludiaron su irrupcin.
A modo de momento originario cabe sealar la rebelin con-
tra la censura de La religiosa (1965), de Jacques Rivette. No era
ni mucho menos un caso aislado. En la Francia de De Gaulle, la
censura era una prctica habitual. Aunque a su ministro de cul-
tura, Andr Malraux, no pueda imputrsele querencia alguna
por su ejercicio, tampoco poda impedirlo del todo. Enfrente
tena no slo a la izquierda comunista, sino tambin a la dere-
cha ms conservadora. Los primeros no le haban perdonado
que tras la guerra rompiese con ellos. Los segundos no hacan
sino alentar toda clase de protestas contra cualquier expresin
de liberalidad cultural. Presionado por estos, Ivon Bourgess,
Secretario de Estado recin nombrado, se adhiere a las deman-
das de los medios catlicos y a las opiniones del prefecto de poli-
ca, Maurice Papon, y dicta la definitiva orden de prohibicin.
El mundo cultural en general y el cinematogrfico en particu-
lar, muy especialmente harto, reacciona de inmediato. Al da
siguiente, Jean-Luc Godard publica su personal repudio en el
peridico Le Monde. Cuatro das ms tarde lo ampla y enfa-
tiza en Le Nouvel observateur, mediante una carta dirigida a
Malraux, al que califica de Ministro de Kultur. La revista Cahiers
du cinma (n 177; abril, 1966) titula su editorial: "La guerra ha
comenzado".
En ese mismo mes de abril de 1966, dos acontecimientos
decisivos sacuden el devenir histrico. El primero: los B-52
americanos bombardean por primera vez Vietnam del Norte.
(1) Giles Deleuze, Deux rgimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995. Les
Editions de Minuit, 2003, Pars. (Cito por la edicin espaola, Dos regmenes de
locos. Textos y entrevistas (1975-1995), Pre-Textos, Valencia, 2007, pg. 213),
(2) "Las palabras y las cosas". Edit. Gallimard, Pars, 1966.
El segundo: en China se proclama el nacimiento de la Gran
Revolucin Cultural Proletaria (GRCP). La conjuncin y reso-
nancia de estos fenmenos no se har esperar.
Luchar en dos fre n te s
Su representacin ms elocuente es La Chinoise (1967). Con ella,
Godard no slo efecta una evolucin poltica que no tendra
vuelta atrs, sino que contribuye como nadie a propagar esa gran
fantasmagora del siglo XX denominada maosmo. Hasta enton-
ces eran bien pocos los que haban odo hablar de la GRCP. Y
menos an quienes conocan el Libro Rojo.
La pelcula, por lo dems, atestigua tanto las inquietudes
polticas de la juventud universitaria del momento cuanto su
delirante deriva revolucionaria. Baste recordar la conversacin
entre Vronique (Anne Wiazemsky), hija de banquero y estu-
diante de filosofa, que quiere dinamitar la Sorbona, el Louvre
y La Comdie Franaise, y el filsofo Francis Jeanson, interpre-
tado por l mismo, en el tren que los traslada de Pars a Nanterre.
Asimismo no deja de polemizar con
el estructuralismo, en concreto con
Michel Foucault, a quien se alude no
slo en una de las charlas que se dan
entre ellos los miembros de la clula
Aden Arabie, sino mostrando, entre
otras referencias varias, la portada
del libro Les Mots et les choses
2
, recin
editado. Polmica que se prolonga en
la entrevista que los Cahiers (n 194;
octubre, 1967) le hicieron a Godard
con motivo del estreno y publicada
bajo el ttulo "Luchar en dos frentes".
La Chinoise, en suma, funcion en
gran medida como plataforma publi-
citaria del emergente debate entre
comunismo y maosmo y de la recin
nacida GRCP, as como del creciente
papel que desempeara el marxismo
althusseriano mediante los Cahiers
G R A N A NG UL A R
Lo que pareca una sucesin de expresiones individuales disconformes,
se convirti en menos de tres meses en una protesta de magnitud inesperada
marxistes-leninistes que publicaba la Unin de Juventudes
Comunistas Marxistas Leninistas de Francia (JCMLF).
Esta organizacin reuna desde finales de 1966 a los estu-
diantes maostas. Se haba escindido de la Unin de Estudiantes
Comunistas (UEC), de la que tambin lo hara la Juventud
Comunista Revolucionaria (JCR), de inspiracin troskista. Junto
a la UEC, la otra organizacin poltica universitaria era la Unin
Nacional de Estudiantes Franceses (UNEF), que tambin atra-
viesa una fuerte crisis.
Si La Chinoise centraba su inters en las tensiones internas de
la poltica francesa, Loin du Vietnam (1967) acometa sin amba-
ges el conflicto blico por excelencia de la poca. Un autntico
manifiesto. Impulsado por el clebre Chris Marker y concebido
para testimoniar la solidaridad con la lucha del pueblo vietna-
mita contra la agresin norteamericana, simboliza como ninguna
otra pelcula el paso al activismo poltico de toda una generacin.
Por muy diferentes razones. En primer lugar, por el carcter
colectivo de su realizacin
3
; luego, por la variedad de dispositivos
formales que pone en juego; y, por ltimo, por las innumerables
consecuencias que produjo en la pragmtica flmica.
Pe l c ul a s m i l i t a n t e s
No es este el espacio adecuado para un anlisis detenido de
cada una de estas razones. Aludiremos slo a uno de los efec-
tos mayores que produjo desde el mismo momento de su ges-
tacin: la creacin del grupo SLON, una especie de cooperativa
al servicio de quienes quisieran compartir inquietudes polti-
cas y hacer pelculas militantes. Su promotor es tambin Chris
Marker, que impulsa, entre marzo y diciembre de 1967, el rodaje
del documental bientt j' espre para testimoniar la huelga de
los obreros de la fbrica Rhodiaceta, en Besanon; huelga sin-
gularizada por ser la ms virulenta de cuantas precedieron al
68 y porque acometa la ocupacin
de una fbrica por primera vez desde
1936. La disconformidad de los obre-
ros con el resultado obtenido motiv
la creacin del grupo Medvedkine, en
honor al cineasta sovitico Aleksandr
Medevekine. Es el momento fundacio-
nal de un nuevo fenmeno: los colecti-
vos de realizacin de cine militante.
Gracias a la ayuda prestada por
algunos cineastas y a la infraestruc-
tura mantenida por el grupo SLON,
los obreros podan emprender por
s mismos la iniciativa de rodar, a su
modo y manera, sus propias pelculas.
As se realizaron, entre 1967 y 1974,
un buen nmero de ttulos, principal-
mente dedicados a mostrar las con-
diciones laborales de los obreros. Se
despliega de esta manera una nueva
A r r i ba , i m a g e n de La Chinoise
(G o da r d, 1967). A l a de r e c ha , p o r -
t a da de l l i br o c o l e c t i vo Los aos
que conmovieron al cinema. Las
rupturas del 8 (Fi l m o t e c a de l a
G e n e r a l i t a t Va l e n c i a n a , 1988)
prctica flmica que se dio
en llamar "Cintracter",
es decir, la realizacin de
"cintracts". Un "cintract"4
es una pelcula muda, de 3
a 5 minutos, rodada en 16
un. , blanco y negro, y rea-
lizada sin montaje a partir
de documentos polticos y
sociales muy sencillos, que
debe estar destinada a sus-
citar el debate y la accin.
Estos "cintracts", tambin llamados "film-tracts", proliferaron
en los meses de mayo y junio del 68, por lo general al amparo
de los grupos creados en tales fechas, ya fuese el grupo Dziga
Vertov, el Dynadia, el Cinmalibre u otros. Un "cintract", en
suma, es un instrumento de relacin y contrainformacin.
Entretanto emerge esta dinmica, haba comenzado, el 9 de
febrero de 1968, el que habra de ser el conflicto que iba a gene-
(3) Adems de Chris Marker, participaron Joris Ivens, William Klein, Alain Resnais,
Jean-Luc Godard, Agns Varda, Claude Lelouch, as como ms de cincuenta perso-
nas, procedentes de mbitos tcnicos y artsticos muy diferentes.
(4) Escrito as, sin guin, de acuerdo con la octavilla (tract) editada por SLON
para fomentarlos.
MAY O 68
A r r i ba , i m g e n e s de Le Gai savoir (Je a n -L uc G o da r d, 1969). A ba jo , i n s t a n t n e a
de l bo i c o t de l o s c i n e a s t a s e n e l Fe s t i va l de Ca n n e s , m a y o 1968, c o n Fr a n o i s
T r uf f a ut y Je a n -L uc G o da r d e n e l c e n t r o .
rar la masiva movilizacin de todo el medio cinematogrfico: el
Affaire de la Cinmathque o Affaire Langlois. El asunto no est
exento de tensiones propias en el funcionamiento de la admi-
nistracin francesa, pero, en sustancia, lo conforma la virulenta
negativa que opuso el mundo cinematogrfico, e intelectual
en general, a la sustitucin, dictada por los poderes pblicos,
de Henri Langlois como director de la Cinemateca. Lo que
pareca en principio una sucesin de expresiones individua-
les disconformes con la decisin se convirti, en menos de tres
meses, en una protesta generalizada de magnitud inesperada,
no slo nacional, tambin internacional. Artculos de peridi-
(5) Son innumerables los nombres que podran citarse. Entre ellos, por ejemplo:
Abel Gance, Alain Resnais, Franois Truffaut, Georges Franju, Chris Marker, Jean
Eustache, Eric Rohmer, Jean-Luc Godard, Luc Moullet, Alain Jessua, Robert Bres-
son, Jean Renoir, Jean Douchet, y Charlie Chaplin, Carl T. Dreyer, Luis Buuel, Or-
son Welles, Marco Bellochio, Michelangelo Antonioni, Otto Preminger, Pier Paolo
Pasolini, Arthur Penn, junto a un amplsimo etctera.
Po r t a da de Cahiers du cinma de l
n m e r o 200-201, a br i l -m a y o 1968
cos, manifiestos, conferencias
de prensa, asambleas profe-
sionales, mtines, comits de
defensa, telegramas de apoyo
y manifestaciones multitu-
dinarias, robustecieron una
implacable oposicin frente
a la que el gobierno no tuvo
ms remedio que ceder. De
ah que muchos la consideren
como una especie de ensayo general previo a la eclosin de las
barricadas. La prctica totalidad de los profesionales del cine
francs y buena parte de los grandes nombres del cine interna-
cional apoyaron a Henri Langlois frente a Andr Malraux
5
. El
affaire concluy a finales de abril, pocos das antes de la irrup-
cin de los sucesos de mayo 68. Parece indudable que esta vic-
toria, ms simblica que otra cosa, proporcion un gran impulso
a los afanes reivindicativos contra la gazmoera de la "cultura
gaullista". Ms difcil es dilucidar hasta qu punto propici el
delirante optimismo con el que, pocos das ms tarde, los profe-
sionales del cine acometieron los requerimientos expuestos en
el marco de los llamados Estados Generales.
Los Estados Generales del Cine son el nombre que recibi
la asamblea en la que se reunieron los profesionales, sindica-
dos o no, y los estudiantes de cine, para ponerse a la altura de
cuanto aconteca en las calles. Lo propusieron los redactores
de Cahiers du cinma, en honor de aquellos otros de 1789 que
dieron inicio a la Revolucin Francesa. Cuando la Comisin de
Cine, surgida de los Comits de Accin de la Sorbona, la con-
voc, haca ya una semana que se haban levantado las barri-
cadas. Reunida primero en la Escuela Nacional de Fotografa
y Cine (ENPC), de la calle Vaugirard, y luego en el Centro
Cultural de Suresnes, se convirti pronto en un movimiento
de solidaridad con la lucha de los estudiantes y de los obreros
a la vez que una plataforma de cuestionamiento radical de las
estructuras del cine francs. Nada qued fuera de su voluntad
de transformacin; ni las estructuras de produccin, distribu-
cin y exhibicin, ni los mtodos de enseanza. En consonan-
cia con el espritu del momento, se fantase con la satisfaccin
plena del deseo revolucionario. "Sed realistas, exigid lo impo-
sible", rezaba un cartel en la Sorbona. Prueba irrefutable del
espritu alucinado del momento.
Una de las primeras decisiones que tom la asamblea fue
enviar a Cannes una mocin para la suspensin del festival en
nombre de la solidaridad con la huelga general en marcha y en
repulsa de la represin policial. As se hizo y as se llegaron a vivir
en el festival los sucesos que luego dieron la vuelta al mundo. Para
goce inesperado de todos los presentes. Las imgenes que de esta
guisa se produjeron hablan, todava hoy, por s solas: entre aira-
das y ldicas. La Croisette no albergaba precisamente la playa
soada bajo los adoquines, pero casi nadie dej de baarse en su
personal revolucin imaginaria.
G R A N A NG UL A R
L A S PE L CUL A S SO BR E E L 68
Me l a n c o l a y f a n t a s m a g o r a de Ma y o
NG E L QUI NT A NA
Les Amants rguliers (Phi l i p p e G a r r e l , 2005)
En 1997, Herv Le Roux resucit en el documental Reprise las
imgenes de la revolucin. El punto de partida era una escena de
La Reprise du travail aux usines Wonder, pelcula colectiva reali-
zada en 1968 por los alumnos del IDHEC en huelga, que recoga
el momento de la vuelta al trabajo, el instante en el que la lucha
haba sido abortada y era preciso regresar al orden. Frente a la
factora dedicada a la fabricacin de pilas elctricas, una chica
annima gritaba que no quera volver a la empresa porque el tra-
bajo era el infierno, mientras un sindicalista de la CGT le comen-
taba las mejoras laborales conseguidas despus de los disturbios
de mayo. El gesto de esta pequea pelcula militante posea una
significacin especial. Herv Le Roux consideraba que era pre-
ciso encontrar los restos de algo perdido, examinarlos, cues-
tionarlos y proponer vas que puedan conducir al regreso de lo
poltico. El estreno del film en la sala Saint Andr des Arts, de
Pars, estuvo acompaado de una serie de debates centrados en
torno a una pregunta: A dnde ha ido a parar la clase obrera? Le
Roux parta de Mayo del 68 para cuestionar cules eran las for-
mas de representacin del mundo del trabajo y para preguntarse
si, en medio de una sociedad de consumo que ha asimilado su
reconversin en etrea clase media, el concepto de clase obrera
an estaba vigente.
Dos aos antes, Claude Chabrol se haba adelantado propo-
niendo una interesante polmica sobre la vigencia de la lucha de
clases en la sociedad contempornea, a propsito de su pelcula
La ceremonia (1995). En el terreno de las ideas, algunas vas para
un posible retorno a ciertas cuestiones de Mayo-68 haban sido
prefiguradas ya por el filsofo Jacques Rancire en 1990, en su
MAY O 68
texto Aux bords du politique (Editions Osiris, Pars, 1990), en el
que se propona hablar de la importancia que en un mundo sin
utopas poda adquirir un proceso de secularizacin de la pol-
tica, que la deshancara de su fijacin al poder para convertirla en
una prctica emancipadora e igualitaria.
Mayo del 68 prefigur el fin de las utopas tanto revoluciona-
rias como liberales, la crisis de una idea de totalidad en la escala
social para acabar proyectando el mundo hacia la era de la com-
plejidad, de lo imprevisible, de la ambicin ilimitada. Tal como
seala Giles Bousquet en el libro Apoge et dclin de la moder-
nit (L'Harmattan, Paris, 1993), el fracaso de las utopas de mayo
marc el fin de un pensamiento ligado a la accin para abrir el
camino hacia el individualismo posmoderno. Esta crisis gener
una rica corriente en el pensamiento y en las artes. La agona
de Mayo-68 no tuvo lugar en el momento en que el general De
Gaulle disolvi el Parlamento y convoc elecciones generales,
sino que dur unos aos marcando a toda una generacin. En
Mourir 30 ans (1982), Romain Goupil avanz ya alguna de
estas cuestiones, mientras construa una especie de elega sobre
los perdedores, sobre los jvenes que desde el instituto quisie-
ron cambiar el mundo y acabaron transformados en unos seres
desclasados, perdidos en una sociedad que no les perteneca.
Planteada como una especie de relato autobiogrfico, la pel-
cula de Romain Goupil empieza recordando sus correras junto
a Michel Recanati. Ambos muestran su disconformidad con el
instituto, filman sus primeras pelculas amateurs y construyen la
utopa de una sociedad autogestionada. Mayo del 68 es un paso
ms dentro de una trayectoria que empieza en la adolescencia,
se gesta en la juventud y contina en las acciones militantes que
llevan a cabo en la Liga Comunista Revolucionaria (trotskista) de
Alain Krivine. No obstante, todos sus sueos utpicos se desva-
necen a mediados de los aos setenta, cuando el camino no con-
duce a ninguna parte. Despus surgi el silencio, la soledad, el
amor, el contacto con la enfermedad y el suicidio. Un fuerte sen-
timiento de dolor, acompaado de una extraa belleza melanc-
lica, marca el tono de la pelcula de Romain Goupil en la que el
68 se convierte en la crnica de un fracaso generacional. Mourir
30 ans fue la puerta de acceso hacia el tiempo de la incertidum-
bre propia de los aos ochenta.
Puede el cine actual repensar el 68 a partir de una revisin
de sus contradicciones sin caer en esa inevitable melancola de
la prdida y del desconcierto generacional? Louis Malle busc
una alternativa en Milou en Mayo (1990), convirtiendo el suceso
histrico en un trueno lejano, en algo que estallaba al margen
de su pequeo mundo. Sin embargo, para responder a la cues-
tin sin salimos del terreno de las representaciones directas de
Mayo del 68 en la pantalla, podemos observar cmo el dptico
formado por Soadores (The Dreamers, 2003), de Bernardo
Bertolucci, y Les Amants rguliers (2005), de Philippe Garrel,
nos aporta algunas clarificadores respuestas. Ambas comparten
a un mismo actor como protagonista, Louis Garrel, y la segunda
utiliza el atrezzo de la primera para reconstruir el espritu de
una poca. Mientras la conciencia revolucionaria de Bernardo
Bertolucci se sita (parafraseando el ttulo de su primer largo-
metraje) 'antes de la revolucin', toda la obra de Garrel no hace
ms que prolongar la melancola generada en ese tiempo situado
despus de la revolucin.
R e vue l t a de lo s c i n f i l o s
Bertolucci rod Soadores en ingls, a partir de una novela de
Gilbert Adair, y utiliz la pelcula como una especie de opera-
cin retorno a un mundo construido como mito. El 68 es visto
como un tiempo paradisaco, en el que los jvenes cinfilos jue-
gan a la revolucin mientras discuten sobre las pelculas de
Howard Hawks o de Nicholas Ray. Es el tiempo en que la cine-
filia constituye una puerta de acceso a la poltica, porque, tal
como dijo Franois Truffaut, "quien
ama el cine, ama la vida". En este uni-
verso mtico, la revolucin empez en
la Cinmathque. As, Bertolucci nos
recuerda que antes que los estudian-
tes, los cinfilos fueron los primeros
que salieron a la calle para protestar
porque el ministro de Cultura, Andr
Malraux, haba cesado al director de
la Cinmatheque, Henri Langlois. En
el territorio dominado por el mito, la
idea clave es la del paraso perdido.
Mayo es como un Arcadia perdida.
Al final, el cineasta se muestra inca-
paz de capturar el autntico espritu
del tiempo y se ve obligado a ence-
rrar a sus actores en un autntico hus
clos. El nico instante de verdad surge
cuando una piedra, lanzada desde
el exterior, irrumpe en el lujoso piso
donde los amantes irregulares juegan
a liberarse sexualmente. La piedra nos
recuerda que la revolucin est en las
calles y que la historia estuvo all, en
un espacio al que Bertolucci no tiene
fuerzas para acercarse.
Philippe Garrel estuvo en mayo del
68 y particip en una pelcula colec-
G R A N A NG UL A R MAY O 68
La ceremonia (Cl a ude Cha br o l , 1995) y Veinte aos no es nada (Jo a qui m Jo r d , 2004)
Puede el cine actual repensar el 68 a partir de una revisin de sus
contradicciones, sin caer en la melancola y el desconcierto generacional?
tiva perdida llamada Actua I (1968) en la que, segn Godard
(espectador privilegiado del film), consigui capturar con una
cmara de 16 mm la sombra austeridad del rostro frontal de los
CRS (las fuerzas antidisturbios). Mientras en los aos setenta
Garrel entiende que la gran eleccin del post-68 es, sobre todo,
una reflexin de carcter esttico centrada en el acto de repen-
sar la representacin para alejarla de las premisas comercia-
les, en los ochenta el post-68 penetra como un deseo de atrapar
los gestos para alimentar la profunda tristeza que acompaa el
itinerario por un mundo sin referentes. Mayo del 68 funciona
como un fantasma que condiciona los refugios vitales estableci-
dos en el mbito de la pareja o de la paternidad. En cierto modo,
parece como si el Philippe Garrel de los aos ochenta y noventa
no hiciera ms que poetizar esa idea melanclica de mayo que
teji Roman Goupil en Mourir 30 ans.
La aparicin de Les Amants rgu-
liers supone un importante cambio de
rumbo, ya que este fantasma se trans-
forma en algo corpreo. Reconstruir
Mayo del 68 es, para Garrel, un modo
de exorcizar su memoria personal.
Ese presente eterno y vital que no ha
cesado de cruzar su cine se transforma
en pasado y el 68 aparece como el
momento de la ingenuidad. Franois
Dervieux (alter ego de Philippe
Garrel) vuelve a casa despus de haber
estado en las barricadas, el tiempo de
la accin deja paso al reposo del gue-
rrero, lo ntimo penetra dentro de lo
colectivo. Garrel no considera el 68
como un mito platnico, sino como el
accidente que todo lo determina. El 68
da paso al 69 y el tiempo de la poltica
se transforma en el tiempo del arte y
del amor. Podemos volver al tiempo de la poltica, hoy? Para
Garrel, la pregunta es compleja, lo que importa es socorrer a la
juventud perdida.
Las reescrituras y reconstrucciones del 68 llevadas a cabo por
Herv Le Roux y Philippe Garrel han sido determinantes para
comprender algunas de las derivas posteriores del cine actual. Le
Roux sent las bases de su documental en un momento en que su
resurreccin estuvo acompaada de un doble deseo encaminado
hacia la idea de la intervencin sobre determinadas cuestiones
pblicas y a la idea de que el acto de repensar la representacin
deba pasar forzosamente por la reconversin del espacio docu-
mental en un laboratorio de formas. La pelcula de Philippe
Garrel surgi en un momento de retorno del cine de ficcin hacia
lo poltico. En Estados Unidos, el cine realizado despus del 11-S
y bajo el estigma de la guerra de Irak ha permitido una reva-
loracin de cierto cine del compromiso, que ha propuesto un
regreso hacia frmulas del cine americano de los aos setenta
y ha reconfigurado sus formas de representar el mundo frente a
las nuevas imgenes.
El retorno a lo poltico en el cine europeo ha sido ms dis-
creto, envuelto en un cierto revisionismo. En Italia, por ejemplo,
Nanni Moretti no cesa de preguntarse, en Il caimana (2006), por
qu el cine italiano ha fracasado cuando ha decidido crear un
discurso poltico, pregunta que avanza en paralelo con las que
se formulaba Marco Bellocchio en Buenos das, noche (2003),
cuando, a raz del caso Aldo Moro, cuestiona ciertas derivas
de esa izquierda post-68. En el cine espaol, el caso ms inte-
resante de articulacin y revisin del discurso de lo poltico ha
sido la obra de Joaquim Jord. En Veinte aos no es nada (2004)
vuelve -como el Reprise de Herv Le Roux- hacia el universo
de la autogestin obrera para cuestionar las derivas generadas
por el desencanto de la transicin. Jord nos sugiri que, des-
pus del tiempo del orden, era necesario invocar el fantasma de
la revuelta y agitar unas conciencias enterradas en el olvido. Su
leccin es su testamento.
G R A N A NG UL A R
D E ST E L L O S DEL CI NE MIL IT A NT E
L a s vo c e s c l a r a s
de un a r a z n i n s ur g e n t e
NICO L E BR NE Z
"Quin habla ms alto aqu?Las voces claras de
una razn insurgente, o los golpes sordos
de las granadas y de las porras del terror?"
1
Un prejuicio, de gran utilidad para negarse a tener en cuenta
una obra, querra que el cine comprometido, tomado as, en las
urgencias materiales de la historia, se mantuviera indiferente a
las cuestiones plsticas. Se trata de una concepcin lamentable-
mente decorativa de las exigencias formales, puesto que el cine
contestatario, por el contrario, no hace otra cosa que plantearse
las cuestiones cinematogrficas fundamentales: Para qu hacer
una imagen, cul y cmo? Con y para quin? Es decir, una ima-
gen a qu otras imgenes se opone? Respecto a la historia, qu
imgenes faltan y cules sern las imprescindibles? A quin
darle la palabra, cmo tomarla si te la niegan? Por qu, o dicho
de otro modo, qu historia queremos? Muy pocas veces el cine
ha ahondado tanto, colectivamente, en
sus capacidades descriptivas y anal-
ticas como a lo largo de los aos 1967-
1975, hasta constituir uno de los escasos
perodos de los que los analistas podrn
establecer la Historia a partir de incon-
tables fuentes audiovisuales, que por
una vez no habrn dependido de nin-
gn poder, ni econmico ni estatal.
Los "G rupos Me dve dkin e ":
la uto p a por una ve z re a liza da
Dos generaciones de cineastas velan
sus armas en el origen de los "Grupos
Medvedkine": la de Ren Vautier y Chris
Marker, procedentes de la Resistencia, y
la de Jean-Luc Godard. Los tres viajan,
por turnos, a Besanon para instruir a los obreros en el manejo
de instrumentos cinematogrficos con el fin de que describan,
por s mismos, sus condiciones de vida y de lucha. Gracias a la
iniciativa de Marker, al apoyo logstico y fsico de Vautier, Joris
Ivens, Mario Marret, el propio Godard, Bruno Muel, Antoine
Po r t a da de l D VD que r e -
c o g e l o s t r a ba jo s de l o s
"G r up o s Me dve dki n e "
G o da r d r e i vi n di c a l a n e c e s i da d de "i m g e n e s c l a r a s " y a e n 1967 (L a Chinoise)
Bonfanti, Jacques Loiseleux, Michel Desrois y muchos otros, a
partir de 1967, bajo los auspicios del infatigable y genial Pol Cbe
(bibliotecario del comit de empresa), aparecen unos panfletos
violentos y brillantes, que realizan primero unos obreros de la
fbrica Rhodiacta de Besanon, y despus otros de la fbrica
Peugeot de Sochaux.
Citemos el nombre de algunos de ellos, que son el orgullo de
la historia del cine: Georges Binetruy, Henri Traforetti, Georges
Maurivard, Christian Corouge... La Charnire y Classe de lutte
(1968), la serie Images de la Nouvelle Socit (1969-1970) o
Sochaux 11 juin 68 (1970), cumplen plenamente con el proyecto
que Bruno Muel define as: "mostrar las prohibiciones cultura-
les que hay que vencer, que podramos llamar 'usurpaciones' al
saber, para conseguir los medios con los que luchar de igual a igual
contra aquellos que piensan que cada uno debe permanecer en su
sitio"
2
. Montaje corto y planos secuencias,flickers, zooms y esl-
ganes, citas del discurso del poder contra testimonios directos,
utilizacin amorosa de la msica y de la cancin, trabajo gene-
ralizado de collage, as son los "filmes Medvedkine", que remi-
(1) Claude Roy, comentario de la pelcula La Socit est une fleur carnivore (Guy
Chalon y un colectivo de profesionales del cine, 1968).
(2) Bruno Muel, "Les riches heures du Groupe Medvedkine", en Images documen-
taires n37/ 38, 172trimestres 200, p. 23.
MAY O 68
I z qda ., Re n Va ut i e r ; dc ha ., p e r f i l y f i l m o g r a f a s e l e c t i va de Ma ur i c e L e m a t r e
ten directamente a los "estudios-laboratorios" inventados por
el Proletcult sovitico. La experiencia concluye en 1974 con la
obra maestra del cineasta Bruno Muel, Avec le sang des autres,
un ensayo implacable sobre la desesperacin diaria que conlleva
la condicin obrera en una sociedad del control.
L a a ut o bi o g r a f a c o m o de s e n c a de n a n t e
Otra va de protesta es la de la autobiografa. No se trata ya de
argumentar una visin crtica del mundo, sino de crear, aqu
y ahora, un mundo visionario, partiendo de un punto de vista
nico y particular, capaz de refundar una comunidad humana.
Con Voyageur diurne (1966), Homo (1967) y Chromo Sud (1968),
el franco canadiense Etienne O'Leary inaugura la brillante tra-
dicin de los diarios filmados, hedonistas y utpicos. Su ejemplo
inspira a Pierre Clmenti, que realiza, a partir de 1967, Visa de
censure nX y Ce n'est qu'un dbut la rvolution continue, sobre
los acontecimientos de 1968. Ambos utilizan la misma tcnica,
un rodaje del da a da, en 16 mm o en
Super-8 mm, un montaje corto con
sobreimpresiones mltiples, los colo-
res a menudo saturados, efectos grfi-
cos suntuosos y siempre con msica, a
veces compuesta por el propio cineasta
(Pierre Clmenti tocaba en directo
durante la proyeccin de sus pelculas).
Visa de censure y Ce n'est qu'un debut...
cumplen plenamente con los trminos
de la definicin del cine como la "per-
manente revolucin romntica" estable-
cida por Jean Epstein: "slo en el cine es
donde algunos productos mentales, an
sin razonar o no razonables, encuentran
por fin una tcnica de expresin [casi] integral (...), del cine extra-
fluido, extra-mvil, tan irrecuperable, tan irreproducible como el
movimiento de la mirada"
1
.
Po r t a da de l a p a g . we b: www.m a r c e l -ha n o un .c o m
Readymade y readystroyed
La forma radical de la esttica crtica es, por supuesto, el ready-
made; durante la segunda mitad de siglo pasado proliferan los
readymades flmicos (Une oeuvre, de Maurice Lematre, 1968) y
(3) Jean Epstein, " Alcool et cinma " (sd), en crits sur le cinma, vol. 2, Pars,
Seghers, 1975, p. 257
(4) Anarchie et cinma, entrevista con Maurice Lematre, por Isabelle Marinone,
marzo de 2002 (indito).
aparece tambin su versin disfrica,
el readystroyed. A diferencia del rea-
dymade 'duchampiano' que, con slo
la fuerza de su humilde presencia,
deja que tranquilamente se derrumbe
una lgica institucional (la del Museo)
sobre sus cimientos (la concepcin
fetichista del arte), el readystroyed
incorpora, a la insolencia del objeto
encontrado como rechazo del hacer
artstico, el rechazo incluso a la con-
servacin del objeto. Con Graphyty
(1969), J-P. Bouyxou establece el ep-
tome del readystroyed: durante un ao
monta, de manera aleatoria, unos pla-
nos encontrados, los pinta, los tacha,
les aade en directo distintas bandas
sonoras, y simultneamente asiste a la
descomposicin de su film a medida
que se proyecta. Con una duracin
mxima de 45 minutos, la pelcula (destruccin generalizada de
las formas, de la sintaxis, de cualquier ideal, tanto del yo como
del arte y de s misma) todava dura hoy en da 20 minutos, 20
minutos de pura belleza infantil, convulsiva y rabiosa.
Para Maurice Lematre, cada obra flmica debe ser una pro-
puesta plstica nueva (por ejemplo, sobre las relaciones entre
imagen y sonido, o entre imagen y cuerpo...), una invencin en
materia esttica (sobre el estatus de la obra en la vida) y una afir-
macin sobre la historia del arte (su llamada dimensin "meta-
esttica"). En base a esta exigencia, las obras se multiplican.
Entre las aproximadamente cuarenta
pelculas inventariadas, que no abar-
can el conjunto de su obra cinemato-
grfica, citemos Chantal D, Star (1968),
Le Soulvement de la jeunesse (1969) y
la serie de los 6 Films infinitsimaux
et supertemporels (1967-1975). Con los
"Lettristes", el cine se convierte en
una expansin infinita de posibilida-
des organizadas con una perspectiva
bien sencilla: que el arte se confunda
con la vida, que el arte no siga siendo
propiedad de unos cuantos y que ayude
a la liberacin de todos. Dentro de la
gran tradicin que inaugura Dada,
el Lettrismo opone al culto del objeto, al arte como funesto
emblema del fetichismo (resorte de la plusvala), el culto a la
creacin. Como lo formula Lematre, es necesario que "la revo-
lucin potica" no se convierta en "una revolucin novelesca".
Y a de m s
Solo, alejado de Pars, desbordante de creatividad, como siem-
pre, Marcel Hanoun realiza, en junio del 68, una de sus ms
bellas pelculas, L'Et, que convierte la vibracin de los gritos y
los golpes de las porras en raccords disonantes y en murmullos
fulgurantes de amor. 9
Traduccin: Rafael Durn
G R A N A NG UL A R
MA Y O DEL 68 E N O T R A S L A T IT UD E S
A m e r i c a n R e vo l ut i o n
CHA R L O T T E G A R SO N / L ISA BE T H L E QUE R E T
Casi al final de Winter Soldier, docu-
mental realizado en 1972 por el
colectivo Winterfilm sobre la inves-
tigacin que permiti a 125 veteranos
de Vietnam testificar a principios de
1971 acerca de centenares de crmenes
de guerra, un negro de la asistencia
social le dice a uno de los ex-soldados:
"Usted tiene sus razones para testificar,
no son las mas". Todas las atrocida-
des que los reclutas enumeran tres o
cuatro aos despus de los hechos no
explican, segn l, la causa profunda
de la inhumanidad de las acciones en
Vietnam: el racismo de la sociedad
estadounidense, "at home" inclusive,
reflejada en el estatuto reservado a los
afroamericanos. "Despus del instituto,
no tenemos otra eleccin que entrar en
el ejrcito, sino acabamos en la calle".
Apenas es una confrontacin: la palabra circula, el blanco con su
bigote, pensativo, termina por asentir y, algunos aos ms tarde,
en el estrado, es un amerindio quien compara la poltica de tierra
quemada en Vietnam con los engaosos tratados que firmaron
sus antepasados. Seala que los contratos de cesin de tierras a
los colonos estipulaban "tanto como crezca la hierba, tanto como
discurran los ros", con lgrimas en los ojos
ante la idea de que la hierba no crecer ms
all donde cientos de aldeas vietnamitas
fueron reducidas a cenizas.
En un programa en el que salen favo-
recidos los hippies intelectuales y blan-
cos del mayo-68 norteamericano, esas dos
intervenciones minoritarias ponen el dedo
sobre lo que es realmente urgente y, ms
all de su valor histrico, sobre la actua-
lidad de estas cuestiones. El cine, espe-
cialmente el de 16 mm ms o menos bien
hecho (Jim McBride deja que su hijastro
coja la cmara en Pictures from Life's Other
Side), parece entonces el medio ms ade-
cuado para captar un momento de transi-
cin o la revolucin, que nada ms pasar
a la accin, es cuestionada por los ele-
mentos que excluye o mantiene aparta-
dos. Revolucin? Lo vemos en el corto No
Game: 1967 es el ao de la radicalizacin
Winter Soldier (Co l e c t i vo Wi n t e r f i l m , 1972)
de la izquierda norteamericana, que ve desfilar en Washington a
100.000 manifestantes contra la guerra. Cuando deciden copiar
el modelo de la marcha no-violenta en las manifestaciones por
los derechos cvicos, son apaleados por la polica.
Este momento tambin es crucial en tanto que punto de con-
tacto furtivo entre los Black Panthers y los Yippies del Youth
International Party. Incluso los jvenes menos politizados des-
piertan y se unen a la causa, movidos por el miedo del draft
(reclutamiento) aleatorio para Vietnam.
Pero esta conjuncin dice tanto de las alianzas como de la sepa-
racin de las vidas que se vuelven paralelas por el azar del sorteo.
En Winter Soldier, un recluta que ha participado en las torturas
cotidianas afirma que su nica esperanza de salir adelante vena
de una noticia: que en algn lugar al otro lado del mundo, en el
verano de 1969, 500.000 jvenes con ms suerte que l se con-
gregaban en un no man's land llamado Woodstock durante "tres
das de paz y de msica". Aplausos para el ex-soldado barbudo
con look de Woodstock aunque nunca haya estado all.
Sum m er of Love
El blanco y negro a menudo esplndido, los travellings flui-
dos que siguen con cuidado la circulacin de la palabra en los
debates, cazan al vuelo este momento que no ha de durar. Ya
en el verano de 1968, Peter Gessner, por otra parte miembro
del colectivo Newsreel fundado en Nueva York en 1967, titula
su pelcula Last Summer Won't Happen. "El verano pasado" fue
el de la ocupacin de la Universidad de
Columbia, recogida por el grupo Newsreel
en Columbia Revolt. La sentada revive la
utopa del falansterio de cara a los asaltos
de la polica. "Compartamos todo", seala
un estudiante, con una gran sonrisa. El
verano fue tambin Chicago, la ocupacin
por miles de manifestantes del Lincoln
Park durante la Convencin del Partido
Demcrata, la trampa topogrfica que ten-
di la polica y las centenares de detencio-
nes (American Revolution II, 1969, Howard
Alk y Mike Grey).
Se inventa entonces un cine seguro de
sus efectos y todava ms de sus causas. De
qu se alimenta? De todo, o casi: pelculas
de animacin, publicidad tergiversada,
carteles y contra-propaganda. La pelcula
Newsreel se vuelve collage, octavilla, pera
de cuatro cuartos en la que el engao y lo
verdadero, lo real y su parodia, caminan
MAY O 68
American Revoluton II (Ho wa r d A l k y Mi ke G r e y , 1969)
juntos, no como contrarios sino como la medida de la duda lle-
vada a la representacin, el poder, los medias.
En Yippie, un Newsreel del 68, las imgenes de Chicago estn
montadas en paralelo con Intolerancia, de Griffith. Decorados
faranicos y primeros planos de vampiresas sostienen el sobrio
relato de la represin policial. "La polica dice que los Yippies
pusieron LSD en el agua": ms tarde, la contra-propaganda, en
voz en off, se asocia a otro film mudo, en el que un polica digno
de una pelcula de Charlot persigue a un malhechor. Un "confe-
renciante" muestra, de forma prctica, los efectos de una porra
sobre el crneo de un manifestante, que es representado suce-
sivamente por un huevo, un pepino y una calabaza. Ya Richard
Nixon es "uno de los productos de la televisin americana", segn
escribe Jim Hoberman
1
. A su vez, los jvenes activistas lo com-
prenden: la revolucin ser catdica o no ser. En este sentido,
las pelculas Newsreel no son ms que la prolongacin de los
happenings y de las acciones escandalosas que se desarrollan en
otros escenarios, del estilo de la concen-
tracin anti-Vietnam imaginada por Abbie
Hoffman: 50.000 manifestantes intentando
utilizar su energa mental para hacer levitar
el Pentgono.
Pero incluso en los cortos y mediometra-
jes militantes, la duda se tie de melanco-
la, o cuando menos anuncia la nostalgia. En
Last Summer Won't Happen, Gessner cam-
bia el activismo colegial de los Newsreel
por planos que podran rivalizar con los
ms bellos de la vanguardia neoyorquina.
No slo muestra a los militantes y sus
acciones, sino que "despus" deambula por
la ciudad, y pone en sobreimpresin edifi-
cios, ciudadanos y pollos asados. Hay algo
en este vagabundeo que conduce a lo que
la voz en off resume con: "A la inocencia del
(1) Jim Hoberman, The Dream Life, Movies, Media and
the Mithology of the Sixties, The New Press, 2003. E l a c t i vi s t a R us t y Sa c hs e n Winter Soldier
verano le sucede la alienacin, el aislamiento y el nacimiento del
activismo poltico".
Gessner dice de otro modo, quiz con un mayor pesimismo, lo
que proclamaba el grupo Newsreel en Summer 68: "En Chicago
descubrimos que formbamos parte de algo ms grande de lo que
creamos". Buena nueva? S y no: "Chicago nos dio un xito que
no hemos podido utilizar", se lamenta un manifestante.
La duda de los miembros de Newsreel no es slo la de todo
revolucionario (tomar o no las armas, utilizar o no los grandes
medios de comunicacin). Se debe a la limitacin, ciertamente
real, de sus medios. Sobre las imgenes algo penosas que haba
recogido en la guerra de Vietnam, el director de Summer 68
farfulla: "No saba qu filmar, porque lo que buscaba estaba den-
tro de mi cabeza, no poda encontrarlo all...".
Las a r m a s o l a c e r ve z a
Captar esas dudas no es la menor belleza de estos documentales.
Ms finos que el agitprop al que se adhieren, logran documentar
los trastornos culturales ms profundos aunque menos espec-
taculares. Lejos de las marchas de Washington y de Chicago,
los chicos fugndose que Gessner filma en Last Summer Won't
Happen a primera vista slo se ocupan de los aspectos cotidia-
nos neoyorquinos: droga, prostitucin ocasional, casas okupas
en Alphabet City. Sin embargo, "Nosotros estamos haciendo una
revolucin en lo que se refiere al estilo de vida", repite el activista,
que parece haberlo encontrado, y sostiene que el pelo largo, dado
el tiempo que tarda en crecer, es la prueba de un compromiso
duradero. Situados entre dos rplicas de una discusin entre
revolucionarios ("Vamos a por las armas" / "Vamos a por otra
cerveza"), las pelculas de "la escuela neoyorquina" se esfuerzan
en captar el aire del tiempo y en no dejarse llevar por el montaje
eisensteniano, en aprehender los cambios ms difusos bajo el
activismo declarativo.
A la inversa, bajo su aspecto de home movie, My Girlfriend's
Wedding, de Jim McBride (1969) lleva en cada uno de sus planos
la guerra de Vietnam. La sublime Clarissa, a la que el cineasta
encontr dos semanas antes, llega de Inglaterra para hacer, dice
ella, la revolucin. Mientras tanto, acepta
un matrimonio pactado que permitir a la
novia convertirse en americana y al esposo
(al que conoce unas horas antes de la cere-
monia) escapar del reclutamiento. Con su
ttulo irnico, My Girlfriend's Wedding es
tambin una pelcula clandestina, y los
apellidos de sus protagonistas no aparecen
en ningn momento. Una vez casados, Jim
y Clarissa se van a San Francisco mientras
McBride dice en off: "Siempre estamos jun-
tos. Esperamos poder mostrar esta pelcula
algn da".
JFK, Nixo n y y o
Si el film de McBride tiene su lugar en
este recorrido es porque las pelculas ms
conseguidas del mayo-68 norteamericano
tratan de lograr esta doble ambicin: unir
lo personal y el activismo verbalizado;
pasar del tema filmado al equipo y a la
New Left Note (Sa ul L e vi n e , 1968-1982)
mirada que filma. Clich del sujeto
autorreflexivo? Reflexin sobre la
imbricacin de ambos, necesidad
de filmar lo colectivo. En Greetings,
Brian De Palma ligaba el voyeu-
rismo del cineasta en ciernes De
Niro a la obsesin de su compaero
por el "film Zapruder" sobre el ase-
sinato de JFK. Una vez reclutado,
De Niro obligaba a una joven vietna-
mita a desnudarse ante la cmara de
un periodista. Encontraba el lugar
ideal para sus experimentos como,
cuarenta aos ms tarde, el soldado
latino de Redacted preparar en Irak
su entrada a una escuela de cine.
Con menos nitidez alegrica y
humor, pero ms febriles que las fic-
ciones del 68, los documentales fil-
mados entre 1967 y 1972 se mueven
en torno a una cuestin cinematogrfica y poltica: el fracciona-
miento de los grupos y la fragmentacin de las imgenes. En su
montaje, New Left Note, de Saul Levine, no deja de aproximar lo
ms cercano a lo ms lejano. Un jump cut junta una marcha del
Vietcong en la selva con una apacible habitacin de estudiante.
Si Nixon es el contracampo invisible de David Holzman's Diary y
de My Girlfriend's Wedding, de Mc Bride, en la pelcula de Levine
est en el mismo centro: su cara sepia e hinchada se desliza subli-
minalmente sobre psters a favor de los Black Panthers.
En este panfleto mudo en el que se superponen found foo-
tage, imgenes de archivo, fotos y carteles, podemos ver cmo
se improvisa un cine del aqu y ahora, cuya rapidez tiene la segu-
ridad de una manifestacin. Slo una joven consigue ralentizar
la carrera: filmada en un coche, en su habitacin, rodeada de una
luz que subraya sus piernas y sus caderas, la desconocida con-
duce la pelcula hacia otro humor, ms contemplativo.
Este final impide as que la revolucin "prenda", y apenas si
puede leerse la solidaridad que expresa "Workng class / Black
Panthers encarcelados" sobre una bandera que se ve en las im-
genes de una manifestacin en Washington. El cine experimen-
tal maltrata la poltica y no slo al enemigo poltico. Daos del
sndrome del vinagre o trabajo deliberado sobre el material?
Empezada en 1968 y acabada en 1982, New Left Note une trozos
de pelcula en descomposicin; los hippies son rodos por bur-
bujas marrones exactamente igual que Nixon. Entre esta ame-
naza qumica, las caras de ngel de Winter Soldier enumerando
atrocidades como si otros las hubieran
cometido y los verdaderos-falsos docu-
mentales de Jim McBride; no es slo la
izquierda americana la que se radica-
liza, sino que el cinma-verit de Don
Alan Pennebaker, Richard Leacock o
los hermanos Albert y David Maysles
es el que se queda viejo.
T a n t a s p e n a s
y t a n t o s o l vi do s
La fuerza icnica del mayo francs ha
ensombrecido los movimientos de pro-
testa similares que, a lo largo del ao
1968, tuvieron lugar no slo en Estados
Unidos, sino tambin en otras latitudes,
y en la mayora de los casos con unas
consecuencias polticas y humanas
mucho ms trgicas. La repercusin
en Mxico y en Checoslovaquia ofrece
algunos buenos ejemplos.
Ma s a c r e e n Mxi c o
La historia oficial de Mxico todava no
ha hecho verdadera justicia a las perso-
nas asesinadas en la plaza de las Tres
Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre
de 1968, en una masacre organizada por
el gobierno prista del presidente Gus-
tavo Daz Ordaz para sofocar los movi-
mientos estudiantiles de protesta y dar
una imagen de estabilidad en un pas
que, diez das despus y con el visto
bueno del COI, inauguraba la "Olimpia-
da de la Paz". Ni tan siquiera existe una
cifra cierta de vctimas, que vara del
casi centenar al medio millar segn las
Cahiers du cinma, n632. Marzo, 2008
Traduccin: Natalia Ruiz
fuentes. Diversos medios de comunica-
cin han intentado, en los ltimos aos,
una reconstruccin fidedigna de los he-
chos a partir del escrutinio detallado de
las escasas imgenes de la matanza, to-
das fruto del reporterismo intrpido.
Incluso el film emblema de la revuelta
estudiantil mexicana, El grito (Leobar-
do Lpez Arretche, 1968), tuvo que pe-
dir prestadas las pocas imgenes de la
plaza a un periodista norteamericano.
Aunque firmada por un nico director,
El grito se inscribe en la prctica de un
cine colectivo de guerrilla con el que
se expresaban tantos descontentos de
la poca. Los estudiantes de la escuela
universitaria de cine se apropiaron de
todo el material de su facultad para res-
ponder a la urgencia de documentar vi-
sualmente y desde su mismo seno las
protestas que desembocaron en el 2 de
octubre. El grito cont incluso con tex-
tos de Oriana Fallacci, que vivi en per-
sona la encerrona en la plaza.
Otros dos ttulos en t orno a la
matanza se deben a cineastas extranje-
ros. Pocos aos antes de ser asesinado
por la dictadura de Videla, el director
argentino Raymundo Gleyzer presen-
taba la masacre en Tlatelolco como
la ltima consecuencia del anquilo-
samiento de una revolucin institu-
cionalizada en Mxico, la revolucin
congelada (1970), que no se exhibi en
ese pas hasta 2007. Otra revisin de
los hechos ms recientes corresponde
a la del documentalista suizo Richard
Dindo en Ni olvido ni perdn (2004).
Hasta 1989, con Amanecer rojo, de Jorge
Fons, no se rompe con el tab sobre el
tema imperante tambin en la ficcin.
Amanecer rojo se sita en el espacio
nico de un apartamento del edifi-
cio Chihuahua, colindante a la plaza,
donde vive una prototpica familia de
la poca. Todos los acontecimientos
exteriores suceden fuera de campo y el
horror slo se hace explcito cuando la
represin se extiende a los pisos donde
se refugiaron tantos estudiantes. Este
fuera de campo podra cobrar sentido
para manifestar que la ficcin no puede
reconstruir visualmente aquello de lo
que apenas existen imgenes reales, y
Las margaritas (Ve r a Chy t i l o va , 1966)
de ah que siempre haya sido obviado
por la historia oficial. Pero la voluntad
explicativa de la pelcula, que a veces
raya en el docudrama, le sustrae fuerza
a este simbolismo. Alfonso Cuarn
anuncia desde hace un par de aos
otro film sobre el tema, Mxico' 68,
que todava no dispone de fecha de ini-
cio para su rodaje.
Pr i m a ve r a e n Pr a g a
En las dictaduras de la rbita sovitica,
los aos sesenta significaron una reno-
vacin en las filas de cineastas que dio
paso a una nueva generacin enfren-
tada a las estructuras de poder de sus
respectivos pases. En la Unin Sovi-
tica, Yugoslavia o Polonia, los cineastas
servan pelculas de tintes oscuros que
anunciaban el resquebrajamiento del
sistema comunista. Pero fue en Che-
coslovaquia donde mejor se reflej la
posibilidad de un cine que manifestaba
las ansias de renovacin de la sociedad.
El socialismo de rostro humano que li-
der Alexander Dubcek encontr en
este cine su tarjeta de presentacin y
credibilidad internacional. Algunos di-
rectores, como Jiri Menzel, Ivan Pas-
ser, Jan Nemec o Milos Forman, bus-
caron en las vertientes ms revolu-
cionarias del humor (irona, cinismo,
absurdo, humor negro...) y del erotis-
mo su forma de confrontar el sistema.
Otros apostaron por la experimenta-
cin vanguardista (Vera Chytilova con
Las margaritas). Con la entrada de los
tanques rusos en Praga el 20 de agos-
to de 1968 se aplastaba definitivamente
cualquier intento de liberalizacin del
sistema comunista. Los cineastas tam-
bin vivieron sus consecuencias. Al-
gunos, como Passer, Forman y Nemec,
optaron por el exilio. ste ltimo toda-
va tuvo tiempo de recopilar toda la do-
cumentacin audiovisual sobre la inva-
sin en Oratorio for Prague (1968).
Otros decidieron quedarse en su
pas pero trabajaron con enormes
dificultades. Pelculas significativas
de la poca estuvieron prohibidas
hasta los aos noventa: fue el caso de
la encantadora Alondras en el alam-
bre, de Menzel, a partir de textos de
Bohumil Hrabal, o la negra y des-
quiciada La broma, de Jaromil Jires,
inspirada en la novela homnima de
Milan Kundera. El cine checo no ha
vuelto a vivir una primavera cinema-
togrfica como la de entonces, que
tambin encontr a sus detractores
entre los intelectuales marxistas ms
intransigentes, que quisieron ver en
el rostro humano del socialismo una
forma de reaccionarismo y contami-
nacin occidental. En Pravda (1970),
la incursin en la primavera de Praga
llevada a cabo por el Grupo Dziga
Vertov, se critica di rect ament e a
Chytilova y se acusa a los estudiantes
que se enfrentaron a los tanques rusos
de "humanitarismo suicida". Algunos
directores checos nunca se lo perdo-
naron a Godard. EULALIA IGLESIAS
E L D E SE NCA NT O PO ST -68
L a hi s t o r i a e n s us r e s t o s
G O NZA L O D E L UCA S
Mayo del 68 tuvo sus actores.
Podemos ver a Jean-Pierre Laud
y a Anne Wiazemsky en las foto-
grafas de las manifestaciones o
en las pelculas que precedieron al
evento y que lo sucedieron. Pero
tambin cont con cineastas que
actuaron como actores, cineastas
que participaron -fue la ltima vez
en Europa- en unos hechos histri-
cos que adems haban contribuido
a prever y propiciar, y que documentaran de forma inmediata.
Cuando la revuelta fracas, atrs quedaba una nebulosa de
noticiarios y algunos actores desorientados, sin historia. Slo cua-
tro cineastas franceses filmaron de veras el fracaso: del anlisis de
la produccin de imgenes y sonidos documentales se encarga-
ron Godard y Marker; del rostro extenuado de los actores, Jean
Eustache y Philippe Garrel. Tal vez Ici et ailleurs, el film en el que
Godard y Anne-Marie Miville recompusieron las imgenes y los
sonidos abandonados del film palestino del grupo Dziga Vertov,
Jusqu' la victoire, sea el mejor ensayo y diagnstico sobre aquel
fracaso. La bsqueda de la unin de la teora (poltica y cinemato-
grfica) con la prctica revolucionaria slo se produjo, paradjica-
mente, en el film ms honrado y desolado acerca del aprendizaje
de la decepcin. En 1970, cuando Marker visit a Godard en la
sala de montaje, ste le confes: "el film est en pedazos, como
Amman". Tard cinco aos en desbloquearlo.
En 1975, slo quedaban los restos, los depsitos de Mayo.
Nadie los film mejor, de manera ms sutil, galante e implaca-
Le s Hautes solitudes
Ici et ailleurs
ble que Jean Eustache. El film se titul La Mamain et la putain,
y eran cuatro horas de desplome de la Historia sostenidos en la
verborrea y en la mirada, tal vez frgil por ltima vez, de Jean-
Pierre Laud. No habra mejor forma de ver aquellos vestigios
histricos que en aquellos rostros apoyados en el cabezal de
una cama.
Mientras, Garrel trataba de averiguar qu traspasaba de la
vida, los afectos o el amor, a la materia de la pelcula. En su cine
mostraba la forma en que la pelcula (la pelcula como cuerpo)
quedaba afectada por el encuentro amoroso. Eran pelculas pri-
vadas, a veces esotricas y otras de filmacin cruel y abrupta de
los rostros. En una se consagr a retratar a Jean Seberg, la joven
estrella de la Riviera, de Preminger y de los Campos Elseos de
Godard. Aquel cine ya no contara el 68, porque se haba que-
dado sin estrellas: slo tena rostros expuestos, extenuados,
demacrados. Qu clase de vida fabrica Garrel en su retrato de
Jean Seberg en Les Hautes solitudes? Lo que asombra es que la
cmara no acta ni reacciona, y se mantiene en una posicin
pasiva e inquebrantable: el tiempo
se va fabricando, pero no mediante
impulsos, sino con un empuje lento,
doloroso e inexorable. El silencio de
los planos y el vaco narrativo inten-
sifican ese "dolor".
A qu tiempo pertenecen los
planos de Jean Seberg, aislados, sin
conexiones narrativas ni dramticas?
Y si cuentan una historia (por breve,
por pequea que sea, por limitada
que est a la sensacin de ver un ros-
tro que sufre), de dnde procede el
tiempo, si no se despliega en los actos
de una historia, en un principio, un
desarrollo y un final? Se trata de algo
semejante a un ncleo, a una conden-
sacin temporal: lejos y en la distan-
G R A N A NG UL A R
Slo cuatro cineastas franceses
filmaron de veras el fracaso: Jean-Luc
Godard, Chris Marker, Jean Eustache
y Philippe Garrel
J'entends plus la guitare La Maman et la putain
cia, sabremos que es una elega por una actriz que, poco tiempo
despus, se suicidar. Pero la belleza de esta pelcula portrait es
que slo remite a signos visibles: ni un cartel, palabra, drama o
implicacin verbal est puntuada por el cineasta. El tiempo de
esa historia, de esos planos, es, si se quiere, el de la fotografa. La
manifestacin de que all hubo algo que no seguir igual desde
entonces, y la proyeccin que el espectador hace de su tiempo
al contemplarla.
A partir de los aos ochenta, cuando Garrel decide conver-
tirse en un figurativo, para construir personajes y relatos nece-
sita hacer planos y contraplanos, pero muestra una extrema
dificultad para realizarlos sin dilatarlos por un lado u otro, es
decir, sin retrasarlos o contenerlos, sin concederles ms tiempo
del que sera puramente funcional siguiendo un criterio psico-
lgico o dramtico. En esas pelculas, los planos se extienden
en vez de replegarse o condensarse. En ellos se dira que sobra
tiempo (de ah surge la inquietud que generan en espectadores
habituados a otros ritmos), aunque precisamente a partir de ese
sobrante, o ese residuo, construye Garrel todo su ltimo cine: lo
que resta de las experiencias, lo que permanece, lo que se obs-
tina en aparecer despus de la accin vivida (la palabra cris-
pada, la accin dramtica). En 1991, tras la muerte de Nico, filma
J'entends plus la guitare, y decide que una actriz encarne un per-
sonaje que la represente. Todo su cine se ha poblado de fantas-
mas, de mujeres ausentes, evocadas, transfiguradas, dobladas
por otras, y ese dolor prestado es el que asola en el rostro de sus
ltimas actrices. La encarnacin en una ficcin de lo real, en un
proceso de transfiguracin muy violento mediante el cual las
actrices acarrean las palabras o el cuerpo de una mujer ausente,
MAY O 68
filiaciones. Despus del nefasto film
sobre el 68 que Louis, su hijo, haba
protagonizado para Bertolucci (Los soadores), decidi ense-
arle cmo fue aquella revolucin mostrndole, con Les Amants
rguliers, la buena forma de filmarla. Se completaba as un ciclo
pedaggico de filiaciones a travs del cine: gracias a Langlois y
a Godard, Garrel aprendi a filmar a los CRS (las fuerzas anti-
disturbios) y las barricadas. Y ahora transmita a su hijo -y a la
historia del cine- aquellas enseanzas y su fracaso. El testigo de
su amigo, Eustache.
Todas las historias acaban depositando sus restos, se aban-
donan. Es el lado abrasivo, persistente, espeso, de los grandes
movimientos de masas que se extienden como una forma semi-
lquida. En un pequeo apartamento de Pars, Jean Eustache
haba filmado los efectos de esa erosin en los rostros teatrales
y exhaustos de sus actores, en el juego agnico de la declama-
cin. Eran los restos de los viejos teatros, y por eso en esa habi-
tacin siempre veramos (es un cine del desasosiego) lo que la
Historia deposit en una generacin de jvenes parisinos. Lo que
la Historia genera. En su taller, junto a las mujeres que amaba,
Garrel decidi permanecer todo el tiempo que sobraba con esos
restos. Era en verdad algo insostenible, y tal persistencia traera
sus vctimas. Para empezar, el propio Eustache. Ms tarde, Jean
Seberg y Nico. Algo esencial desapareci entonces del cine fran-
cs, que quiso hacer limpieza de los cuartos y arrojar las cenizas
por las ventanas. Represin, higiene? No sabra decir. Godard
ya estaba muy lejos, en su casa suiza, junto al lago encantado de
imgenes y sonidos, y no llegara a respondernos.
Por nuestra parte, no conocimos esa historia y, como especta-
dores, tuvimos que conformarnos con los restos. Tanto peor para
nosotros. Con restos no se narra una historia, y por eso no hay
forma de desprenderse de ellos.
La Maman et la putain Les Amants rguliers
lo haba aprendido de La maman et la
putain, de Eustache.
En 2004, Garrel extrem el cine
como transmisor, como conductor de
G R A N A NG UL A R
L A S R UPT UR A S E ST T I CO -I D E O L G I CA S
Pr o hi bi do p r o hi bi r
JOANA HUR T A D O MA T HE U
El cine no esper al 68. Las rupturas estticas que proclam
cierto cine de los aos sesenta pueden remontarse a la dcada
anterior, con la Nouvelle Vague o el letrismo de Isidore Isou
(Trait de bave et d'ternit, 1951), del que surgira el situacio-
nismo. Pero si hasta entonces se haba experimentado con la
norma para descubrir que en el cine todo es posible, ahora la
cuestin es qu se puede hacer con l. La diversin de ir a la con-
tra se vuelve radicalizacin poltico-ideolgica. Es la poca del
cine militante, comprometido con lo social y utilizado como ins-
trumento de lucha poltica, donde el cineasta renuncia a la auto-
ra en favor de lo colectivo. El mismo Godard dejar su ego para
adherirse a un grupo paradjicamente con nombre propio. La
alusin a Vertov indica cmo se adoptarn estrategias de una tra-
dicin flmica que favorece la abstraccin y el ritmo por encima
de la narratividad y la comodidad visual.
Siguiendo la dialctica materialista a la que apelan estudiantes
y obreros, la sublevacin contra el cine convencional o burgus
plantea una pugna entre disonancias. Sacudiendo los cimien-
tos del sistema, la contra-cultura pro-
clama la libertad. Bajo los adoquines,
la playa es uno de los lemas, como
"Prohibido prohibir": la vida de verdad
est en otra parte y hay que reapro-
pirsela. Combatiendo las tesis bazi-
nianas, el llamado cine materialista
se opone al de la transparencia para
impedir la identificacin del espec-
tador, que debe pasar a la accin.
Reivindicar una toma de conciencia
es dejar de ver lo ficticio como real y
tratarlo como lo que es: slo una ima-
gen. Pero no nacer una nueva ola de
estos hechos, ms bien de su naufra-
gio. Despus de rechazar enunciacin y relato clsicos y/o de
salir a la calle creyendo en un cine directo, a principios de los
setenta se acepta definitivamente el contraste entre lo verda-
dero y lo falso, la naturalidad y la tensin de imagen y sonido.
No hay uno sin otro en el Godard de esos aos o en los filmes
de Guy Debord, como de Jean Eustache, Philippe Garrel, Raoul
Ruiz, Chantal Akerman, Marguerite Duras o Jean-Marie Straub
y Danile Huillet, la etrea generacin que, aunque debute antes,
heredar la radicalizacin -y la desilusin- post-68.
Aparte del didactismo de los situacionistas que responden
con eslganes en La diaiectique peut-elle casser des briques? (R.
Vienet, 1973), la dialctica entendida como discusin sin salida
se apodera de lo cotidiano. Las reuniones en interiores y cafs
se eternizan para captar la deriva del dilogo en La maman et
A r r i ba : La Cicatrice intrieure (G a r r e l , 1970). A ba jo : La Chinoise (G o da r d, 1967)
la putain (1973), de Jean Eustache, mientras otras contradic-
ciones internas afloran siguiendo La Cicatrice intrieure (1970),
de Philippe Garrel. Voz en off, largos planos secuencia, cmara
fija..., hacen visibles seales enunciativas y heridas profundas
en una imagen depurada, reducida al desierto glacial de Garrel,
urbano para Akerman (News from Home, 1976), espectral en
Duras (Son nom de Venise dans Calcutta dsert, 1976). En estas
ltimas, las voces ya no tienen rostro, de tanto ensear la imagen
en s misma se ha llegado a un vaco que no es negacin sino, al
contrario, imagen por venir.
'Fin de un comienzo'. As acaba La Chinoise (1967) de Godard,
premonicin del mayo por venir. India Song (M. Duras, 1975),
en cambio, empieza con un fin: la puesta de un sol rojo. Al final
de In girum imus nocte et consumimur igni (Debord, 1978), ante
la desembocadura a un mar veneciano tan gris como el cielo de
Duras, leemos: "Volver al principio". Otro graffit del momento,
Tomaremos, ocuparemos, se traduce en la apropiacin de otras
pelculas, gesto que huyendo del concepto de originalidad va de
Debord o Marker a los Straub. Quiz por esto, como despus se
dira de Straub, Debord vuelve al latn, y utiliza un palndromo
para hacernos comprender que hay que desmontar para remon-
tar. En este sentido, critica: "Es una sociedad y no una tcnica la
que ha hecho el cine as. Habra podido ser examen histrico, teo-
ra, ensayo, memoria." Despus de ser militante, si el cine es pol-
tico no es tanto por el mensaje como por la explosin formal. Lo
esencial permaneci: no la idea de hacer cine sobre la revolucin,
sino de hacer la revolucin cinematogrficamente.
MAY O 68
E L FI L N D EL CI NE PO L T I CO
L a "f i c c i n de i z qui e r da s "
JOS E NR I QUE MO NT E R D E
Una consecuencia directa de la conmocin de Mayo del 68
fue la politizacin del cine bajo tres tendencias: la eclosin de
un cine "de intervencin" al margen del sistema cinematogr-
fico establecido (el llamado "cine militante"); la radicalizacin
deconstructora de un cine contrapuesto al cine narrativo-repre-
sentativo dominante (lase el cine hollywoodense y la extensin
de sus frmulas a otras latitudes); y un nuevo planteamiento en
el marco del cine industrial convencional, que adopt como
reclamo comercial la denominacin de "cine poltico". En breve:
mientras que cineastas como Godard manifestaban que "no hay
que hacer pelculas polticas, sino hacer cine polticamente", es
decir, propona una impostacin combativamente poltica de la
accin cinematogrfica, el "cine poltico" derivaba de una politi-
zacin del referente flmico,
introduciendo una serie de
temas argumentales cen-
trados explcitamente en
la puesta en escena de las
estructuras y relaciones de
poder, sea en la sociedad
contempornea, sea bajo
una perspectiva histrica.
Sin embargo, mientras la
novedad de este filn era
situar en el primer plano
argumental determinados
casos o hechos polticos,
lo esencial era manejar las
formas del cine industrial
convencional en sus aspec-
tos narrativos y represen-
tativos en favor de una eficacia comercial que deba devenir en
eficacia poltica
1
.
se era tambin el flanco dbil del "cine poltico", que pese
a estar orientado ostentosamente desde una perspectiva de
izquierdas (cuando menos de la izquierda "oficial"), lo cual jus-
tific el apelativo de "ficcin de izquierdas" (lanzado por Serge
Toubiana desde Cahiers du cinma; n 275,1977), fue acusado
-no sin razn- de contradictorio, al rendirse a las formas propias
(1) A partir de dos ttulos clave (Z; Costa-Gavras, 1969; e Investigacin sobre un ciu-
dadano libre de toda sospecha /Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto;
E. Petri, 1970), ambos signiticativamente galardonados con el Oscar al Mejor Film
de Habla No Inglesa, cabe considerar otras obras de cineastas como Yves Boisset,
Henri Verneuil, Laurent Heynnemann y Bernard Paul entre los seguidores de la sen-
da abierta por Costa-Gavras, o Francesco Rosi, Damiano Damiani, Gillo Pontecorvo
y Giullano Montaldo que en Italia continan la lnea iniciada por Petri.
Z (Co s t a -G a vr a s , 1969)
del cine dominante para intentar pasar
supuestamente un "mensaje" opuesto
a las estructuras de poder de las que
ese cine emana. La superposicin de la
trama "poltica" sobre un entramado
narrativo prximo al gnero policaco,
con algunas incrustaciones prestadas
del periodismo de investigacin y
denuncia, sea en su versin escrita, sea
en lnea con el documental, fue la demostracin de ese intento de
jugar en el campo y con las reglas del supuesto enemigo.
Sobre los rditos de esa operacin caben diversas opiniones:
desde una didctica y efectista empatia inicial por parte del
espectador, al ver revelados
en la pantalla hechos hasta
entonces elididos en el cine
convencional, hasta la cons-
tatacin de que esas pelcu-
las no implicaron muchas
veces otra cosa ms que la
complacencia y la solidari-
dad de los ya convencidos
o la liberacin de la mala
conciencia de los tibios. Sin
duda, los filmes de Costa-
Gavras o algunos de Petri y
Rosi, obtuvieron una reso-
nancia crtica y comercial
importante; la prueba de
la comercialidad inicial se
verifica por la presencia de
diversas secuelas subgenricas o por la influencia sobre algu-
nos cineastas de otras latitudes: desde latinoamericanos como
Helvio Soto, Miguel Littin, Hctor Oliveira, Ricardo Wullicher,
Humberto Solas, etc., hasta el Schlondorff de El honor perdido de
Katharina Blum o el I Antonio Bardem de Siete das de enero.
Tambin cabe recordar la entronizacin de ciertos actores
fetiche, con Gian Maria Volont e Yves Montand a la cabeza,
o incluso la msica de Mikis Theodorakis o Ennio Morricone,
como contribucin esencial a unas propuestas que, ms all de
la complejidad de una profunda reflexin poltica, solicitaban
la adhesin emocional del espectador, fuese contra la dictadura
griega, los horrores del estalinismo, la injerencia de los servicios
secretos USA, la prepotente inmunidad de la polica poltica, la
corrupcin judicial o las tramas conspirativas que mueven los
hilos de la poltica nacional e internacional. Pero como todo
filn, tambin el del "cine poltico" se agot.
G R A N A NG UL A R
L A PA SI N D O CUME NT A L
E n t r e e l de s e n c a n t o y l a s o n r i s a
G O NZA L O D E PE D R O
La revolucin es hoy un eslogan para vender hipotecas. El lavado
de cara del capital. Una nueva lnea de ropa para el mundo glo-
balizado. "Nunca sabemos lo que filmamos", deca Chris Marker,
o la voz que haca de Chris Marker, en Le Fond de l'air est rouge,
y perfectamente poda haber dicho "nunca sabemos lo que escri-
bimos", para puntuar con irona la pintada en el muro de uno de
los eslganes de Mayo del 68: "De la revuelta a la revolucin".
De la revuelta en las calles a la revolucin del Ibex 35, el
Euribor y las ofertas para domiciliar las nminas con las que sub-
vencionar la plusvala empresarial. La frase de Marker, una de las
ms citadas de su extensa bibliografa de frases citables, recorre
como un mantra subterrneo todas las revisiones documentales
de Mayo del 68. "Nunca sabemos lo que
filmamos", podra decir William Klein,
si recurriese a la voz en off, cuando en
Grands soirs et petits matins (1968) no
slo filma el ardor de las batallas en el
Boulevard St. Germain y las disputas
polticas a pie de calle, sino tambin
una escena, inocente entonces, muy
significativa hoy: la maana siguiente
a una de las noches ms calientes del
mayo francs, entre el humo de la
batalla, una mujer de aire formal se
sube en uno de los coches cruzados en
el boulevard y posa sonriente para la
posteridad mientras su acompaante
aprieta el botn de la cmara. Clic.
Quin le iba a decir a Klein que ya en el
lejano 1968 iba a filmar el futuro pol-
tico de los sueos de toda una gene-
racin: la nada en forma de postal, las
aspiraciones de cambiar el mundo
reducidas a unas imgenes vacas de
contenido. O peor, dotadas de un con-
tenido parcial, manipulado. O falso.
Mourir 30 ans (Romain Goupil, 1982) no slo recorre desde
el lado ms personal el fracaso de esos sueos, sino que des-
monta una de las teoras ms perversas con las que la historia
reescribe aquel mayo del 68, una de esas mentiras con las que se
ha intentado rellenar las fotos de las barricadas: que todo naci y
se evapor de la nada. Frente a quienes pretenden hacer pasar el
mayo francs por un movimiento inconsistente y vaco de con-
tenido, la pelcula de Goupil traza un mapa de los aos anterio-
res al 68: el caldo de cultivo de los movimientos estudiantiles,
los aos de trabajo en las aulas, en las asambleas y en las calles.
Un trabajo de base, silencioso e ignorado que muchos prefie-
Le Fond de l'air est rouge (Chris Marker, 1997)
ren mantener oculto para vender as la idea de una revuelta sin
pasado ni futuro. Flor de un da, capricho de burgus. Mourir
30 ans, adems, no se detiene en el 68, sino que sigue la pista a
Michel Recanati, uno de los lderes estudiantiles ms activos, en
Ma y o de l 68 e n D o c um e n t a Ma dr i d
El amplio y heterogneo legado cinematogrfico de Mayo-68 supuso en el
mbito del documental la explosin de un cine militante y urgente como nunca
antes se haba dado. Una parte bien representativa de ese trabajo se recupera
ahora, precisamente, en las sesiones de la V edicin de Documenta Madrid
(del 2 al 11 de mayo), cuya programacin recoge algunos ttulos -de diferente
duracin y formato- que forman parte de una filmografa imprescindible:
La hora de los hornos (Fernando Solanas y Octavio Getino, 1968)
Le Fond de l'air est rouge (Chris Marker, 1997)
Grand soirs et petits matins (William Klein, 1978)
Classe de lutte (Le Groupe Medvedkine de Besangon, 1968)
Sochaux 11 juin 68 (Groupe Medvedkine de Sochaux, 1970)
Les deux Marseillases (Jean-Lous Comolli y Andr Labarthe, 1968)
Le Pouvoir dans la rue (Alain Tanner, 1968)
Lotta in Italia (Jean-Luc Godard y Jean-Pierre Gorin, 1968)
Cintracts (colectivo, 1968)
Columbia Revolt (Colectivo Newsreel, 1968)
Summer '68 (Colectivo Newsreel, 1968)
From Protest to Resistence (Saul Landau, 1968)
Black Panthers (Agns Varda, 1968)
El grito (Leobardo Lpez Aretche, 1968)
Ni olvido ni perdn (Richard Dindo, Suiza, 2003)
Tlatelolco: las claves de la masacre (Carlos Mendoza, 2005)
Oratorio for Prague (Jan Nemec, 1990)
Prague '68 (Colectivo, 1968)
Jan Pallach (Raymond Depardon, 1969)
MAY O 68
su progresivo viaje hacia la accin directa y la posterior desilu-
sin. Recanati desapareci tras ser detenido por la polica para
suicidarse aos despus, en el ms absoluto olvido, como tan-
tos otros.
Un viaje hacia el desencanto que es tambin el eje de uno
de los trabajos esenciales de Marker, Le Fond de l'air est rouge,
que retrata el fracaso de las utopas, el descubrimiento de que
no haba playa bajo los adoquines. De la pelcula de Marker se
ha escrito mucho, pero poco se ha dicho del ttulo: "El fondo
del aire es rojo", y no "El fondo del aire era rojo". La esperanza
escondida en un tiempo verbal. Le Fond de l'air est rouge conoci
muchas versiones, y en una de ellas, para una televisin inglesa,
el director le aadi el subttulo A Grin Without a Cat. Una son-
risa sin gato. Alusin directa a la sonrisa del gato de Alicia en
el pas de las maravillas como smbolo de una esperanza eva-
nescente. Sonrisa que el propio Marker retomara aos despus
en Chats perchs (2004), una revitalizacin de las esperanzas
revolucionarias encarnadas en el graffiti de otro gato que asalt
los tejados parisinos tras el ataque a las torres gemelas. Una
sonrisa clandestina que Marker film con mano frgil, vdeo
casero y la ilusin y la esperanza de la venida de nuevas revuel-
tas. Quizs las mismas a las que se refiere Jean-Gabriel Priot en
We Are Winning Don't Forget (2004): trabajadores que sonren,
empleados del mes, plusvalas felices y un mundo que globaliza
las injusticias pero tambin las protestas. Quizs el desencanto
no d paso de nuevo a la ilusin, pero s a un nuevo mayo global.
Y cinematogrfico.
Chats perchs (Chr i s Ma r ke r , 2004)
G R A N A NG UL A R MAY O 68
L A D CA D A PR O D I G I O SA DEL CI NE E SPA O L
D e m a y o a m a y o
CA R L O S L O SIL L A
"Mayo de 1970", reza el subttulo de Contactos, la pelcula que
Paulino Viota realiz en ese mismo ao con la participacin
de Santos Zunzunegui en la escritura del guin. Es ah donde
empieza la versin espaola del gran vnement francs? O quiz
un ao antes, cuando Jos Luis Borau produce a Ivn Zulueta su
opera prima, aquel delirio pop titulado Un, dos, tres, al escondite
ingls? Se trata, en cualquier caso, de dos versiones contrapuestas
sobre la posibilidad de una revolucin en un pas todava some-
tido a una feroz dictadura. Por un lado, el encuentro entre Brecht
y Straub en la pelcula de Viota, la liturgia del plano y el encuadre,
el rito del tiempo detenido. Por otro, la subversin que proviene
de la imagen barroca, de la promiscuidad y de la mezcla.
No es casualidad, sea como fuere, que los inicios de esa
dcada que ve nacer Contactos contemplen tambin otros acon-
tecimientos de idntico o parecido inters a la hora de abordar
la sombra de aquel deseo revolucionario en tierras espaolas.
La Escuela de Barcelona llega a su punto de no retorno con
Umbracle (1971), de Pere Portabella, verdadera encrucijada
entre el eclipse de la poltica y la apoteosis de un cierto forma-
lismo estructural. Basilio Martn Patino inicia una serie de docu-
mentales analticos sobre la historia reciente que se abre con
Canciones para despus de una guerra (1971). Mi querida seo-
rita (Jaime de Armin, 1971), producida tambin por Borau,
da paso a la Tercera Va, el cine que intentar conciliar la tra-
dicin de la comedia costumbrista con el llamado "cine meta-
frico" de Elias Querejeta, que por aquel entonces produce de
una tacada El espritu de la colmena (Vctor Erice, 1973), Habla,
mudita (M. Gutirrez Aragn, 1973) y La prima Anglica (Carlos
Saura, 1974). Frente a la cspide de la comedia desarrollista,
simbolizada por No desears al vecino del quinto (1970), empieza
a asomar un cine espaol que invoca las mltiples formas de
lo poltico, de Marx a Artaud pasando por Althusser y Lacan:
no hay ms que ver La semana del asesino (1970), de Eloy de la
Iglesia, para comprobar hasta qu punto aquellos ecos rebeldes
procedentes del exterior empezaban a llegar incluso a los odos
del cine de gnero.
Sin embargo, del mismo modo en
que los aos inmediatamente anterio-
res a la muerte de Franco muestran
los balbuceos de unas determinadas
posibilidades cinematogrficas largo
tiempo soadas y acariciadas, los que
suceden al gran acontecimiento se
ven obligados a contemplar su des-
plome. El desencanto (1976), de Jaime
Chvarri, presenta un ttulo lo sufi-
cientemente explcito como para no
El lobby contra el cordero (A n t o n i o Ma e n z a , 1968)
necesitar ms explicaciones, y tambin para eclipsar ejercicios
ms narcisistas, aunque no por ello menos productivos, como
Tigres de papel (Fernando Colomo, 1977), Los restos del naufragio
(Ricardo Franco, 1977) u Opera prima (Fernando Trueba, 1979).
Shirley Temple Story (1976), de Antoni Padrs, es el fin de un
cine underground que tambin podra culminar en Yo creo que...
(Antonio Artero, 1975), habindose iniciado con El lobby contra
el cordero (Antonio Maenza, 1968), quiz la pelcula ms sesenta-
yochista del cine espaol, pero tambin la que tendr una menor
continuidad: en este pas, en aquellos momentos posteriores a la
debacle, se practica ms el lamento que la lucha, aunque de la
melancola resultante surjan destellos esplendorosos.
En efecto, el sentimiento general es de una doble orfandad:
por los ideales que nunca se pudieron llevar a la prctica pero
que igualmente se perdieron, y tambin por la nostalgia involun-
taria de un tiempo en el que la oposicin todava era posible. El
resultado es un cine dubitativo pero hermoso, de una gran osada
formal, que se plasma sobre todo en dos pelculas descomunales.
Elisa, vida ma (1977), de Carlos Saura, pone en escena la sole-
dad de los derrotados por el desencanto, el aislamiento labern-
tico de un sueo truncado. Y Arrebato (1979), el segundo largo
de Zulueta, da forma al Apocalipsis subsiguiente, a la autofago-
citosis de un tiempo en el que se pudo cambiar la realidad y el
cine. Luego llegaran la ley Mir y Pedro Almodvar, Los santos
inocentes y las adaptaciones literarias, y el cine espaol se vera
obligado a despedirse de todos sus sueos: para qu un Mayo
del 68 donde ya exista su amalgama caricaturesca, es decir, un
2 de mayo y una generacin del 98? Ya lo dijo Unamuno, aunque
luego intentara justificarse: que inventen ellos.
G R A N A NG UL A R
SI SMO L O G A FL MI CA DEL 68
Ro jo vi r a n do a s e p i a
D O MNE C FO NT
La historia del 68 ha sido contada
desde casi todos los ngulos. Tambin
sus evaluaciones sucesivas coinci-
diendo ms o menos con el cambio de
dcada. Pero ms all del calado revi-
sionista, hay una fotografa comn
sobre los sucesos de 1968 que la pers-
pectiva del tiempo no desmerece
(tan solo amarillea). No me refiero
tanto a su fondo literal (la foto de las
barricadas y la violencia policial, las
ocupaciones de fbricas y las mani-
festaciones colectivas, los graffitis en
los muros y el engagement militante)
cuanto al imaginario que desprende:
una fotografa invisible que recala en
el clima, el ambiente, la temperatura
emocional y poltica, en ese "fondo
del aire en rojo" que permiti inicia-
tivas estridentes y una comunicacin
desbordada en todos sus cauces.
El cine dar cuenta de este decorado, aunque lo haga de
manera accidental. Movilizando cuestiones incitadas en la
esfera social, pero reflejndolas de manera descentrada, debido
en buena parte a su condicin de agora tarda para interpre-
tar el espritu de la poca. En un principio parecer conciliado
con la accin (desde la batalla de la Cinmatheque contra el
reemplazo de Henry Langlois, decretado por el ministro gau-
llista Malraux, a la declaracin de unos efmeros "Estados
Generales" del cine con la participacin de mltiples profesio-
nales del audiovisual), pero pronto los acontecimientos polti-
cos se situarn fuera de campo. Se reconocer "a pie de obra"
en los debates estacionales (sobre tcnica e ideologa, mar-
xismo y psicoanlisis, superestructura y aparatos ideolgicos
del estado), pero admitiendo su escasa capacidad para absorber
cosas que estn fuera de su alcance. Mientras se sucedan los
movimientos ssmicos, Bresson filmaba en las calles de Pars
Une femme douce (1969), sin retener nada de los acontecimien-
tos polticos, y el radicalismo maosta de los Cahiers retena
todos los acontecimientos atacando duramente a Bresson y a
los cineastas pequeo-burgueses de la Nouvelle Vague.
Ci n e a s t a s e n f ue r a de c a m p o
Las pelculas contemporneas con las secuencias del 68 son
muy raras. El cine francs nunca fue muy dado a las sincronas.
Como en otras marejadas polticas, flirteaba con dos opciones:
o la anticipacin en forma de pedagoga visionaria (La Chinoise
de Godard es un film sobre el 68 realizado en 1967 con el pen-
samiento maosta como bandera; Chronik der Anna Magdalena
Bach, excepcional documento-ensayo sobre la msica barroca,
conecta con la marejada sesentayochesca, aunque la obra con-
tempornea de Straub y Huillet sea Othon, un film recitado
sobre textos de la tragedia poltica de Corneille), o el recor-
datorio con retraso en forma de aguafuerte regresivo: la pro-
puesta en clave retro de Louis Malle (Milou en mayo, 1990), en
la que una familia de burgueses del Midi siguen por radio los
rumores de las revueltas antes de cuidar sus viedos para ter-
minar cantando la Internacional en un picnic campestre. Otro
tanto cabra decir de Alain Tanner al situar los restos de la uto-
pa entre una granja de cerdos (Jons, que cumplir los 25 en el
R o be r t Br e s s o n y Fr a n o i s T r uf f a ut (i z qda .), A l a i n R e s n a i s y Je a n -L uc G o da r d (dc ha .) de f i e n de n l a c o n t i n ui da d de He n r i L a n g l o i s e n l a Ci n m a t he que
La revuelta, la poltica y la utopa conviven con la vida cotidiana
Mientras se sucedan los acontecimientos ssmicos, Robert Bresson filmaba
en las calles de Pars Une femme douce sin retener nada de los sucesos polticos
ao 2000,1976), o Eric Rohmer, envolviendo con la ptina del
cuento moral una simple soflama de ecologismo campestre (El
rbol, el alcalde y la mediateca, 1993).
La etiqueta Nouvelle Vague llega inane al 68, con los cineas-
tas viviendo en un "fuera de campo" poltico o excusando
ausencias a travs de la geografa: Godard se propulsa hacia
el cine militante bajo el paraguas del grupo Dziga Vertov para
filmar en trnsito por Gran Bretaa, Italia y Palestina. Louis
Malle viaja a la India en un viraje ms cercano al trayecto ms-
tico de los Beattles que al de Renoir y Rossellini; Agns Varda
y Jacques Demy viven en los Estados Unidos; Claude Chabrol
se traslada a provincias no para emular la filosofa antijacobina
del 68, sino para impulsar con vitriolo una filmografa hasta
entonces eclctica y desganada. Cierto, Resnais y Rivette per-
manecen en Pars, pero uno est sumergido en la mquina del
tiempo (Je t'aime, je t'aime) y el otro encerrado en un teatro
encantado (aunque los crculos (in)comunicativos de L'amour
fou propulsan el espritu del 68 con suma precisin). Quedan
los hijos perdidos, para quienes el 68 permanece como lugar
extrao y familiar a la vez: Jean Eustache, un provinciano del
sur de Francia, situado en un dandismo marginal que sola-
mente entra al trapo de manera tarda, histrica y judicial (Le
Maman et la putain), pero sobre todo Philippe Garrel, en pro-
piedad el nico cineasta para quien el 68 ha sido siempre fu-
mable: como eslogan y spero ritual (Marie pour la memorie,
Le Revelateur), como monlogo interior en forma de gritos
y susurros (Un ange passe, Libert la nuit, Le vent de la nuit,
Le Naissance de l'amour), o como "etat des lieux" (Les Amants
rguliers).
Al final, sin embargo, lo que prevalece como "etat des lieux"
es una construccin del sntoma esquizofrnico. Que pasa
por un programa de subversin familiar en estado de trance:
Pasolini poniendo a parir a los estudiantes antes de inflamarse
con la parbola de Teorema; Bertolucci jugando a Bataille en un
apartamento burgus (de El ltimo tango en Pars a Soadores);
por el balanceo entre la familia, la institucin psiquitrica y la
locura (Repulsin, Family Life, Tutti o Nessuno); o, en fin, por
la fisiologa animal a travs de dos poderosas obras de Marco
Ferreri: Dillinger ha muerto, rodada en julio del 68 con un per-
sonaje, el ingeniero Glauco, en regresivo estadio infantil, y Xa
Grande bouffe, enterrando la liberacin sexual y el hedonismo
consumista en una corralina palaciega.
MAY O 68
G R A N A NG UL A R MAY O 68
LA R A D I CA L I ZA CI N D E LA CR T I CA
Nue va s he r r a m i e n t a s t e r i c a s
A SI E R A R A NZUBI A CO B
L e t r e r o i n s e r t o e n Vent d'est (Je a n -L uc G o da r d, 1969)
Para entender la profunda radica-
lizacin poltica que experimenta
la crtica francesa a finales de los
sesenta es preciso remontarse unos
aos atrs en el tiempo. En concreto
a 1963, momento en que las pginas
de Cahiers du cinma comienzan
a hacerse eco de la buena nueva
estructuralista e inician el consi-
guiente proceso de liquidacin de
la que hasta entonces haba sido
la doctrina que haba guiado el
trabajo crtico de sus redactores:
la clebre poltica de los autores.
Como oportunamente han sea-
lado Vidal Estvez
1
y Zunzunegui
2
, la paulatina incorporacin al mbito de la crtica cinematogr-
fica de ese novedoso arsenal conceptual que los estructuralistas
(Barthes, Lvi-Strauss, Lacan, Althusser y compaa) ensayan
en otras disciplinas permitir que la revista comience a poner en
pie un andamiaje terico de envergadura que redundar en una
mayor operatividad de su trabajo crtico. As, cuando a la altura
de Mayo del 68, la revista tenga que hacer frente a las urgencias
de una coyuntura marcada por la extrema politizacin en todos
los mbitos de la vida francesa (incluido, claro est, el cine), dis-
pondr de las herramientas necesarias para acometer esa lectura
en clave ideolgica (materialista, para ms seas) que demanda
la situacin. Lectura en clave ideolgica que se acometer tam-
bin (de manera ms radical incluso) desde las pginas de la
recin nacida Cinthique, dando lugar a una suerte de frente
comn en el interior del panorama de la crtica francesa (donde
cabra incluir tambin a Tel Quel) que se opone a otro grupo de
publicaciones menos escoradas a la izquierda (Positif, Jeune
Cinma...). El paso definitivo en esta escalada hacia la ultrapoli-
tizacin de la crtica tendr lugar en los primeros compases de
la dcada siguiente y coincidir con la
escandalosa irrupcin del maosmo en
la escena poltica francesa. A partir de
entonces, y hasta aproximadamente
la mitad de la dcada, las revistas de
extrema izquierda se convertirn,
como ha recordado Zunzunegui, en
plataformas de intervencin directa
sobre eso que en la jerga revolucio-
naria del momento se conoce como el
Frente Cultural y en altavoces de difu-
sin y promocin del cine militante.
Aunque lgicamente no pue-
den obviarse los excesos provoca-
dos por una sobredosis de fervor
poltico, este periodo de extrema
politizacin de la crtica francesa
merece ser reivindicado, entre otras
razones, por su carcter excepcio-
nal. Excepcionalidad que en buena
medida proviene del hecho de que
fue precisamente en aquellos con-
vulsos aos cuando la crtica de
cine defendi con mayor entu-
siasmo la feliz idea de que "ninguna
pelcula es slo un hecho artstico-
intelectual debido a un autor, sino
sobre todo un objeto, un producto,
una mercanca condicionada por los requerimientos econmicos y
materiales de su fabricacin"
3
. Idea esta, todo hay que decirlo, que
en las dcadas siguientes (y en cierta medida como reaccin a los
excesos de mayo) ira perdiendo peso dentro del discurso de la
crtica. Como es bien sabido, en adelante la beligerancia poltica
sera sustituida por las higinicas maneras del anlisis textual.
Si bien es cierto que, como acabo de sealar, la radicaliza-
cin poltica (aunque tambin la terica) de aquellos aos se
nos aparece, cuando volvemos la vista atrs, como inextrica-
blemente unida a una coyuntura poltica, social y cultural muy
precisa, tambin sera conveniente recordar que muchas de
las cuestiones planteadas al calor del ruido y la furia de Mayo
del 68 siguen teniendo vigencia en la actualidad. Dicho de otra
manera: aunque existen numerosas razones de ndole coyun-
tural que explican el arrinconamiento de la ideologa en el
discurso de la crtica especializada de nuestros das (desde el
desmoronamiento de los llamados "grandes relatos" hasta el
carcter progresivamente marginal del cinematgrafo dentro
del audiovisual y su consiguiente prdida de influencia, por
poner tan slo dos ejemplos) esto no es bice para que dichos
argumentos sigan siendo pertinentes. Que no se utilicen no
quiere necesariamente decir que ya no sirvan.
(1) VIDAL ESTVEZ, Manuel: "Pensamiento y cine. Fulgores tericos, cegueras po-
lticas" en HEREDERO, Carlos F. y MONTERDE, Jos Enrique (edts.), En torno a la
Nouvelle Vague. Rupturas y horizontes de la modernidad, Festival Internacional de
Cine de Gijn, 2003, pp. 391 -417.
(2) ZUNZUNEGUI, Santos: "El fondo del aire es rojo: cine/ideologa/poitica en el
entorno de mayo de 1968" en W.AA., Los aos que conmovieron al cinema. Las
rupturas del 68, Filmoteca Generalitat Valenciana, 1988, pp. 142-159.
(3) VIDAL ESTVEZ, Manuel: op. cit, p. 404.
E N MO VI MI E NT O
Jonathan Rosenbaum
E l udi r l a t r a m p a
de lo s n m e r o s
Jonathan Rosenbaum,
colaborador de las ms
prestigiosas revistas
especializadas de cine,
es crtico del Chicago
Reader y columnista
de Cinema Scope
(www.cinema-scope.com)
En la 42 votacin anual de la Sociedad Nacional de Crticos de Cine (NSFC), celebrada el pasado
enero, fue una satisfaccin personal proponer con xito dos de los premios que se dieron aquella
tarde. Uno fue a la mejor pelcula experimental de 2007, que recay en Profit Movie and the
Whispering Wind [en la foto], de John Gianvito, un hermoso documental de cincuenta y nueve
minutos sobre cementerios y memoriales en Estados Unidos conmemorando las luchas polticas,
realizado por el escritor y director de The Mad Songs of Fernanda Hussein (2001), un aplicado
independiente que podramos definir como un cineasta amateur en el mejor sentido de la palabra
(igual que podramos definir a Jean Cocteau del mismo modo). El otro premio, el "Film Heritage
Award", se otorg a "Ford at Fox", una caja de 21 discos de Fox Home Video, y a "Ross Lipman,
del Archivo de Cine y Televisin de UCLA,por la restauracin de Killer of Sheep, de Charles
Burnett, y de otros filmes independientes". Debo aadir que slo el primero de estos
segundos premios fue idea ma; para el "Film Heritage Award" estaba simplemente
transmitiendo la propuesta de un miembro ausente de la NSCF, Dave Kehr, el crtico
que escribe la excelente resea semanal de DVDs para el New York Times.
Estos dos premios son tan menores para la mayora de las publicaciones americanas
que ni siquiera fueron mencionados en sus informes (ni tan siquiera en la entrada
"NSFC" de Wikipedia). Pero todava pueden tener un efecto: Richard Ashton, el
director de la coleccin Classics de Fox Home Video, inform que el premio haba
tenido "enormes resonancias" entre los administradores ms veteranos y que les
haba ayudado a que "apreciaran la importancia de su divisin de trabajo". Uno de los
resultados concretos es la reciente noticia de que un cofre de Murnau and Borzage
at Fox est preparndose actualmente en la misma compaa. No s qu efecto, si
hubiera alguno, puede tener el premio en la visibilidad de la pelcula de Gianvito, que actualmente no
tiene distribucin. Pero es significativo que aparentemente slo uno o dos miembros del NSFC que
votaron haban visto la pelcula, lo que sugiere que la decisin colectiva de darle un premio estaba
principalmente basada en mi descripcin del film. Lo que quiero sealar, en cualquier caso, es que el
hbito compulsivo de muchos espectadores de tasar el xito en funcin del tamao de una audiencia
determinada (lo que tiendo a denominar como "la trampa de los nmeros") es, en mi opinin, un
error. Para m, es la calidad de una audiencia lo que importa, ms que la cantidad.
Un ejemplo ilustrativo que me viene a la mente tiene que ver con el impacto de mis propios textos.
Con la excepcin de un artculo disidente sobre Ingmar Bergman que publiqu el ao pasado en New
York Times, y que provoc una gran controversia, generalmente encuentro que los artculos mos que
han llegado a un mayor nmero de lectores potenciales son aquellos que menos impacto han tenido.
De otro lado, durante cuatro aos consecutivos a mediados de los noventa, cuando formaba parte del
comit de seleccin del New York Film Festival, y por lo tanto poda asistir a Cannes, escrib artculos
sobre este ltimo festival para la revista Trafic, una publicacin trimestral francesa de apenas 2.000
ejemplares. Despus de publicar tres o cuatro artculos, al ao siguiente, cuando no fui a Cannes,
recib un fax de Giles Jacob, el director del festival, preguntndome educadamente por qu no haba
escrito ese ao un artculo sobre el certamen.
Si recordamos que el Neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague francesa crecieron bsicamente a
partir de un grupo de amigos sentados alrededor de una mesa, podramos concluir que una pelcula o
un artculo que slo afecta a unas pocas personas todava puede ser significativo. Al menos si la gente
involucrada es la gente adecuada.
Traduccin: Carlos Reviriego
CUA D E R NO CR T I CO
CA R L O S F. HE R E D E R O
Cin e , t e a t r o , l i t e r a t ur a ..
La duquesa de Langeais, de Jacques Rivette
C
ada una a su manera, Lady
Chatterley (Pascale Ferran,
2006) y La Duquesa de Langeais
(Jacques Rivette, 2007), dos pelculas
de poca que nacen de sendas novelas,
negocian con sus referentes respectivos
-tanto literarios como historicistas- un
espacio y unas formas singulares de
representacin que las permite erigirse
no slo como obras "nuevas" (cuyo ver-
dadero sentido nace de los procesos de
liberacin formal que ambas activan),
sino como dilogos sustantivos del
propio cine con la literatura.
Ferran elige un camino: se desen-
tiende de la servidumbre historicista
y desborda el origen literario a travs
de la intensa fisicidad de una puesta
en escena naturalista que impone la
conjugacin del presente. Rivette, ms
cercano al Renoir de la ltima poca,
escoge otro: invocar el artificio para
encontrar la verdad emocional, con-
vertir la funcin en un juego de espejos
entre distintas formas artsticas (novela,
teatro, cine), de cuyo azogue emerge una
sutil alegora que, sin colocar la Historia
en primer trmino, la incorpora de facto
entre los pliegues de una ficcin que
tanto en su comienzo (si se lee del prin-
cipio hacia delante), como en su final (si
se rebobina de forma retrospectiva) se
propone a s misma como la puesta en
escena de una representacin.
La construccin especular organiza
toda la concepcin moral, dramtica y
narrativa de La duquesa de Langeais. Lo
que en el desenlace se nos invita a repen-
sar como un libro ledo durante la infan-
cia, "o mejor como un poema" (sugiere el
propio general Montriveau), comienza
expresamente como una representacin
teatral que se desvela de antemano como
tal: primero, el travelling introductorio
que se detiene frente al coro de la igle-
sia, situado tras las rejas de la clausura
conventual y enmarcado por sendos cor-
tinajes laterales; despus, el teln que pri-
mero se abre y despus se cierra para que,
entre medias, el general pueda hablar con
la hermana Teresa (antigua Duquesa de
Langeais): dilogo entre amantes separa-
dos por las rejas (metfora de la barrera
que les distancia durante todo el relato),
pero tambin entre la Historia (la inter-
vencin bonapartista para restaurar en
el trono de Espaa a Fernando VII) y la
representacin de su trastienda (el esce-
nario en el que la aristocracia escenifica
su "muerte en vida").
Interiores cortesanos
El prlogo y el eplogo, que transcurren
en 1823, en torno a un convento mallor-
qun, se hacen eco entre s tambin en
trminos dramticos: a la muerte meta-
frica de la duquesa (transformada en la
hermana Teresa y convertida en objeto
de representacin teatral), le sucede la
muerte real de la monja, que devuelve
a Montriveau el cuerpo de la duquesa y
permite al general empezar a rememo-
rar su romance frustrado como si fuera
un libro o un poema. Entre el teatro y la
poesa queda atrapado entonces el cine,
o, dicho de otra manera, el largo flashback
que, organizado a su vez en dos segmen-
tos diferenciados, da cuerpo al relato
sobre los amores de Antoinette y Armand,
la duquesa y el general, que transcurren
cinco aos antes y que discurren ntegra-
mente en interiores cortesanos, escenario
teatral, a su vez, en el que se escenifica el
desencuentro de los amantes.
Dentro de esa nueva representacin,
sin embargo, cine, teatro y literatura
siguen dialogando entre s: primero
el general y ms tarde la duquesa se
vuelven de pronto hacia el espectador
(como si hicieran un "aparte" sobre el
CUA D E R NO CR T I CO
Lo s a m o r e s e n t r e un m i l i t a r y un a a r i s t c r a t a , a t r a p a do s e n t r e ba r r e r a s c o r t e s a n a s y r e l i g i o s a s
escenario) para expresar en voz alta sus
pensamientos interiores. En dos o tres
momentos adicionales, algunos grupos de
personajes comentan, a modo de "coro",
los sucesos que se narran. Los interttu-
los (compuestos con frases literales de
la novela original de Balzac) sustituyen
a un contraplano, ofician como elipsis
temporal o proponen metforas reca-
pitulativas. Entre medias, los cuerpos
modernos y contemporneos de Jeanne
Balibar y Guillaume Depardieu (Rivette
filma con plena deliberacin su gestuali-
dad lnguida, su convulsa violencia inte-
rior, su vibracin fsica) se despliegan en
abierto desafo con el vestuario y con la
ambientacin de poca: un "desajuste"
que habla, a su vez, de la incomodidad
de los personajes con ellos mismos y del
extraamiento de la representacin.
La dicotoma de motivos y el juego
especular dan forma a la desincroni-
zacin amorosa de los protagonistas.
Como si fueran criaturas de Wong Kar-
wai (Chungking Express, In the Mood for
Love), Armand (en el primer tramo) y
Antoinette (en el segundo) escrutan en
silencio y casi a escondidas las habita-
ciones del otro, acariciando los muebles,
tratando de encontrar en la atmsfera y
en la textura de los objetos aquello que
se les escapa del amante que les rehuye.
La soledad de la duquesa frente al espejo
(en el primer segmento) se refleja en la
soledad del general frente al suyo (en el
segundo). El punto de vista del general
conduce el primer fragmento (durante
el que Montriveau se convierte, a su vez,
en narrador interior: el relato oral que le
hace a la duquesa de sus hazaas, sin que
llegue a encontrar correspondencia amo-
rosa), mientras que el punto de vista de
Antoinette conduce el segundo, durante
el que la duquesa toma el relevo narra-
tivo mediante su escritura epistolar, a la
que el general tampoco responde.
El resultado, como dice Jean-Michel
Frodon, es "un film de una fuerza y de
una prestancia poco comunes", cuyo vio-
lento desgarro interior convive con una
madura y adulta serenidad formal capaz
de integrar, sin disonancias y sin necesi-
dad de descarnar la puesta en escena, la
dimensin metarreflexiva y la transpa-
rencia de una hermosa estilizacin visual:
aleacin sabia y casi milagrosa de la que
emerge, al final, una lcida meditacin
sobre las barreras sociales y religiosas que
se oponen al deseo, sobre la encrucijada
histrica que contempla el desencuentro
entre el ejrcito y la aristocracia, y sobre
la productiva y gozosa "impureza" de un
cine tan teatral como literario.
R IVE T T E FR E NT E A BA L ZA C
Hi s t o r i a de lo s t r e s
VIO L E T A KO VA CSI S
Tres son las pelculas de Jacques Rivette que abordan direc-
tamente textos de Honor de Balzac. Y tres es el nmero de
novelas que componen la Historia de los trece escrita por este
ltimo, obra recurrente en el cine de Rivette, que comienza
con la siguiente frase: "Ahora le est permitido comenzar el
relato de los tres episodios que, en esta historia, lo han seducido
deforma particular por el olor parisino de los detalles, as como
por la extravagancia de los contrastes".
1
La obra de Balzac es extensa. La Comedia humana est com-
puesta por unos noventa relatos y novelas, y es un retrato
exhaustivo de su poca. Tambin Rivette tiene su particular
comedia humana, una obra magna, tanto por su duracin como
por su condicin de experiencia nica: Out 1: Spectre (1971). En
ella, el personaje de Jean Pierre-Laud, obsesionado con un
pasaje de la triloga de La historia de los trece, decide recurrir
a un experto en el novelista del siglo XIX, interpretado por
Eric Rohmer. La decisin de casting resulta evidente, pues fue
el director de los cuentos morales quien introdujo a Rivette en
el universo de Balzac.
En la obra de este escritor, y especialmente en la triloga de
los trece, Rivette encontr el equivalente en la literatura a su
obsesin por el complot. "Hubo pues en Pars trece hermanos
que se pertenecan y se desconocan en el mundo; pero que se
reunan por la noche, como conspiradores": as define Balzac
- en su prefacio para Ferrags, primera de las novelas de
Historia de los trece- esta sociedad secreta, un grupo implicado
en asesinatos y desapariciones por causas que desconocemos.
Out 1: Spectre, la "obra maestra desconocida" de Rivette, plan-
tea tambin de manera enigmtica la conspiracin: la poltica
de principios de los aos setenta, la posterior a Mayo del 68,
permanece como trasfondo. Juliette Berto y Jean Pierre-Laud
aparecen como satlites, intentando descifrar las razones de
una sociedad secreta. Justamente ellos, dos actores que pasa-
ron por las manos de gran parte de la Nouvelle Vague, mientras
que la ms rivettiana de las actrices, Bulle Ogier, interpreta a
una de las cabezas visibles del grupo.
2.
"La misin del arte no es copiar la naturaleza, sino expresarla!
T no eres un vil copista, sino un poeta!". La mayor parte de La
obra maestra desconocida, de Balzac, discurre a travs de frases
como sta, disertaciones del anciano pintor Frehnofer (obse-
sionado durante aos por una obra inacabada titulada La Belle
noiseuse) en torno a su arte, el retrato femenino. En La bella
mentirosa (La Belle noiseuse, 1991), Rivette adapta libremente
este texto de Balzac y traslada la cuestin de la creacin pict-
rica al terreno flmico a travs de la siguiente pregunta: cmo
filmar la mirada sobre el cuerpo desnudo? Rivette, amante de
la larga duracin, dedica ms de cuatro horas a una de las obras
ms breves del autor de la monumental Comedia humana.
"Slo Mabuse posea el secreto de dar vida a las figuras.
Mabuse slo tuvo un discpulo, que soy yo", dice Frehnofer.
Balzac apela a la historia del pintor francs Mabuse, del que
se dice que inspir la novela de Norbert Jacques en la que Fritz
Lang se basara para su creacin del doctor Mabuse. Ferrags
recorre, con el sentido del misterio y del detalle tan propios de
Lang, el Pars de la poca. Paisaje absolutamente presente en
la obra de un Rivette (que, pese a su origen ruans, es el ms
parisino de los directores de la Nouvelle Vague) y escenario
destacado en Balzac. La metrpolis cobra vida a travs de la
obra de ambos.
3.
En una iglesia de Mallorca, un general se sita frente a un teln
que, al abrirse, descubre a una monja que antes haba sido su
amante, la Duquesa de Langeais. Como si se tratara de una
obra teatral, Rivette evoca el pasado marcado por la imposibi-
CUA D E R NO CR I T I CO
lidad del encuentro amoroso, en un flashback que transcurre
entre la apertura y el cierre del teln. Basada en la segunda
novela de la triloga de los trece, La duquesa de Langeais (Ne
touchez pas la hache, 2007) es la ms fiel de las adaptaciones
de Balzac por parte de Rivette, pues mantiene intacta la idea
del milieu, la descripcin de un ambiente, pieza bsica para el
afn realista del autor de La comedia humana. Rivette plantea
una pelcula apuntalada sobre la sobriedad, en la que no faltan
unos destellos de humor propios de la literatura de Balzac en
sus retratos de la aristocracia.
Jacques Rivette es tan fiel a Balzac
como lo es a s mismo. En La duquesa
de Langeais resuenan ecos de otro de
sus filmes de poca, La religiosa (La
Religieuse, 1965). Cuenta en su ini-
cio con una fotografa y un paisaje
a pleno sol propios de Noroit (1976)
y relata una historia cuyo uso de los
interiores recuerda al de L' Amour
fou (1968). Es un Rivette contenido: all
donde Guillaume Dpardieu afirma
entre susurros que sufre, el Jean-
Pierre Kalfon de L' Amour fou se ras-
gara con fuerza la camisa.
Misterio insondable de la distri-
bucin espaola, el cine de Jacques Rivette se asoma con
secretismo pero con cierta regularidad a nuestras pantallas.
Se estrena La bella mentirosa y no Jeanne La Pucelle (1994).
Alto, bajo, frgil (Haut, bas, fragile, 1996), s y Scret dfense
(1998), no. Vete a saber! (Va savoir, 2001), s, Histoire de
Marie et Julien (2003), no y, ahora, La duquesa de Langeais,
s. Algo parecido sucede con la intrigante Historia de los trece
de Balzac: Ferrags ha sido publicada por Minscula, mien-
tras que La duquesa de Langeais permanece en la sombra. Dos
autores profundamente inquietantes que parecen ocultarse
tras una conspiracin digna de alguna de sus obras.
E NT R E VIST A
Si n c r o n i z a r e l a m o r
De s p us de Vete a saber!, R i ve t t e t e n a p r e p a r a do
p a ra us te d o tr o p r o y e c to . Cm o t e r m in a da p ta n do
l a n o ve la de Ba l z a c , La duquesa de Langeais?
Debo contar la historia tal como l la cuenta. l dice siem-
pre que despus de rodar juntos Vete a saber! quera
volver a trabajar conmigo, as: que escribi el principio
de un guin sobre una historia contempornea titulada
L' Anne prochain Pars. Empieza a pensar en algn
actor que pueda rodar conmigo y comienza tambin a
buscar dinero, pero nadie quiere producirle la pelcula:
as que tiene que cambiar de idea. Un da me llama y me
dice: "Balzac ha decidido sumarse al equipo para que'
Guillaume y t podis hacer una pelcula conmigo".
E n l a p e l c ul a a p a r e c e t a m bi n Bul l e O g i e r , un a
a c t r i z m t i c a e n e l c i n e de R i ve t t e . Se c o n s i de r a
us te d un a a c t r i z r i ve t t i a n a ?
Ms all del hecho de que Bulle Ogier es sin duda la
actriz de Rivette por antonomasia, tambin ha sido una
de mis actrices favoritas. Siempre pens que yo misma
podra terminar siendo una actriz de Rivette de tanto-
contemplarla; ahora me doy cuenta de que a ellos les
une algo especial, pues comparten un sentido del humor
muy singular.
Ha y un c l a r o t r a s f o n do
p o l t i c o e n e l f i l m , que
y a e s t p r e s e n t e e n l a
n o ve la de Ba l z a c .
Sin duda, es una pelcula
muy poltica. Pero creo
que tambin habla de sexo,
de la imposibilidad de que
dos personas tengan un
orgasmo al mismo tiempo.
Se trata de sincronizar el
amor, cosa que no logran
los protagonistas. Al prin-
cipio del libro, Balzac dice
que ella es la encarnacin de la Restauracin en un
momento muy concreto de la historia: ah est el con-
tenido poltico de La duquesa de Langeais. Creo que
eso es lo que se ve en la pelcula; Guillaume Dpardieu
representa el lado de Bonaparte, Ogier y Piccoli forman
parte del Antiguo Rgimen, y la duquesa est justo en el
medio, en plena Restauracin.
Declaraciones recogidas por Violeta Kovacsis
en febrero de 2007 en Berln
CUA D E R NO CR I T I CO
JA I ME PENA
Co n c e p t ua l m e n t e
Mil aos de oracin, de Wayne Wang
Y
a desde su debut con Chan Is
Missing (1982) y pasando por la
que quiz todava hoy es su mejor
obra, Cmete una taza de te (1989), el cine
de Wayne Wang ha centrado todas sus
preocupaciones en el tema de la identidad
y la integracin de la comunidad china en
Estados Unidos. Desde esta perspectiva,
Mil aos de oracin no presenta novedad
alguna. Es ms, nos habla tambin de los
problemas de identidad e integracin del
propio Wang en tanto que cineasta.
La historia del viudo que viaja a Estados
Unidos para visitar a su hija recin divor-
ciada aborda el abismo generacional que
separa a padre e hija y las diferencias cul-
turales que dificultan la reconciliacin
(paterno-filial y cultural). Los cuatro
personajes protagonistas de Mil aos de
oracin son otros tantos emigrantes, los
dos protagonistas chinos, Mr. Shi y Yilan,
adems de una seora iran y un hombre
ruso. Los ms jvenes evidencian menos
problemas de integracin, hasta el punto
de que se puede decir que han roto con
sus races. Yilan divorcindose, su pre-
tendiente ruso negando la existencia de
una familia que le espera en Mosc. Los
orgenes son poco ms que una tradicin
inmaterial a la que se recurre slo cuando
conviene a los intereses de cada uno: el
refrn chino en el que se escuda Yilan
para romper con su amante y que da ttulo
a la pelcula. Los dos ancianos, Mr. Shi y
la seora iran que conoce en el parque,
pertenecen a otro mundo, nada los une
a Amrica, as que slo son capaces de
hablar sobre su pasado y sobre sus pases
de origen. Hablan (para s mismos) en
su propio idioma y se sirven de un ingls
elemental que Wang utiliza con inequ-
vocas intenciones cmicas (por momen-
tos recuerdan el Roberto Benigni del "I
scream for an ice-cream" de Down By Law,
de Jarmusch). Son dilogos minimalistas,
como la propia puesta en escena.
Un a r e l a c i n p a t e r n o -f i l i a l m a r c a da p o r l a s di s t a n c i a s g e n e r a c i o n a l e s y c ul t ur a l e s
Wang filma a sus personajes con cierta
distancia, con un aparente pudor que, si
en un primer momento quiere respetar
sus silencios, sus secretos, su intimidad,
en los veinte minutos finales los deja
explayarse, descubriendo su pasado, des-
velando sus intenciones, ms de cara al
espectador que entre ellos mismos. Mil
aos de oracin recuerda en este sentido
el cine indie de los aos ochenta, con sus
escenas concebidas como una serie de
vietas sin continuidad que preceden a
ese final que parece evocar la secuencia
del peep-show de Pars, Texas. Todos los
personajes tienen un punto estrafalario
que los singulariza, en especial los mas-
culinos. El ruso sigue siendo un comu-
nista "convencido" y el seor Shi afirma
que "el comunismo no es malo", lo que
ocurre es que "est en malas manos".
No son ms que pequeas provocacio-
nes, rasgos de humor con los que Wang
no parece identificarse. Quiz por ello
relega al climax final el relato de las
penalidades que las autoridades chinas
le han hecho sufrir a Shi.
F r m ul a bi e n a p l i c a da
Hay mucho de frmula en Mil aos de
oracin. Frmula bien estudiada y aplica-
da, eso s. Cuando al final Shi confiesa el
equvoco que dio al traste con su prome-
tedora carrera como ingeniero espacial, la
cmara recorre una serie de objetos de la
casa, entre ellos la figura de un osito que
Shi le ha regalado a su hija. Al comprar-
lo, el vendedor no puede ocultarle que
no se trata ni mucho menos de una an-
tigedad de 300 aos, pues esas antige-
dades tienen un precio muy elevado; an
as, le dice, puede estar seguro que esa fi-
gura "conceptualmente" tiene 300 aos.
Mil aos de oracin es tambin una pel-
cula "conceptualmente" independiente.
De una esttica (no dudo que tambin
su produccin) independiente, aunque
su "independencia" no sea ms que un
calificativo que, para muchos cineastas,
representa lo mismo que cualquier otro
gnero, con sus propios cdigos y con un
pblico especfico.
En paralelo a esta pelcula, Wang ha
rodado The Princess of Nebraska, otra
adaptacin de un relato de Yiyun Li.
Ms all de las virtudes de una y otra,
sus diferencias radican en una puesta
en escena bien diferenciada que, en esta
ltima, responde a modelos de un cine
independiente ms contemporneo... o
ms de moda, podramos decir. Los pla-
nos estticos que realzan los vacos y los
silencios de Mil aos de oracin se trans-
forman en The Princess of Nebraska en
una cmara siempre en movimiento con
reencuadres constantes (a lo Wong Kar-
wai), como si cada historia (en este ca-
so, la del embarazo de una joven china,
tambin en Estados Unidos) requiriese
una narrativa distinta. No es el director
el que impone su puesta en escena, sino
que sta ha de adaptarse de forma cama-
lenica a las necesidades de cada guin,
a veces de forma un tanto arbitraria: po-
demos imaginarnos Mil aos de oracin
con el estilo de The Princess of Nebraska
y viceversa. Todo ello confirma la proble-
mtica identidad de Wayne Wang como
cineasta que ha retornado, con estas dos
pelculas, a los territorios del cine inde-
pendiente de sus orgenes tras su paso
por Hollywood, contratado en un primer
momento para adaptar historias sobre la
comunidad china (El club de la buena es-
trella) y luego para cualquier cosa (Suce-
di en Manhattan). Pese a ello, no es un
problema derivado de la contaminacin
de Hollywood. En el dptico Smoke/Blue
in The Face ya ocurra algo similar: dos
historias con algunos lazos en comn y
dos narrativas que se situaban en las an-
CUA D E R NO CR T ICO
tpodas, circunstancia que en el caso de
Blue in The Face tampoco cabra atribuir
a la figura del codirector, Paul Auster, vis-
ta su trayectoria posterior. Hay demasia-
dos cineastas en Wayne Wang, sntoma
inequvoco de que, quiz, Wayne Wang
todava no ha encontrado su lugar como
cineasta.
G A R L O S R E VI R I E G O
D e m o l i c i n y n o s t a l g i a de l VHS
Rebobine, por favor, de Michel Gondry
R
EWIND. S, Rebobine, por favor
(Be Kind Rewind) es una fbula
posmoderna que mira al pasado.
Con las vestiduras de una comedia fan-
tstica, es el film-epitafio del Video Home
System (VHS) y del cine que nos ha con-
movido y que a determinada generacin
nos ha educado audiovisualmente. Hay
en ella una crtica abierta al lobo feroz del
espectculo blockbuster y, en su reverso,
una declaracin de amor al cine artesa-
nal. Desde el territorio del fantstico, por
lo tanto, debemos (ad)mirarla. Este uni-
verso que se alimenta de suplantaciones y
amores fagocitados quiz slo poda sur-
gir de los dulces delirios de Michel Gon-
dry, ingeniero de alambicados juegos vi-
suales capaces de concertar las razones
de Kafka con las visiones de Escher y la
magia de un nio-poeta. El director de la
Je rry (Ja c k Bl a c k) e s e l "ho m br e -i m n "
inovidable Olvdate de m (Eternal Suns-
hine of the Spotless Mind, 2004) muestra
aqu sus cartas sin remilgos ni atajos, de
modo claro y transparente, con una cla-
se de pasin que slo se permite transi-
tar delicadamente por los pliegues de la
irona. S, Rebobine, por favor transcurre
en un mundo de fantasa y aparente can-
didez, en el que lo que ms duele no es
un amor imposible condenado a su eter-
na repeticin, sino la indiferencia de una
apisonadora pasando por encima de to-
rres de cintas VHS. La demolicin de una
forma de celebrar (y amar) el cine.
Los protagonistas de esta pelcula, Mike
y Jerrry (Mos Def y Jack Black), empleado
y cliente de un desvencijado videoclub de
barrio que slo alquila pelculas en el for-
mato fenecido, personifican la resistencia
del mundo analgico frente a la inevita-
ble transformacin digital. Una batalla tan
perdida que es casi revolucionaria. En un
mundo imposible, donde la vieja capital
del jazz est en un agujero de New Jersey,
el argumento del film no puede ser menos
novelesco que el paranoico plan de Jerry
de sabotear una planta elctrica. La meto-
nimia de una industria cinematogrfica
CUA D E R NO CR T ICO
amnsica la proporcionan los superpode-
res de Jerry adquiridos tras el accidente,
quien convertido en hombre-imn borra
inconscientemente el contenido de todas
las pelculas del videoclub. Enfrentados al
vaco y a la demanda insatisfecha (quin
encuentra ahora VHS de ciertas pel-
culas?), Mike y Jerry deciden 'fabricar'
versiones home-made vdeo de quince
minutos de las pelculas que les solicitan
sus clientes ms leales, empezando por el
personaje interpretado por Mia Farrow,
uno de los rostros recuperados, junto a
los de Danny Glover y Sigourney Weaver,
de aquel cine perdido. Estamos frente a
una reescritura audiovisual que vindica
el placer de la memoria visual y su distan-
ciada reinvencin, y que navegando por
los cauces de la parodia y el absurdo se
justifica no slo por su contagioso entu-
siasmo, tambin por su posicin moral.
No es con nuevas imgenes la nica
forma factible, segn Bachelard, de inter-
pretar otras imgenes?
RECORD. Mike y Jerry emergen como el
trasunto encarnado de "esa implicacin f-
sica" del cineasta con su obra que comen-
taba Gonzalo de Pedro en su texto sobre
VHS Kahloucha (Cahiers-Espaa; Espe-
cial nm. 1). Los lmites entre vida y cine
se desdibujan: se vive para filmar/grabar,
se filma para vivir. Si no supiramos de
su aficin y su gusto por las improvisa-
das puestas en escena (parte integral de
su discurso), podramos pensar que Gon-
dry ha basado su relato fantstico en la
extraordinaria y bizarra realidad que nos
cuenta el documental de Njib Belkadhi.
Al fin y al cabo, la ficcin existe para que
podamos regrabarla. El cineasta amateur
Kalhoucha es famoso en su comunidad
porque rueda versiones de Sergio Leone
y de Tarzn que luego los vecinos se pira-
tean y difunden por redes secretas; Mike,
Jerry y la estrella invitada femenina Alma
(Melonie Diaz) filman sus propias versio-
nes de Robocop, El Rey Len, Cuando ra-
mos reyes o Los paraguas de Cherburgo pa-
ra alquilarlas a hambrientos clientes que
se extienden como la plvora. El proyecto
utpico se materializa cuando, impelidos
por la economa del copyright, la propia
comunidad de vecinos se ve obligada a
rodar en cooperativa una pelcula origi-
nal: el biopic del pianista imaginado Fats
Weller, que Gondry nos ha ido mostrando
fragmentadamente a lo largo del film.
L a p r e s e n c i a de a c t o r e s c o m o M a Fa r r o w r e c up e r a l o s r o s t r o s de un c i n e p e r di do
En esta represent aci n de repre-
sentaciones slo podemos imaginar
qu nos hubiera deparado la colabora-
cin del profesional de la farsa Charlie
Kaufman (algunos dirn que farsante)
en el guin. Probablemente su inter-
vencin hubiera inoculado profundidad
humana en los personajes, pero Mike y
Jerry son, al cabo, criaturas posmoder-
nas, hijos de la cultura audiovisual trans-
formados en superhroes de la pantalla.
Llevan la palabra freak escrita en la
frente. Echamos en falta, en todo caso,
las rfagas de intimidad que deberan
colarse por las grietas del caos (como
en Adaptation, como en Olvdate de
m), sobre todo cuando Gondry decide
finiquitar su aventura analgica con un
tierno desenlace que pretende llevarnos
de vuelta al universo dulzn de Frank
Capra. Esquivo a la nobleza, el senti-
mentalismo resultante es enlatado. Nos
queda, sin embargo, la pasin redentora,
que todo lo recorre.
REMAKE. El trmino "sweding" es el
que emplean Mike y Jerry para describir
su singular proceso de recreacin de las
pelculas borradas. En su mundo imagina-
do, sus reescrituras caseras proceden de
Suecia, y por lo tanto tienen una excusa
para subir los precios del alquiler y justifi-
car las esperas de los clientes. Que las pe-
lculas "asuecadas" se puedan visionar en
la pgina web del film (www.bekindmo-
vie.com) nos habla del alcance audiovisual
del proyecto, destinado a una comunidad
generacional de espectadores a quienes el
rodaje del 'remake' de Los cazafantasmas
les proporcionar uno de los momentos
ms hilarantes del cine reciente. Axiomas
visuales y pelculas mticas de toda clase y
condicin tendrn su versin "asuecada",
de presupuesto cero, en una sucesin de
planos que nos remiten al cmo se fabri-
can (poltica del cartn-piedra, el rodaje
es el montaje), gnero por excelencia -el
del making of- de las prestaciones extras
del formato DVD. Si Sigourney Weaver, la
musa de Los cazafantasmas suplantada
ahora por Jack Black, irrumpe en la trama
del film como la abogada de derechos de
autor que paraliza los rodajes de las ver-
siones "asuecadas", es para instalarnos
definitivamente en un film cuyo humor
se sostiene sobre el placer del reconoci-
miento. Algn da alguien har un "swe-
ding" de Rebobine, por favor. Si es que no
se ha hecho ya.
CUA D E R NO CR T ICO
60NZA L O D E PE D R O
L a s ue g r a de Cl i n t o n y l a vi r t ua l i da d
Shine a Light, de Martin Scorsese
H
ace aos que los conciertos deja-
ron de ser experiencias reales:
la proliferacin de pantallas de
tamao creciente y los lugares en los que
se celebran, cada vez ms grandes, en los
que el artista queda reducido a un orga-
nismo difcilmente apreciable en la dis-
tancia, han convertido los recitales en vivo
en experiencias cada vez ms cercanas a
la televisin, al cine o a la realidad virtual
que a la propia realidad. Roberto Valencia,
en una crnica publicada en Letras Libres,
hablaba de cmo conviven lo real y lo vir-
tual en unas mismas coordenadas espa-
cio-tiempo con la excusa de un concierto.
Lo interesante ahora es justamente el
movimiento simtrico: la manera en que
el cine se acerca a esos acontecimientos
de masas. Mientras ellos se introducen
en una dinmica casi religiosa, en la que
la fe sustituye a lo emprico, las represen-
taciones audiovisuales de los conciertos
adoptan la posicin de lo real en lugar de
lo real: las pelculas de los conciertos son
ms reales, y ms crebles, que los pro-
pios conciertos, diseados y organiza-
dos para las cmaras y no para el pblico
asistente. Es el caso del concierto de los
Rolling Stones que Martin Scorsese ha
convertido en su ltima pelcula, y que
documenta adems el proceso de prepro-
duccin, dejando al aire las costuras de un
espectculo concebido, en su mayor parte,
para la pantalla plana y no para los fans
que asistieron realmente a l.
Esa inversin de los papeles entre lo
real y sus representaciones es uno de los
puntos ms interesantes de una pelcula
que, en apariencia, no es sino la retrans-
misin de lujo de un concierto benfico de
un grupo mtico. Y sin embargo, las cma-
ras de Scorsese, omnipresentes y ubicuas,
ofrecen al espectador cinematogrfico
una experiencia vetada a los que asistie-
ron al concierto "en vivo": miradas, com-
plicidades, rencillas, gestos y detalles que
Lo s R o l l i n g St o n e s , p e r s o n a je s c o n g e l a do s , f ue r a de l t i e m p o y de l e s p a c i o
pertenecen, exclusivamente, al concierto
en cine, de tal manera que la representa-
cin termina siendo ms completa, ms
detallista, ms creble que su reflejo real.
Ve r s i n de s m i s m o s
Paradjicamente, Shine a Light ofrece al
espectador una construccin, un enorme
teatro, reflejo fiel de lo que constituyen
hoy los Rolling Stone: un versin virtual de
s mismos, interpretacin perfecta de un
espectculo y unos personajes congelados,
fuera del tiempo y del espacio. Bastara ver
Gimme Shelter (Albert y David Maysles y
Charlotte Zwerin, 1970), el documen-
tal que registra el concierto gratuito que
los Stones ofrecieron en Altamont, San
Francisco, para comprobar que las dife-
rencias no estn slo en las carreras de
Jagger. Aquel concierto, culminado con el
asesinato de uno de los asistentes por un
miembro del cuerpo de seguridad de los
Stones, funciona como espejo perverso del
registrado por Scorsese, en una maniobra
que el mismo Scorsese intenta, sin lle-
varla ms all de lo humorstico: enfren-
tar a los Stones con su propio pasado, no
como objeto de mofa, sino como medida
del tiempo y los cambios sociales y cine-
matogrficos que han sacudido estas tres
dcadas. All era el direct cinema, aqu son
las gras y el rodaje inmaculado. All era
el concierto como metfora del fin de una
era de paz y amor, aqu es un grupo ajeno
al mundo real. All, un perro paseaba por
el escenario y los fans suban a bailar con
el grupo. Aqu slo Bill Clinton, su esposa
Hillary y su anciana madre pueden saltar la
barrera que separa lo real de lo virtual.
CUA D E R NO CR T I CO
NG E L QUI NT A NA
E l r o m a n t i c i s m o y l o di o n i s a c o
Elegy, de Isabel Coixet
E
l amor y la muerte son los dos gran-
des temas que se han instalado en
el corazn de todas las pelculas
de Isabel Coixet. Los que aman lo hacen
con tal intensidad que acaban siendo los
mejores amantes del mundo y los que
sufren estn inmersos en un estado per-
manente de melancola, de manera que,
Pa s i n , do l o r y m ue r t e c o m o i de a de l a m o r
para ellos, el horizonte de la muerte
parece convertirlos en seres espectra-
les. Esta maximizacin que Coixet lleva
a cabo de ambas cuestiones es debido, en
parte, a su gran apego al romanticismo.
En su cine nunca hay grises, siempre hay
un absoluto hacia el que es preciso avan-
zar para afirmar que los sentimientos son
el gran motor que todo lo mueve.
Elegy, su adaptacin de El animal
moribundo de Philip Roth, es una pel-
cula tpicamente Coixet. Hay un gran
amor central, muchsima melancola,
un dolor brutal y un horizonte marcado
por la presencia de la muerte. Desde
esta perspectiva, la eleccin de la gran
novela de Roth resulta perfecta. A pesar
de rodar su primera produccin entera-
mente americana, Coixet no se mueve en
los lmites del encargo, sino que parte de
una profunda empatia hacia ciertos uni-
versos literarios, estticos o musicales.
Sus elecciones son siempre notables y,
en este caso, adems de Roth pasan por
subrayar el legado de Roland Barthes
(ms el del autor de Fragmentos de un
discurso amoroso que el de El grado cero
de la escritura) o el de su estimado John
Berger. Sin embargo, Roth es alguien que
perturba el mundo de Coixet, y esta per-
turbacin es la clave de la pelcula.
Lo importante de Elegy no reside en
saber si est ms o menos a la altura de
un determinado texto literario, sino en
vislumbrar de qu modo el acercamiento
hacia El animal moribundo es una qui-
mera imposible dentro de la industria
americana. A priori, parece que no hay
ningn problema en hablar del camino
que el animal protagonista (el sexagena-
rio crtico literario David Kepesh) reco-
rre hacia la vejez o en observar cmo
el dolor y la desaparicin de los otros
no cesa de anunciar la presencia de la
muerte en su horizonte vital. La cues-
tin clave reside en cmo la sexualidad
brutal y despojada de cualquier prejui-
cio moral puede llegar a penetrar en
la pantalla. David Kepesh es, en pala-
bras de Philip Roth, alguien que decide
llevar hasta las ltimas consecuencias la
lgica de la revolucin sexual de los aos
sesenta. Esa revolucin permiti que en
los campos universitarios la gente follara
sin ningn complejo, provoc la disolu-
cin de la moral pequeo-burguesa en
las parejas y, en el plano literario, per-
miti la reivindicacin de alguien como
Henry Miller. El animal moribundo del
relato literario es, bsicamente, un stiro
herido, no es un romntico. Para l, la
sexualidad es una forma de afianzar la
vida, de olvidarse de la muerte.
Elegy suaviza la relacin sexual.
Un beso tierno entre David Kepesh y
Consuela Castillo sustituye la accin de
magrear las nalgas de la protagonista con
la que se abren los encuentros amorosos.
Ante la imposibilidad comercial de hacer
explcita la brutalidad y de alterar la
moralidad de los sistemas de distribucin
americanos, Coixet transforma lo instin-
tivo en puro romanticismo y orienta el
relato hacia el dolor y la conciencia de la
vejez. La opcin conduce a otra esfera,
quizs ms cercana al propio cine de la
directora. Elegy es una pelcula pulcra,
bien rodada, muy calculada y comedida.
Lo dionisaco desaparece, est sepultado
bajo el orden de las cosas.
CUA D E R NO CR I T I CO
E NT R E VI ST A
D o n de l a s p a s i o n e s m a n da n
JA R A Y E Z
inmersa ya en la escritura de su prxima
oelcula, la realizadora catalana se enfrenta
ahora a la exhibicin pblica de Elegy. Esta
versin de El animal moribundo (Philip
Roth), supuso para ella el reto de trabajar
por primera vez sobre un guin ajeno, pero
tambin un particular reencuentro con los
temas que han recorrido su cine desde
siempre. Estas y otras reflexiones centraron
la conversacin mantenida con Cahiers-
Espaa que se resume a continuacin.
1. L A A D A PT A CI N
Despus de haber escrito todos mis
filmes, y de haber dicho que nunca traba-
jara con una historia de otro autor, siem-
pre est bien desdecirse.., Me pareci una
adaptacin muy inteligente y dispuse de
la libertad necesaria para reescribir lo que
consider pertinente, Empezando por el
final, que no es el de la novela; ni el que
ofreca el guin original, sino el que yo
propuse. Por lo dems, he confirmado la
sospecha de que el verdadero autor de
una pelcula es su director, l lleva a la
historia no slo todo su background perso-
nal y vital, sino tambin un punto de vista '
propio qu afecta a la narracin en s y le
imprime carcter. El personaje flmico de
David Kepesh, por ejemplo, tiene que ver
con el que cre Roth, pero tiene mucho .
que ver tambin conmigo, con mi modo
de entender y de mirar a los hombres.
Adems, y a pesar de ser una pelcula de
encargo, he sentido una gran identifica-
cin entre los temas que caracterizan a
la novela y los que centran mis intereses
como cineasta, Casi como si de un cat-
logo de mis obsesiones se tratara.
2. L A A T MSFE R A
Las relaciones de pareja, ms an si son
entre un hombre mayor y una mujer joven
como en este caso, son siempre claus-
trofbicas. La de David y Consuela se
construye en el apartamento de l, que
va perdiendo luminosidad a medida que
avanza el film, y en espacios cerrados.
Incluso la playa, como nico respiro posi-
ble, se muestra aislada y solitaria. El afn
de David,por poseer a Consuela pasa:
por objetivizrla y aislarla del mundo. Un
deseo de pertenencia que en el film se
traduce en planos interiores, sin aire, muy
pegados a los personajes, Poco se mues-
tra ms all de sus miradas y sus gestos.
An as, durante el rodaje, me preocupaba
estar produciendo una imagen demasiado
claustrofbica El resultado, sin embargo,
es el reflej del ambiente asfixiante que
requera la historia.
3. L A I MA G E N D E L A PA SI N
Las escenas sexuales de la novela; son
excesivamente explcitas, Siempre pens
que su traspaso a la imagen flmica
impactara al espectador hasta impedirte
olvidar su recuerdo y seguir el desarro-,
llo de la historia de amor. Ya en mis pri-
meras conversaciones Con Philip Roth,
antes del rodaje, le expres mi intencin
de eliminar esos pasajes. Creo que no son
relevantes ni necesarios para entender la
pasin entre los protagonistas y resulta
ms efectivo e impactante un silencio, un
susurro o una caricia que los jadeos. El
sexo "ruidoso" en pantalla me molesta, me
saca de la pelcula continuamente.
4, E L R O D A JE
El trabajo fue complicado durante las dos
primeras, semanas cuando, a pesar de
haber dejado claro qu me ocupara per-
sonalmente de la cmara, los productores
pretendieron que me sentar a su lado
para comentar durante el rodaje. S con-
trat incluso aun operador de cmara que,
por razones legales, tuvo que permanecer
all sentado sin hacer nada. Pasados los
primeros malos entendidos, sin embargo,
se cre un ambiente tranquilo. Quise que
fuera un rodaje tranquilo, con un equipo
pequeo, donde los actores estuvieran
protegidos y aislados. Donde se puediera
producir entre ellos el vnculo de intimidad
que quera reflejar en el film.
5. L O S A CT O R E S
Ha sido un placer trabajar con ellos.
Penlope Cruz es la nica que estaba en
el proyecto desde que la productora com-
prara los derechos y antes de que entrara
yo. Los dems son todos los primeros
nombres de las listas que elabor para
cada papel, Kingsley es probablemente el
mejor actor con el que he trabajado, una
bestia de la precisin y la sutileza. Entre l
y Dennis Hopper, que se conocieron dos
das antes de empezar a rodar, se fragu
una amistad casi instantnea. Patricia
Clarkson, por su parte, es el contrapunto
perfecto para Penlope, otro tipo de mujer
y otra mentalidad. Slo Peter Sarsgaard,
por ltimo, poda defender un personaje
tan ingrato y desagradable cmo el suyo.
6. T R A NSNA CI O NA L I D A D ?
He rodado fuera de Espaa porque las
circunstancias me han llevado a ello. Mis
obsesiones, gustos y pasiones, todo lo
que llevo a mis trabajos, no pasan ni por el
nacionalismo ni por el transnacionalismo.
Pertenecen a la patria de los sentimien-
tos, a un pas pequeo que tiene que ver
con ciertas emociones, con la pasin por
la ausencia, por el,silencio o por lo no
dicho. El mundo es ancho y ajeno, y las
historias, cuando llaman, hay que acudir a
su encuentro all donde estn. El prximo
proyecto, por ejemplo, ser en Japn. Todo
empez hace seis aos, cuando paseaba
por el mercado del pescado de Tokio,
Encontr una chica regando, le ped que
me dejara hacerle una foto pero no quiso,
y desde entonces he estado pensando en
ella. Hace poco empec a escribir y ahora
estoy aprendiendo japons.
Declaraciones recogidas el 4 de marzo de 20
CUA D E R NO CR T I CO
21: Bl a c k Ja c k
Robert Luketic
21. Estados Unidos, 2008, Intrpretes:
Jim Sturgess, Kate Bosworth, Kevin Spacey.
123 min. Estreno: 11 de abril
Hay pelculas que mientras se proyectan
no se ven, se rebobinan. Rebobinar es un
verbo joven que se hizo viejo muy pronto:
un verbo renqueante, ruidoso, sacudido
por el temor al encasquillamiento, y que
arrastra la ltima forma mecnica y pal-
pable de transmisin de las imgenes.
Pero cuando una pelcula se rebobina, no
al recordarla, sino al verla por primera
vez, el verbo significa tambin otra cosa:
quiere decir que la pelcula est fabricada
para retroceder y tratar de coger impulso
con lo que ya se hizo, y mucho mejor, por
cineastas ms talentosos, y pretender que
la superposicin -o el arrastre- sea sufi-
ciente para acreditarla. En esta pelcula
hay un hombre que se dedica a controlar
el casino a travs de monitores de vdeo:
es gracioso que se ejemplifique que ese
hombre se ha hecho viejo cuando pide que
se rebobine una cinta y otro le recuerda
que las grabaciones son ahora digitales.
En qu pensamos mientras se rebobina
21: Black Jack? Desde luego, nos vienen a
la memoria Casino, de Scorsese, y El indo-
mable Will Hunting, de Gus Van Sant, pero
es un rebobinado largo. Primero, vemos las
intenciones que organizan el relato sobre
el despertar a "las experiencias de la vida",
pues no hay ni un solo plano que no est
escrito, sea en el guin o en cualquier
manual de cine. Despus, uno lamenta que
el juego de cartas, tan propicio al medio
cinematogrfico (elipsis, planos de deta-
lle, fuera de campo) y a sus ritmos, sea casi
siempre filmado con tan poca imagina-
cin, y vuelve a soar en el tercer
Dostoievski que hubiera adaptado
Bresson, El Jugador. Mientras, K. Spacey
ha logrado desacelerar el tiempo en varias
escenas, pero el film se ha adornado con
los neones de Las Vegas como Elvis con
su traje de bombillas, salvo que aqu no
se expone ningn hombre que boquee
por sus sentimientos en lento apaga-
miento. Cuando la pelcula se ha rebobi-
nado, nos quedamos inquietos. Es espan-
toso ver Las Vegas como ideal de belleza,
y codiciado amanecer. GONZALO DE LUCAS
21: Black Jack (Robert Luketic, 2008)
88 m i n ut o s
Jon Avnet
88 minutes. Alemania, Estados Unidos, 2007.
Intrpretes: Al Pacino, Alicia Witt, Amy Brenneman,
Deborah Kara. 95 min. Estreno: 30 de abril
Una de las caractersticas ms curiosas
de cierto cine contemporneo reside en
su deseo utpico de fundir la imagen-
movimiento con la imagen-tiempo. En
sus dos memorables volmenes, Giles
Deleuze hablaba de la existencia, a lo
largo de la historia del cine, de dos reg-
menes contrapuestos. El primero estaba
formado por un modelo de cine en el que
el movimiento llevaba a los personajes a
resolver el conflicto. Era un cine en el que
la accin constitua el autntico vector
creativo. Como contrapartida, apareca
un segundo rgimen en el que el tiempo
todo lo determinaba, en el que los perso-
najes eran incapaces de actuar, ya que en
su lugar se imponan bloques de tiempo
qumicamente puros.
En 88 minutos, de Jon Avnet, parece
como si la accin no hiciera ms que
marcar el desarrollo del tiempo y el
tiempo se hace visible gracias a la accin.
La lgica es la de la clsica pelcula de
accin, en la que un conflicto debe resol-
verse en un tiempo real y en el que el
hroe (aqu Al Pacino) debe superar una
serie de pruebas, ya que de lo contrario
explotar la bomba de la que l mismo
es inconsciente portador. Si intentamos
observar los precedentes, se impone la
serie 24 y la forma en que los videojue-
gos han creado su temporalidad. Como
en 24, el juego con el tiempo es el pre-
texto que acelera la accin; como en los
videojuegos, lo importante es sentir el
peso del game over, ese momento lmite e
inexorable del final de la partida. Aunque
utiliza el tiempo real como coartada del
producto, es evidente que 88 minutos
juega constantemente a la transgresin
y a la puesta en parntesis de la verosi-
militud temporal. Todos sabemos que es
imposible que los personajes de 24 atra-
viesen Los Angeles de cabo a rabo, sin
que la distancia interfiera en el desarrollo
de los hechos. El tiempo es un artefacto
que sirve para rimar el relato, para crear
tensin interna y para anular cualquier
atisbo de monotona.
Mientras en 24 el juego nos introduce
en un mundo cada vez ms complejo, en
el que lo siniestro no cesa de aparecer y
los infiltrados no cesan de advertirnos
sobre los propios lmites de la moral, en
88 minutos el universo dramtico que
acompaa el relato es dbil. La nica
fuerza reside en la interpretacin de Al
Pacino. La teora del complot que rige la
pelcula resulta absurda, ya que no crea
lneas de sospecha. Todo el mundo puede
ser el hipottico asesino de la historia y
esto no inquieta. Al final, cuando descu-
brimos quin es el autntico asesino/a
no nos sorprende, ni tampoco nos inte-
resa porque en ningn momento hemos
sido atrapados por una cierta lgica de
la sospecha. Jon Avnet, en cuyo curricu-
lum figura esa pesadilla llamada Tomates
verdes fritos, fracasa en el intento de unir
accin y tiempo. Su juego resulta dema-
siado Simple. NGEL QUINTANA
CUA D E R NO CR T I CO
A n n a M
Michael Spinosa
Ahlaam (Mohamed Al-Dardji)
A hl a a m
Mohamed Al-Daradji
Irak, 2005. Intrpretes: Aseel Adel,
Bashir Al Majid, Mohamed Hashim,
110 min. Estreno: En salas
Vaya por delante que Ahlaam es de esas
pelculas cuya potencia dramtica no es
nicamente adjudicable a su argumento
y digesis narrativa, sino tambin al
contagio de un lugar, una poca y unos
hombres que han experimentado lo que
ponen en escena; que el entorno, la
accin y las circunstancias, en defini-
tiva, se filtran sin solucin de conti-
nuidad en la propuesta y configuran
buena parte de su sustancia dramtica.
Primera pelcula iraqu realizada en
Irak tras la cada del rgimen de Sadam
Hussein, Ahlaam no es en todo caso un
testimonio documental de la guerra, ni
propiamente un docudrama, ni tam-
poco forman parte de su discurso flmico
los provechosos intercambios entre la
ficcin y la no ficcin. Aunque inserte
fugazmente imgenes reales de los bom-
bardeos en Bagdad (una opcin comple-
tamente lgica en un film que se resiste a
recrear lo irreproducible), Ahlaam es una
pelcula de ficcin en toda regla, con su
guin y sus alegoras. Su desarrollo narra-
tivo perfectamente calculado no escapa
nunca del control del director, el debu-
tante Mohamed Al-Daradji (que, cuentan
las crnicas, sufri en sus carnes todo tipo
de vejaciones durante la guerra), y aunque
el rodaje con no-actores fue un proceso
inclemente y dificultoso (con secuestros,
amenazas de muerte y encarcelamien-
tos), el director permiti que la realidad
se colara en sus imgenes slo hasta cierto
punto. Bajo esta lgica, estamos por tanto
muy cerca de los contagios documenta-
les y estticos propios del neorrealismo
italiano (sobre todo de Roma, ciudad
abierta), incluso en sus tintes melodram-
ticos, si bien las motivaciones humanas y
polticas son bien distintas.
La dramaturgia de Ahlaam pasa por
cruzar las historias de tres iraques cuyas
vidas cambian radicalmente durante el
rgimen de Sadam Hussein, y el escena-
rio comn es un centro psiquitrico de
Bagdad al que van a parar los tres per-
sonajes, uno como mdico y dos como
pacientes. El arco temporal que recorre la
historia (desde los bombardeos de Irak en
1998 hasta la invasin norteamericana de
2003) permite al director abordar diver-
sas realidades sociales inherentes al rgi-
men derrocado, como el reclutamiento
militar, las represalias polticas y la des-
truccin de la clula familiar, todos ellos
con efectos traumticos irreversibles. No
debemos ignorar, por tanto, el valor de
este film como una autntica anatoma
de una herida abierta. Lejos de los cantos
fnebres por soldados norteamericanos,
de teoras conspiratorias o denuncias
polticas ms o menos liberales, este
film glosa de modo intenso y vivencial
el drama de las verdaderas vctimas del
conflicto iraqu. CARLOS REVIRIEGO
Francia, 2007, Intrpretes: Isabelle Carr,
Gilbert Melki, Anne Consigny, Genevive Mnich.
106 min. Estreno: 25 de abril
No son pocas las pelculas que desde el
impacto de La pianista (M. Haneke, 2001)
toman como pretexto a una mujer bur-
guesa y bella, solitaria, culta y perturbada
para organizar un srdido relato de obse-
siones truncadas, productos tarados de
un entorno urbano moralmente vaco, de
soledades venenosas y traumas sin origen
ni destino. Como el director austraco,
Michael Spinosa trata de llevar al lmite
su relato erotmano, aunque los golpes de
efecto y la atmsfera de gelidez que con-
viven con naturalidad en los fotogramas
de Haneke, caen en manos de Spinosa del
lado del melodrama salvaje y el artificio.
A pesar de sus esfuerzos, sobre todo los
de su actriz (Isabelle Carr), este indeciso
relato sobre una restauradora de libros
que, tras un intento de suicidio, convierte
a su mdico en el objeto de su obsesin
acaba cayendo del lado ms burocrtico
de las historias de enajenacin femenina
llevadas al extremo.
El realismo que podemos extraer del
film quiz proviene de la amplia docu-
mentacin sobre pacientes erotmanos
que ha manejado el autor, pero a medida
que el relato se despliega y no encuentra
su personalidad, sino slo inercia, nos
invade la sensacin de que el director
desaprovecha una excelente posibilidad
de recorrer los caminos de un amor enfer-
mo desde la retorcida mirada de una
personalidad extrema pero inteligente.
Aunque la obsesin de Anna es el nico
anzuelo del film, lo cierto es que determi-
nadas soluciones y desvos narrativos -el
abrupto final- juegan en su descrdito.
Film estructurado en captulos, aunque
de corta progresin, entrega todas sus
bazas al lucimiento de una actriz que deja
muy de manifiesto su bsqueda mim-
tica de interpretaciones memorables. El
devenir de su interpretacin es el resul-
tado de la pelcula: un thriller llano disfra-
zado con el oropel del prestigio cultural,
cuyas trampas nos recuerdan demasiado
las malas artes de otras producciones no
menos engaosas. CARLOS REVIRIEGO
CUA D E R NO CR I T I CO
E l ba o de l Pa p a
E. Fernndez y C. Charlone
Uruguay, 2007. Intrpretes: Csar Troncoso,
Virginia Mndez, Virginia Ruiz, Mario Silva.
97 min. Estreno: 25 de abril
En Melo, pueblo uruguayo cerca de la
frontera brasilea, un da de mayo de 1988
estuvo a punto de convertirse en el ms
importante de su historia despus de que
el Papa Juan Pablo II anunciara su visita a
la comarca y sus habitantes vieran la oca-
sin para sacar cierto provecho econ-
mico del evento al que se estimaba iban
a asistir millares de personas. ste es el
contexto escogido por Csar Charlone,
habitual director de fotografa de Fer-
nando Meirelles, y el guionista Enrique
Fernndez para su debut como directores
en el largometraje, situndose en un pai-
saje geogrfico indito y perdido de la
mano de Dios donde el contrabando y el
trapicheo se convierten en las nicas for-
mas de hacer la vida ms llevadera. Char-
lone y Fernndez han evitado tanto la
estetizacin de la miseria de la que hacen
gala filmes al estilo Ciudad de Dios como
la mirada paternalista del drama ONG.
El bao del Papa se sita ms cerca de
una actualizacin de la pica cotidiana
del neorrealismo, centrada en el segui-
miento de un protagonista picaresco que
tiene que pasar mil y una aventuras
(sobre todo esquivar controles adua-
neros en bicicleta!) para construir un
bao de pago destinado a dar solaz a las
supuestas hordas de peregrinos que van a
llegar al pueblo. A este retrato de raigam-
bre humanista los directores le aaden
un punto de tragicomedia que, en vistas
de la excusa argumental, nos remite
inevitablemente al Bienvenido, Mster
Marshall! (1953) de Luis G. Berlanga.
El bao del Papa (E. Fernndez y C. Charlone)
Aqu la ilusin tambin acaba pasando
de largo, pero queda la crtica a aquellos
que olvidan que no se puede predicar a
estmagos vacos. Yendo un paso ms
lejos del simple cine de buena voluntad
y sin desdear la posibilidad de conectar
con un gran pblico, El bao del Papa se
presenta como un buen ejemplo de pel-
cula que sabe combinar vocacin realista
y comprometida con el mnimo de sol-
vencia cinematogrfica. EULALIA IGLESIAS
Co ba r de s
Jos Corbacho y Juan Cruz
Espaa, 2007. Intrpretes: Llus Homar, Elvira
Mnguez, Paz Padilla, Antonio de la Torre.
89 min. Estreno: 25 de abril
El acoso escolar, la prdida de autoridad
por parte de los profesores, la desestruc-
turacin familiar, la incomunicacin y
hasta la desigualdad social hubieran bas-
tado para articular un discurso concreto
y medido. Cobardes, sin embargo, la
segunda propuesta del tndem Corba-
cho-Cruz, desborda sus proporciones
aadiendo de soslayo -y en lo que se
vislumbra como una cierta bsqueda de
trascendencia- referencias a la mani-
pulacin poltica, a la de los medios de
comunicacin, incluso a la guerra de Irak
o a la mafia italiana. Instalada como su
antecesora (Tapas, 2004) en un costum-
brismo de tradicin "berlanguiana", pero
de tono inocuo y excesiva atraccin por el
estereotipo, la cinta se promociona como
una sucesora seria, responsable y com-
prometida. En su desarrollo, los excesos
de un cierto moralismo progresista y el
anclaje en un anlisis social de manual
conducen el film al mero revoloteo etreo
y liviano por la superficie de una realidad,
la de la adolescencia, sus miedos, frustra-
ciones y dificultades, con ms relieve del
que se deja ver.
La propuesta narrativa, apoyada por
una aproximacin visual de consisten-
cia televisiva, conecta en lnea recta con
el imaginario de las numerosas series de
instituto que los canales espaoles no se
cansan de explotar (desde Compaeros
hasta la reciente Fsica y Qumica). Sale a
relucir as no slo el acercamiento al dis-
positivo de identificacin amable que tan
bien manejan estos productos catdicos
(y que evidencia el sometimiento de sus
mecanismos narrativos hacia la consecu-
cin del xito de pblico), sino tambin
cierto oportunismo, pegado a una actua-
lidad meditica, que relaciona Cobardes
con otros realismos de multisala como
Slo ma (J. Balaguer, 2001), en lo que se
refiere al maltrato de gnero, o 14 kilme-
tros (G. Olivares, 2006), para la inmigra-
cin. Para terminar, eso s, se distingue un
vestigio del humor cido y desengaado
que tan bien sabe manejar el showman
Corbacho. Quizs por ello, acompaando
los ttulos de crdito suenan los catalanes
Love of Lesbian cantando: "los nios del
maana, vaya hijos de puta"... JARA YAEZ
Co s a s que p e r di m o s
e n e l f ue g o
Susanne Bier
Things We Lost in the Fire. Estados Unidos, 2007.
Intrpretes: Halle Berry, Benicio del Toro, David
Duchovny. 119 min. Estreno: 25 de abril
Tras su bello ttulo original (tomado del
quinto y mejor lbum de Low), Cosas
que perdimos en el juego esconde muchos
de los vicios del cine de prestigio del
Hollywood actual, comenzando por su
propensin hacia el anonimato del autor.
O, al menos, del director como autor,
toda una paradoja si tenemos en cuenta
que sta es la primera pelcula que dirige
en Hollywood la danesa Susanne Bier,
avalada por ttulos correctos e inspidos
como Te quiero para siempre, Hermanos
o Despus de la boda, tardos derivados
del Dogma. Qu razones han llevado
a un estudio con tantas pretensiones
como Dreamworks a fijar su atencin
en una directora fornea de tan escaso
pedigr? Qu razones han llevado a
Susanne Bier a aceptar un encargo
que, como tantos otros en Hollywood,
apenas le ofrece margen de actuacin?
Sean cuales sean las respuestas, stas
habr que buscarlas en la letra pequea
del contrato entre Dreamworks y Bier,
y no en la obra a la que ha dado pie.
Autntico producto de guionista (Alian
Loeb) que no deja lugar a dudas sobre
su verdadera autora, Cosas que perdi-
CUA D E R NO CR T I CO
mos en el fuego pretende relatarnos dos
historias: la de una ausencia y la de una
redencin. Dos historias que, tal y como
podra esperarse, son slo una: la de un
drogadicto (Benicio del Toro) que habr
de superar su adiccin luego de llenar el
vaco dejado por la muerte, accidental y
trgica, de su mejor amigo; una historia
contada desde una doble perspectiva: la
de una viuda (Halle Berry) que reconoce
en el problemtico amigo de su difunto
marido un inesperado objetivo para su
vida, quiz tambin una nueva figura
paterna para sus hijos. Nada nuevo bajo
el sol, de ah que toda la voluntad de ori-
ginalidad est concentrada en la estruc-
tura, en los juegos con la cronologa, en
las idas y vueltas al pasado (nunca un
ausente, David Duchovny, estuvo tan
presente), en una resolucin anticipada
como flash-forward. S, es el artificio
de moda entre ciertas producciones de
Hollywood cuyas aspiraciones radican
antes en los premios que en la taquilla,
por mucho que en este caso el tiro haya
salido por la culata. Cunto dao ha
hecho Guillermo Arriaga! JAIME PENA
L a r s y un a c hi c a
de ve r da d
Craig Gillespie
Lars and The Real Girl. Estados Unidos, 2007.
Intrpretes: Ryan Gosling, Patricia Clarkson,
Emily Mortimer. 106 min. Estreno: 25 de abril
el manifiesto fundacional de Alexander
Payne. Melancola otoal, desgaste de
los sentimientos, incapacidad para asi-
milar el nuevo aire de los tiempos por
parte de los personajes: he ah el libro
de instrucciones de una cierta tenden-
cia del nuevo cine independiente, cuyo
arco podra dibujarse desde la extraeza
surreal de Junebug hasta el costum-
brismo astuto de Juno, pasando por Una
historia de Brooklyn o Half Nelson, tam-
bin protagonizada, como Lars..., por
Ryan Gosling, sin duda uno de los mejo-
res actores de su generacin.
Naturalezas muertas, pues, pero tam-
bin sntoma. La pelcula de Gillespie,
como gran parte de las mencionadas, no
ofrece alicientes estilsticos y sus recetas
formales no se alejan de la lnea recta. Y,
sin embargo, el devenir de sus imgenes
esboza una fbula ms bien cruel que
parte del humor y llega a la resignacin
a travs de la suspensin de la incredu-
lidad. Pues ese tipo que decide com-
partir su vida con una mueca como
si tal cosa, presentndola en familia y
sociedad sin complejo alguno, no es un
perturbado, sino a la vez un cnico y un
iluso, un hroe de nuestro tiempo que
apuesta por la disidencia y luego se deja
arrastrar por la realidad. Una forma de
desencanto, de rendicin? Puede ser,
pero, a diferencia de los aos setenta,
el punto de partida no es la revolucin,
sino el rechazo del mundo. Lars y una
chica de verdad es una pelcula sobre la
imposibilidad de estar solo en la era del
gregarismo. CARLOS LOSILLA
El m e n o r de lo s m a l e s
Antonio Hernndez
Espaa, 2007. Intrpretes: Carmen Maura,
Roberto lvarez, Vernica Echegui, Marta Belen-
guer. 110 min. Estreno: en salas
Puede sostenerse un "thriller poltico con
tintes de comedia sucia", segn palabras
de su director, por la mera inercia de unos
personajes bien construidos? Aunque el
sentido comn nos diga que no, es justo
reconocer que muchos de los hallazgos
cinematogrficos se han logrado traba-
jando en contra de la lgica dramtica, y
si no, que se lo pregunten a Lars von Trier
y su carnada Dogma. No es, por tanto,
estrictamente necesario que los persona-
jes experimenten un cambio en su per-
cepcin de la vida a lo largo de la pelcula
o cualquier otro de los convencionalismos
que, se supone, debe seguir una obra cine-
matogrfica. Lo nico importante, como
suele decirse en las elecciones y en los
partidos de ftbol, es el resultado. Pero,
cules son los objetivos de esta pelcula?
En primer lugar, entretener, puesto que la
propia estructura del thriller as lo pide.
Y en segundo lugar, servir de denuncia
social, ya que el contexto elegido se basa
en los tejemanejes morales de un poltico
con cargo electo.
A su favor tiene un reparto de lujo que
cubre de sobra las necesidades de la his-
toria. Carmen Maura, en el papel de her-
mana del poltico, es capaz de reflejar con
Es el cine indie norteamericano algo
as como una mueca hinchable, una
rplica casi exacta de la realidad que sin
embargo carece de sus funciones vitales?
Esta es la inquietante pregunta que pro-
pone Lars y una chica de verdad, la opera
prima de Craig Gillespie escrita por
Nancy Oliver, a su vez una de las guio-
nistas de A dos metros bajo tierra, tele-
serie de culto de los ltimos aos. Y la
cuestin no es en absoluto balad, desde
el momento en que las imgenes de esta
pelcula, exentas de cualquier rugosi-
dad diferencial, toman igualmente una
apariencia clnica, reproducen el ritmo
pausado y el decir tranquilo que suele
ostentar esa rama del cine contempo-
rneo desde, por lo menos, Entre copas,
El menor de los males (Antonio Hernndez)
CUA D E R NO CR T ICO
un solo gesto el dilema entre el amor y la
tica. Roberto lvarez borda la caricatura
del diputado prepotente y mentiroso.
Y Vernica Echegi resulta creble en su
personaje de amante caprichosa y venga-
tiva. Otro factor positivo es la inteligen-
cia de su director, Antonio Hernndez,
demostrada a lo largo de una carrera que
ha sabido en cada momento encarar pro-
yectos tan dispares como la gamberrada
meditica (Gran Marciano), el folletn
histrico (Los Borgia), el thriller senti-
mental (Lisboa) o el drama familiar (En la
ciudad sin lmites). Sin embargo, el oficio
no basta para conseguir lo que se desea.
Los truculentos giros de guin exageran
el esperpento de una situacin que ya es
esperpntica de por s y, como consecuen-
cia, pierde consistencia la crtica a una
clase poltica instalada en la tomadura de
pelo permanente. JAVIER MENDOZA
Pi n g p o n g
Matthias Luthardt
Alemania, 2007. Intrpretes: Sebastian
Urzendowsky, Marion Mitterhammer,
Clemens Berg. 89 min. Estreno: en salas
El popular e intrascendente juego del
tenis de mesa le sirve al director Matthias
Luthardt como indolente y veraniega
metfora de las relaciones humanas,
reducidas a un "toma y daca" sincopado,
sin otro objetivo que el de servir de pasa-
tiempo. Pero el problema de jugar con
sentimientos es que siempre hay alguien
que acaba hacindose dao, y ms si
tenemos en cuenta que el juego favorito
de muchas familias consiste en sepul-
tar las engorrosas emociones bajo un
manto de civilizado silencio. Esto es lo
que les sucede a los personajes centrales
de esta pelcula: una familia alemana de
clase media acomodada. El padre pasa
demasiado tiempo fuera y es un experto
en poner cara de pquer; la madre es
una mujer autoritaria que proyecta sus
propios fracasos en su hijo, forzndole
a convertirse en pianista; y el nio ado-
lescente desarrolla, mientras tanto, un
comportamiento mrbido al amparo de
un alcoholismo incipiente. Cuando reci-
ben la visita inesperada de un sobrino que
recientemente ha descubierto el cadver
Pingpong (Ma tthia s Luthardt)
de su padre suicida, la rutina familiar se
ve alterada. El joven Paul irrumpe en sus
vidas buscando refugio, pero pronto des-
cubre que son ellos los que estn verdade-
ramente enfermos. Madre e hijo pugnan
por ganarse su confianza, conscientes de
que Paul no vive asfixiado por una soga
transparente de frialdad patolgica como
el resto de la familia.
El tono elegido para narrar esta historia
est determinado por el deseo del direc-
tor de "evitar el sentimentalismo", lo que
se traduce en opresivos silencios salpica-
dos de momentos de ira que retratan con
precisin de cirujano el ambiente tenso
que respiran estos personajes. Aunque
ha sido comparada por la crtica francesa
con Teorema, de Pasolini, en realidad se
encuentra estticamente ms cercana a la
mirada elegante y melanclica de Franois
Ozon, una de las influencias confesas de
Luthardt. Este director, galardonado en
2006 con el Premio de la Crtica Joven
en Cannes, demuestra con esta conmo-
vedora pelcula que el ncleo familiar
es la primera organizacin de represin
y aislamiento a la que se enfrenta el ser
humano y que, inevitablemente, el resul-
tado de esa lucha marcar su existencia
para siempre. JAVIER MENDOZA
R e t r a t o s de l m s a l l
Masayuki Ochiai
Shutter. Estados Unidos, 2008. Intrpretes:
Joshua Jackson, Rachael Taylor, David Denman,
James Kyson Lee. 85 min. Estreno: 11 de abril
Aunque se poda pensar que la produc-
tiva gallina del terror asitico haba dado
ya sus ltimos huevos en el mercado occi-
dental, en Hollywood no parecen tener la
misma opinin. Eso al menos es lo que
sugiere el estreno de este remake de una
exitosa -en su pas- pelcula de terror
tailandesa, Shutter (2004), que coincide
en cartelera con los de los perpetrados a
partir de la hongkonesa The Eye (2002) y
la japonesa Llamada perdida (2003). De
todos modos, tampoco los ejecutivos cali-
fornianos deben estar del todo seguros de
su apuesta en el caso que nos ocupa, ya
que su adaptacin, pese a estar protago-
nizada por actores anglosajones, traslada
la accin a Japn y ha sido confiada a un
director nipn especializado en el gnero.
Es decir, si la cosa no funciona en Estados
Unidos, pongamos los ingredientes nece-
sarios para que lo haga en una de nuestras
sucursales de Extremo Oriente.
La cinta viene a contar la clsica his-
toria del fantasma (una ex-novia del
protagonista) que busca vengarse de los
responsables de su desgracia en vida. El
gancho pasa aqu por la relativa novedad
de utilizar como motor de la accin la
fotografa de espritus, aquella que descu-
bre -impresionado sobre el rollo de pel-
cula- el rastro de una fantasmagora. En
lo dems, Retratos del ms all recuerda
demasiado a xitos anteriores del terror
oriental, desde The Ring (El crculo) (1998)
hasta A Tale of Two Sisters (2003). As, la
caracterizacin del trasgo femenino o la
utilizacin de la tecnologa como medio
de unin del ms all y el ms ac pro-
vocan una inevitable sensacin de dj
vu. Si a esto se une un uso incontrolado
de los efectos de sonido (verdadera plaga
del cine de terror contemporneo), que
pretende maquillar las limitaciones del
relato visual para generar suspense, nos
encontramos con un producto comer-
cial de escaso vuelo. Aunque la reapari-
cin de una antigua amante despechada
puede dar lugar a interesantes reflexio-
nes sobre la complicada naturaleza de
toda relacin sentimental, incluso en un
contexto de cine de gnero (Escalofro en
la noche, 1971, sera un buen ejemplo), y
aunque el choque cultural entre oriente
y occidente es siempre una veta a explo-
tar concienzudamente (como en Lost
in Translation, 2003, con la que guarda
paralelismos nada casuales), Ochiai se
limita aqu a narrar con estilo atropellado
e impersonal un thriller paranormal que
no inquieta demasiado, es parco en sustos
jugosos y resulta irrelevante en cuanto a
su aportacin a la efectiva imaginera del
producto original. JUAN PABLO RAMOS
CUA D E R NO CR I T I CO
Se da
Franois Girard
Silk. Can, Fra., It, GB, Jap., 2007. Intrpretes:
Michael Pitt, Keira Knightley, Alfred Molina.
112 min. Estreno: en salas
Esta Seda escrita originariamente por
un italiano, dirigida por un canadiense
de habla francesa, interpretada en ingls
por un norteamericano y una britnica, y
ambientada entre Francia y Japn, bien
podra haber aparecido en el nmero
anterior de Cahiers-Espaa como ejem-
plo de transnacionalidad mal entendida,
donde la ambicin de universalidad
se traduce en aguar cualquier atisbo
de personalidad propia. Adaptacin
de la novela homnima de Alessandro
Baricco, la pelcula viaja entre Oriente y
Occidente en pleno siglo XIX impulsada
por uno de los tpicos ms habituales en
los retratos de relaciones entre ambas
culturas: la fascinacin que un viajante
francs siente ante el misterio de una
mujer oriental, sobre todo como evoca-
dora de secretas posibilidades sensuales.
Al trabajar de viajante, el protagonista
debera ejercer de ese explorador que
(nos) descubre paisajes y sensaciones
nuevas en cada mirada. Pero el film se
limita a deparar una presentacin de
postales de escenarios exticos que ni
tan siquiera resultan prosaicamente
hermosos de tan manidos. En Seda no
hay nada nuevo que descubrir, o ante lo
que emocionarse, porque todas sus im-
genes estn desgastadas.
La pelcula de Girard acaba provo-
cando la sensacin de estar realizada
desde la ms profunda desgana, desde
lo desmaado de su narrativa al poco
carisma de sus intrpretes. Michael
Pitt no se desembaraza de ese estado de
ensimismamiento que tena sentido en
Last Days pero aqu slo produce abu-
rrimiento. Keira Knightley tiene que
buscarse papeles ms all del drama
romntico de poca, por bien que le
quede el vestuario. Slo Alfred Molina
dota de cierta energa a su rol de empre-
sario emprendedor. As que una pelcula
que se presenta como un drama sobre
pasiones soterradas slo transmite una
abulia monocorde. Ni una sola emocin
se desprende de sus fotogramas. Incluso
al final tiene que recurrir a la reiteracin
de la carta de amor por si su primera lec-
tura no haba hecho mella en el nimo del
espectador. La verdad es que la segunda
tampoco lo consigue. EULLIA IGLESIAS
T he Ey e (Vi s i o n e s )
David Moreau y Xavier Palud
The Eye. Estados Unidos, 2007. Intrpretes:
Jessica Alba, Alessandro Nivola, Parker Posey.
95 min. Estreno: en salas
Curiosa situacin la de este remake que
da la sensacin de llegar tarde, a des-
tiempo, cuando los fulgores del ltimo
terror asitico parecen apagados. En
cualquier caso, funciona como sntoma
y, como casi todas las malas pelculas,
explica cristalinamente la historia de
su pequeo fracaso. La de un cierto
cine ciego, agotado, que avanza a tientas
aunque satisfecho de su estatuto con-
solidado, que vive confortablemente en
la oscuridad. Ocurre que este cine qui-
siera volver a ver alguna cosa. Incapaz
de hacerlo por s mismo necesita los
ojos de otro cine, su mirada. Se realiza
entonces el trasplante. La mirada ex-
tica, lejana, impregnada de terrores
extraos (la de los hermanos Pang) se
inserta en el cuerpo industrial ameri-
cano, en el rostro de la estrella emer-
gente. Se calca a conciencia el original,
sin mayor gracia; se entrega el proyecto
Seda (Franois G irard)
a dos directores, esta vez franceses, que
no consiguen insuflar ningn aliento
perceptible. La consecuencia son im-
genes gastadas, muertas, espectrales.
No es extrao que la protagonista no
logre reconciliar una visin del mundo
con sus nuevas crneas. Tampoco
pueden hacerlo los realizadores. Slo
consiguen ver evanescentes imgenes
digitales que, sin embargo, suscitan los
viejos efectos de siempre.
Los espectros de las imgenes pasa-
das se van adueando de la visin, de la
pelcula; la atormentan, cuestionan su
validez. La protagonista, como el espec-
tador, empieza a intuir que la clave est
en la referencia al original. El doctor
que la trata, por su parte, cree que ha
perdido el juicio porque la operacin
(comercial) ha sido, debe ser, un xito.
Sin embargo se trata de un problema
de memoria gentica de los tejidos. Al
menos esa es la chchara de ciencia-fic-
cin con la que se pretende justificar lo
obvio. El retorno al escenario original se
impone como necesidad para rearticu-
lar el relato, para encontrar una salida
razonable a este embrollo. Se reordenan
las imgenes recicladas, traficadas, y se
restablece el orden frente al horizonte
explosivo de la trama o la posibilidad de
cualquier trauma "real". Una vez reco-
rrido el trayecto, la nueva mirada ya no
sirve de nada, no deja ninguna huella, ni
ninguna experiencia. Se puede volver
tranquilamente a la ceguera y a la armo-
na de un mundo cmodo en el que no
hay nada que ver. FRAN BENAVENTE
R E SO NA NCI A S
CA R L O S F. HE R E D E R O
Un a r t e de l f ut ur o
El cine de Jean-Luc Godard ha sido siempre testigo y testimonio de
su propio tiempo/Atravesado por el desconcierto o por la perplejidad,
movido por los grandes debates ideolgicos de su poca y sacudido
por las ms vivas contradicciones de la Historia, su itinerario
radiografa como ningn otro no slo la gnesis del cine moderno,
sino tambin la transformacin sociopoltica de la que se alimenta y
a la que, en no pocos casos, incluso se adelanta.
Cuando en 967 filma La Chinoise, en la que llena las paredes
y la pantalla de letreros, rtulos y collages, no hace otra cosa que
prolongar y profundizar un recurso que ha estado siempre presente
en su cine. Pero las pintadas, los letreros y los rtulos de aquel film
asumen directamente las preocupaciones ideolgicas y polticas de
lo que, tan slo nueve meses despus de su estreno, no va estar ya
: slo en los debates de la vanguardia intelectual o en las inquietudes
de la izquierda marxista y maosta francesa, sino en las paredes de las
calles, en las pizarras de las aulas y en los muros de las fbricas.
Si, como deca Jean Collet, el cine de Godard ha sido siempre un
"arte del presente" y si el propio cineasta se reconoca a s mismo
Diversos fotogramas de La Chinoise (Jean-Luc Godard, 1967) en relacin con afiches de Mayo-68
en aquel tiempo como "periodista" que quera ser director de las
Actualits Franaises, en muchos de los planos de La Chinoise parece
practicar un "arte del futuro". Ms que trabajar con lo que la realidad
le ofrece, parece anticiparse y, en cierta manera, incluso prefigurar la
naturaleza de muchos de los eslganes y de las divisas que poco ms
tarde acabaran convertidos en materia de graffiti callejero, en objeto
de proclama utpica desplegada en cientos de paredes.
Letreros, pintadas y rtulos aparecen en las imgenes como si
hubieran sido tomados o copiados del presente histrico del film,
pero en realidad anuncian un mundo futuro. Un universo en el
que, efectivamente, el debate de ideas y la convocatoria a la accin
directa saltan a la calle y, por breves momentos, se posesionan
de la realidad social. Un imaginario que nace de una hermosa y
percutiente paradoja: puesto que Godard, segn sus propias palabras,
parte del documental para darle a ste "la veracidad de la ficcin",
podramos decir que es precisamente esta veracidad ficcional (la
bsqueda implcita en las imgenes de La Chinoise) la que acabar
convirtindose despus en verdad documental.
Estado general de la conservacin y restauracin del cine espaol
D e f e n s a de l a m e m o r i a c i n e m a t o g r f i c a
E l l a m e n t o e s un a c o r de c o m n e n t o do s lo s m bi t o s de l c i n e e s p a o l . D e s de p r o duc t o r e s a
e xhi bi do r e s , l a in dus t r ia s i e m p r e e s t di s p ue s t a a de f e n de r l e g t i m a m e n t e s us de r e c ho s . Pe r o
hay un de r e c ho c o m n a t o do s que n un c a a dqui e r e p r o t a g o n i s m o : e l de r e c ho de c o n s e r va c i n
de n ue s t r o p a t r im o n io c i n e m a t o g r f i c o . E l r ie s g o de e xtin c i n que c o r r e bue n a p a r t e de n ue s t r a
m e m o r i a a udio vis ua l e s un l a m e n t o que de be r a r e s o n a r c o n m s r uido que c ua l qui e r o t r o . La
i m p o s i bi l i da d de o f r e c e r un c l c ul o p r e c i s o de e s t a p r di da o be de c e a c o m p l e ja s va r i a bl e s ,
p e r o e l di a g n s t i c o g e n e r a l bie n p ue de c o l e g i r s e de lo s p r e c a r io s e s t a do s de c o n s e r va c i n y de
la s n um e r o s a s n e c e s i da de s de r e s t a ur a c i n de la s p e l c ul a s . La s c a us a s de l de t e r i o r o a l que s e
e n fr e n t a n lo s m a t e r i a l e s c o n s e r va do s p o r Film o t e c a E s p a o l a s o n m uc ha s de e lla s im p r e vis ible s
e i n c o n t r o l a bl e s , p e r o c i e r t a s s o l uc i o n e s c o n o c i da s e xig e n un a de t e r m i n a c i n p o l t i c a y c ultur a l
r e s p o n s a bl e . E n e s t e in fo r m e , y a m o do de a va n z a dilla , Ca hi e r s du cinma. E s p a a e m p i e z a a
r a dio g r a fia r un "e s t a do de l a c ue s t i n " que , c o n t o da s e g ur i da d, e xig ir p o s t e r i o r e s a bo r da je s .
D
esde mediados de los aos sesenta,
los productores espaoles tienen la
obligacin de entregar a Filmoteca
Espaola, para su conservacin, una copia de
todas las pelculas que gocen de proteccin
estatal. Este requisito para poder recibir las
subvenciones ha permitido recoger en Filmoteca
una parte cuantitativamente importante de la
produccin nacional, pero no es oro todo lo que
reluce. En la prctica, "muchos productores, para
ahorrarse el dinero, entregaron copias irregulares
o en malas condiciones", afirma Fermn Prado,
director de almacenes de Filmoteca Espaola.
Tradicionalmente, las productoras casi nunca
han destinado un ptimo material a Filmoteca,
de ah que, como seala el investigador Luciano
Berriata, "no se han podido conservar en
todo su esplendor pelculas como Furtivos
o El espritu de la colmena, pues las copias
depositadas estaban muy trilladas y no existen
referencias del color original por el viraje a
rojo". Tratando de remediar esta situacin,
desde 1995 el ICAA destina una partida del
Fondo de Proteccin (un milln de euros en la
actualidad, segn Fernando Lara, su Director
General) para "Ayudas a la Preservacin" que
cubren hasta el 50% del coste del internegativo
y del interpositivo para los productores que los
depositen en Filmoteca Espaola. Aunque, segn
Prado, "an existen productores que siguen sin
entender la importancia de la conservacin",
parece que con el tiempo las entregas ha n
mejorado y las filmotecas se van asentando
como las principales, si no nicas, garantes de
la preservacin, "Una evolucin necesaria para
estos centros -reivindica Marionna Bruzzo, jefa
del archivo de la Filmoteca de Catalua- es que
sean considerados al mismo nivel que cualquier
museo". Y sta es ya una clave esencial para
trazar la radiografa de la situacin actual.
A l m a c e n a j e p r e c a r i o . Es responsabilidad
de las filmotecas asegurar unas condiciones
pt i mas de mant eni mi ent o par a l a
conservacin de los materiales flmicos a
largo plazo y, en este aspecto, la capacidad
actual de Fi l moteca Espaola se desvela
A s p e c t o de un r o l l o de a c e t a t o a f e c t a do p o r e l s n dr o m e de l vi n a g r e
CUA D E R NO D E A CT UA L I D A D N11
I NFO R ME FE ST IVA L E S CO NG R E SO CO NT R A -I NFO R MA CI N
53 Co n s e r va c i n y 56 La s Pa l m a s 61 A E HC 65 Si t ua c i o n e s de
r e s t a ur a c i n de l c i n e 58 G ua da l a ja r a r e p l i e g ue
e s p a o l 60 L l e i da CO R TO METR A JES
60 Na n t e s 62 E xp e r i m e n t a c i n R E T R O SPE CT IVA
e n T a ba ka l e r a 68 O ka m o t o
I NFO R ME
CUA D E R NO D E A CT UA L I D A D
insuficiente y, en determinados casos, inade-
cuada. El almacenaje de sus fondos, que se
calcula en torno a los 370.000 rollos, se encuentra
disperso en cinco edificios y en condiciones de
mantenimiento dispares. "Lo que ms urge es
unificar los archivos", dice Fermn Prado. A la
espera de la construccin del nuevo Centro
de Conservacin y Restauracin (ver apoyo en
pg. 55), slo uno de estos almacenes posee
los requisitos adecuados para una conservacin
a largo plazo: el bnquer subterrneo de alta
seguridad de la Ciudad de la Imagen, donde se
encuentran los soportes inflamables (los nitratos
de celulosa) desde mediados de los noventa. "Ah
incluso se mantiene casi como el primer da el
nitrato de Salida de misa de doce del Pilar de
Zaragoza, la primera pelcula conservada", apunta
Alfonso del Amo, director del departamento
tcnico de Filmoteca Espaola. De los cuatro
almacenes restantes, preocupan especialmente
el de la Dehesa de la Villa y el de la sede central,
el Palacio de Perales, al mximo de su capacidad
y sin garanta de calidad en sus almacenes.
"Sin las condiciones ad-hoc, los materiales
corren un riesgo constante de desarrollar
deficiencias", dice Fermn Prado. Situacin
agravada por la falta de personal para la
realizacin de revisiones peridicas, lo que
hace imposible determinar el nmero de cintas
previsiblemente afectadas hoy en da. "Tampoco
se pueden estar revisando constantemente",
aade Berriata, "porque es un material muy
traicionero: compruebas que est bien y en un
mes empieza a corromperse". Especialmente
virulento es el sndrome del vinagre, quiz el
mayor enemigo de los rollos de celuloide. Segn
clculos aproximados ofrecidos por Fermn
Prado, en torno a un 15-20% del total de material
conservado sufre los daos causados por este
sndrome. "Teniendo en cuenta que el porcentaje
se refiere nicamente a los
rollos registrados", aclara,
"pueden existir muchos ms
sin detectar descansando en
las estanteras", concluye. Y
esto, sin tener en cuenta los
daos de otra naturaleza que
sufre el resto de materiales.
R e c o n ve r s i o n e s . La
falta de espacio se revela
especialmente preocupante
desde los ltimos aos debido
al cambio del soporte analgico
al digital. Esta transformacin
del paradigma provoca, a nivel
industrial, la reconversin de
los principales laboratorios del
pas (Madrid Film y Fotofilm
esencialmente), que tras ser
absorbidos por empresas
extranjeras han comenzado
el proceso de transformacin
digital. Esta reconversin trae
consigo la desaparicin de
los antiguos almacenes para
materiales fotoqumicos y la
necesidad de deshacerse de
cientos de rollos por parte de los
laboratorios. Bajo amenaza de destruccin, y ante
la inhibicin de los productores, responsables
legales de esos materiales, son las filmotecas
Pe l c ul a de c e l ul o i de que
ha vi r a do a r o jo
Trabajos de Filmoteca Espaola (2001-2007)
ANO RESTAURACIONES DESTACADAS
FUENTE: INFORMES ANUALES DE FILMOTECA ESPAOLA
O T R A S A CT I VI D A D E S
2001 El dos de Mayo (Jos Busch, 1927)
Viva Madrid que es mi pueblo! (Fernando Delgado, 1928)
Mariquilla Terremoto (Benito Perojo, 1939)
2002 Le Chien andalou (Luis Buuel, 1929)
Historia de una botella (Sabino A. Micn, 1916)
2003 No se realizan
2004 La ruta de Don Quijote (Ramn Biadiu, 1934)
2005 * Rosario, la cortijera (Jos Buchs, 1923)
Filmes de la coleccin Antonio Sagarmnaga
2006 La secta de ios misteriosos (Alberto Marro, 1914)
Filmes de la coleccin Antoni o Sagarmnaga
2007 Embrujo (Carlos Serrano de Osma, 1947)
Se ha fugado un preso (Benito Perojo, 1934)
Tristana (Luis Buuel, 1969)
Reproducciones de seguridad de Embrujo
(Carlos Serrano de Osma, 1947) y El faquir
Rodrguez (Javier Poncela y Luis Marquina, 1938)
Reproducciones de seguridad de La ciudad
universitaria (Edgar Neville, 1938)
Duplicados de negativos, copias estndar
Master en Betacam digital de numerosos
documentales del Ministerio de Agricultura
Inicio de la Investigacin sobre la contaminacin
microbiolglca de las pelculas
Reproducciones de preservacin de Las Hurdes,
tierra sin pan (Luis Buuel, 1933)
Proyecto de anlisis de los negativos originales
de las pelculas de Luis Garca Berlanga
Investigacin para recuperar las pelculas Noche de
verano (1962) y Chicas de club (1970), de J. Grau
las que acaban por hacerse cargo de todo ello.
"A pesar de la saturacin, se trata de nuestra
mxima responsabilidad", recalca Chema Prado,
director de Filmoteca Espaola. "De no ser
as, estaramos colaborando a la
desaparicin de nuestro patrimonio",
aade. Hablando en nmeros,
segn Filmoteca Espaola, el
volumen de entrada se calcula,
desde junio de 2006, entre los
85.000 y los 90.000 nuevos
rollos. Mientras, en Filmoteca de
Catalua, segn Mariona Bruzzo,
"los materiales se han triplicado en
tres aos, pasando de 50.000 a
150.000". Ante semejantes cifras,
la precariedad de los medios y la
necesidad del nuevo centro se
hacen ms evidentes.
Una vez absorbido el
material, las filmotecas deben
poner en marcha las tareas
de anlisis tcnico, valoracin,
reconstruccin y, en su caso,
restauracin y reproduccin
de los materiales para la
recuperacin de su integridad
original. Si bien obtiene la
mxima prioridad toda cinta que
corra riesgo de destruccin, se
tienen en cuenta tambin
los diferentes perodos y su
relevancia historiogrfica para
establecer una accin equilibrada en cada uno de
ellos. Sin embargo, "en paralelo y en la prctica,
el criterio de oportunidad tiene un peso capital",
afirma Alfonso del Amo. Aniversarios, homenajes
y dems ocasiones extraordinarias son siempre
fructferas a la hora de recaudar fondos y acaban
convirtindose en oportunidades que la Filmoteca
no puede dejar pasar. En definitiva, no existe una
agenda programtica de restauracin.
Y es que, en el ejercicio diario del trabajo,
la falta de medios, de formacin y de equipo
humano se hace notar, provocando en nume-
rosas ocasiones la abusiva realizacin de
reproducciones automticas de urgencia, un
duplicado positivo que sirve nicamente para
conservar el elemento tal cual est y evitar su
prdida total. Los arreglos y limpiezas quedan
para otro momento. Por su parte, y a la hora
de restaurar, tanto los materiales de nitrato
como los nuevos formatos digitales requieren
una atencin diferenciada. El primero es un
soporte extremadamente delicado, con una
altsima facilidad para autodestruirse, "tiene la
muerte escrita", dice Alfonso del Amo, Por ello,
requiere unas condiciones de conservacin
de garanta y, en prevencin, obliga a realizar,
antes que cualquier accin de mejora, una
copia de seguridad en acetato que asegure
su preservacin en el tiempo. Hoy da, un 80%
de estos materiales ya tienen su reproduccin
realizada, un proceso que ha supuesto un gran
desembolso econmico.
Pa r m e t r o s de f ut ur o . Mientras, el formato
digital tiene a los expertos en jaque: "Desde
su aparicin nuestro lenguaje ha cambiado.
Son soportes que no tienen garantizada su
preservacin ms que a medio plazo (unos treinta
aos)', explica Del Amo. La inestabilidad de los
materiales, sumada a la sustitucin continua
de los mecanismos, aparatos y programas
digitales con los que se producen, reproducen y
modifican, actan en contra del propio concepto
de conservacin. Segn esa ptica, la opcin
ms segura sera pasar esos materiales a
soporte fotoqumico, pero esto despierta recelos
en el sector, por lo que "se hace evidente la
necesidad de encontrar un soporte digital de
preservacin a largo plazo", comenta Del Amo. A
su vez, "el tratamiento digital de la imagen para su
restauracin", aade Berriata, "ofrece una ms
intensa capacidad de manipulacin del original", y
de ah que los parmetros estticos sobre los que
basar cualquier restauracin deban establecerse
ahora con ms rigor que nunca. Mientras tanto, la
digitalizacin de los materiales originales supone
su proteccin inmediata: "los preserva y facilita
su uso diario" puntualiza Charo Lpez, Jefa de
Documentacin de Filmoteca Espaola.
En la prctica, son Filmoteca Espaola,
Filmoteca de Catalua y Filmoteca de Valencia
las que ms acti vamente trabaj an en la
restauracin: "se observan unas diferencias
abismales entre las capacidades y los medios
de cada una de las diecisiete filmotecas del
estado", explica Nacho Lahoz, de Filmoteca de
Valencia. En numerosas ocasiones trabajan en
colaboracin y contacto constante. Cuentan
adems con el apoyo de otras cinematecas,
como la portuguesa, y hasta ahora tambin con
la de los laboratorios, pero tras su reconversin
se plantea un nuevo problema. El nmero de
ttulos sobre el que se trabaja cada ao resulta
altamente variable, "casi incalculable", afirma
Alfonso del Amo, pues todo depende de los
metros de cinta de cada uno de ellos, y del
estado de destruccin en que se encuentren.
L a l uz a l f i n a l de l t n e l
Despus de casi veinte aos de espera, el
desarrollo del nuevo Centro de Conserva-
cin y Restauracin empieza a ver una luz
al final del tnel. Su edificacin lleva apla-
zndose una y otra vez desde 1989, cuando
la necesidad era ya una evidencia, y tras la
convocatoria de un concurso en 1999, el
proyecto se adjudic al equipo del arquitec-
to Vctor Lpez Cotelo. Con una inversin
total de 21,9 millones de euros, el edificio
estar situado en la Ciudad de la Imagen
(Madrid), y su inauguracin est prevista en
tres o cuatro aos. Su entrada en funciona-
miento debe suponer una mejora sustancial
en todos los mbitos de la conservacin y la restauracin, no slo porque tendr capacidad de
almacenaje suficiente para la unificacin de los almacenes hoy diseminados (podr albergar
1.500.000 latas y tendr una superficie de 10.000 metros cuadrados), sino tambin porque
garantizar las condiciones ambientales necesarias de mantenimiento. Adems, desde Filmo-
teca Espaola se asegura que la nueva infraestructura tendr efectos muy positivos en la orga-
nizacin interna del centro, pues dar cabida aun equipo de trabajo ms amplio y especializado.
El edificio contar adems con servicios de entrada, inspeccin, clasificacin y catalogacin de
los materiales, talleres de reproduccin y restauracin, as como las oficinas de catalogacin
y administracin del archivo y una pequea sala de proyeccin para control de calidad. Todo
parece indicar que, en el marco de la prxima legislatura, podremos celebrar la puesta en activo
del nuevo y esperadsimo centro. Si otro aplazamiento no lo impide.
Pl a n o de l f ut ur o Ce n t r o de Co n s e r va c i n
La tarea es ingente, por lo tanto, pero los
medios para abordarla son muy limitados.
Mi entras los presupuest os que manej an
nuestros veci nos para la s a l va g ua r da y
restauracin de su patrimonio flmico nacional,
a travs de la Cinmathque Franaise (donde
trabajan 200 personas) y del CNC (Centre
Nationale de la Cinmatographie), alcanza casi
los 22 millones de euros, en Espaa los fondos
de los que dispone la Filmoteca Espaola (en la
que slo trabajan 70 personas) no llegan apenas
al milln y medio de euros que el organismo,
integrado dentro del ICAA, puede dedicar a las
mismas tareas, pues el resto del presupuesto
(hasta los 4.800.000 euros) debe emplearse en
gastos corrientes y otras actividades. En abierto
contraste, el total del Fondo de Proteccin a
la Cinematografa, mayoritariamente empleado
en mantener la maquina de produccin y la
subvencin a festivales, asciende a 85 millones,
de los que slo uno, como ya se dijo, se destina
para "Ayudas a la preservacin".
A la escasa conciencia civil que existe en
este pas sobre la necesidad de preservar y
restaurar el patrimonio cultural, se une, en este
caso, la incomprensin poltica de los sucesivos
gobiernos sobre la necesidad de cambiar el
concepto para que la Filmoteca Espaola
pudiera llegar a desarrollarse, con los medios
presupuestarios y de personal adecuados, como
organismo autnomo (a la manera de otros
centros de conservacin, como la Biblioteca
Nacional o el Museo Reina Sofa), un estatuto,
por cierto, del que ya dispuso legalmente desde
Febrero de 1982 (ley del 24 de febrero), pero
que no pudo llegar a desarrollar al convertirse, en
1985, en una Subdireccin General del ICAA.
Conviene recordar, llegados a este punto,
lo que Cahiers-Espaa planteaba ya (mayo de
2007) en el punto 6 de los 10 objetivos que
reivindicbamos como irrenunciables para el
cine espaol: "La consideracin de las Filmotecas
como conservadoras y difusoras de un patrimonio
cultural esencial para la identidad del pas exige
dotarlas de unos medios que hoy en da no
tienen, dedicar a sus infraestructuras las grandes
inversiones estatales que necesitan y otorgarles
la atencin preferencal que demandan del estado
y de las respectivas comunidades autnomas".
De todo ello surge, inevitable, una pregunta
que estamos obligados a plantear: por qu lo
que vale para la literatura y para la pintura, no
vale para el cine...? Un interrogante que a estas
alturas del siglo XXI deja al descubierto todas las
asignaturas que todava andamos arrastrando y
que nadie parece decidido a afrontar.
C F. HE R E D E R O / C R E VIR IE G O / J. Y E Z
CUA D E R NO D E A CT UA L I D A D
9
o
Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria
A ve r a s de l a i m a g e n / m i l a g r o s de l a r e a l i da d
G
racias a un rpido inter-
cambio de pareceres
que mantuve con Carlos
Losilla a la salida de una de las
proyecciones acert a comprender
la coherencia de un programa que
pareca estar organizado a partir
de la clebre mxima de Gombrich
("las obras de arte hablan, sobre
todo, de otras obras de arte') y su
contrario, Por un lado, aquellas
secciones o retrospectivas empe-
adas en darle la razn al reputado
historiador del arte (el caso ms
paradigmtico sera el del ciclo
organizado por esta misma revista,
fundado en la idea de que la parte
ms viva del cine contemporneo
no deja de interrogar, de muy dis-
tintas maneras, a sus ancestros) y,
por otro, aquellas que trataban de
quitrsela (el ejemplo ms evidente
sera el extraordinario ciclo dedi-
cado al cine directo, que vendra
a suponer algo as como la confir-
macin de que el cinematgrafo,
como quera Bazin, es una asntota
de la realidad).
Para acabar de completar el
mapa, otras dos retrospectivas
parecan situarse a medio camino
de las dos anteriores, y servan,
como el mediador mtico del que
hablara Lvi-Strauss, para recon-
ciliar opuestos o, si lo prefieren, y
de una manera menos ampulosa,
para estropearnos la clasificacin.
Hablo, claro est, del ciclo titulado
"Cineastas frente al espejo" y de
la retrospectiva dedicada a Naomi
Kawase (una directora acostum-
brada a situar su propia experien-
cia del mundo frente a la cmara).
Sobre todo en el ciclo que se ocu-
paba del cine conjugado en primera
persona era fcil toparse con obras
cuyos referentes eran a un tiempo
la realidad (la vida cotidiana de los
Lars y una chica de verdad (C.G i l l e s p i e ) y Funny Games (M. Ha n e ke , 2008)
propios cineastas) y el cine (en
algunos casos, la propia filmografa
de los cineastas que firmaban los
diarios flmicos: tal sera el caso del
Stephen Dwoskin de Trying to Kiss
The Moon). El transcurrir de las
jornadas no hara sino confirmar la
operatividad de unas lneas maes-
tras que se extendan Incluso por
las otras secciones del festival: del
diario ntimo (L'aim) a la reescri-
tura (Funny Games) pasando por el
minucioso escrutinio de la realidad
(Crime and Punishment).
Ci n e e xi g e n t e . Al igual que en
ediciones anteriores, la Seccin
Oficial de este ao apostaba de
manera contundente por ese cine
exigente y, en algunos casos, radi-
cal que no suele llegar a las panta-
llas de nuestras salas comerciales.
Tal sera el caso del film que acaba
de salir a colacin y que terminara
alzndose con el segundo premio
del festival: Crime and Punishment,
de Zhao Liang, es un espeluznante
documental, rodado con una insi-
diosa cmara digital, que describe
pormenorizadamente el da a da
de unos jvenes aspirantes a
polica que ocupan su tiempo en
la vigilancia de un paso fronterizo
que une China con Corea. La con-
tundencia que los jvenes policas
emplean para castigar unos delitos
que apenas alcanzan la catego-
ra de infracciones leves (recoger
basuras sin un permiso, talar unos
cuantos rboles...) y el carcter
marcadamente ridculo (aunque
trgicamente real) de algunas
situaciones (tras un largusimo y vio-
lento interrogatorio descubren que
el detenido no responde porque es
sordomudo), unidos a la profunda
tristeza que emana de cada uno de
los seres humanos (policas inclui-
dos) que circula frente a la cmara,
terminan ofreciendo una visin
inequvocamente esperpntica de
un pas que en nada recuerda a esa
China preolmpica que nos venden
los suplementos dominicales.
Tambin dentro de la Seccin
Oficial pudo verse The Rebirth, un
apasionante tratado a propsito de
los misteriosos caminos del amor
y la redencin. Apoyndose en la
repeticin, el mutismo y las peque-
as, casi imperceptibles variacio-
nes, la extremadamente rigurosa
pelcula de Kobayasi habla de los
extraos vnculos de dependencia
que se establecen entre el padre
de una vctima y la madre de su
verdugo. En Andarilho, el film de
Cao Guimaraes que se alz con el
primer premio del certamen, el mini-
malismo (en este caso prximo a la
abstraccin del ltimo Kiarostami)
est tambin en el origen de una
interesante propuesta de corte
documental que, sin embargo, se
ver lastrada por las delirantes alo-
cuciones de un vagabundo al que
slo el inesperado anuncio de una
tormenta conseguir hacer callar:
propiciando, de paso, uno de esos
extraos momentos en los que gra-
cias al azar el cine consigue acari-
ciar lo real.
T e r c e r a g e n e r a c i n . Otra de las
pelculas que elevaron el ya de por
s notable nivel de la Seccin Ofical
fue la tambin premiada El hombre
robado. El debut de Matas Pieiro
en solitario viene, en cierta medida,
a dar la razn a aquellos que como
Quintn hablan ya de una tercera
generacin dentro del Nuevo Cine
Argentino (NCA), A diferencia de
lo que ha sido norma ltimamente
dentro de esa parte del NCA que
circula por los festivales (aquel
que invariablemente recurre al
mutismo, a las ancdotas mnimas
o inexistentes, a la cmara fija..)
en El hombre robado se recupera
el gusto por los personajes parlan-
chines (aunque ms que hablar,
recitan), las intrigas amorosas y los
movimientos de cmara coreogra-
fiados (el propio Pieiro aludi a
Preminger). Todo ello inmerso en
un relato que se atreve incluso (y
esto s que es una novedad dentro
del NCA) a dejar que la historia y
la poltica argentinas sean convo-
cadas, medio en broma, medio en
serio, por sus imgenes.
Merece tambin unas lneas el
nico film estadounidense a con-
curso, Lars y una chica de verdad,
de Graig Gillespie, Lo interesante
de esta divertida comedia con
mueca hinchable es que el prota-
gonista en lugar de vivir su pasin
en secreto decide (frustrando en
cierta medida las expectativas del
espectador) compartir la mueca
con el resto de la comunidad,
dando lugar as a algunas de las
secuencias ms tronchantes de
la funcin y autorizando, de paso,
la consabida lectura metafrica a
propsito de un pas infantilizado.
Y junto a las sorpresas agra-
dables, las decepciones. Aunque
haba levantado cierta expectacin,
Wonderful Town, de Aditya Asarat,
es un film demasiado convencio-
nal y con un final inverosmil cuya
(inmerecida) fama debe proceder
de la, a mi juicio, trivial circunstan-
cia de que su historia de amor est
ambientada en una localidad que
padeci los devastadores efectos
del Tsunami. La otra decepcin
vino de Francia, L'aime es, en
efecto, un film menor dentro de
la filmografa de Desplechin, pero
es adems una pelcula que repite
demasiadas frmulas ya conoci-
das y que no consigue despertar
mi inters por la historia que el
padre del cineasta va desgranando
frente a la cmara. Tal vez el nico
foco de inters proceda (como me
seal Daniel V. Villamediana) de
esa alusin, va banda sonora, al
personaje escindido del Vrtigo
hitchcockiano y su posible vincu-
lacin con las dos mujeres de las
que habla el padre del cineasta.
En Seccin Oficial, pero esta
vez fuera de concurso, pudo verse
Crime and Punishment, de Zha o L i a n g
la ltima pelcula salida de una
interesante iniciativa promovida
por el Jeonju International Film
Festival. En esta ocasin, a dife-
rencia de las siete anteriores, los
tres cineastas a los que el festival
coreano invit a realizar un cor-
tometraje en formato digital y en
torno a un tema determinado (en
este caso, la memoria), eran euro-
peos: Harun Farocki, Pedro Costa
y Eugne Green. La pieza reali-
zada por Farocki para Memores
desbord con mucho el supuesto
alcance de una iniciativa de este
tipo y permiti, al proyectarse horas
despus de La Question humaine,
de Nicolas Klotz, configurar una
suerte de dptico imprescindible
a propsito del Holocausto y
las averas del lenguaje, Si en el
tramo final del ambicioso (en el
buen sentido de la palabra) film
de Klotz se reflexiona en torno
a la manera en que el lenguaje
puede contribuir a la barbarie, en
el de Farocki se acomete parecida
indagacin pero en este caso en
torno a las avenas de la imagen. A
travs de la manipulacin o, mejor,
del escrutinio minucioso de unas
imgenes filmadas por las SS
en un campo de concentracin.
Farocki reconduce el sentido de
un anodino reportaje documental
hasta poner al descubierto su ms
dolorosa verdad.
Pero, como deca al principio
de esta crnica, junto a las imge-
nes preocupadas por reflexionar
sobre s mismas, en Las Palmas
hubo tambin ocasin de contem-
plar realizaciones que aspiraban
a confundirse con la realidad. De
entre todo lo bueno visto en la
seccin "Cine directo" me quedo
con las reconfortantes imgenes
de una pelcula canadiense que
levanta acta del esfuerzo de una
(otra) comunidad islea que, a ins-
tancias de un grupo de cineastas,
decide recuperar una tradicin
perdida. Ese milagro de la reali-
dad que Perrault, Brault y Carrire
filman, cmara al hombro, en Pour
la suite du monde (1963) se me
antoja el antdoto perfecto contra
las averas del lenguaje y, por
extensin, de la humanidad. ASIER
A R A NZUBIA CO B
CUA D E R NO D E A CT UA L I D A D
Radiografa del cine mexicano en el XXIII Certamen de Guadalajara
L a f i e s t a de lo s m ue r t o s
V
iaja por el mundo la idea
de que todo mexicano es
compadre de una cala-
vera feliz. Que la muerte nos pro-
duce risa, y que siempre estamos
dispuestos a bailar una pieza con
ella, parece ser sinnimo de la
hombra de una nacin.
Es un tpico con arraigo. Las
fiestas del Da de Muertos, los gra-
bados de Jos Guadalupe Posadas
y las calaveritas de azcar que
cautivaban a Breton conforman un
imaginario que a veces nos saca
de apuros, y otras acaba tomando
la forma de una prisin.
De cuando en cuando, ese
imaginario se vuelve a significar, y
ofrece nuevas lecturas que recla-
man atencin. Fue el caso del
cartel oficial de la XXIII edicin
del Festival Internacional de Cine
de Guadalajara: una calavera son-
riente, cubierta con tiras de celu-
loide de distintos colores. En una
primera visin, las tiras hacan de
rebozo. Luego se deshilachaban
y entonces parecan mechones.
O, por qu no, serpientes. No muy
distinta a Medusa, causaba en
quien la vea un efecto paralizante.
Ca r t e l de l XXI I I Fe s t i va l de G ua da l a ja r a
Lake Tahoe, de Fe r n a n do E i m bc ke
El pster buscaba mezclar dis-
cursos de tradicin y modernidad.
Pero esta fiesta de muertos en
marzo daba otra sensacin. Los
largometrajes mexicanos en com-
peticin iban desvelando un patrn:
hablaban de la muerte (propia
o ajena, presagiada u ocurrida)
como un hecho catalizador, No era
jocosa ni invitaba a la fiesta; pro-
vocaba en los personajes miedo y
desolacin,
El Festival celebr tres momen-
tos clave de la historia del cine
mexicano. El homenaje a Tin Tn
funcion como recordatorio de
aquella poca que, como la cala-
vera festiva, a unos sirve de con-
suelo, y para otros es el fantasma
del que es urgente escapar. La
entrega de un reconocimiento a la
productora Bertha Navarro cubri
el perodo de la transicin: fue
aliada de directores que sobrevivie-
ron los aos ms negros del cine
nacional y, ms recientemente, de
aquellos que, como G. Del Toro,
encontraron la salida a travs de
la coproduccin. Por ltimo, pero
no al fina!, el Festival dio cuenta de
la produccin mexicana reciente.
Las presencias y las omisiones, los
hallazgos y las carencias, trazan el
mapa del nuevo-nuevo cine mexi-
cano mejor que las visiones de
tarjeta postal.
E l leitmotiv. Fiel a su refranera,
la muerte como leitmotiv no hizo
distincin de gnero, raigambre,
atributos o edad. Se hizo pre-
sente en dramas, comedias y road
movies; en pelculas de frmula,
en peras primas y en el cine de
directores jvenes que ya son
reconocidos por su estilo y visin,
Bajo este mismo criterio -arbi -
trario y sin distinciones- sigue
de aqu en adelante un recorrido
circunscrito a lo malo, lo distinto y
lo mejor que ofreci la produccin
mexicana de ficcin.
De Fernando Sariana y Caro-
lina Rivera, Enemigos ntimos
explora el efecto de la proximi-
dad de la muerte sobre un grupo
de personajes. El yuppie que
subvalora la vida, la esposa que
lo engaa, el hermano escritor y
crpula, la madre deteriorada y el
padre que la ha dejado por una
jovencita cruel, son algunos de los
estereotipos que coexisten incons-
cientes de su nula dimensin. El
director usa la cmara en mano
como el recurso que elevara la
historia al rango de cinma vent, y
fragmenta la cronologa para crear
un ensamblaje coral. Pinsese
en Corn Tellado pasada por P. T.
Anderson (en su fase Magnolia) y
se tendr una telenovela confec-
cionada para Festival.
Bajo el nombre de 40 das, la
historia de tres mexicanos que
recorren por tierra Estados Unidos
es un hbrido del entrenamiento
visual del publicista Juan Carlos
Martn y el imaginario erudito y
mtico del escritor Pablo Soler
Frost. El choque de sensibilidades
permite que un tema proclive al
clich adquiera, contra lo espe-
rado, el atributo de lo atemporal.
Para no obviar el hecho de que
toda road movie es la crnica de
un viaje interior, basta decir que, en
esta historia, una muerte inespe-
rada sella la transformacin.
Ve r da de r o n i hi l i s m o . Un nio
planea suicidarse. Lo cuenta en un
vdeo que incluye escenas familia-
res, entrevistas con desconocidos
y con sus compaeros de escue-
la. Aurora boreal, de Sergio Tovar,
se ubica en 1994, ao en el que la
sociedad mexicana fue testigo de
problemas derivados de la invasin
de la privacidad) son replicados a
la perfeccin por el fotgrafo Ri-
cardo Benet
Conozca la cabeza de Juan
Prez, de Emilio Portes, fue una de
las dos comedias (no involuntarias)
del festival. Para salvar de la quie-
bra a un circo, el mago concibe un
"acto de escapismo"; que implica el
robo de la guillotina expuesta en la
muestra "Inquisicin: Instrumentos
de tortura y pena capital". El direc-
tor equilibra tonos en apariencia
incompatibles: el revival del humor
de carpa; y un lenguaje visual que
homenajea al mejor cine de gnero.
Wilder, Hitchcock y Leone son evo-
cados en escenas que hacen pare-
cer naturales los paralelos entre un
boulevard de Hollywood y un circo
de barrio popular. Emilio Portes
refresca la dea de lo "surreal
mexicano", y compara los gestos
del cine con los usos y costum-
Conozca la cabeza de Juan Prez, de E m i l i o Po r t e s
un magnicidio, un levantamiento
armado y una devaluacin. Aunque
los motivos del protagonista son
mucho ms ntimos, los sujetos de
las entrevistas comparten su pesi-
mismo. Algunas de las entrevistas
son reales; el nihilismo, por lo tan-
to, tambin. Ms que la premisa, el
punto de vista en primera persona
es su mayor virtud. Las deficiencias
de una grabacin amateur (malos
encuadres, cmara inestable y los
bres de la vida nacional. Obtuvo el
merecido premio a la Mejor pera
Prima del Festival,
La segunda pelcula de Fer-
nando Eimbcke, Lake Tahoe, ser
aplaudida por quienes le reco-
nocen la habilidad de dar signi-
ficado al silencio, a los cuadros
inanimados y a los dilogos en los
que no se plantea conflicto. Todo
esto, sin pretensin o distancia:
pocas pelculas como Lake Tahoe
Aurora boreal, de Se r g i o To va r
exhudan tanta emocin. El retrato
de un chico que, a lo largo un da
lidia con situaciones banales, sirve
para lustrar cmo una experien-
cia trgica altera la percepcin de
la realidad. Ms que una pelcula
sobre la muerte, Lake Tahoe tra-
baja sobre el significado del duelo,
y las formas de hacer compatibles
las rutinas de la vida diaria con un
dolor que, de tan intenso, paraliza la
accin. Ganadora de dos premios
en el reciente Festival de Berln,
obtuvo tambin en Guadalajara el
premio al Mejor Director.
Los ocho premios otorgados
a Desierto adentro, de Rodrigo
Pl, fueron la manifestacin del
zeitgeist del Festival. En un tono
opresivo y oscuro, narra la historia
de un hombre que, en los aos de
la guerra cristera, pide a un cura
que bendiga a su esposa, a punto
de dar a luz. La esposa muere y el
nio vive. El sacerdote, de vuelta a
su iglesia, La pelcula gira alrede-
dor del aislamiento y autoflagela-
cin del hombre, y del infierno en
el que confina al resto de sus hijos.
La sugestin y la culpa acarrean
tragedias, y refuerzan el mito de la
profeca que se cumple por invo-
cacin.
La muerte -o su amenaza-
trasciende la ficcin. Despus de
que el presidente Felipe Caldern
dijera que el impulso al cine era de
"especial relevancia" para su pol-
tica cultural, y de que, en 2007,
se aprobara una ley que permiti
a las empresas privadas destinar
impuestos a la produccin cine-
matogrfica, el 2008 trajo noticias
que nublaron la perspectiva Se
dio un recorte en el presupuesto
asignado al Instituto Mexicano de
Cinematografa, y se aprob un
impuesto que interfiere con el est-
mulo fiscal en beneficio del cine.
Por otro lado, y desde siempre, los
exhibidores ceden sus salas a ttu-
los que les reporten ganancias. En
tanto que la gratificacin instant-
nea es sinnimo de rentabilidad,
las pelculas mexicanas "difciles"
se exhiben durante poco tiempo y
en las salas menos accesibles de
la ciudad.
La paradoja no se hace espe-
rar: las virtudes que hicieron de
las pelculas Lake Tahoe y Desierto
adentro ganadoras del Festival
(visiones personales ejecutadas
con calidad) sern las mismas
que las condenarn a una exhibi-
cin limitada. Tratada desde una
perspectiva ntima, la muerte no
es considerada expresin de una
identidad. FERNANDA SOLRZANO
La pelcula espaola 14 kil-
metros, de G. Olivares, gan el
Premio al Mejor Largometraje
Iberoamericano de Ficcin,
categora en la que Mataharis
(Icar Bollain) recibi el Premio
al Mejor Guin, y la uruguaya
El bao del Papa (C. Charlone
/ E. Fernndez), el Premio a la
Mejor Opera Prima.
CUA D E R NO D E A CT UA L I D A D
Animac '08: la animacin traspasa sus lmites
M s a l l de l un i ve r s o c o n o c i do
D
espus de doce ediciones,
la Mostra Internacional
de Cine de Animacin de
Catalunya, en Lleida, se reafirma y
asienta en su apuesta por el ries-
go, la experimentacin y hasta la
transgresin de sus propuestas. Un
alejamiento del "universo que con-
sideramos conocido y seguro", en
palabras de Isabel Herguera, su di-
rectora, que ofreci al variopinto p-
blico all reunido una idea amplia y
polidrica del cine de animacin sin
lmites. Recuperando en ocasiones
obras esenciales ya vistas en otros
festivales de referencia, la seleccin
fue servida en varios programas de
cortos y sin seccin a concurso,
En esa idea de frontera, jugando
con la hibridacin y muy cerca de lo
que hoy ocupa las salas de los mu-
seos, pudieron degustarse obras
como Hezurbeltzak, una fosa co-
mn (Izibene Oederra), M'appelle
(Javier Mrad) o Magnetic Movie
(Ruth Jarman y Joe Gerhardt). En
otros bloques de programacin
destacaron DaDA (Piet Kroon) o Le
Printemps de Sant Pon (Eugenia
Mumenthaler y David Epiney) que,
girando en torno a la inaprensible
nocin de locura, sorprendieron y
emocionaron a un tiempo.
Por su parte, la animacin proce-
dente de Japn, pas invitado y es-
trella absoluta del evento, lleg para
terminar con la idea de que slo de
anime vive la produccin nipona, All
estuvieron los chicos de Pika Pika,
dados a conocer en Annecy, para
presentar su "Lighting Doodle Pro-
ject": stop-motion de dibujos realiza-
dos con luces y registrados en una
cmara de vdeo gracias a la expo-
sicin prolongada. En su exhibicin
en directo, estos poemas luminosos
de apariencia primitiva, redescubren
el secreto de la tcnica de anima-
cin ms tradicional para readaptar-
la a los tiempos de la imagen digital
al tiempo que convierten el momen-
to creativo en un espectculo en s
mismo. Otro colectivo, los audaces
Soup Animation, aportaron el trazo
naif, limpio y simple, previsible revi-
sitacin del tradicional "senga eiga"
que introdujera Seitaro Kitayama,
para aportar una evasin inocente
slo en apariencia, una fascinante
despreocupacin por la narratividad
Hezurbeltzak, una fosa comn
(I z i be n e O e de r r a ; E s p a a , 2007)
y una llamativa imaginacin de poso
custico, La retrospectiva dedicada
al magnfico Koji Yamamura, des-
bordando inventiva, visin critica
y humor cido, ofreci esa lcida
visin surrealista que conecta la in-
fluencia europea con las particulari-
dades del imaginario oriental. Para
otro tiempo y lugar queda la 'lau-
datio' a la recuperacin de clsicos
como el creativo matrimonio Eames
o el maravillosamente incorrecto
Chris Shepherd. JA R A Y E Z
Encuentro ineludible en Nantes con el cine espaol
L a m i r a da f r a n c e s a
E
l entusiasta equipo for-
mado por Pilar Martnez-
Vasseur, su directora,
Josean Fernndez y Jos Mrquez,
ha logrado en los ltimos aos que
la ciudad de Nantes se haya con-
vertido en una cita ineludible para
el cine espaol en Francia, como
muestran los 20.000 espectadores
de la edicin de 2007, cifra que
sin duda se incrementar este ao
(en su 18
a
edicin) a la vista de los
llenos registrados en la mayora de
sus sesiones, en las que se han pro-
yectado ms de sesenta pelculas.
Otros tantos invitados han dado pie
a vivos debates, mesas redondas y
presentaciones, lo que demuestra
el creciente inters hacia nuestro
cine en la ciudad del Loira, En la
misma lnea, comienzan a darse los
primeros frutos de los contactos de
nuestros cineastas con los distri-
buidores galos de cara al estreno
en Francia de sus pelculas.
Los ttulos presentados este ao
en la Seccin Oficial han ratificado
la querencia francesa hacia el cine
de autor, con los ltimos trabajos de
Rosales, Guern, Gonzalo Surez,
Medem, Gracia Querejeta e Iciar
Bollain, con la nica excepcin,
como representante del cine de
gnero, de Los crmenes de Oxford,
de lex de la Iglesia, que, curiosa-
mente, fue la ganadora del Premio
del Pblico. Dicho de otro modo, en
Francia se siguen prefiriendo las
pelculas ms "francesas" de nues-
tro cine. No es pues extrao que
el jurado franco-espaol eligiese a
En la ciudad de Sylvia como gana-
dora del Premio Jules Verne, que
su Mencin Especial fuese para
Oviedo Express y que la alternativa
del jurado hasta el ltimo momento
no fuese otra que La soledad o, in-
cluso, que Catica Ana recibiese el
Premio del Jurado Joven. Algo que
alimenta la queja de algunos rea-
lizadores espaoles al considerar
que en Francia se "entiende" mejor
su cine que en nuestro pas.
En la misma lnea, Pudor, de los
hermanos Ulloa, fue considerada
por un jurado de periodistas fran-
ceses como la Mejor Opera Prima,
mientras Traumaloga, de Daniel
Snchez Arvalo, fue distinguido
como Mejor Cortometraje. Los ho-
menajes a Jos Luis Borau, Luis
Buuel y Eduardo Noriega en las
secciones paralelas completaban la
programacin. JE SS A NG UL O
CO NG R E SO
Cita bienal de la AEHC
T e m p e r a t ur a c r t i c a
C
ada dos aos la AEHC
(Asociacin Espaola de
Historiadores del Cine)
ofrece una plataforma a los inves-
tigadores espaoles para que ex-
pongan sus avances, con especial
atencin sobre momentos o as-
pectos del cine espaol, siguiendo
la tradicional frmula del congreso.
Este ao, acogido por la Universi-
dad Jaume I de Castelln, el epicen-
tro monogrfico ha sido el cine espa-
ol de los aos sesenta, bajo el t-
tulo de "Temperatura crtica: el cine
espaol de los 60 y las rupturas de
la modernidad". De ah que, ante los
resultados del congreso (evidente-
mente no dependientes de la bue-
na voluntad de los organizadores)
se pueda extrapolar esa idea de
"temperatura crtica", ya no referida
al cine de los sesenta sino a la si-
tuacin de la investigacin espao-
la. En ese sentido tal vez debamos
reconocer que la temperatura se
acerca al bajo cero.
A lo largo del tiempo, los congre-
sos se han convertido, dentro de la
perversa lgica universitaria, en la
ocasin de presentar ponencias y
comunicaciones que engordan los
curriculums necesarios para el in-
greso, estabilizacin y progresin
en el mundo acadmico, que con-
grega a la mayor parte de historia-
dores en ejercicio. Lo importante es
presentar algo para hacer mritos,
aunque ese algo sea flojo y casi
nada novedoso, cuando no un refri-
to archisabido; cualquier cosa, casi,
pues el comit cientfico que debe
regular el acceso de ponencias se
arriesga, si incrementa el rigor en
la seleccin, a dejar poco menos
que en blanco al congreso, como
ha sucedido este ao. La levedad
de lo presentado en Castelln (no
dar nombres para no ruborizar, ni
negar la existencia de diversas
excepciones) podra demostrarse
con la casi nula respuesta a una
sencilla pregunta: qu ha aporta-
do el congreso al conocimiento del
cine espaol de los sesenta?
Cierto es que, adems de las po-
nencias, hubo homenajes y mesas
redondas, aunque mejor olvidar la
ltima de stas en la que intervi-
nieron algunos protagonistas de la
poca (Jordi Grau, presidente del
congreso, Vicente Aranda, Jos
Luis Borau, Julio Diamante, Jos
M
a
Nunes y Francisco Regueiro),
gente tal vez de poca memoria o al
menos -algunos de ellos- incapa-
ces de aportar datos o materiales
productivos para profundizar en
ese conocimiento. Pero los silen-
cios, olvidos y extraas derivas tam-
bin nos informan sobre lo que fue
la "temperatura crtica" de aquellos
a o s . JO S E NR IQUE MO NT E R D E
Jo rdi G r a u, Jo s Luis Bo r a u, Fr a n c i s c o R e g ue i r o y Jo s M
a
Nun e s
CUA D E R NO D E A CT UA L I D A D
CO R TO METR A JES
El centro Tabakalera acoge lo mejor del cortometraje experimental
Cl e r m o n t -Fe r r a n d a t e r r i z a e n Sa n Se ba s t i n
Plot Point, de Ni c o l a s Pr o vo s t , y Yours Truly, de O s be r t Pa r ke r
T
abakalera es un espa-
cio ubicado en la antigua
fbrica de tabaco de San
Sebastin, que en 2012 se con-
vertir en un Centro Internacional
de Cultura Contempornea, conce-
bido para prestar especial atencin
al audiovisual y a las nuevas tecno-
logas. En este proyecto participan
el Ayuntamiento de San Sebastin,
el Gobierno Vasco y la Diputacin
Foral de Gipuzkoa, Mientras se
desarrolla el proyecto arquitect-
nico de transformacin del edifi-
cio, Tabakalera ha habilitado una
pequea y provisional sala de pro-
yeccin para unas ochenta perso-
nas, que le permite ir programando
algunas actividades que vayan ya
indicando cul ser el tipo de pro-
gramacin que podr ser vista en
el futuro dentro del Centro. Entre
el 26 de febrero y el 2 de marzo
se ha proyectado, completa, la
Seccin Labo, que recoge las pro-
puestas ms experimentales del
Festival de Clermont-Ferrand, el
ms importante del mundo en el
terreno de los cortos.
Antes de las distintas sesiones,
se plantearon a debate una serie
de ponencias que, una vez ms,
pusieron el acento en las crnicas
dificultades del cortometraje en
los terrenos de la financiacin y
la distribucin; en la actual varie-
dad de formatos y en la presencia
recurrente de las nuevas tecnolo-
gas, que aprovech el realizador
Carlos Rodrguez para afirmar que
"los tericos del cine estn des-
bordados y no saben cmo acotar
todo esto"; en la importancia, cada
vez mayor, de los nuevos canales
de distribucin (particularmente,
Internet), frente a la distribucin
en salas, que el productor Koldo
Zuazua consider "una pelea
perdida"; o la ya tpica disyuntiva
entre si el corto es un primer paso
hacia el largometraje (postura
que hizo suya el realizador Borja
Cobeaga) o un fin en s mismo,
ms en la lnea de la defensa de
una mayor profesionalizacin en
el mundo del cortometraje, que
reivindic Zuazua, Pero la gran
carencia de las diversas ponencias
fue la falta de reflexin sobre los
caminos estticos que el cortome-
traje busca dentro del cine actual.
Sobre ello alert el especialista en
cine experimental Frdric Temps,
al afirmar que "hay mucha gente
que hace cortos, pero muy pocos
dan el salto al corto creativo".
En cuanto a la programacin, se
pudo ver de todo, pero no falt un
puado de trabajos interesantes,
entre los cuarenta y dos presenta-
dos. El belga Nicolas Provost pre-
sent tres cortos, entre ellos Plot
Point, Premio Especial del Jurado
en Clermont. Provost deja que su
cmara se enrede en el trasiego
de las calles neoyorquinas para
irnos mostrando por medio de
un perfecto climax, basado en un
esplndido montaje y en la angus-
tiosa msica de Elliot Goldenthal,
la presencia creciente de policas
y otros profesionales de la segu-
ridad. Sin dilogos, sin voz en off,
la cmara de Provost muestra una
sociedad atenazada por el miedo,
represiva y vigilada.
Jue g o de f o r m a s . Si en Gravity
Provost realiza otro excelente tra-
bajo de montaje, esta vez el de una
vertiginosa sucesin de "besos de
pelcula", procedentes de diversos
filmes clsicos, que no duda en
manipular y que acaba sugiriendo
la cara ms inquietante de la
pasin, en Suspensin sumerge al
espectador en un juego de formas
evanescentes, en principio armni-
cas, pero que acaban adquiriendo
formas diablicas. En Yours Truly,
el britnico Osbert Parker mezcla,
con gran habilidad y un acertado
montaje, la animacin con la inser-
cin real de algunos personajes
del cine negro clsico americano,
consiguiendo un endiablado ritmo
de thriller, hbilmente puntuado
por viejas composiciones de Max
Steiner y Bernard Herrmann y
subrayado por un saludable y
rotundo humor negro. Humor que
reaparece en Do-lt-Yoursef, del
belga Eric Ledune, un alegato en
defensa de los derechos huma-
nos, a travs de la lectura de un
manual de torturas sobre fondo de
Imgenes de animacin en torno
a la pesca, diseccin y paso por la
cazuela de una serie de pescados.
Por su parte, la realizadora vasca
Izibene Oederra, con su inquie-
tante Hezurbeltzak, Una fosa
comn, realiza un breve ejercicio
de animacin que se sumerge
con dureza en la eterna lucha de
sexos, con complejos contenidos
simblicos.
Mezcla de animacin y ficcin,
profusin en la utilizacin de recur-
sos digitales, uso y abuso de mon-
tajes sincopados y movimientos
acelerados y utilizacin de todo
tipo de formatos, se presentan
como algunos de los rasgos ms
presentes en el conjunto de la pro-
gramacin. A veces ejercicios en el
vaco, pura pirotecnia ms o menos
brillante, pero otras muchas, bri-
llantes apuntes sobre los futuros
caminos del cine. JE SS A NG UL O
CONTRA-INFORMACIN
Sobre las situaciones de repliegue
A l e g a t o p a r a s o a do r e s
E
l Boletn n 3 de los Esta-
dos Generales del Cine,
el que se titula "El cine al
servicio de la revolucin", termi-
na con una lista de "pelculas que
estarn, en un futuro ms o menos
prximo, a disposicin de los mili-
tantes". El ltimo ttulo, Universit
de Columbia, remite a la pelcula
de los Newsreel, Columbia Revolt
as descrita: "Protesta de los estu-
diantes americanos que sobrepasa
el marco intelectual del movimiento
hippie". Es lo menos que se puede
decir: en el edificio de Columbia,
ocupado desde el 23/ 04/ 1968, se
encuentra el cineasta Peter White-
head, que por entonces rueda The
Fall [...], pero que de repente se ve
en medio de una protesta que ar-
ticula varios frentes: la guerra del
Vietnam, el apartheid racial, la cons-
truccin abusiva de un edificio, la
colaboracin de la Universidad con
la CIA y el IDA (Instituto for Defen-
se Analysis). Los estudiantes ocu-
pan entonces cuatro edificios del
campus, izan una bandera roja en
el tejado, para ms tarde, durante
la noche del 30 de abril, ser violen-
tamente desalojados en un asalto
policial que ocasiona centenares
de heridos y 712 detenciones, que
Whitehead filma desde el interior
y una batera de cmaras de tele-
visin, desde el exterior. Entre los
cabecillas de la ocupacin se ha-
llan Tom Hayden (futuro esposo de
Jane Fonda), John Jacobs, Mark
Rudd, Bernardine Dhorn, Paul Aus-
ter, algunos miembros de la SAS
(Students' Afro-American Society)
y otros del SDS (Students for a De-
mocratic Society). Como despus
recapitular el propio Whitehead,
en 2007, en una pelcula de Chaab
Mahmoud, "en los aos 60 s que
haba soadores...".
A raz de los acontecimientos, el
SDS convoca una convencin en
Chicago y el movimiento se divide
entre "legalistas" e "legalistas", a la
vez que surgen varias fracciones
revolucionarias autnomas como
la Weathermen, que con sus lde-
res Mark Rudd y Bernardine Dhorn,
se pasan a la lucha armada.
Tras una campaa de atentados
contra la Casa Blanca, el Pentgono
y otros lugares simblicos, encon-
tramos de nuevo a Rudd y Dhorn,
acosados por el FBI y la CIA, ante
la cmara de dos grandes cineas-
tas comprometidos: E. de Antonio
y H. Wexler, Junto a Mary Lamp-
son, ambos rodarn Underground
(1976), un documento nico sobre
las motivaciones y los objetivos de
intelectuales revolucionarios pre-
ocupados por la accin,
Una campaa sper violenta
acecha a la pelcula, que slo pue-
de proyectarse en los campus. El
Hollywood izquierdista de la po-
ca, con Bert Schneider a la cabe-
za, lanza una peticin que firman
William Friedkin, Terrence Malick,
Arthur Penn, Sally Field... Durante
5 aos, De Antonio no encontra-
r productor alguno. Un famoso
chiste resume las contradicciones
entre el ideal y la practica vivida
por cualquier activista: "Acabo de
terminar una pelcula sobre los cris-
tianos pacifistas, que son las perso-
nas ms fuertes con las que me he
encontrado. Me gustara ser un cris-
tiano pacifista. Pero tengo algunos
problemas: a) no creo en Dios; b)
creo que la violencia es necesaria".
No hay posicin de repliegue posi-
ble. NICOLE BRNEZ
) Cahiers du cinma, n633.
Abril, 2008
Traduccin: Rafael Durn
CUA D E R NO D E A CT UA L I D A D
L A R S VO N T R I E R
Respondiendo a su espritu pol-
mico y provocador, el realizador
dans ha anunciado Antichrist, su
prxima pelcula. En ella desarro-
llar, en base a dos personajes, un
hombre y una mujer, la tesis de la
creacin del mundo por parte de
Satans. Abandona con ello el
rodaje de Washington, la pelcula
que completara la triloga sobre
Norteamrica iniciada con Dogville
(2003) para sumergirse en este
thriller psicolgico en el que se cen-
trar en la crueldad entre sexos.
PA UL G R E E NG R A SS
Parece confirmarse: el cuarto
Bourne anda en camino. Detrs
de esta decisin se encuentra
seguramente el xito en taquilla
de la tercera y hasta ahora ltima
entrega (El ultimtum de Bourne)
y la insistencia de Universal, En el
proyecto, y a falta de confirmacin
oficial, se reencontraran Paul
Greengrass y Matt Damon.
D A VI D FI NCHE R
A punto de estrenar The Curious
Case of Benjamin Button, adap-
tacin de una historia de F. Scott
Fitzgerald con Brad Pitt y Cate
Blanchett, el realizador estado-
unidense se prepara para otra
produccin (siempre a cargo de la
Paramount). Se trata de una nueva
adaptacin, esta vez de la novela
grfica de Charles Burns Black
Hole (Agujero negro), para la que
cuenta con la ayuda en el guin
de Roger Avary y Neil Gaiman.
JA I ME R O SA L E S
Anunci su rodaje cuando estaba
prcticamente terminado y das
despus de haber recibido los
Goya por La soledad. Rosales
tiene listo ya Un tiro en la cabeza,
su tercer largo, para el que se ha
basado en uno de los atentados
de ETA. Planos rodados con tele-
objetivo que impiden escuchar los
dilogos y actores noveles confi-
guran los principales rasgos de
esta arriesgada apuesta.
E l l t i m o e s c o n di t e de Ma r ke r
El mago de las mscaras que,
como matrioskas rusas, slo
esconden otras mscaras, ha
encontrado el camino para re-
inventarse y seguir explorando los
itinerarios de la imagen futura: el
metaverso de Second Life (www.
secondlife.com) que acoge una
versin de la exposicin con la que
Chris Marker parece querer decir
adis al cine para adentrarse defi-
nitivamente en el mundo virtual,
como el protagonista ausente de
Level Five (1997). Titulada "Chris
Marker. A Farewell to Movies" (Un
adis a las pelculas), la exposi-
cin virtual no es exactamente
una rplica de la versin real,
situada en el Museo del Diseo
de Zurich y compuesta por vdeos,
instalaciones y fotografas indi-
tas de rostros annimos junto a
iconos polticos y cinematogr-
ficos de la historia reciente, sino
ms bien una exploracin a modo
de boceto de las posibilidades
Pr e m i o s A E HC
El j urado de los premios de
Investigacin de la Asoci aci n
Espaola de Historiadores del Cine
(AEHC) hizo pblica su resolucin,
para las di ferentes categoras,
determinando los ms recomenda-
bles textos de entre los que fueron
publicados en 2006, Fue reconocido
as el trabajo de Francisco Javier
Gmez Tarn e Imanol Zumalde, con
el premio ex-aequo a la mejor mono-
grafa. Sus libros Ms all de las
sombras. La ausencia en el discurso
flmico desde los orgenes hasta el
declive del clasicismo (1895-1949),
del primero, y La materialidad de la
forma flmica. Crtica de la (sin)razn
posestructuralista, del segundo,
destacaron por su rigor, utilidad his-
toriogrfica y crtica, pero tambin
por su valenta e innovacin terica.
Fueron igualmente dos los libros
que recibieron el premio al mejor
de los universos paralelos como
espacios de creacin e interac-
cin. El paseo por las salas vir-
tuales puede deparar sorpresas,
como la charla con el avatar de
alguien que pretende ser el pro-
pio Marker. Charla que apunta, en
clave juguetona, algunas de las
ambiciones: "En la exposicin real
no podramos cambiar cosas todo
el tiempo, ni tener esferas gigan-
tes flotando, ni peces nadando en
el aire, ni ratas corriendo por las
salas junto al gato Guillaume-En-
Egypte". G O NZA L O D E PE D R O
trabajo de compilacin/edicin: Por
un cine de lo real. Cincuenta aos
despus de las "conversaciones de
Salamanca", de los editores Jorge
Nieto y Juan Miguel Company, por
un lado, y Mystre Marker, Pasajes
en la obra de Chris Marker, editado
por Maria Luisa Ortega y Antonio
Weinrichter, por otro. El primero
aprovecha la conmemoracin del
evento para rescatar su importancia,
mientras el segundo cubre el vaco
que la bibliografa espaola haba
mantenido hasta ahora sobre el
tema. El premio al mejor artculo, por
ltimo, recay sobre Javier Maqua
por su texto "Juan Diego, el malo.
Cosechas de caciquismo", reco-
gido en el libro Picas en Flandes:
El cinema de Juan Diego (Jos Luis
Castro de Paz y Julio Prez Perucha
Editores) y reconocido por su pro-
fundizacin en la capacidad inter-
pretativa del actor para impregnar
de significado los textos flmicos
que protagoniza.
'Ca r r e t e r a p e r di da '
s e ha c e p e r a
El mundo de las adaptaciones
y de las relaciones entre las artes
es amplio y sorprendente. Tanto
que pueden llegar a producir mez-
clas como la que han propuesto
la English National Opera y el tea-
tro Young Vic de Londres. Ambos
estrenaron el pasado 4 de abril una
pera basada en la pelcula de David
Lynch Carretera perdida (1996). Con
un acompaamiento musical eclc-
tico (de Monteverdi a Lou Reed) y
una puesta en escena que trata
de envolver a los espectadores en
la extraa atmsfera que ofreciera
Lynch en su film, la pera se abre
con veinte minutos de susurros.
Po r e l c i n e
e xp e r i m e n t a l
Desde Dinamarca, la productora
Zentropa, en manos del realizador
Lars Von Trier, ha establecido el fondo
para la produccin "Brilleable Fonden"
(traducido: "fondo de los cuatro ojos")
destinado al apoyo del cine experi-
mental. Con un presupuesto anual
de 800.000 euros, ser el propio
Trier quien seleccione los proyectos a
financiar. Con la inciativa se pretende
no slo fomentar un cine arriesgado
y diverso, sino luchar tambin contra
los intereses comerciales de televi-
siones y productores. Memories, de
Anders Ronnow Klarlund, ha sido la
primera beneficiada.
Wa r n e r a bs o r be
a Ne w Un e
La brjula dorada (Chris Weltz)
sell el fin de New Line Cinema ante
su imprevisto fracaso en taquilla.
Despus del fiasco de varias de sus
producciones, la gota colm el vaso
y este sello independiente, nacido en
1967, hasta hace poco subsidiaria
de la empresa Time Warner, ha sido
definitivamente absorbido por el pez
grande. Todos sus trabajadores y la
mayor parte de sus proyectos son
asumidos tambin por Warner con el
encargo de responsabilizarse, a par-
tir de ahora, de las producciones de
gnero siempre y cuando no entren
en competencia.
Kur o s a wa
r e c up e r a do
Cuando an faltan dos aos
para la celebracin del centenario
del nacimiento de Akira Kurosawa,
ha sido ya establecida la comisin
AK 100 Project, encargada de pre-
parar los homenajes. Entre ellos
destacan las recuperaciones de dos
obras que el cineasta japons dejara
incompletas. Del documental Gendai
No Noh (Modern Noh), el primero,
el Archivo Nacional conserva cin-
cuenta minutos de grabacin que
sern completados siguiendo el
guin original. Se trata de un trabajo
comenzado en 1983, durante la sus-
pensin del rodaje de Ran, sobre el
drama musical Noh Yashmina (Zeami
Motokiyo), del que Kurosawa se
reconoca firmemente influenciado.
De Tora! Tora! Tora!, el segundo, la
produccin estadounidense-japo-
nesa que abandon en 1970, se
han descubierto 12 minutos que
sern tambin recuperados.
T r i un f o e s p a o l
e n O p o r t o
El palmars de la 28 edicin
del Festival Internacional de Cine
de Oporto (Fantasporto; del 25 de
febrero al 9 de marzo) lo demues-
tra: el cine fantstico actual espaol
gusta. Y los premios se repartieron
a pares: mientras [REC]se hizo con
el gran premio del jurado a la mejor
pelcula y el premio del pblico, El
orfanato recibi el premio a la mejor
direccin y mejor actriz, y La habita-
cin de Fermat el de mejor guin y
el Mlis de Plata al mejor largome-
traje fantstico europeo.
D E SA PA R I CI O NE S
A NT HO NY MI NG HE L L A
Del trabajo de guionista para radio
y televisin, el britnico Anthony
Minghella pas a la direccin con
el film Truly, Madly Deeply (1990).
A Hollywood lleg para no mar-
charse tres aos despus con Un
marido para mi mujer, tras el cual
conseguira sorprender a todos
con su adaptacin del best se//er
de Michael Andaatje, El paciente
ingls (1996), nominada a doce
premios Oscar de los que recibi
nueve. Una vez afianzado el xito,
dirigira El talento de Mr. Rypley
(1999), Cold Mountain (2003)
y Breaking and Entering (2006).
Falleci el 18 de marzo, a los 54
aos, antes de poder estrenar su
ltimo trabajo, The N 1 Ladies
Detective Agency
L E O NA R D R O SE NMA N
Despus de 46 aos dedicado a la
composicin de msica para cine y
televisin, Rosenman cuenta en su
haber decenas de partituras y otros
tantos trabajos como arreglista,
Poniendo msica a Barry Lyndon
(S. Kubrick, 1975) o Esta es mi
tierra (Hal Ashby, 1976), recibi el
Oscar, pero fue musicando filmes
de los cincuenta como Al este del
Edn (Elia Kazan) o Rebelde sin
causa (Nicholas Ray), cuando
haba introducido un concepto
de banda sonora ms abierto del
generalizado hasta entonces. Entre
sus ltimos trabajos se cuenta
Tristram Shandy (Winterbottom,
2005). Falleci en California, el 4
de marzo a los 83 aos.
PA UL SCO FI E L D
Especializado desde muy joven
en el teatro, donde lleg a tra-
bajar bajo las rdenes de Peter
Brook y donde encontr su ver-
dadero espacio profesional, el
actor britnico Paul Scofield lleg
a la cima de su trabajo en el cine
con Un hombre para la eternidad
(Fred Zinnemann, 1966), que le
vall el Globo de Oro y el Oscar
de Hollywood. Falleci el 19 de
abril a los 86 aos.
E n l a m ue r t e de R a f a e l A z c o n a
La noticia de la muerte de Rafael
Azcona (Logroo, 1926; Madrid,
2008) nos sorprende en pleno
cierre y ya con los archivos en
imprenta. En el prximo nmero
de Cahiers-Espaa abordaremos
con amplitud la significacin de
su figura, pero de momento vaya
por delante lo ms obvio, pues su
desaparicin supone para el cine
espaol la muerte de su guionista
por excelencia
Su nombre aparece estre-
chamente vinculado a ese cine
anti franqui sta surgido como
alternativa post-regeneracionista
a finales de los aos cincuenta:
un modelo en el que, a partir
del humor mordaz y despiadado,
de fuerte tintura negra y races
esperpnticas, se establece una
reflexin contundente sobre los
aspectos ms mezquinos de la
vida cotidiana bajo la Espaa de
la dictadura. "Nuestra generacin
tuvo muy mala suerte naciendo
cuando naci. Tened en cuenta
que a los diez aos yo ya era sub-
dito de Franco", declar Azcona
a la revista Nosferatu en el ao
2000. Contra esa desgracia
generacional, cultiv su cido
humor en aquella gran escuela
literaria surgida en la revista La
Codorniz, y lo deriv hacia el cine
despus de cruzarse con un ita-
liano iconoclasta instalado en
Madrid y llamado Marco Ferreri. El
debut de Azcona como guionista
es realmente espectacular, ya que
su corrosiva presencia est detrs
de las mejores obras del perodo,
como El pisito (1958) y El coche-
cito (1959), ambas de Ferreri,
y Plcido (1961) y El verdugo
(1963), de Luis Garca Berlanga,
cineasta con quien no cesar de
colaborar despus hasta llegar a
Moros y cristianos (1987).
Sus guiones atacaron con gran
brutalidad todos los mitos del
desarrollismo mostrando la cara
ms prosaica de un rgimen que
estaba convirtiendo al hombre de
la calle en un pobre de espritu,
hundido en falsas quimeras. A
partir de ese momento, su carrera
cinematogrfica puede ser vista
como el resultado de una eterna
tensin entre el guionista-autor,
capaz de llevar las obras ms dis-
pares hacia su terreno, y el gran
guionista de oficio. Como guio-
nista que se converta en autn-
tico autor de la obra, lo mejor de
Azcona est presente en La
grande bouffe (1973), de Ferreri,
o en El anacoreta (1976), de J.
Estelrich, mientras que su tra-
bajo como profesional del guin
est detrs de ttulos bsicos del
cine espaol: La prima Anglica
(Saura, 1973), Pim, pam, pum...,
fuego! (Olea, 1975), La corte de
Faran (Garca Snchez, 1985),
Belle poque (Trueba, 1992), etc.
Su ltimo trabajo ha sido la adap-
tacin de la novela de Alberto
Mndez, Los girasoles ciegos, para
J. L Cuerda. NGEL QUINTANA
CUA D E R NO D E A CT UA L I D A D
R E T R O SPE CT IVA
Las Filmotecas Espaola y de Catalua repasan la obra del japons
Ki ha c hi O ka m o t o , l a p o s e e s c p t i c a
S
i Kurosawa es el John
Ford de las pelculas de
samuris, Okamoto es
el Samuel Fuller del gnero" dijo
en una ocasin el crtico estado-
unidense Bruce Eder. Es todo un
halago, sin duda, pero tambin
la prueba de que la carrera de
Kihachi Okamoto (1924-2005)
siempre estuvo a la sombra del
emperador del cine nipn. A veces
este cineasta, todava no muy
conocido en Espaa, ha sido visto
como un imitador de segunda fila
de Kurosawa. Por eso es tan nece-
sario reivindicarlo a travs de esa
diferencia que marcaba Eder: la
distancia que separa al humanismo
moral de Kurosawa del cinismo
e iconoclasta aliento popular que
caracteriza a Okamoto. Un cine
mucho ms cercano a las refor-
mulaciones genricas que durante
las dcadas de los aos sesenta y
setenta proponan directores como
Masahiro Shinoda o Seijun Suzuki.
Y no olvidemos tampoco que una
Susan Sontag mucho ms liberada
de prejuicios autorales enmarcaba
a Okamoto, junto a Kurosawa y
Kon Ichikawa, en "una concepcin
fundamentalmente pica del cine".
Un s up e r vi vi e n t e . La mirada de
Okamoto estuvo marcada por la
experiencia de la II Guerra Mundial,
a la que l sobrevivi mientras todos
sus amigos y compaeros de gene-
racin fallecan. Como le sucedi a
Suzuki, la reaccin no fue la mirada
trgica (Kurosawa, Ichikawa, Koba-
yashi) ni antropolgica (Imamura),
sino la pose escptica. En su libro
El emperador y el lobo. La vida y
pelculas de Kurosawa y Mifune,
Stuart Galbraith IV reproduce unas
significativas palabras del director:
"Desarroll la actitud de que todo
lo que haba pasado no era tanto
una tragedia como una come-
dia. Todo era tan jodido, tan triste,
que resultaba gracioso". Pero, a
diferencia del burln y pardico
Suzuki, Okamoto era un director
mucho ms disciplinado a la hora
de afrontar los cdigos genricos:
estos nunca se violan o subvierten
a travs del gesto crata, sino que
esa visin pesimista de la existen-
cia teida de negro humor se filtra
subrepticiamente a travs de un
aparente respeto a las normas. A
veces stas son llevadas al lmite
y la cuerda se tensa tanto que
termina por romperse: Daibosatsu
Toge (1966), una de sus mejores
pelculas, se cierra con un aluci-
natorio no-final, con una orga de
sangre de resolucin imposible que
vulnera cualquier expectativa que
pudiera haberse hecho el espec-
tador. Kim (1968) adopta la est-
tica del spagueti-western (es decir,
que reescribe al Sergio Leone que
reescriba al Kurosawa que rees-
criba a Ford) para sacar a la luz
una fauna de picaros y marginados
que el jidai-geki haba preferido
eludir pudorosamente. Tampoco es
extrao que con Red Lion (1969)
Okamoto preludie el film de Ima-
mura Eijanalka (1981) gracias a su
retrato de los tumultuosos tiempos
de la restauracin Meiji: las clases
D e i z qui e r da a de r e c ha : Daibosatsu Toge (1966) y Kiru (1968)
populares adquieren un nuevo pro-
tagonismo y sirven para cuestionar
la monoltica figura del samurai.
Lgicamente, en su condicin
de profesional de la industria y no
de auteur reconocido por la crtica,
Okamoto tuvo que entregar dili-
gentemente todo tipo de encargos:
El emperador y el general (1967) y
La batalla de Okinawa (1971) son
crnicas "oficiales" de la II Guerra
Mundial, aunque resulta curioso
comprobar, en la primera, la pas-
mosa sangre fra con que Okamoto
reproduce los acontecimientos que
precedieron a la rendicin de Japn,
y ver cmo en la segunda anticipa
la visin nipona del conflicto que
nos proporcionar, treinta y cinco
aos despus, Clint Eastwood en
Cartas desde lwo Jima (2006).
Tambin hizo Okamoto notables
aportaciones al cine policaco: su
enrgica triloga "Ankokugai" le
puso al servicio de estrellas del
gnero como Koji Tsuruta (a quien
enfrentaba con Toshiro Mifune en
la segunda entrega de la serie,
Ankokugai no taiketsu, 1960),
mientras que Jigoku no utage
(1961) es una hbil revisin del
noir americano. La retrospectiva
que ofrecern Filmoteca Espaola
y Filmoteca de Catalua durante
los meses de abril y mayo permitir
tambin apreciar las incursiones de
Okamoto en el melodrama (Kekkon
no subete, 1958), la comedia
(Eburiman shi no yuga na seikatsu,
1963), el musical (Ah, bakudan,
1964) o el cine de aventuras bli-
cas (Dokurtsu gurentai, 1959); o
descubrir una de las cintas ms
inslitas de su filmografa, Nikudan
(1968), stira antimilitarista donde
el cineasta se liberaba de las impo-
siciones genricas y se explayaba
por fin a gusto. R O BE R T O CUE T O
FI R MA INVIT A D A
El lejano recuerdo de un teln
FE L IPE VE G A
Pasados los aos, la memoria adelgaza antes que los cuerpos. Empobrece, s, pero tambin,
en su operacin de rescate, podemos recuperar aquello que, por esencial, nos describe una
poca de manera sencilla y eficaz. El mes de mayo de 1968 yo tena 16 aos. Mi recuerdo,
casi nico, de aquel mes proviene de una informacin periodstica en la que se deca que,
en Cannes, unos directores franceses se haban colgado del teln, en una sala de cine, para
impedir el inicio de la proyeccin.
Cuarenta aos despus, esa imagen me sugiere una sencilla metfora. Aquellos hombres
queran detener el tiempo. Lejos de definirlos como unos lunticos, se me ocurre que ese
gesto resume la razn de todo movimiento crtico. Detener el tiempo para poder pararse
a pensar: el principio de toda incitacin al cambio. Y, puestos a escoger, prefiero aquel
ingenuo gesto de cerrar las cortinas de un cine al actual de poner una bomba en un autobs.
Mayo del 68. Para algunos pocos comenz antes. Por ejemplo, para Chris Marker, quien,
con el grupo Medvedkine, comenz a rodar sus cintracts meses antes. Tambin fue as
para Guy Debord y los situacionistas. Empezaron antes. Y tal vez ah resida la admirable
integridad de sus ideas. Pero en el cine trabajamos con algo
ms que ideas. Jean-Marie Straub lo define muy claramente:
"primero la idea, luego la materia, despus la forma". No se trata
de un orden aleatorio. Tal vez, aquel lejano mes de mayo el cine
comprendi la fuerza y el autntico valor de la imagen y del
sonido, su materia.
La reflexin sesentayochista nos mostr, precisamente, y
slo durante un corto espacio de tiempo, la fragilidad material
de esas imgenes, la efmera apariencia de su verdad. Godard, y otros, insistieron en
sealar ese carcter de apariencia, para evidenciar la fcil manipulacin de toda narracin,
documento o informacin construidos con imgenes.
Demasiado bsico, sin duda. Es el precio de la inocencia de aquellos aos, en los que lo
poltico no haba sido recubierto de cinismo hasta los extremos de nuestra actualidad. Casi
todos los instrumentos crticos que caracterizaron aquel mes de rebelin han quedado
arrinconados, y ese olvido histrico permite al cnico definir los hechos como algo obsoleto
y, por tanto, no rentable. Ms de cuarenta aos despus, el Poder criticado entonces, dando
claras muestras de haber aprendido la leccin, ha sofisticado la produccin de imgenes
hasta niveles desconcertantes. Una imagen como la moderna, sofisticada, digitalizada mil
veces, aceptada por todos en su manipulable espectacularidad, niega por s misma toda
accin crtica. Y niega la creacin de imgenes sencillas, legibles, ahora contempladas como
una deriva innecesaria hacia la pobreza en un mundo de abundancia. Son, por asociarlas a
un continente desahuciado por el Poder, una suerte de "imgenes africanas".
Para observar una imagen (y entenderla), es necesario un poco de tiempo. Es ese tiempo,
hoy, el que se nos escamotea constantemente. Si observar el paso de unas nubes lleva su
tiempo, lo moderno, ahora, es fraccionar cada frame hasta eliminar el sentido real de los
hechos. Mayo del 68 es ya Historia. Y con ella dejamos atrs un sentido del tiempo que la
violencia actual (algunos lo llaman competitividad) impide recuperar. El capitalismo ha
encontrado en la velocidad un mtodo para poder huir del pasado, sabiendo muy bien que
as el proceso de olvido ser ms rpido y tambin menos traumtico. En esas andamos.
Felipe Vega (Len, 1952) es cineasta. Antes de debutar con Mientras haya luz (1987), fue redactor-jefe de la revista
Casablanca. Poseedor de un universo cinematogrfico propio, ha dirigido, entre otras, El mejor de los tiempos (1989),
Nubes de verano (2004) y Mujeres en el parque (2006). Actualmente prepara el documental Elogio de la distancia.
Dispersa y todava insuficiente, la
filmografa editada en DVD en torno a
Mayo del 68 no ofrece necesariamente
un retrato fiel de la poca que retrata.
MA Y O DEL 68 EN D VD
Despus de
la revolucin
JA IME PE NA
El in te re s a do en ra s tre a r lo s a co n te cim ie n to s de m ayo
del 68 y su traduccin en DVD se ver en la obligacin de recu-
rrir a mltiples fuentes sin an as tener la garanta de conse-
guir un retrato fiel de lo que aquellos sucesos representaron. Si
ya la filmografa sobre mayo del 68 es ms parca de lo que en
un principio pudiera parecer, las ediciones espaolas son toda-
va ms escasas, an cuando podamos disponer de Soadores,
de Bertolucci (Lauren Film), y Les Amants rguliers, de Garrel
(Intermedio), dos ttulos contrapuestos en la forma de entender
el cine, dos directores cuyas obras y trayectorias vitales poste-
riores ejemplifican todo lo malo y lo bueno de la generacin del
68. Junto a ellas, Milou en mayo, de Louis Malle, completara
el tro de pelculas sobre el 68 disponibles en Espaa (Avalon-
Filmoteca Fnac). A diferencia de Bertolucci y Garrel, Malle pone
en escena cmo se vivieron aquellos hechos histricos entre las
clases ms acomodadas, aunque slo sea a travs de las noticias
que llegan hasta una lejana mansin campestre.
De todas formas, las imgenes documentales de mayo del
68 habr que buscarlas en otro tipo de filmes. Grands soirs et
petits matins, de William Klein, pasa por ser la nica pelcula
que aborda en exclusiva el 68, hasta el punto de que su editora
francesa (Gaumont Columbia Tri Star) la anuncia como "le seul
vrai film sur l'esprit de mai 68". Romain Goupil dirigi en 1982
Mourir 30 ans (edicin francesa en MK2), un documental
sobre Michel Recanati, uno de los lderes de las revueltas pari-
sinas. Recanati podra muy bien haber sido uno de los prota-
gonistas de Les Amants rguliers o, de no haberse muerto en
1978, de Reprise (Editions Montparnasse), la investigacin lle-
vada a cabo en 1997 por Herv Le Roux en torno a una pelcula
del 68, La reprise du travail aux usines Wonder, realizada por
los alumnos del IDHEC. Le Roux busca a uno de los persona-
jes que aparecan en aquel reportaje para preguntarse qu fue
de aquella generacin. La pelcula que filmaron los estudiantes
de cine en junio del 68 y que retrataba el fin de una huelga, de
alguna forma el fin de mayo del 68, podra muy bien enlazar con
la propuesta de los autodenominados Grupos Medvedkine, con
los que en un primer momento colabor Chris Marker. Editions
Montparnasse lanz hace un par de aos un cofre de dos DVD
con ms de una docena de pelculas atribuidas a esos grupos,
filmadas en las fbricas de Rhodioceta en Besanon entre 1967
y 1971 y la Peugeot de Sochaux entre 1968 y 1974. Este tipo de
documental fuertemente enraizado en las luchas obreras y sin-
dicales constituye todo un subgnero dentro de la filmogra-
fa sobre Mayo del 68. Su ejemplo ms reciente sera Les Lip,
l'imagination au pouvoir, de Christian Rouaud (2007, editada
por Les Films du Paradoxe), sobre una huelga de 1973 tambin
en Besanon, la ltima huelga del 68?
Ma rke r y G odard
Mayo del 68 fue el epicentro de todo un movimiento social, pol-
tico, ideolgico y, como consecuencia, tambin esttico cuyas
huellas son perfectamente visibles en la obra de directores como
Chris Marker o Jean-Luc Godard. Del primero se edita por fin
este mes en Francia Le Fond de l'air est rouge (1977), una de cuyas
cuatro partes est dedicada en su integridad al 68 y sus conse-
cuencias. Del segundo es posible, por el contrario, rastrear en
ediciones espaolas los filmes que precedieron al 68, as como los
que evidencian su influencia. Entre los que habran anticipado el
68 podramos citar dos ttulos del ao anterior, La Chinoise (dis-
tribuida por Filmax) y Week-end (Sherlock). Para pocos directo-
res el 68 signific un punto de inflexin tan grande como para
Godard, algo que testimonian pelculas como Sympathy For The
Devil/One Plus One (1968, Avalon-Filmoteca Fnac), Todo va bien
(1972, Sherlock) y, sobre todo, las que dirigi entre estas dos lti-
mas formando parte del Grupo Dziga Vertov y cuya edicin, en
una iniciativa mundial sin precedentes, Intermedio tiene anun-
ciada para el prximo mes. Hablando de ideologa del 68, quiz
pueda ser til acercarse al cofre francs Guy Debord: Ouvres
cinematografiques completes (Gaumont / Columbia Tri Star),
que incluye sus seis pelculas: desde Hurlements en faveur de
Sade (1952) hasta In girum imus nocte et consumimur igni (1978),
pasando por La Societ du spectacle (1973); al fin y al cabo, el
situacionismo tambin tiene un papel en esta historia.
A partir de aqu slo nos queda aventurarnos por otros pases,
por la estela y la contaminacin del 68 en cineastas y pelculas de
todos los continentes, tambin por aquellos movimientos coet-
neos que confirman que el 68 no puede reducirse a los sucesos
parisinos. Estara, por ejemplo, el Lindsay Anderson de If... (1968,
edicin inglesa de Paramount) para confirmar el aroma revolu-
cionario que flotaba en el ambiente, o la Primavera de Praga y el
cine de la nueva generacin checa de los aos sesenta (Forman,
Chitilov, Menzel), que Intermedio recogi en un poco riguroso
pack con pelculas previas y algunas muy posteriores al 68. El
suizo Alain Tanner retrataba en Jons, que cumplir los 25 en el
ao 2000 (1976, edicin francesa en Doriane Film) el desencanto
de la generacin del 68. Mientras, en Estados Unidos los movi-
mientos contraculturales y de oposicin a la guerra de Vietnam
tendran tambin su reflejo en el cine. As, podramos citar ttu-
los como el documental de E. de Antonio In The Year of The Pig
(1969, edicin americana en Homevision), la ficcin de H. Wexler
sobre la Convencin Demcrata de Chicago, en 1968, y los dis-
turbios subsiguientes, Medium Cool (1969, edicin americana de
Paramount) o una pelcula tan significativa como Zabriskie Point,
de M. Antonioni (1970, slo disponible en una misteriosa edicin
rusa localizable a travs de Amazon). Finalmente, otra forma de
entender el 68 sera la que representa la argentina La hora de los
hornos, el documental de Fernando "Pino" Solanas que conmo-
cion el Festival de Pesaro en junio de 1968, editada reciente-
mente por su director a travs de su compaa Cinesur.
El diario El Pas ofrece todos los sbados un libro, acompaado de un DVD,
editado conjuntamente con Cahiers du cinma sobre grandes directores de cine.
Hitchcock, Godard,
Keaton, Tarkovski
A NT O NIO SA NT A MA R INA
Un libro in o lvida ble de Truffaut y un
estudio conjunto de Rohmer y Chabrol tes-
timonian la admiracin profesada por los
cineastas de la Nouvelle Vague hacia Alfred
Hitchcock. De l resaltaran el sustrato
moral de sus historias, la potencia visual de
sus imgenes y, sobre todo, su frreo domi-
nio del tiempo y el espacio. La triloga que
forman La ventana indiscreta, El hombre
que saba demasiado y De entre los muertos
es uno de los mejores ejemplos del poder
demirgico de Hitchcock, cuya fuente
habra que buscar (aunque intentase ocul-
tarlo, tal y como desvela Bill Krohn en su
estudio) en otro cineasta preocupado de
forma obsesiva por el control de la puesta
en escena, y con el que compartira varios
de sus temas preferidos: Fritz Lang.
Nada tiene de extrao, por consi-
guiente, que Chabrol (depositario de la
mejor herencia de ambos) fuera uno de
los ms firmes defensores de Lang dentro
del movimiento, junto con Rivette o con
Godard, quien -sabedor de la admiracin
que aqul senta por su cine- le hizo inter-
pretar el papel de un viejo director en El
desprecio. La obra de Godard transita, sin
embargo, por senderos menos rectilneos
que la de sus maestros y se resiste (tal y
como confiesa, con impotencia, Jacques
Mandelbaum) a cualquier tipo de clasifi-
cacin. Ficcin, documental, cine-ensayo,
cine poltico, celuloide, vdeo, televisin...
Godard es el cineasta que mejor repre-
senta el espritu renovador de la Nouvelle
Vague, cuyo impulso ha mantenido hasta
hoy y cuya savia alimenta gran parte de las
propuestas actuales ms radicales.
Y si Godard representa el cine, todo el
cine del siglo XX (como testimonian sus
Histoire(s) du cinma), Keaton es el cine
en estado puro, la infancia de un arte que,
como revelara Billy Wilder en El creps-
culo de los dioses hacindole representar
precisamente ese papel, haba cambiado
de forma sustancial en los aos cincuenta.
Para entonces, Keaton era tan dinosaurio
en Hollywood como Lang confesara serlo
para Godard en Le Dinosaure et le bb.
El estudio de Stephane Goudet pone de
relieve la importancia, a veces menospre-
ciada, de la obra del genial cmico, capaz
de jugar como pocas con el tiempo, con el
espacio y, sobre todo, con el movimiento.
En la otra lnea de influencia de la
Nouvelle Vague, la heredera de la libertad
de puesta en escena de Renoir y Rossellini,
encontramos a Andrei Tarkovski. Un
cineasta situado en la estela "espiritua-
lista" de Dreyer, Bergman o Bresson (con
quien debi competir en el festival de
Cannes en 1983) y que, como Buuel o
Fellini, hara de los sueos la materia de
sus creaciones. Sobre ellos y sobre el deve-
nir del tiempo "esculpido", como analiza
Michel Chin, construira Tarkovski sus
mejores ficciones, tan sensoriales como
sugerentes y misteriosas.
L O VI E JO Y L O NUE VO
Santos Zunzunegui
Fi l m a r l a r e vo l uc i n
La leyenda que, como todo el mundo sabe, es lo que se imprime en el mundo del cine, relata que
Philippe Garrel pidi a Bernardo Bertolucci poder utilizar parte de los materiales de atrezzo que el
cineasta italiano haba manejado para la filmacin de Soadores (The Dreamers, 2004; foto 1) con la
intencin de incluirlos en Les Amants rguliers (2004; foto 2), dado que la fbula de ambas pelculas
comparta espacio y tiempo. A la manera de ilustres "canbales", como el Val Lewton que era capaz,
en la poca de los grandes estudios, de transmutar la mansin de los Ambersons en una variante de
la haunted house, la operacin a la que se entregaba el cineasta francs tena
bastante de insercin en una tradicin, pero tambin de establecimiento de
una distancia crtica con relacin a la misma.
Baste considerar el hecho de que, a una representacin de los
acontecimientos de mayo de 1968 colocados como coda del sueo cineflico
y sexual (existe uno sin el otro?) en el caso del cineasta de Parma, le
corresponda, en la obra del francs, una ubicacin de esos hechos a mitad de
camino de la deriva en la que se iban a embarcar sus personajes a partir de la
clausura del mal sueo de una revolucin que no slo fracas sino que, quizs,
nunca fue tal, consumida en un puro juego de apariencias.
De la misma manera pueden evaluarse las distintas imgenes ofrecidas
sobre esos das singulares por los dos autores. De un lado, tenemos la
reconstruccin espectacular a cargo de un cineasta que haca ya tiempo que haba dado el paso
destinado a modular su inicial impugnacin de las "formas de hacer" del cine de todos los das con la
supuesta necesaria atencin a un pblico al que, precisamente en esa misma poca, tena la sensacin
de haberle vuelto la espalda. Desde ese punto de vista es verdad que, como dice la cancin de Edith
Piaf que Bertolucci escoge para acompaar las postreras imgenes de su film, "no hay que lamentar
nada" ("non, je ne regrette rien"), pero queda la duda de si acaso no le cuadra mejor, al cine que
practica en la actualidad, ese otro verso emblemtico de la cancin que sostiene que le importa una
higa el pasado ("je m'enfou du pass").
Del otro lado, tenemos la ensoacin nocturna, en un blanco y negro abrasador, de alguien que slo
poda reinventar aquellos instantes impares como forma de hacer cuentas con esas imgenes perdidas
-parece que para siempre- en las que, se nos dice,
Garrel haba recogido algunos de los momentos
singulares del Pars de las barricadas.
Pero si queremos encontrar una representacin
esencial de esos momentos en que todo pareca ser
posible, hay que volver la mirada hacia atrs para
darnos de bruces con la pelcula del cineasta francs
de origen norteamericano Eugne Green, Toutes
les nuits (2001). Este film, que lleva a la pantalla
de forma libre la primera versin de la novela de
Gustave Flaubert, La educacin sentimental, traspone
la peripecia inicialmente situada en el Pars del
reinado de Louis-Philippe y la Revolucin de 1848 al Pars de los aos que hacen de gozne entre las
dcadas de los sesenta y setenta del pasado siglo. Es verdad que las acciones mostradas corresponden
al inicio de la resaca de mayo (octubre, 1968) pero los cuatro planos de clara filiacin bressoniana con
los que el cineasta da cuenta de las luchas callejeras del momento ofrecen una alternativa visual al
ruido y a la furia de los dos cineastas a los que hemos hecho referencia: primeros planos, frontalidad,
fragmentacin, peso bsico del aura sonora para definir la situacin, inmovilidad. En el caso de Green,
estamos en un territorio que podra definirse con una de las frases que el protagonista enuncia en un
momento del film: "la belleza consiste en la presencia manifiesta de un orden en la obra".
I T I NE R A R I O S
El Affaire Langlois y los Estados Generales anticipan y engendran los sucesos de
Mayo-68. Claude Chabrol vivi aquellos acontecimientos en primera lnea. Ahora,
el director de La ceremonia recuerda lo que supuso y valora sus efectos.
ENTR EVISTA CLAUDE CHA BR O L
La locura viable
E UG E NIO R E NZI
Del 17 de mayo al 5 de junio de 1968 "los Estados Generales del
Cine" intentan inventar, en el fragor de los debates en los que
participan masivamente directores, actores, tcnicos, crticos
y estudiantes de cine, cmo realizar, producir y distribuir las
pelculas. El hecho tiene lugar a consecuencia de los dos gran-
des asuntos, dentro del mundo del cine, ligados a Mayo-68, el
Affaire Langlois (que precede y anuncia los acontecimientos) y
la interrupcin del Festival de Cannes. Aquello dio lugar a una
intensa actividad programtica que, a pesar de los esfuerzos de
los ms moderados, no desemboc en una sntesis aplicable.
Pero que, no obstante, foment ideas de reforma que reapare-
cern ms tarde, y tuvo algunas consecuencias concretas, como
por ejemplo, la creacin de la "Socit
des Realisateurs de Film" (SRF), que
instituira, en 1969, la Quincena de los
Realizadores en Cannes. Muy activos
durante los "Estados Generales", los
Cahiers rindieron cuenta amplia-
mente en su nmero 203 (agosto de
1968); hoy disponible en la red en
www.cahiersducinema.com. La con-
versacin con Claude Chabrol que sigue a continuacin remite
a aquel momento nico y a cuestiones que el cine sigue plan-
tendose cuarenta aos despus.
MAY O 68
Cm o re cue rda Ma y o 68 y lo s Es ta do s G e n e ra le s ?
Mayo 68, los "Estados Generales", fueron sobre todo la oportu-
nidad de rerse un rato con los amigos. Tenamos un problema
relacionado con el Estado, que no era tanto con De Gaulle como
con la gente que le rodeaba. Yo traducira aquello por "Diez
aos de lo mismo", como se dira ahora. Aquello no tena nada
de indigno ni de vergonzoso, pero estaba totalmente desfasado.
Haba tambin algunos temas de censura. El gobierno estaba
en manos de una panda de gilipollas, entre ellos el inenarrable
Andr Malraux. Sus escritos sobre el arte son ridculos. Dice
usted que a Godard le fascinaba Malraux? El comportamiento
de los suizos es siempre muy sorprendente. Mi nica admiracin
hacia l es que consigui dar el pego, tanto con sus payasadas
como con sus posturas, que ni el ms obtuso se atrevera a adop-
tar; o con sus discursos redundantes que son para llorar -"Entre
ici, Jean Moulin...". Yo no veo nada relevante en Malraux salvo
su afn por liquidar a quien le haba dado de comer: fue Langlois
quien le sac del pozo relanzando L'Espoir. En agradecimiento,
Malraux intent deshacerse de l. Me recuerda a Eric Besson.
Vin cula e l affaire La n glo is co n lo s Es ta do s G e n e ra le s ?
S. Lo sorprendente del Mayo 68 es que, a partir de aconteci-
mientos tan nimios como los disturbios de marzo en Nanterre
y el Affaire Langlois, se llegase a una huelga general. Eso
demuestra que haba la necesidad de abrir ventanas. Yo hubiera'
podido llegar muy lejos durante el Affaire Langlois: estrangular
a Pierre Moinaud, o patearle el culo a Pierre Barbin. Mientras
que Langlois no hubiera sido restituido, no hubiera parado. A
m aquello me pareca monstruoso, un robo acreditado por el
Estado. Innoble. Pero cuando uno tiene la seguridad de que
jams abandonar, los dems abandonan.
Usted se tom el 68 lo bastante en serio como para ser por-
tador del proyecto ms radical de los Estados Generales-
Haba que aprovechar, ir hasta el final, incluso a sabiendas de
que lo que proponamos era irrealizable sin una transformacin
general de la sociedad. Eramos cinco, cada uno con algo en la
cabeza que permita avanzar. Nuestro proyecto era viable econ-
micamente, pero resultaba absurdo en el mundo en el que viva-
mos. Estoy seguro de que la profusin de abonos viene, en parte,
de nuestra propuesta de cine gratuito. El primer principio era
la gratuidad del cine para todos, con
la instauracin de una contribucin
anual, como el impuesto a la televisin.
El segundo, los cineastas se agrupaban
en unidades de produccin. Dentro de
cada unidad, se rodaban las pelculas
que se quisiera hasta llegar a una can-
tidad de dinero determinada, que pro-
ceda de la contribucin general. Eso
poda variar de ao en ao, puesto que
toda la explotacin en el extranjero
reverta en cada una de las unidades.
stas podan por lo tanto evolucionar
de manera diferente, segn la taquilla
obtenida en el extranjero. Llegamos
hasta proponer que se suprimieran los
ttulos de las pelculas en la entrada de
los cines: se entraba, se vea la pelcula, si te gustaba te quedabas,
si no, te salas. De todos modos no haba que pagar entrada, pen-
sbamos que con ello se atraera a nuevos espectadores, por el
mero hecho de haber pagado el impuesto. Persisto en creer que
ese tipo de locura sigue siendo viable.
Vo l vi e r o n a p l a n t e a r s e do s r e i vi n di c a c i o n e s : e l p e s o de l
CNC, r e p r e s e n ta do co m o un a f o r t a l e z a , y e l m o n o p o lio de
la dis t r ibuc i n , vivido co m o una e s c le ro s is .
Es falso. El CNC es una creacin de Ptain, pero al fin y al cabo
no es una catstrofe. En cuanto a la distribucin, no es en abso-
luto un monopolio. Prueba de ello es que cada da aparecen nue-
vos distribuidores. Mi productor de la poca, Andr Genovs,
acababa de fundar su casa distribuidora. No exista monopolio
alguno, s una ligera obstruccin, diez aos despus de 1958, a las
posibilidades de expresin. En 1968, por ejemplo, era ms difcil
hacer una primera pelcula personal que en 1960.
Tuviero n lo s Es ta do s G e n e ra le s e fe c to s in m e dia to s ?
La idea de que, a travs de la SACD, los autores percibieran
derechos durante la proyeccin por televisin de sus pelculas
viene de ah. Es una medida de Lang, pero la idea procede de los
Estados Generales. Pensbamos que eso permitira bajar los sala-
rios y, con ello, los costes de produccin, puesto que luego cobra-
ran. Pero eso no ha hecho ms que aumentar las ganancias.
Ma n i f e s t a c i n e n f a vo r de l o s E s t a do s G e n e r a l e s e n Pa r s , 1968
Otra i de a : la a bo lic i n de la e xclus ivida d e n la dis tr ibuc i n .
Es verdad. Las entradas en las salas de exclusivas costaban un
tercio ms caras que en las otras. Estaban reservadas a una lite
econmica. Esas salas estaban agrupadas en los "Champs" y en
los "Grands Boulevards". Despus venan los "pre-estrenos" en
las salas de barrio. Despus el estreno general. La distribucin
se haca pues en tres fases. Los primos se estren en exclusiva
en el Coliseo. La consagracin de la Nouvelle Vague! Despus se
estren en otras salas, donde permaneci durante mucho tiempo,
por ejemplo en el "Raimu", un cine al otro lado de los "Champs",
en el que la entrada costaba la mitad que en el Coliseo. Este sis-
tema fue abolido cinco aos despus de Mayo del 68.
Cahiers du cinma, n 633. Abril, 2008
Traduccin: Rafael Durn
I T I NE R A R I O S
La onda expansiva de Mayo del 68 en el
campo de la crtica desemboca, dentro
de Cahiers, en este texto de J. Narboni
y J-L. Comolli, publicado en octubre
de 1969. Sus reflexiones anuncian un
programa de actuacin que va a marcar
de manera decisiva, con sus luces y sus
excesos, la prctica de la crtica en la
revista durante los siguientes cinco aos.
Cine / Ideologa /
Critica
JE A N-L O UIS CO MO L L I / JEAN NA R BO NI
De una propuesta crtica que se pretende consecuente tenemos
derecho a esperar que delimite lo ms rigurosamente posible
su campo y sus medios de accin: el lugar en el que se sita, el
mbito que pretende estudiar, lo que la vuelve necesaria y lo que
la hace posible. Y en ese mbito y apuntando a ese mbito, tam-
bin la funcin que se propone realizar, su tarea especfica.
En lo que a nosotros respecta, Cahiers du cinma, hoy se nos
impone esa definicin global de nuestra posicin y nuestra direc-
cin. No es que sea estrictamente necesaria: de forma fragmen-
taria, textos recientes (artculos, editoriales, debates, respuestas
a los lectores) pueden darla a leer, pero con cierta imprecisin
y de forma accidental. As pues, para nuestros lectores y para
nosotros mismos se hace sentir la necesidad de una teorizacin
de la crtica que practicamos, y de su campo, indisociablemente.
No se trata de trazarnos un "programa" que nos enorgullezca
proclamar, ni de atenernos a declaraciones y proyectos "revolu-
cionarios". Se trata, por el contrario, de intentar una reflexin,
no acerca de lo que "queremos" (querramos), sino sobre lo que
hacemos y podemos hacer. Reflexin cuya condicin de articula-
cin operativa es el anlisis de la situacin presente.
I. D n de ?
A) Y para empezar, de qu lugar hablamos? Cahiers es un grupo
de trabajo, una de cuyas actividades
1
toma la forma de revista.
Revista, es decir, un producto que conlleva un cierto volumen de
trabajo (por parte de quienes la escriben y quienes la fabrican,
e incluso de quienes la leen) y que se vende a un determinado
MAY O 68
precio. No disimulamos que un producto as est precisamente
ubicado en el sistema econmico de la edicin capitalista (modos
de elaboracin, circuitos de difusin, etc.), y de todos modos hoy
parece difcil que sea de otra manera, salvo que caigamos en la
utopa de un "paralelismo" cuyo primer y paradjico efecto sera
constituir, junto al sistema del que pretende escapar, un falso
afuera, un "neo-sistema" que se ilusione con su poder de anular
lo que se contenta con negar (purismo idealista), pronto ame-
nazado por su "modelo"
2
. Contra este "paralelismo" unvoco,
que acta sobre un nico borde -externo- de la herida (cuando
consideramos que el apoyo debe hacerse en los dos bordes), y
la amenaza de una conjuncin en un infinito pronto al alcance,
planteamos que hemos elegido la disyuncin en lo finito.
Una vez planteado esto, la pregunta es: cul es nuestra acti-
tud respecto al lugar en que nos encontramos situados? Puesto
que la mayor parte de los filmes producidos y distribuidos en
Francia (a decir verdad, todos, al margen del medio elegido para
su estreno) lo han sido, como la mayora (todos) de los libros y
revistas, gracias al sistema econmico capitalista y en el marco de
la ideologa dominante, se trata de saber, para estos filmes, y para
esos libros y revistas, si se limitan a dejarse atravesar tal cual por
esa ideologa, a ser un lugar de paso, la meditacin transparente,
el lenguaje elegido, o bien si intentan operar un retorno y una
reflexin, intervenir en ella, hacerla visible tornando evidentes
sus mecanismos: bloquendolos.
B) Porque el lugar en el que jugamos es el campo del cine
(Cahiers es una revista de cine)
3
; y ms exactamente, lo que
tenemos que estudiar es el film, en su historia: su produccin,
su elaboracin, su distribucin
4
, su lectura.
La cuestin es plantearse: "qu es una pelcula hoy en da?",
y no (ya no) slo: "qu es el cine?". Y menos teniendo en cuenta
que acerca de "el cine" no se ha constituido un saber, un conoci-
miento terico (al que pretendemos contribuir) que colme con
un concepto este trmino vaco. Y para una revista de cine la pre-
gunta es tambin: qu trabajo hay que desarrollar en este campo,
constituido por las pelculas? Y para los Cahiers en concreto: cul
es nuestra funcin especfica en ese campo, qu es lo que debe
marcar nuestra diferencia con las otras "revistas de cine"?
I I . La s p e l c ul a s
Qu es una pelcula? Por una parte, un cierto producto ela-
borado en un sistema econmico preciso, que cuesta trabajo
(dinero) -ni siquiera los filmes "independientes" o del "nuevo
cine" escapan a esa determinacin econmica-, asociando para
ello un cierto nmero de trabajadores (entre ellos el "director"
que, en ltima instancia, ya se trate de Grard Oury o de Luc
Moullet, slo es un "trabajador del film"), y convertido as en
mercanca, valor de cambio, al venderse en forma de entradas o
contratos: mercanca determinada entonces por los circuitos de
"recuperacin de la inversin", distribucin, difusin, etc. Por
otro lado y por consiguiente, un producto determinado por la
ideologa del sistema econmico que elabora y vende los filmes
y, en el caso de las pelculas realizadas y vistas en Francia, la ideo-
loga del capitalismo
5
.
Aunque ningn film puede escapar por s mismo al hecho eco-
nmico de su elaboracin y difusin (repitmoslo: incluso los
filmes que se pretenden "revolucionarios" en el plano de las for-
mas o mensajes no pueden -de golpe y radicalmente- cambiar
el sistema econmico: pervertirlo s, desviarlo, desnaturalizarlo
parcialmente, pero no negarlo, conmocionarlo de arriba abajo;
la reciente actitud de Godard al afirmar que no quera trabajar
en el "sistema" no le evita tener que trabajar en otro sistema
que no es sino reflejo del primero: el dinero no se recaba en los
Campos Elseos, sino en Londres, Roma o Nueva York, el film
no es explotado por los monopolios de la produccin, pero se
rueda con pelcula del monopolio Kodak, etc.), aunque tengamos
que tratar con esa insercin econmica del film en un factor de
determinacin constante, las pelculas que, a travs de esta deter-
I T I NE R A R I O S
Todo film es poltico, en la medida en que est determinado por la ideologa
que lo engendra. La ideologa se representa a s misma mediante el cine
minacin econmica, se engloban en la ideologa dominante y
enseguida constituyen piezas de un puzzle ideolgico (extrema-
damente coherente en sus fragmentos al estar ciego acerca de
s mismo), pueden desempear roles diferentes, reaccionar de
manera distinta.
La tarea de la crtica consiste entonces en manifestar esas dife-
rencias, estudiar las situaciones particulares de los filmes en el
interior del vasto campo de la ideologa, uno de cuyos nombres es
"cine" o "arte", ayudar (el resultado no se obtiene mgicamente,
de una vez, mediante el abuso de autoridad de decisiones repen-
tinas: acontece lenta, duramente) a su transformacin.
De paso, sealemos algunos puntos sobre los que habr que
volver: todo film es poltico, en la medida en que est deter-
minado por la ideologa que lo engendra (o en la que ha sido
engendrado, lo que forma parte de lo mismo). Determinacin
tanto ms importante en cuanto que el cine pone en juego, al
contrario que otras artes o sistemas ideolgicos, importantes
fuerzas econmicas en el propio nivel de su elaboracin (y no
slo de su distribucin, publicidad y venta, mbitos en los que
el cine no tiene nada que envidiar a la "literatura", a la mercan-
ca "libro"). Sabemos que el cine, "de un modo completamente
natural", ya que la cmara y la pelcula se conciben con este
objetivo (y en la ideologa que impone este objetivo) "reproduce"
la realidad. Pero esta "realidad" susceptible de ser reproducida
fielmente, reflejada por instrumentos y tcnicas que por otra
parte forman parte de ella, es completamente ideolgica. En
este caso, la teora de la "transparencia" (el clasicismo cinema-
togrfico) es eminentemente reaccionaria: no es el mundo en su
"realidad concreta" lo que es "aprehendido" por (o ms bien que
impregna a) un instrumento no intervencionista, sino el mundo
vago, no formulado, no teorizado, no pensado, de la ideologa
dominante. Los lenguajes a travs de los que el mundo se habla
(de los que forma parte el cine) constituyen su ideologa en el
sentido de que el mundo se ofrece tal como de hecho es vivido
y aprehendido bajo el modo de la ilusin ideolgica, segn la
estricta descripcin althusseriana: '"Las ideologas' son objetos
culturales percibidos-aceptados-padecidos, y actan funcionl-
mente sobre los hombres mediante un proceso que se les escapa [...].
En la ideologa los hombres expresan, en efecto, no sus relaciones
o condiciones de existencia, sino el modo en que viven su relacin
con sus condiciones de existencia: lo que supone a un tiempo una
relacin real y una relacin 'vivida', 'imaginaria'". As, desde el
primer metro de pelcula impresa, el cine est hipotecado por
esa fatalidad de la reproduccin no de las cosas en su realidad
concreta, sino refractadas por la ideologa; y este sistema de la
representacin se manifiesta en todas las fases de la elaboracin
del film: temas, "estilos", sentidos, tradiciones narrativas repiten
el discurso ideolgico general. As, la ideologa se representa a
s misma mediante el cine. Se muestra, se habla, se ensea en
esta representacin de s misma. Conociendo la naturaleza del
sistema, que lo convierte en instrumento de la ideologa, la tarea
ms importante del cine consiste en cuestionar el propio sistema
de representacin: cuestionarse a s mismo en tanto cine a fin de
provocar un desfase o una ruptura con su funcin ideolgica.
Se g n e s t a e xi g e n c i a l a s p e l c ul a s s e di vi de n e n :
A) Una primera categora, la ms vasta, est compuesta por los
filmes que se sumergen enteramente en la ideologa, la expre-
san, la vehiculan sin distancia ni perversiones; le son ciegamente
fieles y estn especialmente ciegos acerca de esa misma fideli-
dad. Digamos que la mayora de las pelculas (tanto los filmes
"comerciales" como los "ambiciosos", los "modernos" como los
"tradicionales", los de "arte y ensayo" como los de los "campos
elseos", los "jvenes" como los "viejos", todos los filmes, ya lo
hemos dicho, son mercancas y, por lo tanto, objetos de comercio,
incluidos los que sostienen explcitamente un discurso poltico:
MAY O 68
por ello la nocin de cine "poltico", hoy ampliamente difun-
dida
6
, debe ser rigurosamente especificada) son precisamente
los instrumentos "inconscientes" de la ideologa que los produce;
la reproducen cotidianamente.
Semejante adecuacin se expresa, en primer lugar, por la nive-
lacin -repeticin de la adecuacin- entre la "demanda" de un
pblico y la "respuesta" econmica: la prctica ideolgica, en
continuidad directa con la prctica poltica (se trata de un hecho
cientficamente establecido, no de una hiptesis), reformula la
demanda social, aadindole un discurso. La ideologa se expresa:
tiene preparadas sus respuestas, a las que proporciona falsas
preguntas. (Esto significa que, efectivamente, hay "demanda" de
un pblico, es decir, demanda de la ideologa dominante en una
sociedad, ya que es esta ideologa la que para justificarse y perpe-
tuarse crea la nocin de "pblico" y la de sus gustos, "pblico" que
slo puede expresarse a travs de los modos de pensamiento de la
ideologa, funcionando, a partir de ese momento, en el esquema
del circuito cerrado, del espejismo especular.)
Por otra parte, en el mismo sentido, en el nivel de los procesos
de constitucin de las formas, esta confirmacin/demanda (esta
adecuacin) se repite con la aceptacin total en estos filmes del
sistema de representacin. Es el triunfo del "realismo burgus",
del arsenal de la seguridad, de la confianza ciega en la "vida",
del humanismo, del "sentido comn", etc. Hasta tal punto que
as es como llegamos a definir aproximadamente las pelculas
que pertenecen a la categora "comercial": no por la cifra de sus
ingresos, sino por la inocente ausen-
cia en todas las fases de su elaboracin
del ms mnimo cuestionamiento de
la naturaleza representativa del cine.
Nada en estos filmes viene a romper
la adecuacin y la fascinacin porque,
de manera muy tranquilizadora, la
ideologa se expresa como tal en ellos,
y adems se habla a s misma, sin nin-
gn desfase. Podemos decir entonces
que no hay ninguna diferencia entre
la ideologa de la sala y la del film.
As pues, podremos asignar, como tarea complementaria para
la crtica de cine, el hecho de dar cuenta, en ciertos casos, de
semejante adecuacin (a todos los niveles) entre productos de
la ideologa y del sistema ideolgico, y analizar a ttulo de ejem-
plo el xito de los filmes de Jean-Pierre Melville, Grard Oury
o Claude Lelouch como monlogos de la ideologa que se relata
a s misma.
B) Una segunda categora es la de las pelculas que operan una
doble accin en su insercin ideolgica. En primer lugar, una
accin directamente poltica: al nivel de los "significados", por
el tratamiento explcitamente poltico de uno u otro tema (tra-
tar -no en el sentido de extender, redondear, parafrasear, sino
transitivamente: accin sobre- un tema explcitamente poltico
que constituya una reconsideracin crtica sobre la ideologa y
que suponga un trabajo terico que sea el absoluto contrario de
lo ideolgico); acto poltico obligatoriamente vinculado, para
tener alguna eficacia, a una deconstruccin crtica del sistema de
representacin. En el nivel del proceso de constitucin de las for-
mas, pelculas como Nicht vershnt... (Straub/Huillet, 1965), The
Edge (Robert Kramer, 1968) o Terra em transe (Glauber Rocha,
1967), operan un cuestionamiento de la representacin cinema-
togrfica (y marcan una ruptura con la tradicin constitutiva de
esa representacin).
Repitamos que slo esta doble accin (en el nivel de los "signi-
ficados" y en el de los "significantes")
7
tiene alguna oportunidad
de ser operativa contra (en) la ideologa dominante: accin doble,
indisoluble, econmico-poltica/formal.
C) Otra categora (en la que la misma accin doble se efecta
como "a contracorriente"): aquella cuyos filmes no tienen un sig-
nificado explcitamente poltico sino que, de alguna manera, "llega
a serlo"; se encuentra re-producido como tal mediante el trabajo
crtico "formal"
8
que se efecta sobre ella: as, Mditerrane (J-
D. Pollet / V. Schlondorff, 1963), El botones (The Bellboy; Jerry
Lewis, 1960), Persona (Ingmar Bergman, 1966)... Para Cahiers,
estos filmes (B y C) son lo esencial del cine y conforman lo esen-
cial de la revista.
D) Cuarto caso: las pelculas (cada vez ms numerosas) con
un "contenido" poltico explcito (Z [Costa Gavras, 1969] no es
el mejor ejemplo, ya que en l la poltica se presenta, desde el
principio, irrevocablemente, de manera ideolgica; habra que
citar ms bien Le Temps de vivre [Bernard Paul, 1969]), pero que
de hecho no operan una verdadera crtica del sistema ideol-
gico en el que estn inmersos, pues adoptan, sin cuestionarlos,
el lenguaje y los modos de figuracin. Ser importante que la
crtica cuestione el alcance de la crtica poltica pretendida por
estos filmes: si expresan, refuerzan o repiten aquello que creen
I T I NE R A R I O S MAY O 68
Ilusin mayor, fundamental, del cine: creer que una vez roto el filtro ideolgico
de las tradiciones narrativas clsicas, la realidad se ofrecer en su "verdad"
denunciar, si se encuentran atrapados en el sistema que preten-
den desmontar... (vase: A).
E) Quinto: las pelculas aparentemente representativas de la
cadena ideolgica a la que parecen sometidas pero en las que,
gracias al verdadero trabajo que se opera por y en el film, se ins-
tala un desfase, una distorsin, una ruptura entre las condicio-
nes de aparicin (el proyecto ideolgicamente reconciliador -o
incluso francamente reaccionario- o dbilmente crtico) y el pro-
ducto terminal: la ideologa no traslada tal cual las intenciones
del autor en el film (estos filmes, inconsistentes, no nos impor-
tan), sino que encuentra obstculos, ha de desviarse, malograrse,
verse expuesta, mostrada, denunciada por la trama flmica en
la que est atrapada y que juega en su contra, dejando ver sus
lmites, pero al mismo tiempo tambin lo que los transgrede, for-
zada por el trabajo crtico, trabajo que habr que revelar con una
lectura oblicua, sintomtica, penetrante, ms all de la aparente
coherencia formal del film, sus desfases, sus errores, errores que
una pelcula anodina es incapaz de provocar. La ideologa pasa a
ser un efecto del texto, no persiste tal cual, slo el trabajo del film
permite su presentacin, su exposicin. Es el caso, por ejemplo,
de muchos filmes hollywoodienses que, aun estando completa-
mente integrados en el sistema y en su ideologa, acaban efec-
tuando un cierto desmontaje desde el interior. Hemos de saber
entonces lo que hace posible la influyente autodesignacin de la
ideologa en estos filmes: si se trata simplemente del proyecto
generoso de un cineasta "liberal" (caso en el que la recupera-
cin por la ideologa es inmediata y definitiva) o si, de manera
ms compleja (vase ms arriba), la articulacin por parte del
film de un determinado nmero de
mecanismos de la figuracin no llega
a producir efectos de desfase y rup-
tura, erosionando no la ideologa que
preside el film (por supuesto) sino su
reflejo en la pelcula, la imagen que se
da de s misma (obras de Ford, Dreyer,
Rossellini, por ejemplo).
Respecto a esta categora de filmes,
sobre los que hoy se ejerce el ms fcil
terrorismo, nuestra postura es clara:
al ser ellos mismos la mitologa de
sus mitos, no necesitan que un juicio,
despreocupado de su trabajo crtico
propio (aun cuando no est inscrito en el proyecto inicial), lo
haga en su lugar rechazndolos con desprecio. Nos parece ms
importante sealar este trabajo en la prctica.
F) Pelculas que remiten al "cine directo", primer grupo: aque-
llas, las ms numerosas, que se constituyen a partir de aconteci-
mientos o reflexiones polticas (sociales), pero que realmente no
se diferencian de la produccin no poltica en la medida en que no
cuestionan el cine como sistema ideolgico de representacin, y
describen as las huelgas de mineros en el mismo sistema formal
que Les Grandes familles (D. de la Patellire, 1958). Ilusin mayor,
fundamental, del cine: creer que una vez roto el filtro ideolgico
de las tradiciones narrativas clsicas (dramaturgia, construccin,
dominacin de los componentes, cuidado plstico) la realidad se
ofrecer en su "verdad", cuando se ha roto un solo filtro, y no el
ms importante: la realidad no contiene su propio conocimiento,
su teorizacin, su verdad, como el fruto el hueso, sino que estos
deben ser producidos (segn la estricta distincin marxista entre
"objeto real" y "objeto de conocimiento"): vase Chiefs (Richard
Leacock, 1968) y no pocos filmes de Mayo del 68.
Razn por la que este "cine directo" recurre, para expresar
su funcin y sancionar sus "xitos", a la misma terminologa
idealista que la utilizada por el cine ms concertado: "preci-
sin", "sensacin de lo vivido", "instantes retratados al natural",
"momentos de verdad intensa", "transparencia" y finalmente:
fascinacin. Recurso a la nocin mgica de "mirada", en la que
la ideologa se muestra para no denunciarse, se contempla y no
se critica.
G) Pelculas que remiten al "directo", segundo grupo: aquellas
que, no satisfechas con la "mirada que horadara las apariencias",
asumen el problema de la representacin activando el material
flmico, desde entonces productor de sentido, y no receptculo
pasivo de significaciones que se produciran fuera de l (en la
ideologa): Le Rgne du jour (Pierre Perrault, 1967), La Reprse du
travail des Usines Wonder (Jacques Willemont, 1968).
I T I NE R A R I O S
I I I . Fun c i n c r t i c a
El campo de nuestra actividad crtica est definido por estas
pelculas inmersas en la ideologa, por sus relaciones con ella,
por las diferencias entre esas relaciones. De ese campo delimi-
tado con precisin emanan cuatro funciones: 1) para los filmes
de la categora a), dar cuenta de aquello por lo que son ciegos: su
determinacin total, su moldeado por la ideologa. 2) Para los del
tipo b), c) y g), proceder a una doble lectura, llamando la atencin
sobre la doble operacin reflexiva desarrollada por el film: en los
significados y en los significantes. 3) Para los del tipo d) y f), mos-
trar hasta qu punto los significados (polticos) se encuentran
siempre debilitados, "justificados" por la ausencia de un trabajo
tcnico/terico sobre los significantes. 4) Para los del grupo e):
sealar la diferencia ideolgica producida por el trabajo del film,
y el trabajo mismo.
Cudruple funcin que determina una crtica que no pre-
tende ser ni "especulativa" (comentario, exgesis, incluso des-
ciframiento) ni "vana" (habladuras de los funcionarios de la
crtica), ya que est fundada en el estudio y en la comparacin
de los datos fehacientes que presiden
la produccin (economa, ideologa,
demanda-respuesta) y de aquellos
otros, igualmente tangibles, de la pro-
duccin de sentido y de las formas en
la pelcula.
Continuando la tradicin tenaz
y perseverante de escritos intiles,
evanescentes, innombrables, sobre el
cine, el anlisis cinematogrfico est
hoy masivamente determinado por
presupuestos idealistas, condenado
de manera cada vez ms errtica al
empirismo. Tras una fase necesaria,
pero necesariamente superable, de
retorno al film en la materialidad de
sus elementos, en sus estructuras sig-
nificantes, en su organizacin formal
(cuya primera piedra ha sido puesta
por Andr Bazin [...]), la nica direc-
cin posible de la crtica pasa por, apo-
yndose en las indagaciones tericas
de los cineastas rusos de los aos veinte (Eisenstein en primer
lugar), intentar la elaboracin y aplicacin de una teora crtica
del cine, un modo especfico de aprehensin de objetos rigu-
rosamente determinados, segn el mtodo del materialismo
dialctico.
Precisemos, si es necesario, que la "poltica" de una revista no
puede -ni debe- ser corregida por una operacin "inmediata",
y mgica, sino por un trabajo que ha de proseguir mes tras mes.
Evitemos toda espontaneidad y precipitacin "revolucionaria"
en nuestro campo. As pues, en la fase presente, no puede tratarse
de la proclamacin de una verdad revelada (mito de la mutacin
milagrosa, de la "conversin"), sino de la afirmacin de un tra-
bajo en curso, en relacin al cual tendr que definirse, implcita
o explcitamente, cada uno de los textos aqu publicados.
Sealemos brevemente cmo se insertan en esta perspectiva
los diversos componentes de la revista. Evidentemente, este tra-
bajo se efecta sobre todo en los textos tericos y en las crti-
cas (la distincin entre unos y otras tiende a desvanecerse cada
vez ms, stas no se proponen hacer recuento de las virtudes y
defectos -del valor- de una pelcula cuya actualidad nos obliga-
ra a mencionar, ni, como hemos podido leer en una declaracin
jocosa, "darle bombo al producto"). Por el contrario, en lo que
respecta a las entrevistas, pero tambin al "Petit Journal" y a la
"Liste de films", donde la funcin informativa a menudo prima
sobre la funcin terica, corresponde al lector establecer cundo
se marcan (o no) distancias, y qu tipo de distancias.
Cahiers du cinma, n216. Octubre, 1969
Traduccin: Antonio Francisco Rodrguez Esteban
NOTAS
(1) He aqu algunos otros: difusin, presentacin y discusin en provincias y en
la periferia, elaboracin de pelculas, sesiones de trabajo terico (vase el artculo
"Montage", Cahiers du cinma n210; Marzo, 1969)...
2) 0 tolerado, y por lo tanto amenazado por la propia tolerancia. Es necesario
Insistir en la tcnica probada de los sistemas secretamente represivos, consisten-
te en procurarse "mrgenes" contestatarios cuya vigilancia se descuida? Actitud
doblemente eficaz: para unos ofrece el aval de la tolerancia, para otros la buena
conciencia de la clandestinidad.
3) Campo que conviene no separar de otro campo Infinitamente ms vasto, en el
que el desafo poltico es evidente. Tan slo insistir en el campo preciso de la prc-
tica social compleja y, en este texto, responder a razones operativas precisas.
4) Problema que es importante plantear tericamente y no dejar a iniciativas dis-
persas: no lo incluimos en este texto, pero pronto volveremos sobre el tema,
5) "Ideologa capitalista": el uso que haremos de este trmino en el texto (para su
claridad), sin especificar ms, no debe entenderse como signo de la ilusin de
que existe cierta "esencia abstracta": sabemos que est histrica y socialmente
determinada, omnipresente en tal perodo y lugar, variable en la Historia.
6) As como la categora de cine "militante", hoy perfectamente vaga e Indetermi-
nada. Es necesario a) especificar rigurosamente la funcin que se le atribuye, la
intencin y el efecto esperados (informacin, alerta reflexin crtica, provocacin
"de la que siempre saldr algo"...), y sobre quin; b) precisar en qu lnea poltica
estricta se hacen y exhiben estos filmes, y no limitarse a la vaga calificacin, cajn
de sastre, de "revolucionarios"; c) anunciar si, en estos trminos, se propone una
actividad donde la prctica del cine sera el pariente pobre, en la Ilusin de que
cuanto menos se ejerza mayor ser la fuerza y transparencia del efecto "militante".
Todo ello para evitar, por ejemplo, las contradicciones del "cine paralelo", hundido
indefinidamente en el problema de saber si debe incluir en esta categora a las
pelculas underground, con el pretexto de que su relacin con la droga o el sexo,
su preocupacin formalista, son o no susceptibles de Instaurar nuevos modos de
relacin film-espectador.
7) No ocultamos lo que la distincin entre ambos trminos, aqu meramente ope-
rativa puede tener de esttica y simpliflcadora, especialmente en el caso del cine,
donde frecuentemente los significados no son sino el producto de permutaciones
significativas y dependientes del juego de las lexas.
8) Tentativa que no equivale a una salida Improbable, mgica, del "sistema repre-
sentativo" (especialmente dominante en el cine), sino a un trabajo riguroso, mi-
nucioso, Intensivo sobre esta representacin, sus condiciones de posibilidad, los
mecanismos que la justifican: la manifiestan ai designarla, disponerla, interpretarla
(hacer uso de ella para desbaratarla). Trabajo no reductible (si puede compren-
derlas) a las meras "alteraciones de la sintaxis cinematogrfica", cuya operacin
reivindica peridicamente el nfimo film no cronolgico en virtud de una indecisa
"modernidad". Sin constituir "modelos", pelculas tan rigurosamente cronolgicas
como El ngel exterminador (Buuel, 1962) o Chronik der Anna Magdalena Bach
(Straub/Huillet, 1967) pueden en este sentido practicar un trabajo subversivo,
ah donde tanto film de cronologa desmembrada oculta, de hecho, una escri-
tura naturalista. Asimismo, contar con que la Interferencia perceptiva (Intencin
subliminal, alteraciones diversas de la pelcula) basta para exceder los lmites de
la representacin, es no haber meditado el fracaso del Intento, de tipo letrista o
"Zaoum", de devolver a la lengua su infinitud creando palabras desprovistas de
sentido u onomatopeyas inditas: en uno y otro caso, alteracin de la capa ms
superficial del lenguaje, creacin Inmediata de un cdigo de lo imposible, desde
entonces Irreductiblemente rechazado, no transgresor.
MAY O 68
I T I NE R A R I O S
Entre 1969 y 1972, la prctica de Jean-Luc Godard y del Grupo Dziga Vertov busca
nuevas relaciones entre nuevas imgenes y nuevos espectadores: una propuesta
ideolgica, poltica y cinematogrfica que busca convertir la prctica flmica en un
instrumento al servicio de la revolucin. El cine filma su propia utopa.
En busca de nuevas imgenes
SA NT O S ZUNZUNE G UI
El camino que condujo a Jean-Luc Godard al cine militante
parte de la destitucin de Henri Langlois en 1967 al frente de
la Cinmatheque Franaise, con la consiguiente creacin del
"Comit de Dfense" de aquella institucin, circula a travs de
una serie de filmes que anuncian los acontecimientos polticos
por venir (Week-End, 1967; La Chinoise, 1967), pasa a travs de la
filmacin de las barricadas del Quartier Latn en mayo de 1968
(Cintracts, 1968), de la interrupcin
del Festival de Cannes de ese ao,
de la participacin del cineasta en la
constitucin, al calor de la eferves-
cencia revolucionaria, de los Estados
Generales del Cine, de la realizacin
de Un film comme les autres (1968),
en el que se planteaba una reflexin
en caliente sobre los acontecimientos
de Mayo del 68 y, por fin, de la crea-
cin del Grupo Dziga Vertov (GDV),
mediante el que el cineasta vea la
posibilidad tanto de hacer desapare-
cer de escena "el nombre del autor"
como de producir un cine al margen
del sistema.
Esta ser la prctica del GDV (com-
puesto por Jean-Luc Godard, Jean-
Pierre Gorin, Armand Marco, Grard
Martn, Natalie Billard y las colabo-
raciones espordicas de Jean-Henri
Roger y Paul Burron): la intensifica-
cin de la lucha de clases en el sector audiovisual. Escuchemos
al grupo cuando responde a la pregunta "Qu hacer en el cine?":
"Los partidarios de la coexistencia pacfica Hollywood-Mosc
atacan con fuerza a derecha e izquierda (Love Story, Queimada,
Mourir d'amour). Frente a esta ofensiva, militantes an aisla-
dos intentan hacer pelculas de manera nueva, no haciendo slo
pelculas polticas, sino hacindolas polticamente (...) Hacer una
pelcula es, tambin, participar en las luchas por organizarse de
manera nueva".
Resumamos los elementos invocados por el colectivo. En pri-
mer lugar, la necesidad de buscar formas de produccin alterna-
tivas. Que deban ir acompaadas de un replanteamiento de la
prctica de las imgenes y de los sonidos capaz de dar respuesta
a la necesidad de producir "imgenes nuevas para contenidos
nuevos". Lo que vena a implicar que la presentacin de conte-
nidos revolucionarios (puestos bajo la advocacin del "pensa-
miento Mao-Tse-Tung", aunque no se adscribiesen a ninguno
de los grupsculos que se reclamaban de dicha versin del mar-
xismo-leninismo en Francia) slo poda realizarse a travs de la
transformacin de la prctica cinematogrfica dominante. Con
otras palabras, una vez comprendido que "ce n'est pas une image
juste, c'est juste une image" (para decirlo con el dictum clebre,
tal y como aparece inscrito por la mano de Godard en Vent d'Est,
1969), dejar de lado lo que l mismo denomin en su da "filmes
militantes de tipo Internacional" (que son el equivalente del gesto
de cantar la Internacional en una manifestacin) para producir
obras que "permitan a cualquier espectador aplicar en la realidad
lo que acaba de ver, o de ir a reescribirlo sobre otro 'cuadro negro'
para que otros puedan aplicarlo a su vez". Esta manera de ver las
cosas chocaba con unos canales de difusin alternativa cada vez
ms limitados a medida que se apagaban los rescoldos revolucio-
narios. Adems, la exigencia de "deconstruir" las formas can-
nicas del cine de todos los das para mejor establecer "una lucha
entre imgenes y sonidos" que hiciese aparecer "relaciones nue-
vas" entre ambos, presupona un "nuevo espectador" que uniese
a su radicalidad izquierdista la pasin por una nueva manera de
inscribir la poltica en la obra pretendidamente artstica.
A comienzos de los aos setenta, tras haber producido un blo-
que de cinco largometrajes (British Sounds, Pravda, Vent d'Est,
Lotte in Italia 1969; Vladimir et Rosa, 1970) el cambio de rumbo
se hizo necesario. Godard, acompaado de Gorin (que co-firma
MAYO 68
D e i z q. a dc ha ., t r e s p e l c ul a s de l G r up o D z i g a Ve r t o v: Vladimir et Rosa (1970), Vent d' Est (1969) y Pravda (1969)
la direccin del film) y Armand Marco
(responsable de su fotografa) retorna
al cine "convencional" con Tout va
bien (1971). Un film que, curiosamente,
presentar de forma aguda los postu-
lados bsicos del GDV, mediante la
historia de una huelga con ocupacin
de fbrica en la que se ven implicados
una pareja (el film utiliza dos stars, Jane Fonda e Yves Montand,
cuestionando, desde el inicio, su uso) formada por un cineasta
publicitario (alusin transparente al propio Godard, que por
aquel entonces trabaja espordicamente en ese sector en busca
de fondos para sus producciones polticas) y una periodista.
Pelcula pica (en sentido brechtiano: ese decorado que nos
permite captar la fbrica en su globalidad a la manera del uti-
lizado por Jerry Lewis en El terror de las chicas; las escenas
humorsticas), dedicado desde el primer momento a hacer
visibles sus condiciones de produccin ("Para hacer un film
hace falta dinero", enunciar sobre fondo negro una voz feme-
nina, a la que se responde de inmediato desde la imagen con
una firma de cheques en los que se recogen los pagos a los
integrantes del equipo necesario para realizar la pelcula que
vamos a ver a continuacin) y que expone, al mismo tiempo,
los discursos de la patronal y la burguesa, del "revisionismo"
del PCF y del "gauchismo". Todo condensado en la escena del
supermercado, en la que las acciones de los diversos actores,
Grupo Dziga Vertov: "No
hay que hacer slo pelculas
polticas, sino hacer
polticamente las pelculas"
su significado poltico y la manera
de filmarlas convergen para dise-
ar una secuencia modlica de la
manera en que Godard (y Gorin)
piensan un cine en el que "en lugar
de intentar borrar las contradic-
ciones se busca exasperarlas para
volverlas productivas". Por eso la
pelcula puede verse como una respuesta anticipada a la pre-
gunta que la revista Tmoignage Chrtien le hara a Godard
acerca del cine militante en 1975, y a propsito de la que sea-
lara que "he tenido que ganarme la vida siempre con los pro-
ductos que fabrico, como cualquier persona. Lo que siempre me
ha llamado la atencin en el cine militante tradicional es que los
que lo practicaban no tenan necesidad de ganarse la vida. No
vivimos en una sociedad gratuita. No se cmo lo hacen. No es
normal hacer beneficencia o vivir de la mendicidad y luego ir a
entrevistar a alguien que reclama ms".
Colofn inmediato, Letter to Jane (Godard y Gorin, 1972) iba
a cerrar lo que se ha denominado "los aos Mao" de Godard.
Estaban a punto de comenzar, con el desplazamiento, primero
a Grenoble y luego a Rolle (Suiza), "los aos vdeo" que iban
a conducir a travs de mltiples vericuetos y peripecias hasta
la realizacin en la ltima dcada del siglo pasado (se trata de
una obra que va a marcar el fin du sicle) de las Histoire(s) du
cinma.
Miembro del Grupo Dziga Vertov,
del que se march para ingresar en
Cinlutte, el idelogo y cineasta Jean-
Henri Roger es testigo privilegiado y
activista fundamental de la eclosin
cinematogrfico-poltica del 68. En esta
entrevista, realizada cuando se cumplan
treinta aos del movimiento, recuerda
con lucidez y autocrtica la convulsin.
ENTR EVISTA JE A N-HE NR I ROG ER
Defensa del cine
ST PHA NE BO UQUE T / T HIE R R Y L O UNA S
En diciembre de 1968, Jean-Henri Roger se embarca en la
aventura colectiva del grupo Dziga Vertov, bajo el liderazgo de
Jean-Luc Godard. El resultado es una experiencia lmite que
aporta al cine muchas preguntas y algunas respuestas acerca de
su radicalismo. La representacin no sale indemne, ni tampoco
los autores. Algunos aos y pelculas despus (Neige, con Juliet
Berto, por ejemplo), Roger contina defendiendo una cierta
idea del cine. De ah nuestro deseo de confrontar esa idea con
lo que queda del acontecimiento del 68 en los espritus, en las
palabras y en los recuerdos.
Qu hiz o us te d c in e m a to g r fic a y p o lt ic a m e n t e e n e l 68?
El grup o Dzig a Ve rto v s e o r g a n iz e n s e g uida ?
Conoc a Godard despus de Mayo, en el Instituto de Formacin
Cinematogrfica. Por aquel entonces, Noel Burch, Jacques
Fieschi y Jacques Rivette enseaban all. Paralelamente, estaba
en el comit de redaccin de Action. Jean-Luc me pregunt si
quera irme con l a Inglaterra para trabajar en British Sounds
(1970). Estamos en diciembre de 1968. Luego tuvo lugar la
sucesin de filmes del grupo Dziga Vertov y la llegada de Jean-
Pierre Gorin, a quien Jean-Luc haba conocido en la poca de
La Chinoise (1967).
Ha y que co n s ide ra r British Sounds co m o e l p rim e ro de lo s
fi l m e s de l grup o Dzig a Ve rto v?
Para decirlo con claridad, quien decide es Jean-Luc. El punto
de vista que tengo sobre el grupo es el siguiente: corresponde
a un poderoso deseo de Jean-Luc de romper, en su obra, con la
manera de fabricar las pelculas que entonces diriga, tanto (e
MAY O 68
I m g e n e s de f i l m e s de l G r up o D z i g a Ve r t o v. D e a r r i ba a ba jo y de i z qui e r da a de r e c ha : Un film comme les autres (1968), Letter to Jane (1972), British Sounds (1970),
Lotte in Italia (1969), Vent d'Est (1969) y Pravda (1969)
incluso ms) desde el punto de vista de la produccin como de
la distribucin. Y este deseo se manifiesta en la desaparicin de
su nombre en los crditos. Pero, evidentemente, esas pelculas
son de Godard, de un Godard que discute con otros. Lo que no
quiere decir que la denominacin grupo Dziga Vertov sea slo un
camuflaje. Es su manera de sealar el radicalismo del cambio, de
dar cuenta de todas esas discusiones sobre cine y poltica. Este
cambio no tuvo lugar sin altercados. Muchos, especialmente
entre los militantes, no aceptaron esa rebelda un poco delirante,
que no renegaba del cine al tiempo que presentaba un nuevo
discurso poltico, una especie de sueo idealista. Pero ese cambio
fue productivo. Buena parte del cine europeo digno de inters le
debe algo a su radicalismo.
La cuestin del nombre es interesante porque ofrece un buen
retrato de lo que ocurri en la poca en que Godard vuelve a una
produccin ms normal, me refiero a Todo va bien (Tout va bien,
1971). De hecho, slo puede montar esa pelcula con su nombre,
lo que permite sumar los de Yves Montand y Jane Fonda. Y dirige
este film con Jean-Pierre Gorin, aquel de nosotros con quien el
dilogo era ms profundo. Firman con sus dos nombres, y no
como grupo Dziga Vertov.
Po r qu la re fe re n c ia a Dz ig a Ve rto v?
Hay una razn poltico-esttica. Nos pareca que, de todos
los cineastas soviticos, Vertov era el que mejor destacaba el
hecho de que toda invencin del contenido poltico pasa nece-
sariamente por una reinvencin de la forma, sin que sta sea
un instrumento de dominacin, y adems Vertov carece de la
relacin extremadamente ambigua de Eisenstein con el poder.
Para Vertov, el cine debe romper radicalmente con todas las artes
anteriores y, por lo tanto, con todas las formas precedentes. Esto
fue lo que nos sedujo, mucho ms que las intenciones sociales
demcratas y reformistas de los "Estados Generales" del cine, que
de hecho slo proponan una cosa: un cine de servicio pblico.
ste es el sentido de la disputa Truffaut-Godard alrededor de
La noche americana (La Nuit amricaine, 1972). Dijimos: nunca
ms. Ya no pertenecemos al cine que fabrica La noche ameri-
cana. A partir de esta actitud surgieron todos los movimientos
que procedan directamente o no del
grupo Dziga Vertov, tanto el grupo
"Cinlutte" como, en la crtica, los
Cahiers. Haba que distanciarse de la
ficcin de izquierdas y de la idea de
que poda enmendarse el sistema tal
cual es, simplemente insuflndole un
contenido "de izquierda", rebelde y
social. Desde luego, fuimos un poco
injustos con ciertos filmes, pero sin-
ceramente, en aquella poca, para
nosotros Z (Costa Gavras, 1969), los
filmes de Yves Boisset o de Bertrand
Tavernier, eran nada o peor que nada.
Cu l e s e r a n , e s t t i c a m e n t e , lo s
g ra n de s ra s go s de l r a dic a lis m o de l
grup o Dz ig a Ve rto v?
Cuestionbamos todas las pelculas
que, en su misma forma, escamotea-
I T I NE R A R I O S
ban al espectador su capacidad de pensar. La representacin
novelesca de la lucha perjudica a la lucha. Godard ya haba
emprendido, desde haca tiempo, este trabajo sobre la represen-
tacin. Deux ou Trois Choses que je sais d'elle (1966) o Un film
comme les autres (1968) no estn muy alejados de lo que produjo
el grupo Dziga Vertov. Pero en el 68, por primera vez, hay alia-
dos, no slo en el cine sino tambin en el seno del movimiento
poltico. Nuestro objetivo no era -he aqu el eterno malenten-
dido- hacer "ficciones polticas", sino volver a apropiarnos de
la ficcin. Y cuando cineastas influidos por esta bsqueda han
regresado a modos de produccin y representacin ms clsicos,
han conservado esta postura moral: el rechazo a la simplifica-
cin, el rechazo de la doxa social como plusvala moral inataca-
ble. Estos cineastas han seguido plantendose la cuestin social
de la fabricacin de las pelculas. Es por ejemplo la cuestin que
sigue plantendose Gudiguian al crear una productora con
otros directores (Agat Films), instrumento que le permite hacer
seis filmes minoritarios antes de Marius y Jeannette (1997), as
como trabajar con la misma gente y repartir tanto la opulencia
como la caresta econmica, segn las circunstancias, de una
manera distinta al modo de produccin dominante. sta es la
influencia de un grupo como Dziga Vertov en el cine tal como se
hace hoy, retomando el viejo combate
contra la figura aristocrtica del autor
y la separacin de tareas: por un lado
la produccin, por otro la tcnica; por
un tercero la historia y por ltimo el
autor, que observa todo esto desde las
alturas. Este combate ya haba sido
iniciado por la Nouvelle Vague en su
crtica del modo de produccin de la
"qualit" Francesa, pero no en el tema
del radicalismo poltico. Godard lo
hizo, y los cineastas de su generacin
no se lo han perdonado.
A qu c in e a s ta s s e r e fie r e ?
Creo que Truffaut no se lo perdon
nunca; l, que para Godard era el
cineasta importante, el interlocutor
privilegiado.
Los grup o s que e m e r g ie r o n tr a s e l 68, e s ta ba n vin cula do s
p o r un ve r da de r o e s p r itu c o m un it a r io ? En e l m o m e n to de
la cre a ci n de l grup o Dz ig a Ve rto v, Ma r ke r cre a a s u ve z e l
grup o Me dve dki n e , y us te d s e un e a Ci n l ut t e . En qu s e
dife r e n c ia n e s o s dis tin to s grup o s ?
Si me marcho a Cinlutte no es debido a una ruptura o exclusin.
El grupo Dziga Vertov es el camino de Godard. En un momento
determinado, ese camino se cruza con otro, y ms tarde con otro
ms... Puedo hablar de Chris Marker y del grupo Medvedkine,
porque hemos hecho cosas juntos, como aquel diario en vdeo en
1969, que se proyect en la librera Maspro, templo del izquier-
dismo en el Barrio Latino. Paul Bouron, operador de cmara en
muchas pelculas del grupo, tambin era el operador de Chris
Marker. No haba oposicin con el grupo Dziga Vertov o con
Godard. Adems, Marker tambin hizo Cintracts. La verda-
dera oposicin no estaba all. Se situaba, en primer lugar, en los
El hombre de la cmara (D z i g a Ve r t o v, 1929)
militantes que no comprendan lo que se estaba haciendo. Nos
decan: "Haced pelculas militantes!", es decir, filmes que pudie-
ran mostrarse en los mtines para encender a las multitudes. La
verdadera divisin tuvo lugar a partir de este problema y no en
virtud de las afinidades polticas (Marker no era maosta, en
aquella poca estaba prximo al Partido Comunista). En pocas
palabras, haba tres actitudes: 1. La ficcin de izquierda, de la que
ya he hablado: la que representaba la contestacin social dentro
del sistema de produccin clsico. 2. Una versin de extrema
izquierda de la ficcin de izquierda: "Dadnos pelculas para nues-
tros mtines", filmes utilizables. 3. Nuestro punto de vista: filmes
construidos polticamente y no filmes polticos en sentido uti-
litario. En mi opinin, la pelcula ms hermosa jams realizada
sobre el 68 es Osez lutter, osez vaincre (1969), de Jean-Pierre
Thorn, porque no se reduce al discurso poltico que reivindica,
sino que ha encontrado una forma que organiza cinematogrfi-
camente lo real en nombre de un punto de vista sobre la lucha
de los obreros de Flins, creando as algo complejo y no meros
eslganes. La verdadera lnea de demarcacin separaba pues a
los militantes de quienes buscaban la poltica en las pelculas
y hacan pelculas crticas. Los militantes tienen una concep-
cin esencialmente utilitaria del arte. Este debate formal no es
nuevo, ya preocupaba a Maiakovski. E incluso en el momento
de Cinlutte, nos encontrbamos en una situacin incmoda en
relacin a la inmediatez de la demanda militante. Estbamos en
el terreno de las luchas, decididos a filmarlas (lo que el grupo
Dziga Vertov siempre se prohibi hacer) sin dejar de ser fieles a
la exigencia del grupo, que podemos resumir como "hacer pel-
culas polticamente". Esa exigencia era lo que nos una, y no una
u otra afiliacin poltica. Cinlutte no era el departamento de
propaganda de ninguna organizacin poltica.
Po r qu e l grup o Dzig a Ve rto v n o f i l m la lucha ? Por e je m -
p lo , Jusqu' la victoire, de 1970, n o s e e s t r e n n un ca p e ro
f ue e n p a r te r e to m a da y c r itic a da e n lci et ailleurs, e n 1975.
Habra que hacerle la pregunta a Godard. Lo que puedo deciros
es que no se trataba de producir o reproducir imgenes de pro-
paganda. Ahora bien, cuando nos encontramos ante los aparatos
MAY O 68
polticos, la nica exigencia es de este tipo. La OLP quera que
Jean-Luc Godard, gran cineasta mundialmente conocido, hiciera
un film "democrtico" que dijera al mundo que los palestinos son
desgraciados y que la OLP tiene razn.
Pe ro p o r qu lo que n o e r a p o s ible p a ra G o da rd s lo f ue
p a ra vo s o tro s ?
Ante todo, hay que sealar que no se trata del mismo perodo. Me
repito: el radicalismo del grupo Dziga Vertov permiti la apari-
cin, un tanto desfasada, de otros grupos. No es la historia de un
grupo contra el otro, sino de dos grupos diferentes separados en
el tiempo. En aquella poca, la historia avanzaba muy rpido.
Todo aquello de lo que hablamos tiene lugar en un perodo de
cuatro o cinco aos. Y adems, Godard siempre se ha negado a
hacer documentales (aunque el documental le apasiona). Todo
lo que en l parece un documental es, de hecho, un ensayo cine-
matogrfico. Es su manera de aprehender la abstraccin de lo
que est en juego.
Esa in c a p a c ida d de m o s tra r la lucha t a m bin s e e n cue n tra
e n e l o r ig e n de l n a ufr a g io , t a l co m o G o da rd lo de s c r ibe e n
lci et ailleurs. En tr e l a lucha y s u im a g e n e s t , i n e vi t a bl e -
m e n t e , e l c i n e a s t a , que ha bla e n lug a r de la luc ha , que la
dir ig e e n s u luga r.
Tiene razn cuando describe este proceso. Hay un malen-
tendido entre la propuesta de Godard y la gente a la que crea
dirigirse. l tena una conciencia muy aguda de todo ello, ms
aguda que la nuestra. Y ese malentendido es omnipresente:
un cineasta no debera tener un punto de vista sobre un con-
flicto. Evidentemente, es falso. Seguramente Godard invent
sus luchas debido a este malentendido. Lotte in Italia (1969) es
una lucha inventada. Este malentendido todava est presente
cuando la gente reacciona al asunto de los sin papeles. Algunos
no comprenden por qu no hicimos diez pelculas a la gloria de
los 'sin papeles' en lugar de un pequeo film colectivo (Nous,
sans-papier de France), que yo considero un gran xito poltico
y cinematogrfico.
En qu m e dida p ue de e l c in e co n tribuir a la lucha ?
El cine es una falsa cuestin, y sobre esta falsa cuestin se erige
el malentendido. Estoy seguro de que las pelculas contribuyen
a la lucha, pero esos filmes quiz no son conscientes de ello. El
pequeo film de tres minutos es til para los 'sin papeles' porque
su discurso es indisociable del que tienen ellos. Es una palabra.
Es un acto de militante que ha encontrado una forma flmica:
un plano secuencia de tres minutos. De manera general, segura-
mente ya no es posible creer en un cine de propaganda. Nunca he
credo en l. Pero los militantes querran seguir creyendo en l.
Y cuando afirmamos lo contrario, pasamos por "chalados de los
ovnis", porque ellos creen en un Acorazado Potemkin del 68.
En Pravda, se dice en cierto momento: "Superponer un
sonido exacto sobre una imagen falsa para encontrar una
imagen exacta", frase enseguida contradicha por Vent d'est:
"No una imagen exacta, sino exactamente una imagen".
Cmo interpreta este reposicionamiento y la sancin que
a continuacin supone Ici et ailleurs?
Era nuestra ilusin, no slo la del grupo Dziga Vertov sino tam-
bin la de Tel Quel y, en definitiva, la de todo un movimiento.
Era una locura: la de poner los contadores a cero o, ms exac-
tamente, la creencia de que mediante una crtica y una ruptura
con lo antiguo se puede hallar la pureza de una forma. Sin duda
Vertov habra dicho "un sonido exacto con una imagen exacta", y
Godard aadi una etapa dialctica a fin de conservar la ilusin
que corresponde a todas las vanguardias. Maiakovski representa
exactamente lo mismo. Se trata de encontrar la frase, la represen-
tacin o, sencillamente, la imagen identificable con la revolucin
de la que aquella da cuenta. Es una ilusin de artista, no es una
ilusin poltica.
En la p o ca de la vide o c m a r a , de la im a g e n a l a lc a n c e de
t o do s , he m o s de c r e e r que p a ra lo s a c t o r e s de la lucha
(ha bl o , por e je m p lo , de l m o vim ie n to de lo s fe r r o via r io s e n e l
95) e s un a p rio rida d ha ce rs e ca rg o de la im a ge n ?
No. Hablar as es, en el mejor de los casos, una tontera; en el
peor, es demagogia, es polticamente asqueroso. Porque las for-
mas no son espontneas, tienen una historia. Creer que existe
una forma, una representacin visual espontnea de la lucha, o
pretender que se crea, es una estupidez. Adems, quienes sos-
tienen este discurso no han hecho nunca un film, o los que han
hecho son muy malos. Nunca hubo ambigedad, y por eso lo que
ha quedado flmicamente del 68 es muy pobre. Tenemos Osez
lutter, osez vaincre y La Reprise du travail aux usines Wonder
(1968). El primero es el film de un cineasta que es un montador
genial, el segundo posee una formidable inteligencia del encua-
dre y del momento.
D e i z qui e r da a de r e c ha : Vladimir et Rosa (1970) Pravda (1969) y Vent d'est (1969)
Qu que da de l 68 e n l a f i c c i n ?
No veo ninguna pelcula de ficcin que provenga directamente
de Mayo del 68. A menudo se cita La Maman et la putain (1973).
La obra de Eustache es difcil de comprender. Ha mostrado
que ya no se puede filmar inocentemente, que el conocimiento
slo pasa por un conocimiento engaoso del mundo. Es algo
muy poderoso, pero esto implica precisamente que uno se pro-
hiba filmar el acontecimiento. Para medir este conocimiento,
Eustache se margina de lo social. Describe cmo las relaciones
entre individuos de un mismo grupo no cesan de recomponerse,
de ajustarse. De hecho, con la excepcin de Eustache, que es un
caso aparte, el 68 no ha vuelto a aparecer en el cine en un marco
poltico. Quienes se han remontado al 68 han sido Grandperret
con Court-circuit (1981), Le Pron, o el primer film que realic (y
que firm junto a Juliet Berto), Neige. Lleg despus, pero creo
que ese retraso era necesario.
A l g un o s c i n e a s t a s ha n t r a t a do e l 68, p e r o de m a n e r a m uy
n t i m a . Po dr a m o s ha bl a r de G a r r e l o A ke r m a n .
Claro, y es muy interesante que hayan hecho lo mismo que
nosotros: han desviado la cuestin. Garrel es el gran cineasta de
nuestra generacin y aquel que siempre
ha querido excluirse de la poltica como
modo de vida. Sera apasionante ver qu
tienen qu decir l o Akerman del grupo
Dziga Vertov, porque, a pesar de todo,
ellos tambin han utilizado ese radica-
lismo como reclamo.
T e n e m o s l a s e n s a c i n de que l a e n s e -
a n z a de l g r up o D z i g a Ve r t o v n o ha
s i do m uy t i l . T o m e m o s , p o r e je m p l o ,
a R o m a i n G o up i l y s u Mourir 30 ans
de 1982.
La pelcula de Goupil cumpli un papel.
Es una verdadera reminiscencia. En l
hay un dolor verdadero. No he vuelto
a verlo recientemente, pero en mi
recuerdo el film posea una gran belleza
melanclica.
L a m e l a n c o l a e s e l t r i s t e r e ve r s o de l
e n t us i a s m o . L o que e l g r up o D z i g a
Ve r t o v s e ha b a p r o hi bi do , G o up i l l o
hi z o y l o p a s de c o n t r a ba n do ba jo e l m o do de l a m e l a n -
c o l a . Sa be m o s , y l o he m o s vi s t o r e c i e n t e m e n t e c o n l o s
l t i m o s f i l m e s de Ke n L o a c h, qu p a r t e de n e g a c i n , de
r e a c c i n y de i m p ul s o a l a p o s t r e m uy n o r m a t i vo c o m p o r t a
e s a m e l a n c o l a .
No estoy de acuerdo. La melancola es cinematogrfica. Es la
prdida del tiempo. En la melancola hay estilo, en los eslganes
no lo hay.
Ha bl ba m o s de l r e c ha z o de l a p o s t ur a de a ut o r p o r p a r t e
de l g r up o D z i g a Ve r t o v; t a m bi n ha bl ba m o s de R o be r t
G udi g ui a n . No t i e n e l a s e n s a c i n de que c i n e a s t a s c o m o
Ma n ue l Po i r i e r o G udi g ui a n s o n e l m a s c a r n de p r o a de un
c i n e de a ut o r que s e ja c t a de s e r p o l t i c o ?
El problema no es decir que no hay autor, es afirmar que el cine
no debe basarse en un dispositivo en el que el autor se encontra-
ra en el centro y la produccin en la periferia. El grupo Dziga
Vertov ha afirmado la primaca de la produccin. Es evidente que
Gudiguian se escora ms a la teatralidad que a lo real. Pero lo
ms curioso es ver que la gente ataca su ltimo film slo porque
ha tenido xito. Si se trata de decir que Gudiguian carece de
nuestro radicalismo a principios de los aos setenta, es evidente,
porque las certidumbres en que aqul se basaba ya no estn pre-
sentes. Ese radicalismo ya no existe. Por qu no? Porque el cine
es menos poderoso. Cuando en aquella poca Godard dice: "A
partir de hoy ya no soy yo quien filma, sino el grupo Dziga Vertov",
esto crea un efecto. No creo que hoy en da el efecto fuera el
mismo. No podemos trasponer las antiguas estrategias al cine de
hoy. Sera suicida. Hay que encontrar otras soluciones.
A l m i s m o t i e m p o , e l c o n t r a e je m p l o de e l l o e s e l m o vi m i e n t o
de l o s c i n e a s t a s , que de m ue s t r a que e l c i n e a n t i e n e un
p o de r de i n t e r ve n c i n .
Lamento decirle que es mucho ms sencillo que eso. El movi-
miento de los cineastas existe slo porque los hombres polti-
cos son nulos. 1) Los cineastas ocupan una
posicin muy especial. No tienen el mono-
polio de la indignacin en el tema de los 'sin
papeles', pero s la ventaja de estar menos
aislados que otros. Incluso si es una suma
de individualidades, la realidad de la pro-
duccin de un film hace que en el interior
de ese grupo de discuta mucho, mucho ms
que en otro cuerpo social. Hemos elaborado
las cosas juntos manteniendo una tensin
democrtica entre nosotros. 2) Es evidente
que el cine contina existiendo en el ima-
ginario de la gente como un lugar de liber-
tad de expresin. 3) Enfrente, respecto a la
misma cuestin, estaba el desierto; por lo
tanto, no era difcil hacerse escuchar. Pero
este movimiento nunca dijo lo que dijo el
artculo de Christophe Honor ("La triste
moralit du cinma franais", Cahiers, n
521). Dijo as: "Somos ciudadanos, hablamos
y actuamos juntos". No dijo que nuestras fic-
ciones sean las buenas ficciones de lo real.
Si n e m ba r g o , e n un s e g un do t i e m p o p o de m o s p r e g un t a r n o s
qu p e l c ul a s ha c e n e s o s c i uda da n o s . No e s de s c a be l l a do
ve r de qu m a n e r a ha bl a n de p o l t i c a c ua n do l o ha c e n , s e
l l a m e n R o be r t G udi g ui a n , Ma n ue l Po i r i e r o E r i c R o c ha n t
(que , c i e r t a m e n t e , n o f o r m p a r t e de l m o vi m i e n t o de l o s
c i n e a s t a s ). A ho r a bi e n , e s a s p e lcula s s o n m uy de c e p c i o n a n -
t e s . Western (1997), a un e n s u r e p r e s e n t a c i n de l Fr e n t e
Na c i o n a l , c o n s t r uy e un e s p e c t c ul o p o l t i c o e xt r e m a da -
m e n t e s i m p l i f i c a do r .
Esto es una grave locura! Hay que mostrar las cosas en su rea-
lidad. Cuando 52 cineastas firmamos ese texto, no dijimos gran
cosa polticamente. Tan slo dijimos que nos negbamos a denun-
ciar a nuestros vecinos. La fuerza de la llamada se bas en que
supo encontrar la buena forma, la de la modesta implicacin.
I T I NE R A R I O S
MAY O 68
La Chinoise (1967)
No c ue s t i o n o e l m o vi m i e n t o ; i n t e r r o g o l a s p e l c ul a s .
S, pero ante todo esas preguntas hay que planterselas al cine,
sin hacer una amalgama, como el artculo de Cahiers ya citado.
Si no le gusta un film, dgalo.
E s t o y c o m p l e t a m e n t e de a c ue r do . Pl a n t e e m o s l a c ue s t i n
de o t r o m o do : t i e n e l a s e n s a c i n de que ho y e n d a , e n e l
m o m e n t o de l a r e p o l i t i z a c i n de l a s o c i e da d y de l c i n e , ha y
n ue va s m a n e r a s de e xp r e s a r l a p o l t i c a ?
No lo creo, porque me parece que esta cuestin no pertenece
a nuestra poca. En cambio, creo que algo est cambiando. Me
parece formidable que en una misma cinematografa puedan
encontrarse a la vez Reprise (1996), de Herv Le Roux, expe-
riencia de cine atpico que asume los desafos ms poderosos
del cine [...] y El extranjero loco (Gadjo Dilo, 1997), un hermosa
pelcula que no habra sido posible hacer as hace veinte aos,
pero tambin el trabajo de Nicolas Philibert, y por otro lado el de
Desplechin, Rochant, etc. Algo vincula todas estas pelculas y a
todos estos cineastas. Y gracias a ello no es tan complicado que
se renan para firmar un texto sobre los 'sin papeles'. Esto me
parece nuevo y me devuelve la confianza. Creo que se ha dado
un gran rodeo y que en la actualidad emerge un nuevo radica-
lismo. Contra el decir televisivo renace en el cine una relacin
ntima con lo real, y como la realidad es cada vez ms violenta,
este fenmeno se intensificar. Aparte de Garrel, Eustache y
algunos otros, cuntos cineastas de esta generacin se pasaron
con todo su arsenal a la televisin? Esto no quiere decir que no
les guste el cine, tan slo que ya no lo practican.
A l e s c uc ha r l e , s e t i e n e l a i m p r e s i n de que e l n i c o c o m ba t e
que ha y que a f r o n t a r e s s a l i r de l a t e l e vi s i n p a r a vo l ve r a l
c i n e . Cr e o que e l de n o m i n a do r c o m n a t o do s e s t o s c i n e a s -
t a s e s un p o c o dbi l . A l hi l o de l a r e p o l i t i z a c i n , e s p r o ba bl e
que r p i da m e n t e l a s t o m a s de p o s i c i n di ve r ja n .
No lo creo. Las cosas se harn ms profundas.
No ; va n a e s t a l l a r .
Se harn ms profundas, y creo que lo que une a todos estos
cineastas no es dbil. Es una larga discusin terica. No se trata
de un proyecto cinematogrfico, es un proyecto democrtico. No
creo que sea posible una mayor unidad. Lo que est en juego es
profundo, muy importante. Es tal el estado de la televisin, y su
discurso tan primario, que sera necesario empezar a reaccionar
para salvar el cine y la representacin.
Co m p a r a n do e l p r o y e c t o de i n i c i o s de l o s a o s s e t e n t a y e l
de ho y , p o de m o s de c i r que he m o s ba ja do un p un t o . Cua n do
e n a que l l a p o c a s e t r a t a ba de e n c o n t r a r un a r e p r e s e n t a -
c i n , di g a m o s r p i da m e n t e que l a m e jo r p o s i bl e , ho y s e t r a t a
de s a l va r l a c o n t r a l a n o -r e p r e s e n t a c i n de l a t e l e vi s i n .
Voy a practicar un tanto el dogmatismo. Marx deca que la huma-
nidad slo se plantea preguntas que puede resolver. A cada situa-
cin, su pregunta.
Si el nico proyecto consiste en salvar la representacin,
blandir algunos filmes franceses y aclamar cada una de las
apariciones de sus autores como si se tratara de hroes que
han regresado del frente meditico, prefiero abstenerme,
porque para m el debate est en otra parte. A riesgo de
disgustarle, creo que la televisin -a su pesar- da ms que
pensar que el film de Poirier o el de Gudiguian.
Estar contra la representacin es estar contra la democracia,
porque slo hay democracia representativa. En la actualidad la
televisin trabaja para sustituir la representacin por el efecto
directo, y con el efecto directo deja de haber juicio. Como no
hay juicio, ya no hay necesidad de poltica, tan slo personas
que gestionan lo social. La televisin de hoy, por esta sustitu-
cin del efecto directo por el efecto real, organiza un mundo
en el que no existe el juicio crtico. No criticamos aquello que
se considera "presente", slo podemos criticar representacio-
nes de lo real. Como, por otro lado, la televisin es un inmenso
instrumento para fabricar consensos, como deca Daney,
el espritu crtico -sin el que no hay democracia- tiende a
desaparecer. Por otro lado, no he ledo el trabajo crtico que
Cahiers dedica a los dos autores que ha citado. Estamos en un
perodo en el que hemos sustituido al trabajo crtico por el
registro de la equivalencia: me gusta, no me gusta. Los cineas-
tas trabajan lo real mientras hoy los polticos nos dicen que
lo real 'es'. Como si la economa, o
la globalizacin, fueran un estado
natural. La historia del AMI es ejem-
plar respecto a la desaparicin del
debate democrtico y su sustitucin
por una gestin del mundo fabricada
por un consenso, del que la CNN
es el modelo. El cine es indudable-
mente uno de los enclaves de resis-
tencia frente a esta uniformizacin
del mundo, y me siento muy cercano
a lo que deca Daney al final de su
vida: "soy el defensor de todo el cine".
A vosotros os toca hacer el trabajo
crtico sobre las pelculas.
Declaraciones recogidas en Pars,
el 6 de abril de 1998
Cahiers du cinma, Hors-Serie. Mayo,1998
Traduccin: Antonio F. Rodrguez Esteban
I T I NE R A R I O S E L MUND O A L REVS
Un arma cargada de optimismo
CA R L O S R E VIR IE G O
Asegura Micha e l Ha n e ke que su cin e es un arm a cargada
de optimismo. Al contrario de lo que pueda hacer pensar la
insidiosa fatalidad que recorre sus pelculas, son propuestas
airadas como 71 fragmentos de una cronologa del azar (1994) o
Funny Games (1997) las que tienen capacidad de hacer frente a
la alienacin del hombre contemporneo y la uniformidad de
imgenes que genera su entorno. Entendemos que la provoca-
cin es optimista por naturaleza, que el agitador lleva un acti-
vista dentro, un ser que no claudica
y sigue creyendo (y estimulando)
posibilidades de transformacin.
Esa es la clase de optimismo que
practica Haneke (al menos en su
etapa austraca), en las antpodas de
los happy end y los relatos reconfor-
tantes que invaden las salas, mons-
truos clnicos de una industria
que ha tirado la toalla hace mucho
tiempo, que ya no cuestiona, sino
que se asigna el derecho de ofrecer
"respuestas ignoradas a preguntas
imposibles", al decir del poeta.
Aunque podamos sentirnos ten-
tados, sera equvoco hermanar
estilsticamente al cineasta francs Philippe Grandrieux con
Michael Haneke (el primero va ms lejos en su radicalidad),
pero s podemos hermanarles en el fangoso terreno del pro-
psito y la intencin audiovisual, de la creencia en un cine que
muestre el reverso oscuro del mundo y sus hombres mediante
una representacin inusual de la violencia. Por eso Grandrieux
tiene reservado su espacio de honor -dos pelculas: Sombre
(1998) y La vie nouvelle (2002)- en el ciclo "El mundo al revs".
Porque Nicole Brnez quiere que el espectador de su programa
entre en la sala con la mirada limpia, pero tambin que sean las
propias pelculas las que se encarguen de vaciar de prejuicios
las miradas de esos espectadores que
se colocan frente a la pantalla con toda
una coleccin de registros audiovisuales
detrs de los ojos. Es preciso descifrar
estmulos an no experimentados.
Una mirada limpia bien puede ser una
mirada infantil, aquella que atesora la
sabidura de todo lo que es inmaculado. El
auditorio soado por Brnez es probable-
mente el que abre la desasogante pelcula
Sombre: nios aterrados frente a un espec-
tculo de marionetas, gritos y gestos que
quieren intervenir en el curso de la repre-
sentacin, porque lo queven les aterra. Es
un pblico dispuesto a
Sombre (Phi l i p p e G r a n dr i e ux, 1998)
PR O G R A MA 4
LOS INT E R PR E T E S
DE LA NATURALEZA
Instituto Francs de Madrid
Fecha: 28 de abril, 20 horas
1) Atomic Park (2004). Dominique
Gonzalez Foerster
35 mm. color y B&N, 7 min.
2) Sombre (1998). Philippe Grandrieux
35 mm, color, 110 min.
Sesin presentada por Philippe
Grandrieux y Gonzalo de Pedro
Establece as Grandrieux el tono de su pelcula: terror primario,
posesin y manipulacin de las emociones en un mundo en el
que la sociopata es la nica condicin humana. Hemos entrado
por la puerta de la infancia a un impactante cuento siniestro que
adopta las formas de un slasher vanguardista. Fragmentando la
narracin, con un uso significiativo de la elipsis y manejando
con insolencia los arquetipos mticos de los cuentos infantiles
(una joven virginal que de la mano del lobo feroz se adentra en
un universo oscuro y desconocido),
Sombre quiere narrarnos o bien un
romance imposibe o bien el fracaso
de un proceso de civilizacin: el que
emprende la mujer extraviada Claire
(Elina Lowensohn) con el asesino
de prostitutas Jean (Marc Barb).
Grandrieux traslada a Claire su obvia
fascinacin por el mal, que ser an
ms incisiva si cabe, pues responde a
un orden colectivo, en La Vie nouve-
lle (de la que hablaremos el mes
prximo); pero de las aberraciones
que presencia, de la pulsin sexual
en connivencia con el instinto homi-
cida, no obtendr (ni obtendremos)
ningn aprendizaje. La nica enseanza es la experiencia. Lejos
de representar lo abyecto, Grandrieux nos hace sentirlo.
Si las invenciones formales de Sombre apelan a la vivencia
mediante una habilidad especial para alzar el relato de la figu-
racin a la abstraccin, para orquestar una abrasiva edicin
de imgenes distpicas y efectos sonoros que establecen la
atmsfera malsana de un universo cuyos habitantes slo obe-
decen a impulsos primarios, algo muy similar puede decirse
del cortometraje Atomic Park. La ignomina es, en este corto de
Dominique Gonzalez Foerster, un campo de pruebas nucleares
convertido en campo de juegos dominicales. Los efectos visua-
les de la radiacin atacan la imagen, y las
escenas de recreo jugando a la pelota o
haciendo volar una cometa en el desierto
de White Sands (donde se realizaron las
primeras pruebas de una bomba atmica
en 1945) pasan por la violencia visual de
las quemaduras y los desgarros. Mayor es
la violencia y el desasosiego que irrumpe
al reconocer, de fondo, el desesperado
grito de Marilyn en Vidas rebeldes (The
Misfits; John Huston, 1961): "Asesinos!
Mentirosos! Slo estis contentos cuando
veis algo morir. Por qu no os matis
vosotros para estar contentos? Vosotros y
vuestra tierra de Dios! Libertad!"
A G E ND A
De izqda, a dcha: Vratn Lajve (Jan Sverk), en el festival Picture Europel; Selon Charlie (Nicole Garca), en los cines Mald; Festival Documenta Madrid; imagen de Guerorgui Pinkhasov para la exposicin del CCCB.
MA D R I D
R A I NE R Y MA S
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE
REINA SOFA. HASTA EL 27 DE ABRIL.
Hacindose eco de lo programado
por el MACBA, el MNCARS trae
algunas de las realizaciones ms radi-
cales de la representante feminista
Yvonne Rainer. Entre el 2 y 26 de
abril podrn verse filmes como Film
About a Woman Who... (1974), The
Man Who Envied Women (1985) o
MURDER and murder (1996). Ade-
ms, los domingos del mes, a las 13
horas, el festival itinerante Viva Festi-
val muestra una seleccin de la pro-
duccin audiovisual ms actual entre
la que se encuentran autores como
Isaac Julien, Bruce Nauman, Jusuke
Sakamoto o Arthur Kleinjan. El da
21, a las 19:30 horas, se pasar la
pieza ms reciente del videoartista
Marcel Odenbach, Disturbed Places
- Five Varations on India (2007).
www.museoreinasofia.es
CI NE Y E XPE R I ME NT A CI N
ENANA MARRN. HASTA EL 27 DE ABRIL.
La sala dedica el mes al Lucca Film
Festival, al realizador J. X. Williams
y al cine experimental llegado de
Estados Unidos en las ltimas dca-
das. Tres programas centrados en
las propuestas ms experimentales
que han pasado por el festival ita-
liano, de las pelculas con las que J.
X. Williams observa la escena under-
ground de Hollywood y el gobierno
de los Estados Unidos desde 1945
hasta 1981, y de las cintas que des-
contextualizan los gneros de terror,
pornografa y animacin estadouni-
denses. Este ltimo ciclo lo presen-
tar (desde el da 10 hasta el 13) el
realizador Noel Lawrence,
www.laenanamarron.org
PO R L O S G UI O NI ST A S
CRCULO DE BELLAS ARTES.
HASTA EL 30 DE ABRIL
El monogrfico "Guionistas", quiere
hacer justicia a la labor imprescin-
dible de esta profesin y durante
treinta das ofrece la obra de auto-
res destacados de la escri tura
internacional que no hayan sido
tambi n directores (pues, de lo
contrario, el monogrfico se mul-
tiplicara exponencialmente). Un
total de 39 gui oni stas de toda
la historia confi guran este ciclo
en el que destacan figuras como
Anita Loos, Thea von Harbou, Cari
Mayer, Jean Cocteau, James M.
Cain, William Faulkner o Charlie
Kaufman. Se proyectar un film de
cada uno de ellos por da.
www.circulobellasartes.com
FI L ME S D E HO Y
CASA ENCENDIDA. DEL 7 AL 26 DE ABRIL
En las proyecciones previstas para
este mes destacan el programa de
"Cortos en La Casa" (los das 7, 14
y 28 de abril), con una seleccin
internacional de trabajos cortos, y el
ciclo "Try again. Cine y videojuegos"
(todos los mircoles), donde podrn
verse cintas como A Scanner Dar-
kly (Richard Linklater, Estados Uni-
dos, 2006), Avalon (Mamoru Oshii,
Japn-Polonia, 2001) o 8 bit (Mar-
cin Ramocki y Justin Strawhand,
EEUU-Francia-Japn, 2004). Se
traslada a los sbados la seleccin
de cine contemporneo, con largos
como Leroy (Armin Vlkers, Alema-
nia, 2007), Tarfaya (Daoud Aoulad
Syad, Marruecos-Francia, 2004) o
Se/on Charlie (Nicole Garcia, Fran-
cia, 2006). Todas las sesiones a las
20 horas.
www.lacasaencendida.es
PI CT UR E E UR O PE !
CINES PRINCESA. DEL 1 1 AL 1 7 DE ABRIL.
Bajo el lema "Ven a ver qu hacen
los vecinos", Picture Europe! ofrece
una seleccin del cine europeo
ms reci ente que ha tri unfado
en las taquillas de su pas de ori-
gen y que no ha sido estrenado
en el nuestro. As, y despus de
haber pasado por las ciudades de
Mnich y Copenague, el evento
trae a Madrid trece pelculas entre
las que pueden ci tarse Vratn
Lahve (Empties, Jan Sverk, Rep-
blica Checa), Shoppen (Shoppen
Munich, Ralf Westhoff, Alemania),
Eduart (Angeliki Antoniou, Grecia-
Alemania) o Kunsten At Graede I
Kor(The Art of Crying, Peter Scho-
nau Fog, Dinamarca).
www.picture-europe.eu
FASSBI NDER Y OTTO DI X
M. THYSSEN-BORNEMISZA. 12 Y 13 DE ABRIL.
En paralelo a la exposicin que
dedica a Otto Dix, el Museo Thys-
sen-Bornemisza proyecta en su
saln de actos la serie televisiva
Berln Alexanderplatz, dirigida por R.
W, Fassbinder en 1980. Este mara-
tn de cine comprende los trece
captulos de una hora de duracin y
el epilogo, y podrn verse a lo largo
de dos das: el sbado 12 (captu-
los 1 -8) y el domingo 13 (captulos
9-14), de las 11 a las 21 horas.
www.museothyssen.org
MA R R UE CO S Y R O SA L E S
ACADEMIA DE CINE. DEL 14 AL 24 DE ABRIL.
Dos ciclos protagonizan la progra-
macin de la Academia de Cine
para este mes. "Indito marroqu"", el
primero, del 14 al 18 de abril, reco-
ger ttulos de esta cinematogra-
fa no estrenados antes en Espaa.
Mientras, "Descubre a Jaime Rosa-
les", el segundo, programa para los
das 23 y 24, respectivamente, sus
dos largometrajes Las horas del da
(2003) y La soledad (2007).
www.academiadecine.com
D O CUME NT A L
VARIAS SEDES. DEL 2 AL 1 1 DE MAYO.
El V Festival Internacional de Docu-
mentales, Documenta Madrid, ade-
ms de sus secciones oficiales a
concurso, rinde homenaje este ao
a Antonioni rescatando su ms des-
conocida faceta como documenta-
lista. Otros grandes autores, entre
los que se encuentran Godard, Kia-
rostami, Wenders y Welles, confor-
marn el ciclo "Elegas ntimas",
con el que se pretende recorrer
la historia del cine desde el punto
de vista de sus autores. Mientras,
Nicolas Philibert protagonizar una
amplia retrospectiva y el ciclo "Mar-
tn y Osa Johnson o la aventura del
documental" rescatar el espritu
inquieto de los primeros explorado-
res con los intrpidos testimonios
cinematogrficos de este singular
matrimonio.
www.documentamadrid.com
BA R CE L O NA
D E E ST R E NO
CINE MALD. TODOS LOS MARTES.
DEL 8 AL 22 DE ABRIL.
El programa de este mes incluye la
comedia de tinte juvenil Leroy (Armin
Vlkers, Alemania, 2007), premio
del pblico en el Festival de Tokio
y mezcla de drama racial y blaxplo-
itation (da 8). El da 15 se pasar
Tarfaya (Daoud Aoulad Syad, Fran-
cia, 2004), un film marroqu sobre
personajes en trnsito. Por ltimo,
el da 22, se proyectar el quinto
largo de la actriz y directora fran-
cesa Nicole Garcia, Selon Charlie
(Francia, 2006), con un elenco pro-
tagonista formado por Jean-Pierre
Bacri, Vincent Lindon y Benot Magi-
mel, tres hombres en crisis.
www.retinas.org
MA G NUM Y E L CI NE
CCCB. DEL 22 DE ABRIL AL 7 DE SEPTIEMBRE.
La exposi ci n "MAGNUM. 10
secuencias, el cine en el imaginario
de la fotografa" invita a diez fot-
grafos de la famosa agencia, repre-
sentantes de distintas generaciones
y corrientes, para evocar la influen-
cia del cine en su imaginario. Diez
trabajos originales, tanto fotogra-
fas como instalaciones audiovisua-
les, que muestran la huella dejada
por algn realizador, una pelcula o
un plano. Se encuentra as la con-
frontaci n de extractos de cine
negro americano con retratos urba-
nos realizados por Bruce Gilden, el
trabajo de Giles Peress en torno al
libro de Alain Resnais Reprages
(1974) o el de Guerorgui Pinkhas-
sov a partir de Andrei Tarkovski.
www.cccb.org
De izqda a dcha: Festival de Cinema Asitic de Barcelona; AnimaBasauri 4.0, en Vizcaya; imagen de la exposicin dedicada a Buuel en el REC'08 (Tarragona) y cartel del Festival de Cine Africano en Tarifa
R O ST R O S A SI T I CO S
VARIAS SEDES. 25 DE ABRIL - 4 DE MAYO.
El Festival de Cinema Asitic de
Barcel ona (BAFF) cel ebra su
dcimo aniversario con Hong Kong
como cinematografa invitada, una
de las ms grandes potenci as
comerciales del continente pero
tambin fuente de inspiracin y
renovacin a nivel internacional con
directores como John Woo, John-
nie To o Wong Kar-wai. El festival,
adems de una amplia seccin a
concurso, programa variadas sec-
ciones paralelas. Entre ellas: "AS",
con una seleccin de lo visto en los
diferentes festivales internaciona-
les, "D-Cinema", dedicada al cine
digital, y el "Espacio Anime", con
una amplia representacin de este
gnero japons. Una seccin con-
memorativa recoge diez filmes de
importancia por haber recibido el
mximo premio, por haber sido un
xito de pblico o por haber mar-
cado la trayectoria del festival.
www.baff-bcn.org
L L E G A L A PR I MA VE R A
EACC CASTELLN. HASTA EL 5 DE JUNIO.
El Espai D'art Contemporani de
Castelln, en su seccin de Espai-
Ci nema, organi za un ci cl o de
primavera para el que se progra-
marn, durante tres das consecu-
tivos, pelculas de actualidad como
Tehlim (Raphel Nadjari, Israel-
Francia, 2007; das 8, 9 y 10 de
abril), El bosque del luto (Naomi
Kawase, Japn-Francia, 2007: das
15, 16 y 17), Barcelona (un mapa)
(Ventura Pons, Espaa, 2007; 22,
23 y 24) o El custodio (Rodrigo
Moreno, Argentina, 2006: das 29
y 30). El ciclo, que continuar hasta
junio, tiene previstas en su selec-
cin otras pelculas como Bamako
(Abderrahmane Sissako. Francia-
Mali, 2006) , Die Stille vor Bach
(Pere Portabella, Espaa. 2007)
o El paraso de Hafner (Gnt er
Schwaiger, Austria, 2007)
www.eacc.es
CI NE E SPA O L
MLAGA. DEL 4 AL 12 DE ABRIL.
El Festival de Cine Espaol de
Mlaga cumple once ediciones con
una seccin oficial a concurso en la
que figuran filmes como 8 citas (R
Romano y R. Sorogoyen), Cobardes
(J. Corbacho y J. Cruz) o Todos esta-
mos invitados (M. Guitrrez Aragn).
Se celebrarn adems los eventos:
Mercadoc, Mercado del Documental
Espaol e Iberoamericano; Mlaga
Screenings, sobre el largo espaol;
TV Marker, sobre ficcin y animacin
espaolas para televisin; y ZONA-
ZINE, para el audiovisual joven y de
vanguardia, Arrebato (Ivan Zulueta,
1979), por ltimo, ser la pelcula de
oro y su director recoger la Biznaga
de Plata el da 7 de abril.
www.festivaldemalaga.com
CO R T O S Y V D E O -CL I PS
ME D INA D EL CA MPO . D EL 11 A L 19 D E A BR I L
La 21
a
Semana de Cine de Medina
del Campo reune los certmenes de
cortos nacionales, cortos en formato
digital, proyectos, video-clips y, por
primera vez, el de largos nacionales.
Flix Viscarret ser el "Director del
Siglo XXI", con lo que se convierte
en la apuesta joven del festival, y del
que se vern sus trabajos. Adems,
el ciclo "Las claves de Bach" rescata
siete filmes en los que el composi-
tor alemn tiene especial relevan-
cia. Se podrn ver as, Dier Stille vor
Bach (Pere Portabella), Mi nombre
es Bach (Dominique de Rivaz), Sin-
fona en soledad (Franoise Girard),
El evangelio segn San Mateo (Pier
Paolo Pasolini) o Saraband (Ingmar
Bergman).
www.m e di n a f i l m f e s i i va l .c o m
A NI MA CI N
BASAURI VIZCAYA. DEL 18 AL 25 DE ABRIL
El IV Festival Internacional de Cine
Animacin de Basauri, Anima-
Basauri 4.0, contar con Corea
como pas invitado. En otras seccio-
nes paralelas se pasarn las cintas
de animacin seleccionadas para
los premios Goya de este ao, una
FI L MO T E CA S
FI L MO T E CA D E CA T A L UNY A
La previsin de ciclos para abril
incluye la retrospectiva dedicada
al nuevo cine austraco, enfocado
de un modo particular hacia la
produccin documental en torno
a siete realizadores contempor-
neos. Se inicia adems un ciclo
dedicado al realizador Italiano
Vittorio de Seta, del que se recu-
peran sus documentales y obras
de ficcin. l mismo asistir a
Filmoteca para presentar su ltimo
film Lettere dal Sahara (2006). Se
proyectarn tambin los mejores
filmes de la actriz Silvia Munt y,
coincidiendo con la presentacin
del libro Buster Keaton (Joan M.
Minguet), se programa un ciclo
con las grandes obras maes-
tras de este cmico americano.
.cat/cultura/icic
I VA C - L A FI L MO T E CA
Se pone fin al ciclo dedicado a
Naomi Kawase con las proyec-
ciones de Suzaku, Hotaru y Shara.
Arrancan adems una completa
retrospectiva dedicada al cineasta
Italiano Valerio Zurlini con sus ocho
largos y buena parte de los cortos
documentales y una seleccin de
cortometrajes realizados por el ani-
mador israel Gil Alkabetz. Sobre
documental se proyectar tam-
bin una muestra del producido en
Austria en los ltimos aos y, hasta
el mes de julio, se proseguir con
el ciclo dedicado a Raoul Walsh.
www.ivac-lafilmoteca.es
CE NT R O G A L E G O D E
A R T E S D A I MA XE - CG A I
Continan los ciclos dedicados
a Naomi Kawase, Raoul Walsh
y David Lynch "en el laberinto de
Inland Empire". Darn comienzo
por su parte dos ciclos dedicados
al documental. "Nuevo documental
austraco", el primero, proyectar
este mes el film El paraso de Hafner
y "After Hours: documentales musi-
cales", el segundo, contar con las
cintas Sonic Youth y American
Hardcore. Se pasar adems la
pelcula Les intrigues de Sylvia
Cousky (1975), de Adolfo Arrieta
y Camarote de lujo, de Rafael Gil,
dentro del ciclo "A Corua e o cine",
FI L MO T E CA D E A ND A L UCA
Las fi l motecas de Granada y
Crdoba coinciden este mes en
la retrospectiva dedicada al cine
Italiano del siglo XXI, compuesta
por ocho pelculas no estrenadas
nunca en Espaa y entre las que
se encuentran Paz! (Renato de
Mara, 2001), II partgiano Johnny
(Guido Chiesa, 2000) o gata e
la tempesta (Silvio Soldini, 2004).
Por lo dems, mientras en Granada
han preparado un ciclo dedicado
a la Imagen que el cine ha dado
del periodismo en cintas como
Tinta roja (F. J. Lombardl, 2001),
Mientras Nueva York duerme (F.
Lang, 1956) o Zodiac (D. Fincher,
2007) , en Crdoba of recen
quince pelculas realizadas por
mujeres entre las que se encuen-
tran Fraulein (A. Staka, 2006), 53
das de invierno (J. Colell, 2006) y
Lo mejor de m(R, Aguilar, 2007).
www.filmotecadeandalucia.com
FI L MO T E CA D E ZA R A G O ZA
Ocupa la programacin del mes
una retrospectiva dedicada al direc-
tor y guionista espaol Manuel Mur
Oti donde podrn verse El husped
de las tinieblas (1948), El batalln
de las sombras (1956) o Fedra
(1956). Adems se celebran los
centenarios de los nacimientos de
los actores y actrices Lupe Vlez,
Paul Stewart, Arthur O'Connell y
Marceline Day, de los que se pro-
gramar una de sus pelculas ms
representativas. Un ciclo dedicado
a Italia, por ltimo, recopila algunas
de las ms Importantes produccio-
nes contemporneas de aquel pas.
Tel. 976 72 18 53
seleccin de series de televisin,
una exposicin dedicada al largo
Azur & Asmar(Michel Ocelot, 2006)
y una charla acerca de la animacin
africana. El 24 de abril se celebrar
adems la primera edicin del Mer-
cado Internacional de Animacin.
www.animabasauri.com
CI NE Y D E R E CHO S HUMA MO S
TEATRO VICTORIA EUGENIA. SAN SEBASTIN.
DEL 18 AL 25 DE ABRIL
El VI Festival de Cine y Derechos
Humanos de San Sebastin basa
su programacin, como cada ao,
en largos, cortos y documentales
de prestigio internacional que tra-
ten temticas relacionadas con los
derechos humanos, la pobreza, el
cambio climtico, la explotacin
de las mujeres o el terrorismo, que
promuevan el debate y la denuncia
de las injusticias.
www.cineyderechoshumanos.com
CR E A CI N A UD I O VI SUA L
TARRAGONA. DEL 22 AL 27 DE ABRIL.
El Festival de Creaci Audiovisual
de Tarragona, REC'08, conmemora
los 25 aos de la muerte de Luis
Buuel con la exposicin "Amigos,
rodajes y algn disparate", 98 foto-
grafas firmadas por su hijo Juan
Luis Buuel. Adems, y como nove-
dad, este festival siempre centrado
en la difusin de las peras primas
y de los trabajos que apuestan por
el riesgo y la innovacin, organiza el
certamen "Real Time", donde se dar
cabida a propuestas experimentales
que alternen la msica en directo
con el pase de audiovisuales.
www.festivalrec.com
I MG E NE S D E FR I CA
TARIFA. DEL 25 DE ABRIL AL 4 DE MAYO.
El 5
o
Festival de Cine Africano de
Tarifa (FCAT08) proyectar ms de
noventa ttulos de produccin afri-
cana. Adems de tres secciones a
concurso (largo, corto y documen-
tal), en "Pantalla abierta" podrn
verse materiales subdivididos en
lneas temticas como arte afri -
cano, narraciones documentales de
jvenes y reconocidos creadores.
FCAT'08 recoger asimismo cuatro
filmes premiados en el pasado Fes-
tival Panafricano de Cine de Oua-
gadougou, una seleccin de cine
de animacin, un monogrfico dedi-
cado a Sudfrica y una retrospectiva
del nuevo cine magreb, aquel que
se alej por primera vez del canon
marcado por la tradicin del pode-
roso cine egipcio.
www.fcat.es
SO L I D A R I O
AUDITORIO AGUST SOLER. NAVARCLES.
CATALUA. DEL 25 DE ABRIL AL 4 DE MAYO.
El Festival Internacional de Cinema
Solidad de Navarcles (Clam) llega a
su quinta edicin centrado en dos
ejes temticos; la prostitucin y el
comercio sexual, por un lado, y lati-
noamrica, pasado y futuro, por otro.
En torno a ellos girar la seleccin
de un programa en el que destaca,
como actividad paralela, la prepara-
cin de programas didcticos espe-
cialmente diseados para nios.
www.clamfestival.org
CO N L O S CA HI E R S
10 A O S D E L MUSE O
El Museu del Cine de Girona, en
conmemoracin del dcimo ani-
versario de su creacin, organiza,
el da 7 de abril, a las 19 horas,
una sesin especial de reflexin y
debate sobre los cambios del cine
en esos diez aos. Encabezando
las charlas estarn Jordi Ball,
Xavier Marc, Quim Casas, Lluis
Bonet Mojica y n g e l Qui n t a n a .
PO T I CA S D E L CI NE
El CGAI prepara para el da 26 de
abril, a las 20:30 horas y dentro del
ciclo "Poticas del cine", la proyec-
cin de LAI, trabajo firmado a dos
manos por G o n z a l o de L uc a s y
Nuria Aidelman. Ese da se ofre-
cern adems los filmes Carta de
Franz Kafka a Felice Bauery Sobre-
impresiones, realizados ambos por
Gonzalo de Lucas en solitario.
CR I ST O PHE R D O Y L E
Aprovechando la presencia del
director de fotografa austra-
liano en nuestro pas (despus
de rodar con Jim Jarmusch),
Filmoteca Espaola organiza
un ciclo especial que recoger
sus principales trabajos, mien-
tras La Casa Encendida ser
protagoni sta de un encuen-
tro-taller oficiado por el pro-
pio Doyle. En el primer caso, la
presentacin del ciclo, prevista
para el da 27 de abril a las 21
horas, ofrecer una charla-di-
logo entre el operador y Ca r l o s
F. He r e de r o . En el segundo, la
inauguracin del curso, pre-
parada para el da 28 del mes
a las 18 horas, sentar en la
mi sma mesa a Chri stopher
Doyle y Ca r l o s R e vi r i e g o .
También podría gustarte
- Contra la cinefilia: Historia de un romance exageradoDe EverandContra la cinefilia: Historia de un romance exageradoCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (4)
- Cátedra - Historia General Del Cine Vol 11 Nuevos Cines Años 60Documento220 páginasCátedra - Historia General Del Cine Vol 11 Nuevos Cines Años 60Vivi Montes100% (3)
- La Guía FilmAffinity: Breve historia del cineDe EverandLa Guía FilmAffinity: Breve historia del cineCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Grandes Directores Vol. IIIDocumento216 páginasGrandes Directores Vol. IIIRodolfo Quisberth Melchor, SIMPLÍSSIMUS100% (1)
- El Cine de Raúl Ruiz: Fantasmas, simulacros y artificiosDe EverandEl Cine de Raúl Ruiz: Fantasmas, simulacros y artificiosAún no hay calificaciones
- El cine de Patricio Guzmán: En busca de las imágenes verdaderasDe EverandEl cine de Patricio Guzmán: En busca de las imágenes verdaderasAún no hay calificaciones
- La izquierda de Hollywood: La historia no contada de las películas de la época doradaDe EverandLa izquierda de Hollywood: La historia no contada de las películas de la época doradaAún no hay calificaciones
- Tabla de Recompensas Con Rutinas PDFDocumento2 páginasTabla de Recompensas Con Rutinas PDFAna Isabel Toledo López0% (1)
- La Adolescencia en El CineDocumento3 páginasLa Adolescencia en El CineIngCamargoAún no hay calificaciones
- Especial 04Documento30 páginasEspecial 04moracote100% (1)
- Cahiers Du Cinéma España, Especial Nº 13, Noviembre 2010Documento36 páginasCahiers Du Cinéma España, Especial Nº 13, Noviembre 2010rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinema - Vol 6Documento88 páginasCahiers Du Cinema - Vol 6Butes TrysteroAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Especial Nº 08, Septiembre 2009Documento31 páginasCahiers Du Cinéma España, Especial Nº 08, Septiembre 2009rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Nº 13, Junio 2008Documento88 páginasCahiers Du Cinéma España, Nº 13, Junio 2008rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Nº 09, Febrero 2008Documento90 páginasCahiers Du Cinéma España, Nº 09, Febrero 2008rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Especial Nº 06, Mayo 2009Documento30 páginasCahiers Du Cinéma España, Especial Nº 06, Mayo 2009rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Cahiers 07Documento119 páginasCahiers 07jeligioAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinema - Vol 4Documento116 páginasCahiers Du Cinema - Vol 4Butes TrysteroAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Nº 03, Julio-Agosto 2007Documento105 páginasCahiers Du Cinéma España, Nº 03, Julio-Agosto 2007rebeldemule2100% (1)
- Cahiers 21 PDFDocumento79 páginasCahiers 21 PDFLibros Escuela Nacional de CineAún no hay calificaciones
- Cahiers 22Documento107 páginasCahiers 22Henry CehAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinema - Vol 5Documento87 páginasCahiers Du Cinema - Vol 5Butes TrysteroAún no hay calificaciones
- Cahiers 14 PDFDocumento90 páginasCahiers 14 PDFLibros Escuela Nacional de Cine100% (1)
- Cahiers 17Documento87 páginasCahiers 17Jaime Ricardo Paz Gómez100% (1)
- Cahiers Du CinemaDocumento96 páginasCahiers Du Cinemadiecarba100% (1)
- Cahiers Du Cinéma España, Nº 25, Julio-Agosto 2009Documento81 páginasCahiers Du Cinéma España, Nº 25, Julio-Agosto 2009rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Cahiers 16Documento90 páginasCahiers 16Jaime Ricardo Paz GómezAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinema - Vol 3Documento105 páginasCahiers Du Cinema - Vol 3Butes TrysteroAún no hay calificaciones
- Roberto RosselliniDocumento2 páginasRoberto RossellinibolxeAún no hay calificaciones
- Breve Historia Del Cine - GubernDocumento32 páginasBreve Historia Del Cine - GubernEmanuel Diaz CruzAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Especial Nº 09, Octubre 2009 PDFDocumento31 páginasCahiers Du Cinéma España, Especial Nº 09, Octubre 2009 PDFMax TannchenAún no hay calificaciones
- Cahiers 45Documento116 páginasCahiers 45Juan GonzálezAún no hay calificaciones
- Cine y FilosofiaDocumento52 páginasCine y Filosofiaandres_carrillo_92Aún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Nº 23, Mayo 2009Documento79 páginasCahiers Du Cinéma España, Nº 23, Mayo 2009rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Cahiers 12 PDFDocumento92 páginasCahiers 12 PDFLibros Escuela Nacional de CineAún no hay calificaciones
- Carlos LosillaDocumento345 páginasCarlos LosillaPedro Adrián ZuluagaAún no hay calificaciones
- Shangri-La. Derivas y Ficciones Aparte, Nº 10, 2009Documento308 páginasShangri-La. Derivas y Ficciones Aparte, Nº 10, 2009rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- ZuluetaDocumento12 páginasZuluetaAnxo CubaAún no hay calificaciones
- Seminario de Critica de Cine - Programa - Carpeta - v04Documento16 páginasSeminario de Critica de Cine - Programa - Carpeta - v04Tlatoani Ortiz100% (1)
- Nouvelle VagueDocumento8 páginasNouvelle Vaguerodriguez yurre1Aún no hay calificaciones
- El Asesino en Serie en El Cine de Terror USA (1960-1986) - Un Discurso en La Cultura Popular - Tesis (Erika Tiburcio Moreno) 2017 PDFDocumento480 páginasEl Asesino en Serie en El Cine de Terror USA (1960-1986) - Un Discurso en La Cultura Popular - Tesis (Erika Tiburcio Moreno) 2017 PDFPedro Alberto Rueda MorenoAún no hay calificaciones
- ¡Me cago en Godard!: Por qué deberías adorar el cine americano (y desconfiar del cine de autor) si eres culto y progreDe Everand¡Me cago en Godard!: Por qué deberías adorar el cine americano (y desconfiar del cine de autor) si eres culto y progreCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (3)
- Certeza de lo imborrable: El cine en busca de sentido (volumen 2)De EverandCerteza de lo imborrable: El cine en busca de sentido (volumen 2)Aún no hay calificaciones
- Siempre nos quedará Beirut: Cine de autor y guerra(s) en el Líbano, 1970-2006De EverandSiempre nos quedará Beirut: Cine de autor y guerra(s) en el Líbano, 1970-2006Aún no hay calificaciones
- La comedia y el melodrama en el audiovisual iberoamericano contemporáneoDe EverandLa comedia y el melodrama en el audiovisual iberoamericano contemporáneoCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Haneke por Haneke: La obra más completa sobre el director austriaco.De EverandHaneke por Haneke: La obra más completa sobre el director austriaco.Aún no hay calificaciones
- Mis almuerzos con Orson Welles: Conversaciones entre Henry Jaglom y Orson WellesDe EverandMis almuerzos con Orson Welles: Conversaciones entre Henry Jaglom y Orson WellesAmado Diéguez RodríguezCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (47)
- El nuevo cine argentino (1995-2010): Vinculación con la industria cinematográfica local e internacional y la sociocultura contemporáneaDe EverandEl nuevo cine argentino (1995-2010): Vinculación con la industria cinematográfica local e internacional y la sociocultura contemporáneaAún no hay calificaciones
- Guía para hablar de cine: 30 películas esenciales del cine clásicoDe EverandGuía para hablar de cine: 30 películas esenciales del cine clásicoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Ofelia fementida: Transescrituras desde la literatura, la pintura, el cineDe EverandOfelia fementida: Transescrituras desde la literatura, la pintura, el cineAún no hay calificaciones
- 20 años de estrenos de cine en el Perú (1950-1969): Hegemonía de Hollywood y diversidadDe Everand20 años de estrenos de cine en el Perú (1950-1969): Hegemonía de Hollywood y diversidadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El cine actual, delirios narrativosDe EverandEl cine actual, delirios narrativosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La ciudad de los extravíos: Visiones venecianas de Shakespeare y Thomas MannDe EverandLa ciudad de los extravíos: Visiones venecianas de Shakespeare y Thomas MannAún no hay calificaciones
- Todo Por Hacer Nº 19 Agosto 2012Documento16 páginasTodo Por Hacer Nº 19 Agosto 2012Dan Carmona SandovalAún no hay calificaciones
- Todo Por Hacer Nº 20 Septiembre 2012Documento16 páginasTodo Por Hacer Nº 20 Septiembre 2012José ManteroAún no hay calificaciones
- TodoporhacerDocumento16 páginasTodoporhaceroveja23Aún no hay calificaciones
- Todo Por Hacer Numero 16 Mayo 2012Documento16 páginasTodo Por Hacer Numero 16 Mayo 2012castilla85Aún no hay calificaciones
- Todo Por HacerDocumento16 páginasTodo Por HacerJosé ManteroAún no hay calificaciones
- Lavboratorio 10Documento27 páginasLavboratorio 10jahumada_04Aún no hay calificaciones
- Lavboratorio 7Documento28 páginasLavboratorio 7jahumada_04Aún no hay calificaciones
- Lavboratorio 3Documento16 páginasLavboratorio 3jahumada_04Aún no hay calificaciones
- Critica y Emancipacion 5Documento213 páginasCritica y Emancipacion 5Jorge AhumadaAún no hay calificaciones
- Lavboratorio 6Documento17 páginasLavboratorio 6jahumada_04Aún no hay calificaciones
- Lavboratorio 5Documento33 páginasLavboratorio 5jahumada_04Aún no hay calificaciones
- Critica y Emancipacion Nº 04 2010Documento246 páginasCritica y Emancipacion Nº 04 2010Johann Vessant RoigAún no hay calificaciones
- Pensamiento Universitario 13Documento118 páginasPensamiento Universitario 13PROHISTORIAAún no hay calificaciones
- Critica y Emancipacion Numero 2Documento282 páginasCritica y Emancipacion Numero 2jahumada_04Aún no hay calificaciones
- Revista Crítica y Emancipación - n3 - Raza - RacismoDocumento337 páginasRevista Crítica y Emancipación - n3 - Raza - RacismoESCRIBDA00Aún no hay calificaciones
- Willka, Nº 04, 2010 - Poder y Evo Morales en Las Luchas ElectoralesDocumento206 páginasWillka, Nº 04, 2010 - Poder y Evo Morales en Las Luchas Electoralesrebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Pensamiento Universitario, 14Documento146 páginasPensamiento Universitario, 14PROHISTORIA100% (2)
- El Afiche Cubano (Vol.1)Documento13 páginasEl Afiche Cubano (Vol.1)Sebastián Alejandro GalloAún no hay calificaciones
- Infografico PDFDocumento1 páginaInfografico PDFAlejandra RamírezAún no hay calificaciones
- Plan Lector La Contadora de PeliculasDocumento4 páginasPlan Lector La Contadora de PeliculasNoe Alondra PoulainAún no hay calificaciones
- El Concepto de Lo Absurdo en El Extranjero y El Mito de Sísifo de Albert CamusDocumento2 páginasEl Concepto de Lo Absurdo en El Extranjero y El Mito de Sísifo de Albert CamustatianaAún no hay calificaciones
- Reseñas de La Películas de DisneyDocumento1 páginaReseñas de La Películas de DisneyAlejandro Daniel Rosales VegaAún no hay calificaciones
- El Santo OficioDocumento2 páginasEl Santo Oficioapi-3812156Aún no hay calificaciones
- Frances HaDocumento3 páginasFrances HaHoracio BernadesAún no hay calificaciones
- PROYECTO DE INVESTIGACION (Final)Documento12 páginasPROYECTO DE INVESTIGACION (Final)LUIS FRAGAAún no hay calificaciones
- Anthony Mann (37) - An - UnaPaginaDeCine 2022Documento1 páginaAnthony Mann (37) - An - UnaPaginaDeCine 2022Updc 01Aún no hay calificaciones
- About Time (Notas de Producción) 3704Documento20 páginasAbout Time (Notas de Producción) 3704patry_ríoAún no hay calificaciones
- Taller Español 6º. El TeatroDocumento1 páginaTaller Español 6º. El Teatrosai2015Aún no hay calificaciones
- Comprension Frases Interrogativas PDFDocumento2 páginasComprension Frases Interrogativas PDFAbigail ValenciaAún no hay calificaciones
- Cartel EraDocumento8 páginasCartel EraCeleste LopezAún no hay calificaciones
- Inteligencia ArtificialDocumento2 páginasInteligencia ArtificialNeil Alarcon QuispeAún no hay calificaciones
- Allan Dwan (44) - A - UnaPaginaDeCine 2022, Página 2Documento1 páginaAllan Dwan (44) - A - UnaPaginaDeCine 2022, Página 2Updc 01Aún no hay calificaciones
- La Casita CuentacuentosDocumento2 páginasLa Casita CuentacuentosAlfredoPalma0% (1)
- ChantiDocumento1 páginaChantiVivianaFernandezAún no hay calificaciones
- Historia Del Cine DocumentalDocumento3 páginasHistoria Del Cine DocumentalCarlosg MAAún no hay calificaciones
- Economia Fichas Pegatinas PDFDocumento3 páginasEconomia Fichas Pegatinas PDFGracia MartinezAún no hay calificaciones
- Programa ELEMENTAL PDFDocumento11 páginasPrograma ELEMENTAL PDFGuillermo Antonio FloresAún no hay calificaciones
- ContinueDocumento3 páginasContinueStefany GuerreroAún no hay calificaciones
- Resumen de Libro - Conde DráculaDocumento22 páginasResumen de Libro - Conde DráculaAdrina López Castañeda0% (1)
- Cine Propagandístico PDFDocumento31 páginasCine Propagandístico PDFMariangel OuttenAún no hay calificaciones
- Bloque 8 El Arte Tras La Segunda Guerra MundialDocumento14 páginasBloque 8 El Arte Tras La Segunda Guerra MundialMonica Quero Fernandez100% (1)
- ChaumeDocumento22 páginasChaumeRoberto De LuciaAún no hay calificaciones
- Historia Del CineDocumento2 páginasHistoria Del CineAnthony ManzanoAún no hay calificaciones
- Cuartilla RESILIENCIADocumento5 páginasCuartilla RESILIENCIAYesenia CastilloAún no hay calificaciones