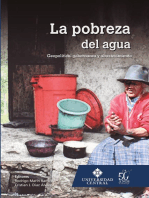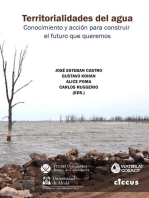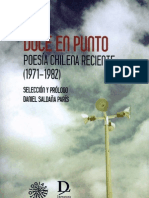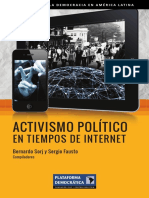Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
¿Es El Agua en Las Zonas Desérticas Un Dilema Ético
¿Es El Agua en Las Zonas Desérticas Un Dilema Ético
Cargado por
Yoselin Garcia CondoriCopyright:
Formatos disponibles
También podría gustarte
- Peumo. Historia de Una Parroquia 1662-1962. (1963)Documento222 páginasPeumo. Historia de Una Parroquia 1662-1962. (1963)Bibliomaniachilena100% (6)
- Portada UnahDocumento6 páginasPortada UnahMaribel Rodas0% (1)
- 6.9 Chile MéxicoDocumento43 páginas6.9 Chile MéxicoFher MJAún no hay calificaciones
- Columna Propuesta JulioDocumento4 páginasColumna Propuesta JulioratipiAún no hay calificaciones
- Manual Derecho Del AguaDocumento84 páginasManual Derecho Del AguaDaniela Fernanda Sandoval PerezAún no hay calificaciones
- LAS AMENAZAS AL DERECHO HUMANO AL AGUA EN ARGENTINA - Hernán Medina, Enrique Schwartz, Facundo Villar y Federico CasiraghiDocumento16 páginasLAS AMENAZAS AL DERECHO HUMANO AL AGUA EN ARGENTINA - Hernán Medina, Enrique Schwartz, Facundo Villar y Federico CasiraghiRamón Rodolfo CopaAún no hay calificaciones
- Referendo Por El Agua - Exposición de MotivosDocumento23 páginasReferendo Por El Agua - Exposición de MotivosAlejandro UrdanetaAún no hay calificaciones
- El AguaDocumento12 páginasEl Aguaemilio.castillo0998Aún no hay calificaciones
- Lucha Por El Derecho Humano Al AguaDocumento7 páginasLucha Por El Derecho Humano Al AguagdiazgarayAún no hay calificaciones
- El Acceso Al Agua en Mexico Un Derecho HDocumento18 páginasEl Acceso Al Agua en Mexico Un Derecho HguasteAún no hay calificaciones
- Impactos Agua EmbotelladaDocumento28 páginasImpactos Agua EmbotelladaAdrián Alberto Chavarría MillánAún no hay calificaciones
- EnsayoDocumento29 páginasEnsayolucerosanchezmamani1Aún no hay calificaciones
- Arrojo, Los Retos Éticos de La Nueva Cultura Del Agua - 30551403Documento6 páginasArrojo, Los Retos Éticos de La Nueva Cultura Del Agua - 30551403mnoel_gmAún no hay calificaciones
- EnsayoDocumento7 páginasEnsayoJosé Ramón Romero DelgadoAún no hay calificaciones
- El Dercho Al AguaDocumento19 páginasEl Dercho Al AguaDiana MorenoAún no hay calificaciones
- Desabasto de Agua en La Ciudad de MexicoDocumento11 páginasDesabasto de Agua en La Ciudad de Mexicolaura_zavala_21Aún no hay calificaciones
- ENSAYO Del AguaDocumento7 páginasENSAYO Del AguaConstanza Fuentes SalgadoAún no hay calificaciones
- Borrador de Protocolo de Investigacion Hipotesis Delimitacion Del Tema y AntecedentesDocumento6 páginasBorrador de Protocolo de Investigacion Hipotesis Delimitacion Del Tema y AntecedentesNacho NachoAún no hay calificaciones
- Tesis Impacto Socioeconomico de La Ley de Recursos Hidricos (Resumen)Documento15 páginasTesis Impacto Socioeconomico de La Ley de Recursos Hidricos (Resumen)MARCO ANTONIO ABARCA ALFAROAún no hay calificaciones
- Derecho AguaDocumento21 páginasDerecho AguacarolinaAún no hay calificaciones
- El Agua Como Sistema de Producción Social. IIDocumento6 páginasEl Agua Como Sistema de Producción Social. IIXavier FloresAún no hay calificaciones
- El Agua...Documento8 páginasEl Agua...davidarancivia5Aún no hay calificaciones
- Los Retos Éticos de La Nueva Cultura Del AguaDocumento6 páginasLos Retos Éticos de La Nueva Cultura Del AguaTatiana Beltrán GonzálezAún no hay calificaciones
- Analisis HidricoDocumento2 páginasAnalisis HidricoEDWAR STTEVEN APONTE CLAVIJOAún no hay calificaciones
- PresentDerechoalAguayCambioClimatico Gregorio MesaDocumento27 páginasPresentDerechoalAguayCambioClimatico Gregorio Mesajohana gutierrezAún no hay calificaciones
- Agua CorreaDocumento12 páginasAgua CorreavalentinaAún no hay calificaciones
- Agua, Comunidades y SustentabilidadDocumento22 páginasAgua, Comunidades y SustentabilidadErnesto Oscar VidelaAún no hay calificaciones
- Escasez de Agua en MexicoDocumento70 páginasEscasez de Agua en MexicoJose Luis Lopez GomezAún no hay calificaciones
- SHAILA ZARZA JIMENEZ - Proyecto FinalDocumento19 páginasSHAILA ZARZA JIMENEZ - Proyecto FinalSalvador CárdenasAún no hay calificaciones
- Colombia, Un Futuro Sin AguaDocumento3 páginasColombia, Un Futuro Sin AguaPaula Andrea Ortiz GranadaAún no hay calificaciones
- 13740-Texto Del Artículo-49748-1-10-20151011Documento34 páginas13740-Texto Del Artículo-49748-1-10-20151011Sarah Gonzales AñezAún no hay calificaciones
- Aguas NacionalesDocumento211 páginasAguas NacionalesAreeLiih AsAún no hay calificaciones
- Marco TeóricoDocumento3 páginasMarco TeóricoMaria Francisca MombergAún no hay calificaciones
- Derecho Al AguaDocumento7 páginasDerecho Al AguaCarlos Mora QuiñonezAún no hay calificaciones
- Criticas 4Documento4 páginasCriticas 4AbrahamAún no hay calificaciones
- Trabajo de Derechos HumanosDocumento14 páginasTrabajo de Derechos Humanosjose anativiaAún no hay calificaciones
- Encuentro-Justicia-Hídrica - Silvia de Los SantosDocumento11 páginasEncuentro-Justicia-Hídrica - Silvia de Los SantosGabriela GonzalezAún no hay calificaciones
- Derecho Al AguaDocumento23 páginasDerecho Al AguaveroAún no hay calificaciones
- Privatización Del AguaDocumento5 páginasPrivatización Del AguaMontse PipiriNa BeristainAún no hay calificaciones
- PIA RSyDS EQ.2Documento34 páginasPIA RSyDS EQ.2Cesar ElizondoAún no hay calificaciones
- Agua en Chile 2014Documento141 páginasAgua en Chile 2014Paula EscobarAún no hay calificaciones
- DiscursoDocumento4 páginasDiscursoKeyssiAlexandraEscobarPradoAún no hay calificaciones
- Derecho Humano Al Agua en ChileDocumento18 páginasDerecho Humano Al Agua en ChileGonzaloReinhardt100% (1)
- Problemática Del Agua en El Perú - HidrologiaDocumento4 páginasProblemática Del Agua en El Perú - HidrologiaRaul CCAún no hay calificaciones
- Oro AzulDocumento43 páginasOro Azulkevf9514Aún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento38 páginasTrabajo FinalJosué RodriguezAún no hay calificaciones
- Investigación Objetiva y Crítica Del Régimen Jurídico Del Agua (PERALTA CASTRO VIVIAN)Documento4 páginasInvestigación Objetiva y Crítica Del Régimen Jurídico Del Agua (PERALTA CASTRO VIVIAN)Delsin SmithAún no hay calificaciones
- Conflictos Agua Chile Urgen Cambios Dic2012pdfDocumento60 páginasConflictos Agua Chile Urgen Cambios Dic2012pdfPaulina ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Aguavirtual PDFDocumento17 páginasAguavirtual PDFkellyAún no hay calificaciones
- Artículo de OpiniónDocumento6 páginasArtículo de OpiniónJavier Zavaleta FloresAún no hay calificaciones
- El AguaDocumento7 páginasEl AguaMargareth GaviriaAún no hay calificaciones
- Libro JusticiaHídrica AcumulacionConflictos&AccionCivil BoelensCremersZwarteveenEds 2011Documento478 páginasLibro JusticiaHídrica AcumulacionConflictos&AccionCivil BoelensCremersZwarteveenEds 2011Esthher RománAún no hay calificaciones
- La Escasez de Agua en El MundoDocumento3 páginasLa Escasez de Agua en El MundoJose Guillermo Zubiate QuirogaAún no hay calificaciones
- PIA ResponsabilidadDocumento9 páginasPIA ResponsabilidadJair2 TorresAún no hay calificaciones
- Mensaje Ecológico de Perón - Madrid 1972Documento3 páginasMensaje Ecológico de Perón - Madrid 1972abextra100% (1)
- Agua 2.0 (2) 33Documento4 páginasAgua 2.0 (2) 33AbrahamAún no hay calificaciones
- Mesa3 - Gestión Del Agua en Ecuador - Antonio GayborDocumento5 páginasMesa3 - Gestión Del Agua en Ecuador - Antonio GayborIPROGAAún no hay calificaciones
- El derecho al agua.: De las corrientes globales a los cauces nacionalesDe EverandEl derecho al agua.: De las corrientes globales a los cauces nacionalesAún no hay calificaciones
- La pobreza del agua: Geopolítica, gobernanza y abastecimientoDe EverandLa pobreza del agua: Geopolítica, gobernanza y abastecimientoCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (3)
- Territorialidades del agua: Conocimiento y acción para construirDe EverandTerritorialidades del agua: Conocimiento y acción para construirAún no hay calificaciones
- Información ambiental de la cuenca del río Luján: Aportes para la gestión integral del aguaDe EverandInformación ambiental de la cuenca del río Luján: Aportes para la gestión integral del aguaAún no hay calificaciones
- Hans Niemeyer Fernandez Cuadernos de Campo y ArqueologiaDocumento166 páginasHans Niemeyer Fernandez Cuadernos de Campo y ArqueologiaJosy Megu Pérez Aguayo100% (1)
- 27 11 22 Pag 01 PDFDocumento20 páginas27 11 22 Pag 01 PDFEduardo AlvarezAún no hay calificaciones
- Historia de La Minería en ChileDocumento12 páginasHistoria de La Minería en ChileCah VicAún no hay calificaciones
- Establecimientos EducacionalesDocumento329 páginasEstablecimientos EducacionalesZokitronki2Aún no hay calificaciones
- Implementacion Del Anexo 17Documento17 páginasImplementacion Del Anexo 17Plataforma PeruvianAún no hay calificaciones
- Revista Informatica Medica N 29Documento56 páginasRevista Informatica Medica N 29Zombiet100% (1)
- Artículo Biomas de Chile - 1-6Documento10 páginasArtículo Biomas de Chile - 1-6Javiera ConsueloAún no hay calificaciones
- Construccion Vernacula Chilena. La Quincha PDFDocumento8 páginasConstruccion Vernacula Chilena. La Quincha PDFRafael FernandezAún no hay calificaciones
- Himno A Arturo PratDocumento1 páginaHimno A Arturo Pratnandy CAún no hay calificaciones
- CF Montiel SLDocumento147 páginasCF Montiel SLJosias Arturo Santana TerrerosAún no hay calificaciones
- Ccertificados Estudios 1 - 2 2018Documento9 páginasCcertificados Estudios 1 - 2 2018MiriamAlejandraPonceGalvezAún no hay calificaciones
- 1.1 Exencion IVADocumento19 páginas1.1 Exencion IVAAriel RAún no hay calificaciones
- 1 Cer 1Documento2 páginas1 Cer 1Adolfo MAún no hay calificaciones
- Trepando Los AndesDocumento314 páginasTrepando Los AndesDavid DiazAún no hay calificaciones
- DDQ-131-49-CCNP-ID-CAT1-CS-PPU-001-004 (Existente)Documento4 páginasDDQ-131-49-CCNP-ID-CAT1-CS-PPU-001-004 (Existente)Rodrigo Andres CeledonAún no hay calificaciones
- Informe Recurso de Amparo EconómicoDocumento8 páginasInforme Recurso de Amparo EconómicoAracelly FerradaAún no hay calificaciones
- Programa Yasna Provoste CampillayDocumento131 páginasPrograma Yasna Provoste CampillayThe ClinicAún no hay calificaciones
- Sobre La Revaluacion de Las Ediciones FilológicasDocumento43 páginasSobre La Revaluacion de Las Ediciones Filológicasmcontrerasseitz3193Aún no hay calificaciones
- Doce en Punto. Poesía Chilena RecienteDocumento168 páginasDoce en Punto. Poesía Chilena RecienteDaniel Saldaña París50% (2)
- FundamentaciónDocumento5 páginasFundamentaciónbelenAún no hay calificaciones
- Propuesta de Edgardo Mercado Jarrín PDFDocumento19 páginasPropuesta de Edgardo Mercado Jarrín PDFHudson AchataAún no hay calificaciones
- Activismo Politico en Tiempos de Internet PDFDocumento407 páginasActivismo Politico en Tiempos de Internet PDFgabriel9Aún no hay calificaciones
- 02 Altman David Luna Juan PabloDocumento24 páginas02 Altman David Luna Juan PablolmcastilAún no hay calificaciones
- Programa II Jornadas Historicas Ponencias 24 25 y 26 JulioDocumento13 páginasPrograma II Jornadas Historicas Ponencias 24 25 y 26 JulioAlonso Anibal Villanueva QuispeAún no hay calificaciones
- Ubicación Geográfica Del Perú en El Contexto MundialDocumento5 páginasUbicación Geográfica Del Perú en El Contexto Mundialjjgalactico100% (4)
- 2017-La Idea de Revolución en El Teatro Latinoamericano de Años RecientesDocumento14 páginas2017-La Idea de Revolución en El Teatro Latinoamericano de Años Recientesmagarte4286Aún no hay calificaciones
- Revolucion Industrial CHILEDocumento5 páginasRevolucion Industrial CHILETatiana OpazoAún no hay calificaciones
¿Es El Agua en Las Zonas Desérticas Un Dilema Ético
¿Es El Agua en Las Zonas Desérticas Un Dilema Ético
Cargado por
Yoselin Garcia CondoriDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
¿Es El Agua en Las Zonas Desérticas Un Dilema Ético
¿Es El Agua en Las Zonas Desérticas Un Dilema Ético
Cargado por
Yoselin Garcia CondoriCopyright:
Formatos disponibles
ES EL AGUA EN LAS ZONAS DESERTICAS UN DILEMA ETICO?
Jos Delatorre Herrera Ingeniero Agrnomo, Mg.Cs. Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto (CIHDE) Universidad Arturo Prat Programa Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias Universidad de Chile RESUMEN El sistema de concesin de los derechos de agua establecidos en el Cdigo de agua de Chile desde 1981, est fuertemente influenciado por la economa de mercado, por esta razn las concesiones gratuitas se constituyen en derechos de propiedad de agua. Es decir el agua se transforma en un bien transable en el mercado. El mercado se puede definir como el espacio, la situacin o el contexto sociedad donde la
lleva a cabo el intercambio, la venta y la compra de bienes, servicios o
mercancas. Con la globalizacin, el mercado se ha convertido en el eje rector de las decisiones tanto a nivel mundial como nacional. Al respecto Vera (34), seala: Un fenmeno que marc el siglo recin pasado y presumiblemente marcar el actual, es la hegemona del mercado sobre cualquier otra institucin social, al punto que se ha convertido en el epicentro de la democracia.
Esta situacin
se transforma en un dilema, por lo que puede y debe ser tambin
abordado desde el punto de vista de la biotica, en particular cuando se refiere a la intervencin del hombre sobre los recursos ambientales que condicionan la vida humana y no humana, como son el agua y el aire puro (oxgeno). Esto es
particularmente grave cuando todos los recurso hdricos de la zona desrtica tienen dueos o pesan sobre ellos solicitudes, lo que ha significado que aquellas entre la
actividades ms rentables
sean privilegiadas sobre otras, tal como pasa
minera o las ciudades y la agricultura. La solucin tomada por las autoridades con respecto del agua, conlleva a la creacin de otro problema: el condicionamiento de la vida en el desierto impuesta por el mercado. Para que sealar la poca incidencia de la vida silvestre, puesto que aparentemente no tiene rentabilidad alguna; lo que ha significado que los escasos cursos de agua del desierto se hayan desviados, contaminados o secados para abastecer empresas ms lucrativas con la consiguiente destruccin del ecosistema que se desarrollaba en torno a l; tal es el caso de Quillagua ubicada en el ro Loa (Segunda regin) y del valle de Quisma (Comuna de Pica, I Regin). En este ensayo sobre el agua en las zonas desrticas, la discusin se centrar en
los aspecto ticos que involucra la propiedad del agua en manos del libre mercado y como sta situacin afecta bsicamente al habitante originario de dichas zonas,
tanto al humano como tambin lo extrahumano.
El anlisis tendr una discusin de tipo casustica, lo que implica una reflexin moral hecha a partir de de la presentacin de un conflicto concreto. En este ensayo
reflexionaremos sobre los aspectos ticos de la situacin del agua en funcin de los hechos acontecidos en los Valle de Quillagua y de Quisma, el la zona desrtica de Chile.
PALABRAS CLAVES:
biotica, agua, desierto, Quillagua, Quisma.
INTRODUCCIN El Cdigo de Aguas fue promulgado en 1981 (Decreto con Fuerza de Ley N 1122).
Uno de los conceptos bsicos que introduce este recurso legal es la posibilidad de otorgar derechos reales sobre el agua a quienes lo soliciten, siempre que haya disponibilidad en la fuente o cuenca (31). En este sentido, el Artculo 5. Establece que "las aguas son bienes nacionales de uso pblico y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente cdigo", lo que es complementado por el Artculo 6, el cual determina que "el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe este cdigo...... el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podr usar, gozar y disponer de l en conformidad a la Ley" (29). Por otra parte el artculo 24 de la Constitucin Poltica de Chile seala que: Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en
conformidad a la ley, otorgar a sus titulares la propiedad sobre ellos. En estos artculos tanto del cdigo de agua como en el de la Constitucin queda
de manifiesto una ambivalencia, debido a que por un lado se considera un bien de uso pblico y por otro propiedad privada.
Segn la CEPAL (5), desde Arica a Puerto Montt los derechos de aprovechamiento de las aguas estn ya otorgados. Es ms, en zonas como el norte de Chile, existe sobreposicin de las solicitudes, ya que sobre un mismo recurso hay solicitud. A lo anterior hay que agregarle el contexto mundial que se vive respecto al agua. Koichiro Matsuura, Director General de la UNESCO (17), seala que si los pases del mundo no toman medidas oportunas, ste afrontar una crisis de agua dulce que podra producir una tragedia de guerra por el agua. Esta posible crisis es reafirmada por diferentes organismos de la ONU, debido a que el consumo es cada vez mayor en tanto que la disponibilidad se ha reducido ms una
considerablemente (20). El acceso y la distribucin a un recurso escaso, tanto por parte de las poblaciones humanas como por la vida silvestre (vida extrahumana) un dilema que habitan el desierto, crea
que puede y debe ser tambin abordado desde el punto de vista de la
biotica, ya que la posesin de este factor ambiental (o recurso para la economa) en manos de unos pocos generar particularmente gravitante conflictos y su distribucin un dilema. Esto es
cuando se refiere a la intervencin del hombre sobre y aire puro
recursos ambientales que condicionan la vida, como son el agua (oxgeno). herramienta
Una solucin a estos conflictos puede darse mediante el uso de una que permita el dilogo. Lolas (16) seala que la Biotica es el uso
creativo del dilogo para formular y en lo posible resolver los dilemas que plantean la investigacin y la intervencin sobre la vida, la salud y el ambiente.
Dado la realidad
actual del recurso agua dulce,
lo que se ve agudizado por la
condicin desrtica del Norte de Chile es que se plantea la siguiente pregunta, desde el punto de vista de la biotica: Es tico que la vida humana mercado del agua? Con la globalizacin, el mercado se ha convertido en el eje rector de las decisiones tanto a nivel mundial como nacional. Al respecto Vera (34), seala: Un fenmeno que marc el siglo recin pasado y presumiblemente marcar el actual, es la hegemona del mercado sobre cualquier otra institucin social, al punto que se ha convertido en el epicentro de la democracia. El afn de acumulacin de riquezas y posibilidades de hacerlo en trminos exponenciales ha permitido a algunos miembros de la y extrahumana quede sujeta al manejo del libre
comunidad social, que han utilizado ptimamente el sistema, manejar los hilos del poder desde su potencial econmico. Esta realidad de privatizar un recurso ambiental que afecta la sustentabilidad de la vida, como es el agua, no est ajena a lo sealado anteriormente y nos lleva a otra reflexin. Debido a la actual contaminacin del aire: Es posible que a futuro el aire que respiremos pase a ser un bien privado? Deberemos pagar por el volumen de
oxgeno que respiremos? De hecho dicha realidad se comienza a vivir en ciudades tan contaminadas como Santiago, donde la poblacin clnicas y pagar para consumir aire puro. El agua al debe acudir a las postas y igual que el aire son dos
elementos esenciales para la vida; razn por la cual cuesta entender, que en el caso
de las zonas desrticas, sea el mercado quien regule este bien indispensable para la vida humana y extrahumana. Este ensayo busca responder acerca de la conveniencia tica de recursos ambientales esenciales de uso mantener los
pblico, como el agua, en manos de
privados. En particular en zonas donde la condicin desrtica implica que el dueo del agua se convierte prcticamente en el dueo de la vida de todos los seres vivos que habitan dicha rea.
ANTECEDENTES
El agua desde el punto de vista conceptual puede tener diversos significados: para los economicistas el agua es un Recurso, ste es un trmino que incluye a todos los agentes o factores de produccin utilizados en una economa para producir y suministrar toda clase de bienes y servicio, dentro de ellos el agua (19). El agua tiene en la Biblia un significado simblico muy rico. Como un signo de realidades espirituales indica tres cosas principalmente: separacin, limpieza y vivificacin espiritual, y renovacin. Desde el punto de vista biolgico, el agua es un componente
indispensable de todos los tejidos corporales de plantas y animales; los seres vivos estn conformados por ms de 70% de agua. En los humanos una prdida del 10%
origina alteraciones graves, en tanto que deficiencias mayores a un 20% de agua en el cuerpo, puede causar la muerte. Es posible sobrevivir varias semanas sin alimento pero no es posible hacerlo sin agua. Segn la cosmovisin andina el significado del agua, se refleja en el siguiente comentario de un habitante andino: El agua es todo, para nosotros es tan importante como la tierra, con ella se baan nuestros bofedales, de los bofedales a su vez se alimenta el ganado y as sucesivamente ( 32).
Cdigo de aguas
Tal como ha sido ya sealado, el Cdigo de Aguas fue promulgado mediante Decreto con Fuerza de Ley No. 1122, el 29 de octubre de 1981. Este cuerpo legal introduce la posibilidad de otorgar derechos reales sobre el agua a quienes lo soliciten sujeto a disponibilidad (31)
El titular goza de libertad para transferir stos independientemente de la propiedad de la tierra o el uso original para el cual se otorg el derecho. En base a esta legislacin se ha desarrollado un mercado de derechos de agua, donde los agentes pueden adquirir los derechos de otros cuando una cuenca est agotada. Si bien ello otorga seguridad jurdica y estimula las inversiones en actividades que utilizan esta agua mejorando la asignacin del recurso desde el punto de vista econmico, tambin se registran prcticas de acaparamiento de derechos y especulacin (4, 5,29).
Esta situacin afecta el principio tico de la no maleficencia, ya que en este caso mercado o el estado? han decidido cambiar vidas de acuerdo a un fin
el
econmico
ms lucrativo como puede ser la actividad minera o el abastecimiento de agua potable para una ciudad. En consecuencia se ha creado entregar el agua a un bien superior, un dilema cuya solucin permiti de
pero que afect el derecho a la vida
poblaciones que han residido en dichos lugares por siglos.
El
desequilibrio fundamental de la estructura del sistema de derechos de agua
establecido en virtud del Cdigo de Aguas de Chile tiene varios efectos negativos (29):
(i)
fomenta la especulacin y el acaparamiento
Esta situacin afecta al desarrollo regional, promoviendo una transferencia de un bien pblico de alta importancia econmica, social, ambiental y estratgica a particulares sin ninguna contrapartida de corto o mediano plazo en lo que al incremento de la actividad econmica se refiere.
Con este recurso podrn lucrar, sin que mientras tanto hayan tenido que pagar o arriesgar nada, de esta forma permite el uso de los derechos de agua para ejercer un poder de mercado para productos y servicios en que el agua es un insumo. Tambin ha dado lugar a la aparicin de un fuerte monopolio con gran influencia poltica y adems se han producido importantes efectos sobre los recursos, y el medio ambiente;
(ii)
impide introducir modificaciones en el Cdigo de Aguas:
Esto ocurre como consecuencia de que los ya intereses creados, generan una fuerte oposicin por parte de los actuales propietarios (mineras, empresas de agua potable, hidroelctricas, etc.) para modificar el actual cdigo, plantendose un
debate en trminos ideolgicos o muy generales.
10
Al respecto de este ltimo comentario se debe sealar que en la I regin el agua de riego actualmente representa menos del 40% del total de la demanda, el restante 60% est en manos de la industria, las empresas de agua potable y en particular la minera. En tanto que en la segunda regin el agua de riego representa menos del 10% y alcanza a ms del 60% es propiedad de las mineras (9). Esto difiere de lo que suceda hace 20 a 30 aos atrs, cuando gran parte del agua era utilizada para riego o la vida silvestre.
Un informe entregado por la Direccin General de Aguas (24), indica que en 1982 se presentaron 750 solicitudes mientras que en 1999 estas superaron las 5.000. Un
ejemplo de ello se refleja en el ro Loa, conforme lo afirma Dagoberto Corante (7): no hay litro de agua sin dueo, los estudiosos del tema estiman que para los 36 ros ms importantes de Chile el caudal existente es de 445 mil millones de metros cbicos, divididos en 176 mil millones de metros cbicos desde Llanquihue al norte, con 99,7% de la demanda del recurso y 269 mil millones de metros cbicos desde Chilo al sur, con demanda del 0,3% del total nacional.
Este aumento en la demanda se debera a varios factores. Por una parte est el crecimiento del pas. En segundo lugar, hay una mayor toma de conciencia de parte de los usuarios de la importancia de tener los derechos constituidos. Otro factor que ha influido ha sido el incremento del aprovechamiento de las aguas subterrneas, que de ser una alternativa bastante marginal ha pasado a ser una alternativa muy atractiva. Tambin el desarrollo del riego y de la acuicultura en el sur han influido en este
11
incremento. Adems la actual revisin del Cdigo de Aguas ha puesto un toque de alerta a mucha gente con respecto a la importancia del tema del agua (24).
Dos caso emblemticos
Quillagua un caso dramtico
Quillagua, ubicada en la parte baja del curso del Ro Loa, tiene antecedentes de ocupacin prehispnicas, como zona dedicada al cultivo de hortalizas. Tambin existen referencias histricas de la importancia estratgica de esta localidad para los conquistadores espaoles, situacin que tuvo continuidad durante la colonia como centro de produccin y abastecimiento de las caravanas que comercializaban productos entre el altiplano (Potos) y la costa del pacfico (Cobija). Este paso obligado de las caravanas por Quillagua se mantuvo durante el perodo republicano hasta que se iniciaron las faenas de extraccin de salitre a partir de la segunda mitad del siglo XIX (1)
El mismo autor (1) sostiene que la situacin histrica - demogrfica de la poblacin de Quillagua de las ltimas cuatro dcadas muestra una fuerte tendencia a la baja con tasa de crecimiento negativo (Tabla N 1), debido a la fuerte presin migratoria generada por las escasas expectativas de desarrollo econmico en la localidad y la contratacin de mano obra joven - adulta por parte de las empresas de la minera o de servicios y otra parte de la misma que se ocupa en actividades agropecuarias.
12
Tabla N 1.- Evolucin de la Poblacin en Quillagua
AO 1960 (*) 1970 (*) 1982 (*) 1999 (**)
N HABITANTES 445 625 203 163
Fuente: (*) 13; (**) 1 Un tema particularmente impactante desde el punto de lo recursos hdricos, es lo
sucedido en este Valle. Hasta hace 50 aos atrs Quillagua era una zona agrcola prspera. Hoy en da el agua prcticamente no llega al sector y la poca agua que llega est contaminada con metales pesados y salinizada (26).
Lugareos de la
zona entrevistados
por el Programa Contacto (Canal 13), como
Porfidio Vega y Juan Loaiza (23), sealan que el pueblo lleg a tener una intensa actividad econmica, producto de la produccin de alfalfa y de camarones.
En una entrevista realizada al dirigente del Comit de Defensa del Oasis (7), sostiene que "es urgente hacer un llamado a la conciencia ciudadana, para que el uso de los recursos hdricos y la formulacin de polticas para defender la preservacin del oasis, la podamos definir aqu en esta provincia, porque est visto que el clamor del norte, no
13
alcanza ms all. Por eso estamos en la decisin de dialogar mucho y ojal podamos equilibrar los intereses de quienes queremos mantener la vida del oasis y los que quieren invertir". Esta aseveracin la hace a raz de la inscripcin de recursos
hdricos del ro Loa (sector Quillagua), adquiridos a dos agricultores de la zona por parte de una empresa dedicada a la extraccin del salitre, lo cual prcticamente deja desprovisto a Quillagua del recurso hdrico y con un futuro incierto.
Esta situacin tiene una connotacin especial grave, ya que mediante Res. DGA N 197 del 24 de Enero del 2000 se declar formalmente el agotamiento del ro Loa y sus afluentes, dado que no existe disponibilidad para constituir nuevos derechos consuntivos permanentes (18)
Por otra parte, entre 1997 y el 2000 han ocurrido unas series de crisis ambientales en torno al curso del ro (26). Durante el episodio de contaminacin que afect al ro Loa en 1997, la localidad de Quillagua perdi el 90 por ciento de sus hectreas agrcolas. Por lo mismo hoy su valle y su pueblo se encuentran en peligro de desaparecer, porque su supervivencia ha estado siempre ligada al cauce., lo anterior sin considerar el grave dao causado a la flora y fauna.
14
El Valle de Quisma el futuro de Quillagua?
Lo que sucede en Quillagua, ya fue vivido por los ex habitantes del Valle de Quisma. Este Valle, ubicado en la comuna de Pica, Provincia de Iquique, fue un antiguo asentamiento indgena, productor de maz , aj, porotos, calabazas, chaares y luchas por la
algarrobos (2, 21), fue el escenario de una de las ms dramticas
sobrevivencia en donde se demuestra como el agua es el elemento que condiciona la vida en desierto.
Hacia 1659 la corona espaola impone la divisin de las aguas de la vertiente de Chintaguay, dejando a los indgenas la mitad del agua disponible en tanto que la otra parte fue utilizada en el riego de las haciendas de los sbditos espaoles en el
Oasis de Matilla, esto como consecuencia de la Ordenanza de Toledo en 1557, que impona las regulaciones hispanas (12). Este sistema administrativo tan antiguo a propietarios y dicho
cambi la concepcin del hombre andino, entregndose las aguas no a las tierras como ellos acostumbraban.
A pesar de lo antigedad de
procedimiento, este se asemeja al actual cdigo de aguas.
La conquista espaola, domin graduadamente a la poblacin local, comenzando el ascenso desde Matilla, para controlar finalmente las vertientes de Chintaguay. Hacia fines del siglo XVIII el Valle de Quisma y Matilla eran un centro de prestigio vitivincola y se encontraba en manos de los hacendados (21).
15
Hacia
1895 la Municipalidad de
Iquique consigue
financiamiento para
el
abastecimiento fiscal de agua potable para esta ciudad (3). Hasta entonces el agua era en parte abastecida por un servicio privado (The Tarapac Water Works) que extraa agua desde Pica en el sector de El Carmen (21).
En
1912 el Estado de Chile promulga
una ley para expropiar las
aguas de
Chintaguay, durante doce aos los quismeos se opusieron a esta resolucin. Hacia 1924 el estado de Chile, finalmente, expropia todas las aguas de Chintaguay, bajo el argumento de: aumentar la cantidad de agua para abastecer a la poblacin como criterio tcnico se seala que: no se causara un grave perjuicio al Valle de Chintaguay, porque esta cantidad solo alcanza al 40% del gasto del arroyo que corre en este Valle, quedando intactas las aguas de Pica y la serie de pozos y galeras que seguirn manteniendo la mayor parte del terreno agrcola de esa regin. Adems el decreto de expropiacin considera el desalojo de los habitantes. De esta manera con un informe tcnico que induce al engao a las autoridades se completa el proceso; quedando el valle completamente deshabitado hacia la dcada de 1940. As de las 167 hectreas agrcolas de Quisma y Matilla hacia la dcada de 1960 solo quedan 27 ha en Matilla (3). Para mantener las chacras, los habitantes de Matilla debieron
recoger los excedentes de agua (21) y finalmente comprar el agua a la empresa de agua potable.
16
En
1962 solo quedaban 20 familias en Matilla que mantenan sus chacras con los
excedentes de la galera El Sauque. De ese modo el desierto volvi al valle despus de 1000 aos de labores agrarias (21).
A la fecha los habitantes de Matilla mantienen su lucha por el agua; de hecho se plante ante el Senado de la Repblica una Ley para obtener una cuota de agua (800 m3), lo cual fue otorgado como una compensacin por la expropiacin sin
indemnizacin de las aguas de la localidad de Matilla.
Posteriormente, la Ley general
de servicios sanitarios prohibi la prestacin gratuita del servicio (salvo que la empresa la otorgue a su costo), por lo que la empresa resolvi cobrar la totalidad del consumo, incluidos los 800 m3, anteriormente gratuitos (6).
Nuevamente se plante en el Senado un proyecto para mantener ese uso gratuito. Aparte de cuestiones de orden constitucional, la solucin no fue adecuada porque consista en imponer un gravamen a una empresa privada (lo que no se alteraba por ser el Estado y sus organismos los dueos de la empresa, hasta ese momento). Si se quiere hacer justicia a los habitantes de Matilla, se deber hacer con recursos pblicos, como si se indemnizara tardamente la expropiacin de sus aguas (6). La solucin de otorgar uso gratuito de agua, es cada vez ms lejana toda vez que las empresas
sanitarias del norte entraron en un proceso de privatizacin.
17
Ante la actitud negativa que ha tenido la empresa de agua potable para resolver el problema de falta de agua para el riego, la Asociacin de agricultores de Matilla, inici un juicio en el Juzgado de Pozo Almonte que luego de los pasos de rigor, dict en primera instancia, sentencia a favor de los agricultores quienes inscribieron derechos sobre las aguas de Chintaguay. los
Sin embargo, a pesar de haber una
sentencia definitiva, la empresa mantiene hasta la actualidad una actitud contraria a los intereses de los agricultores (8). Esta situacin se agrava en la actualidad, debido a que las empresas de agua potable en al zona privatizacin. norte de Chile se encuentran en va de
18
ANALISIS
En la actualidad la naturaleza
ha sido intervenida por el
hombre, hacindola
extremadamente vulnerable, al grado de causar daos de tipo irreversible en muchos ecosistemas. Segn Jonas (14), la naturaleza, en cuanto a la responsabilidad humana es sin duda un novum sobre el cual la teora tica tiene que reflexionar. Seala a su vez que en la medida que el destino del hombre depende de la naturaleza, la conservacin del medio se vuelve un inters moral. La irreversibilidad de la accin asociada al carcter acumulativo de la misma, de modo que la accin inicial no es igual a la posterior, introduce un factor novedoso, ya que la tica tradicional no consideraba el factor acumulativo. Esta solo consideraba hombre. la situacin bsica del hombre ante el
Ruiz (27), seala que la vida humana se encuentra en un entorno material en el que esa vida es posible, y fuera del entorno no es siquiera concebible.
Por su parte Jonas (14), se plantea la pregunta tiene la naturaleza un derecho moral propio? Al respecto seala que no es un sinsentido preguntar si el estado de la naturaleza extrahumana, como la biosfera en su conjunto y sus partes, que se
encuentran bajo nuestra tutela, puede plantearnos algo como una exigencia moral; no solo en razn de lo humano sino tambin en razn de ella. Esto implica un cambio en los fundamentos de la tica, ya que no solo habra que buscar el bien humano, si no
19
tambin el bien de las cosas extrahumanas, incorporando al concepto de bien humano el cuidado de ellas.
En el presente ensayo la discusin por tanto se centrar en los aspectos ticos del hombre como tambin en lo extrahumano, en base a estas consideraciones se
tratar de responder las siguientes preguntas: Es tico que la vida humana quede sujeta al manejo del libre mercado del agua? Es tico que la vida silvestre quede a merced de empresas privadas que son dueas del agua? El anlisis tendr un a discusin de tipo casustica, lo que implica una reflexin moral hecha a partir de de la presentacin de un conflicto concreto, en este ensayo
reflexionaremos sobre la situacin del Agua en las zonas desrticas, en funcin de los casos acontecidos en los Valles de Quillagua y Quisma.
A) Es tico que la vida humana quede sujeta al manejo del libre mercado del agua? Tal como se mencion inicialmente, Vera (34), seala: Un fenmeno que marc el siglo recin pasado y presumiblemente marcar el actual, es la hegemona del mercado sobre cualquier otra institucin social, al punto que se ha convertido en el epicentro de la democracia. Esta aseveracin puede llegar a ser tan perversa como lo planteado por Hayek, (15), quien fundamenta que la moral de mercado vigente busca la
sobrevivencia de la humanidad. Afirmando que una sociedad libre requiere de ciertas
20
normas que en ltima instancia se reducen a la mantencin de vidas: -no a la mantencin de todas las vidas porque podra ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un nmero mayor de otras vidas. Por lo tanto las nicas reglas morales son las que llevan al clculo de vidas: la propiedad y el contrato.
Este razonamiento de uno de los padres del liberalismo econmico, puede servir como justificacin para que grandes empresas tanto estatales como privadas,
haciendo uso del poder del estado (expropiaciones) o del actual cdigo de agua, se hallan constituidos en dueos de toda el agua del valle de Quisma y prcticamente de todo el recurso hdrico del extrahumana. ro Loa, afectando la vida tanto humana como
Lara (15), seala que: tiene valor tico aquello que reproduce la vida, lo que se refleja en el derecho efectivo a la alimentacin. Bajo las circunstancias actuales, este
derecho ha sido conculcado, al
entregar a otras actividades econmicas el recurso ingresos para su propio
hdrico, con lo cual los agricultores dejaron de producir sustento.
Este despojo, a su vez y tal como lo seala Castro (3), obliga a una poblacin entera al destierro y tambin a vivir sin tierras, con lo que se afectaron sus derechos humanos; transformndolos de prsperos a pobres y dependientes.
21
De esta manera la solucin de un problema como es el abastecimiento de agua para otras actividades, tal vez ms rentables o necesarias, a las que estos dos
conglomerados de personas desarrollaban, se convierte en un problema para ellos, encontrndonos enfrentados a un dilema tico, en donde una solucin crea un nuevo problema.
Bajo las circunstancias ya detalladas,
los principios ticos como de la autonoma, no
maleficiencia, beneficiencia y justicia han sido afectados.
La autonoma se ve afectada por cuanto no actuaron por eleccin propia, es decir las comunidades de Quillagua y Quisma, nunca desearon abandonar su tierra, perder sus cultivos y sustento. En el caso de Quillagua, la extraccin de agua por empresas de agua potable; como tambin la contaminacin y salinizacin del agua, provocada por la mineras aguas arriba del curso del Ro Loa, no les dej a los agricultores otra alternativa que vender sus agua, ya que nos les sirven para mantener cultivos y camarones. Que decir del caso Quisma, donde un decreto los obliga a entregar sus aguas y tierras, conminndolos a abandonar el lugar. A la luz de estos argumentos, existi autonoma en la decisin de los agricultores? Los antecedentes indican que no. Cuesta encontrar alguna explicacin que pudiese justificar la trasgresin de este principio tico tan elemental para el hombre; es decir la libertad para seguir viviendo en su tierra y satisfacer sus necesidades de alimento..
22
El principio de no maleficencia, tambin se ve afectada, por cuanto los informes entregados tanto en el caso de Quisma como en los de Quillagua, fueron manejados por los encargados tcnicos con una evidente intencin de despojar del recurso hdrico a los agricultores, causndoles un dao intencionadamente. Lo anterior se observa en ambos casos; en Quisma se seala inicialmente que una muy pequea superficie dejar de cultivarse, la realidad actual es que no queda ninguna cultivada y la gente de Matilla sobrevive a duras penas, pagando el agua zona a una
empresa de abastecimiento que ha lucrado con lo que fueron sus propios recursos hdricos. En el caso de Quillagua, la contaminacin y salinizacin de las aguas lo ha convertido en un recurso intil para la agricultura, empujndolos al hambre y miseria, lo que oblig a los agricultores a vender, hoy gran parte del recurso est en manos de una empresa minera. Otra vez la realidad nos muestra que prcticamente no queda
superficie cultivada y los pobladores han iniciado el xodo. Se puede pensar que no hubo intencionalidad en afectar a los agricultores?. Esta situacin afecta el principio tico de la no maleficencia, ya que en este caso el mercado o el estado? han
decidido o permitido cambiar vidas de acuerdo a fines econmicos ms lucrativos, tal como la actividad minera o el abastecimiento de agua potable para una ciudad. En consecuencia se ha creado un dilema cuya solucin permiti entregar el agua a un bien superior, pero que afect el derecho a la vida de poblaciones que han
residido en dichos lugares por siglos.
23
Si bien el principio de beneficencia impone la obligacin moral de actuar en beneficio de otros, no siempre debe ser obedecido imparcialmente, en particular cuando se pone en riesgo la propia vida. Lo anterior se menciona como consecuencia que se podra argumentar en ambos casos, que el agua ha sido usada para un bien superior. En el caso de Quisma habra sido para abastecer de agua a la ciudad de Iquique y en el caso de Quillagua para crear nuevas y ms lucrativas fuentes de trabajo en el rea de la minera. Sin embargo, no es tico que bajo el argumento de este beneficencia, los agricultores tanto de Quisma como de Quillagua, principio de hallan sido
empujados al hambre y pobreza y con ello poner en riesgo su vida.
Finalmente el principio de justicia o equidad ha sido tal vez el ms afectado, por cuanto a los habitantes de Quisma y Quillagua se le ha desprovisto de todo
empujndolos al hambre, pobreza y destierro.
Considerando estos ejemplos no resulta difcil concluir lo peligroso que resulta para la vida humana en las zonas desrticas que el recurso hdrico est en manos del libre mercado.
24
B.- Es tico que la vida extrahumana quede a merced del libre mercado? Si en la pregunta anterior que est referida al ser humano, las consecuencias ticas son graves, cuanto ms puede ser serlo con respecto a la vida extrahumana (plantas y animales) que habitan en torno a los cauces de agua?
Es muy probable
que la discusin pueda llevarnos a la pregunta
realizada por
Passmore (22) tenemos o no que sentirnos moralmente obligados a la conservacin de los recurso naturales?
Para
respondernos
necesariamente debemos conocer
algunos antecedentes
bsicos. Uno de lo pioneros en plantear la relacin hombre-naturaleza es Leopold, quien en 1949 seala que el hombre establece una relacin inadecuada con la
naturaleza, al considerar que la naturaleza es un objeto que est a disposicin del hombre. Agrega que contrariamente a esta idea, la tierra debe entenderse como una comunidad a la cual el hombre pertenece (30).
El problema
segn Sarmiento (28),
radica en que, si bien el hombre pertenece al
ecosistema como las dems especies, existen elementos que lo diferencia de las otras especies, como la racionalidad, la capacidad de transformar el ecosistema, la
conciencia y sensibilidad tica. Por su parte Peromarta y Vega (25), sealan que el hombre se encuentra en la cima de todos los dems seres vivos y sera el nico que no es objeto.
25
Conceptos
como estos
se enmarcan en la teora del antropocentrismo, donde el
hombre se ha pensado a s mismo, siempre como el centro de la realidad y de la creacin. Esto conlleva a un antropocentrismo utilitario, donde sita al hombre como un beneficiario de la naturaleza, sobre la cual tiene algunas obligaciones morales, ya que debe ser preservada solo para futuras (27, 28). beneficio directo del hombre y sus generaciones
En contrapartida existe la visin biocentrista, la que Schwitzer define como el respeto a todos los seres vivos. La que a juicio de Sarmiento (28), involucra una falta de criterio jerrquico con respecto a la importancia de las especies. Adems considera a las otras formas de vida como morales, en consecuencia que solo el hombre es un sujeto moral. Lo anterior significa que ninguna ser vivo pueda ser afectado, lo que es
contrario a lo que ocurre en la naturaleza y en los ecosistemas.
Ferrater y Cohn (11), enfrentan el tema desde la perspectiva evolutiva, sealando que existe un continuo fsico biolgico que se conecta con el continuo biolgico-social en donde ciertas especies como la humana producen un continuo socio-cultural.
Segn Sosa (30), una de las manifestaciones sociocultural es la tica, razn por la cual en el contexto global no pueden dejar de considerarse los factores biolgicos. postura no es antropocntrica como tampoco biocntrica, simplemente Esta
considera
que los intereses humanos no son supremos. No se pretende con esto tener una visin reduccionista, es decir entender al hombre dentro de la conducta animal. Ms
26
bien se busca comprender que existen conexiones entre las diversas formas de vida y el hombre.
Esta posicin tambin es sustentada por Dryzek (10), quien seala que el ser humano solo se puede desarrollar en un medio propicio. El medio ambiente no es un valor
moral por si mismo, sino es un valor que requiere de custodia y el nico ser capaz de alterarlo (el hombre) tiene el deber tico de preservarlo ya que propia sobrevivencia. est asociado a su
En este marco terico debemos entonces sealar que en los dos casos analizados, el hombre ha travs del mercado, ha actuado con una visin absolutamente
antropocntrica., con desprecio por la naturaleza humana como tambin por la no humana. En concreto, la interrupcin del curso mediante superficial de agua en Quisma,
la conduccin entubada hacia la ciudad del agua, provoc la muerte de el agua de Quillagua, la que consecuencias que en que por estar
la vegetacin y fauna nativa. Lo mismo sucedi con
adems fue contaminada y salinizada, provocando iguales
Quisma, causando un dao irreversibles en los ecosistema los situado en una zona desrtica son extremadamente frgiles.
Quisiera terminar este
anlisis
con
lo sealado por
Sarmiento (28): el medio
ambiente no es un valor moral por si mismo, sino por el contrario, es un valor cuya custodia es dependiente de la conducta moral del hombre, por lo que es un deber tico su preservacin. Y es un valor tico, porque corresponde en cuanto moral al hombre
27
mismo el preservarlo, y sobre todo porque es condicin de posibilidad de su propia existencia.
28
CONCLUSIONES
Tanto en el caso de Quisma como Quillagua, est claro que desde el punto de vista humano todos los principios ticos fueron trasgredidos.
En el caso concreto de Quillagua; el uso de un recurso hdrico inadecuado (salinizado y contaminado) para el cultivo agrcola o crianza de camarones, gener una situacin de pobreza derechos y desesperacin de la cual se aprovech la minera para adquirir
de agua conforme a las leyes
vigentes. Esto termin por liquidar
completamente la actividad que sustentaba la vida humana en Quillagua.
Esta
accin muestra un efecto concreto y reciente, donde el mercado a travs de la todos
aplicacin del cdigo de agua en una zona desrtica, permite que se afecten los principios ticos de una poblacin, provocando el desarraigo.
Los pocos
habitantes que an permanecen all, no tienen derecho al vital lquido, puesto que producto de la contaminacin no pueden beber agua del ro, por lo que deben ser abastecidos peridicamente mediante camiones aljibes. Esto demuestra desde el punto de vista tico, lo inadecuado que resulta mantener la posesin del agua en una zona desrtica, como un bien transable y manejado por las normas del mercado.
Algo similar a lo de Quillagua se vivi en Quisma, en este caso un bien superior requiere del Estado una fuente de agua potable ms barata, por lo que se procedi a expropiar el agua y a desalojar una zona agrcola prspera; con ello se conden al
29
destierro y pobreza a ciento de personas en aras de un bien superior : proveer de agua potable a 40.000 personas en la ciudad de Iquique, creando un dilema tico. Al analizar ambos casos, debemos concluir que la asignacin del agua en una zona desrtica, como son las I y II regiones de Chile, a travs del mercado como ente regulador afecta la vida humana y no humana as como la sustentabilidad de los
ecosistemas. En particular porque en su condicin de bien escaso, el oferente con mayor capacidad econmica o poder tiene la posibilidad de obtener el agua, tal como ha quedado demostrado al analizar ambos casos. Si bien el mercado est manejado por seres humanos, la intervencin de ste como controlador de las decisiones humanas, genera una sociedad deshumanizada, donde el relativismo parece apoderarse de ella y en la cual se puede intervenir la vida humana y no humana en pos de un bien superior.
De hecho, en los dos casos estudiados , todos los seres vivos no humanos fueron sacrificados en aras de un aparente bien superior, demostrando con ello la realidad antropocntrica que vive la humanidad y en particular nuestro pas. Tambin queda de manifiesto la falta de dilogo e intercambio argumentativo entre las comunidades. Es decir no se escuch el planteamiento de otros seres humanos
racionales para resolver o atenuar el dilema planteado. Esta es la razn de la tica, el servir de puente entre conflictos donde ni el derecho ni la religin encuentran caminos.
30
Una de las conclusiones ms trascendentes, es que los pueblos originarios desde hace mucho tiempo, sin saber de tica y filosofa, poseen una cosmovisin que pone en evidencia sus principios ticos intuitivos. Ellos se consideran parte de un todo, donde la tierra y el agua son parte de la vida, ya que con estos elementos se alimentan plantas, ganado y ellos mismos. Es decir hicieron realidad hace mucho tiempo, lo planteado recientemente por tericos en torno a la tica de la tierra.
Esto nos lleva a concluir, que la civilizacin actual requiere urgente tomar conciencia del dilema tico que enfrenta la humanidad hoy, ya que ha puesto en riesgo su
propia existencia. Lo que se aprecia en forma ms dramtica en una zona desrtica, donde debido a la escasez del recurso hdrico y teniendo como respaldo la economa de mercado, este bien se transa al mejor postor o se generan las condiciones para obligar a los antiguos usuarios a abandonar sus actividades, en aras de una accin ms rentable, no importando si con ello se afecta irreversiblemente el ecosistema y la vida humana.
31
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
1. Bustos, A.
Impacto Socioeconmico del Deterioro Agrcola en Quillagua (II Los Desafos de la Antropologa: Sociedad Moderna,
regin, Chile).
Globalizacin y Diferencia. Simposio La Antropologa Aplicada y los Estudios Regionales. Cuarto Congreso Chileno Antropologa. 19 al 23 de noviembre 2001. Universidad de Chile .2001. [revisado noviembre de 2003]. Disponible en : http://rehue.csociales.uchile.cl/antropologia/congreso/s1702.html
2. Castro, L. Cuando el susurro del agua se acall en el desierto: La expropiacin de las aguas del valle de Quisma, el abastecimiento fiscal a Iquique y el debate sobre el problema del desarrollo econmico regional, Tarapac 1912-1937. Tesis Magster en Historia. Universidad de Santiago. 1999. 3. Castro, L. Las otras luchas sociales en el Tarapac salitrero: La defensa de los quismeos del agua de Chintaguay. En: A 90 aos de los sucesos de la Escuela Santa Mara de Iquique. DIBAM LOM - Centro de Investigaciones Diego Barros Arana - Universidad Arturo Prat. LOM Editores. 1998 p. 45-78. 4. Castro, M. Ponencia Identidades emergentes: un desafo para los estudios interculturales . En: Cuarto Congreso Chileno Antropologa. 19 al 23 de noviembre 2001. [revisado noviembre de 2003]. Disponible en : http://rehue.csociales.uchile.cl/antropologia/congreso/s2107.html
32
5. CEPAL. Debate sobre el cdigo de Aguas de Chile. Documento que presenta las intervenciones del Sr. Axel Dourojeanni, Director de la Divisin de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL en la sesin 10 de la Mesa redonda sobre el Uso de Recursos Hdricos, realizada por el Congreso Nacional de la Repblica de Chile. 1999. 6. Congreso Nacional de la Repblica de Chile. Boletn 2325-09- 3. RESEA LEGISLATIVA N443 7 al 13 de agosto de 1999. 7. Corante, D. Entrevista: Pedirn expropiacin de derechos de agua Ao XXXVII Nro. 12.151 - Domingo 30 de Marzo de 2003 8. CORE I Regin. ACTA II. SESION ORDINARIA. 21 de Enero de 2002. 9. Direccin General de Aguas. Poltica Nacional de recursos Hdricos. Santiago de Chile. Informe Interno MOP. Gobierno de Chile. 1999. 10. Dryzek, J. Green Reason: Communicative Ethics 1990; 12: 195-210. 11. Ferrater, J. y Cohn, P. . Etica Aplicada. Ed. Alianza. Madrid. 1981 12. Figueroa, C. Galeras filtrantes en el Oasis de Pica: Tecnologa y conflicto social, siglo XVII-XVIII. Congreso Americanista. 2001. [revisado noviembre de Riego y Sociedad: Pica siglo XVIII. 2003]. Disponible en:
http://www.google.cl/search?q=cache:ozu2XdnsEJ:www.geocities.com/agua_americanistas_chile/in_extenso/figueroa.pdf+derech os+agua+matilla++primera+regi%C3%B3n+chile&hl=es&ie=UTF-8 13. INE. Censos Poblacionales: 1960, 1970, 1982.
33
14. Jonas.H.. El
principio de responsabilidad: Ensayo de una tica para
la
civilizacin tecnolgica. Editorial Herder. Barcelona. 1995. p. 115-126 15. Lara, C. Moral de mercado versus seguridad alimentaria: Una aproximacin
desde la tica del bien comn. Acta Biotica 2001; Ao VII. N 2: 233-248. 16. Lolas, F. El dialogo Moral en las Ciencias de la Vida. Es. Mediterrneo. Segunda Edicin. 2003. 17. Matsuura, K. Entrevista peridico " El Nacional" de Costa Rica. Domingo 16/02/2003. [revisado noviembre de 2003]. Disponible en : edu./bioetica/1/peromarta.html 18. MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS. Determinacin de los derechos de http://. uninet.
aprovechamiento de agua subterrnea factibles de constituir en los sectores de Calama y Llalqui, cuenca del ro Loa, II regin. Informe tcnico. elaborado por: Depto. Administracin Recursos Hdricos. S.D.T N 153. Agosto 2003. 19. Moreno, A. Insumos para el Desarrollo sustentable. 2003. [revisado noviembre de 2003]. Disponible en : http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/insudesus. htm 20. NACIONES UNIDAS. El mundo an puede evitar una crisis global del agua. 10 de julio de 2003. [revisado noviembre de 2003]. Disponible en : http://www.pnud.org.ve/noticias/pnud/novedadesonu20030710114.asp. 21. Nuez, L. Recurdalo, aqu estaba el lagar: la expropiacin de las aguas del Valle de Quisma (I Regin). UTA. Revista Chungar 1985; N 14: 157-167. 22. Passmore, J.A.. La responsabilidad del hombre frente a la naturaleza, Madrid, Alianza (versin en espaol). 1978.
34
23. Programa Contacto. Entrevistas a Porfidio Vega: Luchando por su tierra y Juan Loaiza: Un fantasma en el desierto. Canal 13. 2003. 24. Pea, Humberto.. Interview: Journal Chile Irrigation: N3 January . 2001. Will they expropriation of rights of water Year XXXVII- N 12.151. Sunday 30th of March of 2003. 25. Romn, H. y Valdovinos, C. Una aproximacin al estudio integral de la
contaminacin del ro Loa, II regin, Chile. Perodo marzo 1997 febrero 2000. 26. Peromarta.J. y Vega, J. Relativismo y Biotica. 2001. [revisado noviembre de 2003]. Disponible en : http://. uninet. edu./bioetica/1/peromarta.html 27. Romn H y Valdovinos, C. Una aproximacin al estudio integral de la
contaminacin del ro Loa, II REGIN, CHILE. perodo marzo 1997 febrero 2000. SAG. Informe Interno. 2001. 28. Ruiz, A. Fundamentos ticos de la relacin del hombre con la naturaleza. En: Deontologa Biolgica. Facultad de Ciencias. Universidad de Navarra. Pamplona. EUROGRAF, S.L. Espaa. 1987. 29. Sarmiento, J. Introduccin a la Problemtica Biotico-Ambiental y sus Perspectivas. Cuaderno de Biotica 7-8. 2002. Disponible en Cuadernos de Biotica [versin digital], seccin Ensayos. ISSN 0328-8390. http://www.cuadernos.bioetica.org/doctrina11.htm 30. Solanes, M.. Privatizaciones, mercados del agua y derechos negociables.
Seminario sobre Instrumentos econmicos para la ordenacin integrada de recurso hdricos. Anales N ENV97 -101. CEPAL. CHILE. 1997
35
31. Sosa, N. Etica ecolgica: entre la falacia y el reduccionismo. Revista de Filosofa N 7: 307-327. Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna. Islas canarias. Espaa. 2000. 32. Universidad de Chile. Nuevo Cdigo de Aguas. Facultad de Derecho.
Universidad de Chile. 1983. 33. Van Kesseel, J. La lucha por el agua de Tarapac; la visin andina. Revista Chungar 1985; N14:141-155. 34. Vera, L. El mal de las vacas locas. Un tema de biotica en los nuevos
escenarios. Acta Biotica. 2001; .Ao VII, N 2: 225-232.
36
También podría gustarte
- Peumo. Historia de Una Parroquia 1662-1962. (1963)Documento222 páginasPeumo. Historia de Una Parroquia 1662-1962. (1963)Bibliomaniachilena100% (6)
- Portada UnahDocumento6 páginasPortada UnahMaribel Rodas0% (1)
- 6.9 Chile MéxicoDocumento43 páginas6.9 Chile MéxicoFher MJAún no hay calificaciones
- Columna Propuesta JulioDocumento4 páginasColumna Propuesta JulioratipiAún no hay calificaciones
- Manual Derecho Del AguaDocumento84 páginasManual Derecho Del AguaDaniela Fernanda Sandoval PerezAún no hay calificaciones
- LAS AMENAZAS AL DERECHO HUMANO AL AGUA EN ARGENTINA - Hernán Medina, Enrique Schwartz, Facundo Villar y Federico CasiraghiDocumento16 páginasLAS AMENAZAS AL DERECHO HUMANO AL AGUA EN ARGENTINA - Hernán Medina, Enrique Schwartz, Facundo Villar y Federico CasiraghiRamón Rodolfo CopaAún no hay calificaciones
- Referendo Por El Agua - Exposición de MotivosDocumento23 páginasReferendo Por El Agua - Exposición de MotivosAlejandro UrdanetaAún no hay calificaciones
- El AguaDocumento12 páginasEl Aguaemilio.castillo0998Aún no hay calificaciones
- Lucha Por El Derecho Humano Al AguaDocumento7 páginasLucha Por El Derecho Humano Al AguagdiazgarayAún no hay calificaciones
- El Acceso Al Agua en Mexico Un Derecho HDocumento18 páginasEl Acceso Al Agua en Mexico Un Derecho HguasteAún no hay calificaciones
- Impactos Agua EmbotelladaDocumento28 páginasImpactos Agua EmbotelladaAdrián Alberto Chavarría MillánAún no hay calificaciones
- EnsayoDocumento29 páginasEnsayolucerosanchezmamani1Aún no hay calificaciones
- Arrojo, Los Retos Éticos de La Nueva Cultura Del Agua - 30551403Documento6 páginasArrojo, Los Retos Éticos de La Nueva Cultura Del Agua - 30551403mnoel_gmAún no hay calificaciones
- EnsayoDocumento7 páginasEnsayoJosé Ramón Romero DelgadoAún no hay calificaciones
- El Dercho Al AguaDocumento19 páginasEl Dercho Al AguaDiana MorenoAún no hay calificaciones
- Desabasto de Agua en La Ciudad de MexicoDocumento11 páginasDesabasto de Agua en La Ciudad de Mexicolaura_zavala_21Aún no hay calificaciones
- ENSAYO Del AguaDocumento7 páginasENSAYO Del AguaConstanza Fuentes SalgadoAún no hay calificaciones
- Borrador de Protocolo de Investigacion Hipotesis Delimitacion Del Tema y AntecedentesDocumento6 páginasBorrador de Protocolo de Investigacion Hipotesis Delimitacion Del Tema y AntecedentesNacho NachoAún no hay calificaciones
- Tesis Impacto Socioeconomico de La Ley de Recursos Hidricos (Resumen)Documento15 páginasTesis Impacto Socioeconomico de La Ley de Recursos Hidricos (Resumen)MARCO ANTONIO ABARCA ALFAROAún no hay calificaciones
- Derecho AguaDocumento21 páginasDerecho AguacarolinaAún no hay calificaciones
- El Agua Como Sistema de Producción Social. IIDocumento6 páginasEl Agua Como Sistema de Producción Social. IIXavier FloresAún no hay calificaciones
- El Agua...Documento8 páginasEl Agua...davidarancivia5Aún no hay calificaciones
- Los Retos Éticos de La Nueva Cultura Del AguaDocumento6 páginasLos Retos Éticos de La Nueva Cultura Del AguaTatiana Beltrán GonzálezAún no hay calificaciones
- Analisis HidricoDocumento2 páginasAnalisis HidricoEDWAR STTEVEN APONTE CLAVIJOAún no hay calificaciones
- PresentDerechoalAguayCambioClimatico Gregorio MesaDocumento27 páginasPresentDerechoalAguayCambioClimatico Gregorio Mesajohana gutierrezAún no hay calificaciones
- Agua CorreaDocumento12 páginasAgua CorreavalentinaAún no hay calificaciones
- Agua, Comunidades y SustentabilidadDocumento22 páginasAgua, Comunidades y SustentabilidadErnesto Oscar VidelaAún no hay calificaciones
- Escasez de Agua en MexicoDocumento70 páginasEscasez de Agua en MexicoJose Luis Lopez GomezAún no hay calificaciones
- SHAILA ZARZA JIMENEZ - Proyecto FinalDocumento19 páginasSHAILA ZARZA JIMENEZ - Proyecto FinalSalvador CárdenasAún no hay calificaciones
- Colombia, Un Futuro Sin AguaDocumento3 páginasColombia, Un Futuro Sin AguaPaula Andrea Ortiz GranadaAún no hay calificaciones
- 13740-Texto Del Artículo-49748-1-10-20151011Documento34 páginas13740-Texto Del Artículo-49748-1-10-20151011Sarah Gonzales AñezAún no hay calificaciones
- Aguas NacionalesDocumento211 páginasAguas NacionalesAreeLiih AsAún no hay calificaciones
- Marco TeóricoDocumento3 páginasMarco TeóricoMaria Francisca MombergAún no hay calificaciones
- Derecho Al AguaDocumento7 páginasDerecho Al AguaCarlos Mora QuiñonezAún no hay calificaciones
- Criticas 4Documento4 páginasCriticas 4AbrahamAún no hay calificaciones
- Trabajo de Derechos HumanosDocumento14 páginasTrabajo de Derechos Humanosjose anativiaAún no hay calificaciones
- Encuentro-Justicia-Hídrica - Silvia de Los SantosDocumento11 páginasEncuentro-Justicia-Hídrica - Silvia de Los SantosGabriela GonzalezAún no hay calificaciones
- Derecho Al AguaDocumento23 páginasDerecho Al AguaveroAún no hay calificaciones
- Privatización Del AguaDocumento5 páginasPrivatización Del AguaMontse PipiriNa BeristainAún no hay calificaciones
- PIA RSyDS EQ.2Documento34 páginasPIA RSyDS EQ.2Cesar ElizondoAún no hay calificaciones
- Agua en Chile 2014Documento141 páginasAgua en Chile 2014Paula EscobarAún no hay calificaciones
- DiscursoDocumento4 páginasDiscursoKeyssiAlexandraEscobarPradoAún no hay calificaciones
- Derecho Humano Al Agua en ChileDocumento18 páginasDerecho Humano Al Agua en ChileGonzaloReinhardt100% (1)
- Problemática Del Agua en El Perú - HidrologiaDocumento4 páginasProblemática Del Agua en El Perú - HidrologiaRaul CCAún no hay calificaciones
- Oro AzulDocumento43 páginasOro Azulkevf9514Aún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento38 páginasTrabajo FinalJosué RodriguezAún no hay calificaciones
- Investigación Objetiva y Crítica Del Régimen Jurídico Del Agua (PERALTA CASTRO VIVIAN)Documento4 páginasInvestigación Objetiva y Crítica Del Régimen Jurídico Del Agua (PERALTA CASTRO VIVIAN)Delsin SmithAún no hay calificaciones
- Conflictos Agua Chile Urgen Cambios Dic2012pdfDocumento60 páginasConflictos Agua Chile Urgen Cambios Dic2012pdfPaulina ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Aguavirtual PDFDocumento17 páginasAguavirtual PDFkellyAún no hay calificaciones
- Artículo de OpiniónDocumento6 páginasArtículo de OpiniónJavier Zavaleta FloresAún no hay calificaciones
- El AguaDocumento7 páginasEl AguaMargareth GaviriaAún no hay calificaciones
- Libro JusticiaHídrica AcumulacionConflictos&AccionCivil BoelensCremersZwarteveenEds 2011Documento478 páginasLibro JusticiaHídrica AcumulacionConflictos&AccionCivil BoelensCremersZwarteveenEds 2011Esthher RománAún no hay calificaciones
- La Escasez de Agua en El MundoDocumento3 páginasLa Escasez de Agua en El MundoJose Guillermo Zubiate QuirogaAún no hay calificaciones
- PIA ResponsabilidadDocumento9 páginasPIA ResponsabilidadJair2 TorresAún no hay calificaciones
- Mensaje Ecológico de Perón - Madrid 1972Documento3 páginasMensaje Ecológico de Perón - Madrid 1972abextra100% (1)
- Agua 2.0 (2) 33Documento4 páginasAgua 2.0 (2) 33AbrahamAún no hay calificaciones
- Mesa3 - Gestión Del Agua en Ecuador - Antonio GayborDocumento5 páginasMesa3 - Gestión Del Agua en Ecuador - Antonio GayborIPROGAAún no hay calificaciones
- El derecho al agua.: De las corrientes globales a los cauces nacionalesDe EverandEl derecho al agua.: De las corrientes globales a los cauces nacionalesAún no hay calificaciones
- La pobreza del agua: Geopolítica, gobernanza y abastecimientoDe EverandLa pobreza del agua: Geopolítica, gobernanza y abastecimientoCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (3)
- Territorialidades del agua: Conocimiento y acción para construirDe EverandTerritorialidades del agua: Conocimiento y acción para construirAún no hay calificaciones
- Información ambiental de la cuenca del río Luján: Aportes para la gestión integral del aguaDe EverandInformación ambiental de la cuenca del río Luján: Aportes para la gestión integral del aguaAún no hay calificaciones
- Hans Niemeyer Fernandez Cuadernos de Campo y ArqueologiaDocumento166 páginasHans Niemeyer Fernandez Cuadernos de Campo y ArqueologiaJosy Megu Pérez Aguayo100% (1)
- 27 11 22 Pag 01 PDFDocumento20 páginas27 11 22 Pag 01 PDFEduardo AlvarezAún no hay calificaciones
- Historia de La Minería en ChileDocumento12 páginasHistoria de La Minería en ChileCah VicAún no hay calificaciones
- Establecimientos EducacionalesDocumento329 páginasEstablecimientos EducacionalesZokitronki2Aún no hay calificaciones
- Implementacion Del Anexo 17Documento17 páginasImplementacion Del Anexo 17Plataforma PeruvianAún no hay calificaciones
- Revista Informatica Medica N 29Documento56 páginasRevista Informatica Medica N 29Zombiet100% (1)
- Artículo Biomas de Chile - 1-6Documento10 páginasArtículo Biomas de Chile - 1-6Javiera ConsueloAún no hay calificaciones
- Construccion Vernacula Chilena. La Quincha PDFDocumento8 páginasConstruccion Vernacula Chilena. La Quincha PDFRafael FernandezAún no hay calificaciones
- Himno A Arturo PratDocumento1 páginaHimno A Arturo Pratnandy CAún no hay calificaciones
- CF Montiel SLDocumento147 páginasCF Montiel SLJosias Arturo Santana TerrerosAún no hay calificaciones
- Ccertificados Estudios 1 - 2 2018Documento9 páginasCcertificados Estudios 1 - 2 2018MiriamAlejandraPonceGalvezAún no hay calificaciones
- 1.1 Exencion IVADocumento19 páginas1.1 Exencion IVAAriel RAún no hay calificaciones
- 1 Cer 1Documento2 páginas1 Cer 1Adolfo MAún no hay calificaciones
- Trepando Los AndesDocumento314 páginasTrepando Los AndesDavid DiazAún no hay calificaciones
- DDQ-131-49-CCNP-ID-CAT1-CS-PPU-001-004 (Existente)Documento4 páginasDDQ-131-49-CCNP-ID-CAT1-CS-PPU-001-004 (Existente)Rodrigo Andres CeledonAún no hay calificaciones
- Informe Recurso de Amparo EconómicoDocumento8 páginasInforme Recurso de Amparo EconómicoAracelly FerradaAún no hay calificaciones
- Programa Yasna Provoste CampillayDocumento131 páginasPrograma Yasna Provoste CampillayThe ClinicAún no hay calificaciones
- Sobre La Revaluacion de Las Ediciones FilológicasDocumento43 páginasSobre La Revaluacion de Las Ediciones Filológicasmcontrerasseitz3193Aún no hay calificaciones
- Doce en Punto. Poesía Chilena RecienteDocumento168 páginasDoce en Punto. Poesía Chilena RecienteDaniel Saldaña París50% (2)
- FundamentaciónDocumento5 páginasFundamentaciónbelenAún no hay calificaciones
- Propuesta de Edgardo Mercado Jarrín PDFDocumento19 páginasPropuesta de Edgardo Mercado Jarrín PDFHudson AchataAún no hay calificaciones
- Activismo Politico en Tiempos de Internet PDFDocumento407 páginasActivismo Politico en Tiempos de Internet PDFgabriel9Aún no hay calificaciones
- 02 Altman David Luna Juan PabloDocumento24 páginas02 Altman David Luna Juan PablolmcastilAún no hay calificaciones
- Programa II Jornadas Historicas Ponencias 24 25 y 26 JulioDocumento13 páginasPrograma II Jornadas Historicas Ponencias 24 25 y 26 JulioAlonso Anibal Villanueva QuispeAún no hay calificaciones
- Ubicación Geográfica Del Perú en El Contexto MundialDocumento5 páginasUbicación Geográfica Del Perú en El Contexto Mundialjjgalactico100% (4)
- 2017-La Idea de Revolución en El Teatro Latinoamericano de Años RecientesDocumento14 páginas2017-La Idea de Revolución en El Teatro Latinoamericano de Años Recientesmagarte4286Aún no hay calificaciones
- Revolucion Industrial CHILEDocumento5 páginasRevolucion Industrial CHILETatiana OpazoAún no hay calificaciones