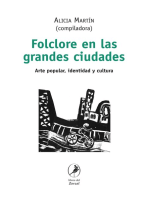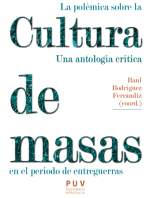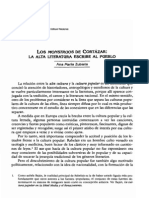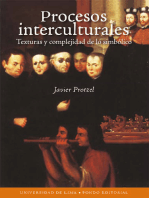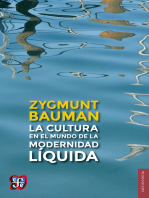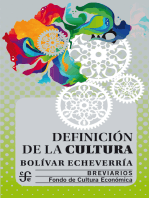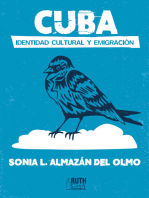Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Folklore Actual
Folklore Actual
Cargado por
magelsaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Folklore Actual
Folklore Actual
Cargado por
magelsaCopyright:
Formatos disponibles
DAZ G. VIANA, LUIS . Sobre el folklore en la actualidad y la pluralidad en la lectura, en Revista OCNOS n 1, 2005, p. 35 - 42.
Sobre el folklore en la actualidad y la pluralidad en la lectura
Luis Daz G. Viana CSIC. Madrid
PALABRAS CLAVE: Cultura popular, Folklore, Antropologa, Leyendas urbanas, Lectura.
KEYWORDS: Popular Culture, Folklore, Anthropology, Urban Legends, Reading.
RESUMEN: Este trabajo presenta un anlisis de la problemtica relacionada con el estudio del folklore y la cultura popular en el mundo contemporneo, transnacional e hbrido, aparentemente distinto de lo que se supona era el objeto/sujeto de estudio tradicional. El autor argumenta que los diferentes modos de transmisin de la literatura, hoy, estn determinando una pluralidad de la lectura que obliga, desde las aportaciones del estudio del folklore contemporneo como el de las llamadas leyendas urbanas, a reconsiderar el propio concepto de lectura.
ABSTRACT: This paper analyzes the problems involved in the study of folklore and popular culture in a contemporary world, transnational and hybrid, apparently different from what the object/subject of folkloristics studies was supposed to be. The author argues that the different ways of literary transmission, in the present time, make up a plurality of readings. This plurality forces us to reconsider our own concept of reading since the contributions made by contemporary folkloristics about matters such as urban legends.
1. Los conceptos de folklore Estamos acostumbrados a considerar al folklore como la expresin de lo antiguo, rural y oral, algo que ha sobrevivido al tiempo y nos llega del pasado, pero sin embargo probablemente se trate de un fenmeno mucho ms actual de lo que, a menudo, pensamos: Qu es o, mejor, a qu llamamos folklore? La respuesta no es nada fcil. Para empezar creo que habra que distinguir entre cmo se lo ha visto y se ve, en suma, qu se ha entendido que era segn las pocas o contextos el folklore y qu podra en realidad ser, a qu procesos culturales hace referencia. La aparicin oficial del folklore como ciencia o disciplina y el mismo nombre que se le dar tiene que ver con lo que Peter Burke ha llamado el descubrimiento del pueblo (1981: 3-22). Y tiene lugar, durante el siglo XIX, a favor de la corriente romntica interesada por las tradiciones o antigedades populares y la reconstruccin de las identidades nacionales. Pero lo que se llama folklore en ese momento ya haba venido existiendo desde antes y el inters por ello tambin, aunque se le denominara de otra manera, as, por ejemplo, saber
o filosofa vulgar por parte de humanistas espaoles como Juan de Mal Lara (1568) a partir del Renacimiento. Por esa tendencia romntica que busca en ciertas manifestaciones populares la esencia o genio de la nacin, se adornar al folklore de requisitos o marcas como los de tradicional, oral y rural. Porque interesaba lo popular en cuanto a saber vagamente antiguo o, mejor, de siempre y, por lo tanto, en cierta medida intemporal. Se buscaba en esas manifestaciones lo que el pueblo-nacin siempre haba sido o sabido, aunque l mismo no pareciera muy consciente de lo que era y saba. Se intentaba, tambin, desde esa indagacin en el saber del pueblo que es lo que la palabra folklore significa rescatar la esencia o genio del pueblo y la nacin. Y se miraba a los campesinos como salvajes de aqu, en contraposicin a los salvajes de fuera que interesaran a la etnologa, es decir, a los campesinos como reserva o remanente del exotismo de dentro y conservadores de unas esencias casi olvidadas. De ah el nfasis que se pondra durante tanto tiempo en muchas defini-
ciones sobre el folklore en lo que ese folk, gente o pueblo, que serva de raz al trmino, querra exactamente decir. Pero es, precisamente, bastante complicado pretender definir el folklore en base al pueblo al que se refiere. Y, en este sentido, pienso que la respuesta del maestro de folkloristas Alan Dundes a la tan repetida pregunta de who are the folk?, sigue siendo en su aparente obviedad la mejor que se ha conseguido dar: we are (Dundes 1977: 21). Porque folklore, cultura tradicional o cultura popular que todos esos trminos se han utilizado en los ltimos aos para aludir (ms o menos) a lo mismo son una etiqueta que se pone a lo que parece sobrar, una definicin por exclusin, un espacio indefinido en que aparcar la cultura que queda fuera de la Gran Cultura. Se denomina, as, folklore a las expresiones que quedaran al margen de la Cultura con maysculas, tambin llamada, alta, hegemnica o Gran Tradicin, la cultura de los cultos, de las ms excelsas obras de arte, de los grandes libros y monumentos. La otra cultura que resta sera la de lo modesto, la de las cosas y formas de vida que van sobrando, en parte la de todos en cuanto a gente corriente, tambin la de los miembros de una comunidad concreta en cuanto a recipiendarios de lo que hacan y slo saban hacer o decir sus padres. De manera que lo que, por un lado, es segregado del conjunto de la cultura, por otro, constituye algo generalmente bastante prximo, que est pegado a nosotros e impregna nuestras experiencias cotidianas. Hasta el punto de que si hay un pueblo que sea portador de tal saber folklrico, ese pueblo somos tambin en cierto modo nosotros: we are. Estamos, pues, hablando de una forma de crear y transmitir no tanto de una gente especfica que slo crea y transmite saberes de determinada manera. Porque tambin lo hace y casi
siempre lo ha hecho de otras formas. Y hablamos incluso de nosotros mismos cuando, en vez de como lite actuamos como pueblo, es decir, compartimos y ayudamos a difundir transformndolo aquello que ya resulta conocido por una mayora en nuestro entorno. 2. Cultura tradicional, cultura popular y patrimonio cultural Hoy, utilizamos poco la palabra folklore; ha cado en desuso y podra decirse que en descrdito por el abuso y manipulacin que se ha hecho de ella. Se la ha manoseado al punto de que en el espaol coloquial venga a significar folln y algarada, trajes regionales o coros y danzas. Otros trminos, a los que ya antes me he referido, han venido a sustituirla a lo largo de las ltimas dcadas, confirmando ese desgaste. As, cultura tradicional o cultura popular han sido las denominaciones ms empleadas en los aos 80 y 90 hasta llegar a una expresin que, ahora, parece estar muy en boga: patrimonio etnogrfico o cultural (Pratt 1999: 87-109). Da a veces la impresin de que todos estos trminos significan lo mismo y, de hecho, los mediadores o vendedores de tradicin, los devotos del casticismo, quienes suelen erigirse, adems, en sus guardianes (Daz 1999), los utilizan, a menudo, como si as fuera. Sin embargo, tales denominaciones no se refieren a idnticas realidades: cultura tradicional puede equivaler ms o menos a folklore, aunque la palabra saber se haya reemplazado aqu por un trmino muy antropolgico, cultura, y pueblo por otro enormemente discutible, como es el de tradicin (o tradicional). De otra parte, Cultura popular hace referencia a esos otros segmentos o conglomerados de cultura que pueden estar en la nuestra. Para m tiene una ventaja sobre otros trminos como
n 1. 2005
36
n 1. 2005
37
folklore o cultura tradicional, la de apuntar al hecho de que hay un territorio cultural que sirve de espacio para las interinfluencias, una plataforma virtual en que lo oral y lo escrito, lo rural y lo urbano, lo antiguo y lo moderno, as como prcticamente todas las dicotomas con que en Occidente parcelamos el mundo, del folklore a la cultura de masas, entran en conexin. De la visin romntica de folklore que tenan los romnticos se pasar a la definicin mnima de los folkloristas y antroplogos norteamericanos que, a partir de los aos 70, revisarn el trmino despojndolo de esas marcas de ruralidad, tradicionalidad, oralidad o antigedad a las que antes aludamos (Noyes 2000: 24). As Ben-Amos, definir al folklore como la comunicacin artstica en el seno de pequeos grupos (Ben-Amos 2000: 50). De lo que se deduce que el folklore sera una parte de lo que se transmite dentro de la cultura popular, pero no toda ella. Una gramtica creativa utilizada slo por determinados grupos dentro de una sociedad o una manera de transmitir que nada ms se utiliza en determinadas ocasiones. Por otro lado, la cultura popular e incluso el trmino tradicin remite a cmo funciona habitualmente toda cultura, mediante la creacin y transmisin de saberes (como suele decirse) generacin tras generacin. Un ejemplo que lo clarifica: la capacidad humana de contarse sera cultura (popular o no); y lo que se cuenta por cada grupo y la manera de hacerlo podra ser el folklore. Tanto la cultura de los cultos, como la otra, ampliamente considerada popular o de manera ms restrictiva cultura tradicional (con la que el folklore vendra, ms o menos, a coincidir) se transmiten por tradicin. Claro que hay diversas vertientes de tradicin y una de las distinciones que ms se han empleado por quienes pretendan definir el folklore ha sido la dicotoma entre las tradiciones rural
y urbana. Un asunto en que quiz convenga detenerse. 3. La oposicin campo/ciudad La de campo/ciudad es una de esas oposiciones o dicotomas muy occidentales. No porque no existan o existieran ciudades en otras culturas o civilizaciones que por supuesto que s, sino porque tal oposicin ha llegado, en cierto modo, a caracterizar el tipo de vida predominante en Occidente. Siempre ha habido relacin entre campo y ciudad, pero nunca quiz como ahora sta ha llegado a ser tan paradjica. Hubo formas de poblamiento, la demos o polis griegas, la civitas o villa romanas que, de alguna manera, tendan a armonizar la relacin entre naturaleza y cultura. Sin embargo, cada vez ms la ciudad se ha convertido en depredadora o devoradora del campo, en un mbito que hace si no imposible difcil la vida de la naturaleza en ella: los animales han sido prcticamente expulsados aqu si no estn en jaulas o llevan correas y a los gatos o a las palomas se les persigue cclicamente. No en vano civilizacin, trmino que se asimila con frecuencia al de cultura ha venido a convertirse en algo opuesto al de naturaleza. Y hemos asistido, con el curso de la historia, a la quiebra de muchos modelos de ciudad: la ciudad fortaleza, templo, la ciudad museo, libro, hasta llegar a la teleciudad con la que nos relacionamos virtualmente. Es significativo que los que Aug llamaba lugares etnogrficos hoy sean, muchas veces, mera representacin de lo que fueron (las plazas, los centros de las ciudades) y los denominados como no-lugares (supermercados, aeropuertos) hayan pasado a ser los lugares donde la gente se pasa la vida e incluso se relaciona, aunque bien es verdad que no demasiado (Aug 1998). De otro lado, en ocasiones ocurre que, ahora, la gente que trabaja en el
campo vive en la ciudad porque sigue manteniendo tierras o algn negocio all y la que vive en el campo, aunque sea en las cada vez ms numerosas urbanizaciones, trabaja en la ciudad. Adems, las polticas actuales en gran parte del mundo parecen dar por sentado que el campo est condenado, que el campo tiene poco menos que desaparecer a favor de la ciudad o convertirse en una especie de parque temtico y reserva de lo tpico dependientes de ella. Es lo que, en otro lugar, he bautizado como la postrera urbanizacin del campo y la ruralizacin del estilo ciudadano (Daz 2003: 32). A la gente que sigue viviendo en determinados lugares con una forma de vida que suele llamarse tradicional ya se trate de comunidades indgenas o de los campesinos que quedan en nuestro entorno es como si se les estuviera moviendo a convertirse en espectculo extico, en exhibidores y vendedores de lo nico que les queda: el pintoresquismo. Por eso puede decirse que, quiz, lo importante en el fondo no es cmo llamemos a lo que esas gentes saben (folklore, cultura tradicional, popular, patrimonio etnogrfico), sino por qu parece que sobran tantas cosas, por qu todo lo que an es humanamente tan valioso tiene, forzosamente, que desaparecer; o pasar cosificado, en el mejor de los casos, a las vitrinas de los museos. Pues cabra pensar que pesa ms cierta forma de tradicin o transmisin como la oral en el medio rural. Eso que la UNESCO ha reconocido, ahora, como cultura inmaterial. Sin embargo, las formas de transmisin de la cultura tienden a entremezclarse y, as, los pliegos de cordel que eran texto impreso pero se oralizaban tuvieron una gran importancia en la difusin de la cultura popular en Europa, sin pararse en fronteras ni en mbitos rurales o urbanos, aunque su foco de
irradiacin estuviera, por lo general, principalmente en las ciudades (Daz 2000: p. 37). Volviendo a las consideraciones iniciales sobre el folklore como algo que nos llegara del pasado, debe recordarse, tambin, la distincin que haca Gramsci entre los estratos fosilizados del folklore que reflejan condiciones de vida pasada y son, por lo tanto, a menudo conservadores y reaccionarios y otros que son una serie de innovaciones creadoras y progresivas, determinadas espontneamente por formas y condiciones de vida en proceso de desarrollo, y que se encuentran en contradiccin o meramente en discrepancia con la moral de los estratos dirigentes (Gramsci 1988: 489). A esas facetas conservadora y progresista del folklore o, si se prefiere, reaccionaria y subversiva, yo aadira el remedo del folklore puesto en el mercado como negocio, su aspecto de representacin o mercanca en el mundo actual que algunos autores identifican con el folklorismo o con el fakelore, una especie de falsificacin del folklore. Y que es lo que ms suele pasar por folklore cara a los medios y el merchandise. Si se quiere, se puede relacionar al primero de los folklores que distingua Gramsci con la llamada cultura tradicional, ligada al medio rural, y al segundo ms con el de las ciudades, pero las cosas no son tan sencillas. Y menos hoy. Lo que parece es que al folklore en s, esa potica o gramtica de creacin y transmisin de saberes en pequeos grupos (Ben-Amos 2000: 50), paralela al lenguaje, no le gustan los focos y cuando los hay se va, rpidamente, a otra parte. Por ejemplo, a Internet, y desde ah responde en clave folk a los problemas de la globalizacin con sus mismas armas, a veces de forma subversiva, por lo que el folklore, en efecto, sigue estando muy de actualidad y, como ya dej escrito en otro lugar, funcionando plenamente en nuestro mundo (Daz 2003: 85).
n 1. 2005
38
n 1. 2005
39
4. La capacidad de adaptacin del folklore: las nuevas comunidades Tiene, sin duda, el folklore una gran capacidad de adaptacin, la que tiene la cultura; pues el folklore es tambin la manera en que los grupos construyen y preservan una cultura que hacen suya. Y de eso se trata cuando intentamos estudiar antropolgicamente el folklore. De ver cmo el folklore no slo se conserva, sino cmo se perpeta y reinventa. De su capacidad no slo para sobrevivir desde el pasado, sino para incorporarse al presente e incluso preludiar el futuro. Tenemos tambin que ocuparnos de esos rumores que causan prdidas a las multinacionales o contribuyen a articular una accin poltica, de las leyendas urbanas que ahora circulan por la red sobre distintos peligros que nos acechan, de las lluvias de aerolitos de hace unos aos (haba quien los haba visto caer con forma de botella de Coca-Cola). Hay s, un boca a boca internutico (bautizado como netlore en USA) que es como el folklore de siempre mltiple en el espacio y el tiempo, que vive en versiones y variantes rehacindose de continuo. Un folklore que sigue sirviendo socialmente tanto de expresin de tensiones profundas como de vlvula de escape que ayude a liberarnos de ellas o, al menos, conjurarlas en el terreno de lo potico. Pero cmo funcionan las comunidades virtuales sobre las que el folklore se sustentara, hoy? El concepto de comunidad ha sido de gran importancia en la teora antropolgica y determinante para una cierta forma de hacer etnografa (el trabajo de campo). En este sentido, hablar de comunidades deslocalizadas puede parecer paradjico. Sin embargo, resulta inevitable que, tras estudiar comunidades primitivas y campesinas o llegar al fin a la ciudad (lo que se ha llamado antropologa urbana), la antropologa encare los desafos del momento actual y d un
ltimo paso que tendra que ver con la deslocalizacin o traslocalizacin de saberes, que ya no pueden ser slo estudiados en relacin con comunidades asentadas en territorios concretos. Se construyen o reconstruyen, tambin hoy, las comunidades por afinidades que tienen que ver con oficios, aficiones o actitudes ante determinados problemas; e, incluso, como contestacin a la misma globalizacin. Medios como la televisin o Internet generan la transmisin de informacin y conocimientos ms all de los niveles clsicos o convencionales de comunicacin. Es un fenmeno bastante general al respecto la prdida o, al menos, transformacin del sentido de lugar (Appadurai 1996: 29). Las leyendas de transmisin oral pueden aparecer provisionalmente fijadas por escrito, en Internet o en los peridicos, como rumores que pasan a ser noticias. Se impone, pues, descubrir los nuevos mbitos de comunicacin en que se comparten los saberes, escuchar las voces que resuenan en ellos, dejar que stas se oigan ms all de clichs y estereotipos clasificatorios, no cosificar a la llamada cultura popular de modo que los considerados como portadores de la misma pierdan no slo su rostro sino hasta su voz. Y podra dar la impresin de que lo que se propone es sustituir el constructo de un pueblo ancestral y ruralizante por el de un pueblo ciberntico e ilocalizable no menos evanescente e inaprensible. Pero no. Lo que proponemos es reconstruir los contextos ms amplios de transmisin que hoy se producen, averiguar cmo, por qu, y para qu se sigue creando la cultura popular: llegar hasta los sujetos que hay tras el objeto recopilable. Incluso si como en ms de una ocasin ocurrirdescubrimos que ese sujeto somos tambin, como ya se apuntara, nosotros mismos. Si el folklore es una forma de resistencia a la cultura oficial (y, a veces,
parece que as ocurre), pueden interpretarse en este sentido subversivo muchos de los fenmenos ocurridos entre el 11 y el 14 de marzo del ao 2004 en Espaa. Los rumores sobre un posible golpe de Estado, por ejemplo, no seran una versin actualizada del cuento de que viene el lobo? Porque la cohesin creada de antemano desde el netlore haba contribuido ya con anterioridad y en ms de una ocasin a articular acciones concretas en un momento dado. Cierto folklore puede servir para formular la disidencia, para resistir ante situaciones adversas, y algo de eso vimos en toda la etapa anterior al 11M. Eran muchos lo e-mails que como parodia, rumor y leyenda nos llegaban ya sobre la catstrofe del Prestige o la Guerra de Irak y no cabe duda de que todo ello ayud a cohesionar redes de afinidad que resultaron de gran utilidad e inmediatez cuando surge el rumor del supuesto golpe de Estado tras los atentados de Atocha. La gente admite mal y ms en un pas como ste donde la muerte y los muertos siguen siendo tan importantes que alguien, est en el gobierno o no, se interponga en su negociacin con el dolor. Lo que importa en el caso de se como de otros rumores y leyendas no es que fuera verdad, sino que pareciera verosmil. Y lo pareci. Porque aunque, hoy, a menudo se utiliza en los medios de comunicacin el trmino de leyenda urbana como sinnimo de mentira, lo que, sin embargo, hace a la leyenda tal es que puede parecer verdad. 5. Escritura y oralidad: la pluralidad de la lectura Este nuevo folklore transmitido por los actuales vehculos de comunicacin plantea desde una indita perspectiva una vieja cuestin: el mundo de la palabra oral y el mundo de la palabra escrita estn tan en oposicin como a veces se ha pretendido o pueden ser
con frecuencia complementarios? Porque las leyendas de las que estamos hablando circulan tanto oralmente como en una especie de boca a boca cibernticopor Internet y, tambin, aunque, en menor escala, a travs de los libros que empiezan a recogerlas dentro de las pocas recopilaciones de folklore actual (Ort y Sampere 2000; Pujol 2002; Pedrosa 2004). El folklore, para Propp (1984) primero y Bascom (1981) despus, es, fundamentalmente, arte verbal, aunque no todo el folklore lo sea ni ellos lo pretendan reducir slo a la palabra. Sin embargo, s que toda literatura es de alguna forma arte verbal. Para Propp, el folklore en su origen est ligado no a la literatura, sino al lenguaje, que nace en cualquier lugar y cambia de una manera regular e independientemente de la gente (Propp 1984: 6). Pero, eso s, sera el folklore una forma especial de arte verbal, porque posee una potica distintiva. La obra literaria convencional, por ejemplo, est formalmente terminada, cerrada, y el folklore se recrea constantemente, incluso vive y se transforma ms all de los grupos o individuos que inicialmente lo crearon. El libro, el poema de un autor, apenas cambian aunque los recreemos en otro contexto espacial y temporal mediante la lectura. Una obra literaria vuelta en folklore no lo es, por el contrario, hasta que entra precisamente en ese proceso de transformaciones sucesivas y adquiere los recursos (o transita por los cauces) cambiantes que caracterizan lo folklrico. A menudo se ha buscado la diferencia entre la literatura escrita y oral, entre el folklore y lo estrictamente literario, en la existencia o no de la autora. Pero, quiz, en lo que atae a las expresiones folklricas es sta una cuestin que no deberamos ni siquiera plantearnos. Pues tal distincin entre autora y anonimato procede del mbito de la literatura considerada como culta y no
n 1. 2005
40
n 1. 2005
41
tiene sentido en el campo del folklore, donde, sencillamente, no importa el autor; lo que no quiere decir que no los haya. Ms que en el autor, la diferencia entre unas y otras formas de arte verbal est, a mi juicio, en el lector, que en el caso de la literatura folklrica sola hallarse en el mismo plano o contexto de comunicacin y actuar directamente sobre la obra transmitida como oyente y, a su vez, posible transmisor. Toda lectura remite a la palabra que, en ltima instancia, siempre es sonido. No hemos dejado de leer por el odo ms que por la vista. Y, en la actualidad, como ya ha quedado explicado, se produce una pluralidad de modos de lectura en torno a ese sonido remoto, tantos como formas de transmisin. No es ya, slo, que cada lector reinterprete el texto (como siempre ha ocurrido) de manera distinta, es que se lee un mismo item desde muy diversos soportes. As, la misma leyenda supongamos que la popularsima de La autostopista fantasma puede llegar a nuestro conocimiento por un e-mail de Internet, como recreacin literaria o cinematogrfica, a travs de un anuncio televisivo (y uno hubo que, para anunciar una marca de automviles, se basaba en esta imaginera fantasmagrica), desde las recopilaciones ya realizadas sobre el tema o todava en una versin transmitida oralmente que, al ms puro uso tradicional, sita a la fantasma en una curva concreta de una carretera identificable.
La pluralidad de la lectura impregna nuestro mundo y nunca, quiz, la diversidad de vas de la comunicacin literaria ha sido tan extensa. Por ello, cuando hablamos de la lectura no podemos pensar nicamente en el lector decodificando un texto impreso, sino en muchos tipos de lectores ante un casi innumerable catlogo de situaciones o espacios en que se transmite lo literario. Para comprender cmo acta esta transmisin hoy, debemos tomar en consideracin no slo las distintas clases de oralidad de las que ya hablara Zumthor (1983: 10), sino tambin esa misma pluralidad de la lectura. La ampliacin de vas que se ha producido en tiempos recientes afecta tanto a lo oral como a lo textual y ha contribuido a entremezclar ms an sus modelos. No desaparece la lectura ni est en trance de desaparicin: las leyendas urbanas a las que antes me refera se difunden, sobre todo, entre los ms jvenes. Muchos de ellos conocen, de otro lado, las grandes obras de la literatura siquiera por primera vez a travs de versiones televisivas o cinematogrficas. Quiz haya que repensar, ms bien, el concepto de lectura. Pues la literatura no muere porque se lea, convencionalmente, menos, lo que adems no deja de ser muy discutible. Permanece siempre inalterable la necesidad humana de contar y contarse; de volver a escuchar o leer la misma historia.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
AUG, Marc (1998). Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropologa de la sobremodernidad. Barcelona: Editorial Gedisa. APPADURAI, Arjun (1996). Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis-London: University of Minnesota Press. BASCOM, William (1981). Contributions to Folkloristics. Merrut (India): Archana Publications.
BEN-AMOS, Dan (2000). Hacia una redefinicin de Folklore en contexto. En SNCHEZ CARRETERO, Cristina, NOYES, Dorothy y DAZ G. VIANA, Luis. Performance, arte verbal y comunicacin. Nuevas perspectivas en los estudios de folklore y cultura popular en USA. Oiartzun: Sendoa, 35-53. BURKE, Peter (1981). Popular Culture in Early Modern Europe. New York: Harper & Row. DAZ G. VIANA, Luis (1999). Los guardianes de la tradicin. Ensayos sobre la invencin de la cultura popular. Oiartzun: Sendoa. (2000). Palabras para el pueblo. Aproximacin General a la Literatura de Cordel, Vol, I. Madrid: CSIC. (2003). El regreso de los lobos. La respuesta de las culturas populares a la era de la globalizacin. Madrid: CSIC. DUNDES, Alan (1977). Who Are the the Folk?, en BASCOM, W. R. Frontiers of Folklore. Boulder (Colorado): Westview Press. GRAMSCI, Antonio (1988). Antologa (Seleccin, traduccin y notas de Manuel Sacristn). Madrid: Siglo XXI. MAL LARA, Juan de (1568). La philosophia vulgar. Sevilla. NOYES, Dorothy (2000). Sociedad y estudios de folklore en USA, en SNCHEZ CARRETERO, Cristina, NOYES, Dorothy, DAZ G. VIANA, Luis. Performance, arte verbal y comunicacin. Nuevas perspectivas en los estudios de folklore y cultura popular en USA. Oiartzun: Sendoa, 19-32. ORT, Antonio y SAMPERE, Josep. (2000). Leyendas urbanas en Espaa. Barcelona: Martnez Roca. PEDROSA, Jos Manuel ( 2004). La autoestopista fantasma y otras leyendas urbanas espaolas. Madrid: Pginas de Espuma. PUJOL, J. M. (coord.) (2002). Benvingut/da al club de la SIDA, i altres rumors dactualitat. Barcelona: Generalitat de Catalunya. PRATT, Joan (1999). Folklore, cultura popular y patrimonio, Arxius de Sociologia, 3, 87-109. PROPP, Vladimir (1984). Theory and History of Folklore. Minneapolis: University of Minnesota Press. ZUMTHOR, Paul (1983). Introduction a la Posie Orale. Paris: Editions du Seuil.
n 1. 2005
42
También podría gustarte
- Folklore en La Actualidad Díaz G. VianaDocumento8 páginasFolklore en La Actualidad Díaz G. VianaVictoria PoltiAún no hay calificaciones
- Folclore en las grandes ciudades: Arte popular, identidad y culturaDe EverandFolclore en las grandes ciudades: Arte popular, identidad y culturaAún no hay calificaciones
- La polémica sobre la cultura de masas en el periodo de entreguerras: Una anotología críticaDe EverandLa polémica sobre la cultura de masas en el periodo de entreguerras: Una anotología críticaAún no hay calificaciones
- Monografia de AtencionDocumento10 páginasMonografia de AtencionJuan Carlos RCAún no hay calificaciones
- JMarti-1999-La Tradición Evocada. Folklore y Folklorismo...Documento14 páginasJMarti-1999-La Tradición Evocada. Folklore y Folklorismo...joluqAún no hay calificaciones
- SOC. DE LA CULT. III Parte. EL SABER POPULARDocumento9 páginasSOC. DE LA CULT. III Parte. EL SABER POPULARCarlos PerezAún no hay calificaciones
- Prejuicios y Preguntas en Torno A La Cultura PopularDocumento6 páginasPrejuicios y Preguntas en Torno A La Cultura Popularwero alexis100% (1)
- Zubieta, Los Monstruos de Cortazar La Alta Literatura Escribe Al PuebloDocumento11 páginasZubieta, Los Monstruos de Cortazar La Alta Literatura Escribe Al PuebloFabian Di StefanoAún no hay calificaciones
- Teoría de la cultura y del arte popular: Una visión críticaDe EverandTeoría de la cultura y del arte popular: Una visión críticaAún no hay calificaciones
- 3 Esteban Krotz-Cinco Ideas FalsasDocumento8 páginas3 Esteban Krotz-Cinco Ideas Falsaslaiaa100% (1)
- Tramo 3 Cyc 2022Documento11 páginasTramo 3 Cyc 2022Camila KlosterAún no hay calificaciones
- Esteban Krotz - 5 Ideas Falsas Sobre La Cultura PDFDocumento7 páginasEsteban Krotz - 5 Ideas Falsas Sobre La Cultura PDFCristian Suazo AlbornozAún no hay calificaciones
- Cinco Ideas Falsas Sobre Cultura KrotzDocumento6 páginasCinco Ideas Falsas Sobre Cultura KrotzJere del moralAún no hay calificaciones
- Folklore y Cultura Popular. Alicia MartínDocumento14 páginasFolklore y Cultura Popular. Alicia MartínSánchez A SecasAún no hay calificaciones
- Museo del consumo: Archivos de la cultura de masas en ArgentinaDe EverandMuseo del consumo: Archivos de la cultura de masas en ArgentinaAún no hay calificaciones
- Definición de FolcloreDocumento3 páginasDefinición de FolcloreRulo RoblesAún no hay calificaciones
- Buscando Un Punto de Vista Sobre El Choque Cultural Fernández BueyDocumento24 páginasBuscando Un Punto de Vista Sobre El Choque Cultural Fernández BueyRoberto Hernández HernándezAún no hay calificaciones
- Alberto Padrón-Folclor y La Cultura Popular NacionalDocumento2 páginasAlberto Padrón-Folclor y La Cultura Popular NacionalPri GuzmánAún no hay calificaciones
- Procesos interculturales: Texturas y complejidad de lo simbólicoDe EverandProcesos interculturales: Texturas y complejidad de lo simbólicoAún no hay calificaciones
- Antropologia y Folklore PDFDocumento20 páginasAntropologia y Folklore PDFandjelkaAún no hay calificaciones
- Ensayo El Folklore y Sus CaracterísticasDocumento6 páginasEnsayo El Folklore y Sus CaracterísticasFredy Teran100% (1)
- EstudioDocumento57 páginasEstudioPedro Muro MorenoAún no hay calificaciones
- Lo Negro en La Formación Del Estereotipo JarochoDocumento24 páginasLo Negro en La Formación Del Estereotipo JarochoSnufkin89100% (1)
- Los Procesos FolkloricosDocumento8 páginasLos Procesos FolkloricosLuis García IretaAún no hay calificaciones
- Aretz ClasificaciónDocumento5 páginasAretz Clasificaciónlucia angelAún no hay calificaciones
- Cuerpo y cultura: Las músicas "mulatas" y la subversión del baileDe EverandCuerpo y cultura: Las músicas "mulatas" y la subversión del baileAún no hay calificaciones
- Folclor Tradicional MirianDocumento18 páginasFolclor Tradicional MirianFlor RomanAún no hay calificaciones
- Nombrar La Tradicion o El Futuro Folk LDocumento28 páginasNombrar La Tradicion o El Futuro Folk LCarlos Danilo MolineroAún no hay calificaciones
- Informe Sobre FolkloreDocumento5 páginasInforme Sobre Folkloremaria p0% (1)
- Cultura PopularDocumento10 páginasCultura Popularbenito sanchezAún no hay calificaciones
- JMarti-1999-La Tradición Evocada. Folklore y Folklorismo...Documento14 páginasJMarti-1999-La Tradición Evocada. Folklore y Folklorismo...Yasser LugoAún no hay calificaciones
- Cultura Popular 16-05-2020Documento5 páginasCultura Popular 16-05-2020Maquito VillegazoAún no hay calificaciones
- Qué Es La Cultura PopularDocumento1 páginaQué Es La Cultura Popularjuan avilaAún no hay calificaciones
- Antiguedad y Vigencia Del Vocablo Folklore en La Cultura Boliviana Antonio Paredes Candia PDFDocumento169 páginasAntiguedad y Vigencia Del Vocablo Folklore en La Cultura Boliviana Antonio Paredes Candia PDFPiter CanelasAún no hay calificaciones
- Qué Es La SubculturaDocumento2 páginasQué Es La SubculturaJ. Carlos R. AcostaAún no hay calificaciones
- La cultura en el mundo de la modernidad líquidaDe EverandLa cultura en el mundo de la modernidad líquidaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Folklore-LecturaDocumento5 páginasFolklore-LecturaLeo zcAún no hay calificaciones
- La Cultura PopularDocumento10 páginasLa Cultura PopularYris JimenezAún no hay calificaciones
- Folklore MonografiaDocumento21 páginasFolklore Monografialisseth flores0% (1)
- Krotz Cinco Ideas Falsas Sobre La CulturaDocumento5 páginasKrotz Cinco Ideas Falsas Sobre La CulturarocioAún no hay calificaciones
- Tema 11. Cultura CostarricenseDocumento28 páginasTema 11. Cultura CostarricenseClaribeth MoraAún no hay calificaciones
- A Qué Llamamos Folklore - MendívilDocumento4 páginasA Qué Llamamos Folklore - MendívilagusissiAún no hay calificaciones
- Lectura-5 Ideas Falsas Sobre La Cultura KrotzDocumento5 páginasLectura-5 Ideas Falsas Sobre La Cultura KrotzLorena Fuentes Rivera100% (1)
- CulturaDocumento6 páginasCulturaYosenys GonzalezAún no hay calificaciones
- Zubieta-Los Monstruos de CortázarDocumento11 páginasZubieta-Los Monstruos de CortázarMariano VegaAún no hay calificaciones
- Informe ACO IV Jirlye RodriguezDocumento16 páginasInforme ACO IV Jirlye RodriguezJirlye RodriguezAún no hay calificaciones
- Cultura (Texto Cientifico)Documento3 páginasCultura (Texto Cientifico)santiagoAún no hay calificaciones
- Síntesis Marco Teórico Folk O y D.Documento12 páginasSíntesis Marco Teórico Folk O y D.miguel_leiva_10100% (1)
- JACKSON - Cultura Genuina y EspuriaDocumento3 páginasJACKSON - Cultura Genuina y EspuriaLa Julita KejnerAún no hay calificaciones
- Resumen Texto de BajtinDocumento5 páginasResumen Texto de BajtinFinnick OdairAún no hay calificaciones
- ESQUEMA DEL FOLKLORE y LOS FENOMENOS FOLKLORICOS - AUGUSTO RAÚL CORTÁZARDocumento27 páginasESQUEMA DEL FOLKLORE y LOS FENOMENOS FOLKLORICOS - AUGUSTO RAÚL CORTÁZAReleyess60% (5)
- Qué Es El FolcloreDocumento2 páginasQué Es El FolcloreLuigi Stewart Laureano EspinolaAún no hay calificaciones
- El Folclor Es El Conjunto de TradicionesDocumento2 páginasEl Folclor Es El Conjunto de TradicionesDeysi FloresAún no hay calificaciones
- Breve Discurso Sobre La Cultura Mario Vargas LlosaDocumento6 páginasBreve Discurso Sobre La Cultura Mario Vargas LlosayjuaroAún no hay calificaciones
- Qué Se Entiende Por La Palabra FolkloreDocumento5 páginasQué Se Entiende Por La Palabra Folklorejose soracaAún no hay calificaciones
- AUGUSTO RAÚL CORTAZAR FolcloreDocumento28 páginasAUGUSTO RAÚL CORTAZAR FolcloreDelfina González100% (1)
- Los Frentes CulturalesDocumento40 páginasLos Frentes CulturalesEugenia Pereira100% (2)
- Guia LADA Como Hacer Un RelatogramaDocumento25 páginasGuia LADA Como Hacer Un RelatogramamagelsaAún no hay calificaciones
- Literatura, Poder y Censuras en La LIJDocumento128 páginasLiteratura, Poder y Censuras en La LIJmagelsa100% (1)
- Star Wars. Una Manera Clásica de Contar Aventuras.Documento13 páginasStar Wars. Una Manera Clásica de Contar Aventuras.magelsaAún no hay calificaciones
- Desire Under The Elms y La Casa de Bernarda Alba: Análisis Comparado de Dos Dramas RuralesDocumento12 páginasDesire Under The Elms y La Casa de Bernarda Alba: Análisis Comparado de Dos Dramas RuralesmagelsaAún no hay calificaciones
- De Que Color Es Un BesoDocumento2 páginasDe Que Color Es Un Besomagelsa100% (1)
- Taller de Creación Literaria HipertextualDocumento7 páginasTaller de Creación Literaria HipertextualyolcharnnguenAún no hay calificaciones
- Eduardo Manos Tijeras. El Monstruo en El SuburbioDocumento18 páginasEduardo Manos Tijeras. El Monstruo en El SuburbiomagelsaAún no hay calificaciones
- De La Estética de La Recepción A La Estética de La Interactividad. Notas para Una Hermenéutica de La Lectura HipertextualDocumento16 páginasDe La Estética de La Recepción A La Estética de La Interactividad. Notas para Una Hermenéutica de La Lectura HipertextualmagelsaAún no hay calificaciones
- Recursos y Metod Fomento LecturaDocumento17 páginasRecursos y Metod Fomento Lecturamagelsa100% (1)
- La Importancia de Las TIC en La EducaciónDocumento7 páginasLa Importancia de Las TIC en La EducaciónGerardo Zavala100% (4)
- Plani Anual Lenguaje 3°Documento11 páginasPlani Anual Lenguaje 3°Anonymous vhzAnj74rJAún no hay calificaciones
- LIbro APTUS Comprension LectoraDocumento58 páginasLIbro APTUS Comprension LectoraItalo Paoli Muñoz100% (6)
- Proyecto Integrador OfimaticaDocumento31 páginasProyecto Integrador OfimaticaAna Alanis50% (2)
- Presentaciones Zen Por Garr ReynoldsDocumento14 páginasPresentaciones Zen Por Garr ReynoldsRudimar Petter100% (1)
- 7 HabilidadesDocumento29 páginas7 HabilidadesPaco LopezAún no hay calificaciones
- El Individuo en InternetDocumento5 páginasEl Individuo en InternetcaesarAún no hay calificaciones
- Reglamento de EstudiosDocumento14 páginasReglamento de EstudiosAngel CarpioAún no hay calificaciones
- PubliDocumento23 páginasPubliEridiana MortensonAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico E-LearningDocumento18 páginasTrabajo Practico E-Learningmartin_nazarAún no hay calificaciones
- 30 Manual de Organizacion Del Relleno SanitarioDocumento24 páginas30 Manual de Organizacion Del Relleno Sanitarioserviciospublicos1618Aún no hay calificaciones
- Organizacion de La Jornada Diaria NT2Documento2 páginasOrganizacion de La Jornada Diaria NT2Catalina Andrea Tamayo Tejos100% (1)
- Quimica2M WebDocumento104 páginasQuimica2M WebChechy BasherAún no hay calificaciones
- Informe LorenzoDocumento3 páginasInforme LorenzoBelen SAún no hay calificaciones
- Diagnostico Empresarial - Propuesta Clima Organizacional Eje 4-3Documento14 páginasDiagnostico Empresarial - Propuesta Clima Organizacional Eje 4-3Natalya NiñoAún no hay calificaciones
- Guia Aprendizaje 1Documento6 páginasGuia Aprendizaje 1Lau GuerreroAún no hay calificaciones
- PNL Aporte de La ProgramaciónDocumento5 páginasPNL Aporte de La ProgramacióncarmenAún no hay calificaciones
- Tipos de ComunicaciónDocumento6 páginasTipos de ComunicaciónCESAR ARTURO PENICHE LOZANOAún no hay calificaciones
- Dibujo IDocumento28 páginasDibujo IGrajeda JesAún no hay calificaciones
- Reto 3 Aporte Sobre Aprendizaje ColaborativoDocumento8 páginasReto 3 Aporte Sobre Aprendizaje Colaborativonidia coralAún no hay calificaciones
- Afiche (Paz)Documento5 páginasAfiche (Paz)David MeloAún no hay calificaciones
- Inbound Marketing.Documento30 páginasInbound Marketing.Juan Manuel Martinez RodriguezAún no hay calificaciones
- Estudios PreviosDocumento37 páginasEstudios PreviosstephanieAún no hay calificaciones
- AprendizajesDocumento65 páginasAprendizajesAndrea C MtzAún no hay calificaciones
- 2 NT1 La Oa3 CM Oat6 (A)Documento8 páginas2 NT1 La Oa3 CM Oat6 (A)aniAún no hay calificaciones
- Etapas Del Proceso de LecturaDocumento9 páginasEtapas Del Proceso de LecturaFabiola Islas Morales100% (1)
- Victor Calva - Instrumento Lista de Cotejo-Tema4Documento2 páginasVictor Calva - Instrumento Lista de Cotejo-Tema4victor calvaAún no hay calificaciones
- Instrumentacion Industrial PDFDocumento143 páginasInstrumentacion Industrial PDFromeoyesAún no hay calificaciones
- 11 Perfiles de Egreso de La Educación BásicaDocumento3 páginas11 Perfiles de Egreso de La Educación BásicaDuright Nelzon100% (2)
- Plan de Mejora para La Asertividad.Documento13 páginasPlan de Mejora para La Asertividad.Vianey SantosAún no hay calificaciones