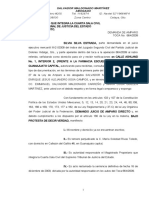Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Las Casas de La Sidra
Las Casas de La Sidra
Cargado por
Alberto SantanaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Las Casas de La Sidra
Las Casas de La Sidra
Cargado por
Alberto SantanaCopyright:
Formatos disponibles
AVNIA.
Agosto 2005
LAS CASAS DE LA SIDRA
Alberto Santana Len ozta ezagututen zan matsardaua. Sagasti asco irian, ta errico ardao edo sagardauaz igaroten irian vizcaitar ta beste euscaldunac. () Eztago icusi bao eimbat tolara topetan dirian eche zaarretan, eertaco eztirianac gaur Antes apenas se conoca el vino de uva. Haba muchos manzanales y con el vino del pueblo, o sea con la sidra, pasaban los vizcanos y los dems vascos. () No hay ms que ver la gran cantidad de lagares que se encuentran en los caseros viejos, que hoy ya no sirven para nada. Juan Antonio Moguel. Peru Abarka, 1802.
Los bebedores de sidra. Desde hace mil aos los viajeros y cronistas repiten sin cesar la misma queja: los valles hmedos de la vertiente cantbrica del pas de los vascos son una tierra pobre, de agricultura miserable, que no da pan, ni fruto que merezca la pena. Y no les falta razn. Lo saben bien sus propios habitantes, que desde la Edad Media arrastran un continuo lamento porque en sus campos, y a pesar de su trabajo agotador, el trigo da espigas esculidas, el olivo no arraiga y las cepas de uva nunca maduran lo suficiente como para producir un vino que pueda beberse sin agriar el estmago. Hasta al mismo Seor de Vizcaya le sacaban romances irnicos en los que le describan como Don Lope el Vizcayno: Rico de mananas, e pobre de pan e de vino La carencia de pan, aceite y vino, los tres pilares de la alimentacin y de la riqueza de los pueblos de la Europa Mediterrnea desde el neoltico, hacen de estos valles un territorio despreciable a los ojos de la agricultura del pasado: condenado a buscar sucedneos de estos productos, que nunca tendrn el mismo valor, ni el mismo prestigio. La falta de trigo blanco se suplir con harinas amarillentas de mijo y, a partir del siglo XVII, de maz americano; la ausencia de aceite con el uso de grasas animales, pero y el vino? Qu hay en el mundo que pueda reemplazar cabalmente al vino? Probablemente nada. As que quienes tienen dinero lo importan directamente de Navarra y La Rioja y, mientras suean con la pronta llegada de las caravanas de arrieros
cargadas de pellejos de tinto, se contentan con el zumo verde y cido de las parras de txakoli que crecen al pie de las murallas de las ciudades. La produccin y consumo de este vino local al que los vecinos ni siquiera se atreven a llamar vino- es minoritaria y netamente urbana, y sin duda no responde tanto a la demanda del discutible paladar de los clientes, como al frreo control de los abastos municipales que ejercen los grandes propietarios y mayorazgos de las villas, que obligan a sus conciudadanos ms modestos a ingerir todo el infame txakoli que sale de sus huertos antes de permitirles importar un slo vaso del deseado vino del Sur. Una frontera ntida, pero invisible, divida a los vascos de la vertiente atlntica en dos mundos enfrentados hasta fines del siglo XVIII: la frontera de los hbitos de bebida, que segregaba el reducido espacio de los consumidores de vino, limitado a las tabernas y mesas de las familias urbanas, del inmenso territorio ocupado por quienes beban exclusivamente sidra, es decir, el resto del pas: todos los habitantes de las aldeas rurales y los caseros. La sidra s penetraba ocasionalmente en el mercado urbano, sobre todo en las villas portuarias, pero la circulacin en sentido contrario no exista. El vino no llegaba nunca al campo. No exageraba el prroco de Markina, Juan Antonio Moguel, cuando afirmaba por boca de Peru Abarka, portavoz de todos los aldeanos de su tierra, que Antes apenas se conoca el vino de uva, ni tampoco cuando llamaba a la sidra el vino del pueblo: Errico ardao. En torno a 1800, casi siete siglos despus de la evocacin de Lope Daz I de Haro, la riqueza de manzanas pareca ser lo nico que compensaba a los estmagos vascos de la pobreza de pan y vino. Peru Abarka tambin deca que la importancia del consumo de sidra hasta la poca inmediatamente anterior a sus dilogos poda medirse por la gran abundancia de lagares que se encontraban fuera de uso en el interior de los caseros. Pero en este punto sus afirmaciones no resultan tan fciles de comprender para el lector moderno. Quin ha visto alguna vez uno solo de esos lagares? All donde hoy en da se ha conservado alguna prensa vieja utilizada para exprimir uva o manzana se trata siempre del tipo de artilugios que se inventaron precisamente en el siglo XIX: una jaula cilndrica de madera en cuyo interior se deposita la fruta, montada sobre un gran plato de piedra y dotada de un husillo central metlico en el que se rosca un mecanismo de compresin. Nada de esto exista hasta la Revolucin Industrial, as que es legtimo preguntarse dnde estn los lagares en los que supuestamente saciaban su sed de sidra todos los labradores del Pas Vasco Atlntico en los siglos precedentes. Lo cierto es que las antiguas prensas de sidra no han desaparecido. Es ms, afortunadamente se han conservado cientos de ejemplares, que demuestran que Peru Abarca tampoco exageraba en esta ocasin, ya que, con certeza, constituyen slo la punta del iceberg respecto a los
millares que existieron. Pero lo ms curioso es que hasta hace pocos aos, y debido a una simple cuestin de tamao, nadie haba reparado en ellos y se ignoraba por completo su existencia. A veces el tamao s que importa y en lo que se refiere a los antiguos lagares vascos no se trata de que fuesen demasiado pequeos para ser localizados sino, por el contrario, que debido a sus descomunales dimensiones resulta muy difcil tener una visin global de los mismos y uno puede pasear cmodamente por su interior sin caer en la cuenta de que se halla en el corazn de una mquina. Esto es, de hecho, lo que ha ocurrido de manera unnime y generalizada a muchas familias que habitan en viejos caseros del siglo XVI, sin ser conscientes de que su casa, antes de ser una granja o una simple vivienda, fue proyectada por sus antepasados como una verdadera casa de la sidra. Cuando el casero es el lagar. Simbiosis de la casa y la mquina. El tipo vasco de casa integrada en un lagar de sidra se invent durante la ltima dcada del siglo XV y se difundi con extraordinaria rapidez a lo largo de las seis generaciones sucesivas. A mediados del siglo XVII ya haban dejado de construirse, pero las mquinas existentes siguieron utilizndose ininterrumpidamente hasta que la rotura de sus piezas ms costosas hizo inviable su reparacin. Hoy no hay ninguna que se conserve entera, salvo un ejemplar que ha sido reconstruido en el casero Igartubeiti, en Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa). Una estimacin conservadora permite suponer que en este plazo de tiempo llegaron a construirse entre 8.000 y 9.000 caseros-lagar. En Gipuzkoa se impusieron de forma unnime: ninguna casa del siglo XVI escap a la norma obligada de incluir una gigantesca prensa de manzanas en su interior. En Bizkaia se extendieron desde su frontera oriental hasta el corazn de la vieja merindad de Uribe y, por el Sur, hasta el valle del Cadagua, aunque compartiendo el territorio con otras modalidades ms simples de estructura arquitectnica. Del mismo modo se comportaron los valles de la vertiente cantbrica alavesa, las tierras de Aiara y Aramaiona, as como el Baztan y las Cinco Villas navarras, y con mucha menor intensidad tambin penetr en Laburdi y en la Navarra de Ultrapuertos. No resulta sencillo adivinar por sus rasgos externos la presencia de un lagar en el interior del casero, pues ste no se corresponde con un tipo nico de fachada, sino que se adapta a mltiples variedades y no se hace visible al espectador. El nico elemento orientador es que la casa no debe de tener ms de dos plantas, posee estructura de grandes postes verticales de una sola pieza y necesariamente se cubrir con un tejado a dos aguas. El lagar est situado en el piso superior del casero y consiste fundamentalmente en una enorme viga de roble, de entre ocho y trece metros de longitud, que acta como brazo de palanca accionada por un contrapeso colgado de uno de sus extremos. El contrapeso, situado en
la planta baja, se une a la palanca mediante un gran husillo o tornillo de madera que atraviesa verticalmente los dos pisos de la casa. Estas son las partes mviles de la prensa y en ningn caso se han conservado en su ubicacin original. Lo que si se ha conservado, aunque casi siempre de manera incompleta, son las piezas fijas que formaban la estructura del lagar, en particular las dos parejas de postes denominadas bernias- que flanqueaban a la viga para evitar sus desplazamientos laterales y que son fcilmente reconocibles porque tienen acanaladuras o perforaciones laterales mediante las cuales se poda ajustar la inclinacin y la altura del punto de apoyo de la palanca. Tambin suelen conservarse, aunque con menos frecuencia, partes reconocibles de la masera, nombre que reciba la amplia plataforma con suelo de tablones en ligera pendiente, que se delimitaba en el centro del piso alto, entre las parejas de bernias y bajo la palanca, y en la que se apilaban las manzanas troceadas previamente con rtmicos golpes de pisn. Esta plataforma, de aproximadamente veinte metros cuadrados de superficie, soportaba el peso combinado de varias toneladas de fruta, la presin del brazo de palanca y su contrapeso, y una pila de gruesos maderos intermedios entre las manzanas y la viga, de modo que para resistir semejante carga era preciso que descansara sobre una batera de poderosas vigas horizontales situadas bajo la tarima, a muy poca distancia entre s. Cuando la mquina se pona en funcionamiento, dando vueltas al husillo hasta conseguir levantar el contrapeso del suelo, el zumo comenzaba a fluir lentamente y se colaba por un sumidero de la masera para ser recogido en el piso inferior -en la cuadra- en grandes tinas abiertas desde las que era rpidamente trasvasado a los toneles cerrados en los que fermentara para convertirse en sidra. Muchos caseros se construan en la ladera del monte para poder habilitar una dependencia estrecha y oscura como bodega en la parte ms baja; no en una cueva excavada, sino a modo de semistano. Tambin el recuerdo de estas bodegas, que siguen existiendo pero que hoy en da son utilizadas como rediles o estercoleros, ha desaparecido de la memoria. La razn de que se hayan podido conservar muchos restos de la estructura fija de los antiguos lagares es que estos forman parte indisociable del esqueleto del casero y que no pueden eliminarse sin destruir el mismo. Las bernias son los pilares centrales del edificio y las que determinan la altura de la construccin, del mismo modo que la longitud de la palanca de viga determinaba la profundidad de la planta de la casa, y la anchura de la masera era el mdulo que articulaba las crujas del espacio interior. Todo el casero se conceba en torno a la osamenta de la enorme mquina de producir sidra y las familias de labradores vascos y sus animales domsticos se acostumbraron a habitar probablemente sin ser muy conscientes de ello- entre los
huecos libres de un gigantesco artilugio mecnico. En ningn otro lugar del mundo se conoce un fenmeno parecido. La majadura y la sidra. El lagar entraba en accin durante una sola semana al ao, a comienzos del otoo. Era el tiempo de la majadura, cuando se sacaba a las vacas de la cuadra, se vaciaba y limpiaba el pajar, se ajustaban las cuas y se baldeaban con agua caliente los tablones de la masera, para que la madera se hinchase y el zumo no se colase entre las juntas. Cada casero posea su propia prensa y su uso raramente se comparta entre vecinos. En una majadura se prensaban entre 3.000 y 4.500 kilos de manzanas, es decir, de 10 a 15 cargas, como se denominaban antiguamente, o bien entre 60 y 90 sacos, como se empez a medir en poca ms reciente. Se mezclaban todo tipo de variedades: Beraza, gazamina, urtebetia, domentxa, kurkubieta, gorrigarratza, abapuruba como ennumeraba Peru Abarka, as como urtebi, saltxipi, txalaka, erregina o bizkai y otras manzanas autctonas ya desaparecidas. Abundaban sobre todo las variedades cidas, porque crecan casi solas y rendan abundante zumo, mientras que las agridulces ms escasas y mucho ms apreciadas- solan reservarse para la mesa, y las dulces tendan a utilizarse en una proporcin moderada, porque aunque aumentaban el grado alcohlico de la bebida formaban hilachos sucios en suspensin, por falta de tanino. Dependiendo de la mezcla y el nmero de cargas el rendimiento en sidra de una majadura poda oscilar desde 1.500 hasta 3.000 litros. Estamos hablando de una produccin global de ms de quince millones de litros de sidra anuales, que al igual que se majaban independientemente en cada casero se beban, mayoritariamente, en la mesa familiar, servidos en jarras y nunca a la espicha, o txotx, una prctica reciente que slo se ha puesto de moda en las sidreras en el ltimo siglo. La sidra que llegaba al mercado era considerada una bebida de segunda categora en las tabernas, pero era apreciada por los marineros, quienes la incluan siempre en las raciones de a bordo, porque decan que viajaba bien, sin picarse a pesar del bamboleo del oleaje, y adems que les ayudaba a evitar el escorbuto en las largas travesas ocenicas. Tambin porque era muy barata. En los siglos XVI y XVII, en la poca de apogeo de los caseros de la sidra, el precio casi nunca super los diez maravedes por azumbre: lo que al cambio actual equivaldra a tres litros por un euro. Tanto en el mar como en tierra, en un tiempo en que la escasa calidad sanitaria de las aguas era una causa recurrente de fiebres y problemas gstricos, la disponibilidad de un inagotable suministro de sidra a bajo precio, que los adultos consuman generosamente -a razn de casi dos litros diarios por cabeza- fue una constante fuente de salud y placer para los vascos: la sidra aliment muchas bocas y conserv muchas
vidas. Bendita sea pues la sabrosa herencia de Lope el Vizcano, aunque lloremos la ausencia del pan y el vino.
También podría gustarte
- Monografia Del Estado de AguascalientesDocumento13 páginasMonografia Del Estado de AguascalientesJhosep Stalin Flores Prado100% (1)
- Indicaciones Generales para Los Trabajos EscritosDocumento8 páginasIndicaciones Generales para Los Trabajos EscritosAlison Sofia Galeano BorjaAún no hay calificaciones
- America Latina, FichaDocumento3 páginasAmerica Latina, FichaEricka RetavizkaAún no hay calificaciones
- Actividad UF2 - FOL - HBD A - 2021Documento12 páginasActividad UF2 - FOL - HBD A - 2021Raquel Hidalgo SanchezAún no hay calificaciones
- Power Point Teoria y Enfoque de SistemasDocumento25 páginasPower Point Teoria y Enfoque de SistemasÁngela finoAún no hay calificaciones
- Desistimiento Familia Maria Eugenia Duarte DuarteDocumento3 páginasDesistimiento Familia Maria Eugenia Duarte DuarteDARLING PALACIOSAún no hay calificaciones
- CovidDocumento39 páginasCovidVozpopuliAún no hay calificaciones
- Estudio de Factibilidad para La Creación de Una Empresa Outsourcing de Recursos Humanos Que Brind PDFDocumento203 páginasEstudio de Factibilidad para La Creación de Una Empresa Outsourcing de Recursos Humanos Que Brind PDFMarcela Gonzalez Diaz100% (1)
- Historias de VidaDocumento5 páginasHistorias de VidanatachaAún no hay calificaciones
- Invalidez Y Vida: Definición FallecimientoDocumento1 páginaInvalidez Y Vida: Definición FallecimientoLizbeth BalboaAún no hay calificaciones
- Manual de Calidad Laboratorio de Ensayos Ediciòn 6Documento38 páginasManual de Calidad Laboratorio de Ensayos Ediciòn 6Comercial Conmein SAS100% (2)
- Luis SantalóDocumento4 páginasLuis SantalóAlberto AlonsoAún no hay calificaciones
- Gastronomía CaribeñaDocumento24 páginasGastronomía CaribeñaperezhrosAún no hay calificaciones
- Agenda 8va Mesa de InspeccionDocumento1 páginaAgenda 8va Mesa de InspeccionMarvin DouglasAún no hay calificaciones
- Filosofia de La Agricultura Organicapdf PDFDocumento2 páginasFilosofia de La Agricultura Organicapdf PDFthomas vasquezAún no hay calificaciones
- Sesión 06Documento32 páginasSesión 06Carmen Elisa Torres SantanaAún no hay calificaciones
- Irreinato Del Perú Preguntas Resueltas Historia Examen de AdmisionDocumento10 páginasIrreinato Del Perú Preguntas Resueltas Historia Examen de AdmisionJosii HsAún no hay calificaciones
- Cuentas IncobrablesDocumento2 páginasCuentas Incobrablesjackhazbourne0% (1)
- La Leyenda Del Monte de Las ÁnimasDocumento3 páginasLa Leyenda Del Monte de Las ÁnimasanacemarpAún no hay calificaciones
- Anexo6-Formato-carta-de-notificacion-a-los-padres-o-tutores y Carta de Presentaion A Los RectoresDocumento2 páginasAnexo6-Formato-carta-de-notificacion-a-los-padres-o-tutores y Carta de Presentaion A Los RectoresCecilia EstefaniaAún no hay calificaciones
- Ficha - Tecnica - Papaya CarateristicasDocumento6 páginasFicha - Tecnica - Papaya CarateristicasCarlos ValenciaAún no hay calificaciones
- Ficha de AplicaciónDocumento2 páginasFicha de AplicaciónAby MunizAún no hay calificaciones
- Capitulo 8Documento3 páginasCapitulo 8Steve Calderon67% (3)
- Ilovepdf MergedDocumento38 páginasIlovepdf MergedJose OrtegaAún no hay calificaciones
- Antecedentes Desarrollo ComunitarioDocumento22 páginasAntecedentes Desarrollo ComunitarioFABIOLAARACELI AVENDAÑOPONCEAún no hay calificaciones
- Pornografía y AdolescenciaDocumento11 páginasPornografía y AdolescenciaLuis gameplays Ramos100% (1)
- S7 Contenido Resse1102Documento12 páginasS7 Contenido Resse1102Silvia Castillo GarciaAún no hay calificaciones
- Consideraciones Generales Sobre La Ética Lectura SugeridaDocumento12 páginasConsideraciones Generales Sobre La Ética Lectura SugeridaJasson MoralesAún no hay calificaciones
- 258 Boletin Consejo de EstadoDocumento132 páginas258 Boletin Consejo de EstadoJuan Gabriel Arismendy BuilesAún no hay calificaciones
- Amparo DirectoDocumento18 páginasAmparo DirectoSalvador MalMaAún no hay calificaciones