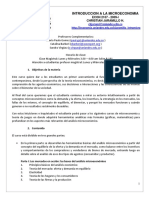Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Health Econ For Non Econ
Health Econ For Non Econ
Cargado por
Mireya Vilar CompteTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Health Econ For Non Econ
Health Econ For Non Econ
Cargado por
Mireya Vilar CompteCopyright:
Formatos disponibles
Economa de la Salud.
Una gua para no economistas.
Xavier Martinez-Giralt
18 de junio de 2008
Copyright c 2007 Xavier Martnez-Giralt
Indice general
Pr ologo XVII
1. Introducci on. Economa y economa de la salud 1
1.1. Caractersticas diferenciadoras del mercado de salud . . . . . . . 18
1.2. Contenido de la economa de la salud . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.3. Organizaci on del mercado sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4. Estructura de un sistema de salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.4.1. El modelo de reembolso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.4.2. El modelo de contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.4.3. El modelo integrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2. Los agentes econ omicos 35
2.1. La demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.1.1. Variaciones a lo largo de la curva de demanda . . . . . . . 41
2.1.2. Desplazamientos de la curva de demanda . . . . . . . . . 42
2.1.3. Medici on de la variaci on de la demanda . . . . . . . . . . 43
2.1.4. Ilustraci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.1.5. Demanda de salud. El modelo de Grossman . . . . . . . . 52
2.2. La oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.2.1. Los costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.2.2. La producci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
III
IV c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
2.2.3. La frontera de posibilidades de producci on . . . . . . . . 65
2.2.4. Eciencia, ecacia y efectividad . . . . . . . . . . . . . . 67
2.2.5. El coste de oportunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.2.6. Equidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.2.7. La funci on de oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.2.8. Variaciones a lo largo de la curva de oferta . . . . . . . . 72
2.2.9. Desplazamientos de la curva de oferta . . . . . . . . . . . 73
2.2.10. Ilustraci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.2.11. Dualidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.3. Las compa nas de seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3. El mercado y el mercado de salud 83
3.1. El mercado perfectamente competitivo . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.1.1. Supuestos del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.1.2. El equilibrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.1.3. Ilustraci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.1.4. Maximizar benecios y minimizar costes . . . . . . . . . 93
3.2. El mercado de salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4. Regulaci on 99
4.1. El sector p ublico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.2. C omo, por qu e, y para qu e regular . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.2.1. Fallos del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.2.2. Oligopolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.2.3. Monopolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.3. Medici on del poder de monopolio . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.4. Ilustraci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.4.1. Patente a punto de expirar . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
INDICE GENERAL V
4.4.2. Patente en plena protecci on . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.4.3. Efectos sobre el bienestar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.5. Externalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.6. Regulaci on del mercado de salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.6.1. Presupuestos prospectivos y DRGs . . . . . . . . . . . . . 126
5. Bienes p ublicos 129
5.1. Caractersticas de los bienes p ublicos . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.2. Mecanismos de intervenci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.2.1. La asignaci on de Lindahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
5.2.2. Decisi on por votaci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.2.3. El mecanismo de Groves y Clark . . . . . . . . . . . . . . 135
5.3. Servicios de salud y bienes p ublicos . . . . . . . . . . . . . . . . 137
5.4. Ilustraci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
6. Organizaciones sin animo de lucro 141
6.1. Causas de las ENL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
6.1.1. Ineciencias del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
6.1.2. Informaci on asim etrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
6.2. El hospital como ENL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
6.2.1. La propuesta de Newhouse . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
6.2.2. El enfoque de Pauly y Redisch . . . . . . . . . . . . . . . 154
6.2.3. Newhouse vs. Pauly-Redisch . . . . . . . . . . . . . . . . 156
6.2.4. La visi on de Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
6.2.5. Conclusi on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
6.2.6. Extensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
7. Un ejercicio de poltica sanitaria 165
7.1. Introducci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
VI c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
7.2. Medicina preventiva vs. curativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
7.2.1. Valor presente descontado . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
7.2.2. Incentivos del asegurador para invertir en prevenci on . . . 170
7.2.3. Incentivos del paciente para invertir en prevenci on . . . . 171
7.2.4. Incentivos conjuntos para invertir en prevenci on . . . . . . 172
7.2.5. Comentarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
8. Incertidumbre, riesgo y seguro 177
8.1. Incertidumbre y riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
8.2. Comportamientos ante el riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
8.3. El seguro de enfermedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
8.3.1. Demanda de seguro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
8.3.2. Oferta de seguro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
8.3.3. Equilibrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
8.3.4. Seguro y elasticidad de la demanda de atenci on m edica . . 189
9. Teora de contratos 193
9.1. Introducci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
9.1.1. Provisi on de incentivos en el sector de salud . . . . . . . . 198
9.1.2. Informaci on asim etrica y conicto de objetivos . . . . . . 201
9.2. Riesgo moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
9.2.1. Denici on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
9.2.2. Riesgo moral y demanda de salud . . . . . . . . . . . . . 205
9.3. Selecci on adversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
9.3.1. Denici on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
9.3.2. Selecci on adversa en el mercado de salud . . . . . . . . . 212
9.4. Se nalizaci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
9.4.1. Denici on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
INDICE GENERAL VII
9.4.2. Equilibrio separador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
9.4.3. Equilibrio agrupador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
9.5. Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
9.6. Demanda inducida por la oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
9.6.1. Denici on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
9.6.2. El modelo b asico de DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
9.6.3. Otros modelos de DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
10. Evaluaci on econ omica 225
10.1. Introducci on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
10.2. Evaluaci on econ omica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
10.3. Minimizaci on de costes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
10.3.1. Qu e costes deben considerarse? . . . . . . . . . . . . . . 232
10.3.2. Qu e costes deben incluirse? . . . . . . . . . . . . . . . . 232
10.3.3. C omo estimar los costes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
10.3.4. Qu e precisi on en los costes? . . . . . . . . . . . . . . . . 236
10.3.5. La estructura temporal de los costes. . . . . . . . . . . . . 236
10.3.6. Precios sombra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
10.4. An alisis Coste-Benecio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
10.5. An alisis Coste-Efectividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
10.6. An alisis Coste-Utilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
10.7. Algunos comentarios adicionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
11. Macroeconoma 253
11.1. Variables macroecon omicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
11.1.1. El ujo circular de la renta . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
11.1.2. PIB real y PIB nominal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
11.2. Funcionamiento de la economa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
VIII c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
11.3. Desempleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
11.3.1. Deniciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
11.3.2. Medici on del desempleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
11.4. Inaci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
11.4.1. El deactor del PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
11.4.2. El
Indice de Precios al Consumo . . . . . . . . . . . . . . 272
11.4.3. IPC vs. deactor del PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
11.5. Desempleo vs. inaci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
11.6. Macroeconoma del sector de la salud . . . . . . . . . . . . . . . 277
11.6.1. Introducci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
11.6.2. Relaci on entre crecimiento econ omico y estado de salud . 278
Bibliografa 281
Indice de guras
1.1. La economa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. Proporci on del gasto sanitario en % del PIB, 1960 - 2004. . . . . . 6
1.3. Proporci on del gasto sanitario en % del PIB en 2004. . . . . . . . 7
1.4. Fuentes de gasto sanitario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5. Proporci on del gasto sanitario p ublico en % del gasto sanitario to-
tal, 1960 - 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.6. Proporci on del gasto sanitario p ublico en % del gasto sanitario to-
tal, 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.7. Proporci on del gasto farmac eutico en % del gasto sanitario total,
1960 - 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.8. Gasto en productos farmac euticos . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.9. Financiamiento de los servicios de salud . . . . . . . . . . . . . . 14
1.10. Esperanza de vida al nacer en la OCDE . . . . . . . . . . . . . . 15
1.11. Esperanza de vida a los 65 a nos en la OCDE . . . . . . . . . . . . 16
1.12. Los elementos de la economa de la salud. . . . . . . . . . . . . . 24
1.13. Los agentes del sistema de salud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.14. Provisi on privada con y sin aseguramiento. . . . . . . . . . . . . . 28
1.15. El modelo de reembolso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.16. El modelo de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.17. El modelo integrado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
IX
X c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
2.1. Los consumidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2. El conjunto de consumo con tres bienes . . . . . . . . . . . . . . 38
2.3. Determinaci on de la cesta optima del consumidor . . . . . . . . . 39
2.4. Funci on de demanda individual de los bienes x e y . . . . . . . . 40
2.5. Funci on de demanda agregada del bien x . . . . . . . . . . . . . . 40
2.6. Variaciones de demanda del bien x (1) . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.7. Variaciones de demanda del bien x (2) . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.8. Demanda del bien x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.9. Demanda del servicios de odontologa . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.10. El modelo simplicado de Grossman . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.11. Las empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.12. Costes totales, medios, y marginales . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.13. Coste total, y curvas isocoste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.14. La funci on de producci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.15. Producci on y curvas isocuantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.16. Elasticidad de substituci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.17. La frontera de posibilidades de producci on . . . . . . . . . . . . . 66
2.18. La funci on de oferta de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.19. La funci on de oferta agregada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.20. Desplazamiento de la funci on de oferta . . . . . . . . . . . . . . . 74
2.21. Progreso t ecnico y costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.22. Difusi on del progreso t ecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.23. Oferta individual y oferta agregada. . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.1. Equilibrio del mercado competitivo . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.2. Equilibrio del mercado de bien x . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.3. La maximizaci on del benecio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.4. La minimizaci on del coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
INDICE DE FIGURAS XI
4.1. Externalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.2. Equilibrio del duopolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.3. Equilibrio del monopolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.4. Poder de monopolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.5. Control de precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.6. Patente a punto de expirar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.7. Medicamento con patente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.8. Efectos sobre el bienestar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.9. Patente operando en ambos mercados . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.10. Efectos sobre el bienestar (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.11. Externalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.12. PPS y DRGs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.1. Equilibrio de Lindahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
6.1. Ejemplo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
6.2. Demanda de servicios m edicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6.3. Coste medio del hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
6.4. Equilibrio de corto plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
6.5. Cantidad, calidad y monotona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
6.6. Frontera Qq y mapa de indiferencia . . . . . . . . . . . . . . . 154
6.7. Equilibrio de largo plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
6.8. El hospital como cooperativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
6.9. Newhouse vs. Pauly-Redisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
6.10. Convergencia de ambos modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
6.11. Derechos de propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
6.12. Derechos de propiedad y EL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.13. Derechos de propiedad y ENL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
XII c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
8.1. Actitudes ante el riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
8.2. Demanda optima de seguro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
8.3. Prima m axima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
8.4. Demanda de seguro y demanda de salud . . . . . . . . . . . . . . 190
8.5. Demanda de salud y riesgo moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
9.1. Informaci on completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
9.2. Informaci on incompleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
9.3. Riesgo moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
9.4. Franquicia (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
9.5. Franquicia (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
9.6. Copago (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
9.7. Copago (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
9.8. Selecci on adversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
9.9. Se nalizaci on (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
9.10. Se nalizaci on (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
9.11. Modelo b asico de DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
9.12. El modelo de Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
9.13. DIO vs. publicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
10.1. Componentes de la evaluaci on econ omica en sanidad . . . . . . . 228
10.2. T ecnicas de evaluaci on econ omica . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
10.3. Caractersticas de las t ecnicas de evaluaci on. . . . . . . . . . . . . 230
10.4. The choice of a discount rate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
10.5. Shadow prices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
10.6. An alisis coste-benecio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
10.7. Asignando recursos con QALYs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
11.1. Crecimiento de algunas economas en 2001-2006. . . . . . . . . . 254
INDICE DE FIGURAS XIII
11.2. Flujo circular de la renta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
11.3. Un ejemplo ilustrativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
11.4. Evoluci on del PIB real 1971-1997 (base 1986). . . . . . . . . . . 263
11.5. Equilibrio macroecon omico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
11.6. La EPA en el primer trimestre de 2007. . . . . . . . . . . . . . . . 269
11.7. Evoluci on de la tasa de paro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
11.8. IPC general y sectoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
11.9. IPC vs. deactor del PIB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
11.10.La curva de Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
11.11.La tasa natural de desempleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Indice de cuadros
2.1. Impacto de P
x
sobre x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.2. Elasticidades precio y renta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.1. Tipologa de mercados seg un el n umero de agentes . . . . . . . . 85
4.1. Mercado R
x
y mercado OTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.1. Taxonoma de bienes econ omicos . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
6.1. Resultados de la votaci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
7.1. Valor presente de los costes a 15 a nos . . . . . . . . . . . . . . . 169
10.1. Estructura temporal de los costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
10.2. Incapacidad y sufrimiento en esclerosis m ultiple . . . . . . . . . . 248
10.3. QALY, ejemplo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
11.1. Componentes del PIB-demanda en 2007 . . . . . . . . . . . . . . 257
11.2. Componentes del PIB-oferta en 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . 257
11.3. Evoluci on del PIB real y nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
XV
Pr ologo
Esta monografa recoge las notas que he ido confeccionando a lo largo de los
ultimos diez a nos de docencia en cursos de Economa de la salud encuadrados en
diferentes programas de Master nacionales e internacionales dirigidos fundamen-
talmente a personas con responsabilidades de gesti on en el sector de la sanidad y
sin formaci on en economa.
El objetivo de estas notas es transmitir algunos conceptos fundamentales del
an alisis econ omico que ayuden a tomar decisiones sobre posibles usos alternativos
de unos presupuestos siempre limitados. el enfoque es eminentemente intuitivo y
gr aco, pero riguroso desde un punto de vista cientco.
El contenido de la monografa se centra en la economa de la salud en sentido
estricto. As siguiendo el ndice, encontramos el an alisis de los agentes econ omi-
cos que intervienen en el sector de la salud, la regulaci on del sector y el papel
de las organizaciones sin animo de lucro, los seguros de enfermedad, una visi on
general de las t ecnicas de evaluaci on econ omica, y una introducci on a las mag-
nitudes macroecon omicas en conexi on con el sector de la sanidad. este temario
como es natural, no agota el contenido de la economa de la salud. La industria
farmac eutica, la organizaci on del mercado de seguros, los mercados laborales en
el sector de la sanidad, y el an alisis econ omico de los hospitales entre otros, son
temas m as all a del alcance de esta monografa. El lector interesado puede consul-
tar manuales recientes como Barros (2005), Folland et al. (2004), Hidalgo et al.
(2000), Santerre y Neun (2004) o Wonderling et al. (2005).
XVII
XVIII c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Entre estos manuales s olo el de Hidalgo et al. est a escrito en castellano. Un
objetivo colateral de esta monografa es tambi en contribuir a la difusi on de la eco-
noma de la salud en castellano, alcanzando as audiencias para las que el ingl es
(idioma en el que se desarrolla la economa) es todava una barrera.
Muchos colegas han colaborado en la mejora y maduraci on de estas notas con
sus comentarios y sugerencias. Espero que todos ellos se sientan identicados con
este agradecimiento gen erico. Una menci on especial sin embargo, merece Manel
Antelo. Sin su apoyo estas notas jam as habran visto la luz.
Finalmente, deseo manifestar mi agradecimiento a Donald E. Knuth per crear
TeX, y a Leslie Lamport por desarrollar LaTeX.
Captulo 1
Introducci on. Economa y economa
de la salud
El objetivo de este captulo es presentar los elementos fundamentales de an ali-
sis en economa y su aplicaci on en el estudio del sector sanitario. Para ello debe-
mos empezar deniendo qu e es la economa, cu ales son sus elementos, qu e obje-
tivos persigue, y c omo aspira a alcanzarlos. Para ello empezaremos deniendo la
economa y la economa de la salud.
En una economa podemos distinguir, gen ericamente, tres tipos de agentes.
Los consumidores, son aquellos agentes, (individuos, familias) que toman deci-
siones de consumo. Los productores, son los agentes que toman decisiones de
producci on (empresas). El Estado es un agente singular que organiza y regula la
interacci on entre consumidores y productores. La gura 1.1 ilustra los elementos
de una economa.
Denimos economa como el estudio de la forma como las familias, las empre-
sas, y el Estado toman sus decisions en un entorno donde los recursos disponibles
son escasos. Las familias deciden quien consume y qu e, cu anto, y c omo consumir;
las empresas, a su vez, determinan quien produce y qu e, cu anto, y c omo producir.
Estas decisiones mediatizadas por la actuaci on del Estado determinan la organiza-
ci on de la economa como un sistema de planicaci on central, o de libre mercado, o
1
2 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Planif. central
ECONOMIA
Recursos escasos
- Qu?
- Cunto?
- Cmo?
- Quin?
Familias
Empresas
Estado
Decisiones
Libre mercado
Sistemas mixtos
Economa positiva
Economa normativa
MODELOS
(Teoras)
Figura 1.1: La economa.
como un sistema mixto entre ambos extremos. El estudio de esta toma de decisio-
nes se realiza utilizando modelos econ omicos. Un modelo econ omico (una teora
econ omica) es un conjunto de hip otesis que proporcionan unan representaci on
simplicada de la realidad con el objetivo de capturar los aspectos fundamentales
de las relaciones entre los agentes econ omicos. Estos modelos pueden destinarse
a describir esas interacciones, en cuyo caso nos referiremos a la economa positi-
va y pueden utilizarse como instrumentos del dise no de polticas econ omicas que
modiquen las interacciones entre los agentes y sus consecuencias.
Es importante darse cuenta que el elemento central que dene cualquier re-
laci on econ omica, y la economa misma es la escasez de recursos que obliga a
tomar decisiones entre posibles usos de esos recursos. Esta escasez de recursos
limita la posibilidad de satisfacci on de los deseos de los individuos. Podemos dis-
tinguir tres tipos de recursos, tambi en llamados factores de producci on. La tierra
se reere a los recursos naturales, es decir, disponibilidad de recursos animales,
Introducci on. Economa y economa de la salud 3
vegetales y minerales. El trabajo son los recursos humanos que se aplican a la tie-
rra para su transformaci on. El capital son aquellos recursos creados por el hombre
para ayudar al trabajo en la transformaci on de la tierra en productos de consumo
(herramientas, maquinaria, etc). Esta actividad de transformaci on de los recursos
naturales a trav es del uso de tecnologas da lugar a tres conceptos fundamentales
(que deniremos m as adelante) relacionados con la escasez: la eciencia, el coste
de oportunidad, y la frontera de posibilidades de producci on.
La economa de la salud es el estudio de la asignaci on de recursos dentro
del sistema de salud de la economa y del funcionamiento de los mercados de
servicios de salud. La contribuci on pionera en el estudio de la economa de la
salud se debe a Arrow (1963).
En las sociedades modernas, el nivel de salud de la poblaci on viene determi-
nado por un complejo entramado de actividades realizadas en el marco de una
estructura social. Ello ha llevado a la Organizaci on Mundial de la Salud a refe-
rirse al sistema de salud como un conjunto de elementos interrelacionados (me-
dio ambiente, educaci on, condiciones laborales, etc. que tienen como objetivo el
convertir unos recursos sanitarios para producir servicios de salud que permitan
obtener un estado de salud. Siguiendo a Cuervo (1994),
...un sistema de atenci on sanitaria es parte del sistema de salud y act ua
como un conjunto organizado de recursos que intervienen formando
un todo en el cada una de sus partes est a conjuntada y coordinada a
trav es de una ordenaci on l ogica y cientca que encadena sus actos a
un n com un.
1
En otras palabras, en Economa de la Salud, la salud es la variable a maximizar. A
su vez la salud es el producto de los servicios sanitarios (productos intermedios)
1
Cuervo (1994) presenta un estudio de las t ecnicas utilizadas en la ordenaci on de servicios
sanitarios.
4 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
obtenidos a partir de la combinaci on de factores de producci on de salud. Este en-
foque es el que Ort un (1990) denomina el enfoque del bienestar ampliado como
alternativo al enfoque de bienestar estricto donde los servicios sanitarios son el
producto nal. El enfoque del bienestar ampliado presenta la dicultad de la de-
nici on del concepto de salud, mientras que el enfoque del bienestar restringido
presenta la dicultad de su limitaci on a consideraciones puramente econ omicas.
En el primer enfoque, se debe distinguir entre los conceptos de salud, sanidad
2
,
y estado de salud (v ease McGuire et el al., 1994, pp. 1-5). Salud es un concepto
difcil de enmarcar. La denici on habitual lo reere a la ausencia de enfermedad.
Ello nos conduce a la denici on de enfermedad. De nuevo, aparecen diferentes
deniciones de enfermedad seg un la profesi on m edica (basada en criterios pa-
tol ogicos), o seg un las restricciones impuestas ante el desarrollo de las actividades
diarias (basada en criterios funcionales). La denici on m as amplia de salud abarca
todos los aspectos que afectan el estado de salud del individuo. Bajo esta visi on,
la salud tiene valor de uso pero no tiene valor de cambio puesto que no puede
ser objeto de comercializaci on. Sin embargo los servicios de asistencia sanitaria
pueden comprarse y venderse. Por consiguiente, pueden ser tratados como materia
regular en la economa con la particularidad que es consumido solamente por el
individuo para mejorar su estado de salud. En las p aginas que siguen, trataremos
salud y cuidados m edicos como sin onimos por simplicidad. Sin embargo, el lec-
tor debe considerar que en sentido estricto estos dos conceptos tienen signicados
diferentes.
Es importante hacer notar que el inter es de la economa de la salud se centra
en la asignaci on de recursos y no en el volumen de gasto en servicios m edicos.
Por lo tanto, las reglas que gobiernan la asignaci on son cruciales para generar los
incentivos apropiados a los proveedores y a los usuarios de los servicios sanitarios
2
Expresiones equivalentes que utilizaremos en este captulo son servicios de asistencia sanita-
ria, servicios mdicos, servicios de salud, atenci on sanitaria y similares.
Introducci on. Economa y economa de la salud 5
para utilizar los recursos (escasos) en la mejor manera posible (e.g. maximizando
el nivel de bienestar).
En economa de la salud, podemos tambi en distinguir un enfoque normativo y
un enfoque positivo. El enfoque normativo (poltica sanitaria) se ocupa del uso de
los recursos dedicados al sector de la salud por el gobierno para alcanzar el nivel
m aximo del bienestar, de su equidad, y de su ecacia. A este respecto la economa
de la salud tiene como objetivo el proveer a la autoridad sanitaria reglas s olidas
(con fundamento te orico) para ejecutar esas decisiones. El enfoque positivo se
ocupa de la elecci on racional de los agentes en el sector de la sanidad.
La economa de la salud ha evolucionado en una disciplina independiente den-
tro de la economa por dos razones. Por una parte, el sector de la sanidad presenta
unas caractersticas diferenciadoras de otros sectores de la economa; por otra par-
te, el sector de los servicios de salud tiene un tama no relativo considerable dentro
del conjunto de la economa.
Para ilustrar la importancia del tama no del sector de salud en la economa
podemos utilizar datos proporcionados por la OCDE (2005, 2006). La gura 1.2
muestra la evoluci on en el periodo 1960-2004 del peso (creciente) del gasto total
en sanidad en el PIB para una selecci on de pases de la OCDE
3
. La gura 1.3
muestra el detalle para el a no 2004 del gasto sanitario como proporci on del PIB
para una muestra de 30 pases de la OCDE.
La gura 1.4 completa la informaci on sobre el tama no del sector de servicios
sanitarios mostrando para la muestra de pases de la OCDE la comparaci on entre
1993 y 2003 de la tasa de crecimiento del gasto total y del gasto per capita en
salud, la participaci on del sector p ublico, y del gasto en productos farmac euticos.
Uno de los problemas m as importantes al que se enfrentan los gobiernos den-
tro de la Uni on Europea es la limitaci on que el Tratado de Maastricht impone
3
v ease la denici on del PIB y otras magnitudes macroecon omicas en el captulo 11
6 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Australia 4.0 4.2 4.5 6.9 6.8 7.2 7.5 8.0 8.8 8.9 9.1 9.2 ..
Austria 4.3 4.6 5.2 7.0 7.5 6.5 7.0 9.7 9.4 9.5 9.5 9.6 9.6
Belgium .. .. 3.9 5.6 6.3 7.0 7.2 8.2 8.6 8.7 8.9 10.1 ..
Canada 5.4 5.9 7.0 7.1 7.1 8.2 9.0 9.2 8.9 9.4 9.7 9.9 9.9
Czech Republic .. .. .. .. .. .. 4.7 7.0 6.7 7.0 7.2 7.5 7.3
Denmark .. .. 7.9 8.7 8.9 8.5 8.3 8.1 8.3 8.6 8.8 8.9 8.9
Finland 3.8 4.8 5.6 6.2 6.3 7.1 7.8 7.4 6.7 6.9 7.2 7.4 7.5
France 3.8 4.7 5.3 6.4 7.0 7.9 8.4 9.4 9.2 9.3 10.0 10.4 10.5
Germany .. .. 6.2 8.6 8.7 9.0 8.5 10.3 10.4 10.6 10.8 10.9 ..
Greece .. .. 6.1 6.6 7.4 7.4 9.6 9.9 10.4 10.3 10.5 10.0
Hungary .. .. .. .. .. .. 7.1 7.4 7.1 7.3 7.7 8.3 8.3
Iceland 3.0 3.5 4.7 5.7 6.2 7.2 7.9 8.4 9.2 9.3 10.0 10.5 10.2
Ireland 3.7 4.0 5.1 7.3 8.3 7.5 6.1 6.7 6.3 6.8 7.2 7.2 7.1
Italy .. .. .. .. .. 7.5 7.7 7.1 7.9 8.0 8.2 8.2 8.4
Japan 3.0 4.4 4.5 5.6 6.5 6.7 5.9 6.8 7.6 7.8 7.9 8.0 ..
Korea .. .. 4.4 4.1 4.4 4.2 4.8 5.4 5.3 5.5 5.6
Luxembourg .. .. 3.1 4.3 5.2 5.2 5.4 5.6 5.8 6.4 6.8 7.7 8.0
Mexico .. .. .. .. .. .. 4.8 5.6 5.6 6.0 6.2 6.3 6.5
Netherlands .. .. 6.6 6.9 7.2 7.1 7.7 8.1 7.9 8.3 8.9 9.1 9.2
New Zealand .. .. 5.1 6.5 5.9 5.1 6.9 7.2 7.7 7.8 8.2 8.0 8.4
Norway 2.9 3.4 4.4 5.9 7.0 6.6 7.7 7.9 8.5 8.9 9.9 10.1 9.7
Poland .. .. .. .. .. .. 4.9 5.6 5.7 6.0 6.6 6.5 6.5
Portugal 2.6 5.4 5.6 6.0 6.2 8.2 9.4 9.3 9.5 9.8 10.0
Slovak Republic .. .. .. .. .. .. .. 5.8 5.5 5.5 5.6 5.9 ..
Spain 1.5 2.5 3.5 4.6 5.3 5.4 6.5 7.4 7.2 7.2 7.3 7.9 8.1
Sweden .. .. 6.8 7.6 9.0 8.6 8.3 8.1 8.4 8.7 9.1 9.3 9.1
Switzerland 4.9 4.6 5.5 7.0 7.4 7.8 8.3 9.7 10.4 10.9 11.1 11.5 11.6
Turkey .. .. .. 3.0 3.3 2.2 3.6 3.4 6.6 7.5 7.4 7.6 7.7
United Kingdom 3.9 4.1 4.5 5.5 5.6 5.9 6.0 7.0 7.3 7.5 7.7 7.9 8.3
United States 5.1 5.6 7.0 7.9 8.8 10.1 11.9 13.3 13.3 14.0 14.7 15.2 15.3
Source: OECD HEALTH DATA 2006
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Australia
Austria
Belgium
Canada
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Korea
Luxembourg
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Slovak Republic
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
United States
Figura 1.2: Proporci on del gasto sanitario en % del PIB, 1960 - 2004.
Introducci on. Economa y economa de la salud 7
Figura 1.3: Proporci on del gasto sanitario en % del PIB en 2004.
8 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
9.3
a
8.2 67.5
a
65.9 4.1
d
2 699
a
1 542 14
e
10.4
7.6
a
7.8 69.9
a
74.2 1.8
d
2 280
a
1 669 16.1
a
11.1
h
9.6 8.1 .. .. 4.2 2 827 1 601 16.6
f
17.4
9.9
b
9.9 69.9
b
72.7 4.2 3 003
b
2 014 16.9 13
7.5 6.7 90.1 94.8 5.4 1 298 760 21.9 19.4
9 8.8 83 82.7 2.8 2 763 1 763 9.8 8.5
7.4 8.3
|
76.5 76.1
|
4.1 2 118 1 430
|
16 12.3
10.1
b
9.4 76.3
b
76.5 3.5 2 903
b
1 878 20.9 17.5
11.1 9.9 78.2 80.2 1.8 2 996 1 988 14.6 13.2
9.9 8.8 51.3
b
54.5 4.9 2 011 1 077 16 16.6
7.8
a
7.7 70.2
a
87.4 6
|
1 115
a
638 27.6
a
28.4
10.5
b
8.4 83.5
b
83.3 5.9 3 115
b
1 745 14.5 12.4
7.3
a
7 75.2
a
73.3 11.4
|
2 386
a
1 039 11
a
10.7
8.4 8 75.1 76.3 3.1 2 258 1 529 22.1 20.2
7.9
a,b
6.5 81.5
a,b
79.2 3
|
2 139
a,b
1 365 18.4
a
22.3
5.6 4.3 49.4 35.5 10.2 1 074 453 28.8 30.6
Luxembourg
6.1
a
6.2 85.4
a
92.9 5.3
|
3 190
a
1 891 11.6
a
12.2
i
Mexico
6.2 5.8 46.4 43.2 4 583 397 21.4 ..
Netherlands
9.8 8.6 62.4 73.6 4.6 2 976 1 701 11.4 11
New Zealand
8.1 7.2 78.7 76.6 3.4 1 886 1 115 14.4
f
14.9
Norway
10.3
b
8 83.7
b
84.6 5.3 3 807
b
1 695 9.4
a
9.6
Poland
6
a
5.9 72.4
a
73.8 3
|
677
a
378 .. ..
Portugal
9.6 7.3 69.7 63 3.7 1 797 881 23.4
g
25.6
5.9 .. 88.3 .. 4.1 777 .. 38.5 ..
7.7 7.5 71.2 76.6 2.6 1 835 1 089 21.8 19.2
h
9.2
a
8.6
|
85.3
a
87.4
|
5.4
|
2 594
a
1 644
|
13.1
a
10.9
11.5
b
9.4 58.5
b
54.3 2.8 3 781
b
2 401 10.5 9.7
6.6
c
3.7 62.9
c
66.4 .. 452
c
200 24.8
c
31.6
i
7.7
a
6.9 83.4
a
85.1 5.7
|
2 231
a
1 232 15.8
f
14.8
United States
2
15 13.2 44.4 43.1 4.6 5 635 3 357 12.9 8.6
Source:: OECD Health Data 2005
Health spending and financing
1993
1998-
2003
2003 1993 2003 1993
Pharmaceutical
expenditure as
% of total
expenditure on
health
2003
Averag
e
growth
rate
Health
expenditure Per
capita USD PPP
Australia
1
Austria
1993 2003
Total
expenditure as
% of GDP
Public
expenditure as
% of total
expenditure on
health
Belgium
Canada
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Korea
Turkey
United Kingdom
Slovak Republic
Spain
Sweden
Switzerland
Figura 1.4: Fuentes de gasto sanitario.
Introducci on. Economa y economa de la salud 9
sobre el volumen del gasto p ublico. En consecuencia, un elemento esencial de
la economa de la salud es el dise no de polticas sanitarias basadas en el an alisis
econ omico. Este esfuerzo de contenci on se muestra en la gura 1.5 que contiene
la evoluci on del gasto p ublico sanitario como proporci on del gasto sanitario total
en el periodo 1960-2004. La gura 1.6 muestra el detalle para el a no 2004 y la
muestra de 30 pases de la OCDE de la participaci on del sector p ublico en el to-
tal de gasto sanitario. Ello permite tambi en distinguir aquellos pases con sistemas
p ublicos de salud.
A continuaci on, las guras 1.7 y 1.8 contienen detalles sobre gasto farmacu-
tico. La gura 1.7 muestra un crecimiento sostenido del gasto en farmacia hasta
el a no 2000, y un esfuerzo de contenci on desde entonces. La gura 1.8 mues-
tra el detalle para el a no 2003 del gasto farmac eutico per capita y las tasas de
crecimiento del gasto sanitario y farmac eutico entre 1997 y 2003.
Por ultimo, para completar la ilustraci on de la importancia del sector de la
sanidad en la economa, la gura 1.9 muestra otras fuentes de nanciamiento del
sector de la sanidad como la proporci on de aseguramiento privado y de gasto de
las familias sobre el gasto total en salud. De nuevo, podemos distinguir aquellos
pases con sistemas p ublicos de salud.
La evoluci on del gasto sanitario, en los pases de la OCDE, tambin se traduce
en la evoluci on del estado de salud de la poblaci on. La gura 1.10 muestra para el
a no 2003 la esperanza de vida al nacer de la poblaci on total as] como el detalle
por g enero
4
.
La gura 1.11 muestra la esperanza de vida de la poblaci on a los 65 a nos, y la
tendencia de la esperanza de vida a los 65 y 80 a nos entre 1970 y 2003.
Podemos resumir la informaci on obtenida del an alisis de los datos de la OC-
DE diciendo que la historia reciente de las sociedades modernas ha permitido un
4
Formal denitions of mortality, life expectancy, and hazard rate can be found in Jack (1999,
pp. 9-14).
10 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Australia 50.4 50.9 57.2 73.1 63.0 71.4 67.1 66.7 68.9 67.8 68.1 67.5 ..
Austria 69.4 70.3 63.0 69.6 68.8 76.1 73.5 69.3 69.9 69.5 70.5 70.3 70.7
Belgium .. .. .. .. .. .. .. 78.5 75.8 76.4 75.0 71.1 ..
Canada 42.6 51.9 69.9 76.2 75.6 75.5 74.5 71.4 70.3 69.9 69.6 70.1 69.8
Czech Republic .. .. 96.6 96.9 96.8 92.2 97.4 90.9 90.5 89.9 89.7 89.8 89.2
Denmark .. .. 83.7 85.4 87.8 85.6 82.7 82.5 82.4 82.7 82.9 .. ..
Finland 54.1 66.0 73.8 78.6 79.0 78.6 80.9 75.6 75.1 75.9 76.1 76.2 76.6
France 62.4 71.2 75.5 78.0 80.1 78.5 76.6 76.3 75.8 75.9 78.1 78.3 78.4
Germany .. .. 72.8 79.0 78.7 77.4 76.2 80.5 78.6 78.4 78.6 78.2 ..
Greece .. .. 42.6 55.6 59.9 53.7 52.0 52.6 55.5 54.1 53.6 52.8
Hungary .. .. .. .. .. .. 89.1 84.0 70.7 69.0 70.2 72.4 72.5
Iceland 66.7 63.1 66.2 87.1 88.2 87.0 86.6 83.9 82.6 82.7 83.2 83.5 83.4
Ireland 76.0 76.2 81.7 79.0 81.6 75.7 71.9 71.6 73.3 75.6 75.2 78.0 79.5
Italy .. .. .. .. .. 77.6 79.1 71.9 73.5 75.8 75.4 75.1 76.4
Japan 60.4 61.4 69.8 72.0 71.3 70.7 77.6 83.0 81.3 81.7 81.5 81.5 ..
Korea .. .. .. .. 33.4 35.8 38.5 35.3 46.2 51.9 50.6 50.7 51.4
Luxembourg .. .. 88.9 91.8 92.8 89.2 93.1 92.4 89.3 87.9 90.3 90.6 90.4
Mexico .. .. .. .. .. .. 40.4 42.1 46.6 44.9 43.9 44.1 46.4
Netherlands .. .. 60.2 67.9 69.4 70.8 67.1 71.0 63.1 62.8 62.5 63.0 62.3
New Zealand .. .. 80.3 73.7 88.0 87.0 82.4 77.2 78.0 76.4 77.9 78.3 77.4
Norway 77.8 80.9 91.6 96.2 85.1 85.8 82.8 84.2 82.5 83.6 83.5 83.7 83.5
Poland .. .. .. .. .. .. 91.7 72.9 70.0 71.9 71.2 69.9 68.6
Portugal .. .. 59.0 58.9 64.3 54.6 65.5 62.6 72.5 71.5 72.2 72.6 71.9
Slovak Republic .. .. .. .. .. .. .. 91.7 89.4 89.3 89.1 88.3 ..
Spain 58.7 50.8 65.4 77.4 79.9 81.1 78.7 72.2 71.6 71.2 71.3 70.4 70.9
Sweden .. .. 86.0 90.2 92.5 90.4 89.9 86.6 84.9 84.9 85.1 85.4 84.9
Switzerland .. .. .. .. .. 50.3 52.4 53.8 55.6 57.1 57.9 58.5 58.4
Turkey .. .. .. 50.0 29.4 50.6 61.0 70.3 62.9 68.2 70.4 71.6 72.1
United Kingdom 85.2 85.8 87.0 91.1 89.4 85.8 83.6 83.9 80.9 83.0 83.4 85.4 85.5
United States 23.4 22.7 36.5 41.1 41.3 39.8 39.7 45.3 44.0 44.8 44.8 44.6 44.7
Source: OECD HEALTH DATA 2006
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Australia
Austria
Belgium
Canada
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Korea
Luxembourg
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Slovak Republic
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
United States
Figura 1.5: Proporci on del gasto sanitario p ublico en % del gasto sanitario total,
1960 - 2004.
Introducci on. Economa y economa de la salud 11
Figura 1.6: Proporci on del gasto sanitario p ublico en % del gasto sanitario total,
2004.
12 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Australia 9.5 9.9 10.4 11.0 11.2 11.5 11.7 12.0 12.6 13.5 14.0 14.2
Austria 9.2 9.3 11.1 12.1 12.7 12.6 12.3 12.8 13.1 13.0
Belgium 15.6 16.3 17.4 17.5 16.8 16.2 16.5 11.3
Canada 11.8 12.4 13.0 13.1 13.8 14.0 14.8 15.2 15.5 15.9 16.2 16.7 17.0 17.7
Czech Republic 18.4 21.1 19.4 24.7 25.1 25.0 24.9 22.9 23.0 22.4 21.5 22.0
Denmark 8.0 7.9 8.5 8.8 9.1 8.9 9.0 9.0 8.7 8.8 9.2 9.8 10.0 9.4
Finland 9.9 10.8 12.3 13.4 14.1 14.4 14.8 14.6 15.0 15.5 15.8 16.0 16.0 16.3
France 17.2 17.1 17.5 17.4 17.6 17.6 18.0 18.6 19.5 20.3 20.9 18.7 18.8 18.9
Germany 14.7 13.2 12.9 12.7 12.8 12.9 13.4 13.5 13.6 14.2 14.5 14.6
Greece 16.3 17.0 16.6 16.1 15.7 16.1 16.2 13.9 14.4 15.0 15.1 16.2 17.1 17.4
Hungary 27.6 26.5 28.4 28.0 25.0 26.0 25.9 28.5 27.6
Iceland 12.3 13.0 12.4 13.1 13.4 14.0 15.1 14.8 14.3 15.1 14.4 14.7 14.5 14.8
Ireland 11.6 11.1 10.7 10.6 10.4 10.5 10.2 10.4 10.5 10.6 10.3 11.0 11.8 12.4
Italy 20.8 20.8 20.2 20.3 21.1 21.3 21.5 22.0 22.6 22.4 22.6 22.5 22.1 21.4
Japan 22.9 22.0 22.3 21.1 22.3 21.6 20.6 18.9 18.4 18.7 18.8 18.4 18.9
Korea 35.0 33.3 32.3 31.3 31.4 30.2 27.7 25.8 25.1 27.8 27.6 27.9 27.6 27.4
Luxembourg 15.0 12.2 12.0 11.5 12.6 12.3 11.9 11.0 11.5 10.3 9.4 8.5
Mexico 18.6 19.4 19.6 21.2 21.5 20.9
Netherlands 9.6 10.5 11.0 10.9 11.0 11.0 11.0 11.2 11.4 11.7 11.7 11.5
New Zealand 14.1 14.2 14.9 15.8 14.8 14.5 14.4
Norway 7.3 7.5 9.6 8.8 9.0 9.1 9.1 8.9 8.9 9.5 9.3 9.4 9.2 9.5
Poland 28.4 30.3 29.6
Portugal 24.3 24.7 25.6 25.2 23.6 23.8 23.8 23.4 22.4 23.0 23.3 22.6 23.2
Slovak Republic 34.0 34.0 34.0 37.3 38.5
Spain 19.2 19.8 20.8 21.0 21.5 21.3 21.1 21.8 22.8 22.8
Sweden 8.7 9.7 10.7 11.8 12.3 13.6 12.4 13.6 13.9 13.8 13.2 13.0 12.6 12.3
Switzerland 9.8 9.4 9.7 9.8 10.0 10.0 10.3 10.2 10.5 10.7 10.6 10.3 10.5 10.4
Turkey 31.6 24.3 24.8
United Kingdom 13.8 14.2 14.8 15.1 15.3 15.6 15.8
United States 9.0 8.7 8.5 8.5 8.9 9.3 9.7 10.3 11.1 11.7 12.0 12.3 12.4 12.3
Source: OECD HEALTH DATA 2006
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Australia
Austria
Belgium
Canada
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Korea
Luxembourg
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Slovak Republic
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
United States
Figura 1.7: Proporci on del gasto farmac eutico en % del gasto sanitario total, 1960
- 2004.
Introducci on. Economa y economa de la salud 13
Annual growth in pharma exp against growth in total exp. 1998-2003
Source: OECD Health Data 2005.
Chart 3.16. Real annual growth in pharmaceutical spending and total health expenditure, 1997-2003
1
1
.
3
9
.
5
9
.
1
8
.
6
8
.
3
7
.
7
7
.
0
6
.
9
5
.
8
5
.
8
5
.
3
4
.
9
4
.
6
4
.
5
4
.
2
3
.
7
3
.
7
3
.
3
3
.
3
3
.
2
1
.
7
0
.
5
8
.
5
4
.
3
4
.
3
7
.
8
6
.
9
4
.
5
3
.
3
4
.
5
3
.
3
6
.
5
2
.
1
4
.
9
3
.
3
3
.
0
4
.
4
1
.
7
2
.
9
2
.
9
3
.
0
6
.
5
4
.
2
2
.
8
5
.
6
5
.
7
5
.
4
4
.
4 4
.
9
4
.
7
0
2
4
6
8
10
12
I
r
e
l
a
n
d
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
A
u
s
t
r
a
l
i
a
(
1
9
9
7
-
2
0
0
1
)
K
o
r
e
a
H
u
n
g
a
r
y
(
1
9
9
7
-
2
0
0
2
)
S
l
o
v
a
k
R
e
p
u
b
l
i
c
M
e
x
i
c
o
C
a
n
a
d
a
F
r
a
n
c
e
I
c
e
l
a
n
d
N
o
r
w
a
y
(
1
9
9
7
-
2
0
0
2
)
O
E
C
D
N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
A
u
s
t
r
i
a
S
w
e
d
e
n
F
i
n
l
a
n
d
D
e
n
m
a
r
k
G
r
e
e
c
e
G
e
r
m
a
n
y
S
p
a
i
n
I
t
a
l
y
S
w
i
t
z
e
r
l
a
n
d
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
C
z
e
c
h
R
e
p
u
b
l
i
c
J
a
p
a
n
(
1
9
9
7
-
2
0
0
2
)
Pharmaceutical expenditure Total health expenditure
United States
France
Canada
Italy
Iceland
Germany
Spain
Switzerland
Japan (1)
Luxembourg
Austria
OECD (2)
Australia (3)
Norway (1)
Netherlands
Sweden
Finland
Greece
Korea
Hungary (1)
Slovak Republic
Ireland
Czech Republic
Denmark
Poland
Mexico
Turkey (4)
1. 2002. 2. OECD average excludes Poland and Turkey. 3. 2001. 4. 2000.
Chart 3.15 Pharmaceutical spending as a percentage
of total health expenditure, 2003
Chart 3.14 Expenditure on pharmaceuticals, per
capita, 2003
728
606
507
498
453
436
401
398
393
389
353
341
340
340
339
322
309
308
299
290
284
272
225
125
112
380
389
0 200 400 600 800
USD PPP
Private
Public
12.9
20.9
16.9
22.1
14.5
14.6
21.8
10.5
18.4
10.5
14.0
9.4
11.4
12.6
16.0
16.0
28.8
27.6
38.5
11.8
21.9
9.8
30.3
21.4
24.8
17.5
16.9
0 10 20 30 40
% Total expenditure on health
Figura 1.8: Gasto en productos farmac euticos
14 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Czech Republic
Luxembourg
Slovak Republic
Sweden
Norway
Iceland
United Kingdom
Denmark
Japan (1)
New Zealand
Germany (2)
Ireland
Finland
France
Italy
Belgium (3)
Hungary (4)
OECD (5)
Spain
Canada
Poland
Portugal
Austria
Australia (1)
Turkey (6)
Netherlands
Switzerland
Greece
Korea
Mexico
United States
1. 2002. 2. 1992. 3. Current health expenditure. 4. 1991. 5. OECD average excludes Belgium and Slovak Republic. 6. 2000.
Chart 3.17. Public share of total health
expenditure, 2003
Chart 3.18. Change in public share of total
health expenditure, 1990 to 2003
90
90
88
85
84
84
83
83
82
79
78
78
77
76
75
75
71
70
70
70
68
68
63
62
59
51
49
46
44
72
72
0 20 40 60 80 100
4.8
6.0
12.6
-2.4
6.1
-4.7
1.9
0.4
-5.9
4.2
-21.8
-4.6
-7.5
-1.5
-16.7
n.a.
-4.0
-0.3
-4.4
6.1
2.0
-3.7
3.9
0.3
-0.2
-3.1
0.9
-4.7
n.a.
-3.2
-4.7
-25.0 -12.5 0.0 12.5 25.0
% total expenditure on health Percentage points
Chart 3.19 Private health insurance share of
total expenditure on health, 2003
Chart 3.20 Out-of-pocket payments as share of
total expenditure on health, 2003
United States
Netherlands
Canada
France
Switzerland
Germany
Australia (1)
Austria
Ireland
New Zealand
Turkey (2)
Spain
Mexico
Finland
Greece
Korea
Denmark
Italy
Luxembourg
Hungary
Poland
Japan (3)
Czech Republic
Iceland
Norway
Slovak Republic
1. 2001. 2. 2000 3. 2002.
Source: OECD Health Data 2005.
37
17
13
13
0.9
1.3
2.1
2.2
2.4
3.1
4.3
4.4
5.8
6.4
7.6
7.7
8.8
9.0
0.0
0.0
0.0
0.9
0.6
0.6
0.3
0.2
0 10 20 30 40 50
14
15
10
32
10
21
19
13
16
28
24
51
19
47
42
16
21
25
26
17
17
16
12
8
7
8
0 10 20 30 40 50
% total expenditure on health % total expenditure on health
Figura 1.9: Financiamiento de los servicios de salud
Introducci on. Economa y economa de la salud 15
Japan
Iceland
Spain
Switzerland1
Australia
Sweden
Italy
Canada1
Norway
France
New Zealand1
Netherlands
Austria
United Kingdom
Finland
Germany
Luxembourg1
Greece
Belgium1
OECD
Ireland1
Portugal
United States1
Denmark
Korea1
Czech Republic
Mexico
Poland
Slovak Republic1
Hungary
Turkey
1. 2002
Chart 1.1. Life expectancy at birth, total population,
1960 and 2003
Chart 1.2. Life expectancy at birth, by gender, 2003
#REF!
Years
#REF!
Years
68.7
72.4
73.9
74.7
74.9
75.3
76.9
77.2
77.2
77.3
77.8
77.8
78.1
78.1
78.2
78.4
78.5
78.5
78.6
78.6
78.7
79.4
79.5
79.7
79.9
80.2
80.3
80.4
80.5
80.7
81.8
48.3
68.0
70.6
67.8
57.5
70.7
52.4
72.4
69.9
64.0
70.0
68.5
70.6
69.9
69.4
69.6
69.0
70.8
68.7
73.5
71.3
70.3
73.6
71.3
69.8
73.1
70.9
71.6
69.8
72.9
67.8
40 50 60 70 80 90
2003 1960
Years
71.0
76.5
77.8
78.9
77.4
78.5
80.4
79.5
79.9
80.6
80.3
80.7
81.1
80.7
81.5
81.3
81.8
80.7
81.6
80.9
81.1
82.9
81.9
82.1
82.9
82.4
82.8
83.0
83.7
82.4
85.3
66.4
68.3
69.9
70.5
72.4
72.0
73.4
74.9
74.5
74.0
75.2
74.9
75.1
75.4
74.9
75.5
75.1
76.2
75.6
76.2
76.3
75.8
77.0
77.2
76.9
77.9
77.8
77.8
77.2
79.0
78.4
65 70 75 80 85 90
Females Males
Years
Source: OECD Health Data 2005.
Chart 1.4. Life expectancy at birth and health
spending per capita, 2003
Chart 1.3. Life expectancy at birth and GDP per
capita, 2003
USA
GBR
TUR
CHE
SWE
ESP
SVK
PRT
POL
NOR
NLZ NLD
MEX
LUX
KOR
JPN
ITA
IRL
ISL
HUN
GRC DEU
FRA
FIN
DNK
CZE
CAN
BEL
AUT
AUS
R
2
= 0.57
65
70
75
80
85
0 1500 3000 4500 6000
Life expectancy, years (years)
Health spending per capita, USD PPP
USA
GBR
TUR
CHE SWE ESP
SVK
PRT
POL
NOR
NZL NLD
MEX
KOR
JPN
ITA
IRL
ISL
HUN
GRC
DEU
FRA
FIN
DNK
CZE
CAN
BEL
AUT
AUS
R
2
= 0.69
68
72
76
80
84
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000
Life expectancy, years
GDP per capita, USD PPP
Figura 1.10: Esperanza de vida al nacer en la OCDE
16 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Japan
France 1
Switzerland 2
Australia
Italy 1
Canada 2
Spain 3
Iceland
Sweden
New Zealand 2
Luxembourg 2
Austria
Norway 2
Belgium 2
Germany 1
Finland 2
United States 2
Netherlands
OECD
United Kingdom 2
Portugal
Greece 2
Korea 2
Mexico
Ireland 2
Denmark 2
Poland
Czech Republic 2
Slovak Republic 2
Hungary
Turkey
1. 2001. 2. 2002 3. 2000
Chart 1.5. Life expectancy at age 65 by gender, 1970 and 2003
Females
14.3
16.7
17.0
17.4
18.1
18.3
18.6
18.6
18.7
18.8
19.1
19.1
19.3
19.5
19.5
19.6
19.6
19.7
19.7
19.9
19.9
20.0
20.3
20.4
20.4
20.6
20.7
21.0
21.0
21.3
23.0
12.6
14.3
14.5
14.2
15.3
16.7
15.0
15.6
14.6
15.2
15.0
16.0
15.6
16.1
17.0
14.4
15.0
15.3
16.7
14.9
14.9
16.0
16.8
17.8
16.0
17.5
16.2
15.6
16.8
15.3
10 15 20 25
Years
1970
2003
Males
12.7
12.9
13.3
14.0
14.0
15.4
15.3
17.1
14.9
16.7
15.7
16.1
15.9
15.8
16.6
15.8
16.0
15.8
16.2
16.4
15.9
16.7
17.0
17.8
16.5
17.2
16.7
17.6
17.4
16.9
18.0
11.5
12.0
12.3
11.1
12.5
13.7
12.4
14.8
10.2
13.9
12.2
12.0
12.7
13.3
13.1
11.4
12.0
12.1
13.8
11.7
12.1
12.4
14.2
15.0
13.3
13.7
13.3
11.9
13.0
12.5
10 15 20 25
Years
1970
2003
Source: OECD Health Data 2005.
Chart 1.6. Trends in life expectancy at age 65 and at age 80, males and females,
OECD average, 1970-2003
4
8
12
16
20
1
9
7
0
1
9
7
4
1
9
7
8
1
9
8
2
1
9
8
6
1
9
9
0
1
9
9
4
1
9
9
8
2
0
0
2
Years
Figura 1.11: Esperanza de vida a los 65 a nos en la OCDE
Introducci on. Economa y economa de la salud 17
progreso obvio en el acceso y la equidad de los sistemas de salud. Este acceso,
a su vez, ha generado una variaci on en la pir amide de poblaci on con una mayor
presencia de la llamada tercera edad (que junto con la infancia son los colectivos
de mayor demanda de servicios m edicos). Es bien conocida la relaci on entre el es-
tado de salud de la poblaci on y el nivel de renta del pas. Hay dos explicaciones de
este fen omeno. La primera relaciona la innovaci on tecnol ogica y la inversi on en
infraestructuras p ublicas con la facilidad de alcanzar y mantener mejores niveles
de salud. La segunda explicaci on se centra en la variaci on de las preferencias de
los individuos a lo largo del tiempo. Dado un nivel de renta, los individuos mues-
tran una creciente preocupaci on por su estado de salud. Para cualquiera de las dos
explicaciones, la relaci on entre el estado de salud de la poblaci on y el nivel de ren-
ta conlleva dos consecuencias. De acuerdo con Jack (1999, cap. 3), por una parte
conforme la poblaci on mejora su estado de salud tambi en envejecen. Esto se co-
noce como la transici on demogrca. Por otra parte, la estructura de enfermedades
varia. Esto se conoce como transici on epidemiol ogica.
Finalmente, no debemos olvidar el progreso tecnol ogico que ha permitido po-
ner a disposici on de los m edicos tratamientos y t ecnicas de diagn ostico (e.g. bom-
ba de cobalto, ecografa, resonancia magn etica) m as ecaces. Todo ello, a su vez,
ha generado un crecimiento importante del gasto sanitario
5
que amenaza el futuro
del llamado Estado de Bienestar. As pues se plantea un dilema entre eciencia
6
y equidad del sistema de salud que ha tenido como consecuencia la reexi on, du-
rante los ultimos a nos, sobre la reforma de los sistemas de salud en los pases
occidentales.
5
V ease Artells (1994, pp. 3-7) al respecto.
6
Sobre las diferentes deniciones de eciencia ver Ort un (1990, pp. 49-51).
18 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
1.1. Caractersticas diferenciadoras del mercado de
salud
Qu e (combinaci on de) caractersticas concurren en el mercado de la sanidad
que lo diferencian sucientemente de otros mercados en la economa? Antes de
ser preciso en contestar a esta pregunta, es importante avanzar que aunque los
servicios sanitarios tienen algunas caractersticas distintivas, ninguna de ellas es
exclusiva con respecto a otros mercados. Es la combinaci on de esas caractersticas
lo que hace el sector peculiar. Estas son
7
:
Presencia de incertidumbre tanto en la demanda (estado de salud de la pobla-
ci on) como en la oferta (e.g. disponibilidad y ecacia de tratamientos). El
estado de salud es incierto es el sentido que es imprevisible. Por consi-
guiente, la demanda (y la oferta) de servicios de salud no siguen ninguna
tendencia previsible. Esta incertidumbre diculta la toma de decisiones en
el sentido que los agentes desean evitar tomar una decisi on incorrecta que
conduzca a resultados adversos. Sin embargo, algunas acciones pueden dis-
minuir la probabilidad de un episodio de enfermedad, tales como los h abitos
de vida sanos o la medicina preventiva. (V ease el captulo 8.)
Relevancia del aseguramiento. La incertidumbre con respecto al momento cuan-
do un individuo puede caer enfermo da lugar a la aparici on del seguro de
enfermedad. Este seguro rompe la relaci on entre el precio y el coste de
provisi on de los servicios de salud, lo que a su vez da lugar a situaciones de
riesgo moral (asociadas al desplazamiento hacia afuera de la restricci on pre-
supuestaria del consumidor) y de selecci on adversa (asociadas a la seleccin
de perles de riesgo por parte de las compa nas de seguros. La intervenci on
del estado intenta generar los incentivos adecuados para reducir al mnimo
7
V ease Phelps (1992, pp.2-10) para una descripci on m as detallada.
Introducci on. Economa y economa de la salud 19
los efectos perversos de la incertidumbre. (V ease el captulo 9.)
De acuerdo con Stiglitz (1994) los pacientes en el mercado de salud com-
pran informaci on acerca de su enfermedad y de los tratamientos existentes.
Adem as, con frecuencia los individuos son aversos al riesgo. Por consi-
guiente, contratan seguros de enfermedad lo que conlleva una disminuci on
de la sensibilidad hacia el coste de la provisi on de los servicios sanitarios.
Precisamente, esta p erdida de sensibilidad da lugar al problema de riesgo
moral. Otra consecuencia de esta asimetra informativa es el hecho de que
las decisiones del m edico condicionan al paciente en sus decisiones de la
demanda. Por lo tanto, existe la posibilidad que el m edico induzca demanda
en sus pacientes en el sentido que el paciente demande m as servicios de los
que habra demandado si hubiera tenido la misma informaci on que el m edi-
co. As pues, adem as del problema de riesgo moral ya comentado, tambi en
hacemos frente a un problema de selecci on adversa en la forma de rechazo
de pacientes con algunas patologas peculiares o, alternativamente con el
desplazamientos de pacientes con tratamientos caros desde los proveedores
privados hacia el proveedor p ublico.
Presencia de informaci on asim etrica. Los pacientes no tienen informaci on per-
fecta acerca de por ejemplo, la calidad de hospitales o la ecacia de trata-
mientos. A su vez, los m edicos no conocen todas las caractersticas de los
pacientes. Ello junto con la incertidumbre mencionada antes hace que la
distribuci on de los derechos de propiedad de los indivduos con respecto al
uso de los recursos escasos, no se ajuste a los postulados de la teora del
consumidor. La teora tradicional del consumidor supone que con respecto
a la demanda de bienes, cada individuo utiliza sus recursos en su propio
benecio. Sin embargo, en la demanda de los servicios de salud, pueden
f acilmente aparecer situaciones en las que la soberana del paciente para
20 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
evaluar adecuadamente los costes y benecios del proceso de decisi on sea
cuanto menos cuestionable.
Presencia de instituciones sin animo de lucro. Las actividades desarrolladas por
instituciones sin animo de lucro son particularmente importantes en el sec-
tor de la sanidad. (V ease el captulo 6.)
Regulaci on. El mercado de los servicios de salud est a sometido a restricciones
a la competencia tales como la licencia obligatoria para los m edicos, o la
restricci on en publicidad, que se justican como un medio para garantizar
un nivel mnimo de la calidad en la provisi on de servicios a los pacientes.
Podemos tambi en a nadir aqu (aunque no los analizaremos) la presencia de
patentes, precios de referencia, o el desarrollo del gen ericos en el sector
farmac eutico. (V ease el captulo 4.)
Existencia de necesidad. Aunque el concepto de necesidad es difcil de con-
cretar en una denici on, de acuerdo con Jeffers et al. (1971), se entiende por
necesidad la cantidad de servicios sanitarios que los expertos m edicos deter-
minan que debe recibir una persona para mantener el nivel de salud m as alto
posible, de acuerdo con el nivel de conocimientos presente. Gen ericamente
est a ampliamente aceptado que cualquier individuo, con independencia de
su nivel de renta, debe tener acceso a los servicios m edicos que necesita.
Provisi on p ublica y nanciamiento de los servicios de salud. La organizaci on
de la sanidad en Europa a trav es de un sistema de seguridad social represen-
ta la presencia masiva del Estado en la provisi on y el nanciamiento de los
servicios de salud y tambi en en la organizaci on del mercado de salud.
Externalidades. Las exterioridades aparecen cuando las acciones de algunos agen-
tes en el mercado tienen un impacto (positivo o negativo) en el compor-
tamiento de otros agentes. Por ejemplo, los programas de la vacunaci on
Introducci on. Economa y economa de la salud 21
pueden evitar la extensi on de las epidemias (externalidad positiva), la con-
taminaci on puede generar enfermedades a los individuos expuestos a esa
poluci on (exterioridad negativa). A menudo, el benecio social (de la vacu-
naci on) diere del benecio privado (reducci on del riesgo). Las externali-
dades se reeren a la interdependencia de las funciones de utilidad de los
individuos. Una de las interdependencias m as importantes aparece cuando
abordamos el tema de la equidad.
Todas estas caractersticas implican que el mecanismo del mercado no va a poder
asignar los recursos de forma eciente en el sector de la sanidad. Ello conlle-
va la creaci on por parte de los gobiernos de agencias reguladoras del sector con
el objetivo de corregir las deciencias en la asignaci on de recursos. Tambi en, el
conjunto de caractersticas mencionadas coneren a la provisi on de servicios de
salud el car acter de bien privado
8
provisto por el Estado (otros ejemplos de bienes
privados con provisi on p ublica son la educaci on o la seguridad social).
Es importante se nalar que hay otros mercados en la economa que presentan
casusticas parecidas a las que acabamos de describir pero en los el nivel de re-
gulaci on es mucho menor (por ejemplo, el sector de la alimentaci on). C omo se
justica esta atenci on diferenciada al mercado sanitario? Normalmente, la res-
puesta apela a un argumento de tipo moral: el intento de garantizar el acceso
universal al sistema sanitario.
La intervenci on del Estado se materializa a diferentes niveles en diferentes
pases. El nivel mnimo de regulaci on se encuentra en el modelo Norteamericano (y
tambi en Irland es), donde la provisi on de servicios de salud es fundamentalmente
privada excepto para dos colectivos de personas. Aquellas cuyo nivel de renta no
alcanza un mnimo (Medicare), y aquellas que ya han superado una cierta edad
8
Un bien p ublico en contraste con un bien privado debe satisfacer dos propiedades: (i) el coste
marginal de servir a un consumidor adicional es cero, y (ii) el coste de excluir a un individuo del
consumo del bien es innito. v ease el captulo 5.
22 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
(Medicaid). En el otro extremo del espectro encontramos el modelo de sistema
nacional de salud (SNS) de pases como Espa na. Un nivel intermedio que combina
provisi on p ublica y privada lo encontramos en pases como Alemania, Francia,
B elgica, Jap on, o Canad a. En estos sistemas mixtos, el Estado nancia una parte
ja de la tarifa por acto m edico. Si el paciente acude a un proveedor con una tarifa
superior, la diferencia corre de su cuenta.
El sistema alternativo es la provisi on de la sanidad centralizadamente por
el Estado. Este escenario no est a exento de dicultades. De acuerdo con Ort un
(1990),
Cuatro son los fallos principales del no-mercado: falta de relaci on
entre ingresos y costes, objetivos de la propia organizaci on, externa-
lidades derivadas de la acci on del Estado, e inequidades distributi-
vas.(p.58).
Es importante se nalar que el papel del Estado en la economa no debe reducirse a
su tama no relativo, o a la discusi on entre el liberalismo m as radical o el socialismo
m as duro. En este sentido Calsamiglia (1994) nos dice que
Con respecto a les posibles actuaciones del Estado e problema no es
cuanto ni tan solo qu e, el problema fundamental es c omo. Hace falta
conocer las limitaciones del Estado y los objetivos que se persiguen
con su acci on para determinar el tipo de intervenciones que permi-
ten mejorar las cosas. (...) Lo importante no es el tama no del sector
p ublico, sino el estilo de su gesti on
9
.
9
Traducci on del original catal an.
Introducci on. Economa y economa de la salud 23
1.2. Contenido de la economa de la salud
Podemos sintetizar todos los elementos que aparecen en la economa de la sa-
lud con la gura 1.12 de Culyer y Newhouse (2000). Este esquema se compone de
tres partes: an alisis econ omico, evaluaci on econ omica, y an alisis de poltica sanita-
ria. El punto de partida del an alisis econ omico es el rect angulo A Qu e es salud?.
A partir de aqu nos desplazamos al estudio de la demanda de salud (rect angulo
C) y otros elementos que inuencian la salud (rect angulo B). A continuaci on, en-
contramos los elementos de la oferta de servicio de salud (rect angulo D). La com-
binaci on de demanda y oferta nos conduce al an alisis del equilibrio del mercado
de servicios sanitarios (rect angulo E). La evaluaci on econ omica contempla tan-
to el nivel microecon omico (rect angulo F) como el macroecon omico (rect angulo
G). Finalmente, el an alisis de poltica sanitaria se encuentra en el rect angulo H.
Fuchs (1993) proporciona tambi en una interesante descripci on del ambito de la
economa de la salud,
1.3. Organizaci on del mercado sanitario
Una descripci on adecuada del mercado de servicios de salud debe empezar
con la descripci on de los agentes que interaccionan en el. La gura 1.13 (v ease
Narciso, 2004) nos ayudar a a ilustrarla. Los agentes que operan en un sistema de
salud son: el Ministerio de sanidad, el Servicio Nacional de Salud, los proveedo-
res, las compaas de seguros (p ublicas y privadas), la industria farmac eutica, y los
pacientes.
El Ministerio de Sanidad es el regulador del sector. Una tarea de esta autori-
dad sanitaria es determinar el tipo y/o el valor que los pacientes tienen que pagar
por los medicamentos y los varios servicios que reciben del SNS (echa 1). Tam-
bi en dene la organizaci on del sistema de la salud p ublica (echa 2). Por ejemplo,
24 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
F. ENFOQUE MICROECONOMICO
Coste-efectividad, Coste-benecio, y Coste-utilidad
Anlisis de formas alternativas de provisin de
servicios de salud (modos, lugares, timing,
cantidad) en todas las fases (deteccin, diagnstico,
tratamiento, etc.)
E. ANALISIS DE MERCADO
Sistemas de precios, listas de espera, y
racionamiento como mecanismos de equilibrio y
sus diferentes efectos en los mercados de servicios
mdicos y hospitalarios.
B. QUE INFLUENCIA LA SALUD
(APARTE DE LA SANIDAD)?
Gentica, azares laborales, hbitos de
consumo, educacin, renta, capital (humano
y fsico), familia, etc.
A. QUE ES SALUD? CUAL ES SU
VALOR?
Atributos perdcibidos de la salud; estados
de salud; ndices; valor de la vida; escala de
utilidad de la salud.
C. DEMANDA DE SALUD
Inuencia de A y B en la bsqueda de
sanidad; relacin de agencia; necesidad,
altruismo; aseguramiento; demanda de
salud y sus efectos
D. OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD
Costes de produccin, tecnologa,
substitucin de inputs, mercados de inputs,
sistemas de remuneracin e incentivos;
organizaciones con y sin nimo de lucro, etc
G. PLANIFICACION, PRESUPUESTO,
REGULACION, MONITORIZACION
Evaluacin de efectividad de instrumentos
de optimizacin del sistema; interaccin
entre presupuesto, asignacin de fuerza de
trabajo, regulacin, y los incentivos que
generan.
H. EVALUACION GENERAL DEL SISTEMA
DE SALUD
Criterios de equidad y eciencia asignativa en E y
F; comparaciones de resultados internacionales e
interregionales; metodologias nancieras.
Figura 1.12: Los elementos de la economa de la salud.
Introducci on. Economa y economa de la salud 25
Ministerio de Sanidad
SNS
(2)
Hospitales y
otros proveedores
(4)
Compaas privadas
de seguros
Mdicos
Pacientes
(5)
(12)
(13)
(1)
(10) (11)
Industria
farmacutica
(3)
(6)
(7)
Farmacias
(8)
(9)
Figura 1.13: Los agentes del sistema de salud.
decide a qu e tratamientos son proporcionados en los hospitales o por otros provee-
dores as como la distribuci on geogr aca de los pacientes entre los proveedores de
servicios sanitarios (echa 4). Finalmente, la autoridad sanitaria regula el sector
farmac eutico (echa 3) referente a los precios de medicamentos, el copago que
los pacientes deben aportar, o los medicamentos cuya venta esta sujeta a receta.
Los hospitales y otros proveedores p ublicos (como los centros de asistencia
primaria) contratan m edicos, enfermeras y otro personal de apoyo (echa 5) que
tratan directamente con los pacientes.
La industria farmac eutica produce y vende las medicinas a las ocinas de far-
macia las cuales, a su vez, las venden a los pacientes (echas 7 y 8). La relaci on de
26 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
agencia entre m edicos y pacientes crea en la industria farmac eutica los incentivos
para promocionar sus productos a los m edicos con el prop osito de inuenciar sus
decisiones en las prescripcin de medicamentos (echa 6). En pases con leyes de
substituci on las farmacias pueden vender un medicamento diferente (pero substi-
tutivo) del prescrito por el m edico. Por ejemplo, cuando el m edico prescribe un
medicamento de marca, la farmacia puede vender una versi on gen erica de esa me-
dicina al paciente (la echa 8) y, en este caso, la relaci on entre los farmac euticos y
los pacientes llega a ser m as cercana y m as importante que cuando el farmac eutico
act ua solamente como vendedor. en otras palabras, cuando se permite la substitu-
ci on, el farmac eutico es un agente activo en el proceso de decisi on.
Sin embargo, las medicinas que los pacientes consumen son tpicamente pres-
critas por los m edicos que act uan como agentes de los pacientes en el sentido que
deciden el consumo de medicinas en su nombre (echa 9). Esto es un rasgo carac-
terstico del mercado de servicios de salud puesto que los pacientes que consumen
el bien (la medicina) no son los que eligen el bien consumir. Finalmente, las e-
chas 10 y 11 representan la relaci on fundamental de la interacci on entre pacientes
y m edicos, que determina el resultado nal de la totalidad del sistema de salud
y la raz on de su existencia. El paciente consulta al m edico cuando detecta algu-
nos sntomas de alguna enfermedad. De acuerdo con los sntomas declarados por
el paciente y pruebas adicionales, el m edico prescribe el tratamiento que juzga
apropiado.
Por ultimo, los individuos tambi en pueden contratar un seguro privado de en-
fermedad que puede ser alternativo o complementario al seguro p ublico. En este
caso, las compaas de seguro privadas contratar an con m edicos y pacientes el sis-
tema de reembolso (echas 12 y 13).
Thurner y Kotzian (2001) presentan un an alisis detallado de las relaciones
entre todos estos agentes, incluyendo tambi en a la industria farmac eutica, y los
Introducci on. Economa y economa de la salud 27
polticos.
Nosotros nos centraremos en tres tipos de agentes: (i) Pacientes que represen-
tan a la parte de la poblaci on que ante la presencia de sntomas de enfermedad, de-
mandan servicios sanitarios. (ii) Proveedores que ofrecen servicios de salud. Entre
estos, podemos distinguir los proveedores de primer nivel(asistencia primaria) y
los proveedores de segundo nivel(asistencia especializada). (iii) Finalmente, los
nanciadores del sistema de salud son el tercer tipo de agentes.
Estos pueden ser
compa nas de seguros privadas o la Seguridad Social. Estos nanciadores com-
pran servicios sanitarios a los proveedores en representaci on de sus asegurados,
garantizando as su cobertura y denen el sistema de reembolso a los proveedores.
Gen ericamente, una sociedad se enfrenta a dos sistemas alternativos de asignar
sus recursos. Un mecanismo (descentralizado) de libre mercado, o un mecanismo
(centralizado) de provisi on p ublica. La gura 1.14 muestra un sistema privado
de provisi on de servicios de salud sin seguro de enfermedad (secci on (a)) y con
seguro de enfermedad (secci on (b)) donde compa nas de seguro privadas ofrecen
seguros de enfermedad en los que el pago de una prima da acceso a la obtenci on se
atenci on sanitaria. Un repaso r apido a los sistemas de salud en Europa occidental
muestran una importante participaci on del Estado. Sin embargo, esta participaci on
se estructura de diferentes maneras en diferentes pases.
1.4. Estructura de un sistema de salud
La intervenci on del Estado
10
en el mercado de la sanidad consiste por una
parte en la regulaci on de la oferta (m edicos, hospitales, compa nas de seguros)
en t erminos de tratamientos, f armacos o las primas y precios de los actos m edi-
cos; por otra parte tambi en incide sobre la demanda a trav es de, por ejemplo, los
10
Esta secci on se basa en Artells (1994), pp.19-28) y en una comunicaci on privada de Pedro P.
Barros.
28 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Pacientes
Asistencia
primaria
Tratamiento
Asistencia
especializada
Demanda y
pago por servicio
Desvo
Tratamiento
Asistencia
primaria
Tratamiento
Asistencia
especializada
Demanda y
pago por servicio
Desvo
Tratamiento
Poblacin
------------
Pacientes
(a) Sistema sin seguro
Compaas
de seguros
Reembolso
(b) Sistema con seguro privado
Primas
Figura 1.14: Provisi on privada con y sin aseguramiento.
Introducci on. Economa y economa de la salud 29
Asistencia
primaria
Tratamiento
Asistencia
especializada
Demanda y
pago por servicio
Desvo
Tratamiento
Poblacin
------------
Pacientes
Reembolso
SNS
--------------
Cas seguros
privadas
Seguro
obligatorio
Figura 1.15: El modelo de reembolso.
subsidios a los costes sanitarios, las desgravaciones scales, o el acceso universal
al sistema de salud. Podemos distinguir tres modelos de sistemas sanitarios: el
modelo de reembolso, el modelo de contrato y el modelo integrado.
1.4.1. El modelo de reembolso
Este modelo presenta una variante p ublica y otra privada seg un el nanciador
sea un grupo de compa nas de seguros privadas (a las que se satisfacen primas)
o bien un seguro obligatorio de enfermedad (con cotizaciones obligatorias). En
cualquier caso la caracterstica m as relevante de este sistema es la separaci on entre
nanciadores y proveedores, puesto que el paciente paga los actos m edicos y luego
se ve reembolsado (total o parcialmente) por el nanciador. La gura 1.15 presenta
esquem aticamente este modelo.
La versi on privada del modelo representa (grosso modo) el sector de segu-
ros privados del Reino Unido y de los Pases Bajos. La versi on p ublica se ajusta
30 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
aproximadamente al sistema franc es.
En este modelo el paciente puede dirigirse al proveedor que desee al que paga
directamente por sus servicios. Luego la factura es total o parcialmente reem-
bolsada por el nanciador. En la versi on privada, la propia libertad de elecci on
de la poblaci on garantiza una fuerte competencia tanto entre compa nas de segu-
ros como entre proveedores. Los costes asociados (switching costs) al cambio de
compa na de seguros y la selecci on adversa de riesgos sin embargo constituyen
elementos mitigadores de la competencia entre compa nas de seguros. Al nivel de
proveedores, la competencia se ve tambi en mitigada por el incentivo a la induc-
ci on de demanda.
La versi on p ublica contempla el seguro obligatorio de enfermedad (SOE) a
trav es de un sistema p ublico o de compa nas privadas o mutuas. En este marco
no hay competencia entre nanciadores lo que elimina la selecci on adversa de
riesgos. El acceso universal al sistema de salud est a garantizado sin afectar a la
libertad de elecci on de proveedor.
1.4.2. El modelo de contrato
A diferencia del modelo anterior, el modelo de contrato presenta una vincu-
laci on entre los nanciadores y los proveedores. La gura 1.16 esquematiza el
modelo.
En la versi on privada del modelo, los aliados a una compa na de seguros
pagan primas y pueden elegir el proveedor que deseen dentro del conjunto de pro-
veedores seleccionados (contratados) por la compa na de seguros. Las compa nas
de seguros compiten entre si para captar consumidores y vincular proveedores. a
su vez los proveedores compiten entre si por obtener los mejores contratos.
La versi on p ublica del modelo corresponde a los sistemas de seguridad so-
cial universal y gratuita (equidad) con amplia posibilidad de elecci on de provee-
Introducci on. Economa y economa de la salud 31
Asistencia
primaria
Tratamiento
Asistencia
especializada
Demanda y
pago por servicio
Desvo
Tratamiento
Poblacin
------------
Pacientes
SNS
--------------
Cas seguros
privadas
Seguro
obligatorio
Contratos con
proveedores
S
i
s
t
e
m
a
s
d
e
p
a
g
o
Figura 1.16: El modelo de contrato.
dor (Alemania, Pases Bajos, Irlanda, Reino Unido). El sistema se nancia con
cotizaciones obligatorias (o impuestos). Los proveedores son retribuidos por el
Estado o por compa nas de seguros reguladas por el Estado, y las retribuciones
son negociadas a nivel nacional (regional). Ello implica que la unica competencia
(eciencia) se centra en la calidad de los servicios.
1.4.3. El modelo integrado
El modelo integrado se distingue por la integraci on entre los nanciadores y
los proveedores de ambos niveles. Es decir, las compa nas de seguros, y mutuas
(p ublicas o privadas) contratan a los m edicos y tienen la propiedad de los hos-
pitales. As, el asegurador asume el riesgo del control de los costes del sistema
y no s olo el riesgo del uso de los servicios proporcionados por los proveedores
contratados. Esta estructura se representa en la gura 1.17.
La versi on privada del modelo, presenta una poblaci on que contrata un seguro
32 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Asistencia
primaria
Tratamiento
Asistencia
especializada
Demanda y
pago por servicio
Desvo
Tratamiento
Poblacin
------------
Pacientes
SNS
--------------
Cas seguros
privadas
Seguro
obligatorio
Contratacin
de personal
I
n
t
e
g
r
a
c
i
n
Figura 1.17: El modelo integrado.
de enfermedad con una compa na de seguros, denido por una prima y la cober-
tura, que le da derecho al uso de los servicios de los proveedores (con copago o
gratuitamente) empleados por el asegurador.
La competencia entre compa nas de seguros y las mutuas permite
compensar cierta propensi on a la restricci on de la utilizaci on asociada
a la salarizaci on y los presupuestos cerrados con que se retribuyen a
los proveedores. Sin embargo, la limitaci on del acceso a la cobertura
por razones de capacidad de pago de los usuarios restringe seriamente
los efectos sobre la equidad y la solidaridad. (Artells (1994), p.27.).
La versi on p ublica del modelo reproduce el sistema de seguridad social obli-
gatoria de Espa na o Portugal por ejemplo. En este marco el Estado act ua como
asegurador y como principal proveedor. Ello garantiza por una parte la cobertura
universal (equidad) pero limita seriamente la capacidad de elecci on de la cobertura
Introducci on. Economa y economa de la salud 33
(excepto MUFACE, ISFAS y MUGEJU), lo que implica un pobre nivel de ecien-
cia por la falta de competencia entre proveedores y por la falta de incentivos a los
m edicos asalariados.
A modo de resumen y conclusi on de los diferentes modelos de salud, podemos
decir que los sistemas p ublicos presentan la ventaja de la equidad y solidaridad
en tanto en cuanto garantizan el acceso universal a sistema de salud. Sin embargo
presentan el inconveniente de la falta de eciencia por las dicultades en el control
del gasto. Estas dicultades presupuestarias de los sistemas p ublicos de salud han
dado lugar a la discusi on sobre medidas de control del gasto tanto sobre el lado de
la demanda como de la oferta.
Por el lado de la demanda, los incentivos al control del gasto sanitario se re-
ejan en la introducci on del copago. Las principales formas de copago son las
franquicias (coseguro), el pago compartido y el deductible. La franquicia se im-
plementa generalmente como el pago por parte del consumidor de una propor-
ci on ja de su factura sanitaria. El pago compartido consiste en la asunci on por
parte del consumidor de una cantidad ja independientemente del montante de
la factura. Finalmente, el deductible consiste en el pago anticipado de la factura
por el consumidor y el reembolso posterior de una parte (ja o proporcional). En
Espa na por el momento s olo hay implementado un copago sobre los productos
farmac euticos.
El control del gasto desde la oferta suele ser m as efectivo. Este consiste nor-
malmente en la confecci on de presupuestos globalizados prospectivos para hospi-
tales y proveedores de primer nivel, as como en la introducci on de incentivos a
la eciencia y productividad via descentralizaci on y el impulso a la competencia
entre proveedores. Estas medidas que son especialmente utilizadas en modelos
privados de contrato e integraci on se van extendiendo poco a poco a las versiones
p ublicas.
Captulo 2
Los agentes econ omicos
Los agentes econ omicos son las personas o grupos de personas que realizan
una actividad econ omica. De acuerdo con la gura1.13 y la secci on 1.4 entre ellos
encontramos las familias, que toman decisiones sobre qu e consumir y poseen la
mayora de los factores de producci on. Son los agentes que demandan bienes de
consumo y ofrecen factores de producci on (trabajo, capital humano). En el ambito
especco de la salud son los pacientes que demandan tratamiento ante un episo-
dio de enfermedad; las empresas que toman decisiones sobre la producci on y la
distribuci on. Las empresas son los agentes que ofrecen bienes de consumo y de-
mandan factores de producci on. Encontramos aqu a los proveedores de servicios
de salud, es decir atenci on primaria, atenci on especializada y m edicos (v ease el
captulo 6 para un an alisis de los hospitales como entidades sin animo de lucro); el
Estado que interviene como productor, consumidor y regulador de las actividades
de las familias y las empresas, y que presentamos en el captulo 4. Finalmente, en
el ambito de la salud encontramos tambi en las compa nas de seguros (p ublicas y/o
privadas) que son los agentes que nancian el sistema de salud. A continuaci on
examinaremos estos agentes.
35
36 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
2.1. La demanda
Las familias, los consumidores deciden qu e y cu anto quieren consumir. Pa-
ra tomar estas decisiones est an dotados de unas preferencias y de una cierta renta
inicial. Las preferencias les permiten ordenar las distintas posibles combinaciones
de bienes de consumo (cestas de consumo) desde la mejor (la cesta de consumo
con la que el consumidor obtendra la m axima satisfacci on) hasta la peor. Si ca-
da uno de los consumidores pudiera acceder a su cesta m as preferida no habra
problema econ omico. Este aparece porque con frecuencia, los consumidores no
disponen de suciente renta para adquirir la combinaci on preferida de bienes. En
otras palabras, su renta disponible les impone una restricci on presupuestaria que
les limita el conjunto de cestas de consumo al que tienen acceso. La gura 2.1
ilustra la situaci on. Para poder estudiar formalmente el problema del consumidor
necesitamos traducirlas preferencias en una expresi on matem atica para la que
tengamos herramientas que nos permitan su an alisis. Esta funci on es la que deno-
minamos funci on de utilidad y la herramienta de an alisis el c alculo diferencial.
La combinaci on de la funci on de utilidad y de la restricci on presupuestaria nos
permite denir el conjunto de consumo factible compuesto por aquellas cestas de
consumo a las que el consumidor puede acceder dada su renta disponible y los
precios de los bienes.
La gura 2.1 muestra el conjunto factible en el caso de dos bienes x e y.
La gura 2.2 representa el conjunto factible en el caso de tres bienes x, y y z.
Finalmente denimos la funci on de demanda del consumidor como la regla que
nos determina la cesta escogida por el consumidor dada su renta y los precios de
los bienes.
Formalmente, determinamos la demanda de un consumidor como la soluci on
de un problema de maximizaci on de su nivel de utilidad sujeto a su restricci on
presupuestaria denida por su renta y los precios de los bienes que, de momento,
Los agentes econ omicos 37
CONSUMIDORES Qu y cunto consumir
Preferencias
Utilidad
Restricciones
Demanda Conjunto de consumo factible
M = P
x
x +P
y
y
y
x
Figura 2.1: Los consumidores
consideramos como dados. El problema que soluciona,os es pues,
m ax
x,y
U(x, y) s.a M = P
x
x +P
y
y
donde M representa la renta del consumidor y P
x
y P
y
los precios de los bienes x
e y respectivamente.
La soluci on de este problema es una funci on de demanda para cada bien. Es
decir, la cantidad del bien x y del bien y que dados los precios y la renta permite
obtener al individuo (familia) la m axima satisfacci on (utilidad). Formalmente,
x
(P
x
, P
y
, M)
y
(P
x
, P
y
, M)
La gura 2.3 representa gr acamente esta soluci on. La parte superior muestra una
posible funci on de utilidad. La parte inferior muestra el conjunto de nivel de la
funci on de utilidad (t ecnicamente el denominado mapa de curvas de indiferen-
cia) y la restricci on presupuestaria. En este gr aco, el problema del consumidor
38 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Figura 2.2: El conjunto de consumo con tres bienes
consiste en escoger una cestas de consumo situada sobre la curva de nivel m as
alta posible compatible con la restricci on presupuestaria. Esta cesta (x
, y
) se
caracteriza por las tangencia entre la restricci on presupuestaria y una curva de
indiferencia.
La forma habitual de representar gr acamente la funci on de demanda de un
bien, es relacionando el precio y la cantidad de ese bien, para una renta dada y
considerando como jo el precio del otro bien. Sin p erdida de generalidad, con-
sideremos la demanda del bien x. Supongamos que la renta M y el precio del
bien y est an dados, y examinemos como vara la demanda del bien x ante va-
riaciones de su precio, P
x
. Imaginemos que ya hemos comprado la cantidad de
bien y que deseamos. La renta restante, la gastamos en el bien x. En la mayora de
los bienes, si el precio P
x
aumenta (disminuye) nuestra renta en t erminos reales
disminuye (aumenta), y por lo tanto nuestra capacidad de comprar bien x tam-
bi en disminuye (aumenta). Formalmente, decimos que la demanda de un bien x
es decreciente en su propio precio, manteniendo constantes la renta y los dem as
precios. La gura 2.4 ilustra las funciones de demanda de los bienes x e y.
Junto con la determinaci on de la demanda individual de bienes de consumo,
Los agentes econ omicos 39
x
y
U
U(x1, y1)
x1
y1
u1
u2
u3
x
y
y
y =
M
Py
Px
Py
x
M
Py
M
Px
u
Figura 2.3: Determinaci on de la cesta optima del consumidor
queremos tambi en obtener la demanda agregada, o demanda de mercado de cada
bien. Es decir, dado el precio de un bien (habiendo jado las rentas y los precios de
los dem as bienes) queremos saber cu al es la suma de las demandas individuales
de ese bien. Para ilustrar este proceso de agregaci on de demandas individuales,
supongamos que en la economa hay dos individuos cuyas demandas individuales
de un cierto bien x son x
1
(P
x
, P
y
, M
1
) y x
2
(P
x
.P
y
, M
2
). La demanda agregada
del bien x, que denotamos x(P
x
, P
y
, M) se dene como la suma horizontal de
las demandas individuales. La gura 2.5 ilustra el procedimiento. Si el precio del
bien x es P
3
, las demandas individuales son x
1
1
y x
2
1
para los consumidores 1 y
2 respectivamente. La demanda de mercado al precio P
3
es pues x
1
= x
1
1
+ x
2
1
.
40 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
P
x
P
y
(P
y
, M) dados (P
x
, M) dados
y x
Figura 2.4: Funci on de demanda individual de los bienes x e y
Repitiendo este razonamiento para cada posible precio del bien x, obtenemos la
demanda de mercado del bien x.
P
2
P
1
P
x
P
3
P
4
x
0
= x
2
0
x
1
= x
1
1
+x
2
1
x
2
= x
1
2
+x
2
2
x
2
0
x
2
1
x
2
2
x
1
1
x
1
2
x
2
x
1
x
0
x x
x
Consumidor 1 Consumidor 2
Demanda Agregada
Figura 2.5: Funci on de demanda agregada del bien x
A continuaci on estudiaremos algunas propiedades de las funciones de deman-
da de mercado. Los factores que determinan la demanda agregada, como hemos
visto, son los precios de los diferentes bienes y el nivel agregado de renta. Veamos
pues, el impacto sobre la demanda ante variaciones de cada uno de ellos por sepa-
rado. Este impacto puede ser, gen ericamente de dos tipos: variaciones a lo largo
de la curva de demanda, o desplazamientos de la curva de demanda.
Los agentes econ omicos 41
2.1.1. Variaciones a lo largo de la curva de demanda
El mismo argumento que hemos utilizado para determinar que la funci on de
demanda individual de un bien es decreciente en su precio, se aplica a la demanda
agregada de ese bien. Como ilustraci on consideremos el ejemplo siguiente. Su-
pongamos que la demanda de servicios de salud de un individuo se representa en
la gura 2.6(a). Supongamos tambi en que el coste diario de un cierto tratamiento
es P
0
, y que el seguro de enfermedad cubre una parte P
0
P
2
de ese coste, de ma-
nera que el copago a cargo del paciente es P
2
. La m axima cantidad que el paciente
pagara por F das de tratamiento es P
1
(puesto que si el precio fuera mayor que
P
1
demandara menos de F das de tratamiento). Dado que el paciente s olo paga el
precio P
2
, demanda G das de tratamiento. Ahora bien, el m aximo precio que que
el paciente est a dispuesto a pagar por un n umero arbitrario de das supera al coste
s olo los E primeros das, para los restantes G E das, de tratamiento, el precio
que el paciente est a dispuesto a pagar es inferior al coste diario del tratamiento.
Este argumento justica alg un discurso que deende que copagos demasiado ba-
jos para los pacientes, generan despilfarro econ omico que a nivel del sistema de
salud (i.e. a nivel de demanda agregada) se traduce en una fuente muy importante
de d ecit presupuestario.
(a) (b)
P
x P
x
x x
(P
y
, M) dados
(P
x
, P
y
) dados
M
P
0
P
1
P
2
E F G
Figura 2.6: Variaciones de demanda del bien x (1)
42 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
2.1.2. Desplazamientos de la curva de demanda
Fijemos ahora los precios de los bienes x e y, y examinemos c omo se ve
afectada la demanda cuando vara la renta M. Si la renta aumenta, el conjunto de
consumidores es m as rico, a los mismos precios que antes, los individuos podr an
adquirir mayor cantidad de bien x (y de bien y). Gr acamente, como muestra la
gura 2.6(b) esto representa un desplazamiento paralelo hacia afuera de la curva
de demanda del bien x en la magnitud del aumento de la renta.
Por ultimo, supongamos que el precio del bien x y la renta M est an dadas, y
estudiemos el impacto de una variaci on del precio del bien y sobre la demanda del
bien x. Podemos encontrarnos antes tres situaciones.
Bienes independientes. Decimos que los bienes x e y son independientes si la
variaci on del precio P
y
no tiene ning un impacto sobre la demanda del bien x.
Pensemos, por ejemplo en dos bienes como el caf e y la gasolina. Un aumen-
to del precio de la gasolina tiene un impacto negligible sobre la demanda de
caf e.
Bienes sustitutivos. Decimos que los bienes x e y son sustitutivos si satisfacen
necesidades parecidas. Por ejemplo, sean los bienes x e y la mantequilla y
la margarina. Un aumento del precio de la margarina, provoca un aumento
de la demanda de mantequilla, porque en t erminos relativos esta se ha aba-
ratado con respecto a la margarina. Ello se traduce en un desplazamiento
de la curva de demanda de mantequilla hacia afuera. La gura 2.7(a) ilustra
esta situaci on.
Bienes complementarios. Decimos que los bienes x e y son complementarios si
se consumen de forma conjunta. Sean los bienes x e y caf e y az ucar. Si
aumenta el precio del az ucar, provoca una disminuci on del consumo de
caf e inducido por la cada en el consumo de az ucar. Ello se traduce en
Los agentes econ omicos 43
un desplazamiento de la curva de demanda de caf e hacia adentro. La -
gura 2.7(b) ilustra esta situaci on.
(b)
P
x
x
(a)
P
x
x
(P
x
, M) dado
P
y
P
y
Figura 2.7: Variaciones de demanda del bien x (2)
2.1.3. Medici on de la variaci on de la demanda
C omo medimos el impacto de la variaci on de un precio o de la renta sobre la
demanda de un bien? La primera respuesta obvia a esta pregunta es simplemente
medir la variaci on de la demanda con respecto a la variaci on del precio (o de la
renta), es decir x/ P
x
. El problema con esta fracci on es que su resultado
depende de las unidades que utilicemos para medir cantidades y precios (o renta).
Veamos el cuadro siguiente para ilustrar esta dicultad. Supongamos que para un
P
x
(e) x P
x
(Pts.) x
6 10 1000 10
12 .5 2000 5
Cuadro 2.1: Impacto de P
x
sobre x
bien dado x la demanda al precio de 6e(o de forma equivalente, 1000 pesetas)
es de 10 unidades, mientras que si el precio de dobla, la demanda se reduce a la
44 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
mitad. Calculemos a continuaci on los ratios correspondientes:
x
P
x
e
=
5
6
= 0,83
x
P
x
Pts
=
5
1000
= 0,01
Vemos que el resultado es diferente. Ello quiere decir que si quisi eramos utilizar
esta medida sencilla, primero deberamos ponernos de acuerdo en las unidades
de medida. Esto representa un problema irresoluble. Una alternativa m as prome-
tedora consiste en derivar una medida que sea independiente de las unidades de
medida. La manera de conseguirla es denir las variaciones de precios (o ren-
ta) y cantidades en magnitudes relativas. Este es precisamente el contenido de la
elasticidad. Denimos la elasticidad como la variaci on porcentual de la demanda
con respecto a la variaci on porcentual de un precio (o de la renta), Podemos de-
nir diferentes conceptos de elasticidad, seg un cual sea la variable que provoca la
variaci on de la demanda:
Elasticidad-precio. La elasticidad-precio mide la variaci on porcentual de la de-
manda del bien x ante una variaci on porcentual de su precio (manteniendo
constante el precio del bien y, y la renta). Formalmente,
%x
%P
x
x
x
P
x
P
x
xP
x
P
x
x
Notemos que en el ejemplo del cuadro 2.1, la variaci on porcentual del pre-
cio, en euros y en pesetas, es de un aumento del 50 %, y la variaci on de la
demanda en ambos casos es de una disminuci on del 50 %. As pues, mi-
damos los precios en euros o en pesetas, la elasticidad de la demanda del
bien x con respecto a su precio es |
x
| = 1. En este ejemplo, la variaci on
del precio se traduce en una variaci on de la misma magnitud (pero de signo
contrario) de la demanda. Cuando |
x
| > 1 la variaci on de la demanda es
de mayor magnitud que la variaci on del precio. Entonces decimos que hay
Los agentes econ omicos 45
un sobreajuste de la demanda. En t erminos t ecnicos hablamos de demanda
el astica. En la situaci on inversa, |
x
| < 1 decimos que hay un subajuste de
la demanda. En t erminos t ecnicos hablamos de demanda inel astica.
Elasticidad-precio cruzada. La elasticidad-precio cruzada mide la variaci on por-
centual de la demanda del bien x ante una variaci on porcentual del precio
del bien y (manteniendo constante el precio del bien x, y la renta). Formal-
mente,
xy
=
%x
%P
y
=
x
x
P
y
P
y
=
xP
y
P
y
x
Elasticidad-renta. La elasticidad-renta mide la variaci on porcentual de la de-
manda del bien x ante una variaci on porcentual de la renta (manteniendo
constante los precios de los bienes x e y). Formalmente,
x
=
%x
%M
=
x
x
M
M
=
xM
Mx
2.1.4. Ilustraci on
A modo de resumen del captulo, veamos formalmente la derivaci on de las
funciones de demanda en una economa con dos bienes y algunos ejemplos.
Consideremos una economa con un bien (agregado) de consumo (y) y un bien
que recoge la atenci on sanitaria (x). Consideremos tambi en un individuo con la
funci on de utilidad:
U(x, y) = x
, , > 0
El individuo dispone de una renta m de manera que su restricci on presupuestaria
es
m xP
x
+yP
y
donde P
x
y P
y
representan los precios de los bienes x e y respectivamente.
46 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
El problema del consumidor es seleccionar la cesta (x, y) que, dados los pre-
cios (P
x
, P
y
) y la renta m, maximiza su utilidad. Formalmente,
m ax
x,y
x
s.a m xP
x
+yP
y
La soluci on de este problema consiste en denir una funci on auxiliar L(x, y)
que combina la funci on de utilidad y la restricci on presupuestaria,
m ax
x,y
L(x, y) = x
+(mxP
x
yP
y
),
y a continuaci on resolver el sistema de condiciones de primer orden:
L
x
= x
1
y
P
x
= 0 (2.1)
L
y
= y
1
x
P
y
= 0 (2.2)
L
= mxP
x
+yP
y
= 0 (2.3)
A partir de (2.1) y (2.2),
y
x
=
P
x
P
y
Es decir,
y =
x
P
x
P
y
(2.4)
Substituyendo (2.4) en (2.3) obtenemos
x(P
x
, m) =
m
P
x
( +)
(2.5)
Substituyendo (2.5) en (2.4) obtenemos
y(P
y
, m) =
m
P
y
( +)
(2.6)
Ejemplo 2.1. Consideremos una economa con dos consumidores a y b y dos
bienes x e y. Las funciones de utilidad de ambos consumidores son:
U
a
(x
a
, y
a
) = x
1
3
a
y
2
3
a
U
b
(x
b
, y
b
) = x
2
3
b
y
1
3
b
Los agentes econ omicos 47
Substituyendo adecuadamente los valores de los par ametros en (2.5) y en (2.6)
obtenemos el sistema de demandas individuales para cada uno de los bienes:
x
a
(P
x
, m) =
m
3P
x
y
a
(P
y
, m) =
2m
3P
y
x
b
(P
x
, m) =
2m
3P
x
y
b
(P
y
, m) =
m
3P
y
La suma horizontal de estas demandas individuales para cada bien nos permite
obtener las correspondientes demandas agregadas:
x(P
x
, m) =
m
P
x
y(P
y
, m) =
m
P
y
La gura 2.8 ilustra las demandas individuales y agregada del bien x Por ultimo
P
x
x
x
a
x
a
(P
x
,m)
x
b
(P
x
,m)
x(P
x
,m)
x
b
x
Figura 2.8: Demanda del bien x
calculamos las elasticidades:
48 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
elasticidad-precio
x
a
=
x
a
P
x
P
x
x
a
=
1
3
x
b
=
x
b
P
x
P
x
x
a
=
2
3
x
=
x
P
x
P
x
x
a
= 1
elasticidad-renta
x
a
=
x
a
m
m
x
a
= 1
x
b
=
x
b
m
m
x
a
= 1
x
=
x
m
m
x
a
= 1
Ejemplo 2.2. Un tema recurrente de discusi on en Espa na es la extensi on de la co-
bertura de servicios de salud de la Seguridad Social a los servicios odontol ogicos.
En la actualidad, la seguridad social no cubre ning un gasto de car acter odon-
tol ogico, excepto el tratamiento de procesos agudos (infecciosos, traum aticos o
articulares), la exploraci on preventiva a mujeres embarazadas, y medidas pre-
ventivas y asistenciales para la poblaci on infantil.
1
La decisi on de extender tal
cobertura requiere plantear y responder algunas preguntas, entre ellas (i) c omo
va a aumentar la demanda de servicios odontol ogicos, y (ii) cu al seria el coste
para el Sistema Nacional de Salud. Pinilla (2004) analiza cuatro areas de la aten-
ci on bucodental: estado de salud bucodental y determinantes, provisi on, utiliza-
ci on y nanciaci on y asegurabilidad de los servicios. Nosotros en este ejemplo no
iremos tan lejos. Para responder a las dos preguntas mencionadas necesitamos te-
ner informaci on sobre la forma y la situaci on de la curva de demanda de servicios
1
V ease el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, BOE n umero 222 de 16 de septiem-
bre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el
procedimiento para su actualizaci on. En particular el punto 9 del anexo II.
Los agentes econ omicos 49
odontol ogicos. Dado que su cobertura representa para el paciente una disminu-
ci on de precio (total o parcial si se establece un copago), la informaci on sobre
la demanda nos permite estimar la demanda a un precio cero, o con un copago,
digamos del 25 %, o del 75 %. Manning y Phelps (1979) realizaron un estudio de
este tipo para los Estados Unidos y estimaron tres curvas de demanda para tres
segmentos de poblaci on: hombres adultos, mujeres adultas, y ni nos. La gura 2.9
(ver Manseld, 1985, p.144) reproduce esas curvas demanda que indican que con
un copago para el paciente del 25 %, la demanda de hombre y mujeres se dobla
y la demanda de los ni nos se triplica, aproximadamente. Tambi en calculan las
Precio
# visitas
anuales
1 2 3 4
precio
total
copago
25%
Nios
Hombres
Mujeres
Figura 2.9: Demanda del servicios de odontologa
elasticidades precio y renta para limpiezas, empastes, extracciones, y revisiones,
que se muestran en el cuadro 2.2. Vemos que las demandas de los cuatro servi-
cios para los ni nos son muy sensibles al precio, puesto que la elasticidad-precio
se sit ua alrededor de 1. En general, las elasticidades-renta son positivas, como
es de esperar. Dados los precios, el comportamiento esperado de la demanda de
servicios de odontologa es creciente con la renta de los individuos (familias). Re-
sulta m as sorprendente los valores de esas elasticidades que en algunos casos son
remarcablemente altos. Sin embargo, la elasticidad-renta no siempre es positiva.
50 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Las extracciones, para los adultos, parecen comportarse como odontologa de
pobres, presumiblemente porque conforme aumenta la riqueza de las familias
mayores servicios de medicina preventiva se consumen evitando as llegar a la
extracci on de piezas dentales. A la vista de estos resultados, Manning y Phelps
Limpieza Empaste Extracci on Revisi on
Elasticidad-precio
Hombres 0.79 0.58 0.21 0.56
Mujeres 0.14 .0.73 1.51 0.03
Ni nos 1.34 0.95 0.97 0.59
Elasticidad-renta
Hombres 0.76 0.54 -0.13 0.64
Mujeres 0.80 .0.88 -0-08 0.73
Ni nos 0.74 0.28 0.47 0.51
Cuadro 2.2: Elasticidades precio y renta.
concluyeron que si se provean servicios de odontologa con un copago del 25 %,
el aumento de demanda sera imposible de atender con el n umero de odont ologos
disponibles, de manera que seran previsibles largas listas de espera. Por lo tanto
si tal plan se adoptara debera hacerse de forma lenta y gradual para permitir que
la oferta de odont ologos creciera para poder atender al aumento de la demanda
previsto.
Ejemplo 2.3. Un argumento frecuente de discusi on es si el sector de la sanidad
es diferente a otros sectores (i.e. bienes) de la economa. Una manera de abordar
la cuesti on es intentar estudiar si el comportamiento de la demanda ante varia-
ciones del precio es diferente en el mercado de servicios de salud con respecto a
otros mercados. Para ello en 1971 un grupo de investigadores del RAND lidera-
dos por Joseph Newhouse (v ease Newhouse, 1996) dise n o un experimento que se
desarroll o a lo largo de 15 a nos con el objetivo de responder a (entre otras) dos
preguntas fundamentales: (i) la respuesta de los individuos ante diferentes tasas
Los agentes econ omicos 51
de copago en el uso de servicios de salud, y (ii) las consecuencias sobre el estado
general de salud de esos individuos. Para ello, fundaron una compa na de seguros
(con fondos del Ministerio de Sanidad de los Estados Unidos), seleccionaron una
muestra de 5809 personas (alrededor de 2000 familias) y las asignaron de forma
aleatoria de diferentes contratos de seguro. Estos contratos se caracterizaban por
su vigencia (entre tres y cinco a nos), y el copago a cargo del paciente (los por-
centajes eran 0, 25, 50, o 95 %) en cualquier caso con un pago anual m aximo de
$1000.
Las conclusiones del experimento pueden sintetizarse en tres categoras, de
acuerdo con los objetivos del estudio:
(i) El estudio encontr o que el uso de los servicios m edicos vara con el nivel
del copago pagado por los pacientes directamente. Los que hicieron fren-
te a copagos grandes utilizaron menos servicios. La reducci on se aplica a
la mayora de los servicios, y no s olo a los de relativamente poco valor.
Esencialmente los servicios m edicos se comportan como otras mercancas
econ omicas, su uso aumenta con precios bajos y disminuye conforme au-
mentan sus precios.
(ii) El tema importante es si este cambio en el uso de los servicios m edicos se
traduce en alguna diferencia en el estado de salud. La conclusi on general es
ninguna. No haba diferencia signicativa en los estados de la salud entre
los grupos.
De estas dos primeras conclusiones se desprende que el experimento pro-
porciona intuiciones sobre los efectos probables de la introducci on de co-
pagos, pero no proporciona argumentos denitivos para hacerlo.
(iii) Los resultados se extienden probablemente a la mayora de los pases eu-
ropeos: la demanda de servicios sanitarios sera decreciente en el nivel del
52 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
copago, pero el efecto sobre salud sera peque no. La evidencia tambi en
demuestra que los efectos de los copagos son indiscriminados: no eliminan
los tratamientos relativamente inecaces y no conservan los ecaces. Como
tales pues, son instrumentos crudos de racionamiento. Otra consideraci on
es el coste administrativo de aplicar los copagos. Los ahorros del uso redu-
cido de servicios pueden ser compensados en parte por costes adicionales
de su administraci on.
2.1.5. Demanda de salud. El modelo de Grossman
Los primeros estudios de la demanda de salud se basaron en el enfoque de
la preferencia revelada. Demostraron que la demanda se poda analizar a partir
de la observaci on de c omo las decisiones de los individuos se ven afectadas por
variaciones en precios y rentas.
Grossman (1972a, 1972b) propuso un nuevo enfoque en el que el an alisis de
la demanda de salud es una aplicaci on de la teora de la demanda del consumidor.
Una distinci on fundamental a considerar en este enfoque es que el individuo exige
salud y no atenci on m edica. La demanda de servicios de salud es as una demanda
derivada. La hip otesis crucial en el an alisis de Grossman es la eliminaci on de la
separaci on entre el consumo y la producci on para que el precio y la renta sean
las principales variables independientes explicativas en la funci on de demanda del
individuo (de la familia). El individuo demanda salud por dos razones b asicas. Por
una parte, como consumo puesto que es un componente de la funci on de utilidad.
Por otra parte, como inversi on que determina la distribuci on del tiempo entre el
trabajo y ocio y as la renta disponible. En este sentido, la demanda de salud es
tambi en una demanda derivada. De acuerdo con Feldstein (2002), la demanda de
salud es creciente con la edad y el nivel de renta, y es decreciente con la educa-
ci on (en tanto en cuanto, mayor nivel cultural se asocia a mayor eciencia en la
Los agentes econ omicos 53
producci on de salud).
Este enfoque parte del hecho de que el estado de salud de un individuo es,
en parte, su propia responsabilidad. Es decir, el individuo puede no determinar su
estado de la salud (sino que la naturaleza ja las condiciones iniciales) pero puede
afectarlo de forma determinante. En consecuencia, nos centramos en las acciones
que el individuo debe llevar a cabo para conseguir una mejora dada de su salud.
M as concretamente, estamos interesados en la distribuci on optima de recursos en-
tre la salud y otras mercancas. Este enfoque tambi en se denomina el modelo de
capital humano porque se inspira en teora del capital humano. La principal dife-
rencia con respecto a la teora del capital humano es que Grossman supone que el
capital-salud se diferencia de otras formas de capital humano en que la dotaci on
inicial de conocimiento (capital humano) afecta a su productividad en el mercado
y fuera de el, mientras que el capital-salud determina la cantidad total de tiem-
po que el individuo puede dedicar a actividades productivas y lucrativas (v ease
Grossman (2004, 2000, pp. 349-350), y Muurinen (1982) para una discusi on m as
detallada.)
En el modelo de Grossman, la atenci on m edica se compra solamente para ob-
tener un ujo de das libres de enfermedad cada a no para el resto de la vida del
consumidor. Esta compra por lo tanto, no es para aliviar una enfermedad sino una
inversi on en salud. Esta caracterstica justica la referencia al modelo de Gross-
man como un modelo de la producci on de salud. Una caracterstica importante del
modelo es que es un modelo determinstico. No hay incertidumbre, y en conse-
cuencia no hay lugar para el mercado de seguros de enfermedad
En resumen, el tratamiento de la salud en el modelo de Grossman como va-
riable end ogena signic o una ruptura con los modelos anteriores centrados en la
contrataci on de seguros de enfermedad en los que los periodos de enfermedad son
aleatorios y la demanda de servicios de salud est a orientada hacia la recuperaci on
54 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
del estado de salud. En contraste, en el modelo de Grossman los individuos ponde-
ran los costes y las ventajas de la inversi on en su estado de salud para determinar
su demanda de la salud.
A continuaci on presentamos gr acamente una versi on sencilla (est atica) del
modelo de Grossman. Para ello nos basamos en las contribuciones de Zweifel y
Breyer (1997, pp. 4-7), Phelps (1992, pp. 10-13), y Wagstaff (1986a,b).
Consideremos una economa compuesta de un sector de salud y un sector de
otro bien de consumo. En esta economa, y para cada individuo, distinguimos en-
tre una dotaci on inicial de salud (H) y los servicios de asistencia m edica (M). Este
ultimo es un factor de producci on para el primero en una funci on de producci on
H = H(M). M as concretamente, podemos pensar en M como una combinaci on
de tiempo y servicios de salud (asistencia m edica, gimnasio, etc) que genera una
producci on de salud H por medio de una tecnologa H(M). El cuadrante IV en la
gura 2.10 lo ilustra. De forma parecida, el sector del otro bien contiene los ser-
vicios de consumo (C) y factores de producci on distintos de la salud (X). Estas
factores son una combinaci on de tiempo y consumo de bienes que son transfor-
mados en servicios de consumo con una tecnologa C = C(X) de producci on
(pensemos en un coche como un factor de producci on para obtener servicios del
transporte). Esto se representa en el cuadrante II de la gura 2.10.
El individuo (familia) tiene preferencias sobre su estado inicial de salud H y
sobre el (ujo de servicios de) consumo de otros bienes sintetizados en un bien de
consumo agregado C. Estas preferencias se representan mediante una funci on de
utilidad,
U = U(H, C),
increasing in both arguments and quasi-concave.
En la descripci on de las preferencias entre H y C, debe estar claro que la
satisfacci on que el individuo puede obtener de consumir.
es
t a relacionado con su
Los agentes econ omicos 55
I II
III
IV
Figura 2.10: El modelo simplicado de Grossman
estado de salud. En concreto, cuando la relaci on entre salud y consumo es peque na
(por ejemplo debido a un estado de salud pobre) consumos adicionales de C no
contribuyen a aumentar la utilidad. Por consiguiente, las curvas de la indiferencia
llegan a ser verticales. Adem as, la frontera del conjunto de combinaciones facti-
bles (H, C) (es decir, la restricci on presupuestaria) puede suponerse (estrictamen-
te) c oncava (ver m as adelante una justicaci on de este supuesto). El cuadrante I
de la gura 2.10 lo ilustra, donde u > u.
Por ultimo, la dotaci on inicial de salud del individuo H induce un nivel de
renta Y (H). Parece razonable suponer que s olo individuos sucientemente sanos
pueden trabajar y as obtener renta. La renta Y se gasta en servicios de salud M
y factores de producci on X que se transforman en servicios de consumo. Los
precios est an dados ex ogenamente y los representamos por q y p respectivamente.
56 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Ahora podemos construir la restricci on presupuestaria del individuo como,
Y (H) = qX +pM.
Esta restricci on presupuestaria es c oncava (y no lineal como en el caso del
problema gen erico del consumidor que se representa en la gura 2.3). Miremos la
gura el cuadrante III de la 2.10 y situ emonos en el origen de coordenadas. En es-
te punto, el individuo tiene un estado de salud extremadamente precario (H 0)
que no le permite trabajar, y por lo tanto su renta es cero. A partir de aqu, con-
forme mejora el estado de salud del individuo, su capacidad de trabajar tambi en
aumenta lo que se traduce en un aumento de su renta m as que proporcional a la
mejora del estado de salud. El aumento de renta a su vez, permite al individuo
aumentar su nivel de consumo. Este aumento de consumo ocurrir a a una tasa de-
creciente en tanto en cuanto la capacidad del individuo para aumentar sus horas
de trabajo (y la renta asociada) tiene un m aximo. A partir de este momento, ma-
yor gasto en servicios de salud s olo podr an realizarse sacricando consumo de los
otros bienes. Por lo tanto, la restricci on presupuestaria inicialmente es creciente,
alcanza un m aximo y luego decrece, congurando una funci on c oncava. En este
mismo cuadrante III podemos tambi en representar el mapa de curvas de indife-
rencia entre M y X que se derivan de las relaciones en los otros cuadrantes de la
gura.
La asignaci on de equilibrio en esta versi on simplicada del modelo de Gross-
man la podemos visualizar en el cuadrante I de la fIgura 2.10. El punto de tangen-
cia R
= (C
, H
) muestra la combinaci on de bien de consumo y estado de salud
que maximiza la satisfacci on del individuo (dentro del conjunto factible). Para
conseguir un estado de salud H
, el individuo tiene que comprar M
unidades de
servicios de salud, dada la funci on de producci on H(M). De forma parecida, el
consumo de C
unidades del bien de consumo, el individuo necesita utilizar X
unidades de factor de producci on dada la tecnologa C(X). Por ultimo, el punto
Los agentes econ omicos 57
de tangencia Q
= (M
, X
) en el cuadrante III muestra la condici on de consis-
tencia en la asignaci on optima de la renta del individuo.
2.2. La oferta
Las empresas son el segundo tipo de agente que opera en una economa. El ob-
jetivo es estudiar sus decisiones sobre qu e, c omo y cu anto producir. Para contestar
estas preguntas necesitamos identicar el conjunto de bienes posibles (qu e produ-
cir), y la tecnologa (c omo producir). La respuesta a estas dos preguntas dene el
denominado conjunto de posibilidades de producci on. La decisi on de cu anto pro-
ducir puede abordarse desde dos perspectivas. Por una parte tenemos un enfoque
ingenieril que denominamos teora de costes. Los conceptos fundamentales que
encontramos aqu son los costes totales, costes medios, y costes marginales. El
segundo enfoque de contenido econ omico se concreta en la teora de la produc-
ci on. Los conceptos de producto marginal y de economas de escala son centrales.
Otros conceptos importantes que podemos destacar son, los costes de oportunidad,
la eciencia, y la frontera de posibilidades de producci on. La gura 2.11 resume
el contenido de esta secci on
C(q) = F +V (q)
AC(q) =
C(q)
q
MC(q) =
C(q)
q
Funcin de produccin
Costes tecnolgicos
Totales
Medios
Marginales
EMPRESAS Qu, cmo y cunto producir
Posibilidades Tecnologa
Conjunto de posibilidades de produccin Oferta
C. de oportunidad
Eciencia
FPP
Figura 2.11: Las empresas
58 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
2.2.1. Los costes
Supongamos, para simplicar, que s olo se produce un bien de consumo. La
tecnologa transforma otros bienes que denominamos factores de producci on (tie-
rra, trabajo, capital) en el bien de consumo. La teora del coste estudia como pro-
ducir una cierta cantidad de ese bien utilizando el mnimo volumen de factores
de producci on. Denotamos a la cantidad producida de bien de consumo como q.
Denimos los costes totales como la suma de los pagos que la empresa realiza
para llevar a cabo la producci on del bien de consumo. Estos costes comprenden
pagos jos (es decir independientes de la cantidad que se produce, y de denotamos
como F) y pagos variables seg un el volumen de producci on V (q). Formalmente,
los costes totales son
C(q) = F +V (q)
El coste total nos proporcionan s olo informaci on de los recursos que la empre-
sa debe utilizar para llevar a cabo la producci on de las q unidades del bien de
consumo. El coste medio nos dice cu al es el coste por unidad de producci on. Fi-
nalmente, el coste marginal nos informa del incremento del coste asociado a la
producci on de una unidad adicional del bien. La gura 2.12 muestra un ejemplo
de estas funciones de coste.
Gr acamente, (v ease la gura 2.12(b)) el coste marginal es la pendiente de la
funci on de coste total en cada punto q. Situados en q = 0, la pendiente de la curva
C(q) disminuye hasta q y aumenta a partir de ah. La funci on de coste medio es
la pendiente de la recta desde cero hasta un punto de la funci on de coste total. A
partir de q = 0, el coste medio disminuye hasta q, y aumenta a partir de ah.
Supongamos ahora que la tecnologa utiliza dos factores de producci on, capital
y trabajo, que denotamos como K y L. La empresa compra estos factores a los
precios r y w respectivamente. La funci on de coste total se dene como
C(q) = rK +wL.
Los agentes econ omicos 59
q q
C
C(q)
(a)
q q
C
(b)
MC(q)
AC(q)
q q q
q
Figura 2.12: Costes totales, medios, y marginales
La gura 2.13(a) representa esta funci on en el espacio (Q, K, L). La gura 2.13(b)
representa las curvas de nivel, denominadas curvas isocoste en el espacio (K, L).
Una curva isocoste representa las combinaciones de factores de producci on que
permiten producir un determinado volumen de producci on.
La funci on de coste nos permite denir el concepto de economas de esca-
la. El contenido intuitivo de este concepto nos informa de la capacidad que tiene
una empresa a medida que crece para reducir sus costes medios. Formalmente,
denimos las economas de escala como la evoluci on de la producci on de una
empresa cuando aumenta el uso de todos sus factores de producci on en la misma
proporci on. La producci on puede aumentar en esa misma proporci on, m as que
proporcionalmente, o menos que proporcionalmente. En el primer caso hablamos
de rendimientos constantes a escala. Naturalmente, dado que la producci on y los
factores aumenta en la misma proporci on, dados los precios, el coste medio se
mantiene constante. Cuando la producci on aumente m as que proporcionalmente
(y por lo tanto el coste medio disminuye), hablamos de rendimientos crecientes
a escala. En el caso contrario, estamos ante rendimientos decrecientes a esca-
60 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
(a) (b)
K
K
L
L
C
C1
C2
C3
Figura 2.13: Coste total, y curvas isocoste
la. Gr acamente, la gura 2.12(b) muestra una curva de coste medio decreciente
hasta q. Ello quiere decir que la empresa utiliza una tecnologa que presenta rendi-
mientos crecientes a escala hasta que su tama no alcanza el nivel de producci on q.
Si la empresa continua expandiendo su producci on su coste medio aumentar a m as
que proporcionalmentey por lo tantpo, su benecio disminuir a. En otras palabras,
una empresa dados unos precios y una tecnologa, tendr a inter es en crecer has-
ta alcanzar el volumen de producci on q. Este nivel de producci on es el tama no
optimo de esa empresa.
Hasta ahora hemos supuesto empresas que producen un unico bien. En reali-
dad, hay muchas empresas que producen varios bienes de consumo. Por ejemplo
una empresa de jabones, puede producir varios tipos de jab on para higiene cor-
poral, y tambi en varios tipos de detergentes para limpieza de ropa, vajillas, etc.
Algunos de los factores de producci on que utiiza ser an especcos para cada tipo
de jab on, pero otros factores ser an de uso com un para todos ellos. Una pregun-
ta importante que se plantea esa empresa es c omo organizar la producci on. Para
Los agentes econ omicos 61
responder a esta pregunta necesitamos introducir el concepto de economas de al-
cance. Las economas de alcance aparecen cuando se obtienen ahorros de costes
asociados a la producci on de un conjunto de productos por parte de la empresa. En
otras palabras, las economas de alcance se relacionan con cambios en los costes
medios asociados a cambios en la producci on de dos o m as bienes. Formalmente,
decimos que una tecnologa exhibe economas de alcance cuando el coste medio
es decreciente en el n umero de bienes producidos por la empresa.
Como ilustraci on, consideremos una poblaci on con dos hospitales. Uno espe-
cializado en pediatra (q
1
), el otro especializado en c ancer (q
2
). Puede representar
alguna ventaja integrar ambas actividades en un solo hospital? Las economas de
alcance aparecen si CMe(q
1
, q
2
) < CMe(q
1
) +CMe(q
2
) Es decir, la producci on
conjunta de tratamientos de c ancer y pedi atricos permite ahorros porque compar-
ten la estructura gerencial y administativa del hospital, la gesti on de la capacidad
del hospital, personal sanitario y no sanitario, etc.
En general, las economas de alcance pueden aparecer en una empresa que
produce varios bienes que vende en un unico mercado, o bien que produce un
unico bien que vende en varios mercados, o ambos.
2.2.2. La producci on
La funci on de producci on representa la m axima cantidad que se puede obte-
ner del bien de consumo con una cantidad dada de factores de producci on. Nor-
malmente, cuanto mayor es la cantidad de factores de producci on, mayor ser a el
volumen de producci on del bien de consumo. La funci on de producci on es pues
creciente en los factores. La gura 2.14(a) y 2.15(a) representan esta situaci on
para el caso de uno y dos factores de producci on respectivamente.
Un concepto importante en la teora de la producci on es el de producto mar-
ginal. Este se dene como el incremento de la capacidad de producci on cuando
62 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
aumenta el uso de un factor de producci on en una unidad. Supongamos que una
empresa utiliza una tecnologa que s olo necesita trabajo para producir un cier-
to bien de consumo. Es f acil imaginar una evoluci on razonable de la producci on
conforme aumentamos las horas de trabajo. La aportaci on de las primeras horas
aporta mucho a la capacidad de producci on. Ahora bien, conforme ponemos m as
y m as horas la capacidad de producci on aumenta menos y menos. En otras pala-
bras, el producto marginal del trabajo al principio es creciente, pero a partir de un
cierto nivel de factor trabajo (
L) empieza a decrecer. Esto se representa en la -
gura 2.14(b). Formalmente, el producto marginal (del trabajo) es la derivada de la
funci on de producci on con respecto al factor de producci on de referencia (traba-
jo). Tambi en podemos denir el producto medio. Esto es la cantidad producida por
unidad de trabajo utilizada. Al principio una unidad adicional de trabaja provoca
un aumento de la producci on m as que proporcional. Esto ocurre hasta el nivel de
trabajo
L. A partir de ah, la producci on aumenta menos que proporcionalmente
con respecto a los aumentos del uso del factor trabajo.
L L
Q
(a) (b)
Q(L)
MP(L)
AP(L)
L
L
L
Figura 2.14: La funci on de producci on
Supongamos ahora que la tecnologa utilizada por la empresa exige dos fac-
tores de producci on, capital (K) y trabajo (L). Naturalmente, podemos denir el
producto marginal del trabajo y el producto marginal del capital. Adem as ahora
Los agentes econ omicos 63
podemos denir otro concepto fundamental: las economas de escala. Estas se re-
eren a que si en una funci on de producci on se aumenta la cantidad de todos los
factores en una proporci on dada, el bien producido puede aumentar en esa mis-
ma proporci on o bien aumentar en mayor o menor proporci on. Si aumenta en la
misma proporci on hablamos de economas de escala constantes, si el aumento es
m as que proporcional nos referimos a economas crecientes de escala, y en el caso
contrario, hablamos de economas decrecientes de escala. Las economas de es-
cala nos da informaci on sobre el tama no optimo de la empresa. Supongamos que
una empresa se encuentra opera con economas de escala crecientes. Ello quiere
decir que la empresa puede producir con costes menores a medida que aumenta
el nivel de producci on. Por lo tanto, esta empresa tiene margen para crecer. La
situaci on opuesta nos dira que esa empresa se encontrara en una posici on en la
que dividiendo su producci on en dos empresas m as peque nas le permitira reducir
los costes.
La gura 2.15(a) representa una funci on de producci on en el espacio (Q, K, L).
La gura 2.15(b) representa el mapa de curvas de nivel, que t ecnicamente deno-
minamos curvas isocuantas. Una isocuanta representa todas las combinaciones de
factores de producci on (K, L) que permiten obtener una determinada cantidad de
bien de consumo. Una informaci on importante que nos proporciona la curvatura
de las curvas isocuantas es el grado de exibilidad de la tecnologa. Es decir la
capacidad para substituir un factor de producci on por otro en el proceso producti-
vo. La gura 2.15(b) nos dice que para producir la cantidad de bien Q
2
podemos
utilizar, entre otras las combinaciones de factores capital y trabajo (K
1
, L
1
) y
(K
2
, L
2
). Cuanto mayor es la curvatura de la isocuanta menor es la posibilidad de
substituci on.
Imaginemos, para jar ideas, que los factores K y L representan (sin entrar
en mayor detalle) horas de trabajo de m edicos y enfermeras en un hospital. La -
64 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
K
L
Q
K
L
Q
1
Q
2
Q
3
(a) (b)
Q
K
2
L
2
L
1
K
1
Figura 2.15: Producci on y curvas isocuantas
gura 2.15(a) representa la funci on de producci on del hospital. Supongamos que la
situaci on inicial del hospital es la combinaci on de horas (K
1
, L
1
). Desplazamien-
tos a lo largo de la curva isocuanta hasta, digamos el punto (K
2
, L
2
) representa
una substituci on de horas de m edicos por horas de enfermeras. Por qu e podemos
estar interesados en substituir un tipo de trabajo por el otro? La respuesta est a re-
lacionada con variaciones en los precios relativos de los factores de producci on.
Si por alguna raz on, la hora de trabajo de digamos, un m edico aumenta, el hospital
puede estar interesado en substituir, en la medida de lo posible, trabajo de m edi-
cos por trabajo de enfermeras que ahora es relativamente m as barato que antes, y
as contener los costes de funcionamiento del hospital. La tecnologa en cuesti on
nos dice que aunque el trabajo de m edicos y enfermeras no es equivalente, per-
mite un cierto margen de substituci on. Dada esta capacidad de substituibilidad, la
pregunta importante es c omo medirla. Como en el caso de la funci on de deman-
da, para evitar problemas de unidades, proponemos una medida invariante a las
unidades de medida: la elasticidad de substituci on.
Los agentes econ omicos 65
Denimos la elasticidad de substituci on como la variaci on relativa en el uso
de los factores de producci on asociada a una variaci on relativa de sus precios.
Formalmente,
=
(K/L)
(r/w)
r/w
K/L
[0, )
La gura 2.16 muestra diferentes mapas de curvas isocuantas para diferentes va-
lores de la elasticidad de substituci on .
K
K K
L L
L
= 0 (0, )
Q
1
Q
1
Q
1
Q
2
Q
2
Q
2
Figura 2.16: Elasticidad de substituci on
2.2.3. La frontera de posibilidades de producci on
Supongamos ahora que en la economa, o en la empresa, se producen dos bie-
nes, Q
1
y Q
2
. Denimos el conjunto de posibilidades de producci on como todas
las posibles combinaciones de uso de los factores de producci on que se reparten
entre la producci on de ambos bienes. El area sombreada de la gura 2.17(a) repre-
senta este conjunto. En otras palabras, el conjunto de posibilidades de producci on
representa todas las combinaciones posibles de vol umenes de producci on de los
dos bienes de consumo de la empresa. Un subconjunto de particular inter es es el
que denominamos frontera de posibilidades de producci on (FPP). Esta frontera
representa las combinaciones de las m aximas producciones de ambos bienes, da-
dos los recursos disponibles. Gr acamente, la FPP es la frontera del conjunto de
posibilidades de producci on como muestra la gura 2.17(a).
66 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
A modo de ilustraci on, consideremos un hospital con 10 cirujanos. Si todos
ellos realizan ciruga de rodilla consiguen hacer 50 operaciones a la semana. Si
por el contrario, todos los cirujanos se dedican a la ciruga de cadera consiguen
llevar a cabo tambi en 50 operaciones a la semana. La gura 2.17(b) representa
la situaci on. La FPP es el conjunto de las combinaciones de operaciones con el
m aximo output que el hospital puede alcanzar dada la cantidad y la productividad
de los recursos disponibles.
Q1
Q2
FPP
(a) (b)
50
50 45
45
25
25
16
16
cadera
rodilla
conjunto de posibilidades
de produccin
A
B
C
Figura 2.17: La frontera de posibilidades de producci on
Los puntos A, B, C representan tres combinaciones posibles de operaciones
de rodilla y cadera del hospital, es decir punto de la producci on del hospital o, en
oras palabras, puntos de su conjunto de posibilidades de producci on. Entre estos
puntos, notemos que B = (45, 16) y C = (16, 45) representan combinaciones de
operaciones de cadera y rodilla en la FPP, al igual que los puntos (50, 0) y (0, 50).
Sin embargo, el punto A = (25, 25) representa una situaci on en la que el hospital
realiza menos operaciones, con los mismos recursos, que en los puntos B o C.
Por lo tanto, el punto A es factible para el hospital, pero no consigue obtener la
m axima producci on. En consecuencia, el punto A se encuentra en el interior del
conjunto de posibilidades de producci on del hospital, pero no en su FPP.
Los agentes econ omicos 67
2.2.4. Eciencia, ecacia y efectividad
Una asignaci on de recursos es eciente si no es posible modicar esa asigna-
ci on de manera que alguien mejore (realizar una operaci on adicional de un tipo)
sin que nadie empeore (reducir el n umero de operaciones de otro tipo). La E-
ciencia identica por l,o tanto, asignaciones de recursos que generen el m aximo
output posible, es decir asignaciones en la FPP. En t erminos de la gura 2.17(b),
la asignaci on A no es eciente, mientras que las asignaciones B, C son ecientes.
Desde un punto de vista social, es importante desplazarse desde A a B (o C). El
hospital aumenta su nivel de producci on con los mismos factores de producci on.
La ecacia se reere al benecio potencial de una tecnologa. Nos referimos
pues, a la probabilidad de que un individuo se benecie de la aplicaci on de una
tecnologa (sanitaria) a la resoluci on de un problema (de salud) determinado, bajo
condiciones ideales de intervenci on.
Por ultimo, la efectividad se reere a la probabilidad de que un individuo se
benecie de la aplicaci on de una tecnologa (sanitaria) a la resoluci on de un pro-
blema (de salud) determinado, bajo condiciones reales de intervenci on.
Ejemplos de efectividad son tratamientos altamente efectivos: vacunaciones,
ciruga cardaca, diabetes, gripe, insuciencia renal, etc. Ejemplos de ecacia son
intervenciones clnicas de ecacia conocida que explican 5 a nos de los ganados
en esperanza de vida al nacer.
La distinci on entre ecacia y efectividad es sutil. En general, ecacia, o uso
ideal, o uso perfecto es la habilidad para obtener el efecto deseado. Por ejemplo,
una vacuna ecaz es aquella que previene o cura una enfermedad especca. En
medicina a menudo se distingue entre ecacia y efectividad, o uso tpico. Mien-
tras que la ecacia puede demostrarse en en ensayos clnicos, la efectividad se
demuestra con la pr actica.
La distinci on entre ecacia y efectividad es importante porque m edicos y pa-
68 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
cientes a menudo no siguen la pr actica optima al implementar un tratamiento. Por
ejemplo, un paciente que utilice pldoras anticonceptivas para prevenir un embara-
zo puede ocasionalmente olvidar tomar la pldora en el momento adecuado. Como
consecuencia, mientras que un seguimiento perfecto del tratamiento anticoncepti-
vo genera tasas de fallo del 0.3 % en el primer a no, la tasa de fallo en el uso tpico
es del 8 %.
Consideremos el ejemplo siguiente. Tras efectuar los ensayos clnicos corres-
pondientes de un cierto f armaco (llam emosle f armaco 1), se obtiene una ecacia
del 75 %. Junto con este, existe un segundo f armaco (identicado como f arma-
co 2) que se vende al mismo precio y tiene una ecacia del 70 %. El Ministerio
de Sanidad quiere incluir s olo uno de estos f armacos en la lista de la Seguridad
Social, y nos pide un informe al respecto. Nuestro dictamen, si s olo tenemos en
cuenta esta informaci on, ser a seleccionar el f armaco 1. Ahora bien, como buenos
profesionales, buscamos informaci on adicional. Encontramos tres elementos de
informaci on: (i) ambos f armacos se prescriben correctamente al 75 % de pacien-
tes; (ii) para el f armaco 1 el 50 % de los pacientes siguen tratamiento correctamen-
te; (iii) para el f armaco 2 el 70 % pacientes siguen tratamiento correctamente. Con
esta informaci on adicional podemos recalcular la efectividad de los f armacos:
E
1
= 0,75 0,75 0,5 = 0,28125
E
2
= 0,7 0,75 0,7 = 0,3675
La conclusi on que ofreceramos en nuestro dictamen sera pues elegir el f armaco 2
para su inclusi on en la lista de la Seguridad Social.
2.2.5. El coste de oportunidad
El concepto de coste de oportunidad se dene como el benecio al que se re-
nuncia al no haber escogido una asignaci on alternativa. En otras palabras, designa
Los agentes econ omicos 69
el coste de la inversi on de los recursos disponibles, en una oportunidad econ omi-
ca, a costa de las inversiones alternativas disponibles, o tambi en el valor de la
mejor opci on no realizada. Se reere pues, a aquello de lo que un agente se priva
o renuncia cuando hace una elecci on o toma de una decisi on.
Es importante darse cuenta de que el coste de oportunidad es un concepto
econ omico (no contable).
Consideremos el ejemplo del hospital representado en la gura 2.17(b), y su-
pongamos que la direcci on del hospital decide un desplazamiento desde B a C.
Cu ales son las consecuencias? Por una parte, se realizar an 29 operaciones adicio-
nales de rodilla. Por otra parte, sin embargo se realizar an 29 operaciones menos
de cadera. El coste de oportunidad de cambiar de B a C es la reducci on en las
operaciones de cadera asociado al incremento de operaciones de rodilla.
2.2.6. Equidad
Si cambiamos la optica desde una empresa (hospital) al conjunto de la socie-
dad, la pregunta que nos podemos hacer es c omo elige la sociedad entre asigna-
ciones factibles. Normalmente, ello se determina en procesos de electorales donde
los ciudadanos mediante voto eligen una alternativa frente a otras.
Desde una perspectiva analtica, podemos proponer dos criterios a considerar
para seleccionar una alternativa de entre las propuestas. Un criterio es el que ya
hemos descrito como eciencia. Parece razonable elegir entre aquellas alternativas
que conduzcan a un uso eciente de los recursos de la economa, puesto que de
otra manera estaramos apostando por el derroche de recursos. en t erminos del
ejemplo del hospital de la gura 2.17(b), ello quiere decir que la alternativa A no
debera recibir ning un voto.
El segundo criterio es el de equidad. Este es un criterio de car acter diferente
a todos los presentados hasta ahora. La equidad se reere a seleccionar asigna-
70 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
ciones compatibles con la justicia social. Es por lo tanto un criterio normativo.
Por justicia social entendemos aquellas asignaciones acordes con los valores de la
poblaci on. Un ejemplo de ello es el argumento tradicional de justicia social detr as
de la decisi on de organizar sistema nacional de salud.
Podemos distinguir dos criterios de equidad. La denominada equidad horizon-
tal y la equidad vertical.
La equidad horizontal se dene como la asignaci on del mismo tratamiento pa-
ra igual necesidad. Es decir, dos individuos con la misma enfermedad y gravedad
deben recibir el mismo tratamiento.
La equidad vertical determina tratamientos diferenciados para necesidades di-
ferentes. As se justica m as tratamiento para pacientes graves que leves, y tam-
bi en la decisi on de trasladar el nanciamiento de la asistencia sanitaria a la capa-
cidad de pagar (impuesto progresivo sobre la renta).
2.2.7. La funci on de oferta
Veamos a continuaci on c omo las empresas toman sus decisiones de produc-
ci on. Dada una tecnologa representada por la funci on de costes, denimos el ob-
jetivo de la empresa como la obtenci on del m aximo benecio. El benecio de la
empresa se dene como la diferencia entre los ingresos que obtiene de la venta de
su producci on y los gastos en que incurre (compra de los factores de producci on)
para obtener esa producci on.
Supongamos, que los precios de los factores de producci on y del bien de con-
sumo est an dados. Sea q el volumen de producci on del bien de consumo y P
q
su
precio. Sea w el vector de precios de los factores de producci on. El benecio de
la empresa es pues, (q) = qP
q
C(q). El problema que resuelve la empresa
consiste en determinar el volumen de producci on q
que maximiza el nivel de
Los agentes econ omicos 71
benecios. Formalmente,
m ax
q
(q).
El resultado de este problema es un volumen de producci on cuyo valor depende
de los precios (P
q
, w). Esto es lo que denominamos la funci on de oferta de la
empresa, y la denotamos como
q
(P
q
, w),
La estructura de la funci on de oferta depende de los supuesto que hagamos sobre la
estructura del mercado (ver el captulo 3). Si a diferencia del supuesto que hemos
hecho hasta ahora, la empresa tuviera capacidad de determinar el precio del bien
de consumo, este lo denotaramos como P(q) en lugar de P
q
indicando as que
el precio al que la empresa vende su bien de consumo depende de su volumen de
producci on. En cualquier caso, cuanto mayor sea el precio al que se vende el bien
de consumo, mayor cantidad de ese bien estar a dispuesta a producir la empresa, de
manera que en general, dados los precios de los factores de producci on, debemos
esperar una funci on de oferta del bien de consumo creciente en su precio tal como
se representa en la gura 2.18.
P
q
q
q(P
q
)
w dado
Figura 2.18: La funci on de oferta de la empresa
72 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Un argumento paralelo al desarrollado para el caso del consumidor, nos per-
mite ahora denir la oferta agregada como la suma horizontal de las ofertas in-
dividuales de las empresas que producen el bien de consumo q. Imaginemos que
en el mercado hay dos empresas cuyas funciones de oferta se representan en la
gura 2.19. Al precio P
1
la empresa 1 produce q
1
1
unidades del bien q, y la em-
q
1
= q
1
1
+q
2
1
q
2
= q
1
2
+q
2
2
Empresa 1 Empresa 2 Oferta agregada
P
q
P
q
P
q
q q
q
q
1
1
q
1
2
q
2
2
q
2
1
q
1 q
2
P
1
P
2
P
0
Figura 2.19: La funci on de oferta agregada
presa 2 produce una cantidad q
2
1
. Por lo tanto a ese precio P
1
llegan al mercado
q
1
= q
1
1
+ q
2
1
unidades del bien q. Reiterando este argumento para todos los posi-
bles precios del bien q, P
q
obtenemos la funci on de oferta agregada de bien q.
2.2.8. Variaciones a lo largo de la curva de oferta
Ya hemos argumentado que la curva de oferta de la empresa es creciente con
respecto al precio del bien que produce. Naturalmente, un argumento paralelo
permite concluir que la oferta agregada ser a tambi en creciente con respecto al
precio del bien de consumo producido por la industria.
Para interpretar correctamente el contenido de la funci on de oferta agregada,
pensemos que cuando por alguna raz on (ex ogena) aumenta el precio de mercado
del bien producido en la industria (manteniendo constantes los precios de los fac-
tores de producci on), ocurren dos fen omenos. Por una parte, las empresas que ya
est an instaladas en el mercado aumentan su producci on. Por otra parte, adem as
Los agentes econ omicos 73
se produce la entrada de nuevas empresas que ahora encuentran oportunidades de
negocio en la industria en cuesti on. Si el precio disminuye se produce el efecto
contrario. Algunas empresas reducen su producci on y otras, las menos ecientes,
abandonan el mercado porque su actividad ya no es rentable. La gura 2.19 permi-
te ilustrar el argumento. Si el precio del bien q cae por debajo de P
0
, la empresa 1
sale del mercado. Por el contrario, cuando el precio se sit ua por encima de P
0
, la
empresa 1 decide entrar en el mercado (v ease tambi en la gura 2.20(a)).
2.2.9. Desplazamientos de la curva de oferta
Supongamos a continuaci on que el precio del bien de consumo P
q
se mantiene
constante, y varan los precios de los factores de producci on. Para simplicar el
argumento, imaginemos que la tecnologa s olo utiliza un factor, y que la empresa
lo adquiere al precio w. Si w aumenta (disminuye), la consecuencia inmediata
para la empresa es que mantener el mismo nivel de producci on ahora resulta m as
caro (barato). Por lo tanto, la empresa reaccionar a reduciendo (aumentando) su
nivel de producci on intentando preservar la rentabilidad de su actividad. Por lo
tanto, la curva de oferta de la empresa se desplazar a hacia adentro (afuera).
Un fen omeno que tambi en provoca desplazamientos de la curva de oferta es el
desarrollo tecnol ogico. La inversi on de una empresa en actividades de I+D tiene
como objetivo obtener una tecnologa m as eciente. Ello quiere decir que man-
tener el mismo nivel de producci on con la nueva tecnologa resulta m as bara-
to. En consecuencia, la empresa puede aumentar su volumen de producci on, lo
que se traduce en un desplazamiento de la curva de oferta hacia afuera. Las gu-
ras 2.20(b) y (c) ilustran el argumento.
La relaci on entre progreso t ecnico y mejoras de productividad (o de forma
equivalente reducci on de los costes de producci on) est a ampliamente aceptada en
industrias de producci on de bienes de consumo. Sin embargo, en el sector de la
74 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
P
q
q
P
q
q
P
q
q
w dado
w Tec
(a) (b) (c)
Figura 2.20: Desplazamiento de la funci on de oferta
sanidad esta relaci on merece un an alisis m as detallado. El progreso t ecnico puede
manifestarse, tal como hemos argumentado hasta ahora, como mejoras de produc-
tividad, pero tambi en puede manifestarse como mejoras de calidad o de introduc-
ci on de una nueva (generaci on de) tecnologa en forma de nueva maquinaria m as
cara que la de la generaci on anterior. A menudo esta es la situaci on en el sector
de la sanidad. Ello ha llevado a la aparici on de estudios atribuyendo al desarrollo
tecnol ogico una de las fuentes m as importantes de la inaci on de costes del sector.
El desarrollo de un tipo u otro de nuevas tecnologas depende entre otros fac-
tores de la facilidad de difusi on de estas nuevas tecnologas entre los proveedores
de servicios de salud, y de la estructura de seguros de enfermedad. Como ilustra-
ci on, imaginemos un servicio de un hospital que examina 100 casos al mes. Dada
la tecnologa actual, la gura 2.21 muestra la curva isocuanta correspondiente a
100 casos y la curva isocoste tangente.
Consideremos, en primer lugar La gura 2.21(a). La situaci on inicial descrita
est a representada por el punto E. supongamos que mantenemos el nivel de calidad
de la atenci on m edica constante y dibujamos las isocuantas que representan 100
casos antes y despu es de la innovaci on tecnol ogica. El unico efecto que aparece
es el de la mejora en la productividad. Ello se reeja es un desplazamiento hacia
abajo de la curva isocoste desde C a
C. Por lo tanto con la nueva tecnologa el
Los agentes econ omicos 75
Q = 100
Q
= 100
E
K
L
E
K
L
Q = 100
Q
= 100
C
C
C
C
C < C <
C
(a) (b)
E
E
Figura 2.21: Progreso t ecnico y costes
servicio del hospital puede atender los 100 casos contratando factores (K, L) des-
critos por el punto E
. En este caso, la introducci on de la innovaci on tecnol ogica
contribuye a la contenci on de costes del hospital.
La gura 2.21(b) presenta la situaci on opuesta. De nuevo la situaci on inicial
est a descrita por el punto E. La nueva tecnologa permite tratar los 100 casos
con mayor nivel de calidad, de manera que la tasa de exito en los tratamientos
es mayor. Este mayor nivel de calidad conlleva un mayor coste (personal m as
especializado, mantenimiento m as caro del equipo, etc). Ello desplaza la curva
isocoste hacia afuera desde C a
C, de manera que ahora continuar tratando los
100 casos exige una combinaci on de factores de producci on (K, L) dada por el
punto E
. Si el paciente tiene que hacer frente al page del tratamiento, preferir a ser
tratado con la tecnologa antigua, lo que limitar a los incentivos a desarrollar la
innovaci on tecnol ogica puesto que la previsi on de su adopci on por parte de los
proveedores de servicios de salud ser a muy lenta. Por el contrario, si los pacientes
est an cubiertos por un Sistema Nacional de Salud, su sensibilidad al coste es muy
reducida. Ello facilita la difusi on de las innovaciones por la presi on de la demanda
y por lo tanto los incentivos a los investigadores para desarrollarla. Folland et al.
(2004, pp. 116-122) elabora este argumento.
76 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Un tema relacionado de gran importancia, es el estudio de la difusi on del pro-
greso t ecnico. La difusi on estudia qui en adopta una nueva tecnologa, cuando y
por qu e.
Los modelos que estudian el proceso de difusi on de las innovaciones tec-
nol ogicas est an basados en dos principios. El principio del benecio intuitiva-
mente nos dice que los m edicos con mayor probabilidad de adoptar una nueva
t ecnica quir urgica son aquellos que esperan que mejore su ujo de renta a par-
tir de mejoras de prestigio y bienestar de pacientes. Formalmente, aquellos para
los que el valor presente de benecios futuros de la innovaci on sea positivo. El
segundo principio es de car acter dierente. Es el denominado principio de infor-
maci on y se reere al papel del entorno (amigos, colegas, revistas cientcas, y
conferencias) diseminando informaci on e incentivando adopci on.
Un indivduo, o una empresa que se plantee adoptar una innovci on tecnol ogi-
ca se enfrenta a una disyuntiva. Por una parte, retrasar la decisi on de adopci on
permite aprender de la experiencia de los primeros innovadores. Por otra parte,
retrasar la adopci on puede otorgar a los primeros innovadores una ventaja com-
petitiva en el mercado.
Hay muchos modelos que contribuyen a racionalizar la decisi on de adopci on
de una innovci on tecnol ogica. El modelo pionero el es denominado modelo cl asi-
co de difusi on. Este se caracteriza por una ecuaci on din amica que reeja una tasa
de adopci on lenta al principio, una tasa creciente a continuaci on, y nalmente una
tasa de adopci on decreciente hasta alcanzar el lmite de saturaci on K 1. La
gura 2.22 ilustra este proceso din amico representando una curva con forma de
S. En este modelo, los par ametros a estimar son (a, b).
Como ilustraci on pensemos en la evoluci on de la penetraci on de la tecnologa
laser en la ciruga ocular.
Los agentes econ omicos 77
%
adopcin
tiempo
K
P
t
=
K
1 +e
(a+bt)
Figura 2.22: Difusi on del progreso t ecnico
2.2.10. Ilustraci on
Supongamos una empresa con funci on de producci on de salud q(l) = L
,
donde L representan horas de trabajo y q servicios de salud. Supongamos tambi en
que los precios del trabajo y de los servicios de salud, w y P
q
respectivamente
est an dados.
La funci on de costes asociada a esta tecnologa es C(w, q) = wL(q) donde
L(q) = q
1/
, es decir,
C(q, w) = wq
1
La funci on de benecios de la empresa es,
(q) = qP
q
C(q)
El problema de la empresa es determinar el nivel de producci on q que maximiza
el benecio. Formalmente,
m ax
q
qP
q
wL
1
(2.7)
La condici on de primer orden es:
q
= P
q
wq
1
= 0.
78 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Por lo tanto, la funci on de oferta de la empresa es
q(P
q
, w) =
_
P
q
w
_
1
Ejemplo 2.4. Imaginemos una economa con dos empresas que denominamos 1
y 2 que producen un bien de consumo q utilizando las tecnologas siguientes
q
1
(l) = L
1/3
, q
2
(l) = L
1/2
Las ofertas individuales de ambas empresas son:
q
1
(P
q
, w) =
_
P
q
3w
_1
2
q
2
(P
q
, w) =
P
q
2w
La oferta agregada es:
q(P
q
, w) =
_
P
q
3w
_1
2
+
P
q
2w
Finalmente, podemos calcular la elasticidad de la funci on de oferta de forma
paralela al c alculo de la elasticidad de la demanda:
q
1
=
q
1
P
q
P
q
q
1
=
1
2
,
q
2
=
q
2
P
q
P
q
q
2
= 1.
La gura 2.23 ilustra el ejemplo.
2.2.11. Dualidad
Hemos visto que podemos enfocar la actividad de la empresa desde el punto de
vista de la producci on, o desde el punto de vista de los costes. Consideremos, para
simplicar, el caso de la tecnologa que utiliza un s olo factor (trabajo). Ambos
enfoques se ilustran en las guras 2.14 y 2.12 respectivamente. Fij emonos que
Los agentes econ omicos 79
P
q
q
q
1
(P
q
, w)
q
2
(P
q
, w)
q(P
q
, w)
Figura 2.23: Oferta individual y oferta agregada.
ambos gr acos son muy similares. De hecho, a partir de la funci on de producci on
podemos derivar la funci on de costes y viceversa. Recordemos que hemos denido
la funci on de costes como el volumen de recursos que la empresa debe destinar a
comprar horas de trabajo para obtener un cierto volumen de producci on. Por otra
parte, la funci on de producci on nos dice cu al es el m aximo volumen de producci on
que puede obtener la empresa dado que dispone de un cierto n umero de horas
de trabajo. Formalmente, invirtiendo la funci on de producci on Q(L), obtenemos
L(Q). Substituy endola en la funci on de costes obtenemos C[L(Q)] que podemos
reescribir como C(Q) que es precisamente la funci on de coste. Gr acamente esta
relaci on unvoca entre producci on y costes se traduce en que las partes c oncavas
(convexas) de la funci on de producci on se corresponden con las partes convexas
(c oncavas) de la funci on de costes. El estudio formal de esta correspondencia entre
ambos enfoques se conoce como la dualidad entre la teora de la producci on y la
la teora del coste.
La pregunta importante que se plantea el estudio de la dualidad es la equiva-
lencia del proceso de decisi on de la empresa desde el enfoque de la producci on o
del coste. En otras palabras, nos preguntamos si el resultado de la actividad de la
80 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
empresa es el mismo cuando maximiza benecios o minimiza costes. La respues-
ta depende del contexto en el que se desenvuelve la empresa. Argumentaremos
en el captulo 3, que tal equivalencia aparece cuando el mercado es perfectamente
competitivo.
2.3. Las compa nas de seguros
Ya hemos argumentado en la secci on 2.1 que la capacidad de demanda de los
individuos (familias) est a directamente ligada a su capacidad de trabajo como me-
dio de obtenci on de renta susceptible de ser gastada en bienes de consumo. Sin
embargo esta capacidad de trabajo est a sujeta a acontecimientos (que en condicio-
nes normales podemos considerar) aleatorios como son la aparici on de enferme-
dades. En otras palabras, la actividad de las familias est a sujeta a condiciones de
incertidumbre y riesgo (v ease el captulo 7). La forma habitual de protegerse con-
tra las uctuaciones de renta (y por lo tanto de consumo) inducida por la aparici on
de episodios de enfermedad es la contrataci on de un seguro de enfermedad.
El aseguramiento ante acontecimientos imprevistos (enfermedad, accidente,
robo, incendio, etc), podemos denirlo como la transferencia de la responsabilidad
nanciera asociada a los gastos provocados por esa situaci on imprevista a un tercer
agente a cambio de un pago jo. Este tercer agente es una compa na de seguros, el
pago jo es la prima del seguro, y la transferencia de la responsabilidad nanciera
es la compensaci on que obtenemos cuando aparece el acontecimiento imprevisto
(v ease Barros, 2005 cap. 2).
La capacidad de una compa na de seguros de asumir el riesgo del individuo
est a directamente relacionada con el n umero de individuos con los que la com-
pa na de seguros consigue contratar un seguro. Dado que todos los asegurados
pagan la prima con certeza, y que los episodios imprevistos no est an correlacio-
nados entre los clientes de la compa na aseguradora, cuanto mayor sea su cartera
Los agentes econ omicos 81
de clientes, mayor ser a su capacidad de asumir riesgo.
En el captulo 7 estudiaremos los aspectos de demanda y oferta de asegu-
ramiento, as como las consecuencias que sobre esta demanda y oferta tiene la
asimetra de informaci on entre oferentes y demandantes que se traduce en la pre-
sencia de riesgo moral y/o selecci on adversa. Aqu presentaremos algunas impli-
caciones que la organizaci on de las funciones del sector de los seguros de enfer-
medad tienen sobre el sistema de salud.
El seguro de enfermedad puede proveerse de forma p ublica o de forma pri-
vada. El sistema p ublico consiste en que el Estado es el proveedor del seguro de
enfermedad. El seguro de enfermedad es obligatorio. Los fondos necesarios para
la provisi on de servicios se obtienen de los impuestos y tambi en de las primas que
normalmente, son recaudadas por las empresas como retenci on sobre las n ominas,
y transferidas al Estado. En contrapartida, el Estado provee todos los servicios de
salud a trav es de una red p ublica de servicios de asistencia primaria y hospitalaria.
El conjunto de provisi on, nanciaci on y aseguramiento p ublicos se denomina un
Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta forma de organizaci on del aseguramien-
to de enfermedad presenta ventajas e inconvenientes es t erminos de eciencia y
equidad. Con respecto a la eciencia, la capacidad de elecci on es limitada (nula)
para la poblaci on, pero el Estado tiene la capacidad de control de gasto a trav es
de la poltica sanitaria. Con respecto a la equidad, el SNS provee cobertura uni-
versal (a toda la poblaci on) y completa (todos los tratamientos), de manera que se
articula un sistema de solidaridad entre riesgos buenos y malos.
La provisi on privada de seguros de enfermedad la llevan a cabo compa nas de
seguros privadas mediante un men u de contratos que ofrecen diferentes niveles
de cobertura. En pases sin SNS es frecuente que el Estado obligue a las com-
pa nas de seguros privadas a ofrecer un contrato b asico con cobertura y primas
reguladas, que los ciudadanos est an obligados a contratar con alguna de las com-
82 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
pa nas de seguros. Sin embargo, en general las compa nas de seguros privadas en
sus contratos ajustan las primas al tipo de riesgo del asegurado, lo que conlleva
un tipo de solidaridad d ebil. En t erminos de eciencia, esta se puede alcanzar a
partir de la capacidad de elecci on del asegurado, y adem as por su propia natura-
leza, las compa nas de seguros tienen fuertes incentivos al control de costes (las
consideraciones sobre selecci on de riesgos entre sus clientes la abordaremos en
el captulo 7). La equidad es a menudo cuestionada por el problema de selecci on
adversa que provoca que haya individuos sin seguro de enfermedad, y por la ca-
pacidad de las compa nas de seguros de discriminar entre riesgos buenos y malos.
Una lectura interesante sobre diferentes aspectos de equidad es Deeming y
Keen (2004).
Captulo 3
El mercado y el mercado de salud
Denominamos mercado a la interacci on entre consumidores y empresas (de-
manda y oferta). Esta interacci on puede ser fsica o virtual, puede realizarse en una
unica localizaci on (mercado concentrado) o en varias localizaciones simult anea-
mente (mercado disperso). La interacci on entre consumidores y productores se
concreta en la formaci on de un sistema de precios y en el intercambio de bienes
y servicios. La denici on completa del mercado debe pues concretar qu e bienes
son objeto de intercambio. Esta no es una pregunta f acil de responder. Podemos
abordarla desde dos puntos de vista denominados enfoque de demanda, y enfoque
de oferta.
De acuerdo con el enfoque de demanda, el mercado est a compuesto por aquel
conjunto de bienes y servicios que exhiben una elasticidad cruzada alta entre ellos
y baja con respecto al resto de bienes y servicios de la economa. Esta descrip-
ci on es ambgua, puesto que no est a denido qu e entendemos por una elasticidad
cruzada alta y baja. Como ilustraci on, pensemos en la elasticidad cruzada entre
la gasolina de 95 octanos y de 98 octanos. Dado que esta es alta, ambos bienes
deben pertenecer a mismo mercado. Si ahora consideramos la elasticidad cruza-
da entre gasolina y agua mineral, esta ser a muy baja (nula). Ambos bienes son
pr acticamente independientes, y por lo tanto pertenecen a mercados diferentes.
83
84 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
La ambig uedad que sustenta el enfoque de demanda limita su utilidad en el
estudio riguroso del comportamiento de los gentes econ omicos en el mercado.
Veamos pues, si el enfoque de oferta resuta m as fructfero. Este enfoque se ba-
sa en el sistema de clasicaci on de las actividades econ onomicas (desde 1 a 4
dgitos) realizadas en un pas. Por ejemplo en Espa na tenemos la Clasicaci on
Nacional de Actividades Econ omicas (CNAE), y a nivel de la Uni on Europea la
clasicaci on industrial general de actividades econ omicas (NACE).
1
Este enfoque
presenta la ventaja de su precisi on en la descripci on de la producci on de los di-
ferentes bienes y servicios producidos. El inconveniente sin embargo, es que la
asignaci on de los c odigos a las diferentes actividades est a realizada con criterios
tecnol ogicos, que pueden no coincidir con las elasticidades cruzadas de deman-
da entre dos bienes. Por ejemplo, la elaboraci on de vino y cava tienen c odigos
diferentes, pero presentan una alta elasticidad cruzada y se agrupan en el mismo
mercado.
Estas consideraciones nos conducen a dos conclusiones. En primer lugar, pa-
ra realizar cualquier estudio del comportamiento de demandantes y oferentes en
un mercado debemos denir con precisi on el conjunto de bienes y servicios que
componen ese mercado. En segundo lugar, el conjunto de bienes objeto de inter-
cambio debe ser denido con claridad y normalmente resulta de un compromiso
de criterios de oferta y demanda.
En cualquier caso, un supuesto imperativo en el estudio del mercado es el del
comportamiento racional de los agentes. Ello simplemente quiere decir que cada
agente desarrolla un proceso de decisi on para elegir la mejor opci on posible de
entre las que tiene a su disposici on. As en el caso de los consumidores suponemos
que son agentes cuyas demandas de consumo se derivan de la maximizaci on de
sus funciones de utilidad. Por su parte, las empresas derivan sus ofertas de bienes
1
Este acr onimo responde a la denominaci on francesa Nomenclature statistique des Activit es
economiques dans la Communaut e Europ eenne.
El mercado y el mercado de salud 85
de consumo como resultado del proceso de maximizaci on de sus benecios.
El supuesto de racionalidad contiene una visi on egosta de los agentes. Cada
individuo busca obtener su m axima satisfacci on personal condicionado unicamen-
te por el entorno en el que se encuentra. Aunque es posible imaginar otros tipos
de supuestos para representar el comportamiento de los agentes individuales, la
racionalidad ha resultado el m as fructfero. En cualquier caso necesitamos alg un
supuesto de comportamiento que adem as sea operativo. Enfrentar la racionalidad
a la aleatoriedad no nos lleva muy lejos. Si suponemos que un agente toma sus de-
cisiones de forma aleatoria, no podemos construir una teora del comportamiento
de los agentes econ omicos individuales. La descripci on del comportamiento de
los agentes individuales basados en supuestos alternativos como, por ejemplo, la
racionalidad limitada, o el comportamiento bayesiano quedan m as all a del ambito
de estas notas. El lector puede consultar Kreps (1990, cap. 1) para abundar en este
punto.
El resultado de la interacci on entre oferta y demanda depende de la estructura
del mercado, es decir del n umero de consumidores y empresas. El cuadro 3.1
presenta las diferentes posibilidades que pueden surgir. En nuestro an alisis s olo
Empr.
Cons. Muchos Pocos Uno
Muchos Competencia Perfecta Oligopsonio Monopsonio
Pocos Oligopolio Oligopolio Bilat.
Uno Monopolio Monopolio Bilat.
Cuadro 3.1: Tipologa de mercados seg un el n umero de agentes
aparecer an tres de estos tipos de mercado: competencia perfecta, oligopolio, y
monopolio.
En la competencia perfecta, el elemento caracterstico es que no hay ning un
agente que sea capaz de inuir en el nivel de precios al que acontecen las
transacciones entre vendedores y compradores. El equilibrio del mercado
86 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
se caracteriza por el precio al que la cantidad ofrecida por las empresas
coincide con la cantidad demandada por los consumidores.
Si los compradores son muchos y los vendedores pocos o solamente uno
aparecen el monopolio y el oligopolio respectivamente. El estudio del equi-
librio del mercado en estos casos requiere que los vendedores s olo necesiten
una informaci on: la funci on de demanda. Para cada precio de mercado, las
empresas saben cu antas unidades ser an compradas. El equilibrio viene dado
por la combinaci on precio-cantidad en la funci on de demanda que maximiza
el benecio del productor. Normalmente, se supone que el vendedor anun-
cia un precio (que maximiza su benecio) y vende tantas unidades del bien
de consumo como sean demandadas a este precio.
En un mercado con uno s olo o pocos consumidores y muchas empresas,
monopsonio y oligopsonio respectivamente, la caracterizaci on del equilibrio
del mercado requiere que el comprador, o los pocos comprdores, dispongan
de la informaci on contenida en la funci on de oferta. Para cada precio, el
comprador sabe cu antas unidades ser an ofrecidas. El equilibrio se dene
como aquella cantidad que maximiza la utilidad del consumidor, de manera
que el comprador anuncia la cantidad que quiere comprar y las empresas
determinan el precio al que est an dispuestas a suministrar tal cantidad.
El an alisis de las restantes estructuras que aparecen en la tabla 3.1, oli-
gopolio y monopolio bilaterales, utilizan modelos de negociaci on que no
abordaremos en esta monografa.
3.1. El mercado perfectamente competitivo
Presentamos a continuaci on los supuestos y el funcionamiento de un mercado
perfectamente competitivo. Veremos que en el mundo real hay muy pocos merca-
El mercado y el mercado de salud 87
dos que se ajusten a este patr on. Sin embargo varias razones justican su estudio.
En primer lugar es un tipo de mercado cuyo funcionamiento es muy sencillo, lo
que permite utilizarlo como punto de referencia para elaborar modelos m as so-
sticados que reejen mejor fen omenos reales. En segundo lugar el equilibrio de
mercado presenta dos propiedades importantes: (i) la asignaci on de recursos que
se obtiene en equilibrio es eciente, es decir es la mejor distribuci on posible de
recursos (ello sin embargo no prejuzga la cuesti on de la equidad de esa asigna-
ci on de equilibrio), y (ii) esta soluci on eciente se obtiene sin la intervenci on del
Estado.
3.1.1. Supuestos del modelo
El modelo de competencia perfecta se construye sobre seis supuestos esencia-
les:
1. Las empresas y los consumidores son precio-aceptantes. Es decir, desde el
punto de vista de todos los agentes los precios se consideran param etricos,
y por lo tanto ninguna decisi on individual es capaz de provocar una varia-
ci on de los precios. Normalmente, la forma de justicar este supuesto es la
consideraci on de un n umero grande de empresas y de consumidores.
2. Empresas y consumidores son racionales. Como ya hemos vistos anterior-
mente, esto quiere decir que cada empresa determina el volumen de produc-
ci on maximizador de su benecio, y cada consumidor determina la cesta de
consumo maximizadora de utilidad.
3. El producto manufacturado por las empresas es homog eneo. En otras pa-
labras, desde el punto de vista de los consumidores, el producto de una
empresa es id entico al de cualquier otra.
4. La informaci on que poseen los agentes es perfecta. Es decir, cada agente
88 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
conoce todo el conjunto de posibles acciones de cualquier otro agente, y
el suyo propio. Por lo tanto, cada consumidor conoce las preferencias de
todos los dem as consumidores, y las suyas propias, y cada empresa conoce
las tecnologas que utilizan todas las otras empresas y la suya propia. En
consecuencia, cada tipo de agente (consumidor o empresa) puede anticipar
el comportamiento de cualquier otro agente de su tipo.
5. Las empresas pueden entrar y salir del mercado sin ning un tipo de restric-
ci on.
6. El modelo s olo analiza el mercado de un producto, no las interacciones
entre los diferentes mercados que conforman una economa. Es por lo tanto
un an alisis de equilibrio parcial. Adem as, el estudio es atemporal. Por lo
tanto no contiene elementos cuyo desarrollo sea contingente al momento en
el que se toma una acci on. El modelo es est atico.
En nuestro an alisis introduciremos un supuesto adicional:
7. S olo consideramos mercado reales. Es decir, mercados de bienes y servicios
en los que las empresas venden y los consumidores compran, y el mercado
de trabajo en el que las empresas compran y los consumidores venden. No
consideramos el mercado nanciero. En otras palabras, en nuestro an alisis
no hay dinero.
Finalmente, explicitamos un supuesto implcito. Este es que nuestras eco-
nomas son de propiedad privada. En particular,
8. Las propietarios de las empresas (accionistas) tienen el derecho de propie-
dad sobre los benecios.
9. Los consumidores tienen el derecho de propiedad sobre sus rentas.
El mercado y el mercado de salud 89
Estos son dos supuestos muy importantes porque desde el punto de vista de las
empresas genera incentivos a reinvertir (parte de) sus benecios para conseguir
mantener sus tasas de benecios. A su vez, los consumidores tienen incentivos a
trabajar para aumentar su renta, y tienen incentivos a ahorrar para obtener ren-
dimientos del capital. Ambas fuentes de renta est an destinadas a poder aumentar
el consumo. Se nalemos que un Estado que determine las rentas y los benecios
elimina estos incentivos.
Vemos pues que los incentivos son necesarios pero dan lugar a la aparici on
de desigualdades. Normalmente, los incentivos funcionan en la buena direcci on si
est an ligados al rendimiento. Es decir, si los incentivos permiten obtener mayores
niveles de renta con mejoras del rendimiento. Como consecuencia, aparece una
disyuntiva entre los incentivos individuales y las desigualdades entre individuos.
Pensemos por ejemplo, en una sociedad que prime los incentivos individuales (es
decir una sociedad con pocos impuestos y por lo tanto, con poca ayuda social).
Ello quiere decir que el bienestar individual est a muy relacionado con la renta
individual. La consecuencia previsible de una sociedad como esta es que presente
altos niveles de producci on , y tambi en altos niveles de desigualdad por el bajo
grado de solidaridad interpersonal.
Por el contrario, una sociedad m as solidaria, es decir una sociedad con impues-
tos altos e importante ayuda social, ofrece menos incentivos individuales puesto
que el bienestar individual depende de la renta y de la ayuda social. En conse-
cuencia, debemos esperar menores niveles de producci on, pero tambi en menor
desigualdad interpersonal.
Una sociedad determina el compromiso entre ambas fuerzas (incentivos y de-
sigualdad) a trav es de votaciones entre programas de gobierno alternativos.
90 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
3.1.2. El equilibrio
En el mercado competitivo el mecanismo de asignaci on de los recursos es el
sistema de precios. En general, los precios asignan a trav es del mercado los bienes
y servicios a quienes m as est an dispuestos a pagar por ellos. Sin embargo, no es
el unico mecanismo de asignaci on. Por ejemplo,
Racionamiento. Este mecanismo se aplica cuando hay exceso de deman-
da, es decir cuando la cantidad que desean los consumidores es mayor que
la cantidad disponible. Hay diferentes formas de implementar el raciona-
miento. Entre las m as estudiadas encontramos las colas (cines, consultorios
m edicos, etc.) que es claramente ineciente; las loteras (licencias, etc.) que
tambi en es ineciente; y las cartillas (prorrateo de acciones, privatizaci on
de empresas, sequas, etc.). Estas cartillas son un mecanismo eciente si
adem as hay un mercado de cupones.
Precios intervenidos. Por ejemplo las tarifas de la electricidad, taxis, y otros
servicios.
Volviendo al los precios como mecanismo de asignaci on, veamos como se
determina el equilibrio del mercado competitivo.
El equilibrio del mercado competitivo se caracteriza por el precio al cual las
decisiones de empresas y consumidores son compatibles entre si. Gr acamente
como muestra la gura 3.1, es el punto de intersecci on de la oferta y demanda
agregadas. Por lo tanto el punto E es el punto de equilibrio, denido por el pre-
cio P
y la cantidad x
. En t erminos formales, el equilibrio es una situaci on en
la que ning un agente tiene incentivos a modicar su decisi on. En otras palabras,
en punto E = (P
, x
) representa una situaci on en la que las empresas produ-
ciendo la cantidad x
y vendi endola al precio P
maximizan benecios, y a la
ves, los consumidores comprando la cantidad x
al precio P
maximizan utilidad
El mercado y el mercado de salud 91
(satisfacci on).
x
P
x
PES
PED
P
E
D C
x
1
x
2
x
3
x
4 x
Demanda
Oferta
Figura 3.1: Equilibrio del mercado competitivo
C omo determina el mercado este equilibrio? Para visualizar el proceso, con-
sideremos el mercado de la gura 3.1 e introduzcamos una estructura temporal
cticia. Situ emonos en un precio arbitrario PED y veamos que tipo de decisio-
nes tomaran los agentes. A este precio, dada la funci on de demanda agregada,
los consumidores querran consumir una cantidad x
4
, como ilustra el punto C.
Sin embargo, las empresas, a ese precio PED s olo est an dispuestas a producir y
vender una cantidad x
2
como ilustra el punto D. En resumen, al precio PED, el
mercado experimenta un exceso de demanda. Ello quiere decir que hay consumi-
dores que est an dispuestos a pagar un precio mayor por poder consumir el bien x,
lo que genera una presi on alcista del precio.
Supongamos que como consecuencia de esta presi on alcista sobre el precio,
en el periodo cticio siguiente, el precio sube hasta PES, y repitamos el razo-
namiento. A ese precio observamos un exceso de oferta puesto que la cantidad
que las empresas est an dispuestas a producir (x
3
) es superior a la cantidad que los
consumidores est an dispuestos a comprar (x
1
). Por lo tanto, las empresas se dan
92 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
cuenta de que no podran vender toda su producci on si no la ofrecen a un precio
inferior, lo que a su vez, introduce una presi on a la baja sobre el precio. Periodo
tras periodo (cticios) este proceso de tanteo eventualmente converge al punto de
equilibrio E = (P
, x
).
3.1.3. Ilustraci on
Para ilustrar el proceso de determinaci on del equilibrio competitivo, retome-
mos el mercado del bien x en el ejemplo 2.1 de la secci on 2.1.4 (demanda), y en
el ejemplo 2.4 de la secci on 2.2.10 (oferta). La demanda y oferta agregadas vimos
que eran:
Demanda: x(P
x
, m) =
m
P
x
Oferta: x(P
x
, w) =
_
P
x
3w
_1
2
+
P
x
2w
Supongamos a efectos de la ilustraci on que la renta es m = 10 e y el precio del
factor de producci on trabajo (es decir, el salario) es w = 1/3 e. Substituyendo
adecuadamente en las expresiones anteriores, la oferta y demanda devienen:
Demanda: x
D
(P
x
) =
10
P
x
Oferta: x
S
(P
x
) = P
1/2
x
+
3P
x
2
Tal como hemos denido el equilibrio del mercado, este se caracteriza por la
compatibilidad entre oferta y demanda, es decir por el par (P
x
, x) que satisface
x
D
(P
x
) = x
S
(P
x
). Formalmente,
P
1/2
x
+
3P
x
2
=
10
P
x
3
2
P
2
x
+P
x
10 = 0
Esta ecuaci on de segundo grado en P
x
tiene como soluci on, P
x
2,27 al que
corresponde x 4,40.
La gura 3.2 muestra este equilibrio.
El mercado y el mercado de salud 93
x
P
x
x
S
(P
x
)
x
D
(P
x
)
2.27
4.40
Figura 3.2: Equilibrio del mercado de bien x
3.1.4. Maximizar benecios y minimizar costes
En el captulo 2 hemos visto que el proceso de decisi on de la empresa po-
demos estudiarlo bien desde la optica de la producci on como maximizaci on de
benecios, o bien desde la optica de los costes como minimizaci on de los costes.
Una propiedad interesante del mercado competitivo es que ambos enfoques son
equivalentes.
Consideremos una empresa que produce un bien x con una tecnologa f que
utiliza dos factores de producci on (L, K). El bien x se vende al precio P, y la
empresa adquiere los factores (L, K) a los precios (w, r) respectivamente. Para
simplicar el an alisis, supongamos que el factor K esta dado y denot emoslo co-
mo K.
Veamos en primer lugar, la soluci on del problema de la empresa como maxi-
mizadora de benecios. Formalmente, el problema de la empresa es
m ax
L
(y) = px wL rK, s.a x = f(L, K).
Podemos representar gr acamente este problema en el espacio (x, L) dibujando
94 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
el mapa de curvas isobenecio (es decir las combinaciones (x, L) que permiten
obtener un nivel dado de benecio) y la restricci on dada por la tecnologa f como
muestra la gura 3.3. El problema de la empresa es seleccionar la curva isobene-
x
L L
x = f(L, K)
Figura 3.3: La maximizaci on del benecio
cio m as alta posible compatible con la restricci on tecnol ogica. Ello ocurre en el
punto (x
, L
) que nos dice cu anto factor trabajo, L
necesita contratar la empresa
para producir la cantidad x
, que le permite obtener el m aximo benecio (dados
los precios),
. Fij emonos que la decisi on optima de la empresa ocurre en el pun-
to de tangencia entre la restricci on tecnol ogica con una curva isobenecio. Como
ya hemos visto, la pendiente de la funci on de producci on es el producto margi-
nal del trabajo, que denotamos MP(L). Por otra parte, la expresi on de una curva
isobenecio gen erica en el espacio (x, L) es
x =
P
+
w
P
L,
donde
denota un nivel de benecios arbitrario. La pendiente de esta ecuaci on es
w/L. Por lo tanto, la decisi on maximizadora de benecio est a caracterizada por
w
P
= MP(L).
El mercado y el mercado de salud 95
Podemos ahora ampliar el an alisis y considerar tambi en el factor K. Con un
razonamiento paralelo, obtendramos que la caracterizaci on de la decisi on de la
empresa maximizadora de benecio es,
w
P
= MP(L),
r
P
= MP(K),
que podemos reescribir como,
w
r
=
MP(L)
MP(K)
. (3.1)
Veamos a continuaci on, el problema de la empresa desde el punto de vista de
los costes. Formalmente, el problema de la empresa es
mn
L,K
C(L, K) = wL +rK, s.a x
= f(L, K).
Podemos representar gr acamente este problema en el espacio (L, K) dibujan-
do el mapa de curvas isocoste (es decir, las combinaciones (L, K) asociadas a
un mismo coste) y la restricci on tecnol ogica dada por la curva isocuanta x como
muestra la gura 3.4. El problema de la empresa es seleccionar la curva isocoste
m as baja posible compatible con la restricci on tecnol ogica. Ello ocurre en el pun-
to (L
, K
) que nos dice qu e cantidades de trabajo y capital necesita contratar la
empresa para obtener un volumen de producci on x
= f(L
, K
) con el mnimo
coste. Como en el caso de la maximizaci on del benecio, la decisi on optima tam-
bi en se caracteriza por un punto de tangencia ahora entre una curva isocoste y la
restricci on tecnol ogica. La pendiente de la funci on isocuanta es
MP(L)
MP(K)
.
Por otra parte, la expresi on gen erica de una curva isocoste en el espacio (L, K)
es,
K =
C
r
w
r
L,
96 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
x
L
L
x = f(L, K)
K
Figura 3.4: La minimizaci on del coste
donde
C denota un nivel de coste arbitrario. La pendiente de esta ecuaci on es
w/L. Por lo tanto, la decisi on maximizadora de benecio est a caracterizada por
w
r
=
MP(L)
MP(K)
. (3.2)
Vemos pues, que la expresi on (3.1) es precisamente la misma que la expresi on (3.2),
de manera que ambos problemas, la maximizaci on del benecio y la minimizaci on
del coste, identican la misma soluci on: (L
, K
, C
).
Este resultado de equivalencia nos dice que cuando los precios est an dados,
una empresa que maximiza su benecio produciendo x
necesariamente debe mi-
nimizar el coste de producirlo. De lo contrario signica que existe una forma m as
barata de producir x
, lo que a su vez implica que no maximiza el benecio.
3.2. El mercado de salud
Por qu e no podemos aplicar el an alisis del mercado competitivo al sector de la
salud? Hay cuatro argumentos fundamentales. En primer lugar, hay una diferencia
entre el estado de salud al que aspira un consumidor y el nivel de atenci on m edica
El mercado y el mercado de salud 97
que consigue comprar; en segundo lugar, el sector de la sanidad presenta una di-
cultad inherente de medici on del producto y de sus costes (v ease Folland et al.,
2004, cap 4); en tercer lugar, el paciente (consumidor) no decide su tratamiento
(demanda), sino que el m edico act ua como su agente; nalmente, los mecanis-
mos tradicionales para limitar el poder de mercado de la oferta no funcionan en
el mercado de la sanidad por dos razones: por la posibilidad de contrataci on de
un seguro de enfermedad (con los problemas de informaci on asim etrica, riesgo
moral, y selecci on adversa que veremos en el captulo 7), y por la presencia de
barreras a la entrada impuestas por la acci on por ejemplo, de los colegios profe-
sionales, y de los ex amenes para acceder a la profesi on (MIR). Todo ello se ve
agravado por circunstancias externas como el envejecimiento de la poblaci on, el
desarrollo tecnol ogico, y las restricciones presupuestarias.
Como consecuencia de este conjunto de elementos, se justica la intervenci on
del Estado en el sector de la sanidad regulando su funcionamiento. Este es el
contenido del captulo siguiente. Sin embargo, antes de iniciar el estudio de la
regulaci on, es importante advertir que la intervenci on del Estado en un mercado
no es garanta de su buen comportamiento.
Captulo 4
Regulaci on
El sector de la sanidad en Europa es uno de los sectores con m as presencia del
Estado como proveedor y nanciador de servicios p ublicos. Adem as, la propia na-
turaleza del sector lo sit ua entre los m as regulados. En este captulo examinaremos
c omo se maniesta y justica esta actividad reguladora del Estado.
4.1. El sector p ublico
La primera pregunta que debemos formularnos es por qu e existe un sector
p ublico en la economa. El Estado juega un doble papel en el sistema econ omico.
Por una parte, es un agente en el mercado: compra y vende bienes y servicios como
cualquier otro agente sea consumidor o productor. Por otra parte interviene en el
funcionamiento de (i.e. regula) la economa a trav es de por ejemplo, la jaci on
de salarios mnimos, de la jaci on de algunos precios de servicios p ublicos, de la
colecci on de impuestos, del reparto de subvenciones, en el dise no de campa nas de
vacunaci on, en la ordenaci on de la sanidad o de la educaci on, etc.
En este sentido podemos distinguir tres componentes del sector p ublico de
acuerdo con su impacto sobre la economa:
(a) El estado del bienestar. Encontramos aqu el sistema nacional de salud, ga-
rantizando atenci on sanitaria universal, el aseguramiento obligatorio de en-
99
100 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
fermedad, la red de educaci on p ublica (y concertada), y el sistema p ublico
de pensiones.
(b) La provisi on de servicios p ublicos como los ferrocarriles, correos, teleco-
municaciones, etc. En este ambito, las actuaciones m as importantes se han
centrado en la liberalizaci on y privatizaci on de algunos de estos servicios.
(c) El sector p ublico industrial. El Estado ha intervenido como productor en
sectores considerados estrat egicos (energa) o de rentabilidad limitada (mi-
nera, siderurgia, construcci on naval). Este es un papel que a trav es de las
privatizaciones y reconversiones (algunas de ellas impuestas por la norma-
tiva de la Uni on Europea) ha ido perdiendo importancia y ha quedado redu-
cido a aspectos marginales de la economa.
El conjunto de estas actuaciones del Estado en la economa se denomina el
sector p ublico. Este presenta tres caractersticas que lo diferencia del sector priva-
do:
(i) El objetivo de su actividad no es necesariamente la maximizaci on del bene-
cio. As por ejemplo, en el sector de la sanidad el objetivo de la provisi on
universal se combina con objetivos de calidad y eciencia, pero no con ob-
jetivos de benecios (aunque s con objetivos de control presupuestario).
(ii) Los gestores al frente de las organizaciones p ublicas (empresas, hospitales,
etc.) son cargos de conanza, y por lo tanto a menudo el nivel de profesio-
nalizaci on en la gesti on es escaso.
(iii) El Estado es el unico agente de la economa con capacidad para imponer
obligaciones a los ciudadanos (impuestos, educaci on, sanidad, etc) y en
contrapartida es tambi en el unico agente que se autoimpone mecanismos
Regulaci on 101
de control (econ omico a trav es de la Intervenci on del Estado, y poltico a
trav es del Parlamento).
Hemos visto en el captulo anterior, que el funcionamiento del mercado per-
fectamente competitivo da lugar a una asignaci on eciente de los recursos de la
economa sin intervenci on del Estado. Sin embargo, en todos los pases observa-
mos la intervenci on del Estado. Por qu e?
Una respuesta surge directamente del propio funcionamiento del mercado per-
fectamente competitivo. Ya vimos que el resultado del funcionamiento del modelo
competitivo est a determinado por los incentivos de los agentes. Una consecuencia
de ello es que aunque el resultado de la asignaci on de recursos sea eciente, no
por est a exento de problemas. Por ejemplo, pueden aparecen externalidades nega-
tivas (por ejemplo, contaminaci on) y tambi en aparecen fallos del mercado en la
forma de ineciencias, comportamientos abusivos y/o aprovechados (free-riding),
que pueden generar protestas sociales, etc. As pues, el Estado justica su presen-
cia en la economa para intentar evitar la aparici on de estos efectos perversos del
funcionamiento del mercado competitivo.
4.2. C omo, por qu e, y para qu e regular
Veamos ahora qu e mecanismos utiliza el Estado para regular el comporta-
miento de la economa. Podemos distinguir cuatro mecanismos de regulaci on. (i)
La regulaci on directa consistente en que el Estado substituye al sector privado. Por
ejemplo, el Estado es el unico proveedor de servicios de transporte por ferrocarril.
(ii) el Estado puede intervenir proporcionando incentivos al sector privado. Por
ejemplo, concediendo subvenciones a la contrataci on de j ovenes. (iii) Tambi en el
Estado puede intervenir imponiendo reglas al sector privado. Las normativas de
sanidad y seguridad en el trabajo es un ejemplo de tal intervenci on. Por ultimo,
(iv) tenemos combinaciones de las tres anteriores.
102 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Esta actividad reguladora del Estado puede clasicarse tambi en de acuerdo a
su tipologa. As, encontramos (i) intervenciones universalmente aceptadas, por
ejemplo la prohibici on de los ni nos al mercado de trabajo. (ii) Otro tipo de re-
gulaci on es controvertida como la discriminaci on positiva por raza o g enero. (iii)
Un tercer tipo de regulaci on se dirige hacia los consumidores y productores co-
mo las leyes contra la discriminaci on de precios, de defensa de la competencia,
de control de la publicidad, o sobre la informaci on en las etiquetas de los pro-
ductos. Por ultimo (iv) el Estado interviene sobre las condiciones de producci on
imponiendo normativas de seguridad en el trabajo, patentes, gesti on de residuos,
contaminaci on ambiental, etc.
Hay varias razones que justican la necesidad de regular los mercados por
parte del Estado. Entre ellas, encontramos, (i) la protecci on de las condiciones
laborales en los aspectos de por ejemplo, seguridad y salud, salarios mnimos, o
calendarios laborales, (ii) la protecci on a grupos sociales vulnerables, como los
ni nos, y los inmigrantes; tambi en a trav es de su intervenci on el Estado pretende
(iii) proteger las condiciones competitivas de los mercados por ejemplo, legislan-
do sobre condiciones de entrada y salida de las empresas, o sobre la difusi on de
informaci on a trav es de la publicidad. Finalmente, (iv) la regulaci on pretende pre-
venir los abusos de mercado mediante la legislaci on de defensa de la competencia.
Esta actividad reguladora del Estado se implementa a trav es de instrumentos
diferentes como son las acciones legislativas y administrativas, as como de los
colegios profesionales.
Con frecuencia, la regulaci on est a asociada a la presencia de los denomina-
dos fallos del mercado. Por lo tanto un objetivo fundamental de la regulaci on es
prevenir y corregir estos fallos del mercado.
Antes de estudiar las causas por la que aparecen los fallos del mercado, con-
cretemos por qu e el Estado interviene en el mercado de la salud. En la literatura
Regulaci on 103
aparecen cinco razones:
(a) el funcionamiento del mercado es demasiado complejo para los pacientes,
de manera que los proveedores pueden f acilmente abusar de ellos;
(b) la salud es un bien demasiado fundamental para que los gobiernos dejen al
mercado operar libremente;
(c) el mercado de la salud genera externalidades;
(d) el acceso de la poblaci on a los servicios de salud debe ser universal;
(e) la asimetra informacional entre m edico y paciente da lugar a problemas
de riesgo moral y de selecci on adversa que distorsionan la asignaci on de
recursos.
Todos estos argumento siendo ciertos, tambi en aparecen en otros mercados con
mucha menor intervenci on del Estado como por ejemplo, el mercado de la vivien-
da, o de la alimentaci on. Sin embargo, a diferencia de estos ejemplos, el mercado
de salud es en general, menos competitivo. Aparece con facilidad poder de mer-
cado y externalidades que pueden considerarse intrnsecos al mercado de salud
(v ease m as adelante).
4.2.1. Fallos del mercado
La expresi on fallos del mercado aparece ante la discrepancia entre los su-
puestos del mercado perfectamente competitivo y el funcionamiento real de los
mercados. En lugar de libre entrada y salida de empresas, en la realidad obser-
vamos barreras (econ omicas, administrativas, legales) que impiden esa entrada y
salida con suciente exibilidad. En lugar de empresas sin capacidad de afectar el
funcionamiento del mercado, encontramos poder de monopolio. En lugar de infor-
maci on perfecta, observamos informaci on imperfecta e incompleta. En lugar de
104 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
producto homog eneo los mercados ofrecen productos diferenciados. En denitiva
y resumiendo, los mercados no son transparentes.
Originalmente (en el siglo XIX), la expresi on tuvo un sentido negativo, de ma-
nera que el objetivo de cualquier poltica econ omica era recuperar las condiciones
de la competencia perfecta. El enfoque moderno sin embargo, a un conservando la
expresi on fallos del mercado ha perdido la connotaci on negativa para reconocer la
idiosincrasia de cada mercado. Por lo tanto, el objetivo de la regulaci on ya no es
recuperar las condiciones de la competencia perfecta, sino eliminar ineciencias
en el funcionamiento de los mercados.
Los fallos del mercado pueden aparecer tanto desde el lado de la oferta como
desde el lado de la demanda del mercado.
Oferta
Podemos identicar cuatro causas de fallos de mercado:
(i) Monopolios naturales.
Todas las industrias tienen costes asociados a la entrada. A menudo, una
proporci on grande de estos costes representan la inversi on inicial para en-
trar en el mercado. Esta barrera a la entrada reduce el n umero de entrantes
en la industria con independencia de los benecios de las empresas ya insta-
ladas. Los monopolios naturales se presentan donde una empresa tiene una
ventaja abrumadora de coste sobre otros competidores reales o potenciales;
este tiende a ser el caso en las industrias donde predominan los costes -
jos, dando lugar a la aparici on de economas de escala. Ejemplos incluyen
la provisi on de agua, gas, electricidad o telefona. Es muy caro construir
las redes de distribuci on (tuberas y lneas telef onicas), por lo tanto es inve-
rosmil que un competidor potencial estuviese dispuesto a hacer la inversi on
de capital necesitara para entrar en esos mercados. Como consecuencia, po-
Regulaci on 105
cos o ninguno de los competidores potenciales entra y la industria deviene
un monopolio o un oligopolio.
Un monopolio natural y un monopolio no son el mismo concepto. Un mo-
nopolio natural describe la estructura del coste de una rma (coste jo alto,
coste marginal bajo). Un monopolio describe la cuota de mercado y el poder
de mercado.
En este contexto, la regulaci on se dirige a limitar el poder de monopolio de
la empresa que ostenta el monopolio natural. Recientemente en Espa na, en
las industrias de telecomunicaciones y ferrocarriles se ha introducido com-
petencia a trav es de garantizar acceso a la red de distribuci on a diferentes
empresas que han ganado una licencia de producci on de esos servicios. En
otras industrias como por ejemplo el servicio de correos, se ha liberalizado
la entrada de empresas privadas de distribuci on. Finalmente, en otros secto-
res como la distribuci on de agua, gas y electricidad, se ha optado por regular
los precios.
(ii) Monopolios y oligopolios.
Un monopolio es una situaci on de fallo de mercado en la cual, para un
producto, un bien o un servicio determinado, s olo existe un solo productor
(monopolista) que lo ofrece en el mercado. Este producto no tiene un subs-
tituto cercano; es decir, ning un otro bien por el cual se pueda reemplazar y,
por lo tanto, este producto es la unica alternativa que tiene el consumidor
para comprar.
En un oligopolio hay unas pocas empresas en el mercado proveyendo un
bien o un servicio. En consecuencia, todas ellas tienen poder de mercado
y el precio del bien o servicio resulta de la interacci on entre ellas (ver m as
adelante)
106 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
En ambas situaciones, la regulaci on consiste en la creaci on de instituciones
y leyes de defensa de la competencia, con las que los gobiernos buscan in-
centivar la competencia y, as, lograr que el consumidor pueda tener acceso
a m as y mejores productos a precios m as bajos.
(iii) Externalidades negativas.
Una externalidad es una consecuencia de una transacci on econ omica que
recae sobre un agente econ omico ajeno a ese intercambio. Si la consecuen-
cia es un benecio para ese agente, la denominamos externalidad positiva.
En el caso contrario, es decir si el agente sufre un coste, nos encontramos
con una externalidad negativa. Podemos pensar en las externalidades como
una forma de efecto secundario aunque no necesariamente involuntario. La
gura 4.1 ilustra este argumento.
Dinero
Consumidores Empresas
Intercambio
Bienes y
servicios
Costes involuntarios sobre otros o
Benecios involuntarios sobre otros
Externalidades + o -
sobre los consumidores
Externalidades + o -
sobre las empresas
Figura 4.1: Externalidades
Ejemplos de externalidades negativas son (i) la contaminaci on (del aire, del
agua de un rio, ac ustica, visual, etc.) que la actividad de una empresa ge-
nera y que provoca molestias a los habitantes cercanos; (ii) la actividad
pesquera de una compa na disminuye el volumen de peces en el mar para
las otras empresas pesqueras y puede conducir a la sobrepesca (tragedy of
Regulaci on 107
the commons); (iii) el uso de servicios p ublicos por un individuo limita las
posibilidades de uso de otros individuos (congesti on)
En este contexto, la regulaci on se orienta a limitar las consecuencias de esas
externalidades. Normativas de seguridad e higiene en el trabajo, o sobre el
uso de ltros en las chimeneas de las empresas son ejemplos de este tipo de
regulaci on.
(iv) Bienes p ublicos.
El t ermino bien p ublico se utiliza a menudo para referirnos a bienes que
satisfacen dos propiedades: no exclusi on y no rivalidad. Estudiaremos este
tipo de bienes en el captulo 5.
La no rivalidad signica que el consumo del bien por parte de un individuo
no limita la posibilidad de consumo de ese mismo bien para cualquier otro
individuo. La no exclusi on signica que no es posible limitar el acceso al
consumo de ese bien a ning un individuo. El aire fresco es un ejemplo de bien
p ublico puesto que generalmente no es posible evitar que la gente lo respire
y existe en suciente cantidad como para que el consumo de un individuo
no comprometa la capacidad de respirar de otro individuo. El disfrute de un
jardn p ublico es otro ejemplo de bien p ublico.
La no rivalidad y la no exclusi on pueden generar dicultades en la pro-
ducci on de este tipo de bienes. En particular, problemas de coordinaci on
pueden dar lugar a situaciones de provisi on ineciente de bienes p ublicos.
Por ejemplo, pensemos en una ciudad en la que sus barrios tienen la capa-
cidad de decisi on sobre sus zonas de equipamientos. Es f acil imaginar que
la falta de coordinaci on entre esos barrios puede dar lugar a demasiadas o
insucientes zonas verdes en la ciudad.
El papel del regulador es pues minimizar los problemas de coordinaci on. En
108 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
el ejemplo de la ciudad, esto se resuelve con una planicaci on centralizada
de los equipamientos de la ciudad.
(v) Merit goods. A menudo los gobiernos determinan que hay ciertos bienes
y servicios que deben ser provistos a los ciudadanos de forma paternalis-
ta, porque pueden contribuir al bienestar individual de mejor manera que
dej ando la decisi on de su comsumo a la soberana del consumidor. En-
contramos aqu los bienes culturales (teatros, conciertos y bibliotecas de
titularidad p ublica), el servicio universal de salud, y tambi en algunos ele-
mentos de redistribuci on de renta como subsidios a familias numerosas, o a
colectivos desfavorecidos. La intenci on del gobierno al proporcionar estos
bienes es incentivar su consumo.
Demanda
Los fallos del mercado causados desde el lado de la demanda se centran fun-
damentalmente en problemas de informaci on. Distinguiremos dos de ellos:
(i) Informaci on imperfecta y/o incompleta sobre bienes.
El regulador tiene como objetivo mejorar la calidad de la informaci on que
recibe el consumidor a trav es del control (i) de venta de productos peligro-
sos, (ii) de la informaci on que aparece en las etiquetas (ingredientes, fecha
de caducidad, etc.), y tambi en (iii) de las campa nas de publicidad.
(ii) Informaci on como bien p ublico.
Veremos m as adelante que el mercado privado a menudo no proporciona
suciente informaci on. El papel del regulador es pues aumentar el volumen
de informaci on.
Regulaci on 109
4.2.2. Oligopolio
Consideremos un mercado con dos empresas (duopolio) que producen un bien
homog eneo x en cantidades x
1
y x
2
respectivamente, y un n umero grande de
consumidores cuyo comportamiento se reeja en la funci on agregada de deman-
da P(x
1
, x
2
).
Una empresa ahora tomara su decisi on de producci on teniendo en cuenta cu al
es su pron ostico de la producci on de la empresa rival, puesto que el conjunto
de los dos vol umenes de producci on determinar an el precio de mercado, y por
ende los benecios de las empresas. Por lo tanto, x = x
1
+ x
2
y a diferencia del
mercado perfectamente competitivo, x
i
/x > 0. Esta relaci on entre las decisiones
de las empresas competidoras se denomina interacci on estrat egica. Fij emonos
que ahora, a diferencia del mercado perfectamente competitivo, las empresas se
enfrentar an a una funci on de demanda decreciente en el precio.
Veamos con detalle la determinaci on del equilibrio en un mercado duopolsti-
co.
Consideremos el proceso de decisi on de la empresa 1. Su problema es deter-
minar un volumen de producci on x
1
que, dada su expectativa sobre la producci on
de su rival x
e
2
le permita maximizar benecios. Formalmente,
m ax
x
1
1
(x
1
, x
e
2
) = x
1
P(x
1
, x
e
2
) C(x
1
).
Este problema tiene como soluci on un volumen de producci on contingente a la
expectativa sobre el comportamiento del rival, es decir,
x
1
= f(x
e
2
),
que denominamos funci on de reacci on de la empresa 1.
El problema de la empresa 2 es paralelo, y su soluci on es la funci on de reac-
ci on de la empresa 2 dada por,
x
2
= g(x
e
1
).
110 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
x
1
x
2
x
m
2
x
m
1
x
1
x
2
x
2
= g(x
1
)
x
1
= f(x
2
)
(a)
P
x x
m
x
= x
1
+x
2
P
P
m
x
c
k = P
c
Demanda
IM
(b)
Monopolio
Duopolio
Competencia
Figura 4.2: Equilibrio del duopolio
Por lo tanto, el equilibrio en este mercado (x
1
, x
2
) surge cuando las expec-
tativas que cada empresa se forma sobre el comportamiento de la empresa rival
son correctas. En otras palabras, cuando x
i
= x
e
i
para i = 1, 2. Gr acamente, la
gura 4.2(a) ilustra la soluci on como la intersecci on entre las dos funciones de
reacci on.
La gura 4.2(b) compara para el caso de costes marginales constantes, las so-
luciones de duopolio, competencia y monopolio. Vemos que el monopolio y el
oligopolio en equilibrio determinan precios superiores al del mercado competi-
tivo. Ello es una consecuencia de la capacidad de las empresas de manipular el
funcionamiento del mercado. Esta capacidad la denominamos poder de mercado.
4.2.3. Monopolio
El problema del monopolista es determinar el volumen de producci on que le
permite maximizar el benecio dada la funci on de demanda P(x). Formalmente,
m ax
x
(x) = xP(x) C(x) = I(x) C(x).
Regulaci on 111
x
P
P
P(x)
IM
CM
AC
Benecio
Coste
Figura 4.3: Equilibrio del monopolio
La soluci on de este problema es un volumen de producci on x
para el que el
ingreso marginal se iguala al coste marginal.
El ingreso marginal es la variaci on en el ingreso de la empresa cuando vende
una unidad adicional. El coste marginal es la variaci on en el coste de la empresa
cuando produce una unidad adicional. Por lo tanto, el monopolista el monopo-
lista va aumentando su producci on mientras una unidad adicional le reporta m as
ingresos que costes.
La gura 4.3 ilustra la soluci on del monopolista. Tambi en podemos utilizar
esa gura para visualizar el volumen de benecio del monopolio. El ingreso total
que obtiene el monopolista se representa por el rect angulo amarillo denido por el
producto x
. El coste total est a representado por el rect angulo inferior. Ello es
as porque el coste medio (AC) nos dice cu al es el coste por unidad producida. El
rect angulo inferior representa el producto x
AC = CT. Por lo tanto la diferencia
entre ambos rect angulos identica el rect angulo superior rayado en rojo. El area
de este rect angulo es precisamente la diferencia entre el ingreso total y el coste
total, es decir el benecio
112 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
CM
P(x)
IM
x x
m
x
c
P
m
P
c
P
Figura 4.4: Poder de monopolio
Ya hemos ilustrado en la gura 4.2(b) el poder de monopolio de mercados de
competencia imperfecta (monopolio y oligopolio). Veamos ahora como podemos
aproximar la magnitud de este poder de mercado en el caso del monopolio. La
gura 4.4 lo ilustra. Comparemos la producci on y el precio en monopolio y en
competencia. Vemos que el monopolio produce menos cantidad que vende a ma-
yor precio. La consecuencia de ello es que el monopolista expulsa del mercado
a aquellos consumidores que no pueden pagar el precio de monopolio P
m
. Por lo
tanto, el consumo agregado disminuye en una cantidad x
c
x
m
de bien que les
hubiera permitido obtener un excedente dado por la mitad superior del tri angulo.
Desde el punto de vista de la oferta, el monopolista por una parte consigue ven-
der la producci on x
m
a un precio superior. Sin embargo, por otra parte, deja de
producir una cantidad x
c
x
m
de bien cuyo precio es superior al coste marginal.
La mitad inferior del tri angulo representa esta p erdida de recursos. En resumen,
la presencia del monopolio genera ineciencias tanto de demanda como de oferta
que podemos evaluar como el area del tri angulo amarillo. Esto se denomina la
p erdida irrecuperable de bienestar generada por el monopolio.
Finalmente, el poder de monopolio lo podemos visualizar como la distancia
vertical entre el punto de intersecci on entre ingreso marginal y coste marginal y la
Regulaci on 113
curva de demanda. A mayor poder de mercado, mayor capacidad de imponer un
precio por encima del coste marginal, y por lo tanto mayor distancia vertical.
El mercado de la salud contiene elementos que potencialmente permiten ejer-
cer poder de monopolio. Por ejemplo hospitales en entornos rurales, laboratorios
farmac euticos con productos protegidos por patentes, la Seguridad Social, el co-
legio de m edicos que exige ser miembro para poder ejercer, y tambi en determina
precios mnimos de los servicios m edicos. Por lo tanto podemos identicar ba-
rreras a la entrada en el mercado de la sanidad propiciadas o introducidas por el
Estado para garantizar est andares mnimos de calidad, promocionar la I+D, etc.
Tambi en el Estado puede decidir regular situaciones no rentables concediendo
subsidios o donaciones por ejemplo para construir un hospital en una comunidad
peque na.
Como ya avanzamos antes, la intervenci on del Estado en el funcionamiento
del mercado no es garanta de mejor funcionamiento, puesto que el dise no del
mecanismo regulador no suele ser f acil, y una mala regulaci on es a un peor que la
ausencia de regulaci on.
Consideremos para visualizar el argumento un hospital monopolista sobre el
que el regulador impone una poltica de precio m aximo. La gura 4.5 represen-
ta la situaci on. La situaci on inicial es el equilibrio de monopolio (P
m
, x
m
) que
genera una p erdida irrecuperable de bienestar ABC. Para mitigar esta p erdida el
gobierno impone un precio m aximo P
r
. A este precio el hospital amplia su ofer-
ta de servicios hasta x
r
, de manera que la p erdida de bienestar se reduce hasta
FEC < ABC.
En la pr actica sin embargo, un hospital provee m ultiples servicios, y utiliza
diferentes tecnologas de manera que regular la actividad exige un mecanismo
multidimensional de regulaci on que tenga en cuenta las interacciones internas en-
114 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
CM
P(x)
IM
x x
m
x
c
P
m
P
c
P
P
r
x
r
A
B
C
F
E
Figura 4.5: Control de precios
tre los diferentes servicios del hospital. Esto es una tarea muy compleja.
4.3. Medici on del poder de monopolio
Ya hemos mencionado que podemos visualizar el poder de monopolio como
la distancia entre el precio de monopolio y el punto de intersecci on entre ingreso
marginal y coste marginal. Para dar contenido formal a esta idea intuitiva, Lerner
(1934) propuso el siguiente ndice de poder de mercado de una empresa:
L
i
=
P CMg
i
P
[0, 1).
Cuando la empresa se encuentra en un mercado perfectamente competitivo, ya
hemos visto que el precio se iguala al coste marginal. Ello quiere decir que su
ndice de Lerner es igual a cero. En el otro extremo, una empresa monopoltica
podra en principio, jar un precio arbitrariamente por encima de su coste mar-
ginal. En este caso, el ndice de Lerner toma valores arbitrariamente cercanos a
uno. Resumiendo, desde el punto de vista del regulador, una empresa que presente
un ndice de Lerner alto es sospechosa de ejercer un poder de monopolio alto
sobre el mercado. Ello justicara la intervenci on de las autoridades de defensa
Regulaci on 115
de la competencia. El ndice de Lerner aunque ampliamente utilizado, presenta la
ambig uedad de denir cuando su valor es sucientemente alto.
Esta medida de poder de mercado se extiende a la industria y hablamos de
medidas de concentraci on industrial. Consideremos un mercado con n empresas.
La cuota de mercado de una empresa i la representamos como m
i
. La distribu-
ci on de las cuotas de mercado es pues m = (m
1
, . . . , m
n
) donde m
1
representa
la empresa con mayor cuota de mercado, y m
n
la empresa con menor cuota de
mercado.
Las medidas de concentraci on industrial m as populares son las siguientes:
Ratio de concentraci on
k
=
k
i=1
L
i
k
Esta medida simplemente calcula la cuota de mercado agregada de las k
mayores empresas del mercado. Tiene la ventaja de la facilidad de c alculo.
Sin embargo, la determinaci on del n umero k de empresas a considerar se
deja al arbitrio de quien realiza el c alculo.
Indice de Herndhal
a
=
n
i=1
m
i
L
i
.
Este ndice considera todas las empresas del mercado. Supera as el ele-
mento de arbitrariedad de la medida anterior. Formalmente, es una media
aritm etica de los ndices de Lerner de cada empresa ponderados por las
cuotas de mercado respectivas. Su c alculo es sencillo. Dado que es una me-
dia aritm etica, su valor est a sesgado al alza, puesto que empresas con mayor
cuota de mercado tienen mayor peso en la agregaci on. Ests medida es con
diferencia la m as utilizada en el an alisis de poder de mercado.
116 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Indice de entropia
g
=
n
i=1
L
m
i
i
Este ndice es una media geom etrica de los ndices de Lerner de cada empre-
sa ponderados por las cuotas de mercado respectivas. Su c alculo es sencillo.
Dado que es una media aritm etica, su valor est a sesgado a la baja, puesto
que empresas con mayor cuota de mercado tienen menor peso en la agrega-
ci on.
4.4. Ilustraci on
Examinemos los efectos sobre el bienestar del cambio de status de un medica-
mento con receta (R
x
) a especialidad publicitaria (OTC). Seguiremos el artculo
de Shih et al. (2002).
En julio de 1988 Blue Cross California solicit o al Nonprescription Drugs Ad-
visory Committee (NDAC) cambiar el status de tres antihistamnicos de segunda
generaci on de medicamentos con receta a especialidades publicitarias. Estos eran:
fexofenadine hydrochloride (Allegra-Aventis), loratadine (Claritin-Schering), y
cetirizine hydrochloride (Zyrtec-Pzer).
La regulaci on sobre este tipo de solicitud exige a una especialidad publicita-
ria la demostraci on de seguridad y efectividad cuando se utiliza sin supervisi on
m edica.
El contenido econ omico en la solicitud de Blue Cross California estaba ba-
sado en dos argumentos: (i) el ahorro de costes asociado a la esperada reducci on
del precio en esos medicamentos tras el cambio de status, y (ii) la observaci on
de la evoluci on de precios antes y despu es del cambio de status de H
2
-receptor
antagonists.
Regulaci on 117
Sin embargo la solicitud del cambio de situaci on de los H
2
-receptor antago-
nists fue propuesta por los laboratorios farmac euticos cuando las patentes sobre
esos medicamentos estaban a punto de expirar, mientras que las patentes sobre los
antihistamnicos en cuesti on estaban en pleno periodo de protecci on. Por lo tanto,
extrapolar las conclusiones de un caso sobre el otro es a priori err oneo. Como
consecuencia, las implicaciones sobre el bienestar social resultan, en el mejor de
los casos inciertas.
Veamos pues los efectos del cambio de status de un f armaco cuando la patente
est a cerca de expirar y cuando est a en plena vigencia. En otras palabras, los efectos
sobre el bienestar cuando la empresa mantiene o est a a punto de perder su poder
de mercado.
4.4.1. Patente a punto de expirar
En este caso, tras el cambio del medicamento a especialidad publicitaria, la
expectativa es que una vez expirada la patente, la competencia har a bajar el precio,
lo que a su vez permitir a aumentar el excedente del consumidor (que tomamos
como indicador de bienestar social). Veamos el argumento con la ayuda de la
gura 4.6. La situaci on inicial es (P
0
, Q
0
). El excedente del consumidor es pues,
CS(P
0
) = AP
0
B.
La competencia entre laboratorios en el mercado de especialidades publicitarias,
hace bajar el precio hasta P
1
. A este precio el excedente del consumidor es
CS(P
1
) = AP
1
C = AP
0
B +P
0
P
1
DB +DBC.
Por lo tanto la variaci on en el excedente del consumidor es,
CS = P
0
P
1
DB +DBC,
es decir, la variaci on de excedente es consecuencia de la bajada del precio y del
aumento de consumo.
118 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
P
P
0
P
1
Q
1
Q
0 Q
A
B
C
D
demand
Figura 4.6: Patente a punto de expirar
En consecuencia, podemos identicar un elemento estrat egico en la decisi on
de cambiar el status de un medicamento cuya patente est a a punto de expirar a
especialidad publicitaria para impedir la competencia previsible de medicamentos
gen ericos,
4.4.2. Patente en plena protecci on
La patente garantiza el poder de monopolio al productor. Por lo tanto este
se comporta como monopolista determinando su precio de acuerdo con la regla
IM = CM, lo que genera la p erdida irrecuperable de bienestar con respecto a
la situaci on competitiva. Veamos la gura 4.7. La situaci on inicial es el precio de
monopolio P
m
. A este precio el excedente del consumidor es,
CS(P
m
) = AP
m
B.
Si el mercado fuese competitivo operara al precio P
c
y el excedente del consumi-
dor sera,
CS(P
c
) = AP
c
B = AP
m
B +P
m
P
c
DB +DBC.
Regulaci on 119
P
Q
A
B
C
D
demand
P
c
Q
c
MC
P
m
Q
m
MR
Figura 4.7: Medicamento con patente
La variaci on del excedente del consumidor entre ambas situaciones es pues,
CS = P
m
P
c
DB +DBC,
es decir la variaci on (disminuci on) del excedente est a asociada a la transferencia
de recursos desde los consumidores hacia la empresa y por la p erdida irrecupera-
ble de bienestar.
Por lo tanto, cuando la patente est a activa no podemos esperar una cada del
precio. Adem as como hemos visto en la evaluaci on del efecto sobre el bienes-
tar (excedente del consumidor) del cambio del medicamento de necesitar receta
a especialidad publicitaria debemos tener en cuenta el impacto sobre la p erdida
irrecuperable de bienestar antes y despu es del cambio de status.
4.4.3. Efectos sobre el bienestar
En general, ante un cambio en el status de los antihistamnicos de segunda
generaci on de ser dispensados con receta a ser especialidades publicitarias, se
plantean dos preguntas:
120 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
MR
Rx MR
OTC
MC
Rx
= MC
OTC
P
Rx
P
OTC
A
A
R
x market
(before switch)
P
Q
P
Q
demand
OTC market
(after the switch)
demand
Figura 4.8: Efectos sobre el bienestar
Bajar a el precio de los antihistamnicos de segunda generaci on tras el cam-
bio de status?
Cu ales ser an las consecuencias sobre el bienestar?
Para responder veamos en primer lugar los efectos sobre la demanda. La pre-
sencia del seguro de enfermedad induce un efecto de riesgo moral que hace au-
mentar la demanda, porque los consumidores (pacientes) son menos sensibles a
los precios. Sin embargo, el seguro de enfermedad no acostumbra a cubrir los me-
dicamentos considerados especialidades publicitarias. Podemos ilustrar nuestro
argumento con la gura 4.8. El cambio de dispensaci on con receta a especialidad
publicitaria provoca un aumento del precio para el consumidor puesto que pasa de
pagar sP (donde s representa el copago) a pagar P. Por lo tanto la demanda en el
mercado de de medicamentos con receta es menos el astica que la demanda en el
mercado de especialidades publicitarias.
Por lo tanto, cu al es la estrategia de determinaci on de precios de un laboratorio
farmac eutico que tiene una patente?
Regulaci on 121
MR
Rx MR
OTC
MC
Rx
= MC
OTC
P
Rx
P
OTC
A
A
R
x market
P
Q
P
Q
demand
OTC market
demand
P
c
B
E
C
C
Figura 4.9: Patente operando en ambos mercados
(i) Supongamos en primer lugar, que el coste marginal es el mismo indepen-
dientemente del status del medicamento: MC
Rx
= MC
OTC
, e ilustremos el an ali-
sis con la gura 4.9. La teora macroecon omica, como hemos ya argumentado, nos
dice
Rx
<
OTC
, por lo tanto debemos esperar P
OTC
< P
Rx
. Ahora bien, la ba-
jada del precio con el cambio de status a especialidad publicitaria no garantiza un
aumento del bienestar.
Supongamos que el productor que detenta la patente opera sobre los dos mer-
cados R
x
y OTC. Calculemos a continuaci on el nivel de bienestar en ambos mer-
cados.
i = R
x
i = OTC
CS(P
i
) AP
Rx
B A
P
OTC
B
CS(P
c
) AP
c
C A
P
c
C
CS P
c
P
Rx
BE +BEC P
c
P
OTC
B
+B
W
i
AP
Rx
B +P
c
P
Rx
BE BEC A
P
OTC
B
+P
c
P
OTC
B
Cuadro 4.1: Mercado R
x
y mercado OTC
122 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
MR
Rx MR
OTC
P
Rx
P
OTC
A
A
R
x market
P
Q
P
Q
demand
OTC market
demand
MC
OTC
> MC
Rx
MC
Rx
Figura 4.10: Efectos sobre el bienestar (2)
Denamos
M AP
Rx
B +P
c
P
Rx
BE N BEC
M A
P
OTC
B
+P
c
P
OTC
B
Por lo tanto W = (M M
) (N N
). El signo de esta diferencia depende
de la forma de las curvas de demanda. Por lo tanto para cada caso, deber a veri-
carse empricamente el efecto nal sobre el bienestar del cambio de status de un
medicamento.
(ii) Supongamos ahora que una vez se obtiene la autorizaci on del cambio de
status del medicamento a especialidad publicitaria, la empresa tiene que incurrir
en costes de publicidad, de identicaci on de nuevos canales de distribuci on, nuevo
embalaje, etc. de manera que el coste marginal aumenta, es decir MC
OTC
>
MC
Rx
.
La gura 4.10 nos muestra una ejemplo en el que el precio en el mercado de
especialidades publicitarias aumenta tras el cambio de status. As pues, no s olo
las consecuencias sobre el bienestar son ambiguas, sino que el supuesto de que el
Regulaci on 123
precio del medicamento va a bajar cuando opere en el mercado de especialidades
publicitarias tambi en es discutible.
4.5. Externalidades
Decimos que un bien presenta externalidades cuando genera efectos a terceras
partes fuera del sistema de precios. Estos efectos pueden contribuir al bienestar de
esas terceras partes. En tal caso hablamos de externalidades positivas. Por ejem-
plo, si mis vecinos se vacunan contra la gripe, disminuyen mis probabilidades de
contraer la infecci on. De manera parecida, las externalidades pueden perjudicar
el bienestar de las terceras partes implicadas. Nos referimos entonces a externa-
lidades negativas. Por ejemplo, la contaminaci on de las aguas de un rio por una
empresa, perjudica a los individuos que utilizan el agua rio abajo.
La presencia de efectos externos reclaman la intervenci on del Estado para co-
rregirlas. Ello es as porque en los mercados competitivos ya hemos visto que los
individuos (consumidores y empresas) toman sus decisiones en base a sus cos-
tes y benecios privados. Ello quiere decir que en sus c alculos no incorporan los
efectos que sus decisiones de consumo y producci on pueden causar a otros agen-
tes. En otras palabras s
lo consideran costes y benecios privados pero no costes
y benecios sociales. La consecuencia inmediata es que la asignaci on de recursos
resultante es ineciente. En particular, las externalidades negativas conllevan so-
breproducci on con respecto al nivel de produci on eciente, y las externalidades
positivas subproducci on.
Para ilustrar los efectos de las externalidades, consideremos el mercado de va-
cunas. Denotemos por D la demanda (benecio marginal privado); por S la oferta
(coste marginal privado), y por K el benecio marginal externo. Observemos la
gura 4.11, y supongamos que a situaci on inicial del mercado es la asignaci on
competitiva A. Dada la externalidad positiva K, esta asignaci on es ineciente por-
124 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
K
S
S
= S K
p
1
p
2
p
q q
1 q
2
D
A
Figura 4.11: Externalidades
que el benecio marginal social dado por la suma D+K supera al coste marginal
privado S, que en este ejemplo coincide con el coste marginal social.
El Estado puede intervenir implementando un subsidio directo a las empresas
por valor de K e. Ello desplazar a la curva de oferta hasta S
= S K. De
esta manera consigue que en el mercado se implemente una nueva asignaci on de
equilibrio denida por la cantidad q
2
al precio p
2
que es eciente.
4.6. Regulaci on del mercado de salud
Denimos la regulaci on como el uso de mecanismos no de mercado para afec-
tar la cantidad, calidad y precio de un bien adquirido en el mercado. en el caso de
Espa na, la regulaci on del mercado de salud es responsabilidad del Ministerio de
sanidad y de las Consejeras de sanidad de las Comunidades Aut onomas.
El objetivo de la regulaci on es garantizar un nivel mnimo de calidad y eliminar
elementos de gasto inecientes por motivos t ecnicos, y asignativos asociados a la
presencia de economas de escala y de alcance.
Para implementar la regulaci on, podemos utilizar diversos tipos de instrumen-
Regulaci on 125
tos:
(i) Monetarios
Encontramos aqu las retribuciones al personal sanitario del sector p ublico,
y las condiciones de reembolso entre aseguradores (p ublicos y privados) y
hospitales (coste por da, por admisi on, coste global del hospital, etc).
Las condiciones de reembolso pueden denirse por dos mecanismos b asi-
cos: los (a) presupuestos retrospectivos, consistente en asumir los pagos ex-
post. Este mecanismo no genera incentivos de contenci on de coste, raz on
por la cual hoy en da est a en desuso, a favor de los (b) presupuestos pros-
pectivos. Estos consisten en denir un presupuesto ex-ante y por lo tanto
limitan el gasto superuo en favor de la eciencia. Veremos m as abajo con
detalle c omo determinar los presupuestos prospectivos.
(ii) Cantidad
Estos son instrumentos indirectos. Se trata de evitar el exceso de oferta de
servicios y promover la tasa de utilizaci on de los existentes a trav es de re-
querir la aprobaci on de cualquier desviaci on presupuestaria.
(iii) Calidad
Fundamentalmente encontramos aqu instrumentos relacionados con las ba-
rreras a la entrada. Cualicaciones mnimas de los proveedores (m edicos,
enfermeras, farmac euticos), los controles del procedimiento de admisiones,
la duraci on de las estancias de los pacientes, la adecuaci on de los tratamien-
tos, etc.
(iv) Otros instrumentos
- Regulaci on de las compa nas de seguros (similar a la regulaci on de los
bancos), destinada a garantizar la solvencia.
126 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
- Benecios scales a la contrataci on de seguros de enfermedad.
- En el ambito de la sanidad p ublica, encontramos las campa nas de infor-
maci on sobre los efectos del tabaco, alcohol, drogas, accidentes laborales,
tr aco, etc. as como las campa nas de prevenci on, vacunaci on y control de
piojos en las escuelas, etc.
- Subvenciones nalistas p ublicas (a las Universidades y al CSIC) y privadas
(laboratorios) para promover estudios sobre el c ancer, SIDA, genoma, etc.
4.6.1. Presupuestos prospectivos y DRGs
El dise no de un presupuesto prospectivo exige disponer de instrumentos para
determinar los precios a los que reembolsar los servicios de salud que el hospital
prevee ofrecer. La metodologa m as comunmente utilizada es la denici on para
cada tipo de servicio de un caso tpicoque identique pacientes en condiciones
y tratamientos similares. Este caso tpico determina un grupo de diagn ostico de
referencia (DRG).
1
A cada DRG se le asigna un pago jo calculado en parte,
sobre la base de los costes incurridos por ese DRG a nivel nacional.
Ilustremos estas ideas con un ejemplo representado en la gura 4.12.
Consideremos una sociedad con n hospitales, y centremos la atenci on en el
hospital 1.
Este se enfrenta a una demanda D y utiliza una tecnologa descrita por
un coste jo (CF) y un coste marginal constante CMg(q) = CMe(q) = C
0
.
Si nuestro hospital fuera un monopolio privado, su decisi on maximizadora de
benecio sera producir q
0
unidades de tratamiento al precio p
0
(punto M).
Si nuestro hospital estuviera integrado en el sistema p ublico de salud, y sus
gastos se reembolsaran en base a un presupuesto retrospectivo, la decisi on optima
sera producir la cantidad representada por el punto R.
1
El acr onimo responde a la denominaci on inglesa Diagnostic Related Group.
Regulaci on 127
Transfer.
constante
p
q
C
0
C
p
C
1
p
0
AC = C
+AFC
q
0
q
1
D
MR
A
M
R
B
Aumento
benecio
Figura 4.12: PPS y DRGs
Finalmente, veamos la decisi on optima del hospital cuando organiza su fun-
cionamiento sobre la base de un presupuesto prospectivo basado en la denici on
de DRGs. Para simplicar el argumento, supongamos que el hospital s olo provee
tratamiento para un tipo de enfermedad. Ello quiere decir que s olo nos ocupa un
DRG. Supongamos que el precio al que el Ministerio de Sanidad reembolsa el
coste del tratamiento a los pacientes se ja al nivel del coste medio de los com-
petidores (2, . . . , n), y donot emoslo como C
. Supongamos tambi en que el coste
jo se reembolsa con una transferencia. Por lo tanto, el nuevo coste medio del
hospital es CMe = C
+CFMe, donde CFMe denota el coste jo medio. El ni-
vel de producci on optimo del hospital es ahora el punto B donde C
= D. En este
punto el hospital proporciona un volumen de servicios de salud q
1
reembolsados
al precio p
). En este punto, el hospital cubre costes, puesto que el precio se iguala
al coste medio, y el coste jo se cubre con una transferencia. Cualquier esfuerzo
del hospital por reducir sus costes se traducir a en benecios estrictamente posi-
tivos para el hospital que puede utilizar para mejorar la calidad de sus servicios,
128 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
para proveer incentivos al personal sanitario y no sanitario, etc.
Supongamos pues que el hospital realiza un esfuerzo por reducir costes. Tres
posibilidades pueden aparecer.
Supongamos que la reducci on de coste genera nuevo coste marginal =
C
. En esta caso, el hospital obtiene (incremento) de benecios cero.
Supongamos que la reducci on de coste genera nuevo coste marginal =
C
1
< C
. Ahora el hospital obtiene (incremento) de benecios = q
1
(C
C
1
).
Supongamos que la reducci on de coste genera nuevo coste marginal =
C (C
, C
0
). En este caso, el hospital sufre p erdidas.
Este ejemplo sencillo nos pernite concluir que cuanto menor es el impacto
de los costes del hospital en la determinaci on del precio que recibe, mayor es el
incentivo a reducir el coste.
Captulo 5
Bienes p ublicos
Normalmente, cuando hablamos de bienes y servicios en economa implcita-
mente nos referimos a bienes y servicios privados, es decir bienes cuyos derechos
de propiedad est an en manos de alg un agente econ omico concreto, un individuo,
una familia, una empresa, el Estado. Este tipo de bienes y servicios se caracteriza
por el hecho de que su consumo est a circunscrito al propietario del bien.
Junto con estos bienes privados, en la economa encontramos tambi en otro tipo
de bienes el consumo de los cuales puede no estar limitado a un solo consumidor.
Por ejemplo el disfrute de un parque natural puede realizarse simult aneamente
por varios individuos. Gen ericamente, este tipo de bienes los denominamos bienes
p ublicos.
5.1. Caractersticas de los bienes p ublicos
El t ermino bien p ublico se utiliza a menudo para referirnos a bienes que satis-
facen dos propiedades: no exclusi on y no rivalidad.
La no rivalidad signica que el consumo del bien por parte de un individuo no
limita la posibilidad de consumo de ese mismo bien para cualquier otro individuo.
La no exclusi on signica que no es posible limitar el acceso al consumo de ese
bien a ning un individuo. El aire fresco es un ejemplo de bien p ublico puesto que
129
130 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
no es generalmente posible evitar que la gente lo respire y existe en suciente
cantidad como para que el consumo de un individuo no comprometa la capacidad
de respirar de otro individuo. El disfrute de un jardn p ublico es otro ejemplo de
bien p ublico.
La presencia o ausencia de estas dos caractersticas en un bien o servicio nos
permite obtener la siguiente taxonoma de bienes y servicios econ omicos:
Rivalidad y exclusividad Encontramos aqu la mayor parte de los bienes y ser-
vicios de la economa. Un billete de avi on, un plato de arroz, o un coche
particular son ejemplos de este tipo de bienes. El consumo de un bien de
este tipo por parte de un individuo es incompatible con el consumo por otro
individuo de ese mismo bien. Por lo tanto tenemos rivalidad en el consumo.
Adem as, el derecho de propiedad sobre estos bienes permite la exclusividad
en su consumo. Estos bienes se denominan bienes privados puros.
Rivalidad y no exclusividad Como ilustraci on de este tipo de bienes, pensemos
en la pesca en aguas internacionales. Las capturas de un barco impiden que
otro barco pesque esas mismas piezas. En consecuencia, este bien posee
la caracterstica de la rivalidad. Sin embargo, las aguas internacionales (de
ah la denominaci on) est an abiertas a cualquier barco y no hay posibilidad
legal de imponer limitaciones al acceso. Por lo tanto estamos ante un bien
no exclusivo. Para simplicar, bines que son rivales pero no exclusivos se
denominan bienes de libre acceso.
No rivalidad y exclusividad Bienes que comparten ambas caractersticas los en-
contramos por ejemplo, en playas, areas naturales, o autopistas. Son bienes
exclusivos porque hay posibilidad de limitar el acceso a trav es de peajes
en autopistas, o regulando el tipo de vehculos (prohibici on a los vehculos
4x4 en parques naturales). Sin embargo no son bienes rivales por debajo de
Bienes p ublicos 131
un nivel de uso dado, a partir del cual generan congesti on. Estos bienes se
denominan bienes congestionables.
No rivalidad y no exclusividad Pensemos en la defensa nacional. Independien-
temente del presupuesto que el Estado decida destinar a la defensa del Es-
tado, el servicio es el mismo para todos los habitantes del pas. No existe
la posibilidad legal de discriminar la provisi on de este servicio a todos los
habitantes, y el consumo por parte de un individuo no limita la capacidad
de consumo de cualquier otro. Estos bienes se denominan bienes p ublicos
puros.
El cuadro 5.1 resume la taxonoma:
Rivalidad No Rivalidad
Exclusividad privados puros congestionables
No Exclusividad libre acceso p ublicos puros
Cuadro 5.1: Taxonoma de bienes econ omicos
La no rivalidad y la no exclusi on pueden generar dicultades en la producci on
de este tipo de bienes. En particular, problemas de coordinaci on pueden dar lugar
a situaciones de provisi on ineciente de bienes p ublicos. Por ejemplo, pensemos
en una ciudad en la que sus barrios tienen la capacidad de decisi on sobre sus zonas
de equipamientos. Es f acil imaginar que la falta de coordinaci on entre esos barrios
puede dar lugar a demasiadas o insucientes zonas verdes en la ciudad.
El papel del regulador es pues minimizar los problemas de coordinaci on. En
el ejemplo de la ciudad, esto se resuelve con una planicaci on centralizada de los
equipamientos de la ciudad.
La propiedad de la exclusividad, a menudo est a relacionada con el marco legal
de la economa. Por ejemplo, algunos pases regulan la costa como no privatizable,
mientras que otros pases admiten la posibilidad de la propiedad privada de playas.
132 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Ello da lugar a la aparici on de la provisi on p ublica de bienes privados. Por ejem-
plo, el servicio de correos, la recogida de basura, o el transporte urbano a menudo
son servicios provistos por de forma p ublica por empresas privadas. Finalmente,
bienes que por su naturaleza son claramente privados, como la educaci on o la sa-
lud, pueden ser considerados como pertenecientes a otras categoras si la sociedad
determina, como suele ser habitual, la imposibilidad legal de la exclusividad.
5.2. Mecanismos de intervenci on
Estudiaremos a continuaci on los mecanismos de intervenci on p ublica orienta-
da a corregir los fallos de mercado ocasionados por la presencia de bienes p ubli-
cos.
La primera pregunta es pues por qu e falla el mercado?
Imaginemos un bien p ublico provisto en el contexto de un mercado privado,
e ilustremos el argumento con la contaminaci on ambiental producida por los co-
ches. Desde el punto de vista de los conductores, la contribuci on individual de
cada uno de ellos es muy peque na. Por lo tanto, nadie tiene incentivos a dejar de
utilizar el coche por motivos ambientales. Esto se conoce como el efecto del po-
liz on. Como consecuencia, el mercado (privado) no provee sucientes incentivos
para una asignaci on eciente y se requiere la intervenci on del Estado regulando el
comportamiento individual. Otros ejemplos de esta subprovisi on de bienes p ubli-
cos por parte de mercado privados son: (i) la falta de seguimiento de las medidas
de seguridad en el trabajo dado que el trabajador est a cubierto por la Seguridad
Social; (ii) no seguir el programa de vacunaciones, dado que todos se vacunan en
mi entorno (The Economist 11-4-98); (iii) colarse en el autob us.
Hay tres mecanismos fundamentales de intervenci on para conseguir la provi-
si on eciente de bienes p ublicos. La asignaci on de Lindahl, la decisi on por vota-
ci on, y los mecanismos de revelaci on de la valoraci on de un bien p ublico.
Bienes p ublicos 133
5.2.1. La asignaci on de Lindahl
Lindahl (1919) propuso un mecanismo ingenioso para resolver simult anea-
mente los problemas de asignaci on y distribuci on en una economa con bienes
p ublicos. La soluci on se conoce como el equilibrio de Lindahl. La idea b asica es
considerar la cci on de que para cada individuo el bien p ublico es diferente, de
manera que diferentes individuos estar an dispuestos a pagar diferentes precios por
obtener diferentes asignaciones de ese bien p ublico. Estos precios se traducen en
impuestos sobre los individuos y la suma de estos impuestos (ingresos) han de
igualar el coste de la provisi on del bien p ublico.
Para ilustrar el procedimiento pensemos en la siguiente situaci on. Considere-
mos una sociedad compuesta por dos individuos (1, 2) y dos bienes (a, d) donde
a denota un bien privado (arroz), y d es un bien p ublico que pueden consumir
de forma conjunta (pelculas en DVD). Supongamos tambi en que el individuo 1
produce una cantidad a
1
de arroz y consume una cantidad x
1
. De forma pareci-
da, el individuo 2, produce una cantidad a
2
de arroz, y consume una cantidad x
2
.
Adem as de arroz, ambos individuos pueden alquilar DVDs al precio unitario de p
gramos de arroz y verlos juntos. Sea y el consumo de DVDs.
Nuestros consumidores tienen preferencias (no necesariamente iguales) de-
nidas sobre el consumo de arroz y DVDs representadas por las funciones de utili-
dad U
i
(x
i
, y). El problema de asignaci on de esta economa consiste en determinar
cu antos DVDs alquilar al a no. El problema de distribuci on es c omo repartirse el
coste del alquiler de los DVDs.
Para resolver este problema, cada individuo de forma independiente escribe
una funci on de demanda que describe cu antos DVDs querran alquilar en fun-
ci on de la proporci on del coste que contribuye. A continuaci on ambos individuos
confrontan esas funciones de demanda e identican el n umero de DVDs y el re-
parto del coste compatible entre ambos. La gura 5.1 ilustra el argumento. La
134 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
r
y
0
1
y
y
0
1
x
1
x
2 E
r
r
= 1 r
y
1
0
x
1
(a)
x
2
(b)
1
s
0
s
(c)
y
y
Figura 5.1: Equilibrio de Lindahl
gura 5.1(a) representa la demanda del bien p ublico del individuo 1.
Esta es de-
creciente porque a medida que aumenta la participaci on en el coste de los DVDs
(que representamos por r) menor es la cantidad que esta dispuesto a alquilar. De
forma paralela, la gura 5.1(b) representa la demanda del bien p ublico del indivi-
duo 2. Finalmente, la gura 5.1(c) representa ambas demandas simult aneamente y
caracteriza el equilibrio de Lindahl (r
, s
, y
) donde s
= 1 r
. El individuo 1
paga impuestos por valor de r
py
, el individuo 2 contribuye s
py
nancian-
do as la provisi on y
de bien p ublico. Naturalmente, la informaci on sobre estas
Bienes p ublicos 135
funciones de demanda es fundamental para poder obtener la asignaci on eciente
caracterizada por el equilibrio de Lindahl.
5.2.2. Decisi on por votaci on
Es frecuente que las sociedades tomen decisiones sobre provisi on (y nancia-
ci on) de bienes p ublicos a trav es de procedimientos de votaci on y mediante la
regla de mayora absoluta.
Este es un mecanismo alternativo al mercado. Sin em-
bargo, este mecanismo alternativo tampoco garantiza (como es natural que as sea)
la eciencia de la asignaci on resultante. Para ilustrarlo, pensemos en el siguiente
ejemplo. Una sociedad est a compuesta por tres agentes cuyos precios de reserva
sobre un bien p ublico son respectivamente, r
1
= 90; r
2
= 30 y r
3
= 30. El cos-
te de proveerlo es c = 99e. Imaginemos que el gobierno propone una votaci on
sobre proveer o no, el bien p ublico, y en caso armativo el nanciamiento se ob-
tendra mediate un impuesto que asigna a cada individuo un tercio del coste, es
decir 33e. En estos t erminos, s olo el individuo 1 votara a favor, mientras que los
individuos 2 y 3 votar an en contra porque sus disposiciones a pagar son inferiores
a sus contribuciones individuales.
En este ejemplo, la dicultad surge porque la regla de mayora no tiene en
cuenta las disposiciones a pagar de los individuos. Por lo tanto, para obtener una
asignaci on eciente cuando se utiliza un mecanismo de votaci on es fundamental
conocer las disposiciones a pagar r
i
de los individuos.
5.2.3. El mecanismo de Groves y Clark
Los dos mecanismos que hemos examinado, el de Lindahl y la votaci on, re-
quieren la informaci on sobre la valoraci on que cada individuo otorga a la provi-
si on de un bien p ublico y su contribuci on al coste para obtener una asignaci on
eciente. La pregunta que debemos abordar es pues c omo conseguir que los indi-
136 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
viduos revelen de forma honesta esas valoraciones. Groves (1973) y Clark (1971)
proporcionan una respuesta que se conoce como el mecanismo de Groves-Clark.
Lo ilustramos con un ejemplo.
Consideremos una sociedad rural compuesta por un conjunto I de individuos.
El Ayuntamiento propone a los vecinos asfaltar todas las calles del pueblo. Si
el proyecto se acepta, cada vecino del pueblo contribuye a los costes proporcio-
nalmente a la longitud de la fachada de su casa. Denotamos esta proporci on co-
mo s
i
, i I. El coste de asfaltar todas las calles es c. Supongamos nalmente
que la disposici on a pagar de cada individuo es r
i
. Si las calles se asfaltan, cada
individuo i I obtendr a un valor neto v
i
= r
i
s
i
c.
Para obtener una revelaci on sincera de la disposici on a pagar de cada indivi-
duo i I, Groves y Clark propone el siguiente mecanismo en tres etapas:
1. Cada agente anuncia una valoraci on (neta) w
i
v
i
por el bien p ublico.
2. El bien p ublico se provee si la valoraci on anunciada agregada es positiva,
es decir
iI
w
i
0, y no se provee en caso contrario.
3. Si se provee el bien p ublico, cada agente contribuye de acuerdo con s
i
c
y adem as realiza un pago igual a la suma de las ofertas del resto de los
agentes, t =
j=i
w
j
.
Con este mecanismo, si las calles se asfaltan la ganancia nal para cada vecino
es v
i
t. Si por el contrario el proyecto no se acepta, la ganancia es cero.
Naturalmente, el individuo i I est a a favor del proyecto si v
i
t 0.
Qu e valoraci on w
i
debe anunciar el individuo i I si quiere que se acepte
el proyecto? Supongamos t < 0. Ello quiere decir que el conjunto del resto de
vecinos del pueblo no quieren que se asfalten las calles. Por lo tanto si el agente i
quiere que se asfalten las calles necesita anunciar w
i
> t. Por otra parte, w
i
v
i
.
Bienes p ublicos 137
Supongamos en primer lugar w
i
> v
i
. En este caso, el individuo i se arriesga
a que si adem as w
i
> t, las calles se asfaltar an pero tendr a que pagar una con-
tribuci on superior a su disposici on a pagar. En consecuencia, su ganancia nal
del proyecto ser a negativa. Por lo tanto, un individuo i racional, nunca har a un
anuncio como este.
Supongamos ahora w
i
< v
i
y w
i
> t. En este caso, el proyecto de asfaltado
de las calles se implementar a. Sin embargo, j emonos que este mismo resultado
lo hubiera obtenido anunciando w
i
= v
i
, su ganancia nal hubiese sido la misma
y hubiera minimizado la probabilidad de que hubiera ocurrido w
i
< t. Por lo
tanto, entre anunciar w
i
< v
i
y w
i
= v
i
, el vecino i encuentra ventajoso revelar
honestamente su valoraci on.
5.3. Servicios de salud y bienes p ublicos
Son los servicios de salud bienes p ublicos? Ya hemos avanzado anteriormen-
te la respuesta negativa porque (i) hay rivalidad (los servicios a un enfermo no
pueden proveerse simult aneamente a otro), y (ii) hay exclusi on (si el paciente no
paga, puede ser excluido). En general, los servicios de salud los podemos catalo-
gar como un bien privado con provisi on p ublica. Sin embargo, la provisi on de los
servicios de salud exige gestionar mucha informaci on, y la informaci on es un bien
econ omico con alto grado de bien p ublico:
- la obtenci on de informaci on por un individuo no limita las posibilidades de
acceder a esa informaci on a otros individuos, y
- aunque a menudo, obtener informaci on requiere alg un tipo de pago, la varia-
ci on del coste de proveer la informaci on a un individuo adicional es despreciable.
En este sentido ya hemos argumentado en las secciones anteriores que un mer-
cado privado da lugar a infraprovisi on de informaci on. Para corregir esta situaci on
podemos apelar a la provisi on p ublica de informaci on. Ello se puede conseguir a
138 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
trav es de diferentes vas. Por ejemplo, ayudando a diseminar informaci on (a trav es
de provisi on p ublica o subvencionando a la provisi on privada), o aumentando el
volumen de informaci on participando en investigaci on cientca (a trav es de pro-
gramas p ublicos o subvencionando la provisi on privada)
Otros elementos importantes que juegan un papel en la provisi on de servicios
de salud son las donaciones. Las donaciones tienen dimensi on de bien p ublico
porque ayudan a personas de bajo nivel de renta a aumentar su consumo (tambi en
de salud). Sin embargo, las donaciones individuales son peque nas dentro del con-
junto de donaciones. Ello genera incentivos a comportamientos de tipo poliz on
que impiden alcanzar asignaciones ecientes. Adem as, aparecen tambi en algunos
problemas en la forma como implementar las donaciones. Podemos pensar en do-
naciones como (i) renta adicional de libre disposici on; o como (ii) transferencias
nalistas. En ambos casos aparecen temas de equidad, eciencia, y necesidad que
dicultan enormemente soluciones ecientes.
5.4. Ilustraci on
Lewis et al. (2007) proponen que los ensayos clnicos que realizan las com-
pa nas farmac euticas sean considerados como bienes p ublicos para evitar la mani-
pulaci on de los resultados y la selecci on de la informaci on divulgada sobre qu e en-
sayos se han realizado y en qu e condiciones. Ello conllevara la intervenci on del
Estado para evitar el alineamiento de intereses entre los cientcos que realizan
los ensayos y las compa nas que los nancian. Estos autores proponen:
One approach would be to establish an independent testing agency
to conduct clinical trials at a national testing facility. Drug companies
would no longer directly compensate scientists for evaluating their
own products; instead, scientists would work for the testing agency,
Bienes p ublicos 139
which would be supported by funds collected from taxes upon phar-
maceutical industry and/or from general tax revenue.
This solution would address the conict of interest issue, and
would ensure that all drug tests that are important to the public will
be conducted, and the results fully disclosed.
Los costes de esta propuesta est an claros. Hay que conseguir los recursos nece-
sarios para crear y mantener esta agencia nacional de ensayos clnicos, incluyendo
el personal cientco, t ecnico, y administrativo. Estos recursos pueden salir de la
propia industria farmac eutica a partir de los fondos que dejara de gastar al dejar
de realizar ellas mismas los ensayos y/o de los ingresos generales del Estado a
trav es de impuestos (lo que probablemente distorsionara la asignaci on de recur-
sos y comprometera su eciencia y equidad.
Es razonable suponer que la industria farmac eutica agregadamente ahorrara
recursos aunque nanciase totalmente esa agencia nacional puesto que se aprove-
charan economas de escala y de alcance, Por lo tanto, los incentivos individuales
para llevar a cabo por lo menos el mismo nivel de I+D no se veran distorsionados.
La pregunta interesante es cu ales seran los benecios de considerar a los en-
sayos clnicos como un bien p ublico.
Ello conlleva a argumentar primero por qu e los ensayos clnicos tienen las ca-
ractersticas de un bien p ublico. La informaci on aportada por los ensayos clnicos
es claramente un bien p ublico en tanto en cuanto cada individuo puede bene-
ciarse de esa informaci on sin por ello reducir el valor de la informaci on a otro
individuo. Adem as, los resultados de los ensayos clnicos permiten mejorar las
estrategias de I+D de la industria en su conjunto sin comprometer los derechos de
las patentes que protegen las innovaciones de los diferentes laboratorios.
As pues, el nanciamiento p ublico de los ensayos clnicos y la revelaci on de
los resultados de forma indiscriminada, debera permitir reducir los costes directos
140 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
de los ensayos ahorrando recursos al sistema de salud en su conjunto. Adem as, el
ahorro de costes a las empresas farmac euticas, permitira aliviar la presi on de los
proveedores para que los laboratorios reduzcan los precios de los f armacos puesto
que los m argenes de benecios para permitir continuar las lneas de investigaci on
en nuevos f armacos se veran aumentados.
Captulo 6
Organizaciones sin animo de lucro
Una de las caractersticas que denen el sector de la salud es la importancia de
las organizaciones sin animo de lucro (ENL). Hospitales, residencias de la tercera
edad, residencias psiqui atricas, y otras instituciones a menudo son organizaciones
no lucrativas. Es pues pertinente empezar deniendo una ENL.
Denici on 6.1 (Empresa sin animo de lucro). Una ENL es una organizaci on en la
que nadie detenta los derechos de propiedad sobre los benecios generados por
su actividad.
Entre otras caractersticas, las ENL pueden tener objetivos diferentes a la ma-
ximizaci on de benecio (por ejemplo, maximizar tasas de ocupaci on, niveles de
calidad, u otras, siempre sujetas a cubrir costes). Adem as las ENL est an exentas
de algunos impuestos (como por ejemplo benecios, o IVA), y las donaciones a
las ENL tienen un tratamiento scal especial.
6.1. Causas de las ENL
La presencia de ENL en las economas es un fen omeno com un, y los gobier-
nos incentivan su existencia y actividad otorgando tratamientos scales favora-
bles, tanto a las ENL como a los agentes que las apoyan econ omicamente a trav es
141
142 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
de donaciones. Tambi en con frecuencia es el propio Estado quien otorga subven-
ciones y donaciones a estas organizaciones. Ello induce a pensar que las ENL
realizan funciones que el Estado no es capaz de realizar. M as generalmente, pode-
mos preguntarnos por qu e existen las ENL. La respuesta es doble. Por una parte,
ayudan a corregir ineciencias del mercado; por otra parte, pueden gestionar de
forma diferente la asimetra de la informaci on.
6.1.1. Ineciencias del mercado
Nos referimos aqu a ineciencias del mercado que el Estado no es capaz
de corregir a trav es de la regulaci on. En un mercado puede haber tres tipos de
empresas: privadas con animo de lucro (la mayora), p ublicas, y ENL p ublicas y
privadas.
Ya hemos denido las ENL y las empresas privadas lucrativas. Las empresas
p ublicas son agentes de producci on y/o provisi on de bienes y servicios de propie-
dad estatal que normalmente se crean para corregir externalidades que dan lugar a
situaciones de subprovisi on por parte del mercado. En la actualidad, las restriccio-
nes presupuestarias a que se ven sometidos los Estados han conducido a amplios
procesos de privatizaci on de estas empresas p ublicas.
Naturalmente, las externalidades que aparecen en un mercado conllevan ine-
ciencias en la asignaci on de recursos de la economa. Presentamos a continuaci on
dos ejemplos que ilustran esta armaci on.
Ejemplo 6.1 (Campa na de vacunaci on). La administraci on de una vacuna (por
ejemplo contra la gripe), genera dos tipos de efectos. Por una parte, el benecio
privado en t erminos de la menor probabilidad del individuo vacunado a contraer
la enfermedad. En segundo lugar, tambi en disminuye la probabilidad de que el
individuo transmita la enfermedad a otros individuos de su entorno. Esto es un
benecio externo, en este caso positivo, que denominamos externalidad (positiva
Organizaciones sin animo de lucro 143
en este caso).
El funcionamiento del mercado que hemos estudiado en los captulos 1, 2, y
3, los agentes en su proceso de toma de decisiones s olo consideran los benecios
privados. Por lo tanto, cuando la acci on de un agente genera externalidades (po-
sitivas o negativas), estas se subestiman, de manera que el mercado caracteriza
una asignaci on de recursos diferente a la que maximizara el benecio social,
dando lugar as a la aparici on de ineciencias asignativas.
La respuesta del Estado ante esta situaci on puede ser la creaci on de una em-
presa p ublica para implementar la campa na de vacunaci on. Ello permitir a evitar
el problema del poliz on, sin embargo no garantiza eciencia si las ineciencias
potenciales de la acci on del Estado eliminan los benecios potenciales de la ac-
tuaci on de la empresa p ublica.
Ejemplo 6.2 (Campa na para la provisi on de un bien p ublico). Imaginemos una
sociedad compuesta por cinco familias. Supongamos que las cinco familias son
similares en t erminos de renta, de manera que todas ellas pagan el mismo tipo
marginal del impuesto sobre la renta.
El Estado propone construir un hospital infantil y pone a consulta de la po-
blaci on el tama no del hospital. En particular, el Estado presenta cinco propuestas
(A, B, C, D, E) que somete a votaci on. La propuesta ganadora es la que obtiene
3 votos favorables (mayora absoluta). Los t erminos de la votaci on son s o no.
No se admite la abstenci on, y el voto es obligatorio.
Supongamos que las demandas individuales son las que se muestran en la
gura 6.1 La familia 1 tiene una demanda D
1
. Esta demanda nos dice que dado
el tipo marginal del impuesto sobre la renta la familia 1 preere un hospital muy
peque no (quiz as porque no tiene hijos, o bien sus hijos ya son mayores). De forma
paralela, la familia 5 tiene una demanda D
5
mostrando una preferencia por un
hospital muy grande (quiz as porque es una familia numerosa y todos los hijos son
144 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
# camas
D
1
D
2 D
3
D
4
D
5
A B C D E
IRPFm
Figura 6.1: Ejemplo 2
peque nos). Las otras demandas se leen de forma parecida.
De acuerdo con estas demandas, y dados los t erminos de la votaci on, los
resultados se muestran en el cuadro 6.1.
La propuesta A (E) tiene cuatro votos en contra de todas las familias excepto
la familia 1 (familia 5), porque consideran que el tama no A (E) es demasiado
peque no (grande).
La propuesta B (D) tiene cuatro votos en contra. Las familias 3, 4 y 5 (1,2
y 3) votan en contra porque preeren un hospital mayor (m as peque no); adem as
la familia 1 (familia 5) tambi en vota en contra porque preere un hospital m as
peque no (mayor).
Finalmente la propuesta C s olo tiene los votos en contra de las familias 1 y
2 que preeren un hospital m as peque no. Por su parte, las familias 4 y 5 votan a
favor porque aunque preferiran un hospital m as grande, el tama no C representa
la alternativa menos mala para ellos.
Concluimos pues que el Estado construir a un hospital de tama no C. Cada
familia pagar a C IRPFm de manera que el ingreso scal permitir a nanciar
el coste de su construcci on.
Sin embargo desde el punto de vista de las familias, s olo la familia 3 est a satis-
Organizaciones sin animo de lucro 145
fecha. En otras palabras, el Estado es ineciente en la provisi on del bien p ublico.
En particular, hay margen para que las familias 4 y 5 constituyan una ENL para
proveer las camas que el Estado no es capaz de ofrecer.
Propuesta Votos en contra Quien Por qu e
A 4 2,3,4,5 pocas camas
B 3 3,4,5 pocas camas
1 1 muchas camas
D 3 1,2,3 muchas camas
1 5 pocas camas
E 4 1,2,3,4 muchas camas
C 2 1,2 muchas camas
Cuadro 6.1: Resultados de la votaci on
Este segundo ejemplo nos permite comprender la importancia de las ENL en
el sector de la sanidad. Hemos argumentado que los servicios de salud es un bien
privado (provisto de forma p ublica en muchos pases de la Uni on Europea), pero
que genera externalidades. La oferta p ublica (generalmente escasa) de hospita-
les y de residencias de la tercera edad abre la posibilidad para que colectivos
insatisfechos constituyan ENLs. Hist oricamente, el origen de los hospitales se en-
cuentra en centros de asistencia primaria nanciados con donaciones y dirigidos
a indigentes. M as modernamente, y como manifestaci on de insatisfacci on social
aparecen las Organizaciones no gubernamentales (ONGs) en diferentes ambitos
(greenpeace, medicus mundi, ... sans fronti` eres).
6.1.2. Informaci on asim etrica
El argumento de informaci on asim etrica es cualitativamente diferente al de los
fallos del mercado. El problema que destacamos aqu es la dicultad para redactar
un contrato completo entre un proveedor y un paciente en el ambito de la salud.
Ello es as porque la cantidad y calidad de los tratamientos no son perfectamente
146 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
observables por el paciente. Ilustraremos este argumento con otros dos ejemplos.
Ejemplo 6.3 (Ayuda al tercer mundo). Los Estados agregadamente destinan im-
portantes cantidades de dinero como ayuda al tercer mundo. Sin embargo resulta
demasiado costoso vericar que una empresa lucrativa distribuye esa ayuda de
acuerdo con los criterios previstos. Por lo tanto se abre la posibilidad de dele-
gar en una ENL la gesti on de los recursos de ayuda al tercer mundo. Podemos
encontrar aqu tambi en un argumento para la aparici on de las ONGs.
Ejemplo 6.4 (Residencias de la tercera edad). La gesti on de una residencia de la
tercera edad no es muy diferente a la gesti on de un hotel. Ambos tienen habita-
ciones, y servicios de limpieza, cocina, comedor, y de recreo. La diferencia m as
importante se encuentra en el objetivo de ambas instituciones. Un hotel normal-
mente maximiza benecios bajo la restricci on de proporcionar el nivel de calidad
acorde con su categora. Una residencia de la tercera edad tiene tambi en clientes
(pacientes) que normalmente no son capaces de evaluar la calidad de los servi-
cios dados sus estados de salud. Por su parte los familiares s olo pueden tener
informaci on parcial. Si la residencia es una empresa lucrativa, puede surgir un
conicto de intereses con algunos clientes. La evidencia emprica disponible que
intenta comparar la calidad de los servicios ofrecidos por residencias lucrativas y
no lucrativas no es conclusiva. No parece que las residencias no lucrativas ofrez-
can servicios de menor calidad. En general, la discusi on se centra en la dicultad
de alcanzar un consenso sobre los criterios de calidad. La dicultad de obtener
informaci on directa sobre la calidad de los servicios obliga a utilizar variables
auxiliares (proxies) que sean observables como por ejemplo la evoluci on del es-
tado de salud de los internos. Sin embargo, la heterogeneidad de las poblaciones
de pacientes entre diferentes residencias diculta la comparaci on.
Organizaciones sin animo de lucro 147
6.2. El hospital como ENL
Qu e hace un hospital? Por qu e es un hospital diferente a una empresa tradi-
cional? Para contestar estas preguntas debemos observar la secuencia de aconte-
cimientos que ocurren desde que un paciente llega al hospital hasta que sale con
el alta m edica. As pues, un paciente llega al hospital bien referido desde el cen-
tro de asistencia primaria, o desde el servicio de consultas externas del propio
hospital, o bien por su propia iniciativa si se dirige al servicio de urgencias. En
cualquier caso, el paciente ingresa en el hospital con un cierto estado de salud. El
m edico tras visitarlo decide dedicar al paciente un cierto volumen de recursos, es
decir, un tratamiento que incluye el tiempo del personal sanitario y no sanitario, el
equipamiento tecnol ogico, y los productos farmace uticos. Por lo tanto el hospital
debe organizarse de manera que todos esos recursos est en disponibles para cada
paciente. El tratamiento provoca una evoluci on de la enfermedad que culmina en
un nuevo estado de salud nal.
Una caracterstica que otorga al hospital una idiosincrasia unica es el hecho
de que el tratamiento de cada paciente est a dise nado exclusivamente de acuerdo
con su estado de salud, y por lo tanto cada paciente tiene un trato personalizado
e individualizado. Adem as y como consecuencia de esta peculiar caracterstica
que dene a un hospital, aparecen otros aspectos especcos que acompa nan a
la actividad de un hospital. Entre ellos, las visitas de los representantes comenr-
ciales de los laboratorios farmace uticos (detailing), que introduce distorsiones en
la selecci on del tratamiento; la pr actica profesional de los m edicos en el sector
p ublico y privado (moonlighting) que distorsiona la asignaci on del esfuerzo y por
tanto de la calidad, entre ambos tipos de actividad; y la acaparaci on de recursos
(resource hoarding). Barros y Olivella (2008) presentan un an alisis detallado de
estos aspectos en particular y del hospital como unidad de decisi on en general.
Para medir la actividad de un hospital podemos considerar diferentes alternati-
148 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
vas. La m as utilizada es el n umero de pacientes tratados ya sea de forma agregada
o desagregada por altas m edicas, consultas externas, y urgencias. Tambi en pode-
mos clasicar la actividad del hospital por DRGs, por tasas de mortalidad, etc.
Resumiendo, un hospital independientemente de su su car acter lucrativo o no
lucrativo, provee tres tipos de servicios: consultas externas, tratamientos a pacien-
tes internados, y servicios de urgencias. Por lo tanto, el estudio de un hospital
exige considerar las economas de escala y de alcance que medimos a partir del
n umero de altas, consultas externas, y servicios de urgencias.
La literatura que inicia el estudio de un hospital como organizaci on sin animo
de lucro se inicia en la d ecada de los a nos 70 con tres contribuciones que aportan
tres puntos de vista bien diferenciados. Cronol ogicamente, Newhouse (1970) pro-
pone una modelizaci on del hospital como un agente determinando el volumen de
servicios y la calidad maximizadores de utilidad que permite cubrir costes; Pauly
y Redisch (1973) asimilan un hospital a una cooperativa de m edicos. Finalmente,
Harris (1976) compara la eciencia de un hospital lucrativo y no lucrativo a partir
de la teora de los derechos de propiedad.
6.2.1. La propuesta de Newhouse
Newhouse (1970) presenta un hospital no lucrativo como una organizaci on
con tres niveles de direcci on. En el nivel superior hay un patronato compuesto
por patrones que presentan perles potencialmente muy diferentes y que repre-
sentan a los agentes que nancian el hospital y supervisan su funcionamiento. A
continuaci on hay un nivel intermedio donde encontramos la direcci on del hospital
compuesta por el Director del hospital nombrado por el patronato, que act ua co-
mo su agente y nombra a su equipo de colaboradores en la direcci on. Este director
lleva a cabo la gesti on del hospital y responde ante el patronato sobre el dise no
del plan de actuaci on y el logro de los objetivos propuestos. Por ultimo, encontra-
Organizaciones sin animo de lucro 149
mos el equipo de personal sanitario que provee da a da los servicios de atenci on
m edica a los pacientes de acuerdo con las directrices establecidas por la direcci on
del hospital.
Aunque es claro que el proceso de toma de decisi on del hospital es muy com-
plejo, Newhouse simplica esa complejidad resumi endola en una funci on de utili-
dad del hospital. Adem as tambi en restringe el an alisis considerando la existencia
de una unica enfermedad, de manera que la decisi on del hospital se reduce a de-
terminar la cantidad y la calidad de los servicios m edicos que provee el hospital a
sus pacientes. En particular,
U(Q, q) denota la funci on de utilidad;
Q representa la cantidad de servicios m edicos medida como el n umero de
casos tratados al a no, o la tasa de ocupaci on anual. El supuesto de considerar
una unica enfermedad permite simplicar la presentaci on del modelo pero
es f acilmente generalizable;
q es un ndice que resume la experiencia y prestigio del personal sanitario, el
trato al paciente, los servicios del hospital, etc. Con este ndice pretendemos
resumir el nivel de calidad del hospital.
El objetivo de un hospital no lucrativo es determinar la cantidad y la calidad de
los servicios m edicos proporcionados por el hospital que permite maximizar el
nivel de utilidad bajo la restricci on de cubrir costes. Formalmente, el problema
que debe solucionar el hospital es,
m ax
Q,q
U(Q, q) s.a = 0.
donde representa el benecio del hospital denido como la diferencia entre
ingresos y costes. Como ya hemos estudiado en el captulo 2, los ingresos del
150 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
D(q
1
)
D(q
2
)
D(q
3
)
q
1
< q
2
< q
3
P
Q
Figura 6.2: Demanda de servicios m edicos
hospital dependen de la demanda de servicios que realizan los pacientes, y los
costes de la provisi on de esos servicios dependen de la tecnologa utilizada.
Newhouse supone que la demanda de servicios de salud depende del nivel de
calidad. Como muestra la gura 6.2 denotamos la demanda como D(q
i
) donde q
i
representa un cierto nivel de calidad. A mayor calidad, mayor es la demanda (ma-
yor n umero de pacientes) que recibe el hospital. El desplazamiento de esta curva
de demanda de servicios m edicos es similar al que estudiamos en la secci on 2.1.2
referente a desplazamientos de la curva de demanda con respecto a la renta.
Los costes del hospital dependen de la tecnologa. Dado que hemos simpli-
cado el an alisis a una unica enfermedad, ello nos permite suponer que la variable
fundamental en la determinaci on de los costes del hospital es la calidad de los
servicios m edicos. La gura 6.3 representa los costes medios del hospital para
diferentes niveles de calidad. Como es natural, a mayor nivel de calidad (mayor
experiencia del personal, mejores servicios, tecnologas m as modernas, etc.) ma-
yor es el coste por paciente que afronta el hospital. Gr acamente, pues la curva de
coste medio se desplaza hacia arriba conforme aumenta el nivel de calidad de los
servicios de salud.
Newhouse propone dos enfoques diferentes para determinar el equilibrio (la
Organizaciones sin animo de lucro 151
q
1
< q
2
< q
3
P
Q
AC(q
1
)
AC(q
2
)
AC(q
3
)
Figura 6.3: Coste medio del hospital
combinaci on (Q, q) maximizadora de utilidad) de su modelo de hospital no lucra-
tivo.
Enfoque simplicado del equilibrio
La denici on de calidad que hemos propuesto, implica que a corto plazo el
nivel de calidad que el hospital puede ofrecer est a dado. El grado de exibilidad
del hospital para ajustar el personal del hospital, su experiencia o los protocolos
de actuaci on est a muy limitado. Por lo tanto a corto plazo podemos considerar que
el nivel de calidad est a dado, digamos q
1
, y el problema del hospital se reduce a
determinar la cantidad de servicios m edicos Q que, dado q
1
permite maximizar el
nivel de utilidad del hospital.
Recordemos que el hospital debe cubrir costes, es decir act ua bajo la restric-
ci on de obtener benecios nulos. Formalmente,
(Q) = P(Q)QC(Q) = 0
Por lo tanto, podemos reescribir la restricci on de benecios nulos como,
P(Q) =
C(Q)
Q
152 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
P
Q
AC(q
1
)
D(q
1
)
AC
Q
1
Figura 6.4: Equilibrio de corto plazo
Es decir, el equilibrio de corto plazo est a caracterizado por una cantidad Q
1
en la
que la demanda (P(Q)) se iguala al coste medio (C(Q)/Q). La gura 6.4 ilustra
esta situaci on. Una intuici on natural nos lleva a relacionar cantidad y calidad.
Podramos pensar que mayores niveles de calidad dados, conllevaran mayores
niveles de cantidad en el equilibrio de corto plazo que acabamos de caracterizar.
Esta intuici on, sin embargo, es err onea. Supongamos que los pacientes eval uan un
aumento en el nivel de calidad desde q
1
a q
2
en mayor medida que el incremento
de coste asociado. En tal caso, podemos obtener que en equilibrio Q
1
< Q
2
.
La gura 6.5 ilustra el argumento. supongamos que el coste medio de proveer
mayores niveles de calidad crece m as r apidamente que la demanda. En t erminos
de la gura 6.5 el coste medio de ofrecer un nivel de calidad q
3
representa un
salto en el coste medio con respecto al nivel de calidad q
2
mucho mayor que el
aumento de la demanda D(q
3
) con respecto a D(q
2
). Entonces obtenemos que el
hospital ofrece menor cantidad cuando ofrece el nivel de calidad q
3
que cuando
ofrece el nivel de calidad q
2
, es decir Q
3
< Q
2
. Resumiendo, la cantidad y la
calidad de los servicios de salud provistos por el hospital no guardan una relaci on
mon otona entre ellas. Ello es as porque el hospital debe respetar su restricci on
presupuestaria (evitar incurrir en p erdidas). Como ilustra la gura 6.5 esta relaci on
Organizaciones sin animo de lucro 153
P
Q
D(q
1
)
D(q
2
)
D(q
3
)
AC(q
1
)
AC(q
2
)
AC(q
3
)
Q
1
Q
2 Q
3
Figura 6.5: Cantidad, calidad y monotona
depende de la forma de la funci on de coste medio (la tecnologa) y de la forma
de la curva de demanda. Por lo tanto, en general no podemos concluir que ambas
variables presenten una relaci on mon otona entre ellas.
Enfoque completo del equilibrio
A continuaci on caracterizaremos el equilibrio de largo plazo. Ello quiere decir
que el hospital tiene capacidad para ajustar no s olo la cantidad de servicios que
ofrece sino tambi en su calidad (los contratos con el personal, proveedores, etc,.
pueden ser renegociados, y nuevos contratos pueden substituir a otros ya expira-
dos). Por lo tanto el problema del hospital, como ya hemos denido anteriormente
es
m ax
Q,q
U(Q, q) s.a = 0.
De forma equivalente, podemos formular este problema como la identicaci on de
la combinaci on (Q.q) en el conjunto de puntos (Q, q) compatible con el m axi-
mo nivel de utilidad. El conjunto de puntos (Q, q) factibles viene dado por la
tecnologa y las condiciones de demanda, es decir por la restricci on tecnol ogica.
Adem as podemos representar la funci on de utilidad U(Q, q) en el espacio (Q, q) a
154 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Q Q
q q
U
1
U
2
U
3
frontera Q-q
Figura 6.6: Frontera Qq y mapa de indiferencia
trav es de mapa de curvas de indiferencia. Aunque cualitativamente diferente, este
problema es parecido al problema del consumidor que estudiamos en el captu-
lo 2. La gura 6.6 representa el conjunto de puntos (Q, q) y el mapa de curvas de
indiferencia. Formalmente, podemos reescribir el problema del hospital como
m ax
Q,q
U(Q, q) s.a (Q, q) frontera (Q, q).
La gura 6.7 representa la soluci on del problema en el punto A = (Q
, q
) de
tangencia entre la frontera del conjunto de puntos factibles (Q.q) y una curva
de indiferencia U. T ecnicamente, el punto A representas la combinaci on de canti-
dad Q
y calidad q
de servicios de salud en el que la tasa marginal de substituci on
(la pendiente de la curva de indiferencia en el punto A) se iguala a la tasa margi-
nal de transformaci on (la pendiente en el punto A, de la frontera del conjunto de
puntos factibles).
6.2.2. El enfoque de Pauly y Redisch
Pauly y Redisch (1973) plantean la modelizaci on de un hospital desde el pun-
to de vista de su organizaci on interna, como una cooperativa de personal m edico.
Para simplicar la exposici on supongamos de momento, que los ingresos del hos-
pital s olo provienen de la facturaci on a los pacientes. En otras palabras, no hay
donaciones, de manera que el precio de los servicios depende de la demanda.
Organizaciones sin animo de lucro 155
Q
q
q
A
U
Figura 6.7: Equilibrio de largo plazo
Por otra parte, la oferta de servicios del hospital depende de la inversi on en
capital (K), de la contrataci on de trabajo no asistencial (L), y de personal m edi-
co (M).
El objetivo del hospital es maximizar el ingreso residual del hospital (HR)
por m edico cooperativista, es decir maximizar el ratio HR/M. El ingreso resi-
dual del hospital se dene como la diferencia entre los ingresos del hospital y las
retribuciones al capital, al personal no asistencial, y al personal m edico.
Una cooperativa en general puede ser abierta o cerrada dependiendo de si el
n umero de socios est a abierto o est a acotado.
Supongamos, en primer lugar que el hospital en cuesti on est a organizado co-
mo una cooperativa cerrada, y sea M
el n umero optimo de personal m edico
cooperativista.
La gura 6.8 representa la funci on HR/M en funci on de M. Dada la deni-
ci on de M
, esta funci on es c oncava con un m aximo en precisamente M
, que
representa el tama no optimo de la cooperativa cerrada. Dados (K, L),
si M < M
la cooperativa es demasiado peque na con respecto a su tama no
optimo. Por lo tanto, hay incentivos a hacer crecer la cooperativa, o en otras
palabras, la funci on HR/M es creciente.
156 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
M M
s M
S
0
HR/M
Figura 6.8: El hospital como cooperativa
si M > M
la cooperativa es demasiado grande con respecto a su tama no
optimo. Por lo tanto, hay incentivos a hacer disminuir la cooperativa, o en
otras palabras, la funci on HR/M es decreciente.
Si la cooperativa es abierta, quiere decir que el n umero de personal m edico miem-
bro de la cooperativa est a determinado por el mercado. Supongamos para simpli-
car, que el mercado de m edicos es competitivo. Ello quiere decir que la retribu-
ci on de los m edicos est a dada, digamos al nivel S en la gura 6.8. Por lo tanto,
la cooperativa tendr a un n umero M
s
de miembros. en otras palabras, el hospital
contratar a personal m edico hasta alcanzar el n umero M
s
.
Resumiendo, el modelo de cooperativa propuesto por Pauly y Redisch nos dice
que dada la funci on de retribuci on per capita HR/M, la cooperativa optimamente
contratar a (K, L) de acuerdo con M
o M
s
seg un tenga car acter cerrado o abierto.
6.2.3. Newhouse vs. Pauly-Redisch
Newhouse y Pauly-Redisch presentan dos visiones complementarias de mo-
delizaci on de un hospital como ENL. Newhouse ofrece una visi on de mercado,
mientras que Pauly-Redisch ofrecen una visi on de organizaci on interna.
Organizaciones sin animo de lucro 157
Sin embargo, introduciendo algunos supuestos simplicadores adicionales,
podemos ofrecer una comparaci on de ambos modelos. Estos supuestos son:
Combinamos los ingresos del hospital (Newhouse) y del personal m edico
(Pauly-Redisch) en una unica funci on R(Q, q).
(Q, q) dependen de (K, L, M).
Los ingresos del hospital son R(Q, q)+D+Gdonde D denotan donaciones
y G subsidios.
El mercado de m edicos es perfectamente competitivo. Su precio es s.
El mercado de capital es perfectamente competitivo. Su precio es r.
El mercado de personal no sanitario es perfectamente competitivo. Su precio
es w.
Este conjunto de supuestos nos permiten escribir la funci on de ingreso residual
del hospital como
HR(Q, q) = R(Q, q) +D +G(wL +rK +sM).
Podemos representar la funci on HR en el espacio (Q, q) en forma de curvas de
nivel y comparar las soluciones de Newhouse y de Pauly-Redisch.
El problema de Newhouse podemos expresarlo como
m ax
Q,q
U(Q, q) s.a HR = 0.
Por lo tanto la soluci on de este problema es el punto A en la gura 6.9. Este es el
punto de tangencia entre la curva de nivel correspondiente a HR = 0 y una curva
de indiferencia.
158 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
El problema de Pauly-Redisch para el caso de la cooperativa cerrada podemos
expresarlo como
m ax
Q,q
U(Q, q) s.a HR = HR,
donde HR representa el nivel del ingreso residual apropiado para la cooperativa
cerrada (asociado a M
en t erminos de la gura 6.8). La soluci on como tam-
bi en muestra la gura 6.9 es el punto central del mapa de curvas de nivel de la
funci on HR que representa el m aximo valor de esa funci on de acuerdo con la
soluci on caracterizada en la gura 6.8.
Ambas soluciones son diferentes porque la cooperativa de Pauly-Redisch en
la optimizaci on del ingreso residual incorpora las subvenciones (G) y las dona-
ciones (D). Por lo tanto es como sila cooperativa de Pauly-Redisch encubriera
a una empresa lucrativa.
De este an alisis se desprende una conclusi on de poltica sanitaria. La elimina-
ci on de las subvenciones (por ejemplo condonaci on de impuestos) a la cooperativa
cerrada generara incentivos hacia un comportamiento m as acorde con las ENL.
Dada esta conclusi on, nos podemos preguntar si es posible conseguir que am-
bos modelos identiquen la misma soluci on, es decir el mismo par (Q, q) tal que
HR = HR = 0. La respuesta es armativa con algunas condiciones. Fij emonos
que el problema con el enfoque de Pauly-Redisch es que la cooperativa cerrada
consigue apropiarse recursos HR, mientras que en el enfoque de Newhouse, el
hospital simplemente cubre costes, o de forma equivalente HR = 0. Por lo tanto,
ambos modelos caracterizar an la misma soluci on (Q, q) si se dan las condiciones
para que HR = 0. La regulaci on encuentra aqu su papel. Una posibilidad es
obligar al hospital de Pauly-Redisch a constituirse como cooperativa abierta. Otra
posibilidad es conseguir incrementar la competencia entre hospitales eliminando
barreras a la entrada. Si la demanda se mantiene aproximadamente constante, la
mayor oferta de servicios de salud se manifestar a hasta el punto en que los ingre-
Organizaciones sin animo de lucro 159
HR = 0
HR = k
HR
U
A
Q
q
Figura 6.9: Newhouse vs. Pauly-Redisch
sos residuales se aproximen a cero. La gura 6.10 ilustra el argumento.
6.2.4. La visi on de Harris
Harris (1976) presenta un enfoque completamente diferente a los anteriores.
Su objetivo consiste en comparar los niveles de eciencia de las empresas lucrati-
vas y no lucrativas. Para ello utiliza la teora de los derechos de propiedad.
De acuerdo con la teora de los derechos de propiedad, en una empresa privada
su propietario detenta el derecho de propiedad sobre los benecios netos. En las
empresas privadas grandes, la propiedad est a generalmente separada de la gesti on.
Los gerentes (equipos de direcci on) son agentes del propietario, pero son agentes
imperfectos porque los intereses de la gerencia no siempre est an alineados con
los intereses de la propiedad. En consecuencia, el propietario necesita destinar
recursos a controlar la actuaci on de la gerencia. Esta actividad de control es cara,
de manera que la propiedad est a dispuesta a admitir desviaciones del objetivo
de la maximizaci on de benecios. En particular, el equipo de direcci on obtiene
160 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
U
Q
q
HR = 0
HR = k
Figura 6.10: Convergencia de ambos modelos
remuneraciones no pecuniarias (RNP), adem as del salario. Por ejemplo, detentar
una posici on de responsabilidad en una gran empresa puede servir de trampoln
para otras actividades de relevancia social. Por lo tanto, la utilidad del equipo de
direcci on depende de los benecios que consiga la empresa, pero tambi en depende
de las RNP que pueda conseguir. A su vez, las RNP afectar an a los incentivos del
equipo de direcci on con respecto a su actuaci on dentro de la empresa (benecios).
Resumiendo, el equipo de direcci on se enfrenta a un dilema entre el reparto del
esfuerzo entre maximizar los benecios de la empresa y las RNP. La gura 6.11
ilustra este dilema. Supongamos a efectos de ilustraci on, que la direcci on de un
hospital (privado) decide abrir un servicio de ciruga de coraz on abierto que no es
rentable, pero que da prestigio al hospital porque consigue atraer a un especialista
de renombre para dirigirlo. Esta decisi on, naturalmente afectar a a los resultados
del ejercicio contable del hospital desde ese momento y en el futuro. La junta de
accionistas, propietarios del hospital deber a evaluar esa decisi on y apoyarla o bien
desestimarla (y presumiblemente cambiar el equipo de direcci on).
Organizaciones sin animo de lucro 161
G RNP
F
Figura 6.11: Derechos de propiedad
Derechos de propiedad y empresas lucrativas
El problema de una empresa con animo de lucro desde la perspectiva de la
teora de los derechos de propiedad es relativamente sencillo. Consiste en selec-
cionar un punto sobre la frontera del conjunto de alternativas (, RNP) de la -
gura 6.11 que permita maximizar la utilidad del equipo de direcci on U(, RNP).
Formalmente, el problema es
m ax
,RNP
U(, RNP) s.a (, RNP) frontera
La gura 6.12 ilustra el problema y caracteriza la soluci on.
Esta est a represen-
tada por el punto A que permite obtener un nivel de utilidad U
EL
.
Derechos de propiedad y empresas no lucrativas
El problema de las ENL es m as complejo. Se trata de determinar la remune-
raci on del equipo de direcci on para evitar la apropiaci on de benecios bajo dos
restricciones. Por una parte el conjunto . Por otra parte, las empresas no lu-
crativas no se rigen por mecanismos de mercado para contratar sus equipos de
direcci on, sino que los salarios suelen estar sujetos a topes m aximos. Denotemos
162 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
G RNP
F
A
U
EL
Figura 6.12: Derechos de propiedad y EL
pues, el m aximo salario, denido como participaci on en los benecios, del gerente
como L. Formalmente, el problema al que se enfrenta la ENL es
m ax
,RNP
U(, RNP) s.a
_
(, RNP) frontera
salario L
La gura 6.13 ilustra la discusi on y caracteriza la soluci on. El punto B en el
que el gerente recibe una compensaci on pecuniaria L representa la soluci on de
este problema. Para poder comparar los casos de la empresa lucrativa y la ENL,
la gura 6.13 tambi en contiene la soluci on del caso de las empresas lucrativas
(punto A).
La comparaci on de las soluciones nos dice que como consecuencia de la limi-
taci on a que est an sometidas las ENL en la remuneraci on salarial a sus directivos,
estos requieren mayores compensaciones no pecuniarias. Si para satisfacer estas
RNP de sus directivos, las ENP se ven involucradas en excesivas inversiones no
productivas, la eciencia de estas empresas ser a inferior a la eciencia de las em-
presas lucrativas.
Organizaciones sin animo de lucro 163
G RNP
F
A
U
EL
U
ENL
B
L
Figura 6.13: Derechos de propiedad y ENL
6.2.5. Conclusi on
Los tres enfoques de la modelizaci on de un hospital como ENL nos permite
obtener dos conclusiones. En primer lugar el modelo de Harris es diferente a los de
Newhouse y Pauly y Redisch. La ENL de Harris no maximiza benecios porque
la empresa est a gestionada por un equipo de direcci on que act ua como un agente
imperfecto de la propiedad de la empresa.
En segundo lugar, aunque las ENL no tienen acceso a incentivos pecuniarios,
los modelos de Newhouse y de Pauly y Redisch, las empresas toman decisiones
ecientes.
La pregunta relevante es pues qu e modelo es el m as adecuado para estudiar
el comportamiento de una ENL. La repuesta s olo puede ser basarse en la eviden-
cia emprica.
Esta nos dice que no hay diferencias signicativas entre el nivel de
eciencia de hospitales lucrativos y no lucrativos. Por lo tanto, los modelos de
Newhouse o de Pauly-Redisch parecen m as adecuados que el de Harris. Sin em-
bargo, s parece haber evidencia de diferencias signicativas de eciencia entre
residencias de la tercera edad lucrativas y no lucrativas. En consecuencia, en este
caso el modelo de Harris resulta m as adecuado.
164 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
6.2.6. Extensiones
Desde los a nos setenta, la literatura ha desarrollado modelos m as sosticados
y completos que los modelos pioneros que hemos comentado en este captulo. En
particular, y sin animo de ser exhaustivos, encontramos modelos que extienden el
an alisis a m ultiples enfermedades; a demandas aleatorias que permiten capturar
fen omenos como epidemias o accidentes; modelos que comparan servicios de ur-
gencias con respecto a los servicios ordinarios dentro de un hospital; modelos en
los que la asistencia primaria est a integrada en el hospital y modelos en los que
esta est a externalizada. Tambi en hay una abundante literatura sobre estimaci on de
la eciencia de los hospitales p ublicos y privados.
El lector interesado en un an alisis exhaustivo del sector no lucrativo de la
economa puede consultar OECD (2003), y Weisbrod (1988, 1998).
Captulo 7
Un ejercicio de poltica sanitaria
7.1. Introducci on
Los diferentes actores que intervienen en el sistema de salud no suelen tener
alineados sus intereses. Con frecuencia los intereses de uno de ellos se contrapo-
nen a los de alg un otro agente. Tambi en es frecuente que el propio funcionamiento
del mercado no sea capaz de ordenar este conicto de intereses por la presencia
de externalidades, de poder de mercado, de informaci on asim etrica, de incerti-
dumbre, o cualquiera otra raz on. La intervenci on del Estado dise nando medidas
de poltica sanitaria intenta coordinar esos intereses en conicto. Sin embargo,
tambi en con frecuencia, el dise no de esas medidas de poltica sanitaria no tiene en
cuenta todos los intereses en juego. La consecuencia de un mal dise no suele ser
que es peor el remedio que la enfermedad.
Conway y Kutinova (2006) presentan un ilustrativo ejemplo de ello. El con-
texto es el fracaso de la poltica de ayuda al cuidado prenatal que ofrece Medicaid.
Estas autoras argumentan que el fracaso no se debe a la ayuda per se sino al dise no
de las medidas de ayuda.
Estas s olo tienen en cuenta el estado de salud del futuro
beb e, y no tienen en cuenta el control del estado de salud de la madre. Su tesis
fundamental es que si en el programa de ayuda al cuidado prenatal se incorporan
controles a la salud de la madre el ahorro en costes de complicaciones posteriores
165
166 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
compensara sobradamente los costes adicionales de atenci on a la madre, de ma-
nera que redise nando esa poltica de ayuda prenatal incluyendo a todos los agentes
implicados se convertira en un exito.
Helwege (1996) es otro ejemplo de caractersticas similares. En este caso se
tratas de examinar los incentivos de los individuos para desarrollar h abitos de vida
saludables, y los incentivos de las compa nas de seguros para ofrecer cobertura a
tests de medicina preventiva. Es un ejercicio de dise no de poltica sencillo que
podemos ver en detalle a continuaci on.
7.2. Medicina preventiva vs. curativa
El objetivo general del ejercicio propuesto por Helwege (1996) es comprender
por qu e ni los pacientes ni las compa nas de seguros se involucran en el desarrollo
de la medicina preventiva. Para ello se confecciona un ejercicio cticio que ilustra
que de forma unilateral ni pacientes ni compa nas de seguros tienen incentivos
para cultivar h abitos de vida saludables los primeros, ni para incluir chequeos
preventivos en los seguros de enfermedad las segundas. A continuaci on se eval uan
los incentivos conjuntos y se verica que si se consigue alinear los intereses de
ambas partes, involucrarse en medidas de medicina preventiva es benecioso para
los individuos y para las compa nas de seguros simult aneamente.
La situaci on de partida es que las compa nas de seguros ofrecen contratos de
seguros de enfermedad que cubren los gastos de hospitalizaci on y tratamiento
cuando el individuo asegurado cae enfermo. Por su parte, el individuo cuando
cae enfermo sufre dolor y pierde renta porque no puede trabajar y su seguro de
enfermedad s olo le compensa parcialmente la renta que deja de ganar al estar de
baja por enfermedad.
Esta situaci on inicial implica una divisi on de la responsabilidad sobre el estado
de salud entre el asegurador y el asegurado. Como consecuencia, los seguros de
Un ejercicio de poltica sanitaria 167
enfermedad no combinan ambas fuentes de demanda. Por lo tanto los agentes
individuales (familias y compa nas de seguros) no tienen sucientes incentivos
para invertir en medicina preventiva, lo que se traduce en una subinversi on en
medicina preventiva en el conjunto de la economa.
Socialmente, sin embargo, la inversi on en medicina preventiva compensa los
costes que origina, puesto que evita bajas laborales. Menores tiempos de bajas
laborales contribuyen a mantener y mejorar el nivel de productividad de la eco-
noma, que a su vez permite mejorar los salarios de los trabajadores, y por lo tanto
su nivel de consumo, que a su vez estimula la inversi on de la economa, etc. (v ease
el captulo 11).
El ejercio propuesto por Helwege (1996) consite en el c alculo de los costes
y benecios de medidas preventivas y curativas en hombres con riesgo alto de
ataque al coraz on.
Las medidas preventivas son el control de peso y los chequeos anuales con
control de colesterol. Las medidas curativas ante un ataque al coraz on son la hos-
pitalizaci on y el tratamiento.
Los datos utilizados para realizar el ejercicio son los siguientes:
1. Poblaci on: hombres que hoy tienen 50 a nos: de estos se estima que el 15 %
sufrir an un ataque al coraz on antes de los 65 a nos. La edad media a la que
el ataque aparece es de 60 a nos.
2. Coste del tratamiento/indivduo: 30000e
3. Renta perdida/individuo: 100000e
4. Coste control de peso: 50e/indivduo/a no
5. Coste chequeo: 200e/indivduo/a no
6. Incidencia del control de peso sobre el riesgo de un ataque al coraz on: 5 %
168 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
7. Incidencia del control de peso sobre el coste esperado: (0.05)(30000)=1500e/a no
durante 10 a nos.
8. Incidencia del chequeo el riesgo de un ataque al coraz on: 20 %
9. Incidencia del chequeo sobre el coste esperado: (0.2)(30000)= 6000e/a no
durante 10 a nos.
10. Tipo de inter es: 5 %
7.2.1. Valor presente descontado
Dado que los efectos de seguir las medidas de medicina preventiva se expan-
den en un horizonte de quince a nos, y que el valor del dinero vara a lo largo del
tiempo, necesitamos traducir la evaluaci on monetaria de las medidas de medicina
preventiva a lo largo del tiempo a una unidad de medida com un. El valor tempo-
ral del dinero vara porque (ceteris paribus) el dinero hoy es m as valioso que ese
mismo dinero en el futuro por el inter es que el dinero puede ganar. Normalmente,
se traduce el valor del dinero en el futuro a su equivalente actual. Este c aculo se
conoce como el valor presente descontado del dinero. Para ilustrar su contenido,
consideremos el ejemplo siguiente.
Queremos calcular el capital a invertir hoy al 5 %, de forma que en tres a nos
recibamos 100e. Formalmente, queremos obtener el valor x que satisface
x(1,05)
3
= 100e es decir,
x =
100
1,05
3
= 86,383759e
En general, el valor presente de un capital K a pagar en n a nos al tipo de inter es
r viene dado por,
x =
K
(1 +r)
n
(7.1)
Un ejercicio de poltica sanitaria 169
As, 1e al 5 % dentro de 10 a nos tiene un valor hoy de 1,05
10
= 1,629e
De forma paralela, el valor presente dentro de diez a nos del control de peso
es,
50
1,629
= 30,69e,
y el valor presente dentro de diez a nos del chequeo es
200
1,629
= 122,77e.
El cuadro 7.1 ofrece el c alculo del valor presente de los costes del control de
peso y del chequeo durante 15 a nos.
A no Fact. descuento Control peso Chequeo
0 0 50 200
1 1.050 47.62 190.48
2 1.103 45.63 181.32
3 1.158 43.18 172.71
4 1.216 41.12 164.47
5 1.276 39.18 156.74
6 1.340 37.31 149.25
7 1.407 35.54 142.15
8 1.477 33.85 135.41
9 1.551 32.24 128.95
10 1.629 30.69 122.77
11 1.710 29.24 116.96
12 1.796 27.84 111.36
13 1.886 26.51 106.04
14 1.980 25.25 101.01
Total 544.90 2179.62
Cuadro 7.1: Valor presente de los costes a 15 a nos
Una vez ilustrada la utilidad de convertir a una unidad com un de medida la
evoluci on temporal de los costes de implementar las medidas propuestas de me-
dicina preventiva podemos proceder al examen de los incentivos unilaterales de
asegurados y compa nas de seguros para involucrarse en estos medidas compa-
rando costes y benecios (ahorro de costes).
170 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
7.2.2. Incentivos del asegurador para invertir en prevenci on
Calculamos en primer lugar el coste de la medicina curativa. Es decir, el valor
esperado del tratamiento de un ataque al coraz on (a ocurrir dentro de 10 a nos).
Dado que un 15 % de la poblaci on lo sufrir a, la compa na de seguros debe esparar
tener que cubrir, dentro de diez a nos, una factura de,
(0,15)(30000) = 4500 e.
El valor presente descontado de este coste esperado es, de acuerdo con (7.1),
4500
1,05
10
=
4500
1,629
= 2762,43 e.
La compa na de seguros sabe que si incluye en las p olizas de seguro de enfer-
medad cobertura para los chequeos y el control de peso disminuir an el n umero de
ataques al coraz on, pero tambi en tiene que hacer frente al coste de esos chequeos
y controles de peso. Por lo tanto, para tomar una decisi on compara los costes que
representan ofrecer cobertura de esas medidas de medicina preventiva y el ahorro
que le suponen por la disminuci on de ataques al coraz on.
As pues, dado que el control del peso permite disminuir en un 5 % la in-
cidencia de un ataque al coraz on, el ahorro esperado de costes por realizar un
seguimiento del control de peso es,
(0,05)(2762,43) = 138,12 e. (7.2)
De forma paralela, dado que el chequeo permite disminuir en un 20 % la inciden-
cia de un ataque al coraz on, el ahorro esperado del chequeo es,
(0,2)(2762,43) = 552,48 e. (7.3)
Veamos ahora los costes. De acuerdo con el cuadro 7.1, el valor presente des-
contado del coste del control de peso durante 15 a nos es de 544.90e. Y el valor
presente descontado del coste del chequeo durante 15 a nos es de 2179.62e.
Un ejercicio de poltica sanitaria 171
Comparemos ahora estos costes con los benecios (7.2) y (7.3) para obtener,
138,12 < 544,90
552,48 < 2179,62
Por lo tanto, el asegurador concluye que la cobertura de esas medidas de medicina
preventiva a naden m as coste del que permiten ahorrar, y racionalmente no ofrece
contratos con servicios de medicina preventiva.
7.2.3. Incentivos del paciente para invertir en prevenci on
Examinemos a continuaci on la situaci on desde la perspectiva del individuo. La
renta que un individuo pierde (incluyendo salario, dolor, impacto sobre la familia,
etc) cuando sufre un ataque al coraz on suponemos que se eval ua en 100000e.
Dado que, para el individuo este suceso ocurre con una probablidad del 15 %, la
p erdida esperada de un ataque al coraz on (a ocurrir dentro de 10 a nos) es de
(0,15)(100000) = 15000e,
y el valor presente descontado de la p erdida, de acuerdo con (7.1) es de
(15000)
1,05
10
=
15000
1,629
= 9208,10e.
Fij emonos que esta p erdida de renta no est a cubierta por su seguro de enfermedad
(que s olo cubre el tratamiento y la hospitalizaci on), sino que es una p erdida espe-
rada de renta que corre exclusivamente a su cargo. El individuo sabe que puede
disminuir esta p erdida esperada si se involucra en el programa de control de peso
y/o en el programa de chequeos. Calculemos pues estos ahorros esperados.
De acuerdo con los datos del problema, el control del peso permite disminuir
en un 5 % la incidencia de un ataque al coraz on. Por lo tanto, el ahorro esperado
de costes por involucrarse en el programa de control de peso es,
(0,05)(9208,70) = 460,40e. (7.4)
172 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
El seguimiento regular de chequeos permite disminuir en un 20 % la incidencia de
un ataque al coraz on. Por lo tanto, el ahorro esperado de costes por involucrarse
en el programa de chequeos es,
(0,2)(9208,70) = 1841,62e (7.5)
Veamos ahora los costes. De acuerdo con el cuadro 7.1, el valor presente des-
contado del coste del control de peso durante 15 a nos es de 544.90e. Y el valor
presente descontado del coste del chequeo durante 15 a nos es de 2,179.62e.
Comparemos ahora estos costes con los benecios (7.4) y (7.5) para obtener,
460,40 < 544,90
1841,62 < 2179,62
Por lo tanto, el individuo concluye que el seguimiento de estos programas de
medicina preventiva a naden m as coste del que permiten ahorrar, y racionalmente
no se involucra en ellos.
7.2.4. Incentivos conjuntos para invertir en prevenci on
Hemos comprobado que de forma unilateral, ni las compa nas de seguros ni los
individuos tienen incentivos a promover medidas de medicina preventiva. Veamos
cu al sera la situaci on si consigui esemos alinear los intereses de ambos agentes.
El ahorro esperado de costes de la campa na de control de peso sera, a partir
de (7.2) y (7.4) de
138,12 + 460,40 = 598,52e
El ahorro esperado de costes de la campa na de chequeo sera, a partir de (7.3)
y (7.5) de
552,48 + 1841,62 = 2394,10e
Un ejercicio de poltica sanitaria 173
Por otra parte, como ya hemos visto, de acuerdo con el cuadro 7.1, el valor presen-
te descontado del coste del control de peso durante 15 a nos es de 544.90e. Y el
valor presente descontado del coste del chequeo durante 15 a nos es de 2179.62e.
Por lo tanto, de la comparaci on de ahorros y costes obtenemos,
598,52 > 544,90
2394,10 > 2179,62
de manera que podemos concluir que el alineamiento de incentivos del individuo
y del asegurador hacen rentable la inversi on en medicina preventiva.
Por lo tanto desde el punto de vista del regulador, la situaci on presente es
ineciente. Por lo tanto, hay margen para el dise no de una poltica sanitaria que
induzca la alineaci on de incentivos de ambas partes y evite as esta fuente de ine-
ciencia en la economa. C omo hacerlo? Proponemos a continuaci on tres posibles
intervenciones y algunas dicultades que pueden sugir para su implementaci on.
(i) Acuerdos asegurador/asegurado incluyendo rebajas en la prima si el ase-
gurado se compromete a seguir los programas de prevenci on. Estos acuer-
dos obligan al asegurador a invertir en la monitorizaci on de la conducta del
asegurado, de manera que debemos comparar la suma de estos costes de
monitorizaci on y la disminuci on de ingresos con el ahorro costes de hospi-
talizaci on.
Suponiendo que esta comparaci on resultara favorable, a un quedan diculta-
des para resolver. El ejercicio ilustra una situaci on con una unica enferme-
dad. Sin embargo, un escenario m as realista debera incorporar una variedad
de enfermedades y conductas de riesgo que, a su vez requerira un men u in-
menso de descuentos de difcil gesti on.
Otras dicultades que tambi en pueden aparecer son (i) la presencia de gru-
pos de alto riesgo que f acilmente pueden no controlar todos los factores de
174 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
riesgo; (ii) pacientes de baja renta que pueden no tener acceso a descuentos
en las primas; o (iii) posibles tratamientos preventivos (con f armacos) que
pueden provocar enfermedades alternativas.
(ii) Subsidios del gobierno a asegurador y asegurado para incentivar preven-
ci on. Los recursos para implementar estos subsidios tienen su origen en los
ingresos scales del Estado. Por lo tanto, aunque sencillos de implementar
pueden generar ineciencias si ello no resulta ser el mejor uso posible de
los ingresos del Estado.
Tambi en las subvenciones son f acilmente justicables para los bienes p ubli-
cos, pero ya hemos argumentado que los servicios de salud no son un bien
p ublico. Finalmente, el reparto de subvenciones es un medio de redistri-
buci on de renta que tiene consecuencias dependiendo de qui enes sean sus
beneciarios, y qui enes nancien con sus impuestos tales subvenciones.
(iii) Campa nas generales de informaci on.
7.2.5. Comentarios
El ejemplo propuesto permite ilustrar la relevancia de incorporar en el an alisis
todos los agentes involucrados en una situaci on particular para poder evaluar de
forma correcta los efectos sobre esos diferentes agentes, y dise nar, si es necesario
intervenciones p ublicas que eviten ineciencias en el funcionamiento del sistema
de salud.
M as all a del propio ejemplo hay algunos elementos de tipo general que hay
que tener presentes, y que se comentan a continuaci on.
(i) El cambio tecnol ogico es un elemento siempre presente en el an alisis del
sistema de salud, y en particular de su contribuci on a los costes de la pro-
visi on de los servicios de salud. En general, la disponibilidad de nuevas
Un ejercicio de poltica sanitaria 175
tecnologas aumenta la incertidumbre en el c alculo de costes. Para concre-
tarlo al ejemplo que nos ocupa, para evaluar su impacto sobre la adopci on
de programas de medicina preventiva, deberamos comparar el impacto re-
lativo que esta evoluci on tecnol ogica tiene sobre los tratamientos y sobre
las medidas de medicina preventiva. Si una nueva generaci on tecnol ogica
permite reducir los costes de un determinado tratamiento m as que propor-
cionalmente que sobre programas de medicina preventiva, hace a esta ultima
relativamente menos atractiva.
(ii) En la valoraci on del riesgo y de los benecios de la prevenci on aparece
una objecci on com un referente a la consideraci on de los costes psicol ogi-
cos comparados con los costes de hospitalizaci on y la p erdida de renta. La
literatura tiende a valorar los primeros por encima de los segundos, aunque
la heterogeneidad entre pacientes y entre enfermedades no permiten evalua-
ciones denitivas.
En esta misma lnea, tambi en se compara la disponibilidad a pagar con la
disponibilidad a aceptar una compensaci on, ante una situaci on de riesgo.
Este es un problema com un en el an alisis coste-benecio que ilustramos a
continuaci on con dos ejemplos.
Ejemplo 7.1. El dinero que unos padres est an dispuestos a pagar por pre-
venir la muerte de un hijo no suele coincidir con el dinero aceptaran como
compensaci on por la muerte del hijo.
Ejemplo 7.2. Los pacientes que no pueden pagar los f armacos para pre-
venir el colesterol, no necesariamente aceptaran una compensaci on de
300000e por soportar un ataque al coraz on.
(iii) Los pacientes tienen informaci on imperfecta de (a) las p erdidas esperadas
por una crisis de salud; (b) los riesgos de padecer una crisis de salud; y (c)
176 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
los benecios de la prevenci on. Por lo tanto, las campa nas de informaci on
de las autoridades sanitarias se justican por el impacto sobre la inducci on
h abitos de vida saludables a la poblaci on.
(iv) La aversi on al riesgo de los pacientes es un elemento muy importante que
no hemos considerado por simplicidad.
(v) Finalmente, los individuos tienen en su mano implementar medidas de pre-
venci on totalmente gratuitas como por ejemplo, la pr actica regular de ejer-
cicio fsico, o el uso del cintur on de seguridad en el coche. Por qu e hay
una proporci on importante de la poblaci on que no las aplica? Esta es una
pregunta de difcil respuesta, para la que la psicologa puede ser util.
Captulo 8
Incertidumbre, riesgo y seguro
Una de las caractersticas del sector de la salud que hemos identicado en el
captulo 1 es la presencia de seguros de enfermedad. Sin embargo, el estudio del
comportamiento del consumidor del captulo 2 no contiene ninguna referencia a
la posibilidad de contratar aseguramiento. Ello es as porque implcitamente, ese
an alisis est a desarrollado bajo el supuesto de que el individuo toma sus decisiones
en condiciones de certeza con respecto a su entorno, Ahora bien, en el contexto
del sector de la sanidad, un individuo nunca sabe cuando puede caer enfermo. En
otras palabras su entorno es incierto.
En este captulo estudiaremos por qu e un individuo tiene inter es en contratar
un seguro de enfermedad, y c omo determina qu e seguro quiere adquirir.
8.1. Incertidumbre y riesgo
Consideremos un individuo que obtiene una renta Y de su actividad laboral.
Esta renta Y le permite obtener un nivel de utilidad U(Y ).
Este individuo se enfrenta a la incertidumbre de caer enfermo. Ello ocurre con
una probabilidad p. En tal circunstancia, su capacidad de trabajar se ve reducida
a la indemnizaci on asociada a la baja laboral. Denotemos la renta del individuo
cuando est e enfermo como Y
e
.
177
178 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Naturalmente, con una probabilidad 1 p el individuo est a sano y desarrolla
su actividad laboral normal obteniendo una renta Y
s
.
Dada esta distribuci on de probabilidad sobre los dos estados en que se puede
encontrar el individuo, podemos denir su renta esperada como la renta media
ex-ante ponderada por p, es decir
E(Y ) = pY
e
+ (1 p)Y
s
Esta renta esperada nos dice cu al es la renta que en media puede esperar obtener el
individuo antes de que se manieste si su estado de salud es bueno (sano) o malo
(enfermo). Naturalmente, cuando el individuo se despierta por la ma nana, o bien
est a sano, o bien est a enfermo. Por lo tanto la renta ex-post es o bien Y
s
o bien Y
e
.
Una manera alternativa y equivalente, de entender el contenido del concepto de la
renta esperada es representar por p el n umero de das que estar a enfermo durante
un a no. Suponiendo que el individuo cobra cada da al nalizar la jornada laboral,
durante p das obtiene una renta Y
e
, y el resto de das obtiene una renta Y
s
. Por lo
tanto, la renta media que obtiene es E(Y ).
Nuestro individuo obtiene satisfacci on de la renta que obtiene (va consumo
de bienes y servicios). Esta satisfacci on se formaliza en una funci on de utili-
dad U(Y ). Debemos distinguir dos conceptos importantes que relacionan renta
y utilidad.
En primer lugar, hemos argumentado que el individuo tiene una renta esperada
E(Y ). Esta renta esperada tiene asociada un cierto nivel de utilidad. Nos referimos
a este como la utilidad de la renta esperada, que denotamos como U(E(Y )) y
denimos como,
U(E(Y )) = U(pY
e
+ (1 p)Y
s
).
En segundo lugar, dado que con probabilidad p el individuo cae enfermo, con
probabilidad p el individuo obtiene un nivel de utilidad U(Y
e
), y con probabili-
dad 1 p obtiene un nivel de satisfacci on U(Y
s
). Por lo tanto, podemos calcular
Incertidumbre, riesgo y seguro 179
la utilidad media ex-ante como la suma ponderada por p de los niveles de utili-
dad correspondientes a ambos estados de salud. Esta utilidad media ponderada la
denominamos utilidad esperada de la renta del individuo y la denimos como,
E(U) = pU(Y
e
) + (1 p)U(Y
s
).
Para ayudar a claricar el contenido de estos conceptos consideremos la si-
guiente ilustraci on. Sea p = 1/3, Y
e
= 0, Y
s
= 150. Supongamos tambi en que la
funci on de utilidad es U(Y ) =
Y .
Renta esperada: E(Y ) =
1
3
(0) +
2
3
(150) = 100.
Utilidad de la renta esperada: U(E(Y )) = U(100) =
100 = 10.
Utilidad esperada de la renta: E(U) = pU(Y
e
) + (1 p)U(Y
s
) =
1
3
U(0) +
2
3
U(150) =
2
3
150 = 8,16.
La problema que nos interesa resolver es la determinaci on del comportamien-
to del individuo ante la probabilidad de caer enfermo. Para ello debemos denir
dos conceptos que reejan de forma diferente la situaci on de un individuo ante
escenarios condicionados por una distribuci on de probabilidad. Estos conceptos
son incertidumbre y riesgo.
Denici on 8.1 (Incertidumbre). Decimos que un individuo toma decisiones en
condiciones de incertidumbre cuando la distribuci on de probabilidad sobre los
posibles escenarios en los que se puede encontrar es ex ogena. En otras palabras,
el individuo no tiene capacidad para alterar esa distribuci on de probabilidad.
Consideremos el siguiente ejemplo ilustrativo:
Ejemplo 8.1. Cuando caemos enfermos podemos visitar un m edico bueno o un
m edico peor. El m edico bueno se caracteriza porque con una probabilidad del
99 %realiza un diagn ostico acertado, y con una probabilidad del 1 %se equivoca.
180 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
El m edico peor diagnostica acertadamente el 98 % de los casos y se equivoca en
el 2 % de ocasiones.
Desde el punto de vista del paciente, la habilidaddel m edico no es una
variable de decisi on. Los errores de diagn ostico son observables (el paciente no
recupera su estado de salud), pero un error de diagn ostico no demuestra falta de
habilidad.
Denici on 8.2 (Riesgo). Decimos que un individuo toma decisiones en condicio-
nes de riesgo cuando puede determinar la distribuci on de probabilidad sobre los
diferentes estados en los que se puede encontrar.
Una situaci on de riesgo podemos ilustrarla con el ejemplo siguiente.
Ejemplo 8.2. Un conductor puede decidir conducir de forma prudente o im-
prudente. Un conductor prudente tiene un accidente con una probabilidad del
1/100.000, mientras que un conductor imprudente tiene un accidente con una
probabilidad diez veces superior, es decir con una probabilidad 1/10.000.
Desde el punto de vista del individuo, este puede decidir su tipo de conduc-
ci on, por lo tanto puede decidir la probabilidad con la que va a tener un acci-
dente. Obviamente, el accidente es un suceso observable, pero la ocurrencia del
accidente no demuestra que el individuo condujera de forma imprudente.
8.2. Comportamientos ante el riesgo
En general un individuo ante una situaci on incierta puede lanzarse a la aven-
tura o bien puede tomar una actitud prudente. T ecnicamente, decimos que en el
primer caso el individuo exhibe preferencia por el riesgo, mientras que en el se-
gundo decimos que tiene aversi on al riesgo.
Para ilustrar estos comportamientos ante el riesgo, imaginemos un individuo
que cuando su estado de salud es bueno obtiene una renta de Y
s
e, mientras que
Incertidumbre, riesgo y seguro 181
U(Y )
U(Y
s
)
U(Y
e
)
U
av
[E(Y )]
U
nt
[E(Y )]
U
nt
(Y )
U
pr
[E(Y )]
U
pr
(Y )
U
av
(Y )
E(U)
Y
e
Y
s
Y
E(Y )
Figura 8.1: Actitudes ante el riesgo
si cae enfermo su renta se reduce a Y
e
e. En otras palabras dispone de una renta
esperada de E(Y )e. Este individuo se enfrenta a un problema de elecci on consis-
tente en participar en una competici on de un deporte extremo, o quedarse en casa.
Supongamos que su funci on de utilidad U(Y ) es creciente y continua en Y .
Si se queda en casa, conprobabilidad p cae enfermo y con probabilidad (1
p) se mantiene sano. Por la tanto, su renta esperada es E(Y ). Si participa en la
competici on suponemos (para simplicar la notaci on), que con probabilidad p
tendr a un accidente que reducir a su renta a Y
e
e, y con probabilidad (1 p) gana
la competitci on lo que le reporta un premio de Y
s
e (v ease la gura 8.1).
En t erminos de utilidad, si el individuo se queda en casa obtiene un nivel de
utilidad U[E(Y )]. Si por el contrario participa en la competici on obtiene un nivel
de utilidad E(U) = pU(Y
e
)+(1p)U(Y
s
). Por lo tanto, la decisi on del individuo
de participar en la competici on o de quedarse en casa depende de la comparaci on
entre las magnitudes U[E(Y )] y E(U).
Denici on 8.3 (Aversi on al riesgo). Decimos que un individuo es averso al riesgo
si la utilidad de su renta esperada es mayor que la utilidad esperada de su renta,
182 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
es decir si,
U[E(Y )] > E(U).
Denici on 8.4 (Preferencia por el riesgo). Decimos que un individuo tiene prefe-
rencia por el riesgo si la utilidad de su renta esperada es menor que la utilidad
esperada de su renta, es decir si,
U[E(Y )] < E(U).
Denici on 8.5 (Neutralidad ante el riesgo). Decimos que un individuo es neutral
al riesgo si la utilidad de su renta esperada coincide con la utilidad esperada de
su renta, es decir si,
U[E(Y )] = E(U).
Estas actitudes ante el riesgo se reejan en la forma de la funci on de utili-
dad. La gura 8.1 representa las tres situaciones. Consideremos la funci on de
utilidad azul. Vemos que para esta funci on de utilidad estrictamente c oncava, la
utilidad de la renta esperada es mayor que la utilidad esperada de la renta, es decir,
U[E(Y )] > E(U). Por lo tanto un individuo con una funci on de utilidad estricta-
mente c oncava exhibe aversi on al riesgo. El caso de la funci on de utilidad roja es
el contrario. Por lo tanto, un individuo con una funci on de utilidad estrictamente
convexa decimos que tiene preferencia por el riesgo. Finalmente, si el individuo
tiene unas preferencias representadas por una funci on de utilidad lineal (en verde),
decimos que es neutral al riesgo.
Veamos el ejemplo siguiente.
Ejemplo 8.3. Supongamos un individuo que dispone de una renta de 49e, y sus
preferencias est an representadas por la funci on de utilidad U(Y ) =
Y . Este
individuo puede decidir participar o no, en una lotera consistente en lanzar una
Incertidumbre, riesgo y seguro 183
moneda. Si sale cara, gana 98e. Si sale cruz, pierde y no obtiene nada. Para
participar en la lotera tiene que pagar 49e.
Si participa en la lotera su utilidad esperada es
E(U) =
1
2
U(49+9849)+
1
2
U(4949) =
1
2
U(98)+0 =
1
2
98 4,95. (8.1)
Si no participa en la lotera obtiene un nivel de utilidad
U(49) =
49 = 7. (8.2)
Por lo tanto, este consumidor compara (8.1) con (8.2) y decide no participar. Es
un individuo averso al riesgo. Fij emonos que la funci on raz cuadrada es estric-
tamente c oncava.
La posibilidad de enfrentarse a p erdidas que un individuo soporta en un en-
torno incierto junto con una actitud de aversi on al riesgo, da lugar a la aparici on
de las compa nas de seguros. Un seguro es un contrato que altera la distribuci on
de probabilidad de un acontecimiento porque contra un pago cierto del asegurado
(la prima del seguro) al asegurador, este se compromete a cubrir (total o parcial-
mente) las p erdidas que pueda sufrir el asegurado (la p oliza del seguro).
Imaginemos un individuo que posee activos por valor de 21000e puede perder
6000econ una probabilidad del 1 %. Por lo tanto, con una probabilidad p = 0,01
dispondr a de 15000e y con una probabilidad (1p) = 0,99 dispondr a de 21000e.
Una compa na de seguros le ofrece el siguiente contrato: una p oliza (indem-
nizaci on) de 6000e, contra una prima de 60e. Este contrato genera una nueva
distribuci on de probabilidad de perder 6000e:
- Con una probabilidad del 1 %, el asegurado obtiene 20940e, como resultado
de sumar al capital inicial (21000e) la indemnizaci on de 6000e porque se ha
materializado la p erdida, y restar la p erdida realizada (6000e) y la prima (60e).
- Con una probabilidad del 99 % no se materializa la p erdida, y el asegurado
184 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
obtiene 20940e, como resultado de restar a su renta inicial (21000e) la prima de
60e.
Por lo tanto en individuo obtiene la misma renta en ambos estados, y decimos
que el individuo est a totalmente asegurado contra la p erdida.
8.3. El seguro de enfermedad
En el contexto del sector de la sanidad, los individuos contratan seguros de
enfermedad para prevenir las p erdidas de renta asociadas a los episodios de enfer-
medad (baja laboral).
Caracterizaremos el equilibrio del mercado de seguros, suponiendo que los
individuos contratan individualmente sus seguros de enfermedad. Estudiaremos
primero la demanda de seguro de un individuo, A continuaci on analizaremos la
oferta, y nalmente caracterizaremos el equilibrio del mercado.
8.3.1. Demanda de seguro
Consideremos el escenario anterior de un individuo que se enfrenta a la incerti-
dumbre de caer enfermo. Ello ocurre con una probabilidad p. En tal circunstancia,
denotamos su renta como Y
e
. Sea L la p erdida de renta cuando est a enfermo. Si
est a sano su renta es Y
s
. El individuo obtiene utilidad de su renta, que representa-
mos mediante una funci on de utilidad U(Y ) c oncava.
El seguro de enfermedad es una protecci on del individuo contra la p erdida L.
El contrato de seguro prev e una indemnizaci on Z en el caso de enfermedad contra
una prima Z.
El problema del individuo es qu e seguro contratar. Es decir, escoger el valor
de Z que maximice su utilidad esperada, es decir
m ax
Z
E(U) = pU(Y
e
) + (1 p)U(Y
s
), (8.3)
Incertidumbre, riesgo y seguro 185
dado
Z
Z
p
U
Y
e
(1 )
U
Y
(1 p)
U
Y
s
Figura 8.2: Demanda optima de seguro
donde
Y
e
= Y L Z +Z = Y L + (1 )Z, (8.4)
Y
s
= Y Z. (8.5)
La soluci on del problema (8.3) es el valor Z
que resuelve
E(U)
Z
= p
U
Y
Y
e
Y
e
Z
+ (1 p)
U
Y
Y
s
Y
s
Z
(8.6)
= p
U
Y
Y
e
(1 ) (1 p)
U
Y
Y
s
= 0
La gura 8.2 ilustra esta soluci on. Veamos su contenido. En primer lugar debemos
tener presente que,
1. La funci on de utilidad es c oncava. Ello quiere decir que la funci on utilidad
marginal es decreciente.
2. La renta en el estado de salud bueno es decreciente en Z. Dado que el indi-
viduo no recibe ninguna indemnizaci on, cuanto mayor sea la prima, menor
es su renta disponible.
186 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
3. La renta en el estado de enfermedad es creciente en Z. Dado el individuo
recibe la indemnizaci on Z y s olo paga Z en concepto de prima, cuanto
mayor sea la indemnizaci on mayor es su renta disponible.
Miremos a continuaci on el primer t ermino de la expresi on (8.6) referido al
escenario de enfermedad. Cada euro de cobertura conlleva mayor renta para el
individuo cuando cae enfermo. Sin embargo, la utilidad marginal esperada de ca-
da euro extra de cobertura disminuye. Por lo tanto, la expresi on p
U
Y
Y
e
(1 )
describe una curva decreciente en la gura 8.2.
El segundo t ermino de la expresi on (8.6) se reere al escenario de buena salud.
Cada euro de cobertura conlleva mayor coste (i.e. menor renta) para el individuo
cuando se mantiene sano. Dado que la utilidad marginal esperada es decreciente,
la disminuci on de renta se traduce en mayor utilidad marginal. Por lo tanto, la
expresi on (1 p)
U
Y
Y
e
describe una curva creciente en la gura 8.2.
Por ultimo, la combinaci on de ambos efectos contrapuestos determina la de-
manda optima de seguro. Es importante tener presente que Z
depende de que
est a determinada por la compa na de seguros.
Una vez caracterizada la demanda optima de seguro podemos preguntarnos
cu al es la m axima prima que el individuo est a dispuesto a pagar por contratar el
seguro. Para responder necesitamos denir un concepto adicional:
Denici on 8.6 (Equivalente cierto). Denominamos Equivalente cierto al nivel de
renta que si el individuo lo recibe con certeza le deja indiferente entre contratar
o no, un seguro (participar o no, en una lotera). Formalmente, es el nivel de
renta Y
c
que satisface E(U) = U(Y
c
).
Podemos ilustrar este concepto con el ejemplo 8.3. La utilidad esperada, de
acuerdo con la expresi on (8.1) es E(U) =
49/2. Por lo tanto, debemos encontrar
Incertidumbre, riesgo y seguro 187
U(Y
s
)
U(Y
e
)
E(U)
Y
e
Y
s
Y
E(Y )
U
U[E(Y )]
U(Y )
EC
prima mxima
Figura 8.3: Prima m axima
un nivel de renta Y
c
que solucione
U(Y
c
) =
1
2
49 es decir,
_
Y
c
=
1
2
49 por lo tanto,
Y
c
=
49
4
= 24,5
La prima m axima que un individuo est a dispuesto a pagar es la diferencia entre su
renta esperada E(Y ) y el equivalente cierto Y
c
. La gura 8.3 muestra gr acamente
la identicaci on de la prima m axima.
8.3.2. Oferta de seguro
El problema de la empresa es dise nar un contrato de seguro. El contrato de
seguro como ya hemos descrito tiene dos elementos, la p oliza y la prima. Para
simplicar el problema podemos denir la prima como una proporci on de la in-
demnizaci on como en el an alisis de la demanda. Por lo tanto, el problema de la
empresa consiste pues, en determinar el valor de . Este valor depender a de la
estructura del mercado como ya vimos en el captulo 2. Dado que los individuos
188 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
son aversos al riesgo, el benecio esperado del asegurador est a denido por la
diferencia entre primas (ingresos) e indemnizaciones (gastos). La empresa recibe
la prima (Z()) independientemente del estado de salud del individuo, paga la
indemnizaci on Z() con probabilidad p, y no paga nada con probabilidad (1p).
Por lo tanto, la expresi on del benecio esperado es
E(B) = Z() pZ() = Z()( p).
Podemos estudiar este problema desde dos perspectivas diferentes. En primer lu-
gar, podemos caracterizar la prima maximizadora de benecios, es decir, solucio-
nar el problema
m ax
Z()( p),
donde Z() depende de la estructura del mercado.
Alternativamente, podemos caracterizar la denominada prima justa. Esta es
aquella prima que hace que el benecio esperado del asegurador sea cero. Formal-
mente, se trata de determinar el valor (la tasa de la prima justa) que solucione
la ecuaci on E(B) = 0. Supongamos para simplicar, que el mercado de segu-
ros es perfectamente competitivo. Ello quiere decir que la indemnizaci on Z ya no
depende de sino que est a dada ex ogenamente. Por lo tanto,
E(B) = Z( p) = 0, es decir = p. (8.7)
Es decir, la prima justa es igual a la probabilidad del individuo de caer enfermo.
Si la empresa decide aplicar una prima inferior, incurrir a en p erdidas porque no
obtendr a sucientes ingresos para pagar la indemnizaci on (con probabilidad p).
Si por el contrario aplica una prima m as alta conseguir a benecios extraordina-
rios incentivando la entrada de otras empresas competidoras ofreciendo primas
(marginalmente) inferiores.
De forma equivalente, podemos interpretar la prima justa como aquella que
no altera la renta esperada del asegurado. Recordemos que la renta del individuo
Incertidumbre, riesgo y seguro 189
en el estado sano y en el estado enfermo est an denidas en (8.4). Por lo tanto, la
renta esperada del individuo es,
E(Y ) = pY
e
+ (1 p)Y
s
= Y pL Z( p).
Cuando = el contrato de seguro no altera la renta esperada del asegurado.
La tasa de prima justa es , y la prima justa es Z. Normalmente, las compa nas
de seguro incluyen una carga adicional en sus primas para cubrir sus costes de
administraci on, de forma que > p.
8.3.3. Equilibrio
El equilibrio del mercado se caracteriza por la igualdad entre oferta y demanda
de seguro. Recordemos (8.6) y (8.7)
p(1 )
U
Y
Y
e
= (1 p)
U
Y
Y
s
, (8.8)
= p, (8.9)
de manera que substituyendo (8.9) en (8.8), las condiciones de equilibrio del mer-
cado se reducen a
U
Y
Y
e
=
U
Y
Y
s
.
Esta igualdad s olo se satisface si Y
s
= Y
e
. Por lo tanto el equilibrio de mercado de
seguros de enfermedad es el valor Z
que soluciona la ecuaci on Y
s
= Y
e
. Este es
Z
= L. En equilibrio cuando el asegurador anuncia la prima justa, el individuo
se asegura completamente contra la p erdida esperada.
8.3.4. Seguro y elasticidad de la demanda de atenci on m edica
La presencia de seguros de enfermedad tiene efectos sobre la demanda de
servicios de salud. El aseguramiento representa una rebaja en el precio al consu-
midor. En general, dado un precio P de un servicio sanitario, este se reparte entre
190 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
P
cP
m m
1
m
c
1
m
c
2
m
2
D
2 D
1
Figura 8.4: Demanda de seguro y demanda de salud
el asegurador y el asegurado en una proporci on que denominamos copago. Por lo
tanto dado un copago c [0, 1] especicado en el contrato de seguro, el asegurado
paga una proporci on cP del servicio y el asegurador paga la proporci on (1 c)P.
La gura 8.4 ilustra el efecto del aseguramiento en funci on de la elasticidad de
la demanda. Supongamos que tenemos identicadas las demandas de tratamien-
to para dos enfermedades, una leve (enfermedad 1) y una grave (enfermedad 2).
La enfermedad m as grave da lugar a una demanda de tratamiento m as inel astica
como D
2
.
Para simplicar el argumento, supongamos que ambos tratamientos tienen el
mismo precio P. El paciente paga el precio cP si est a asegurado, y paga P si no
est a asegurado. Si comparamos el aumento de bienestar asociado al aseguramiento
en ambos casos, vemos que cuanto mayor es la elasticidad de la demanda, mayor
es la ganancia relativa de bienestar.
El posibilidad de aseguramiento tiene otro efecto muy importante sobre la
demanda de salud. Consideremos un individuo con una probabilidad p de caer
enfermo, que contrata un seguro de enfermedad con un copago c. Supongamos
adem as que el tratamiento en caso de enfermedad tiene un precio unitario de P
1
e.
Si la demanda de tratamiento del individuo es perfectamente inel astica, como
muestra la gura 8.5(a), su demanda de tratamiento no se ver a distorsionada por
Incertidumbre, riesgo y seguro 191
P P
P
1
P
1
cP
1
Q
1
Q
1
cP
1
Q
2
Q
Q
B
A
0 0
(a) (b)
E
Figura 8.5: Demanda de salud y riesgo moral
el hecho de que el individuo s olo paga un precio (unitario) de cP
1
e.
Supongamos ahora que la demanda de nuestro individuo es sensible al precio
como se muestra en la gura 8.5(b), y examinemos su comportamiento cuando
contrata el seguro de enfermedad y cuando no est a asegurado.
Si el individuo no est a asegurado, tiene que pagar el coste total del tratamiento.
En el ejemplo que nos ocupa, al precio P
1
, el individuo demandara Q
1
unidades
de tratamiento y pagara una factura representada por el area rayada 0P
1
BQ
1
.
Si por el contrario ha contratado el seguro, el precio que paga el individuo es
de cP
1
e. A este precio, el individuo demanda Q
2
unidades de tratamiento y paga
una factura de cP
1
Q
2
e representada por el area azul 0cP
1
EQ
2
, (y el asegurador
paga (1 c)P
1
Q
2
e). Comparando ambas areas, vemos que la decisi on de con-
tratar el seguro de enfermedad permite al individuo consumir mayor cantidad de
tratamiento pagando una factura menor.
Este ejemplo ilustra tres comentarios importantes.
El comportamiento diferenciado del individuo con y sin seguro identica
un fen omeno conocido como riesgo moral que estudiaremos en el captulo
siguiente.
Si la compa na de seguros cobra una prima pcP
1
Q
1
, ir a a la bancarrota por-
192 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
que los ingresos de la prima no permiten cubrir los costes esperados de la
factura. Formalmente, pcP
1
Q
1
< pcP
1
Q
2
.
Si el asegurador cobra la prima adecuada de pcP
1
Q
2
el individuo puede
decidir no contratar el seguro de enfermedad puesto que estar a indiferente
entre contratar y no contratar.
Este an alisis sugiere que (i) las compa nas de seguros ofrecer an contratos con
m as cobertura para aquellos servicios cuya demanda sea m as inel astica, y (ii) las
compa nas de seguros ofrecer an en primer lugar contratos para aquellos servicios
con demandas m as inel asticas, y s olo en segundo lugar contratos para servicios
con demandas m as el asticas.
Captulo 9
Teora de contratos
9.1. Introducci on
En este captulo introduciremos un nuevo elemento que da lugar a fallos del
mercado. A los factores ya estudiados, poder de mercado, rendimientos a escala,
bienes p ublicos, y externalidades, a nadimos ahora los problemas de informaci on
asim etrica. Recordemos que el modelo de decisi on del consumidor del captulo 2
contiene entre sus supuestos la perfecta informaci on de los consumidores sobre
los precios, cantidades y caractersticas de los bienes disponibles. Adem as en la
demanda de salud tambi en hemos supuesto que los individuos tienen perfecto co-
nocimiento de los agentes que operan en el mercado (proveedores, aseguradores,
y otros) as como de los factores que condicionan su estado de salud y los tra-
tamientos a utilizar en caso de caer enfermos. En la mayora de los an alisis que
tenemos que realizar sobre el sector de la salud (y en general, de cualquier otro
sector de la economa), resultar a fundamental reconocer la presencia de proble-
mas de informaci on entre los agentes. Estos problemas de informaci on se abordan
con las herramientas de la denominada economa de la informaci on, desarrollada
fundamentalmente alrededor de dos grandes temas: la informaci on asim etrica y
las relaciones de agencia. El primero se ocupa de situaciones en las que compra-
dores y vendedores tienen diferentes niveles de informaci on sobre el mercado; el
193
194 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
segundo trata de las situaciones donde, debido a la falta de informaci on, compra-
dores y vendedores (pacientes, proveedores, y aseguradores) necesitan delegar la
toma de decisiones los unos en los otros.
Podemos distinguir diferentes niveles de informaci on de los agentes, lo que
da lugar a diferentes deniciones de informaci on. As podemos distinguir entre
informaci on perfect, imperfecta, sim etrica y asim etrica.
Denici on 9.1 (Informaci on perfecta). Decimos que en una economa la informa-
ci on es perfecta si todos los agentes poseen toda la informaci on sobre la historia
de decisiones tomadas por todos los agentes del mercado.
El supuesto de informaci on perfecta en economa juega un papel parecido al
que juega el supuesto del movimiento sin fricci on en fsica, o del punto como ob-
jeto sin dimensi on en geometra. Es un supuesto que resulta util como punto de
partida porque permite desarrollar modelos cuyas predicciones sobre el compor-
tamiento de los mercados y de sus agentes resultan intuitivamente convincentes.
Denici on 9.2 (Informaci on imperfecta). Decimos que en una economa la infor-
maci on es imperfecta si no es perfecta.
Denici on 9.3 (Informaci on completa). Decimos que en una economa la infor-
maci on es completa cuando no hay elementos aleatorios en la relaci on entre los
agentes.
Denici on 9.4 (Informaci on incompleta). Decimos que en una economa la in-
formaci on es incompleta cuando todos los agentes tienen incertidumbre sobre la
verdadera situaci on en que se encuentran, i.e. hay elementos aleatorios en la re-
laci on.
Por ejemplo, compradores y vendedores comparten incertidumbre sobra la
evoluci on de los precios del mercado, o de la cotizaci on de las acciones de las
empresas en el mercado de valores.
Teora de contratos 195
Denici on 9.5 (Informaci on sim etrica). Decimos que en una economa la infor-
maci on es sim etrica cuando todos los agentes comparten exactamente la misma
informaci on.
Notemos que si la informaci on es perfecta, es necesariamente sim etrica. Cuan-
do la informaci on es imperfecta, puede tambi en ser sim etrica si la incertidumbre
a que est an sometidos los agentes es la misma.
Denici on 9.6 (Informaci on asim etrica). Decimos que en una economa la infor-
maci on es asim etrica cuando todos algunos agentes tienen m as informaci on que
otros.
Para ilustrar estar deniciones consideremos los siguientes ejemplos.
Informaci on completa Consideremos la interacci on entre dos hospitales que com-
piten por atraer pacientes. Dentro de este proceso de interacci on, conside-
ran la posibilidad de comprar un nuevo aparato de MRI. Si ninguno o am-
bos hopsitales lo compran, los pacientes perciben ambos hospitales como
id enticos y se reparten homog eneamente entre ambos. Si s olo uno de ellos
decide comprarlo, este adquiere mejor imagen de calidad y por lo tanto atrae
mayor n umero de pacientes. En cualquier caso, la informaci on es completa
porque la decisi on de comprar o no, el nuevo aparato no est a sujeta a ning un
elemento aleatorio. Sin embargo, la informaci on puede ser perfecta o im-
perfecta seg un si un hospital observa o no, la decisi on del otro hospital. El
primer caso puede aparecer si un hospital decide antes que el otro. En el se-
gundo caso, podemos pensar que ambos hospitales toman simult aneamente
sus decisiones. La gura 9.1 ilustra estos casos donde H1 y H2 denotan los
dos hospitales, y c, nc denotan la decisi on de comprar o no comprar. Final-
mente, los n umeros representan las proporciones con las que los hospitales
se reparten los pacientes.
196 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
H1
H2
1/2 3/4 1/4 1/2
1/2 1/4 3/4 1/2
Informacin completa y perfecta
c
c c nc
nc
nc
H1
H2
1/2 3/4 1/4 1/2
1/2 1/4 3/4 1/2
Informacin completa e imperfecta
c
c c nc
nc
Figura 9.1: Informaci on completa
Informaci on incompleta Consideremos los dos mismos hospitales decidiendo
si comprar o no, el nuevo aparato de MRI. Sin embargo ahora supongamos
que para el hospital 1esta decisi on depende de la designaci on de un nuevo
gerente cuya personalidad no se conoce. S olo se sabe que con probabili-
dad p tiene una personalidad agresiva, y con probabilidad (1 p) tiene una
personalidad suave. En este caso, hay un elemento aleatorio en el juego de
interacci on entre los hospitales dado por la personalidad del nuevo gerente.
Por lo tanto la informaci on es incompleta. La gura 9.2 ilustra la relaci on
en los casos de informaci on perfecta e imperfecta.
Cuando la informaci on es asim etrica, puede aparecer la relaci on de agencia
entre individuos. Las relaciones de agencia se maniestan a trav es de contratos
en las que un individuo delega en otro la toma de decisiones en nombre del pri-
mero. Al individuo contratante se le denomina el principal, y al contratado se le
denomina agente.
Decimos que la relaci on de agencia es perfecta, o que el agente es perfecto
cuando el agente toma decisiones como si fuera el principal. En otras palabras,
el agente renuncia a sus propios intereses para representar exclusivamente los in-
tereses del principal en el proceso de toma de decisiones. En el contexto de la
Teora de contratos 197
H1
H2
0.7 0.8 0.6 0.5
0.3 0.2 0.4 0.5
c
c c nc
nc
nc
H1
H2
1/2 3/4 1/4 1/2
1/2 1/4 3/4 1/2
c
c c nc
nc
nc
Informacin incompleta y perfecta
N
p
1-p
H1
H2
0.7 0.8 0.6 0.5
0.3 0.2 0.4 0.5
c
c c nc
nc
nc
H1
H2
1/2 3/4 1/4 1/2
1/2 1/4 3/4 1/2
c
c c nc
nc
nc
Informacin incompleta e imperfecta
N
p
1-p
Figura 9.2: Informaci on incompleta
economa de la salud, el m edico sera un agente perfecto de su paciente si en su
decisi on respecto al tratamiento se comportara como si fuera el propio pacien-
te quien hubiera decidido el tratamiento si hubiera tenido la misma informaci on
que el m edico. El c odigo deontol ogico al que est an sometidos los m edicos es un
intento de aproximar precisamente esta relaci on de agencia perfecta.
La situaci on habitual sin embargo, es que haya un conicto de intereses entre
principal y agente. Por ejemplo, el salario del m edico es un ingreso para el agente
pero un coste para el principal. El esfuerzo del m edico en realizar el diagn ostico
y dise nar el tratamiento representa un coste para el agente y un benecio para
198 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
el principal. En esta situaci on, el problema para el principal es asegurarse que
el agente (m edico) respeta los intereses del principal (paciente) y no los suyos
propios (del agente).
9.1.1. Provisi on de incentivos en el sector de salud
Un objetivo declarado por las autoridades sanitarias en cualquier pas es con-
seguir proporcionar la m axima calidad al mnimo coste. Para conseguirlo, necesi-
tamos identicar elementos que generan gasto superuo y proporcionar incentivos
a los proveedores y pacientes para corregirlos. Veamos algunos ejemplos.
Consideremos en primer lugar a los pacientes.
Un primer problema ilustrativo, como vimos en el captulo 8, es el exceso de
consumo de servicios de salud como consecuencia de los contratos de seguros de
enfermedad. Esta posibilidad de aseguramiento limita la percepci on del coste y en
t erminos relativos, refuerza la percepci on de la (falta de) calidad.
La administraci on aspira a reforzar la conciencia del gasto que genera el indi-
viduo en su demanda de servicios de salud. Un instrumento utilizado para este n
es la introducci on del copago. Con ello se consigue implicar al paciente en el cos-
te del tratamiento, incentivando as un cierto control en el uso de los servicios de
salud. En el dise no de los copagos hay que evitar sin embargo, caer en problemas
de equidad.
Otro problema ilustrativo en una lnea parecida es incentivar a los pacientes
realizar un seguimiento escrupuloso de los tratamientos (i.e. incentivar la efectivi-
dad de los tratamientos). Este es un problema m as difcil de abordar, pero impor-
tante. En Estados Unidos en 1995, las p erdidas por errores en el cumplimiento en
las tomas de medicinas se estim o en un importe de entre 80.000 y 100.000 mill de
d olares.
Teora de contratos 199
Veamos a continuaci on a los m edicos
Los m edicos act uan en lo que se denomina un mercado de expertos en el
que por denici on lo que ofrecen son bienes de conanza, es decir diagn ostico
y tratamiento. En particular, la calidad de un tratamiento es difcil de medir, pues-
to que intervienen elementos aleatorios y cada paciente es idiosincr asico. Como
consecuencia, la valoraci on de un tratamiento s olo es realizable por un m edico.
Ello puede comportar un conicto de objetivos entre el m edico como proveedor
del tratamiento y el paciente. Particularmente cuando el tratamiento no ha gene-
rado los resultados previstos. Dos tipos de incentivos se han experimentado con
exito en este caso. Por una parte la separaci on entre diagn ostico y tratamiento. En
este sentido Macho-Stadler (1999) proporciona un ejemplo sobre el consumo de
f armacos en Jap on. Por otra parte la habilitaci on del acceso del paciente a segun-
das opiniones constituye un elemento de disciplina en la conducta de los m edicos
por la via de la reputaci on. Sin embargo, la obtenci on de esa segunda opini on es
costosa. De nuevo pues,hay que evitar caer en problemas de equidad.
Un segundo problema que ha atrado la atenci on de muchos investigadores es
la denominada demanda inducida por la oferta. En la secci on 9.6 la examinaremos
con detalle. La demanda inducida por la oferta se dene como la capacidad del
m edico para manipular sus ingresos o la importancia de un servicio. De nuevo
para controlar esta pr actica, se han implementado incentivos sobre los pacientes
permitiendo el acceso a segundas opiniones, y a las compa nas de seguros en la
forma de rebajar las tarifas por aquellos servicios con defectos de funcionamiento.
En este sentido es iluminador el ejemplo que Macho-Stadler (1999) comenta sobre
la Osakidetza (el servicio de salud del Pas Vasco).
El ultimo problema que comentaremos se rere al sistema de reembolso de los
m edicos. Hay dos sistemas populares. El sistema de pago por servicio (fee-for-
service) consistente en un pago jo y un reembolso de costes. Bajo este sistema,
200 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
el m edico no participa en los costes que genera. Por lo tanto, en sus actividades
de diagn ostico y tratamiento no tiene ning un incentivo para controlar el gasto. El
segundo sistema de reembolso es el de capitaci on, denido como un pago jo
por paciente. Es decir, el m edico obtiene un pago dado independientemente de la
dicultad de diagn ostico y tratamiento que conlleve el paciente. En otras palabras,
la retribuci on del m edico es independiente de su esfuerzo. En consecuencia, y
de forma natural el m edico tiende a evitar los casos difciles que requieren de
mayor esfuerzo (y tiempo). Ambos sistemas de reembolso generan problemas.
Como consecuencia, y para evitar ambos tipos de problemas dando los incentivos
adecuados, modernamente se implementa un sistema de retribuci on que combina
un pago jo con un reembolso parcial de los costes. Ello permite un control de los
costes sin sacricar la calidad de la actividad de diagn ostico y tratamiento.
Por ultimo examinemos a los hospitales.
El problema fundamental con los hospitales suele ser la confecci on y el cum-
plimiento de sus presupuestos. Hist oricamente los hospitales funcionaban con pre-
supuestos retrospectivos. Es decir, obtenan el reembolso completo de los costes
incurridos. Como es natural este sistema de pagos no incentiva al control de costes.
En consecuencia en los a nos setenta se cambi o el sistema deniendo presupuestos
prospectivos. Es decir, se procede a hacer una estimaci on de costes ex-ante se es-
pecica un presupuesto acorde con esa estimaci on de costes. Con este sistema los
hospitales tienen fuertes incentivos a controlar el gasto. Sin embargo la evidencia
nos dice que una parte del control de gasto se consigue a trav es de sacricios de
la calidad de los servicios. Adem as, el funcionamiento de un hospital est a sujeto
a sucesos aleatorios (epidemias, cat astrofes, etc) que inciden de forma imprevista
en su presupuesto, sin que haya una previsi on clara sobre c omo proceder desde el
punto de vista presupuestario.
Teora de contratos 201
Estos sistemas de reembolso han convergido en un sistema mixto de presu-
puesto prospectivo junto con unos pagos en funci on de resultados comparados
con otros hospitales. Para ello se dene un precio normal a cada servicio (por
ejemplo a trav es de la denici on de DGRs) como media del sector, (excluyendo
tratamientos especiales). Con ello se consigue incentivar el control de costes sin
sacricar la calidad de la oferta de servicios.
Esta colecci on de ejemplos nos permite concluir que no existe un mecanis-
mo de incentivos adecuado para todas las situaciones. Adem as cada mecanismo
de incentivos f acilmente generar a efectos secundarios no deseados. Sin embargo,
parece mejor intentar renar el dise no del mecanismo de incentivos que no hacer
nada.
9.1.2. Informaci on asim etrica y conicto de objetivos
Imaginemos un hospital (principal) que contrata un gestor (agente) para que
deenda los intereses del hospital. El contrato entre el hospital y el gestor no
puede incorporar algunos elementos no observables. Por ejemplo, el contrato no
puede basarse en el comportamiento del gestor porque por una parte el hospi-
tal no puede controlar perfectamente las acciones del gestor, y por otra parte, el
comportamiento del gestor nos es observable. Adem as, en el momento de rmar
el contrato, el hospital no tiene informaci on perfecta sobre las caractersticas del
gestor. En resumen, el gestor posee una ventaja informativa sobre el hospital que
puede aprovechar en su propio benecio. Hay un conicto de inter es entre el prin-
cipal y el agente, de manera que el principal necesita proporcionar los incentivos
sucientes para hacer que el gestor alcance los objetivos a los que aspira el hos-
pital. Naturalmente, si los intereses de principal y agente estuvieran alineados, la
transmisi on de la informaci on entre ellos sera autom atica eliminando la asimetra
202 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
P disea el
contrato
A acepta
o rechaza
A realiza
un esfuerzo
no vericable
Naturaleza
juega
Resultados
y pagos
Figura 9.3: Riesgo moral
inicial de informaci on.
Cuando tenemos informaci on asim etrica, esta puede manifestarse como una
ventaja informativa del principal sobre el agente, o bien del agente sobre el princi-
pal. Ello da lugar a tres lneas de an alisis conocidas como riesgo moral, selecci on
adversa y se nalizaci on. Un excelente y completo an alisis de estos temas se en-
cuentra en Macho-Stadler y P erez-Castrillo (1994).
9.2. Riesgo moral
9.2.1. Denici on
Decimos que una situaci on es de riesgo moral cuando el principal no puede
vericar u observar la acci on del agente, o cuando el agente recibe informaci on
privada despu es de rmar el contrato con el principal.
La informaci on asim etrica se deriva precisamente del hecho de que el prin-
cipal no puede vericar la acci on del agente. Una consecuencia inmediata en las
situaciones de riesgo moral, es que la acci on (el esfuerzo) del agente al no ser veri-
cable, no puede incluirse en el contrato. Por lo tanto, el pago que recibe el agente
no puede depender de la acci on (del esfuerzo) para la que ha sido contratado el
agente.
La gura 9.3 presenta de forma esquem atica las decisiones que ocurren en
un entorno de riesgo moral, donde para representar la realizaci on de una variable
aleatoria decimos que la naturaleza decide.
Teora de contratos 203
Macho-Stadler y P erez-Castrillo (1994, pp. 21-22) presentan dos ejemplos cla-
ricadores de esta situaci on. El primero considera el mercado de vendedores de
enciclopedias a domicilio. La empresa editorial (principal) s olo puede observar
las ventas que consigue cada vendedor. No puede observar ni controlar el esfuer-
zo (horas visitando domicilios, capacidad de convencimiento sobre las familias)
que realiza el vendedor para conseguir las ventas. Por lo tanto, el pago al vendedor
no puede depender directamente de ese esfuerzo. De forma similar, un laboratorio
que contrata investigadores, no puede distinguir entre un investigador que piensa y
un investigador que sue na. A la incapacidad de observaci on del esfuerzo se a nade
la incertidumbre inherente a todo proyecto de investigaci on.
Otro ejemplo ilustrativo es el efecto de los seguros a todo riesgo en los vehcu-
los. Un conductor que contrata un seguro todo riesgo tiene pocos incentivos a ser
prudente, puesto que la ocurrencia de un accidente leve (que no tenga consecuen-
cias sobre su estado de salud) no tiene ning un impacto sobre su renta. Por lo
tanto, la compa na de seguros en el dise no de la (renovaci on de la) prima intro-
duce incentivos en la forma de descuentos en el caso de ausencia de accidente y
penalizaciones en el caso de accidentes (sistema bonus-malus).
En resumen, la incapacidad del principal de controlar los esfuerzos de los
agentes da lugar a un problema de dise no de incentivos dirigidos al agente dentro
del contrato para que su comportamiento sea el m as cercano posible al de un
agente perfecto.
En el contexto de la economa de la salud tambi en podemos encontrar situa-
ciones de riesgo moral.
Consideremos una fundaci on (principal) que propone un contrato a un hospi-
tal (agente) para proveer servicios de salud a una cierta comunidad. El objetivo
del principal es conseguir la m axima calidad de los servicios con el mnimo coste
razonable y para ello en el contrato se concreta un presupuesto retrospectivo. Este
204 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
hospital no tiene no tiene incentivos para controlar gastos, puesto que el principal
cubre todos los costes. Ante esta situaci on, la fundaci on querr a redise nar el contra-
to. Una posibilidad es ofrecer un nuevo contrato con un presupuesto prospectivo y
un compromiso creble de no modicarlo bajo ninguna circunstancia. Esta es una
soluci on nave porque obliga al agente a incurrir en demasiado riesgo: el hospital
puede tener costes altos no por falta de esfuerzo sino por mala fortuna, en forma
de epidemias, terremotos, o accidentes graves. Es previsible pues que en tal caso
el agente rechazara el contrato. Soluciones m as sosticadas son entre otras,
Observar el resultado medio a lo largo del tiempo y realizar compensaciones
de acuerdo con las desviaciones con respecto de la media.
Introducir competencia entre hospitales. Este es un m etodo indirecto de ha-
cer lo mismo.
cuando hay hospitales con diferencias importantes en sus perles de ser-
vicios, podemos denir clases de enfermedades con igual coste/paciente
(Diagnostic related groups, DRG) y utilizar los costes medios unitarios pa-
ra cada DRG para compensar al hospital por paciente dentro de cada DRG.
Consideremos ahora un m edico que tiene contratado un seguro profesional a
todo riesgo. Un argumento similar al del conductor mencionado antes, nos indi-
ca que este m edico tiene pocos incentivos a dedicar esfuerzo para diagnosticar
correctamente a sus pacientes. De nuevo la compa na de seguros querr a intro-
ducir incentivos para inducir el m aximo esfuerzo posible y as el menor n umero
de errores de diagn ostico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un error de
diagn ostico no implica per se desidia del m edico sino simplemente un hecho ac-
cidental. El mismo argumento aplica en el contrato de un m edico con un hospital.
Teora de contratos 205
9.2.2. Riesgo moral y demanda de salud
Retomemos el ejemplo de la gura 8.5. Ah argumentamos que el seguro de
enfermedad provoca un aumento de la demanda de servicios m edicos simplemente
porque el paciente tiene muy poca sensibilidad a los costes que genera. A su vez,
si la compa na de seguros mantiene la prima pierde dinero y si la aumenta hasta
cubrir los cotes del tratamiento, puede provocar que el individuo no contrate la
p oliza.
Por lo tanto la compa na de seguros necesita articular mecanismos de provi-
si on de incentivos que disciplinen al asegurado. Dos de estos mecanismos son las
franquicias y los copagos.
Efectos de una franquicia
Un contrato de seguro (de enfermedad) puede contener una cl ausula por la cual
el asegurado debe pagar un cierto importe de la factura del tratamiento antes de
que el seguro se active. En otras palabras, dada una factura de Ke, un individuo
asegurado con una franquicia de Fe, paga Fe de su bolsillo y la compa na paga
los K Fe restantes.
Veamos pues los efectos de incluir una franquicia en un contrato de seguro (de
enfermedad).
Consideremos un individuo que con probabilidad p cae enfermo. Su funci on de
demanda de tratamiento es decreciente en el precio del tratamiento, y supongamos
que el precio unitario del tratamiento es P
1
como se muestra en la gura 9.4.
Si este individuo contrata un seguro que le cubre completamente contra las
p erdidas ocasionadas por la enfermedad, demandar a Q
2
unidades de tratamiento
puesto que desde su punto de vista, el tratamiento es gratuito. El coste total del
tratamiento es P
1
Q
2
e.
Supongamos un contrato de seguro que incluye una franquicia F = P
1
Q
1
e.
206 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
P
P
1
Q
1
Q
2
Q
0
C
Figura 9.4: Franquicia (1)
Dada una demanda decreciente, el individuo compara el nivel de servicio que
recibe con seguro (Q
2
unidades de tratamiento al coste de la prima y la franquicia
de Fe). y sin seguro (Q
1
unidades de tratamiento al coste P
1
Q
1
e). La ganancia
que obtiene contratando el seguro es pues el tri angulo verde en la gura 9.4 por
debajo de la curva de demanda entre Q
1
y Q
2
.
Supongamos ahora que la compa na de seguros aumenta la franquicia a F
=
P
1
Q
3
que representamos en la gura 9.5. Continuar a el individuo contratando el
seguro?
Recordemos que si no contrata seguro y cae enfermo, el individuo demanda Q
1
unidades de tratamiento. Si contrata el seguro con la nueva franquicia, paga de
su bolsillo Q
3
unidades de tratamiento. Es decir, cuando cae enfermo el seguro le
obliga a contratar una cantidad adicional de (Q
3
Q
1
) unidades de tratamiento que
paga al precio P
1
. Esto se representa como la suma de las areas azul y amarilla en
la gura 9.5. Sin embargo, dada su funci on de demanda, el coste de este aumento
de tratamiento es superior a lo que estara dispuesto a pagar por Q
3
unidades
de tratamiento. La diferencia, ilustrada por el tri angulo amarillo representa una
p erdida de bienestar para el individuo.
Por otra parte, una vez pagada la franquicia, el coste de la asistencia m edica es
Teora de contratos 207
P
P
1
Q
1 Q
2 Q Q
3
0
C
Figura 9.5: Franquicia (2)
gratuita para el individuo, de manera que su demand se expande hasta Q
2
. Ello se
traduce en un aumento de bienestar para el individuo dado por el tri angulo verde,
el area por debajo de la demanda entre Q
3
y Q
2
.
De nuevo, nuestro individuo compara benecios y p erdidas asociados a la nue-
va franquicia. Si el area del tri angulo amarillo es menor que el area del tri angulo
verde, continuar a comprando el seguro a pesar del incremento de la franquicia.
Por lo tanto podemos concluir que una franquicia sucientemente peque na no
tiene impacto sobre la demanda de servicios de salud. S olo consigue implicar al
paciente en su nanciaci on. En otras palabras, las franquicias s olo representan
transferencias de recursos entre las compa nas de seguros y sus asegurados sin
impacto sobre el coste total del sistema de salud.
Si por el contrario la franquicia es demasiado alta, desincentivar a a los indivi-
duos y dejar an de contratar el seguro de enfermedad.
Efectos de un copago
Un contrato de seguro (de enfermedad) puede tambi en contener una cl ausula
por la cual el asegurado debe pagar una proporci on c [0, 1) de los costes de los
tratamientos que recibe cuando cae enfermo. Esta proporci on se denomina copago
del seguro. En otras palabras, dada una factura de Ke, el individuo asegurado
208 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
P
P
1
Q
1 Q
2 Q
c = 1 c < 1
Q
cP
1
Figura 9.6: Copago (1)
paga cKe de su bolsillo y la compa na paga los (1 c)Ke restantes.
Si c = 0 el seguro cubre completamente los costes del tratamiento sin que el
asegurado tenga que desembolsar ninguna cantidad. Un copago c = 1 es equiva-
lente a no contratar ning un seguro.
Veamos pues los efectos de incluir un copago en un contrato de seguro (de
enfermedad).
Consideremos un individuo que con probabilidad p cae enfermo. Su funci on de
demanda de tratamiento es decreciente en el precio del tratamiento, y supongamos
que el precio unitario del tratamiento es P
1
como se muestra en la gura 9.6.
Si el individuo no contrata ning un seguro, al precio P
1
contrata un tratamiento
de Q
1
unidades.
Si contrata un seguro que incluye un copago c < 1, representa que el asegura-
do paga un precio cP
1
por unidad de tratamiento. Ello quiere decir que su funci on
de demanda gira hacia la derecha alrededor del punto Q que representa la deman-
da (m axima) de tratamiento que el individuo realizara a precio cero. Obtenemos
as una nueva curva de demanda (en rojo). Con esta nueva curva de demanda la
demanda de servicios de salud del individuo es de Q
2
unidades.
Teora de contratos 209
Por lo tanto el primer efecto de incluir un copago en el contrato de seguro es
una expansi on de la demanda. El valor total de los servicios de salud es P
1
Q
2
.
Comparado con la situaci on de ausencia de seguro, ello representa un aumento
de la factura sanitaria por valor de P
1
(Q
2
Q
1
)e. Gr acamente, este aumento
de gasto se corresponde al rect angulo formado por las areas azul y amarilla de la
gura 9.6.
En este rect angulo podemos podemos identicar dos efectos. Por una parte, la
expansi on de la demanda generada por el aseguramiento representa un benecio
para el individuo ilustrado por el area azul. Por otra parte, esta percepci on limitada
del verdadero coste del tratamiento que el copago induce sobre el individuo hace
que demande m as tratamiento del que sera optimo. En consecuencia, la economa
sufre una p erdida de bienestar representada por el tri angulo amarillo. Esta p erdida
de bienestar es la diferencia entre el aumento de coste de proveer servicios de
salud inducida por el seguro y el benecio que recibe el paciente por el incremento
de tratamiento.
Podemos concluir pues, que la introducci on de copagos en los seguros (de
enfermedad) limitan la percepci on del individuo sobre el coste real de los servicios
que demanda. Ello induce una distorsi on en la demanda de salud y por ende una
distorsi on en la asignaci on de recursos entre demanda de salud y de los otros
bienes y servicios de la economa.
Copago y equilibrio de mercado
Examinemos ahora los efectos de un copago a nivel del mercado de servicios
de salud. La gura 9.7 representa la demanda inicial sin seguro, la demanda con
un copago c < 1, y la oferta. Como en el an alisis anterior, consideremos una situa-
ci on inicial sin seguro. Dadas las funciones de oferta y demanda, el equilibrio del
mercado se caracteriza por la provisi on (demanda) de Q
1
unidades de tratamiento
al precio P
1
.
210 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
P
P
1
Q
1 Q
P
2
c = 1
c < 1
Q
2
Oferta
Q
Figura 9.7: Copago (2)
La presencia del seguro de enfermedad, como ya hemos visto, provoca un
desplazamiento de la funci on de demanda pivotando alrededor del punto Q. Ello
conlleva un aumento de demanda desde Q
1
hasta Q
2
. La nueva situaci on del mer-
cado est a representada por la curva de demanda con seguro y la curva de oferta.
Por lo tanto el nuevo equilibrio del mercado est a caracterizado por el par (P
2
, Q
2
).
Comparemos ambos equilibrios. La introducci on del copago genera una ex-
pansi on de la demanda. Dado que la oferta se mantiene constante ello da lugar a
un aumento del precio. Como consecuencia, el gasto del sistema de salud aumen-
ta en la cantidad de P
2
Q
2
P
1
Q
1
e, que representamos en la gura 9.7 como la
suma de las areas azul, verde, y amarilla.
Como en el caso del individuo, la introducci on del copago da lugar a una
expansi on de la demanda m as all a del optimo, que se materializa en una trans-
ferencia de recursos desde los pacientes y aseguradores hacia los proveedores de
servicios de salud representada por el area azul. La presencia del seguro hace que
las Q
1
unidades que ya se provean al precio P
1
ahora se reembolsen al precio P
2
(rect angulo azul). Adem as, los proveedores consiguen retener un excedente sobre
Teora de contratos 211
P disea el
contrato
A acepta
o rechaza
A realiza
un esfuerzo
Naturaleza
juega
Resultados
y pagos
Naturaleza
elige tipo de A
Figura 9.8: Selecci on adversa
el incremento de demanda Q
2
Q
1
representado por el tri angulo azul.
Tambi en, la contrataci on del seguro permite al individuo obtener mayores ser-
vicios de salud, que se traduce en un benecio representado por el area verde.
Por ultimo, la distorsi on en la asignaci on de recursos entre servicios de salud y
los otros bienes de la economa representa una p erdida irrecuperable de eciencia
representada por el tri angulo amarillo.
9.3. Selecci on adversa
9.3.1. Denici on
Una situaci on de selecci on adversa surge cuando el agente dispone de informa-
ci on privada antes de rmar el contrato. En este caso el principal puede vericar
el comportamiento del agente.
Naturalmente, el agente s olo revelar a su informaci on privada si ello va en su
inter es. La gura 9.8 (v ease Macho-Stadler y P erez-Castrillo, 1994, pp. 22-24)
presenta de forma esquem atica las decisiones que ocurren en un entorno de selec-
ci on adversa, donde como antes, para representar la realizaci on de una variable
aleatoria decimos que la naturaleza decide.
El estudio de este tipo de asimetra informativa se inicia con Akerlof (1970)
que ilustra con el mercado de coches de segunda mano no s olo las distorsiones
que la selecci on adversa puede tener sobre la caracterizaci on del equilibrio, sino
tambi en que la existencia misma de equilibrio puede estar amenazada. La idea
212 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
fundamental de Akerlof podemos ilustrarla con el ejemplo siguiente.
Supongamos que la calidad de los coches usados, k, se distribuye uniforme-
mente en el intervalo [0, 1], donde k = 0 representa el coche de peor calidad y
k = 1 representa el coche de mejor calidad. Supongamos que hay un comprador
y un vendedor, y ambos son neutrales al riesgo. El vendedor conoce la calidad de
los coches usados, y est a dispuesto a vender un coche de calidad k al precio p
0
k.
El comprador no conoce la calidad de los coches. Su utilidad (medida en dinero)
de adquirir un coche de calidad k es p
1
k. Supongamos, que p
1
= (3/2)p
0
para que
haya la posibilidad de intercambio entre comprador y vendedor. Supongamos por
ultimo, que el precio de mercado de los coches usados es P.
Al precio P, los vendedores s olo ofrecer an aquellos coches tales que P p
0
k.
De forma equivalente, al precio P, s olo hay oferta de coches usados de cali-
dad k P/p
0
. Por lo tanto, la calidad media de los coches usados que hay en
oferta en el mercado es k P/2p
0
.
Dada k, los consumidores que decidan comprar al precio P obtendr an una
utilidad media (esperada) de u p
1
k = (3/2)p
0
k. Sin embargo, para estos con-
sumidores P > u, es decir el coste de la compra del coche es superior al benecio
que obtienen de tenerlo. Por lo tanto, no compra ning un coche y no hay mercado
de coches usados ... excepto al precio P = 0 al cual la asimetra informativa desa-
parece porque el consumidor sabe con certeza que s olo se ofrece el coche de peor
calidad.
9.3.2. Selecci on adversa en el mercado de salud
Veamos como situaciones de selecci on adversa se maniestan en el mercado
de salud.
Ejemplo 9.1 (Aseguradores y asegurados). Consideremos la situaci on de un in-
dividuo que contrata un seguro de enfermedad con una compa na de seguros. El
Teora de contratos 213
individuo tiene mejor informaci on sobre su estado real de salud que la empresa.
Si la compa na de seguros ignora este hecho y ja la prima seg un las estadsti-
cas del estado general de salud de la poblaci on obtendr a p erdidas. Los individuos
con probabilidad baja de caer enfermos rechazaran el contrato porque la prima es
demasiado cara. La compa na de seguros s olo atraer a a los individuos con proba-
bilidad de caer enfermos sucientemente alta. Como consecuencia, la poblaci on
de asegurados ser a una muestra sesgada de la poblaci on cuyo gasto medio en
servicios de salud (a pagar por la empresa) es superior al gasto medio de la po-
blaci on en su conjunto (que ha sido la referencia que ha utilizado la compa na
para calcular la prima).
Como es natural, la compa na de seguros anticipa este hecho y ofrece contra-
tos con primas m as altas. Ello conlleva la exclusi on de los individuos con menor
riesgo. En general, el mercado dar a lugar a una asignaci on de recursos ine-
ciente porque los individuos de bajo riesgo contratar an coberturas inferiores a
la optima, y los individuos de alto riesgo contratar an coberturas superiores a la
optima.
Ejemplo 9.2 (Hospital vs. Aseguradores). Un hospital tiene mejor informaci on
sobre su poblaci on de pacientes que una compa na de seguros, o que el Ministerio
de Sanidad. En las negociaciones sobre los precios de reembolso de los servicios
o sobre el presupuesto, el hospital oculta esta informaci on lo cual conlleva costes
y presupuestos excesivos para el sistema de salud.
Ejemplo 9.3 (M edico vs. paciente). El m edico tras la visita a un paciente tiene
mejor informaci on sobre su estado de salud que el propio paciente. Ello da lugar a
la posibilidad de que el m edico induzca un tratamiento excesivo. Este fen omeno se
conoce como demanda inducida por la oferta y lo estudiaremos en la secci on 9.6.
Tambi en, el m edico tiene la capacidad de inducir al paciente a consumir f armacos
de marca en lugar de gen ericos seg un como redacte las recetas.
214 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
C omo puede abordar la compa na de seguros esta situaci on de desventaja in-
formacional?
Una soluci on consiste en ofrecer un men u de contratos (screening) en lugar
de un unico tipo de contrato. En este men u encontraremos desde contratos con
mucha cobertura y primas muy caras hasta contratos con poca cobertura y primas
baratas. El objetivo con este dise no de contratos es conseguir que cada individuo
seleccione aquel contrato que permite a la compa na de seguros cubrir por lo me-
nos los costes esperados de cada individuo de acuerdo con su tipo de riesgo. Si
el dise no es adecuado la empresa obtendr a benecios. El problema con esta solu-
ci on es que cuando podemos caracterizar un equilibrio, este es ineciente porque
los individuos de riesgo bajo siempre contratan un nivel de cobertura superior al
optimo.
9.4. Se nalizaci on
9.4.1. Denici on
Esta situaci on es similar a la de selecci on adversa, sin embargo, y a diferencia
del caso de selecci on adversa, ahora la parte que dispone de informaci on privada
quiere hacer p ublica su informaci on privada. Podemos distinguir dos situaciones
seg un la informaci on privada est e en manos del agente o del principal.
En el primer caso, tras conocer su tipo y antes de rmar el contrato, el agente
puede enviar una se nal que es observada por el principal. Por ejemplo, los m edi-
cos proporcionan informaci on sobre sus estudios (cuelgan ttulos en sus consultas
a la vista de los pacientes) como se nal de su capacidad en el momento de ser
contratados por los pacientes.
La gura 9.9 (v ease Macho-Stadler y P erez-Castrillo, 1994, p. 24) presenta de
forma esquem atica esta situaci on.
Alternativamente, el principal puede disponer de informaci on privada que trans-
Teora de contratos 215
P disea el
contrato
A acepta
o rechaza
A realiza
un esfuerzo
Naturaleza
juega
Resultados
y pagos
Naturaleza
elige tipo de A
A envia
una seal
Figura 9.9: Se nalizaci on (1)
mite al agente a trav es del dise no del contrato. Por ejemplo, las empresas en el
mercado de trabajo incluyen benecios no pecuniarios (vivienda, coche, escuelas
para los hijos, etc.) en sus ofertas como se nal de calidad. La gura 9.10 (v ease
Macho-Stadler y P erez-Castrillo, 1994, p. 25) presenta de forma esquem atica esta
situaci on alternativa.
En el contexto del mercado de salud, estas situaciones de se nalizaci on apare-
cen por ejemplo en las relaciones entre aseguradores y asegurados. As los indi-
viduos de bajo riesgo quieren demostrar que efectivamente son de riesgo bajo y
proporcionan voluntariamente a la compa na de seguros informes m edicos en el
momento de negociar un seguro de enfermedad para conseguir mejores condicio-
nes.
El problema que aparece con las situaciones de se nalizaci on es la imitaci on. Es
decir, los individuos de riesgo alto saben que si pudiesen aparecer a los ojos de la
compa na como individuos de riesgo bajo, obtendran mejores coberturas a primas
m as baratas. Por lo tanto, intentan imitar el comportamiento de los individuos de
riesgo bajo.
Si la compa na es capaz de identicar los diferentes tipos de riesgos, obten-
dremos equilibrios de mercado denominados equilibrios separadores. Si por el
contrario no es capaz de identicar los diferentes riesgos de sus clientes potencia-
les obtendremos equilibrios de mercado denominados equilibrios agrupadores.
En cualquier caso, las compa nas de seguros interpretan las se nales con cautela
porque saben que esta se nalizaci on conlleva un coste para el individuo. Por lo
216 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
P disea
el contrato
y lo utiliza
como seal
A acepta
o rechaza
A realiza
un esfuerzo
Naturaleza
juega
Resultados
y pagos
Naturaleza
elige tipo de P
Figura 9.10: Se nalizaci on (2)
tanto, los individuos de riesgo bajo pueden no tener incentivos para se nalizarse.
Veamos pues como podemos caracterizar ambos tipos de equilibrios.
9.4.2. Equilibrio separador
El equilibrio separador aparece cuando la se nalizaci on es muy costosa para los
individuos de alto riesgo. Como consecuencia, los individuos de riego alto deci-
den no imitar a los individuos de riesgo bajo. En este caso, la compa na de seguros
toma las se nales en consideraci on y ofrece contratos mejores a los individuos de
riesgo bajo. Por lo tanto, los individuos de riesgo bajo tienen incentivos para incu-
rrir en los costes de se nalizaci on porque los benecios que obtienen en t erminos
de las condiciones del contrato de seguro compensan los costes de la se nalizaci on.
9.4.3. Equilibrio agrupador
Un equilibrio agrupador aparece cuando la imitaci on no es costosa para el
individuo de riesgo alto. En este caso, nadie se naliza porque desde el punto de
vista de la compa na de seguros las se nales que recibe no le permiten diferenciar
riesgos, de manera que no les presta atenci on. A su vez los clientes potenciales,
anticipan el comportamiento de la compa na de seguros, y no incurren en los gas-
tos de se nalizaci on.
Teora de contratos 217
9.5. Resumen
A modo de resumen, podemos concluir que la informaci on asim etrica abre la
posibilidad a plantear preguntas del tipo,
Una situaci on de relativa ignorancia de los consumidores evita altos niveles
de competencia?
El mercado de salud presentar a alta dispersi on de precios?
El mercado de salud proveer a tratamientos innecesarios, o no en el mejor
inter es de los pacientes?
Por lo tanto un objetivo importante del estudio de mercados en los que las asi-
metras informativas son relevantes es encontrar mecanismos que palien conse-
cuencias perniciosas que se derivan fundamentalmente en la forma de asignacio-
nes inecientes de recursos.
Una manera de conseguirlo es mediante el dise no de contratos de incentivos.
Sin embargo, la implementaci on de estos contratos requiere informaci on verica-
ble que es costosa (monitorizaci on, auditoras). Tambi en medidas de estmulo de
la competencia pueden jugar un papel importante en este contexto. Ahora bien, la
competencia puede generar la exclusi on de algunos individuos. Por lo tanto, las
consideraciones de equidad y justicia social deben estar permanentemente presen-
tes en el dise no de estas polticas.
9.6. Demanda inducida por la oferta
9.6.1. Denici on
La demanda inducida por la oferta (DIO) es la variaci on en la demanda de ser-
vicios de salud asociada al poder de discrecionalidad del proveedor, generalmente
el m edico, sobre el paciente, como consecuencia de una ventaja informacional.
218 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Esta variaci on de la demanda responde a los propios intereses del proveedor y no
necesariamente del paciente. En este sentido, la DIO es una manifestaci on de un
problema de agencia, en tanto en cuanto el proveedor no se comporta como un
agente perfecto del paciente (principal).
Este es uno de los temas m as controvertidos en la economa de la salud que
encuentra su origen en las contribuciones de Shain y Roemer (1959) y Roemer
(1961) y que se resume en el efecto Roemer: a bed built is a bed lled. Esta ob-
servaci on surge de la aparente correlaci on identicada por Shain y Roemer entre
la disponibilidad de camas por 1000 habitantes y la tasa de utilizaci on medida por
el n umero de das de hospitalizaci on por 1000 habitantes en varios estados de los
Estados Unidos.
Algunas regularidades empricas esgrimidas por los defensores de la impor-
tancia de la DIO son las siguientes:
Los intentos de imponer controles sobre las tarifas que cobran los m edicos
por sus servicios a menudo han conducido a aumentos en la utilizaci on de
esos servicios.
Las variaciones geogr acas observadas en las tasas de utilizaci on de los
servicios m edicos se atribuyen en parte, a la inducci on de la demanda.
Las decisiones clnicas de los m edicos pueden estar inuidas por incentivos
nancieros (e.g. hospitales con m edicos asalariados muestran menores tasas
de hospitalizaci on que hospitales donde los m edicos est an remunerados por
acto m edico).
9.6.2. El modelo b asico de DIO
La idea b asica de la DIO es muy sencilla (v ease Bickerdyke, 2002, o Folland
et al. 2004, cap. 8) y la podemos ilustrar con la gura 9.11. Consideremos un
Teora de contratos 219
Q
2
Q
3
Q
1
Q
P
P
1
P
2
P
3
D
1
S
1
S
2
D
2
Figura 9.11: Modelo b asico de DIO
mercado competitivo de servicios de salud. Supongamos que la situaci on inicial
del mercado est a descrita por una demanda D
1
y una oferta S
1
, que caracterizan
un equilibrio (P
1
, Q
1
).
Supongamos que por alguna raz on aumenta la oferta de m edicos (y por lo
tanto de servicios de salud) provocando un desplazamiento de la curva de oferta
hacia la derecha hasta S
2
.
De acuerdo con el comportamiento del mercado competitivo que estudiamos
en el captulo 3, el nuevo equilibrio de mercado estar a caracterizado por (P
2
, Q
2
).
En este nuevo equilibrio el gasto total del sistema de salud habr a aumentado o
disminuido dependiendo de la elasticidad de la demanda. La evidencia emprica
se nala que la demanda de servicios de salud es inel astica. Por lo tanto, en el nuevo
equilibrio el gasto agregado del sector de la salud habr a disminuido. A su vez ello
implica que el incremento de m edicos ha sido superior al incremento de demanda,
o de forma equivalente, el n umero de pacientes por m edico ha disminuido, y por
ende los ingresos por m edico.
Los m edicos para compensar su p erdida de renta utilizan su grado de discre-
220 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
cionalidad para aumentar la demanda. Por ejemplo provocando m as visitas de las
estrictamente necesarias, solicitando pruebas clnicas no incluidas en los proto-
colos de los tratamientos, etc. Estas actuaciones desplazan la curva de demanda
hacia la derecha hasta D
2
, de manera que el nuevo equilibrio de mercado se ca-
racteriza por el par (P
3
, Q
3
).
Por lo tanto, a corto plazo observamos un desplazamiento del equilibrio de
mercado desde (P
1
, Q
1
) hasta (P
3
, Q
3
). Como podemos inferir si en el aumento
de demanda ha habido inducci on? Reinhardt (1985) propone un test parcial de
inducci on de demanda consistente en vericar la correlaci on entre el precio de los
servicios m edicos y la oferta de m edicos. Si la correlaci on es positiva, como en
el ejemplo de la gura 9.11, se interpreta como evidencia de inducci on. En caso
contrario, el test no permite obtener una conclusi on denitiva.
9.6.3. Otros modelos de DIO
El modelo de Evans
Presentamos una versi on simplicada del modelo de Evans (1974). A dife-
rencia del modelo anterior donde estudiamos efectos agregados, Evans propone
estudiar el comportamiento del m edico individual. Para ello supone que el m edi-
co obtiene utilidad de su renta (Y ) y de su capacidad de discrecionalidad (D)
sobre el paciente. Por lo tanto podemos representar las curvas de indiferencia de
la funci on de utilidad U(Y, D) en el espacio (Y, D) como muestra la gura 9.12.
Supongamos que dada una cierta poblaci on de m edicos, la tasa media de be-
necio para el conjunto de m edicos la representamos por . Esta tasa nos permite
expresar en unidades monetarias la satisfacci on (utilidad) del m edico.
Si el m edico se comporta como un agente perfecto y no induce demanda,
maximiza su utilidad ofreciendo un volumen Q
0
de servicios que se traduce en un
nivel de renta Q
0
.
Teora de contratos 221
Si el m edico se comporta como un agente imperfecto induciendo una deman-
da D, obtiene un nivel adicional de renta D.
Por lo tanto la renta total del m edico se dene como (Q
0
+D). En otras pala-
bras, la recta (Q
0
+D) representa el conjunto factible de combinaciones (Y, D)
para el m edico. Por lo tanto, el problema del m edico consiste en seleccionar la
curva de indiferencia m as alta compatible con la recta (Q
0
+D). La gura 9.12
representa esta situaci on (inicial) en el punto A = (Y
A
, D
A
).
A
B
D D
A
D
B
Y
B
Y
A
Q
0
0
Y
(Q
0
+D)
(Q
0
+D)
Figura 9.12: El modelo de Evans
Este punto A nos dice que dadas las preferencias del m edico representadas a
trav es de la funci on de utilidad U y dada la tasa media de benecios , la decisi on
optima del m edico es inducir un volumen de demanda D
A
. Con ella, su oferta de
servicios es (Q
0
+D
A
) y la renta que obtiene es Y
A
= (Q
0
+D
A
).
Supongamos que por alguna raz on aumenta el n umero de m edicos y la deman-
da de servicios de salud se mantiene estable. Consecuente con el incremento de
oferta la tasa media de benecio del mercado se reduce a
. Por lo tanto, dado
que el n umero de pacientes per capita que atiende cada m edico es menor, diga-
mos Q
0
, su renta si se comporta como un agente perfecto del paciente tambi en
222 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
disminuye hasta
0
. Ante esta nueva situaci on de mercado, el conjunto factible
de combinaciones (Y, D) para el m edico es la recta
(Q
0
+D). Como antes, da-
das la funci on de utilidad U del m edico y dada la tasa media de benecios
, la
decisi on optima del m edico es inducir un volumen de demanda D
B
. Con ella, su
oferta de servicios es (Q
0
+D
B
) y la renta que obtiene es Y
B
= (Q
0
+D
B
).
DIO vs. publicidad
Una lnea diferente de an alisis consiste en utilizar ideas de los modelos de
publicidad y relacionar la inducci on a la demanda con la estructura del mercado
de provisi on de servicios de salud, y en particular con el poder de mercado del
m edico. Ilustraremos el argumento con la ayuda de la gura 9.13.
El argumento general de los modelos de publicidad es que las empresas incu-
rren en los costes de la publicidad porque ello les otorga poder de mercado puesto
que consiguen (i) diferenciar sus productos de los de las empresas rivales, y (ii)
consiguen informar a un mayor n umero de clientes potenciales de la existencia
de esos productos. Podemos adaptar este argumento al mercado de servicios de
salud.
Consideremos una situaci on inicial de referencia en la que el mercado de
servicios de salud es oligopolstico y el equilibrio est a caracterizado por el pun-
to (P
1
, Q
1
) en el que dada una demanda D
1
, el ingreso marginal IM
1
se iguala al
coste marginal CM
1
. Como vimos en el captulo 3, la diferencia entre el precio y
el coste marginal nos informa del grado de monopolio en el mercado.
Dada esta situaci on inicial, los m edicos observan que una unidad adicional de
servicios que se provee genera un aumento de ingresos P
1
superior al aumento de
costes CM
1
. Por lo tanto, esta unidad adicional genera benecios. Ello les incen-
tiva a inducir demanda adicional, provocando el desplazamiento de la curva de
demanda hasta D
2
. Ahora bien el esfuerzo de inducci on tiene costes (en t erminos
de esfuerzo, tiempo y posiblemente de reputaci on), de manera que la curva de
Teora de contratos 223
P
P
1
P
2
Q
2 Q
1 Q
D
1
D
2
IM
2
IM
1
CM
1
CM
2
Figura 9.13: DIO vs. publicidad
coste marginal tambi en se desplaza hasta CM
2
. La inducci on de demanda pues
da lugar a un nuevo equilibrio de mercado en el punto (P
2
, Q
2
) donde el ingre-
so marginal correspondiente a la nueva demanda (IM
2
) se iguala al nuevo coste
marginal CM
2
.
Vemos que los incentivos a inducir demanda depende de la diferencia entre el
precio y el coste marginal, es decir del poder de mercado. Por lo tanto, cuanto m as
competitivo sea el mercado menor ser a la diferencia entre precio y coste margi-
nal y menores los incentivos a inducir demanda. Por el contrario, cuanto mayor
sea el poder de monopolio en el mercado, mayores son los incentivos a inducir
demanda. La evidencia emprica disponible tiende a identicar niveles importan-
tes de poder de mercado aunque hay diferencias signicativas entre las diferentes
especialidades m edicas. Desde el punto de vista del regulador, una manera de li-
mitar los incentivos a la inducci on de demanda es estimular la competencia en el
mercado. Pero no es la unica.
Un aspecto intrnseco del mercado de salud son las consideraciones eticas y
224 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
profesionales que imponen lmites a las actividades m edicas y limitan la ventaja
informacional del m edico sobre el paciente, y por lo tanto la capacidad de inducir
demanda. El regulador puede tambi en limitar la asimetra informativa estimulando
la monitorizaci on de la actividad del m edico por parte de las compa nas de segu-
ros, facilitando el acceso del paciente a segundas opiniones y a la informaci on
sobre tratamientos a trav es de internet.
La distinci on entre publicidad informativa (positiva) y publicidad persuasiva
(negativa) se corresponde con el m edico proporcionando informaci on al paciente
(positivo) o induciendo demanda implementando tratamientos no optimos o inne-
cesarios (negativo).
Captulo 10
Evaluaci on econ omica
10.1. Introducci on.
En los ultimos a nos estamos asistiendo a una creciente presi on para controlar
los gastos generados por los sistemas de salud en la Uni on Europea. Mossialos y
LeGrand (1999) proporcionan una visi on panor amica de estos esfuerzos, y Cohen
(1999) y White (1999) analizan el dise no de los objetivos de control de costes de
los sistemas de salud. Dos de los factores m as importantes causantes de la ina-
ci on de costes son la evoluci on tecnol ogica y el envejecimiento de la poblaci on.
Ello junto con las limitaciones presupuestarias introducidas desde los acuerdos
de Maastricht hace que la necesidad de evaluar el uso de los recursos utilizados
en el sistema de salud adquiera una creciente importancia. Una de las t ecnicas de
evaluaci on econ omica m as populares es el denominado an alisis coste-benecio.
Este consiste en comparar para cada uno de los programas alternativos entre los
que utilizar un cierto volumen de recursos, el valor descontado del ujo de costes
y benecios. La diferencia entre ambas magnitudes se denomina benecio social
neto del programa. Los proyectos que dan lugar a un benecio social neto positivo
se ordenan para repartir un determinado presupuesto entre ellos. Naturalmente, el
uso adecuado de esta herramienta exige una correcta evaluaci on de esos ujos de
costes y benecios.
225
226 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
En este captulo plantearemos tres preguntas fundamentalmente dirigidas a la
estimaci on de los costes.
Qu e debe incluirse en la estimaci on de los costes: los costes hospitalarios,
los costes sociales, los costes individuales?
En el an alisis coste-benecio la valoraci on de los bienes surge del proceso
de decisi on en el libre mercado. Pero muchos mercados no satisfacen las
condiciones del mercado libre ideal. C omo debe afectar ello al an alisis de
costes y de benecios?
Podemos asignar un precio a todo? Hay un mercado para cada bien y cada
servicio? C omo incluimos los bienes para los que no hay mercado en el
c alculo coste-benecio?
La actividad de evaluar proyectos tiene una larga tradici on en varios sectores
de la economa como el transporte o el medio ambiente. Sin embargo, las carac-
tersticas intrnsecas del mercado de salud no permiten una aplicaci on directa de
los an alisis de esos sectores al sector de la salud.
Empezaremos el captulo con una descripci on del contenido de la evaluaci on
econ omica y estudiaremos diferentes t ecnicas de evaluaci on. Todas ellas tienen en
com un la evaluaci on de los costes.
10.2. Evaluaci on econ omica.
Cualquier agencia implicada en la gesti on o administraci on de servicios de
salud se plantea las preguntas siguientes:
Quien debe hacer qu e para quien?
Qu e recursos est an disponibles?
Evaluaci on econ omica 227
Qu e efectos se transmiten a otros sectores, y qu e efectos de otros sectores
se transmiten al sector de la salud?
Para responder a estas preguntas, necesitamos comparar los recursos que deman-
da un programa (i.e. sus costes) con los efectos de mejora del estado de salud
que conlleva la realizaci on del programa (i.e. sus consecuencias). En particular
debemos preguntarnos sobre los efectos del programa sobre la ecacia, efectivi-
dad y disponibilidad del programa. La ecacia se reere a la posibilidad de que el
programa funcione en realidad. Para contestar a esta pregunta, normalmente nos
basaremos en la literatura m edica incorporando los ajustes necesarios espec-
cos al programa, la calidad de la informaci on disponible, y su relevancia para el
programa en cuesti on. De nuevo, cuando la respuesta es positiva, vericamos la
disponibilidad, es decir comprobamos que el programa alcanza a la poblaci on a
la que se dirige. Si la respuesta sigue siendo positiva, nos preguntamos si el pro-
grama representa la mejor alternativa con respecto a los programas alternativos
que podran ser implementados en su lugar, es decir evaluamos el coste de opor-
tunidad del proyecto. Por ultimo, planteamos la cuesti on de la optimalidad del
programa, es decir, si los recursos que requiere el proyecto se gastan de la mejor
forma posible.
Resumiendo, nos movemos en un escenario donde hay varias alternativas que
pueden llevarse a cabo y todas ellas conducen a alg un objetivo deseable (por ejem-
plo mejorar el estado de salud general de la poblaci on). Cada actividad exige un
cierto volumen de recursos y el presupuesto disponible no permite llevar a cabo
todas las actividades. El objetivo de la evaluaci on econ omica es introducir crite-
rios racionales de selecci on de esas alternativas de manera que aquellas que se
implementen representen la mejor utilizaci on posible de los recursos disponibles.
En consecuencia, para realizar una evaluaci on econ omica necesitamos
identicar claramente las alternativas relevantes;
228 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Costes Consecuencias
Programa
de salud
Sector de
salud (c
1
)
Pacientes y
Familias (c
2
)
Otros
sectores (c
3
)
Efectos
salud (e)
Efectos
econmicos (s)
Evaluacin
de efectos
Morbilidad
(e
1
)
Mortalidad
(e
2
)
Pacientes y
Familias (s
2
)
Sector de
salud (s
1
)
Otros
sectores (s
3
)
Utilidad
(u)
Disponibilidad
a pagar (w)
Otros valores
(v)
Figura 10.1: Componentes de la evaluaci on econ omica en sanidad
denir con claridad la perspectiva a utilizar en el an alisis;
estimar con claridad los costes de oportunidad y compararlos con los bene-
cios del programa.
Una vez denido el entorno que rodea la actividad de la evaluaci on econ omica,
podemos proponer la siguiente
Denici on 10.1. La evaluaci on econ omica es el an alisis comparativo de diferen-
tes alternativas en t erminos de sus costes y consecuencias.
As pues los elementos fundamentales de la evaluaci on en el sector de la salud
son los costes y benecios de lasa diferentes polticas y actuaciones que pueden
llevarse a cabo. La gura 10.1 (v ease Torrance, 1986 y Drummond et al., 2005)
lo ilustra.
En el lado de los costes distinguimos (i) los costes directamente relacionados
con el sector de la salud, es decir las retribuciones a m edicos, hospitales, f arma-
cos, etc y los denotamos como c
1
; (ii) los costes directamente soportados por el
paciente y su familia, que incluyen los costes de no poder trabajar valorados en
Evaluaci on econ omica 229
Comparacin de costes y consecuencias
C
o
m
p
a
r
a
c
i
n
d
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
a
s
NO
NO
SI
SI
Slo costes
Slo
consecuencias
Descripcin
de costes
Anlisis
de costes
Descripcin
de resultados
Evaluacin de
ecacia y/o
efectividad
Descripcin
costes-resultados
Minimizacin de costes
Coste-efectividad
Coste-utilidad
Coste-benecio
Figura 10.2: T ecnicas de evaluaci on econ omica
t erminos de producci on perdida, y tambi en los costes en t erminos de ocio perdido.
Estos costes los denotamos como c
2
, y (iii) los costes que se transmiten a otros
sectores de la economa (c
3
). Describiremos con detalle estos costes m as adelante.
En el lado de las consecuencias distinguimos tres categoras: identicaci on,
medici on y valoraci on.
La identicaci on se reere al cambio en el estado de salud del paciente como
consecuencia de la implementaci on del programa (a nos de vida ganados, reduc-
ci on de das de baja laboral, etc). Estos efectos los denotamos por e. La medici on
captura el ahorro de recursos a los agentes implicados en el sistema de salud: pro-
veedores (s
1
), pacientes (s
2
), y otros sectores (s
3
). Finalmente la valoraci on de los
efectos se maniestan en t erminos de preferencias sobre el estado de salud, que
representamos a trav es de la utilidad (u), en t erminos monetarios a trav es de la
disponibilidad a pagar (w), y en t erminos de los efectos que se transmiten a otros
sectores de la economa (v).
Diferentes combinaciones de alternativas, costes y consecuencias dan lugar a
diferentes t ecnicas de evaluaci on econ omica. La gura 10.2 las muestra (v ease
Drummond et al., 2005).
230 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Medicin de costes y consecuencias
Tipo de
estudio
Medicin/
valoracin de costes
Identicacin de
consecuencias
Medicin/valoracin
de consecuencias
Uno o varios efectos
no necesariamente
comn a todas las
alternativas
Min
coste
ACE
Idnticas
Ninguna
Un efecto de inters
comn a todas las
alternativas
Unidades naturales/
Ninguna
QALYs/
Coste per QALY
ACU
ACB
Figura 10.3: Caractersticas de las t ecnicas de evaluaci on.
Si ponemos el enfasis en la medici on de costes y consecuencias, la gura 10.3
identica las principales caractersticas de cada t ecnica.
El an alisis de la minimizaci on de costes se ocupa exclusivamente de los costes.
Por lo tanto es una forma parcial de evaluaci on. En t erminos de los elementos
de la evaluaci on econ omica de la gura 10.1, s olo compara los costes y ahorros
asociados al programa:
MinCostes = (c
1
+c
2
+c
3
) (s
1
+s
2
+s
3
).
El an alisis coste-efectividad (ACE), considera no s olo los costes sino tambi en
los efectos sobre la mejora del estado de salud:
ACE = [(c
1
+c
2
+c
3
) (s
1
+s
2
+s
3
)]/e.
El ACE determina una relaci on de coste-efectividad. Por lo tanto, como hemos
visto en la gura 10.1, sus resultados se expresan en unidades naturales como
euros por a no de vida ganado. Por lo tanto, el ACE es util en la comparaci on de
programas cuyos efectos se miden en las mismas unidades, pero no es util para
Evaluaci on econ omica 231
evaluar un unico programa porque en tal caso no hay nada con que comparar la
relaci on coste-efectividad.
El an alisis coste-utilidad (ACU), relaciona costes y preferencias sobre estados
de salud:
ACU = [(c
1
+c
2
+c
3
) (s
1
+s
2
+s
3
)]/u.
El ACUes una forma particular de ACE en la que los efectos se miden en QUALYs
ganados (ver la denici on de QUALY m as adelante). La ventaja del ACU sobre el
ACE es que utiliza una unidad de medida com un, y por lo tanto admite la compa-
raci on directa entre programas.
Finalmente, el an alisis coste-benecio (ACB), eval ua la cantidad total que los
individuos estaran dispuestos a pagar por ver el programa implementado y lo
compara directamente con los costes de implementar el programa:
ACB = (w +v +s
1
+s
2
+s
3
) (c
1
+c
2
+c
3
).
El ACB determina el benecio social neto de un programa. La regla de decisi on es
muy sencilla. Todos los programas que dan lugar a un benecio social neto posi-
tivo son susceptibles de implementaci on. Para compararlos se ordenan de acuerdo
con el volumen de benecio social neto proporcionando as un criterio para im-
plementar proyectos cuando el presupuesto disponible no permite la puesta en
pr actica de todos ellos. Klarman (1982) presenta una perspectiva crtica del ACB.
Jacobs (1997, cap.15) presenta de forma sencilla como utilizar estas diferentes
t ecnicas de an alisis y las necesidades de informaci on de cada uno de ellos. Zweifel
and Breyer (1997) presenta un enfoque avanzado.
El resto del captulo se dedica a estudiar con detalle cada uno de las t ecni-
cas presentadas. Fundamentalmente, el an alisis que se presenta est a inspirado en
Drummond et al. (2005).
232 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
10.3. Minimizaci on de costes.
En la evaluaci on de los costes de cualquier programa tenemos que plantear-
nos cuatro preguntas: (i) qu e costes debemos considerar; (ii) qu e costes debemos
incluir; c omo debemos estimar esos costes; y (iv) con qu e precisi on debemos eva-
luar los costes. Veamos a continuaci on cada una de estas preguntas.
10.3.1. Qu e costes deben considerarse?
Como muestra la gura 10.1, hay tres categoras de costes.
En primer lugar tenemos los costes directamente relacionados con el sector de
la salud. Encontramos aqu los costes hospitalarios (retribuciones al personal sa-
nitario, farmacia, tratamientos, das de hospitalizaci on, curas ambulatorias, over-
heads, etc) y los costes de la atenci on primaria (retribuciones al personal sanitario,
farmacia, tratamientos) y otros costes (ambulancias, servicios de mantenimiento,
hostelera, lavandera, etc.)
En segundo lugar encontramos los costes soportados por los pacientes y sus
familias (tiempo de tratamiento y de baja laboral, tiempo de los familiares dedi-
cado al cuidado y compa na del paciente, y costes relacionados con transporte,
comidas en el hospital, etc)
Por ultimo, tambi en debemos considerar los costes provenientes de otros sec-
tores como voluntariado, trabajadores sociales, cuidados domiciliarios y similares.
10.3.2. Qu e costes deben incluirse?
Una ver identicados los costes a considerar en cualquier programa de salud,
debemos ahora denir los costes que queremos incluir en la evaluaci on. Ello de-
pende del objetivo del estudio.
Punto de vista del an alisis. Un programa puede ser evaluado desde diferentes
perspectivas: la del paciente y su familia, la del hospital, del sector sanitario,
Evaluaci on econ omica 233
de los servicios sociales (incluyendo educaci on), y de la sociedad en su con-
junto (v ease Torrance, 1986). Dependiendo del punto de vista que se adopte,
algunos de los elementos de coste adquiere mayor o menor importancia. Por
ejemplo, los gastos de los familiares del paciente ser an relevantes si adopta-
mos un punto de vista de la sociedad en su conjunto, pero ser an irrelevantes
si adoptamos la perspectiva del Ministerio de sanidad. Las compensaciones
por bajas laborales representan (en un sistema p ublico) una transferencia
desde el gobierno a los pacientes. Por lo tanto desde la perspectiva de la
economa en su conjunto no es ni un coste ni un benecio, pero bajo otros
puntos de vista es un coste para el gobierno y un ingreso para el paciente.
Corto vs largo plazo. Tambi en es importante tener en cuenta si el programa a
evaluar (y los programas alternativos) son de aplicaci on inmediata, en cuyo
caso no es necesario considerar los costes que tengan en com un, o si los pro-
gramas alternativos tienen calendarios diferentes. Estudiaremos este punto
con m as detalle m as adelante.
Justicar la exclusi on de costes irrelevantes. Cuando hay fundadas razones
para pensar que algunos costes no son importantes para el resultado del
an alisis, pueden ser excluidos ahorrando as tiempo, esfuerzo y recursos. Sin
embargo, es importante hacer menci on explcita de estos costes excluidos y
las razones que sustentan la decisi on.
Orden de magnitud. Un argumento parecido al anterior, tambi en justica evitar
dedicar tiempo, esfuerzo y dinero a la consideraci on de costes cuya impor-
tancia relativa dentro de la evaluaci on global del programa es suciente-
mente peque na. Tambi en, como en el caso anterior, debe hacerse explcita
la relaci on de costes no considerados y su justicaci on.
Costes de oportunidad. Cualquier decisi on de dedicar recursos en una actividad
234 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
particular cuando el presupuesto disponible no permite implementar todos
los programas, es muy importante considerar los costes de oportunidad en
la evaluaci on de los programas.
Bienes y servicios sin mercado. El trabajo voluntario, las donaciones, y otros ti-
pos de contribuciones para las que no existe un mercado bien denido, de-
ben tambi en ser consideradas en la evaluaci on.
10.3.3. C omo estimar los costes?
Una vez identicados los costes relevantes para la evaluaci on, tenemos que
medirlos. Dos situaciones pueden aparecer, de acuerdo con la existencia de mer-
cado o no, para el componente de coste particular que queremos medir.
El mercado de servicios de salud, como la mayora de mercados, no es un
mercado perfecto. Algunos hospitales dada su localizaci on pueden ser monopo-
lios locales, los precios de los medicamentos est an lejos de ser competitivos, dado
el poder de mercado de los laboratorios farmac euticos, etc. Por lo tanto los pre-
cios de los servicios de salud no reejan los costes de oportunidad. Idealmente,
querramos estimar los costes de oportunidad, y si se dispone de suciente infor-
maci on ese es el objetivo. Sin embargo, normalmente utilizaremos los precios y
las cantidades como valores proxy de los valores reales.
La situaci on es diferente para aquellos servicios que no tienen mercado. Ello
puede ocurrir porque los agentes implicados toman sus decisiones en un contexto
institucional diferente (por ejemplo negociaciones bilaterales o votaciones), por-
que no existe un contexto institucional donde tomar decisiones. Esta es la situaci on
del voluntariado, o el tiempo de los familiares dedicado al cuidado y compa na de
pacientes. En estos casos, podemos intentar calcular los precios sombra (ver m as
adelante).
Evaluaci on econ omica 235
Otras situaciones como la venta de organos, de donaciones de sangre, de em-
briones humanos, de tejido humano, y dem as, son situaciones rechazables desde
una perspectiva etica, Un problema diferente aparece asociado al progreso tec-
nol ogico en biotecnologa como por ejemplo, la clonaci on, o la manipulaci on
gen etica. Aqu el problema, es que la sociedad est a todava en el proceso de de-
cisi on de los valores los ocos, cientcos, morales, y eticos. En este sentido,
resulta prudente no incluir estos elementos en el an alisis. En cualquier caso, co-
mo antes es importante hacer menci on explcita de factores de este tipo que son
excluidos del an alisis.
El horizonte temporal del proyecto y sus alternativas, requiere especial aten-
ci on, porque por ejemplo, dos tratamientos alternativos pueden generar costes
muy diferentes en el momento de dar el alta al paciente, Es perfectamente posible,
que el tratamiento con el coste hospitalario menor requiera que los pacientes con-
tin uen recibiendo tratamiento ambulatorio. En tal caso, esos costes ambulatorios
tambi en han de considerarse.
Los costes de capital representan una inversi on normalmente al principio del
programa. Es decir, ese coste de capital suele ser un stock y no un ujo de gasto.
Dos factores han de examinarse. Por una parte los costes de oportunidad de esa
inversi on de capital y su depreciaci on. Por otra parte, las posibilidades de usos
futuros del capital afectar a a la evaluaci on de esos costes de capital.
Por ultimo, cuando hay costes compartidos con otros servicios es necesario
hacer una imputaci on de la parte de esos costes que corresponden a la actividad
especca objeto de evaluaci on. Aunque hacer esta imputaci on no suele ser sen-
cillo, un buen criterio consiste en calcular cu anto cambiaran esos costes si no se
implementara el programa (es decir, hacer un an alisis marginal).
Para distinguir claramente entre costes medios y marginales, pensemos en el
siguiente ejemplo extremo. En un hospital tanto el servicio de emergencia como el
236 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
de pediatra tienen una dimensi on parecida en el n umero de camas y de personal
asignado. Por alguna raz on, el servicio de emergencia est a colapsado, mientras
que el servicio de pediatra funciona a media capacidad. El coste medio de un
paciente en urgencias es menor que el coste medio de un paciente pedi atrico. Si
llega un nuevo paciente a urgencias, su coste marginal es extremadamente alto,
mientras que si un nuevo ni no llega a pediatra el coste marginal es cero.
10.3.4. Qu e precisi on en los costes?
Naturalmente, mayor precisi on en la estimaci on de los costes exige m as tiem-
po y recursos. Por lo tanto, hay que hacer frente a una disyuntiva entre calidad
de los datos y los recursos necesarios para conseguirla. Un cierto sentido com un
est a resumido en el refr an no hagamos de lo perfecto enemigo de lo simplemente
bueno.
10.3.5. La estructura temporal de los costes.
Como hemos comentado anteriormente, hemos de tener en cuenta el perl
temporal de los costes y consecuencias en los distintos programas. En otras pala-
bras, computando costes y benecios en un instante del tiempo puede conllevar
a conclusiones err oneas. Igualmente importante es tambi en considerar las prefe-
rencias temporales de los agentes involucrados en el proceso de toma de decisi on.
Por ejemplo, algunos individuos pueden preferir disfrutar de los servicios pro-
vistos por un programa determinado lo antes posible porque la vida es corta o
porque m as vale p ajaro en mano que ciento volando.
Consideremos el siguiente ejemplo para ilustrar estos efectos. Dos proyectos
tienen una vida util de tres a nos cada uno pero tienen diferentes perles de coste
tal como muestra el cuadro 10.1.
Si miramos el coste total de ambos proyectos vemos que el proyecto A es
Evaluaci on econ omica 237
A no Coste de A Coste de B
1 5 15
2 10 10
3 15 4
Total 30 29
Cuadro 10.1: Estructura temporal de los costes
m as caro que el proyecto B. Ahora bien, el proyecto A exige muy poca inversi on
inicial, mientras que m as de la mitad del coste del proyecto B est a concentrado
en el primer periodo. Para incorporar esta diferente estructura de costes, podemos
calcular el valor presente del ujo de costes. La f ormula general (como vimos en
el captulo 7) para calcularlo es
P =
N
n=1
F
n
(1 +r)
n
, (10.1)
donde P representa el valor actual, F
n
representa el coste en el periodo n, y r es
el tipo de descuento (tipo de inter es).
Supongamos que la tasa de descuento es del 5 %. El c alculo del valor presente
del proyecto A es P
A
= 26,79 menor que el valor presente del proyecto B dado
por P
B
= 26,81!
Esta diferente en la ordenaci on de los proyectos seg un el criterio utilizado da
lugar a tres comentarios.
1. En primer lugar, la dependencia de la ordenaci on en funci on del criterio de
c alculo utilizado no es general. De hecho si la tasa de descuento hubiera
sido del 3 %, hubi eramos obtenido P
A
= 28,007 > 27,65 = P
B
.
2. En segundo lugar la f ormula (10.1) reeja el criterio de calcular los costes
al nal de cada periodo. Alternativamente podramos utilizar el criterio de
238 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
contabilizar los costes al inicio del periodo. En tal caso, la f ormula es
P =
N1
n=0
F
n
(1 +r)
n
.
En el ejemplo que nos ocupa, la ordenaci on es la misma utilizando cual-
quiera de los criterios. Pero este no es un resultado general.
3. Por ultimo, en cualquier c alculo que contenga una tasa de descuento, se
plantea el problema de estimar esa tasa de descuento r. De acuerdo con
Pearce (1971), supongamos que todos los costes y benecios se descuentan
a la misma tasa y esa tasa se mantiene constante en el tiempo. La literatura
ofrece tres alternativas para estimar la tasa de descuento. (i) la tasa social
de preferencia temporal es una medida de la disposici on de la sociedad pa-
ra renunciar a consumo presente en favor de mayor consumo en el futuro;
(ii) el coste de oportunidad social es la tasa utilizada cuando hay proyec-
tos p ublicos y reeja la tasa de rendimiento a la que se renuncia sobre los
proyecto no seleccionados. Normalmente se representa por k; (iii) podemos
calcular una tasa de descuento mixta que incorpore tanto (i) como (ii).
Para ilustrar estos ultimos argumentos, consideremos un proyecto que se expande
durante dos periodos. La gura 10.4 mide en los ejes el consumo en el primer
periodo y en el segundo periodo (C
1
, C
2
). La curva TT
representa la frontera de
transformaci on, es decir la tasa a la que una inversi on en el periodo 1 se convierte
en consumo en el periodo 2. Por ultimo, la curva SS
representa una curva de
indiferencia social entre combinaciones de consumo en ambos periodos.
Supongamos que en el periodo 1 el nivel de consumo es 0K. Supongamos
tambi en que en el periodo 1 el nivel de inversi on en el periodo 1 es TK. De
acuerdo con la curva TT
, esta inversi on genera un volumen de consumo MK en
el periodo 2.
Evaluaci on econ omica 239
C
2
C
1
S
T
S
M
N
K
0
45
o
Figura 10.4: The choice of a discount rate.
Por una parte, la pendiente de la curva TT
en el punto M es aproximadamente
el valor del cociente MK/TK. Dado que MK = MN + NK y NK = TK
resulta que MN representa la productividad neta del capital (es decir, la tasa de
rendimiento sobre el coste). Por lo tanto,
k =
MN
TK
=
MK NK
TK
=
MK TK
TK
=
MK
TK
1.
Por otra parte, la pendiente de SS
en un punto dado se aproxima por el co-
ciente de las utilidades marginales MU(C
1
)/MU(C
2
). Dado que hemos supuesto
que la sociedad preere consumo presente a consumo en el futuro, este cociente
ser a mayor que uno y podemos escribir,
MU(C
1
)
MU(C
2
)
= 1 +r,
donde r representa la ponderaci on del consumo presente con respecto al consumo
futuro. En otras palabras, r es precisamente la tasa social de preferencia temporal:
r =
MU(C
1
)
MU(C
2
1.
En el punto M resulta que MK/TK = MU(C
1
)/MU(C
2
) de manera que
r = k. Por lo tanto, en equilibrio la tasa social de preferencia temporal es igual
240 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
al coste de oportunidad social, de manera que las tres alternativas para estimar
la tasa de descuento coinciden. El problema es que en general la economa no
se encuentra en equilibrio. En la pr actica pues, hay dos alternativas. Una es una
convenci on consistente en considerar una tasa de descuento del 5 %. La ventaja de
adoptar una convenci on es que facilita la comparaci on entre diferentes estudios.
La alternativa es calcular el precio sombra del capital, que suele estar alrededor
del 3 % y cuyo contenido estudiamos a continuaci on.
10.3.6. Precios sombra.
El concepto de precio sombra est a relacionado con el problema de maximiza-
ci on con restricciones:
m ax
x,y
f(x, y) s.a
_
g(x, y) k
h(x, y) q
que como ya vimos en el captulo 2 podemos reescribir utilizando una funci on
lagrangiana auxiliar,
m ax
x,y
L(x, y) = f(x, y) +(k g(x, y)) +(q h(x, y)) (10.2)
Como ilustraci on pensemos en f(x, y) como el n umero de pacientes tratados. Ello
depende del equipamiento disponible en el hospital (x) y del personal utilizado
(y). El n umero de pacientes tratados est a sujeto a dos restricciones, una limitaci on
presupuestaria k y el tiempo disponible q. La gura 10.5 ilustra la situaci on (don-
de por simplicidad las restricciones se representan como funciones lineales y la
funci on objetivo se supone cuasi-c oncava).
Gr acamente, las dos restricciones denen el conjunto de puntos factibles para
la funci on objetivo. Analticamente, para cada restricci on introducimos un multi-
plicador de lagrange y en (10.2) que representan la tasa de cambio de la
funci on objetivo f(x, y) con respecto a una variaci on de las respectivas restric-
ciones k y q respectivamente. En otras palabras, y representan los recursos
Evaluaci on econ omica 241
y
x
h(x, y)
g(x, y)
f(x, y) = m
Conjunto
factible
Figura 10.5: Shadow prices.
adicionales necesarios para conseguir un valor de la funci on objetivo m as all a de
m. Por lo tanto, y eval uan ese coste, y es lo que en economa se denomi-
na el precio sombra de la limitaci on presupuestaria y del tiempo respectivamente.
Cuando una restricci on efectivamente condiciona la selecci on del punto (x, y) ma-
ximizador de la funci on objetivo, decimos que esa restricci on es activa, y su precio
sombra es estrictamente positivo. Si por el contrario, una restricci on no afecta a la
soluci on maximizadora, decimos que no es activa y el precio sombra asociado es
cero.
Para ilustrar el c alculo de los precios sombra, podemos retomar el ejemplo
con una sola restricci on de la secci on 2.1.4 donde las condiciones de primer orden
son,
L
x
= x
1
y
P
x
= 0 (10.3)
L
y
= y
1
x
P
y
= 0
L
= mxP
x
+yP
y
= 0
242 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Substituyendo los valores de
x(P
x
, m) =
m
P
x
( +)
y(P
y
, m) =
m
P
y
( +)
en, digamos, (10.3) obtenemos
=
x
1
y
P
x
=
_
m
P
x
(+)
_
1
_
m
P
y
(+)
_
P
x
Si = 1/3, = 2/3, m = 30, P
x
= 2, P
y
= 1, obtenemos
=
_
20
3
_
2/3
6(5)
2/3
0, 202.
Por lo tanto, la restricci on es activa.
10.4. An alisis Coste-Benecio
El an alisis coste-benecio (ACB) consiste en obtener una evaluaci on en dinero
de los costes y benecios asociados a un programa. El criterio fundamental es
que un proyecto mejorar a el bienestar social si los benecios asociados superan
los costes. Adem as, tambi en permite ordenar diferentes proyectos alternativos de
acuerdo con el ratio de benecios sobre costes.
Pensemos por ejemplo, en un programa de vacunaci on contra la gripe. Ya he-
mos visto en la secci on anterior como realizar la estimaci on de los costes (vacunas,
jeringuillas, personal, ...). Los benecios del programa se reejan directamente so-
bre las personas vacunadas. Sus probabilidades de caer enfermas disminuyen, y
por lo tanto podemos estimar el impacto sobre sus rentas. Adem as, el programa
de vacunaci on genera una externalidad en la forma de disminuir la probabilidad
de contaminaci on a otras personas. Estos benecios tambi en deben ser incorpo-
rados en la evaluaci on aunque podemos tener dicultades de medici on. Como
Evaluaci on econ omica 243
1 %
0
a b c
BSM
CSM
E
Figura 10.6: An alisis coste-benecio.
ilustraci on, la gura 10.6 presenta los costes y benecios marginales asociados a
aumentar la cobertura de la campa na de vacunaci on en un 1 %. La curva BSM
representa el benecio social marginal, es decir la suma de todos los efectos bene-
ciosos asociados con la extensi on de la cobertura de la campa na. La curva CSM
representa el coste social marginal, es decir la suma de todos los costes asociados
a la extensi on de la cobertura de la campa na. La cobertura optima se encuentra en
el punto E donde el benecio marginal se iguala al coste marginal. Supongamos
que la situaci on actual es una cobertura del b % de la poblaci on, y el programa que
estamos evaluando permite llegar a una cobertura del c %. El area amarilla repre-
senta en benecio neto que se obtendra si se decidiera implementar tal campa na
de vacunaci on.
El ejemplo est a presentado en un contexto atemporal. Podemos evaluar los
efectos de esta campa na de vacunaci on en un horizonte temporal de t a nos. Para
ello, deberamos sencillamente calcular el valor presente descontado del ujo de
benecios netos a lo largo de los t a nos (v ease el captulo 7).
Una de las dicultades m as importantes a las que se enfrenta el ACB, es que
244 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
la evaluaci on de costes y benecios en t erminos monetarios exige tener alguna
medida monetaria de la vida humana. La literatura propone dos m etodos alterna-
tivos para ello: el enfoque del capital humano y el enfoque de la disponibilidad a
pagar.
El enfoque del capital humano es el m as ampliamente utilizado. Consiste en
asignar a la vida de un individuo el valor de mercado de su producci on esperada
durante su vida laboral. Aunque relativamente f acil de calcular, presenta algunas
dicultades metodol ogicas importantes. Entre ellas podemos destacar, (i) la inca-
pacidad para incorporar correcciones que tengan en cuenta las imperfecciones del
mercado de trabajo (por ejemplo la discriminaci on salarial por razones de g enero
o de raza), y (ii) la incapacidad para incorporar en la contabilidad las actividades
del individuo para las que no hay mercado (por ejemplo voluntariado y ocio). En
este sentido, este enfoque asigna a una persona jubilada o con una incapacidad
laboral permanente un valor cero, o casi cero, a su vida.
El enfoque de la disponibilidad a pagar se basa en calcular la cantidad de
dinero que un individuo est a dispuesto a pagar para disminuir su probabilidad
de muerte. Pensemos como ilustraci on, en un colectivo que decide gastar 100e
por persona y a no en instalar mejores ltros en su estaci on depuradora de agua.
Esta inversi on permite reducir la probabilidad de muerte de un individuo en un
1/10000. La imputaci on del valor de la vida de ese individuo ser a de un mill on de
euros (i.e. 100/0.0001= 1000000). La ventaja de este m etodo es que mide el valor
total de una vida y no s olo su valor de mercado. Las estimaciones obtenidas con
este enfoque suelen ser (sensiblemente) m as altas que bajo el m etodo del capital
humano.
En cualquier caso, la asignaci on de un valor monetario a los benecios de un
proyecto es un problema importante en general, y de particular relevancia en el
area de la sanidad. Los benecios asociados a la adopci on de una nueva tecno-
Evaluaci on econ omica 245
loga frecuentemente se maniesta en benecios intangibles a largo plazo, como
el valor en euros de la prolongaci on de la esperanza de vida, o la mejora de la
calidad de vida de los pacientes sometidos a tratamientos con esa nueva tecno-
loga. Este es el aspecto m as controvertido del ACB, pero no el unico. Aunque
el ACB est a dise nado fundamentalmente para mejorar la eciencia en la asigna-
ci on de recursos, con frecuencia la implementaci on de un proyecto conlleva un
impacto sobre la distribuci on de la renta o sobre el grado de equidad social. Por
lo tanto, parece razonable intentar incorporar estas preocupaciones en el an alisis.
En t erminos pr acticos, ello se puede concretar en revisar la ordenaci on propuesta
por el ACB de diferentes proyectos a la luz de sus impactos sobre la equidad y la
distribuci on de la renta.
10.5. An alisis Coste-Efectividad
La dicultad mencionada de valoraci on monetaria de los benecios en el ACB,
ha dado lugar a la aparici on de otros m etodos de evaluaci on, como el an alisis
coste-efectividad (ACE).
Ante un proyecto particular, el ACE compara los costes (monetarios) nece-
sarios para obtener el objetivo propuesto, con los benecios medidos en alguna
unidad no monetaria. Supongamos por ejemplo, que los costes sociales del uso
de un cierto protocolo en el tratamiento de una enfermedad es C
0
. Un proyecto
presenta un protocolo alternativo cuyos costes sociales se elevan a C
1
. Sean E
0
y
E
1
respectivamente, los benecios de ambos protocolos medidos en la tasa de su-
pervivencia de los pacientes. El ACE mide la relaci on entre la variaci on de costes
y benecios, es decir (C
1
C
0
)/(E
1
E
0
). Naturalmente, la comparaci on entre
proyectos alternativos exige que los benecios respectivos se cuantiquen en las
mismas unidades.
Es importante se nalar que una ventaja importante del ACE es que permite
246 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
soslayar el problema de la valoraci on de la vida humana.
10.6. An alisis Coste-Utilidad
El an alisis coste-utilidad (ACU) aparece como una variedad del ACE desarro-
llado fundamentalmente por las necesidad de armonizar la unidad de medida de
los benecios de diferentes proyectos en el area de la salud.
La unidad m as frecuentemente utilizada es el QALY (Quality-Adjusted Life
Years). Para ilustrar su contenido, consideremos un individuo con un estado de
salud Q
t
en el a no t y con un horizonte de vida T. Su estado salud ideal es Q
(valor de referencia).
Sea H(Q) la utilidad de un individuo con un perl de salud Q.
Un perl de salud, Q = (Q
1
, t
1
; Q
2
, t
2
; . . . ; Q
n
, t
n
) es la descripci on de los
diferentes estados de salud en que se encuentra el individuo a lo largo de su hori-
zonte vital. Es decir, Q
es el estado de salud que el individuo mantiene durante t
a nos, de manera que
n
=1
t
= T.
Finalmente, sea r el tipo de descuento (inter es).
Denici on 10.2 (QALY). El ndice QALY es una medida de la utilidad del estado
de salud, U(Q, T), denido como el valor presente de la utilidad de cada estado
de salud ponderado por el periodo de tiempo en que se mantiene ese estado de
salud,
U(Q
1
, t
1
; Q
2
, t
2
; . . . ; Q
n
, t
n
) =
n
=1
Q
(1 +r)
.
Una ponderaci on de 1 representa un estado de salud perfecto; una ponderaci on
de 0 representa la muerte. Ponderaciones negativas son admisibles y se asocian a
estados de salud peores que la muerte.
Veamos a continuaci on diferentes utilizaciones de los QALYs de acuerdo con
el problema a evaluar.
Evaluaci on econ omica 247
Ejemplo 10.1 (Evaluaci on individual). Consideremos un individuo de 70 a nos
de edad, cuya esperanza de vida es de 20 a nos m as. En los primeros 10 a nos su
estado de salud es perfecto, mientras que en los ultimos diez a nos su calidad de
vida se reduce a la mitad. La medida QALY para este individuo es,
QALY = (10 1) + (10 0,5) = 15.
Ejemplo 10.2 (Esclerosis m ultiple). Veamos ahora un ejemplo simplicado de
c alculo de los QALYs, para el caso de la esclerosis m ultiple.
1
Para ello obser-
vemos el cuadro 10.2 que est a compuesto por dos dimensiones: incapacidad y
sufrimiento/dolor, que combinadas ofrecen hasta un total de 29 estados de salud.
Los valores del cuadro 10.2 han sido obtenidos por el m etodo de estimaci on de
la magnitud, t ecnica mediante la cual se formulan preguntas a los entrevistados
sobre el valor relativo que conceden a un estado de salud limitado, respecto de
otro estado que se toma como referencia, con el n de conocer la utilidad o el
peso ponderado que se puede atribuir al primero de ellos respecto del segundo (o
cu antas veces es preferible encontrarse en un estado de salud respecto de otro/s).
Supongamos un individuo que hasta los 28 a nos ha estado sano, sin ning un
tipo de dolor (valor igual a 1).
A partir de esa edad se maniestan debilidad y p erdida sensitiva en las ex-
tremidades de forma leve e intermitente, lo que le genera una incapacidad social
leve con un nivel de sufrimiento igualmente leve (0.986).
Al no remitir los sntomas, decide acudir a su m edico y a los 29 a nos se le
conrma el diagn ostico de la esclerosis m ultiple, teniendo hasta los 33 a nos las
mismas limitaciones, aunque el hecho del diagn ostico le suponga un sufrimiento
moderado (0.973).
1
V ease Hidalgo, A. (2000): Evaluaci on econ omica de tecnologas sanitarias, en Hidalgo, A. et
al. (2000, cap. 12).
248 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Incapacidad Niveles de sufrimiento
Ausente Leve Moderado Grave
Nivel 1. 1.000 0.995 0.990 0.967
Nivel 2. 0.990 0.986 0.973 0.932
Nivel 3. 0.980 0.972 0.956 0.912
Nivel 4. 0.964 0.956 0.942 0.870
Nivel 5. 0.946 0.935 0.900 0.700
Nivel 6. 0.875 0.845 0.680 0.000
Nivel 7. 0.677 0.564 0.000 -1.486
Nivel 8. -1.028 NA NA NA
Cuadro 10.2: Incapacidad y sufrimiento en esclerosis m ultiple
Leyenda de niveles de incapacidad:
1. Ausencia de incapacidad
2. Ligera incapacidad social.
3. Incapacidad social grave y/o ligero deterioro del rendimiento laboral. Capaz de
realizar todas las tareas dom esticas excepto las muy pesadas.
4. Limitaci on muy grave en las posibilidades de elecci on de trabajo y en el rendi-
miento laboral. Las amas de casa y los ancianos son tan solo capaces de realizar
tareas dom esticas ligeras, pero son capaces de ir de compras.
5. Incapacidad para conseguir un empleo remunerado. Incapacidad para proseguir
cualquier tipo de educaci on. Ancianos connados en su hogar, excepto raras sa-
lidas acompa nadas y breves paseos, e incapaces de ir de compras. Amas de casa
capaces s olo de realizar unas pocas tareas sencillas.
6. Connado en una silla de ruedas, o bien incapaz de desplazarse por la vivienda
sin la ayuda de otra persona.
7. Connado en cama.
8. Inconsciente.
Evaluaci on econ omica 249
De los 34 a los 36 a nos su deterioro se acent ua, presentando una incapaci-
dad social grave con deterioro de su rendimiento laboral y nivel de sufrimiento
moderado (0.956).
De los 37 a los 40 a nos presenta limitaciones muy graves, reduciendo su jor-
nada laboral a la mitad, con un nivel de sufrimiento moderado (0.942).
De los 41 a los 43 a nos obtiene la incapacidad absoluta al no poder desarro-
llar su actividad laboral habitual, siendo su nivel de sufrimiento grave (0.7).
De los 44 a los 46 a nos se ve obligado a utilizar una silla de ruedas, mante-
niendo su nivel de sufrimiento (0).
De los 47 a los 49 a nos, fecha del fallecimiento, se encuentra connado en la
cama (-1.486).
El c alculo de los QALYs consiste en multiplicar cada a no vivido por el valor
de la utilidad del estado de salud. Por tanto, se trata de una ponderaci on de los
a nos de vida mediante un factor de calidad cuantitativo, resultado de la valora-
ci on del estado de salud recogido en el cuadro 10.2:
QALY = (28 1) + (1 0,986) + (4 0,973) + (3 0,956) + (4 0,942)+
+ (3 0,7) + (3 0) + (3 1,486) = 37,156.
Como se puede apreciar, sus QALYs son inferiores a los 49 a nos, ya que la calidad
de su vida desde la aparici on de los sntomas va en continuo retroceso.
Ejemplo 10.3 (Evaluaci on de programas de salud alternativos). Consideremos un
paciente con un estado de salud al 60 % de su estado optimo. Para mejorar su
estado de salud tenemos dos tratamientos alternativos, uno farmacol ogico, y el
otro quir urgico. El tratamiento con f armacos le permite alargar su horizonte vital
en 3 a nos, aunque su calidad de vida se degrada progresivamente. Por su parte, el
tratamiento quir urgico proporciona 5 a nos m as de vida. La calidad de vida tras
el tratamiento es sensiblemente mejor y tambi en se degrada progresivamente. Su-
250 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
pongamos que el tipo de descuento es r = 5 %. El cuadro 10.3 ilustra la evoluci on
del paciente con ambos tratamientos alternativos y los QALYs asociados.
A no 1 2 3 4 5 total
Descuento 1.00 0.95 0.91 0.86 0.82
Medicaci on
Calidad Vida .60 .50 .40 .00 .00
Valor descont. .60 .48 .36 .00 .00 1.44
Ciruga
Calidad Vida .90 .80 .70 .60 .50
Valor descont. .90 .76 .63 .52 .41 3.23
Cuadro 10.3: QALY, ejemplo 3
Para comparar ambos tratamientos, supongamos que los f armacos tienen exi-
to con certeza y su coste lo normalizamos a cero. Por otra parte, la tasa de exito
de la ciruga es del 40 %, y la probabilidad de muerte en el quir ofano del 3 %. Por
ultimo, el coste de la es de ciruga = 30000e.
Con estos datos calculamos que el riesgo de muerte con ciruga es de 3,23
0,03 = 0,09 QALY.
Comparemos a continuaci on ambos tratamientos. Dada la tasa de exito de la
ciruga, esta proporciona un aumento esperado de QALYs de,
QALY neto esperado = [(3,23 1,44) 0,4] 0,09 = 0,72 0,09 = 0,63.
Por lo tanto, el coste por QALY ganado es de 30000/0,63 = 47620e.
As pues. concluimos que si el paciente decide seguir el tratamiento quir urgi-
co, obtiene un aumento esperado de QALY de 0,63 a nos a un coste de 47620e.
Ejemplo 10.4 (Asignaci on recursos). Consideremos una sociedad con dos indi-
viduos, A, B. La gura 10.7 ilustra la situaci on inicial de ambos en el punto M
donde el individuo Adisfruta de A
1
QALYs, el individuo B disfruta de B
1
QALYs,
y A
1
= B
1
.
Evaluaci on econ omica 251
0
B
1
B
A
1
A
max
B
max
B
s QALY s
A
s QALY s
M
N
Q
R
U
Frontera de salud
Figura 10.7: Asignando recursos con QALYs.
Supongamos que por alguna raz on esta sociedad obtiene unos recursos adi-
cionales, para dedicar a mejorar el estado de salud de sus individuos. Dada la
frontera de salud, estos recursos maximizan el impacto sobre la sociedad en el
punto R = max(A + B). Ello quiere decir que cualquier desplazamiento desde
el punto R = (A
, B
) a lo largo de la frontera reasigna QALYs entre ambos
individuos, pero agregadamente A +B disminuye.
La pregunta que nos planteamos es si la asignaci on Res eciente y/o igualita-
ria socialmente. Observemos que la frontera de salud nos dice que B
max
> A
max
.
Por lo tanto, los mismos recursos generan m as QALYs a B que a A. Dado que
R = max(A + B), este punto es eciente socialmente aunque la asignaci on no
es igualitaria (B
> A
). La asignaci on igualitaria se encuentra en el punto Q.
Notemos por ultimo que la asignaci on que da lugar al m aximo nivel de bienestar
social se encuentra en el punto N. Esta asignaci on no es igualitaria, puesto que
como hemos comentado, los mismos recursos generan m as QALYs a B que a A.
252 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
10.7. Algunos comentarios adicionales.
Las t ecnicas de evaluaci on presentadas contienen un supuesto implcito bas-
tante fundamental.
Este es que cualquier evaluaci on econ omica supone que los
recursos que se liberan de un programa se reasignan de forma eciente a otros
programas. Dado que algunas de las dicultades para evaluar costes (y benecios)
se presentan debido a la imperfecci on de los mercados, es ciertamente heroico
suponer que aunque no estamos seguros de poder asignar los recursos de la mejor
manera posible, no tenemos ning un problema para reasignar esos recursos ecien-
temente.
Un aspecto del problema que no hemos introducido se relaciona con los incen-
tivos de los pacientes y c omo estos pueden distorsionar la asignaci on de recursos.
Por ejemplo, parece haber una cierta evidencia entre pacientes con problemas del
ri n on, que aquellos que siguen los tratamientos correctamente son los ultimos a
ser trasplantados. Ello es consecuencia de que los pacientes que no siguen el tra-
tamiento desarrollan cuadros m as severos y son adelantados en la lista de espera.
Sin embargo esta conducta perversa puede tener un aspecto positivo si el objetivo
de un programa de trasplantes de ri n on es maximizar los a nos de la vida de la
poblaci on de pacientes. Los pacientes que siguen los tratamientos correctamente
tienen una esperanza de vida superior a la media, mientras que la unica manera de
alargar la vida de los otros es trasplantarlos cuanto antes.
Captulo 11
Macroeconoma
La macroeconoma es el estudio del comportamiento global (agregado) de la
economa. El objeto de inter es no es el precio o la demanda de un bien, sino la
demanda y la oferta de todos los bienes de la economa, en el precio promedio de
todos los productos que se intercambian, en la inversi on de todas las empresas de
la economa, en el nivel de empleo, en el comercio exterior, y en la evoluci on de
estas magnitudes en el tiempo.
Una de las preguntas m as importantes que se plantean en macroeconoma es
identicar los elementos que hacen crecer una economa. En general, una eco-
noma que crece genera m as oportunidades de empleo y de consumo (i.e. mejor
nivel de vida). Por lo tanto, una adecuada comprensi on de los factores de creci-
miento nos permitir a obtener el mejor uso posible de los recursos disponibles en la
economa e introducir aquellas correcciones, a trav es de polticas econ omicas, que
eviten desequilibrios entre la evoluci on de los diferentes sectores de la economa.
As, los benecios del crecimiento se distribuir an de la forma m as equitativa posi-
ble entre la poblaci on. La gura 11.1 muestra la evoluci on del crecimiento de las
economas espa nola, alemana y francesa en el periodo 2001-2006.
Vemos no s olo que la evoluci on de estas economas ha sido diferente sino
tambi en que est a sometida a periodos de mayor y menor actividad denominadas
253
254 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Figura 11.1: Crecimiento de algunas economas en 2001-2006.
uctuaciones econ omicas. Los periodos de actividad creciente se conocen como
periodos de expansi on de la economa. Por su parte los periodos en los que la
actividad disminuye se denominan periodos de recesi on o periodos de depresi on
seg un la contracci on de la actividad sea moderada o aguda respectivamente.
Empezamos el estudio de la macroeconoma introduciendo los conceptos fun-
damentales.
11.1. Variables macroecon omicas
Podemos distinguir entre variables reales y monetarias. Las primeras se re-
eren a la valoraci on de los bienes y servicios producidos en la economa. Entre
estas encontramos el producto interior bruto (PIB), la renta nacional (RN), el con-
sumo privado (C), el consumo p ublico (G), la inversi on (I), y la diferencia entre
exportaciones (X) e importaciones (M). Las variables monetarias se reeren a las
transferencias de dinero entre los agentes de la economa. Aqu encontramos, el
ahorro, los sueldos y salarios (W), los benecios (P), y la diferencia entre los
impuestos (T) y las subvenciones (S).
Denici on 11.1 (PIB). El producto interior bruto (PIB) de una economa es el
Macroeconoma 255
valor de la producci on de bienes nales y servicios producidos en el interior del
pas en un a no. La calicaci on de brutose reere a que incluye la depreciaci on
del stock de capital.
Tenemos dos maneras equivalentes de medir el PIB seg un utilicemos variables
reales o monetarias. En el primer caso hablamos del PIB-gasto o del PIB-renta.
Denici on 11.2 (PIB-gasto). El PIB seg un el enfoque del gasto es la suma de
los gastos ocasionados por la producci on de todos los bienes nales y servicios
durante el a no. Es decir la suma del consumo privado y p ublico, la inversi on, el
gasto p ublico, y el saldo neto del sector exterior.
PIB = C +G+I + (X M).
Denici on 11.3 (PIB-renta). El PIB de acuerdo con el enfoque de la renta es la
suma de todos los pagos a los propietarios de los recursos utilizados en la produc-
ci on de los bienes nales y servicios (sueldos y salarios, benecios, impuestos, y
transferencias) durante el a no. Es decir,
PIB = W +P + (T S).
Desde el punto de vista de la contabilidad Nacional, ambas magnitudes son
equivalentes. Por lo tanto debe necesariamente vericarse que,
W +P + (T S) = PIB = C +G+I + (X M).
Veamos a continuaci on los diferentes componentes del PIB.
Denici on 11.4 (Consumo privado). El consumo privado (C) es la suma del valor
de los bienes (duraderos y perecederos) y servicios adquiridos por las economas
dom esticas.
256 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Denici on 11.5 (Consumo p ublico). El consumo p ublico (G) se reere a la suma
de los gastos del Estado. Es decir, al valor de los bienes y servicios que adquieren
las Administraciones p ublicas (defensa, carreteras, funcionarios).
Debemos se nalar que en este consumo p ublico no se contabilizan las transfe-
rencias (T) (pensiones y prestaciones sociales) porque simplemente representan
reasignaciones de renta sin intercambio.
Denici on 11.6 (Inversi on). La inversi on (I) es el valor de los bienes y servi-
cios que aumentan el stock de capital (bienes de equipo, construcci on, capital
humano).
Veremos m as adelante que los recursos destinados a la inversi on son preci-
samente aquellos que las familias no se gastan en consumo sino que mantienen
en los bancos (es decir el ahorro de las familias) a disposici on de ser prestados
a las empresas para realizar esas compras de capital. Por lo tanto tenemos otra
identidad contable importante: Inversi on = Ahorro.
Denici on 11.7 (Exportaciones netas). El saldo del comercio exterior, es decir la
diferencia entre exportaciones (X) e importaciones (M), representa el gasto neto
realizado por otros pases en nuestros bienes y servicios y que proporcionan renta
a los productores nacionales.
Denici on 11.8 (Sueldos y salarios). Los sueldos y salarios (W) son las compen-
saciones a los empleados por el trabajo realizado. Incluye tambi en las aportacio-
nes de la empresa a la Seguridad Social.
Denici on 11.9 (Benecios). Los benecios empresariales (P) es el excedente
generado por los propietarios de las empresas.
Macroeconoma 257
Denici on 11.10 (Impuestos netos). Los impuestos netos (T-S) es la diferencia
entre los recursos transferidos por las familias al Estado como impuestos (T) y
las transferencias del Estado a las familias en forma de subvenciones (S).
El cuadro 11.1 muestra los componentes del PIB del a no 2007 (a precios cons-
tantes del a no 2000) desde la perspectiva de la demanda y su peso relativo de
acuerdo con los datos proporcionados por el INE.
PIB-demanda 10
6
e %
Consumo privado nacional (C) 587.713 56.0
Consumo p ublico (G) 202.129 19.2
Inversi on (I) 328.659 31.3
Exportaci on de bienes y servicios 275024 26.2
Importaci on de bienes y servicios 343677 -32.7
Exportaciones netas (X-M) -68.653 -6.5
TOTAL 1049.848 100
Cuadro 11.1: Componentes del PIB-demanda en 2007
De forma paralela podemos presentar el desglose de los componentes del PIB
desde el lado de la oferta. Es decir, a partir del detalle de la actividad de los
sectores productivos. As pues, el cuadro 11.2 muestra los componentes del PIB
del a no 2007 (a precios constantes del a no 2000) desde la perspectiva de la oferta
y su peso relativo de acuerdo con los datos proporcionados por el INE.
PIB-oferta 10
6
e %
Agricultura 27.342 2.6
Industria 169.645 16.1
Construcci on 115.181 11.0
Servicios 628.627 59.9
Impuestos netos 109.053 10.4
TOTAL 1049.848 100
Cuadro 11.2: Componentes del PIB-oferta en 2007
Comparando los cuadros 11.1 y 11.2, podemos vericar como efectivamente,
la magnitud del PIB contabilizado seg un el criterio de la oferta, coincide con el
258 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Familias
Gobierno
Empresas
Resto
del
mundo
Mercados
nancieros
I
m
p
o
r
t
s
(
M
)
E
x
p
o
r
t
s
(
X
)
C+I
1
10
9
8
7
6
5
4
2
3
R
e
n
t
a
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
D
e
m
a
n
d
a
a
g
r
e
g
=
P
I
B
C
+
I
+
G
+
(
X
-
M
)
=
P
I
B
C
o
n
s
u
m
o
(
C
)
I
n
v
e
r
s
i
n
(
I
)
A
h
o
r
r
o
T
r
a
n
s
f
e
r
e
n
c
i
a
s
I
m
p
u
e
s
to
s
G
a
s
t
o
p
b
l
i
c
o
(
G
)
P
r
e
s
t
.
G
o
b
.
Figura 11.2: Flujo circular de la renta.
valor del PIB contabilizado de acuerdo con el criterio de demanda.
11.1.1. El ujo circular de la renta
Todas estas magnitudes que componen en producto interior bruto y los agen-
tes implicados en ellas pueden mostrarse en el denominado modelo completo de
ujo circular de la renta. La gura 11.2 (v ease McEachern, 1988, p.macro 93) lo
ilustra.
Esta muestra por una parte los agentes implicados: familias, empresas, el
gobierno y el resto del mundo con la intermediaci on de los mercados nancieros
que permiten expresar todas las magnitudes en valor. Por otra parte muestra los
ujos de ingresos y gastos entre estos agentes enumerados como sigue:
Los Flujos de ingresos se encuentran en la mitad inferior de la gura, y con-
tiene los elementos siguientes. (1): el PIB que es igual a la demanda agregada
puesto que todo lo que se produce se consume; (2): los impuestos son salidas del
Macroeconoma 259
Naranja company
Salarios a empleados 15000
Impuestos 5000
Zumo company
Salarioa a empleados 10000
Impuestos 2000
Compra naranjas 25000
Ingresos venta naranjas 35000
Pblico 10000
Zumo Co 25000
Ingresos venta zumo 40000
Benecios antes impuestos 20000
Benecios desp. impuestos 15000
Benecios antes impuestos 5000
Benecios desp. impuestos 3000
Figura 11.3: Un ejemplo ilustrativo.
ujo de ingresos hacia el Estado; (3): las transferencias del Estado se a naden al
ujo, y (4): el ingreso disponible familias es el resultado de ajustar el ingreso
agregado restando los impuestos y a nadiendo las transferencias.
Los Flujo de gastos ocupan la parte superior de la gura. Sus elementos son
los siguientes. (5): las familias distribuyen su ingreso disponible entre consumo
y ahorro. El ahorro se canaliza a trav es de los mercados nancieros en pr estamos
al gobierno y a las empresas (= inversi on); (6): La inversi on productiva aumenta
el ujo de gasto; (7): el gasto p ublico tambi en se a nade al ujo de gasto; (8):
las importaciones representan fugas del ujo de gasto, y (9): las exportaciones
se a naden al ujo de gasto. Finalmente, todos estos ujos cristalizan en (10): la
denici on del PIB de acuerdo con el criterio de gasto.
Veamos el ejemplo que se representa en la gura 11.3. Una economa est a cons-
tituida por dos empresas una que recolecta naranjas y otra que produce zumo de
naranja. La primera empresa (Naranja Company) contrata empleados para reco-
lectar las naranjas que vende al p ublico y a la empresa de zumos. Por su parte la
empresa de zumos (Zumo Company) contrata empleados que producen zumo a
partir de las naranjas compradas a Naranja company.
Veamos a continuaci on c omo calculamos el PIB que se ha generado en esta
260 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
economa. Desde el punto de vista del gasto, debemos contabilizar el consumo de
naranjas y de zumo (no hay inversi on ni comercio exterior). Por lo tanto,
PIB
gasto
= 10000 + 40000 = 50000e
Desde el punto de vista de la renta, contabilizamos los salarios y los benecios
antes de impuestos (o los benecios despu es de impuestos m as los impuestos ya
que no hay subvenciones). Es decir,
PIB
renta
= (15000 + 10000) + (15000 + 3000) + (5000 + 2000) = 50000e
Podemos tambi en examinar el valor de la renta generada (renta nacional) como la
suma de generaci on de valor a nadido. La actividad de Naranja company genera
valor a nadido asociado a la venta de las naranjas,
Este es de 35000 e. Por su parte
la actividad de Zumo company da lugar a un valor a nadido de 15000 e que es
la diferencia entre los ingresos por la venta de zumo y el coste de la compra de
las naranjas. Agregadamente pues, el valor a nadido que se ha generado en esta
economa es de 50000 e que es precisamente el valor del PIB.
Este ejemplo nos permite obtener otra identidad fundamental de la contabili-
dad nacional: el PIB es igual a la Renta Nacional.
11.1.2. PIB real y PIB nominal.
El estudio de la evoluci on temporal del PIB (y de cualquier otra magnitud) nos
obliga a hacer comparaciones entre los valores que va tomando el PIB a lo largo
de los diferentes a nos de la muestra que estemos considerando en nuestro estudio.
Si los precios se mantuvieran constantes a lo largo del tiempo, la comparaci on di-
recta de esas cifras nos proporcionara la informaci on que buscamos. Por ejemplo
la tasa de crecimiento del PIB. Sin embargo, la realidad es que los precios tam-
bi en varan con el tiempo. Ello nos obliga a introducir medidas correctoras de la
estimaci on del PIB en los diferentes a nos para que las magnitudes obtenidas sean
Macroeconoma 261
comparables. La presencia o no, de esta correcci on se maniesta en dos conceptos
contables del PIB. El PIB real y el PIB nominal respectivamente.
Denici on 11.11 (PIB nominal). El PIB nominal es el valor de la producci on a
precios del a no correspondiente (precios corrientes)
Pensemos en una economa con dos bienes (naranjas, manzanas) en el a no
2003. El PIB nominal en el a no 2003 es simplemente,
PIB
2003
n
= (P
2003
nar
Q
2003
nar
) + (P
2003
man
Q
2003
man
).
Si queremos comparar esa economa en el a no 2003 y por ejemplo en el a no
1996, necesitamos valorar la producci on de ambos a nos o bien a los precios de
1996, o bien a los precios de 2003. El a no escogido se denomina a no base, y nos
permite formular la siguiente denici on.
Denici on 11.12 (PIB real). El PIB en t erminos reales es el valor de la produc-
ci on de hoy a precios de un a no base.
En nuestra economa de naranjas y manzanas, el PIB real cuando el a no base
es 1996 viene dado por
PIB
2003
r
= (P
1996
nar
Q
2003
nar
) + (P
1996
man
Q
2003
man
).
Las discrepancias entre ambas magnitudes del PIB pueden ser grandes e ir en
cualquier sentido de acuerdo con la evoluci on de los precios a lo largo del tiempo.
La tabla 11.3 ilustra la evoluci on del PIB nominal y real en Espa na desde 1995 a
2003 tomando como a no base 1995. La gura 11.4 muestra la evoluci on del PIB
real en el periodo 1971-1997.
11.2. Funcionamiento de la economa
El estudio del funcionamiento de una economa se reere a (1) comprender
incidencia de las diferentes fuerzas sobre las variables macroecon omicas y (2)
262 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
A no PIBn Ind.precios PIBr
1995 437.783 100 437.783
1996 464.251 103.5 448.457
1997 494.140 105.9 466.513
1998 527.975 108.5 486.785
1999 565.419 111.4 507.346
2000 610.541 115.3 529.691
2001 653.927 120.1 544.496
2002 698.589 125.5 556.651
2003 744.754 130.5 570.556
Cuadro 11.3: Evoluci on del PIB real y nominal
determinar en qu e medida las polticas econ omicas pueden ser efectivas. Para ello
utilizaremos los conceptos de demanda y oferta agregadas y caracterizaremos el
equilibrio de la economa.
La demanda agregada es (el valor de) la cantidad total que los diferentes agen-
tes de la economa est an dispuestos a gastar en un determinado periodo. La curva
de demanda agregada muestra la relaci on entre el nivel de precios de la economa
y el producto agregado demandado, (manteniendo constantes los dem as factores
que inciden en la demanda). La gura 11.5(a) representa una curva de demanda
agregada, que satisface las mismas propiedades que las curvas de demanda indi-
viduales que estudiamos en el captulo 2.
La oferta agregada es el (valor de la) cantidad total de bienes y servicios que
las empresas de un pas est an dispuestas a producir en un periodo determinado. La
curva de oferta agregada muestra el nivel de producci on que las empresas est an
dispuestas a ofrecer para cada nivel de precios. La gura 11.5(a) representa una
curva de oferta agregada, que satisface las mismas propiedades que las curvas de
oferta individuales que estudiamos en el captulo 2.
El equilibrio macroecon omico es la determinaci on del nivel de producci on
y del nivel de precios que hace compatibles oferta y demanda agregadas. Gr a-
Macroeconoma 263
0.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
1
9
7
1
1
9
7
3
1
9
7
5
1
9
7
7
1
9
7
9
1
9
8
1
1
9
8
3
1
9
8
5
1
9
8
7
1
9
8
9
1
9
9
1
1
9
9
3
1
9
9
5
1
9
9
7
B
i
l
l
o
n
e
s
p
t
a
s
.
Figura 11.4: Evoluci on del PIB real 1971-1997 (base 1986).
camente, La gura 11.5(a) representa el equilibrio de la economa como el par
(P
, Q
) caracterizado por la intersecci on de demanda y oferta agregadas.
Una economa en situaci on de equilibrio macroecon omico puede verse pertur-
bada por diferentes situaciones adversas. Destacaremos dos de ellas. En primer
lugar, puede ocurrir que niveles inesperados de inaci on, de paro, de inversiones,
etc. provoquen desplazamientos de las curvas de oferta y/o de demanda agregadas
situando a la economa fuera del equilibrio. En segundo lugar, pueden aparecer
shocks imprevistos (shock petrolero, vacas locas, etc) que provoquen desplaza-
mientos de las curvas de oferta y/o de demanda agregadas situando a la economa
fuera del equilibrio. En estos casos, el Estado utiliza herramientas de poltica ma-
croecon omica con la intenci on de devolver a la economa a la situaci on de equili-
brio. La gura 11.5(b) ilustra este tipo de actuaciones.
Las opciones de la poltica econ omica son (i) desplazar la curva de demanda
agregada (va medidas de poltica scal y monetaria); (ii) desplazar la curva de
264 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
P
Q
P*
Q*
Oferta
Demanda
P
Q
P*
Q*
Oferta
Demanda
Shock
oferta
Shock de
demanda
Actuacin
poltica
econmica
Actuacin
poltica
econmica
(a) (b)
Figura 11.5: Equilibrio macroecon omico
oferta agregada (va el uso de instrumentos para reducir los costes o fomentar la
producci on); y (iii) combinaciones de ambas. Es importante sin embargo, tener
presente que si no podemos identicar las causas que han provocado la perturba-
ci on en la economa, es mejor no interferir en el funcionamiento del mercado.
Hay un cierto consenso en la literatura en identicar cuatro grandes proble-
mas macroecon omicos en un pas. Estos son el desempleo, la inaci on, el d ecit
p ublico, y el desequilibrio de la balanza de pagos. A continuaci on estudiaremos
los dos primeros.
11.3. Desempleo
11.3.1. Deniciones
El desempleo, o el paro, es uno de los problemas m as importantes al que hace
frente una economa porque sus efectos implican costes personales y costes socia-
les. A nivel individual, hay abundante evidencia de las consecuencias clnicas del
desempleo en forma de depresiones, p erdida de autoestima, y mayor incidencia
de enfermedades. Tambi en naturalmente tenemos consecuencias nancieras del
Macroeconoma 265
desempleo en forma de disminuci on de renta y por lo tanto en las posibilidades de
consumo. Los costes sociales del desempleo se maniestan en t erminos econ omi-
cos en forma de una disminuci on de la producci on de bienes y servicios, y de un
desvo de recursos p ublicos hacia partidas sociales para cubrir las subvenciones
al desempleo y la mayor demanda de servicios de salud. El coste de oportunidad
de este desvo de recursos puede ser importante, puesto que el Estado ve limitada
su posibilidad de actuar en otros frentes (educaci on, vivienda, pensiones, etc. Por
ello, un objetivo fundamental de todos los gobiernos es minimizar el desempleo
en el pas para poder as optimizar el uso de los recursos p ublicos. La forma como
los gobierno intentan conseguir controlar la tasa de paro y su incidencia en la eco-
noma pueden tomar diferentes manifestaciones como por ejemplo los incentivos
scales a la contrataci on o la contrataci on en empresas p ublicas. Las diferentes
posibilidades de actuaci on deben utilizarse con sensatez. Por ejemplo, H orner et
al. (2007) encuentran evidencia de que el aumento del paro en Europa en el pe-
riodo 1970-1990 se origin o parcialmente en las empresas e industrias bajo control
estatal.
Introduciremos a continuaci on algunos conceptos esenciales para precisar el
signicado de empleo y paro y proceder a su medici on.
Denici on 11.13 (Poblaci on activa). La poblaci on activa es el conjunto de per-
sonas en edad de trabajar y dispuestas a hacerlo. Es decir, es la suma de la po-
blaci on ocupada m as la poblaci on desempleada.
Denici on 11.14 (Poblaci on ocupada). La poblaci on ocupada es el conjunto de
las personas que tienen trabajo.
Denici on 11.15 (Poblaci on desempleada). La poblaci on desempleada es el con-
junto de personas que no tienen trabajo pero lo est an buscando.
266 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Denici on 11.16 (Poblaci on inactiva). La poblaci on inactiva es el conjunto de
personas que no tienen trabajo y tampoco lo est an buscando.
Denici on 11.17 (Poblaci on total). La poblaci on total est a formada por la po-
blaci on activa m as la poblaci on inactiva, o lo que es lo mismo, por la poblaci on
ocupada m as la poblaci on desempleada m as la poblaci on inactiva.
Denici on 11.18 (Tasa de actividad). La tasa de actividad es la relaci on que
existe entre la poblaci on activa en edad legal de trabajar y la poblaci on total en
esa misma edad.
La tasa de actividad representa el porcentaje de poblaci on que trabaja o busca
trabajo sobre la poblaci on total (mayores de 16 a nos). Su f ormula de c alculo es la
siguiente:
Tasa de actividad = (poblaci on activa / poblaci on total)*100
Denici on 11.19 (Tasa de paro). La tasa de paro es la relaci on entre la poblaci on
desempleada y la poblaci on ocupada.
En otras palabras, la tasa de paro recoge el porcentaje de personas que estando
dispuestas a trabajar no encuentran una oportunidad de trabajo. Es pues la suma
del paro friccional y del paro estructural. La tasa de paro tambi en se denomina
paro involuntario. Su f ormula de c alculo es
Tasa de paro =(parados/ocupados)*100
Denici on 11.20 (Paro estructural). El paro estructural se reere a un desajuste
entre la demanda y la oferta de trabajo. Es por lo tanto el conjunto de poblaci on
parada de largo plazo.
Este desajuste en el mercado de trabajo aparece frecuentemente asociado a
cambios tecnol ogicos, En esta situaci on, el perl de la demanda de trabajo por
Macroeconoma 267
parte de las empresas no se ajusta al perl de la oferta de trabajo de los individuos
que todava no han tenido la posibilidad de adaptar sus habilidades y formaci on a
las necesidades de las nuevas tecnologas.
Denici on 11.21 (Paro friccional). El paro friccional es el conjunto de personas
paradas que se encuentran en proceso de cambio de un empleo a otro, o en espera
de un trabajo eventual.
Denici on 11.22 (Pleno empleo). El pleno empleo es aquella situaci on en la cual
todos los ciudadanos en edad laboral productiva, y que desean hacerlo, tienen
trabajo.
Seg un esta denici on, la tasa de paro en una situaci on de pleno empleo sera
cero. Sin embargo, se calcula que, por motivos de hecho, se dene el pleno em-
pleo como aquella situaci on en la que el unico paro en la economa es friccional.
Normalmente, el paro friccional se estima en un porcentaje del 3 % al 5 %.
Denici on 11.23 (Equilibrio en el mercado de trabajo). Decimos que el mercado
de trabajo est a en equilibrio cuando la oferta y la demanda de trabajo coinciden
para un salario real concreto.
11.3.2. Medici on del desempleo.
La medida ocial del desempleo es la Encuesta de poblaci on activa (EPA).
La Encuesta de Poblaci on Activa (EPA) es una investigaci on continua y de pe-
riodicidad trimestral dirigida a las familias, realizada por el INE desde 1964 con
criterios armonizados dentro de la OCDE. Su nalidad principal es obtener datos
de la fuerza de trabajo y de sus diversas categoras (ocupados, parados), as co-
mo de la poblaci on ajena al mercado laboral (inactivos). La muestra inicial es de
64.000 familias al trimestre, quedando reducida en la pr actica a aproximadamente
268 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
60.000 familias entrevistadas de manera efectiva que equivalen a unas 200.000
personas.
La gura 11.6, obtenida a partir de los datos del INE, muestra los componentes
de la EPA y los datos correspondientes en el primer trimestre de 2007. Podemos
ver que la informaci on se presenta por tramos de edad y por sexo. Tambi en pue-
de presentarse el desglose por ramas de actividad, tipos de contrato (indenido
o temporal), por situaci on profesional (trabajadores por cuenta propia o asalaria-
dos), etc.
En el dise no de la encuesta, se utilizan criterios normalizados dentro de la
OCDE, de manera que los datos sobre el n umero de activos, el n umero de para-
dos y el n umero de desanimados, por edad, sexo, nivel de estudios, duraci on del
desempleo, etc. son directamente comparables entre los pases de la OCDE.
Para poder leer la EPA necesitamos introducir las deniciones de individuo
parado y ocupado. A su vez, estos conceptos nos permiten denir el concepto de
poblaci on activa.
Denici on 11.24 (Parado). Un parado es una persona sin trabajo la semana an-
terior, y disponible para trabajar en el plazo de dos semanas.
Denici on 11.25 (Ocupado). Un ocupado es una persona con un contrato laboral
de por lo menos 1 hora al dia, durante la semana anterior.
Denici on 11.26 (Poblaci on activa). La Poblaci on activa es la suma de la pobla-
ci on ocupada y la poblaci on parada.
La gura 11.7 muestra la evoluci on de la tasa de paro en los pases de la
Eurozona a lo largo del periodo 2000-2005
Macroeconoma 269
Trimestre Variacin sobre el Variacin sobre igual
actual trimestre anterior trimestre del ao anterior
Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje
Poblacin de 16 aos y ms 37428.8 193.3 0.52 628.5 1.71
Activos 21925.3 112.9 0.52 589.4 2.76
- Ocupados 20069.2 67.4 0.34 669.1 3.45
- Parados 1856.1 45.5 2.51 -79.7 -4.12
Inactivos 15503.5 80.4 0.52 39.1 0.25
Tasa de actividad 58.58 0.00 - 0.60 -
Tasa de paro 8.47 0.16 - -0.61 -
Poblacin de 16 a 64 aos 30168.0 165.5 0.55 526.6 1.78
Tasa de actividad (16-64) 72.18 -0.04 - 0.69 -
Tasa de paro (16-64) 8.51 0.17 - -0.61 -
Tasa de empleo (16-64) 66.04 -0.16 - 1.07 -
VARONES
Poblacin de 16 aos y ms 18359.0 104.0 0.57 336.6 1.87
Activos 12654.6 59.6 0.47 232.7 1.87
- Ocupados 11854.6 23.2 0.20 279.0 2.41
- Parados 800.1 36.3 4.76 -46.3 -5.47
Inactivos 5704.3 44.4 0.78 103.9 1.86
Tasa de actividad 68.93 -0.07 - 0.00 -
Tasa de paro 6.32 0.26 - -0.49 -
Poblacin de 16 a 64 aos 15260.6 90.9 0.60 288.6 1.93
Tasa de actividad (16-64) 82.25 -0.15 - -0.07 -
Tasa de paro (16-64) 6.36 0.26 - -0.50 -
Tasa de empleo (16-64) 77.02 -0.36 - 0.34 -
MUJERES
Poblacin de 16 aos y ms 19069.8 89.3 0.47 291.9 1.55
Activas 9270.7 53.3 0.58 356.7 4.00
- Ocupadas 8214.7 44.2 0.54 390.1 4.99
- Paradas 1056.0 9.1 0.87 -33.4 -3.07
Inactivas 9799.2 36.0 0.37 -64.8 -0.66
Tasa de actividad 48.61 0.05 - 1.14 -
Tasa de paro 11.39 0.03 - -0.83 -
Poblacin de 16 a 64 aos 14907.4 74.6 0.50 238.0 1.62
Tasa de actividad (16-64) 61.87 0.05 - 1.43 -
Tasa de paro (16-64) 11.43 0.03 - -0.84 -
Tasa de empleo (16-64) 54.80 0.03 - 1.77 -
Figura 11.6: La EPA en el primer trimestre de 2007.
270 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
2000 2001 2002
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Alemania 7,8 7,5 8,1 7,8 7,8 7,9 8,7 8,8 8,4
Austria 3,5 3,3 3,8 3,6 3,4 3,8 4,0 4,0 3,9
Blgica 7,0 5,8 8,7 6,6 5,9 7,5 7,5 6,7 8,6
Espaa 13,9 9,6 20,5 10,5 7,5 15,2 11,5 8,2 16,4
Finlandia 9,8 9,1 10,6 9,1 8,6 9,7 9,1 9,1 9,1
Francia 10,2 8,5 12,2 9,1 7,5 11,0 9,2 8,2 10,3
Grecia 11,4 7,5 17,2 10,8 7,3 16,2 10,3 6,8 15,6
Holanda 2,9 2,3 3,8 2,3 1,8 2,8 2,8 2,5 3,1
Irlanda 4,3 4,4 4,2 3,9 4,0 3,8 4,4 4,7 4,1
Italia 10,6 8,1 14,5 9,5 7,3 13,0 9,0 7,0 12,2
Luxemburgo 2,3 1,8 3,1 1,8 1,6 2,2 2,6 1,9 3,6
Portugal 4,0 3,2 5,0 4,0 3,2 5,0 5,0 4,1 6,0
2003 2004 2005
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Alemania 9,9 10,2 9,5 10,3 10,5 10,0 11,2 11,4 10,9
Austria 4,2 4,3 4,2 4,9 4,5 5,4 5,2 4,9 5,5
Blgica 8,2 7,6 8,9 8,4 7,5 9,5 8,4 7,6 9,5
Espaa 11,5 8,4 16,0 11,0 8,2 15,0 9,2 7,0 12,2
Finlandia 9,0 9,2 8,9 8,8 8,7 8,9 8,4 8,2 8,6
Francia 9,3 8,4 10,3 9,6 8,7 10,6 9,5 8,6 10,5
Grecia 9,7 6,2 15,0 10,5 6,6 16,2 9,8 6,1 15,3
Holanda 3,7 3,5 3,9 4,6 4,3 4,8 4,7 4,4 5,1
Irlanda 4,7 5,0 4,3 4,5 4,9 4,1 4,3 4,6 4,0
Italia 8,7 6,8 11,6 8,0 6,4 10,5 7,7 6,2 10,1
Luxemburgo 3,7 3,0 4,7 5,1 3,7 7,1 4,5 3,5 5,8
Portugal 6,3 5,5 7,2 6,7 5,8 7,6 7,6 6,7 8,7
Tasa de paro (%) Eurozona. Fuente: EUROSTAT
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alemania
Austria
Blgica
Espaa
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Figura 11.7: Evoluci on de la tasa de paro.
Macroeconoma 271
11.4. Inaci on
La inaci on es el segundo problema fundamental al que se enfrentan las eco-
nomas. La inaci on es el crecimiento generalizado y continuo del nivel general
de precios de los bienes y servicios de una economa.
Una diferencia entre inaci on y desempleo es que en un determinado momento
el desempleo afecta s olo a una fracci on de la poblaci on, mientras que la inaci on
afecta a toda la poblaci on sin excepci on. Naturalmente, los efectos de la inaci on
son diferentes en diferentes segmentos de poblaci on. Aquellas personas cuyos
salarios son poco exibles (pensionistas, funcionarios, y otros colectivos sujetos
a subsidios como parados, enfermos, viudas, etc.) sufren m as sus consecuencias.
Existen tres diferentes explicaciones sobre la causa de la inaci on. Cada una
de ellas pone el enfasis en un elemento diferente de la economa. As, distinguimos
entre,
Inaci on de demanda. Este tipo de inaci on aparece cuando la demanda general
de bienes se incrementa, sin que el sector productivo haya tenido tiempo de
adaptar la cantidad de bienes producidos a la demanda existente.
Inaci on de costes. Esta inaci on surge cuando el coste de la mano de obra o
las materias primas se encarecen, y en un intento de mantener la tasa de
benecio los productores incrementan los precios.
Inaci on autoconstruida.
Este es un tipo diferente de inaci on ligada al hecho
de que los agentes prev en aumentos futuros de precios y ajustan su conducta
actual a esa previsi on futura.
Se han sugerido diferentes m etodos para controlar la (tasa de) inaci on. Los
Bancos Centrales pueden inuir signicativamente en este sentido jando el tipo
de inter es y controlando la masa monetaria. Los tipos de inter es altos, que reducen
272 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
el crecimiento en la tasa monetaria, son una forma tradicional de combatir la in-
aci on. El lado negativo de esta poltica es que puede estancar el crecimiento en la
economa y promover el desempleo. Otro m etodo es establecer controles sobre los
salarios y sobre los precios. En general, la mayor parte de los economistas coinci-
den en armar que los controles de precios distorsionan el funcionamiento de una
economa, dado que promueven la escasez de productos y servicios y disminuyen
su calidad.
Hemos relacionado la inaci on con el nivel (general) de precios, pero todava
no hemos denido un ndice de precios para estudiar su evoluci on. En general,
un ndice de precios es simplemente una media ponderada de los precios de una
selecci on de bienes y servicios de la economa. Aunque hay muchas maneras de
denir un ndice de precios, la pr actica com un en la mayora de los pases se
concentra en dos. Estos son, (i) el deactor del PIB, y (ii) el ndice de Precios al
Consumo (IPC).
11.4.1. El deactor del PIB
El deactor del PIB consiste en comparar el PIB de hoy a precios de hoy
con el PIB de hoy a precios de un a no base. Formalmente, es la relaci on entre
el PIB nominal y real, es decir, DeflactorPIB = (PIBnominal)/(PIBreal).
En el ejemplo de la economa de las naranjas y manzanas, el deactor del PIB se
denira como,
DeactorPIB =
(P
2003
man
Q
2003
man
) + (P
2003
nar
Q
2003
nar
)
(P
1996
man
Q
2003
man
) + (P
1996
nar
Q
2003
nar
)
.
11.4.2. El
Indice de Precios al Consumo
El ndice de Precios al Consumo (IPC), se dene como el valor nominal de
una cesta de la compra con respecto al valor real de esa cesta de la compra.
Macroeconoma 273
La cesta de la compra es un conjunto representativo de los bienes de consumo
de las familias ponderados por su importancia. En Espa na, esta cesta es elaborada
por el INE y es un elemento importante de la Encuesta de Presupuestos Familia-
res del INE. La evoluci on del IPC se analiza con car acter mensual, interanual y
acumulado.
La gura 11.8 describe los principales indicadores de precios utilizados por el
INE. Esta gura 11.8 adem as de los dos ndices ya comentados, presenta una serie
de ndices sectoriales del IPC que nos permiten estudiar la inaci on subyacente.
La inaci on subyacente nos indica desagregadamente como el impacto general
del IPC se reeja en diferentes sectores de la economa.
11.4.3. IPC vs. deactor del PIB
Las diferencias conceptuales entre el IPC y el deactor del PIB, pueden con-
cretarse en cuatro caractersticas. En t erminos generales, el deactor del PIB es
un indicador orientado hacia la oferta, mientras que el IPC esta m as orientado ha-
cia la demanda. En particular, (i) el deactor del PIB mide los precios de todos
los bienes y servicios producidos. Por su parte, el IPC s olo mide los precios de
los bienes y servicios de la cesta representativa de consumo de las familias; (ii)
el PIB s olo contempla los bienes y servicios producidos en el interior del pas;
(iii) el IPC se calcula utilizando una cesta ja de bienes, mientras que el deactor
del PIB permite variaciones de la cesta a lo largo del tiempo a medida que vara la
composici on del PIB; y (iv) el IPC no mide la capacidad de los consumidores para
substituir los bienes de la cesta que se encarecen por otros cuyo precio relativo sea
m as bajo.
Aunque el IPC puede diferir del PIB, normalmente transmiten la misma in-
formaci on sobre el ritmo de subida de los precios. La gura 11.9 muestra ambos
ndices para los Estados Unidos en el periodo 1948-1995.
274 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Medias anuales 2002 2003 2004 2005 2006
General 88,0 90,7 93,5 96,6 100,0
Alimentos y bebidas no alcohlicas 86,1 89,6 93,1 96,0 100,0
Bebidas alcohlicas y tabaco 86,7 89,6 93,5 98,2 100,0
Vestido y calzado 92,2 95,7 97,4 98,8 100,0
Vivienda 83,7 86,1 89,1 93,9 100,0
Menaje 92,2 94,0 95,5 97,5 100,0
Medicina 95,5 97,5 97,8 98,7 100,0
Transporte 84,5 86,2 90,0 95,7 100,0
Comunicaciones 106,8 104,0 103,0 101,3 100,0
Ocio y cultura 99,4 100,0 100,1 99,9 100,0
Enseanza 84,6 88,7 92,3 96,2 100,0
Hoteles, cafs y restaurantes 84,6 88,3 91,9 95,7 100,0
Otros bienes y servicios 87,9 90,8 93,6 96,5 100,0
Variacin de las medias anuales 2002 2003 2004 2005 2006
General 3.1 3.0 3.0 3.4 3.5
Alimentos y bebidas no alcohlicas 5.0 4.1 3.9 3.2 4.1
Bebidas alcohlicas y tabaco 6.0 3.4 4.3 5.1 1.8
Vestido y calzado -0.9 3.8 1.8 1.4 1.3
Vivienda 2.4 2.9 3.5 5.3 6.5
Menaje 2.1 2.0 1.6 2.1 2.6
Medicina 2.9 2.1 0.4 0.9 1.3
Transporte 2.1 2.1 4.4 6.3 4.5
Comunicaciones -3.3 -2.6 -1.0 -1.6 -1.3
Ocio y cultura 3.4 0.6 0.1 -0.2 0.1
Enseanza 3.9 4.9 4.0 4.2 4.0
Hoteles, cafs y restaurantes 5.7 4.3 4.0 4.2 4.5
Otros bienes y servicios 4.0 3.3 3.0 3.1 3.7
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
2002 2003 2004 2005 2006
General
Alimentos y bebidas no
alcohlicas
Bebidas alcohlicas y tabaco
Vestido y calzado
Vivienda
Menaje
Medicina
Transporte
Comunicaciones
Ocio y cultura
Enseanza
Hoteles, cafs y restaurantes
Otros bienes y servicios
Figura 11.8: IPC general y sectoriales.
Macroeconoma 275
Figura 11.9: IPC vs. deactor del PIB.
11.5. Desempleo vs. inaci on
En 1958 A.W. Phillips analiz o la evoluci on seguida a largo plazo por los pre-
cios y el empleo en la economa brit anica, encontrando una relaci on negativa entre
ambas variables. Es decir a mayor inaci on menor desempleo. Este resultado se
conoce como la curva de Phillips. Es importante se nalar que esta relaci on es sim-
plemente una constataci on emprica, y no el resultado de un modelo te orico. La
gura 11.10 ilustra esta relaci on.
Aunque es objeto de controversia, en la d ecada de los a nos 1960 los datos so-
bre el desempleo y la inaci on en los principales pases occidentales se ajustaron
con bastante delidad a una curva as. Pero en los a nos setenta las tasas de in-
aci on y desempleo empezaron a crecer conjuntamente surgiendo una adaptaci on
denominada la curva de Phillips a largo plazo. El argumento fundamental es que
la curva de Phillips, no es estable sino que se desplaza como consecuencia de los
ajustes en las previsiones de los agentes econ omicos. Cualquier intento por parte
del gobierno para aumentar el empleo tendr a exito s olo a corto plazo provocan-
276 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Figura 11.10: La curva de Phillips.
do desplazamientos de la curva de Phillips. En el largo plazo, la economa tiende
hacia una tasa de desempleo que es independiente de los estmulos de la poltica
scal o monetaria (que s olo tienen efectos a corto plazo). Es la denominada tasa
natural de desempleo.
La gura 11.11 ilustra la relaci on entre desempleo e inaci on en Estados Uni-
dos en el periodo 1960-1995 (v ease McEachern (1998, p. macro 271)
Durante el periodo 1960-1969 parece que los datos presentan un buen ajuste
con una correlaci on negativa entre desempleo e inaci on. En los a nos 1970-1973
los datos sugieren un desplazamiento hacia arriba y a la derecha consistente con
un crecimiento del desempleo y de la inaci on simult aneamente. En 1974 acon-
teci o el shock de los precios del petr oleo que da lugar a otro desplazamiento de
la curva. La d ecada 1974-1983 el ajuste es m as pobre pero los datos a un pare-
cen sugerir un cierto ajuste entre inaci on y desempleo. Finalmente, despu es de
la recesi on de principios de los a nos 80, parece que la curva de Phillips en el
periodo 1984-1995, se desplaz o hacia abajo mostrando una cada simult anea del
desempleo y de la inaci on.
Macroeconoma 277
Figura 11.11: La tasa natural de desempleo.
11.6. Macroeconoma del sector de la salud
11.6.1. Introducci on
Desde el principio de los a nos 2000 se ha desarrollado una literatura que apli-
ca el an alisis macroecon omico a diferentes aspectos de la economa de la salud.
Por ejemplo, a la relaci on entre salud y crecimiento.Una contribuci on ilustrativa
de esta literatura reciente es Ricci y Zachariadis (2006) y las referencias ah men-
cionadas, Ricci y Zachariadis argumentan que la educaci on (primaria, secundaria
y terciaria) es un factor fundamental en la producci on de servicios de salud en
dos sentidos. En primer lugar, el nivel de educaci on (primaria) de los individuos
est a positivamente relacionado con la esperanza de vida. Ello es as porque mejor
nivel de educaci on permite comprender mejor los tratamientos, las implicaciones
de comportamientos vitales saludables y otros aspectos de la medicina preventiva,
o la importancia de una adecuada alimentaci on infantil. En segundo lugar, un me-
jor nivel de educaci on (terciaria) de la poblaci on permite una mejor comprensi on
de la evoluci on del progreso tecnol ogico en el sector de la salud, de manera que
278 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
la poblaci on es m as receptiva a nuevos tratamientos m as ecaces. En consecuen-
cia, el nivel de educaci on permite a los individuos tomar mejores decisiones que
se reejan en un mejor estado de salud, que a su vez permite obtener mayores
niveles de renta, que a su vez permiten aumentar el consumo, estimulando as el
crecimiento de la economa.
Desde una perspectiva m as general, hay cuatro grupos de variables que inciden
en la relaci on entre salud y crecimiento.
1. Estado de salud de la poblaci on: esperanza de vida al nacer, tasas de mor-
talidad, calidad de vida, morbilidad, etc.
2. Conducta y estilos de vida: consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, tasa
alfabetizaci on, niveles educaci on, etc.
3. Nivel de asistencia sanitaria: gasto en salud per c apita, gasto sanitario en
asistencia hospitalaria, tasa readmisi on hospitalaria, etc.
4. Fomento de la salud: proporci on del PIB dedicado a la salud, n umero y
categora del personal sanitario que termina los estudios, etc.
11.6.2. Relaci on entre crecimiento econ omico y estado de salud
Examinemos en primer lugar la relaci on entre salud y crecimiento econ omico.
El crecimiento tiene efectos positivos y negativos sobre el estado general de salud
de la poblaci on. Entre los primeros podemos distinguir la esperanza de vida al
nacer y la tasa de mortalidad infantil.
La gura 11.4 muestra la evoluci on creciente del PIB real en Espa na entre
1971 y 1997. Este crecimiento sostenido se corresponde con (i) un aumento de
la esperanza de vida al nacer en 8 a nos (de 70 a 78, ambos sexos) en el periodo
1960-97; y (ii) con una disminuci on de la tasa de mortalidad infantil del 21/1000
Macroeconoma 279
a 6/1000 en la poblaci on neonatal y postneonatal, y del 19/1000 a 5/1000 en la
poblaci on perinatal, en el periodo 1975-1997.
Sin embargo tambi en hay efectos negativos sobre la salud relacionados con
este crecimiento sostenido de la economa espa nola en la segunda mitad del siglo
XX. La tasa de suicidios y autolesiones observa un aumento paulatino desde 1975.
Adem as el consumo de tabaco entre 1960-97 presenta un aumento de 1000 ciga-
rrillos por habitante y a no, que se tradujo en un aumento de la tasa de mortalidad
por c ancer de pulm on del 21/10
5
hasta 69/10
5
en los hombres (v ease Corugedo
et al., 1999, p. 273-276).
Bibliografa
Akerlof, G.A., 1970, The Market for Lemmons: Qualitative Uncertainty and the
Market Mechanism, Quarterly Journal of Economics, 84: 488-500.
Arrow, K.J., 1963, Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, Ame-
rican Economic Review, 53: 941-973.
Artells Herrero, J.J., 1994, Caractersticas del Sector Sanitario en los Pases In-
dustrializados, en Gesti on de Hospitales. Nuevos Instrumentos y Tenden-
cias, editado por J.I. Cuervo, J. Varela y R. Belenes, Barcelona, Ediciones
Vicens Vives S.A.: 1-35.
Barros, P.P., 2005, Economia da Sa ude, Coimbra, Almedina S.A.
Barros, P.P., y P. Olivella, 2008, Hospitals: Teaming up, mimeo.
Bickerdyke, I., Dolamore, R., Monday, I. y Preston, R. 2002, Supplier-Induced
Demand for Medical Services, Productivity Commission Staff Working Pa-
per, Canberra, November.
Calsamiglia, X., 1994, En Defensa de lEstat del Benestar, contra els seus Entu-
siastes, in An` alisi Econ` omica de la Sanitat, edited by G. L opez Casasnovas,
Barcelona, Departament de Sanitat i Seguretat Social, Generalitat de Cata-
lunya.
Clark, E.H., 1971, Multipart Pricing of Public goods, Public choice, 11: 17-33.
Cohen, A.B., 1999, Hitting the Target in Health Care Cost Control, Journal of
Health Politics, Policy and Law, 25(4), pp. 697-704.
Conway, K.S., y A. Kutinova, 2006, Maternal Health: Does Prenatal Care Make a
Difference?, Health Economics, 15: 461-488.
Cuervo, J.I., 1994, La organizaci on de los recursos Asistenciales, en Gesti on de
Hospitales. Nuevos Instrumentos y Tendencias, editado por by J.I. Cuervo,
J. Varela y R. Belenes, Barcelona, Ediciones Vicens Vives S.A.: 36-72.
Culyer, A.J., y J.P. Newhouse, 2000, Introduction: The State and Scope of Health
Economics, in Handbook of Health Economics (vol. 1A), editado por A.J.
Culyer y J.P. Newhouse, Amsterdam, North-Holland.
281
282 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Deeming, C., y J. Keen, 2004, Choice and Equity: lessons from long term care,
BMJ, 328: 1389-1390.
Denton, F.T. y B.G. Spencer, 1998, Population Aging and Its Economic Costs: A
Survey of the Issues and Evidence, QSEP report No 339, McMaster Uni-
versity.
Denton, F.T. y B.G. Spencer, 1999, Population Aging and Its Economic Costs: A
Survey of the Issues and Evidence, QSEP report No 340, McMaster Uni-
versity.
Drummond, M.F., M.J. Sculpher, G.W. Torrance, B.J. OBrien, y G.L. Stoddart,
2005, Methods for Economic Evaluation of Health Care Programmes, Ox-
ford, Oxford University Press.
Evans, R.G., 1974, Supplier-Induced Demand: Some Empirical Evidence and Im-
plications, en The Economics of Health and Medical Care, editado por M.
Perlman, London, Macmillan.
Feldstein, P.J., 2002, Health Care Economics, New York, Delmar Publishers.
Folland, S., A.C. Goodman, y M. Stano, 2004, The Economics of Health and
Health Care, Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall, Inc. (4th edition).
Fuchs, V.R., 1993, The Future of Health Policy, Cambridge (Mass.), Harvard Uni-
versity Press.
Grossman, M., 2004, The Demand for Health, 30 Years Later: a very personal
retrospective and prospective reection, Journal of Health Economics, 23:
629-636.
Grossman, M., 2000, The Human Capital Model, Handbook of Health Econo-
mics (vol. 1A), edited by A.J. Culyer y J.P. Newhouse, Amsterdam, North-
Holland.
Grossman, M., 1972a, On the Concept of Health Capital and the Demand for
Health, Journal of Political Economy, 80: 223-255.
Grossman, M., 1972b, The Demand for Health: A Theoretical and Empirical In-
vestigation, New York, NBER.
Groves, T., 1973, Incentives in Teams, Econometrica, 41: 617-631.
Harris, J.E., The Internal Organization of Hospitals: Some Economic Implica-
tions, Bell Journal of Economics, 8: 467-482.
Helwege, A., 1996, Preventive versus Curative Medicine: A Policy Exercise for
the Classroom, Journal of Economic Education, 27: 59-71.
Hidalgo, A., I Corugedo, y J del Llano, 2000, Economa de la Salud, Madrid, Ed.
Pir amide.
Bibliografa 283
H orner, J., L.R. Ngai, y C. Olivetti, 2007, Public enterprises and Labor Market
Performance, International Economic Review, 48: 363-384.
INE, 2006, Anuario Estadstico de Espa na 2006, Madrid.
Jack, W., 1999, Principles of Health Economics for Developing Countries, Wa-
shington D.C., The World Bank.
Jacobs, Ph., 1997, The Economics of Health and Health Care, Gaithersburg, Mary-
land, Aspen Publishers.
Jeffers, J.R., M.F. Bognanno, y J.C. Barlett, 1971, On the Demand Versus Need
for Medical Services and the Concept of Shortage, American Journal of
Public Health, 61.
Klarman, H.E., 1982, The Road to Cost-Effectiveness Analysis, Milbank Memo-
rial Fund Quarterly/Health and Society, 60(4), 585-603
Kreps, D. M., 1990, A Course in Microeconomic Theory, New York, Harvester
Wheatsheaf. Versi on castellana, Curso de Teora Microecon omica, Madrid,
McGraw-Hill, 1991.
Lerner, A.P., 1934, The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly
Power, Review of Economic Studies, 1, 157-175.
Lewis, T.R., J.H.Reichman, y A.D. So, 2007, The case for public funding and
oversight of clinical trials, Economists Voice, 4: Iss. 1, Article 3. Available
at http://www.bepress.com/ev/vol4/iss1/art3
Lindahl, E., 1919, Die Gerechtigkeit der Besteuring, Lund, Gleerup. [Traduci on
inglesa: Just taxation - A positive solution, en Classics in the Theory of
Public Finance, editado por R.A. Musgrave y A.T. Peacock, London, Mac-
Millan, 1958.]
Macho-Stadler, I., 1999, Incentivos en los servicios sanitarios, en Calidad y cos-
tes en la contrataci on de servicios de salud, editado por P. Ibern, Berlin,
Springer-Verlag.
Macho-Stadler, I., y D. P erez-Castrillo, 1994, Introducci on a la Economa de la
Informaci on, Barcelona, Ariel.
Manning, Jr., W. G. y C.E. Phelps, 1979, The Demand for Dental Care, Bell Jour-
nal of Economics, 10: 503-525.
Manseld, E., 1985, Microeconomics. Theory and Applications, New York, W.W.
Norton.
McEachern, W.A., 1998, Economa. Una introducci on contempor anea, Madrid,
Thomson.
McGuire, A., J. Henderson, y G. Mooney, 1994, The Economics of Health Care.
An Introductory Text, London, Routledge.
284 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud
Mossialos, E. y J. LeGrand (eds.),1999, Health Care and Cost Containment in the
European Union Aldershot, Ashgate Publishing Ltd.
Muurinen, J.M., 1982, Demand for Health: AGeneralized Grossman Model, Jour-
nal of Health Economics, 1: 5-28.
Narciso, S., 2004, Essays on Policies for the Health Care Sector: the Relationship
between Agents and their Incentives, Ph.D. manuscript, Universidade Nova
de Lisboa.
Newhouse, J.P. 1996, Free for All?: Lessons from the RAND Health Insurance
Experiment, Harvard, Harvard University Press.
Newhouse, J.P., 1970, Toward a Theory of Nonprot Institutions: An Economic
Model of a Hospital, American Economic Review, 60: 64-74.
OECD, 2006, Health Data 2006, OECD, Paris.
OECD, 2005, Health Data 2005, OECD, Paris.
OECD, 2003, The Non-Prot Sector in a Changing Economy, OECD, Paris.
Ort un Rubio, V., 1990, La Economa en Sanidad y Medicina: Instrumentos y Li-
mitaciones, Barcelona, La Llar del Llibre.
Pauly, M.V. y M. Redisch, 1973, The Not-for-Prot Hospital as a Physicians
Cooperative, American Economic Review, 63: 87-100.
Pearce, D.W., 1971, Cost-Benet Analysis, London, MacMillan Press
Phelps, Ch.E., 1992, Health Economics, New York, HarperCollins Publishers.
Phillips, A.W., 1958, The Relation Between Unemployment and the Rate of Chan-
ge of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957, Economica,
25: 283-299.
Pinilla, J., 2004, La economa de los servicios de atenci on bucodental en Espa na,
Cuadernos Econ omicos de ICE, 67: 135-160.
Reinhardt, U.E. 1985, The theory of physician-induced demand reections after
a decade, Journal of Health Economics, 4: 187193.
Ricci, F., y M.Zachariadis, 2006, Determinants of Public Health Outcomes: A
Macroeconomic Perspective, DEGIT Conference Papers c011-045,
Roemer, M.I., 1961, Bed Supply and Hospital Utilization: a National Experiment,
Hospitals, J.A.H.A., 35: 988-993.
Santerre, R.E., y S.P. Neun, 2004, Health Economics, Mason (Ohio), South-Western.
Shain, M. y M.I. Roemer, 1959, Hospital Costs Relate to the Supply of Beds,
Modern Hospital, 4: 71-73.
Bibliografa 285
Shih, Y-C.T., M. Prasad, y B.R. Luce, 2002, The effect on social welfare of a
switch of second-generation antihistamines from prescription to over-the-
counter status: A microeconomic analysis, Clinical Therapeutics, 24: 701-
716.
Stiglitz, J.E., 1994, Replantejament del Paper de lEstat a lEconomia: els B ens
Privats Suministrats P ublicament, in An` alisi Econ` omica de la Sanitat, edi-
ted by G. L opez Casasnovas, Barcelona, Departament de Sanitat i Seguretat
Social, Generalitat de Catalunya.
Thurner, P.W., y P. Kotzian, 2001, Comparative Health Care Systems, mimeo.
Torrance, G.W., 1986, Measurement of Health State Utilities for Economic Ap-
praisal. A Review, Journal of Health Economics, 5, 1-30.
Wagstaff, A., 1986a, The Demand for Health: A Simplied Grossman Model,
Bulletin of Economic Research, 38: 93-95.
Wagstaff, A., 1986b, The Demand for Health: Some New Empirical Evidence,
Journal of Health Economics, 5: 195-233.
Weisbrod, B.A., 1988, The Nonprot Economy, Cambridge (Mass.), Harvard Uni-
versity Press.
Weisbrod, B.A. (ed.), 1998, To Prot or Not to Prot. The Commercial Transfor-
mation of the Nonprot Sector, Cambridge, Cambridge University Press.
White, J., 1999, Targets and Systems of Health Care Cost Control, Journal of
Health Politics, Policy and Law, 25(4), pp. 653-696.
Wonderling, D., R. Gruen, y N. Black, 2005, Introduction to Health Economics,
Maidenhead, Open University Press.
Zweifel, P., y F. Breyer, 1997, Health Economics, New York, Oxford University
Press.
También podría gustarte
- Caso Cánada PackersDocumento3 páginasCaso Cánada Packersjaime9lorzaAún no hay calificaciones
- Casos Prácticos NIC 40 2021Documento5 páginasCasos Prácticos NIC 40 2021Jesús Martín More50% (2)
- Metodologia WyckoffDocumento227 páginasMetodologia WyckoffZiggs []0% (1)
- Caso Pilsen Callao-Posicionamiento-Segmentacion-Mkt MixDocumento4 páginasCaso Pilsen Callao-Posicionamiento-Segmentacion-Mkt MixErick Alonso100% (2)
- Grupo Vitalia Entrega FinalDocumento47 páginasGrupo Vitalia Entrega FinalJulián Francisco Rangel JaimesAún no hay calificaciones
- Planeación Y Dirección Estratégica en La Empresa de Calzado Confort S.ADocumento32 páginasPlaneación Y Dirección Estratégica en La Empresa de Calzado Confort S.AHumberto Erick Chacón100% (1)
- Introduccionalamicro ChristianJaramillo 200910Documento6 páginasIntroduccionalamicro ChristianJaramillo 200910LUIS EDUARDO DURAN TORRESAún no hay calificaciones
- Ebitda y Margen EbitdaDocumento2 páginasEbitda y Margen EbitdaPedro Luis Torres TarazonaAún no hay calificaciones
- Acuerdo 013-2020 Plan de Desarrollo 2020-2023Documento96 páginasAcuerdo 013-2020 Plan de Desarrollo 2020-2023Pilar Ospina CardenasAún no hay calificaciones
- Actividad 4. Caso Fernando Idea de NegocioDocumento4 páginasActividad 4. Caso Fernando Idea de NegocioDany RodriguezAún no hay calificaciones
- Factibilidad SteviaDocumento14 páginasFactibilidad SteviaMaria Elisa Chima VerdugoAún no hay calificaciones
- Ensayo Pepsi Coca ColaDocumento2 páginasEnsayo Pepsi Coca ColaMarilyn Quispe LeonardoAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Grupo 5 PDFDocumento30 páginasTrabajo Final Grupo 5 PDFrobert romeroAún no hay calificaciones
- F Alburquerque Llorens - Innovación, Transferencia de Conocimientos y Desarrollo Económico Territorial Una Política Pendiente. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura CLXXXIV 732 Julio-Agosto (2008) 687-700 ISSN 0210-19Documento14 páginasF Alburquerque Llorens - Innovación, Transferencia de Conocimientos y Desarrollo Económico Territorial Una Política Pendiente. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura CLXXXIV 732 Julio-Agosto (2008) 687-700 ISSN 0210-19Marcelo BonzónAún no hay calificaciones
- La Organizacion Virtuosa Como Alternativa de Solucion para Un Pais MejorDocumento12 páginasLa Organizacion Virtuosa Como Alternativa de Solucion para Un Pais MejorJuampi RaganatoAún no hay calificaciones
- Informe Creativo en Ingles BriefDocumento5 páginasInforme Creativo en Ingles BriefLuis BarriosAún no hay calificaciones
- Promociones de VentasDocumento3 páginasPromociones de VentasKattyGar-Vaz100% (1)
- Trabajo de Mercade InternacionalDocumento12 páginasTrabajo de Mercade InternacionalJhon WayxAún no hay calificaciones
- Ley Orgánica de Apertura Del Mercado Interno de La Gasolina y Otros Combustibles Derivados de Los Hidrocarburos para Uso de Vehículos Automotores VenezuelaDocumento3 páginasLey Orgánica de Apertura Del Mercado Interno de La Gasolina y Otros Combustibles Derivados de Los Hidrocarburos para Uso de Vehículos Automotores VenezuelaJose Antonio Robles PerozoAún no hay calificaciones
- Informe Nacional - HondurasDocumento124 páginasInforme Nacional - HondurasEstuardoRodasAún no hay calificaciones
- Historia y Evolucion de La Investigacion de MercadosDocumento3 páginasHistoria y Evolucion de La Investigacion de MercadosJose AdonAún no hay calificaciones
- Ejercicio de Flujo de Caja Incremental 8-7 RDocumento5 páginasEjercicio de Flujo de Caja Incremental 8-7 RPablo Adrian FajardoAún no hay calificaciones
- Instalacion Planta Procesadora Hojuelas MacaDocumento239 páginasInstalacion Planta Procesadora Hojuelas MacaKeila Arnica100% (2)
- Productos IndustrialesDocumento30 páginasProductos IndustrialesJuan Elías Salazar GonzalezAún no hay calificaciones
- Cualidades de Un Buen AbogadoDocumento3 páginasCualidades de Un Buen AbogadoLiss RodriguezAún no hay calificaciones
- R - OSINERGMIN - No.202 2018 OS CDPOSTEDocumento12 páginasR - OSINERGMIN - No.202 2018 OS CDPOSTEchucho huaman camayoAún no hay calificaciones
- Sociedad y Estado MesyngierDocumento82 páginasSociedad y Estado MesyngierGonzalo SiliprandiAún no hay calificaciones
- Lineas y Sublineas de Investigación FieDocumento2 páginasLineas y Sublineas de Investigación FieCarlos MeloAún no hay calificaciones
- 2.1.1. Planeación Estratégica de Marketing PDFDocumento6 páginas2.1.1. Planeación Estratégica de Marketing PDFeduardo322Aún no hay calificaciones
- NegociosssssssssssssssssDocumento9 páginasNegociosssssssssssssssssDiocelis MarianaAún no hay calificaciones