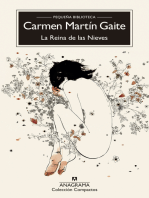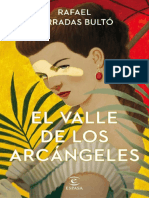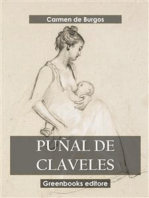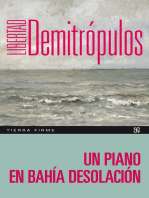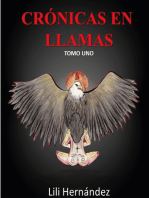Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2009 Relato LA TASCA DE FERNANDEZ
2009 Relato LA TASCA DE FERNANDEZ
Cargado por
eurocamsuite9182Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
2009 Relato LA TASCA DE FERNANDEZ
2009 Relato LA TASCA DE FERNANDEZ
Cargado por
eurocamsuite9182Copyright:
Formatos disponibles
DATOS AUTOR
Nombre: Rafael
Apellidos: Lomeña Varo
E-mail: eurocamsuite@yahoo.es
Website: https://calentamientoglobalacelerado.net
Título: LA TASCA DE FERNÁNDEZ
Género: relato
Año: 2009
LA TASCA DE FERNÁNDEZ
La tasca de Fernández era un bar lúgubre y sucio de finales del
siglo XVIII ubicado en el antiguo barrio sevillano de Santa Cruz, a
orillas del Guadalquivir. Era un antro oscuro, la escasa luz arrojada
por viejos candiles y velas que poco a poco se consumían en los
mugrientos candelabros imprimían al lugar un ambiente funesto.
El humo del tabaco y el rapé mezclado con el olor a fritanga y
el aceite rancio de sus fogones originaba una brumosa y densa
atmósfera respirable solo por algunos pocos. Por algo decían los
lugareños que los niños y las mujeres no podían soportar un
ambiente tan cargado, y razón no les faltaba. Sin embargo, nadie
podía negar que su vino peleón estuviera entre los caldos más
codiciados de gran parte de Sevilla y éste era sin duda el secreto
mejor guardado de sus dueños. Parece que alguna mágica e
innombrable fórmula acababa atrapando a todos los hombres que
cataban su negro morapio.
Desde bien joven y hasta hacía unos años, el viejo Fernández
había regentado su bar de forma entregada pero, sin nadie saber
cómo, un buen día desapareció sin dejar rastro. Su mujer, Agustina,
que hasta entonces había ayudado a su marido en la faena de fogón
preparando viandas de cuchara, tuvo que sucederle en el manejo del
negocio cuando éste dejó de verse. Nadie supo nunca dónde se
había metido el viejo Fernández ni qué le había ocurrido y, cuando
algún despistado preguntaba sobre éste a su mujer, Agustina, con
gesto indiferente, daba el silencio por respuesta.
Agustina mantenía el bar funcionando pero algo había
cambiado desde que su marido desapareciera, ahora ya sólo abría
sus puertas al ponerse el sol, fuera invierno o verano. Justo cuando
el sol languidecía posándose sobre los tejados de las casas al otro
lado del río Agustina abría las dos ventanas del bar y dejaba
entornada la puerta de acceso al mismo con una cortina de esparto
cubriendo el hueco para evitar que las pesadas moscas se
aventuraran hacia dentro del bar atraídas por las fragancias y
enjundias de su interior.
Los hombres del lugar solían reunirse al caer la noche en la
taberna para beber, fumar, jugar a las cartas y platicar. Otros pocos
iban allí solo a saborear el que muchos llamaban el caldo mágico de
Fernández, refiriéndose al vino negro que cómo una droga
enganchaba a quien osaba catarlo. De cómo se curaba aquel caldo
poco se sabía, pero todos eran fieles a su cita en la tasca de
Fernández, aunque éste ya no se dejara ver desde hacía años.
Algunos clientes aseguraban que el alma de Fernández seguía
allí entre esas paredes amarillentas por el humo del tabaco y el
aceite quemado y todos pensaban que en cualquier momento podría
dejarse ver por el ventanuco que conectaba la barra del bar con la
cocina, y aunque eran ya pocos los que se atrevían a interesarse aún
por el paradero del viejo, no era raro que cuando el recio vino
empezaba a hacer mella entre los tertulianos alguno de ellos alzara
la voz reclamando a Fernández otra ronda. Pero Agustina era dura y
persistente al respecto, y callada como una tumba se limitaba a
llenar los vasos mientras los hombres seguían en ensimismados
entre sus naipes.
Desde el fondo de la barra, cuando Agustina entraba al
interior de la vivienda podía entreverse una vieja puerta de madera
celosamente cerrada con dos trancos y una enorme cadena con un
candado, pero nadie podía saber lo que se hallaba en su interior. Los
más lenguaraces habían llegado a afirmar que el cuerpo sin vida de
Fernández podría incluso encontrarse en esa habitación, pues
Agustina parecía inquietarse sobre manera cuando alguna vez algún
descarado había intentado acceder al interior de la casa por algún
motivo o simplemente le interrogaba por aquél habitáculo. Un
hecho curioso y que sin duda alimentó las fantasías de los rumores
es que al poco de desaparecer Fernández su mujer tabicó una
pequeña ventana que comunicaba la misteriosa habitación con la
calle trasera del bar.
En invierno, algunos vecinos frecuentaban la tasca hasta altas
horas y alguno de ellos juraba haber oído un sonido escalofriante
que salía desde la habitación, como si del chirriante movimiento de
una vieja mecedora se tratara. Esas mismas noches frías, también
afirmaban haber visto a Agustina acceder a la habitación con platos
de sopa y otros mejunjes humeantes que ella misma preparaba con
esmero. Pese a tanto misterio, absolutamente nadie llegó a saber
jamás para quién eran esos alimentos y, cuando algún insensato
preguntó por ello solo volvió a encontrar el férreo silencio por
respuesta.
Sin embargo, hay un momento que sin duda marco un antes y
un después en la misteriosa historia de la tasca. Una calurosa noche
de verano, cuando los niños jugaban en la calle incluso hasta bien
pasada la media noche, una canica de barro entró por la puerta del
bar que se encontraba entreabierta en ese momento, rodando hasta
el interior del pasillo de la casa. Mientras tanto, Agustina se
encontraba en la cocina preparando algún caldero para el día
siguiente por lo que no se percató de la entrada del niño que,
siguiendo su canica perdida se coló hasta el fondo del pasillo y,
aprovechando que la puerta de la habitación estaba entreabierta,
empujó la puerta que Agustina mantenía siempre fuertemente
cerrada. Lo que aquel crío vio nadie lo supo jamás a ciencia cierta,
pero la palidez y el terror dibujado en su rostro cuando salió del
pasillo buscando la salida fue algo que silenció por completo a los
presentes de todo el bar. Aquel jovenzuelo, que debía tener unos
diez o doce años, salió literalmente blanco y con la mirada perdida,
abandonó el bar ante el silencio sepulcral de los allí presentes y, sin
pronunciar palabra alguna, continuó su camino hasta su casa sin
detener su paso ni alzar la cabeza.
Muchos dedujeron que ese niño pudo ver a la propia muerte
ante sus ojos para quedar tan conmocionado, pues meses después
de los hechos el joven aun parecía atemorizado por lo ocurrido y
según algunos amigos jamás volvió a ser el mismo muchacho desde
entonces. Su madre contó a algunos vecinos que el niño vio a un
hombre viejo de figura casi momificada sentado en una mecedora y
mientras pisaba la canica con su enorme y roído zapato, hacía gestos
con la mano para que el niño se aproximara hasta él.
La historia macabra del niño que estuvo ante la mismísima
parca acompañó al bar y a Agustina durante muchos años más y
llegó a ser un secreto a voces en todo el barrio que aquella
habitación escondía un secreto inconfesable. Todos imaginaban que
podía ser la propia alma de Fernández la que allí moraba y que solo
la muerte de Agustina podía desvelar tan profundo y macabro
misterio.
Y así ocurrió. El día del fallecimiento de Agustina, el alguacil
y algunos vecinos entraron a la casa temiéndose lo peor, pero la
sorpresa que descubrieron superaba cualquier augurio. No podían
dar crédito a lo que vieron. En esa habitación lúgubre, alumbrada
por un quinqué que aún permanecía encendido. El cuerpo de
Agustina yacía en un jergón de esparto abrazado a una figura
momificada, casi esquelética, del que debió ser su esposo Fernández
desaparecido y probablemente fallecido 16 años antes y al que la
anciana mantuvo en ese estado a base de extraños ungüentos que
ella misma aplicaba al cuerpo de su difunto marido con frecuencia,
hasta llegar a convertir al difunto en la momia de Juan Fernández
Torralba.
También podría gustarte
- Secretos de alcoba de los grandes chefsDe EverandSecretos de alcoba de los grandes chefsCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (183)
- Oraciones Del Codex GigasDocumento14 páginasOraciones Del Codex Gigaspussa66Aún no hay calificaciones
- UntitledDocumento475 páginasUntitledIldebrando Vilchez RodríguezAún no hay calificaciones
- Libro Aguas ResidualesDocumento341 páginasLibro Aguas ResidualesIsidro Gomez Garcia97% (34)
- Leyendas Del Estado de GuanajuatoDocumento10 páginasLeyendas Del Estado de GuanajuatoJosue MedinaAún no hay calificaciones
- La Intrusa + Ulpidio VegaDocumento5 páginasLa Intrusa + Ulpidio VegaJoshua Henderson100% (1)
- Esqueleto en el sótano: Antología de relatos de terrorDe EverandEsqueleto en el sótano: Antología de relatos de terrorAún no hay calificaciones
- Nombre Del Mesias PDFDocumento2 páginasNombre Del Mesias PDFRamon Lopez0% (1)
- El Montruo Del ArroyoDocumento22 páginasEl Montruo Del ArroyoYaiza Guadalupe Neyra ParedesAún no hay calificaciones
- Leyendas Del Dia de Muertos.Documento5 páginasLeyendas Del Dia de Muertos.karen oyuki becerra santosAún no hay calificaciones
- Vasijas de La AbuelaDocumento3 páginasVasijas de La AbuelaSebastián Taya33% (3)
- Los Duendes de La PampaDocumento20 páginasLos Duendes de La PampaCelz0mbieAún no hay calificaciones
- Andersen, Hans Christian - La Llave de La CasaDocumento3 páginasAndersen, Hans Christian - La Llave de La Casajulian113Aún no hay calificaciones
- 63 La Confesión Con La MuerteDocumento4 páginas63 La Confesión Con La MuerteJuan Pablo GuarinAún no hay calificaciones
- ETERNITYDocumento57 páginasETERNITYPJ RUIZAún no hay calificaciones
- Milla Jose - Historia de Un PepeDocumento169 páginasMilla Jose - Historia de Un PepeAem CantoralAún no hay calificaciones
- Antologia de Textos Literarios Ebau 2022 23Documento14 páginasAntologia de Textos Literarios Ebau 2022 23ccsanglezAún no hay calificaciones
- Antologã - A Literaria EbauDocumento12 páginasAntologã - A Literaria EbauHelenaAún no hay calificaciones
- 06 Primeras Paginas El Monstruo Del ArroyoDocumento10 páginas06 Primeras Paginas El Monstruo Del ArroyoBrasilera PapaAún no hay calificaciones
- Leyendas LibroDocumento20 páginasLeyendas LibroOsvaldo J. L. R. GonzalezAún no hay calificaciones
- El Hombre Que Se Transformaba en SicuríDocumento6 páginasEl Hombre Que Se Transformaba en SicuríEsteban condori100% (1)
- Había Una Vez. Nadine GordimerDocumento6 páginasHabía Una Vez. Nadine GordimerPaola Cristina Sánchez Pérez100% (1)
- Iulia Sala. CuentosDocumento6 páginasIulia Sala. Cuentostalmaci100% (1)
- La Casa Del EsteroDocumento16 páginasLa Casa Del EsteroGabs LondAnd100% (1)
- El Circo Del Miedo - Curtis GarlanDocumento71 páginasEl Circo Del Miedo - Curtis GarlanAlexBaiocchiAún no hay calificaciones
- Leyenda Del Jardin San MarcosDocumento3 páginasLeyenda Del Jardin San MarcosAna PeñaAún no hay calificaciones
- La Casa Del Estero - Fernanda Melchor PDFDocumento20 páginasLa Casa Del Estero - Fernanda Melchor PDFIsidro Felipe Ortíz CaravantesAún no hay calificaciones
- Meigas Del NorteDocumento189 páginasMeigas Del NorteElena VelazAún no hay calificaciones
- PROYECTO NO 5, Compendio de LeyendasDocumento8 páginasPROYECTO NO 5, Compendio de LeyendasSusana Sosa50% (2)
- Cuentos de TerrorDocumento63 páginasCuentos de TerrorWilliam Condori Rafael100% (1)
- La Leyenda de La Novia Sin CabezaDocumento4 páginasLa Leyenda de La Novia Sin CabezaJoaquín Gómez Flores33% (3)
- El Padre Sin CabezaDocumento4 páginasEl Padre Sin Cabezahenry barbozaAún no hay calificaciones
- Vivir para ContarlaDocumento11 páginasVivir para ContarlaYuliana Andrea Pira QuinteroAún no hay calificaciones
- La Muerte de La Acacia PDFDocumento8 páginasLa Muerte de La Acacia PDFCandelariaAún no hay calificaciones
- Leyendas ComparteDocumento57 páginasLeyendas ComparteRamiro Mota GarzaAún no hay calificaciones
- El Barril AmontilladoDocumento2 páginasEl Barril AmontilladoDai0% (1)
- Hormiga Negra de Anderssen BancheroDocumento5 páginasHormiga Negra de Anderssen BancheroBrianne LawsonAún no hay calificaciones
- Fernanda Melchor - La Casa Del EsteroDocumento25 páginasFernanda Melchor - La Casa Del EsteroJuan Antonio García JuárezAún no hay calificaciones
- Lee Con Atencion El Siguiente RelatoDocumento2 páginasLee Con Atencion El Siguiente RelatooLílî ĄnaoAún no hay calificaciones
- Tramontana (Miblocdenotas Com)Documento1 páginaTramontana (Miblocdenotas Com)Kim Ji-sooAún no hay calificaciones
- Bañez, Gabriel - VirgenDocumento108 páginasBañez, Gabriel - VirgenAlejandro OlaguerAún no hay calificaciones
- El Callejón Del BesoDocumento10 páginasEl Callejón Del BesoMicaelaD-sAún no hay calificaciones
- Leyendas MexicanasDocumento6 páginasLeyendas MexicanasGaby Lopez GonzalezAún no hay calificaciones
- Pasos Largos El Ultimo BandoleroDocumento8 páginasPasos Largos El Ultimo BandoleroPedro Luis Marin GarciaAún no hay calificaciones
- Gustavo Adolfo Bécquer - Un Lance PesadoDocumento5 páginasGustavo Adolfo Bécquer - Un Lance PesadothehumanoAún no hay calificaciones
- LEYENDAS de FerreñafeDocumento8 páginasLEYENDAS de FerreñafeYuly Magali Villegas Villarreal100% (7)
- Misterios de Hawkenlye 3 - La P - Clare, AlysDocumento430 páginasMisterios de Hawkenlye 3 - La P - Clare, AlysJuanjo Jara OlmedoAún no hay calificaciones
- Guia Reemplazo 2 Lengua y LiteraturaDocumento7 páginasGuia Reemplazo 2 Lengua y Literaturajessica gallardoAún no hay calificaciones
- La Casa AsombradaDocumento3 páginasLa Casa AsombradacristianAún no hay calificaciones
- 2007 Blog IZURAN Bereberes AmazighesDocumento34 páginas2007 Blog IZURAN Bereberes Amazigheseurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- 31 Diciembre 06Documento1 página31 Diciembre 06eurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- Sembrando El Cambio en La Modificación Artificial Del Tiempo A Nivel Mundial - OMMDocumento8 páginasSembrando El Cambio en La Modificación Artificial Del Tiempo A Nivel Mundial - OMMeurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- Cisternas Encimeras AzulejosDocumento25 páginasCisternas Encimeras Azulejoseurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- No Me Funciona La Nevera - ElectrodomésticosDocumento2 páginasNo Me Funciona La Nevera - Electrodomésticoseurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- 2018 Proyecto Final Tecnologia PRACTICA ARDUINO MI ROBOTDocumento16 páginas2018 Proyecto Final Tecnologia PRACTICA ARDUINO MI ROBOTeurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- 2022 Manual Usuario Utilidad SentenciadorGO Integrada en EuroSuite-UtilitiesDocumento36 páginas2022 Manual Usuario Utilidad SentenciadorGO Integrada en EuroSuite-Utilitieseurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- 2022 Mapa Proyectos en Curso y Discontinuados de Autor Calentamientoglobalacelerado-NetDocumento16 páginas2022 Mapa Proyectos en Curso y Discontinuados de Autor Calentamientoglobalacelerado-Neteurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- Inteligencia Artificial GPT-4 Vs Hipótesis Calentamiento Global AceleradoDocumento14 páginasInteligencia Artificial GPT-4 Vs Hipótesis Calentamiento Global Aceleradoeurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- Ai Bing (GPT-4) Frente Al Calentamiento Global AceleradoDocumento7 páginasAi Bing (GPT-4) Frente Al Calentamiento Global Aceleradoeurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- Atardecer en TrifaDocumento7 páginasAtardecer en Trifaeurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- El Chatarrero Galactico 4 Final Battle - InstruccionesDocumento12 páginasEl Chatarrero Galactico 4 Final Battle - Instruccioneseurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- Cuadro Sinóptico Sobre El Calentamiento Global AceleradoDocumento14 páginasCuadro Sinóptico Sobre El Calentamiento Global Aceleradoeurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- DEVASM-Z80 - Entorno Cruzado de Desarrollo en Ensamblador para ZX-Spectrum Basado en PASMODocumento18 páginasDEVASM-Z80 - Entorno Cruzado de Desarrollo en Ensamblador para ZX-Spectrum Basado en PASMOeurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- Pesadilla DigitalDocumento1 páginaPesadilla Digitaleurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- 698 El Delito Fiscal - Delito de BlanqueoDocumento8 páginas698 El Delito Fiscal - Delito de Blanqueoeurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- 1.-Programar ASM Es Sencillo PDFDocumento4 páginas1.-Programar ASM Es Sencillo PDFeurocamsuite9182Aún no hay calificaciones
- Quem A DurasDocumento15 páginasQuem A DurasIris GalvánAún no hay calificaciones
- Perfil Matriz ComunicaciónDocumento2 páginasPerfil Matriz ComunicaciónPamela GUTIÉRREZAún no hay calificaciones
- Guia LinimentoDocumento7 páginasGuia Linimentomarlon orodezAún no hay calificaciones
- Ejemplo Proyecto de InvestigaciónDocumento3 páginasEjemplo Proyecto de InvestigaciónUbaldo BatistaAún no hay calificaciones
- Completitud de RDocumento191 páginasCompletitud de RAprendizajeSinFronterasAún no hay calificaciones
- DescargosDocumento3 páginasDescargosSebastianFlorezAún no hay calificaciones
- PudriéndonosDocumento206 páginasPudriéndonosjesusAún no hay calificaciones
- Syllabus - Psicología ExperimentalDocumento9 páginasSyllabus - Psicología ExperimentalFrd CVAún no hay calificaciones
- Acomodación 1Documento6 páginasAcomodación 1Zayra OcambalAún no hay calificaciones
- Anexo 3 - Formato de Diseño de Experiencias PedagógicasDocumento2 páginasAnexo 3 - Formato de Diseño de Experiencias PedagógicasingrymalAún no hay calificaciones
- T Espe 047107Documento506 páginasT Espe 047107Manuel QuezadaAún no hay calificaciones
- Aguinaldos Navideños 2019 - Tia RosaDocumento4 páginasAguinaldos Navideños 2019 - Tia RosaVeronica Katherine Vergara MurilloAún no hay calificaciones
- Guia de Actividades y Rúbrica de Evaluación Unidad 2 - Fase 3-América Latina en El Mapa Geopolito MundialDocumento7 páginasGuia de Actividades y Rúbrica de Evaluación Unidad 2 - Fase 3-América Latina en El Mapa Geopolito Mundialjorge mulatoAún no hay calificaciones
- Rol Del Administrador FinancieroDocumento9 páginasRol Del Administrador FinancieroLIZBETH SIMBA SIMBAÑAAún no hay calificaciones
- Revista Selecciones No.15Documento100 páginasRevista Selecciones No.15albertolecarosAún no hay calificaciones
- Recuerdos de Viajes Félix José Hernández Valdés Edición - ДокументDocumento159 páginasRecuerdos de Viajes Félix José Hernández Valdés Edición - ДокументMARIO SOARES NETOAún no hay calificaciones
- Proceso de Planificación: Niveles de Concreción (Plan, Programa, Proyecto), FasesDocumento12 páginasProceso de Planificación: Niveles de Concreción (Plan, Programa, Proyecto), FasesEliezerAún no hay calificaciones
- Tenga para Que Se EntretengaDocumento4 páginasTenga para Que Se EntretengaBrëNda Díâz TAún no hay calificaciones
- 4 Guía #2 PIC 2018-IIDocumento8 páginas4 Guía #2 PIC 2018-IIFIORELLA JACKELINE RETAMOZO RAMIREZAún no hay calificaciones
- ObesidadDocumento49 páginasObesidadalphonse floraAún no hay calificaciones
- Manual de Normas Y Procedimientos Enfermeros Servicio de InternacionDocumento116 páginasManual de Normas Y Procedimientos Enfermeros Servicio de InternacionElizabeth GonzalezAún no hay calificaciones
- Vibraciones UiiDocumento17 páginasVibraciones UiiKishoman Arcos Vazquez50% (4)
- Test de La Familia El Arbol y Figura HumanADocumento8 páginasTest de La Familia El Arbol y Figura HumanALorena Quezada LopezAún no hay calificaciones
- Manual de Procedimientos 99472213611Documento14 páginasManual de Procedimientos 99472213611MELANI NAYARIT CARDENAS HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Ensayo Argumentativo #22Documento2 páginasEnsayo Argumentativo #22LimAún no hay calificaciones
- Indicadores de ObservaciónDocumento5 páginasIndicadores de ObservaciónSofía Ivett Cortazar GasparAún no hay calificaciones
- Tarea 1 NeuropsicologiaDocumento6 páginasTarea 1 NeuropsicologiaestrellaAún no hay calificaciones