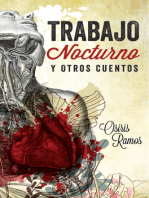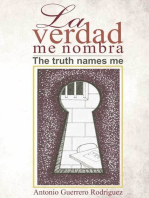Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Otro
Otro
Cargado por
AngelDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Otro
Otro
Cargado por
AngelCopyright:
Formatos disponibles
Pasa que, cuando anochece y te quedas quieto, realmente quieto, sintiendo el tarareo de la
estepa cubrir las nucas de las montañas, desconoces si éste es el hogar donde siempre viviste.
Si éste tal vez, no es ya un lugar distinto del de las anécdotas y esto otro un cuerpo diferente al
del espejo. Como si en algún momento, sin haberte dado cuenta, hubieses despertado en una
cama distinta, con un somier ajeno por el que has ido dando tus sueños a cambio de un
afrodisíaco, y no hayas sentido esa extrañeza hasta este momento. Este instante en que no se
desliza por el colchón nadie más que un caudal de serpientes, moviéndose con las mismas
caricias con las que las larvas refriegan el viento de la noche.
Y hay veces, veces contadas, en las que amanezco con la piel recién tatuada. Con mucha tierra
entre tus lorzas y todavía fresca por el baño de luna. Con mucho frío en las yemas y un verde
agave que viene a endulzar los oídos, que viene a decirme que los ruidos que nacen bajo la
cama no son de unos rostros desconocidos, sino de un goteo que procede de la médula
descubierta por los edredones. Esas veces, siento que vienes a contarme de nuevo las cosas
que hice, como explicándoselas a un niño pequeño, o a una anciana de edad muy avanzada,
narrándolo todo de una manera para que lo entienda. Y ciertamente se comprende de punta a
punta, pero a su vez, las tiras y bordes de la piel se sienten como de una lengua inexperta.
Como si la piel fuese extranjera. Como si las costuras que se zigzaguean en el dorso
perteneciesen a un aspirante, a alguien que todavía no ha alcanzado la técnica precisa y ha
bordado en la espalda poco más que bocetos y señas de colores. Y tal vez, alguien quisiera
encontrar una palabra propia de la que estirar hasta dejar la piel deshilvanada, a la intemperie.
Estirar de una marca mía pero que ya no es de alguien. Marcarla en otra parte.
También podría gustarte
- 23 Razones Cinwololo PDFDocumento60 páginas23 Razones Cinwololo PDFMiriam50% (6)
- Xavier Villaurrutia. Poemas. CEPE.Documento8 páginasXavier Villaurrutia. Poemas. CEPE.César Eduardo Gómez CañedoAún no hay calificaciones
- CompLectora11 Taller1 2Documento11 páginasCompLectora11 Taller1 2Anderson Valencia londoñoAún no hay calificaciones
- Una Complicidad Que Sobrevive de Osvaldo PicardoDocumento121 páginasUna Complicidad Que Sobrevive de Osvaldo PicardoLa PeceraAún no hay calificaciones
- Volvere Con Mis Perros de Ednodio QuinteroDocumento14 páginasVolvere Con Mis Perros de Ednodio Quinterolc1779Aún no hay calificaciones
- 3.1-EL RIO J. Cortazar 1Documento3 páginas3.1-EL RIO J. Cortazar 1evelin amherdtAún no hay calificaciones
- DesiertoDocumento28 páginasDesiertoSusana LageAún no hay calificaciones
- Diccionario Abreviado de JardineríaDocumento36 páginasDiccionario Abreviado de JardineríaRaúl Del Valle RodríguezAún no hay calificaciones
- Traduccia N de Las Letras de La Locanda Delle FateDocumento7 páginasTraduccia N de Las Letras de La Locanda Delle FategarrufosAún no hay calificaciones
- GEneración Del 50Documento17 páginasGEneración Del 50Javier González BlandinoAún no hay calificaciones
- Ana Isabel Stellino - Hoy Bailo Sobre Tu SombraDocumento53 páginasAna Isabel Stellino - Hoy Bailo Sobre Tu SombraRaúl Berea Núñez100% (4)
- Versos Sin VergüenzaDocumento8 páginasVersos Sin VergüenzaCrista CastellanosAún no hay calificaciones
- Bécquer - Leyendas (Seleccion)Documento125 páginasBécquer - Leyendas (Seleccion)nataliaAún no hay calificaciones
- El Río CortázarDocumento3 páginasEl Río CortázarFlavia AlcuazAún no hay calificaciones
- Cuentos para (No Tan) Ninos (SP - Victor Mengual JimenezDocumento187 páginasCuentos para (No Tan) Ninos (SP - Victor Mengual JimenezDe Ticantti Dtm100% (5)
- 23 Razones CinwololoDocumento60 páginas23 Razones CinwololoAgustinaGonzález100% (5)
- 4 OctavosDocumento4 páginas4 Octavosimpresores claseAún no hay calificaciones
- BiorritmoDocumento2 páginasBiorritmoDaniela LorenzanaAún no hay calificaciones
- Poemas Travesuras de ErosDocumento99 páginasPoemas Travesuras de ErosCarlos Carrascal ClaroAún no hay calificaciones
- CAFÉ DE LA FERIA Graciela Gliemmo (Argentina)Documento7 páginasCAFÉ DE LA FERIA Graciela Gliemmo (Argentina)kevin gomezAún no hay calificaciones
- Buenos Aires Poetry - Martín Zuñiga Chávez - CoverDocumento84 páginasBuenos Aires Poetry - Martín Zuñiga Chávez - Covernicol6s6brignoliAún no hay calificaciones
- Primer Capítulo de Mi Novela VagabundaDocumento6 páginasPrimer Capítulo de Mi Novela VagabundaDarwing50% (2)
- Antología 2Documento36 páginasAntología 2Brayan QuirozAún no hay calificaciones
- Radio Lecturas de Tumupasa: Antología 3Documento36 páginasRadio Lecturas de Tumupasa: Antología 3Victor HugoAún no hay calificaciones
- El Rio Julio CortazarDocumento1 páginaEl Rio Julio CortazarrojasjiAún no hay calificaciones
- El Río - CortázarDocumento2 páginasEl Río - Cortázaralice617.ackAún no hay calificaciones
- Jose Manuel Caballero BonaldDocumento43 páginasJose Manuel Caballero BonaldRonnys BarriosAún no hay calificaciones
- Adrienne Rich PDFDocumento28 páginasAdrienne Rich PDFPatty LaBelleAún no hay calificaciones
- Selección de PoemasDocumento14 páginasSelección de PoemasCamila ScorzelliAún no hay calificaciones
- 11 Chavez - Susana ChavezDocumento130 páginas11 Chavez - Susana ChavezJuariDocs100% (1)
- El Patio de Los Duendes Susy DelgadoDocumento86 páginasEl Patio de Los Duendes Susy DelgadoJody Lee100% (1)
- Radio Lecturas en Reyes: Antologia 3Documento40 páginasRadio Lecturas en Reyes: Antologia 3Victor HugoAún no hay calificaciones
- Ofidias. En otra piel serán las mismas marcasDe EverandOfidias. En otra piel serán las mismas marcasCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- Poemas John F. GalindoDocumento15 páginasPoemas John F. GalindoJohn F. GalindoAún no hay calificaciones
- Poemario Sin FechasDocumento15 páginasPoemario Sin FechasLupe MurilloAún no hay calificaciones
- Laberinto (Textos Poéticos)Documento68 páginasLaberinto (Textos Poéticos)Jose Gares CrespoAún no hay calificaciones
- Luna de CáncerDocumento64 páginasLuna de CáncerCarlos Reyes ÁvilaAún no hay calificaciones
- Viva Alas de Sangre y HierroDocumento28 páginasViva Alas de Sangre y Hierrovpmsoft3Aún no hay calificaciones
- Gilda Valcan 12 Poemas TraducidosDocumento10 páginasGilda Valcan 12 Poemas TraducidosGilda ValcanAún no hay calificaciones
- 100 Poetas MujeresDocumento103 páginas100 Poetas Mujeresavahaba2100% (2)
- Poesía Salvadoreña 2Documento12 páginasPoesía Salvadoreña 2Tony SpearsAún no hay calificaciones
- Poemas para Niños ValientesDocumento58 páginasPoemas para Niños ValientesPerfumeRojo100% (2)
- Magia y Otros Cuentos CortosDocumento14 páginasMagia y Otros Cuentos CortosCrisanto GaribayAún no hay calificaciones
- Erótica Mia de Saúl IbargoyenDocumento54 páginasErótica Mia de Saúl IbargoyenMexking100% (1)
- Gabriela Bruch - Naturaleza de Lo OscuroDocumento52 páginasGabriela Bruch - Naturaleza de Lo OscuroLaurie GonzalezAún no hay calificaciones
- Carlos Marzal, AlgarabíaDocumento32 páginasCarlos Marzal, AlgarabíaAna Hernández SegoviaAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento71 páginasUntitledFredy León TuyaAún no hay calificaciones
- Text La Bellesa AnalògicaDocumento1 páginaText La Bellesa AnalògicaAngelAún no hay calificaciones
- Text Primavera AnalògicaDocumento1 páginaText Primavera AnalògicaAngelAún no hay calificaciones
- Uno Es UnoDocumento5 páginasUno Es UnoAngelAún no hay calificaciones
- Text Guerra AnalògicaDocumento1 páginaText Guerra AnalògicaAngelAún no hay calificaciones
- 1Documento3 páginas1AngelAún no hay calificaciones