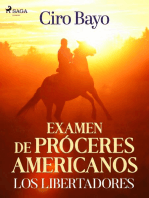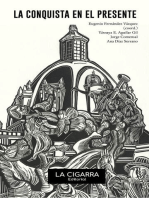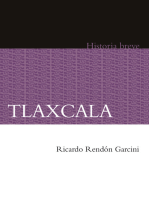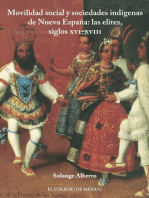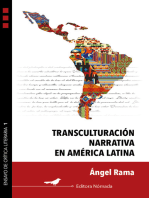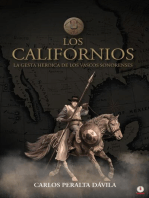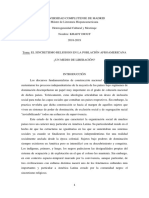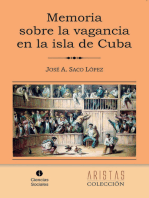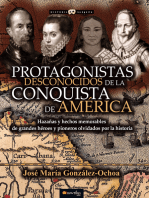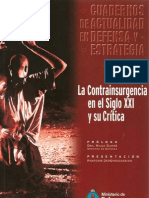Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Descolonización de La Historia I: Indigenismo de Cartón Piedra
Cargado por
Néstor Garrido0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas5 páginasEn el Plan de la Patria 2019-2025 de Venezuela, uno de los objetivos es la descolonización de la historia, lo que implica la exaltación del componente indígnea (así como también mujeres, negros y los "nuestroamericano") . Ahora bien, la práctica se centra en exaltar a los guerreros caribes e invisibilizar a los arahuacos que pactaron con los españoles la conquista del territorio nacional. La narrativa oficial crea personajes míticos para falsear la historia que quieren descolonizar.
Título original
Descolonización de la historia I: indigenismo de cartón piedra
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEn el Plan de la Patria 2019-2025 de Venezuela, uno de los objetivos es la descolonización de la historia, lo que implica la exaltación del componente indígnea (así como también mujeres, negros y los "nuestroamericano") . Ahora bien, la práctica se centra en exaltar a los guerreros caribes e invisibilizar a los arahuacos que pactaron con los españoles la conquista del territorio nacional. La narrativa oficial crea personajes míticos para falsear la historia que quieren descolonizar.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas5 páginasDescolonización de La Historia I: Indigenismo de Cartón Piedra
Cargado por
Néstor GarridoEn el Plan de la Patria 2019-2025 de Venezuela, uno de los objetivos es la descolonización de la historia, lo que implica la exaltación del componente indígnea (así como también mujeres, negros y los "nuestroamericano") . Ahora bien, la práctica se centra en exaltar a los guerreros caribes e invisibilizar a los arahuacos que pactaron con los españoles la conquista del territorio nacional. La narrativa oficial crea personajes míticos para falsear la historia que quieren descolonizar.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
Descolonización de la historia: ¿cuál historia?
Néstor Luis Garrido
El Plan de la Patria 2019-2025, que sirve de marco ideológico para la
generación de políticas públicas de Venezuela, tiene como uno de sus objetivos
centrales «la descolonización como componente fundamental de la ruptura histórica,
fundadas en nuestras bases indigenistas, feministas, afrodescendientes, nuestra
americanas (sic) y de profundo arraigo nacional bolivariano», tal como se lee en el
documento que publica el Ministerio de Poder Popular de Planificación en su página
web.
Más allá de lo meramente declarativo, más allá del rebautizo de efemérides y
autopistas, más allá de la intención de reivindicar grupos marginados por la narrativa
histórica, esta redifinición de la identidad nacional viene a excluir precisamente el
elemento aglutinador que nos define como venezolanos.
En un estudio que hizo el IVIC sobre el genoma venezolano (2010), la gran
sorpresa fue que el 58,8% de los genes que circulan por el territorio nacional provienen
de Europa, es decir tres quintos. Le siguen el aporte indígena (28,5%) y el africano
(12,6%). Evidentemente, la expresión fenotípica dirá otra cosa, porque África pesa. En
este proceso de descolonización de la historia que está en el Plan de la Patria, ¿cómo
haremos para descolonizar la sangre?
No es la historia
Evidentemente, aquí nos hallamos ante un proceso que tamiza ideológicamente
el pasado y que conlleva, inevitablemente, una tergiversación de la verdad histórica.
Ello no es ajeno a nosotros, pues los procesos independentistas en todo el continente se
originaron, en buena medida, por el peso de un prejuicio antiespañol a partir de la
leyenda negra, difundido por la ilustración francesa, el calvinismo y los pensadores
ingleses, y comprado por las elites intelectuales y económicas del Imperio Español a
ambas orillas del Atlántico.
Así pues, en la historia de Venezuela (y de los demás países de Hispanoamérica)
existe un enorme vacío entre la conquista –bárbara como todo proceso de expansión,
ciertamente– y la guerra de Independencia –una lucha fratricida que redujo la población
de la antigua Capitanía General a la mitad–, oscureciendo nada más ni menos que
trescientos años en los que se gestaron los elementos básicos de nuestra identidad: la
fundación de ciudades, la difusión del idioma, la evangelización, la introducción de la
ganadería, la minería y la agricultura; y la organización territorial de la que surge la
noción de «Venezuela» como unidad geopolítica.
Son tres siglos prácticamente borrados de la memoria colectiva y de los libros de
texto con los que estudian nuestros muchachos. En otras palabras, trescientos años
descolonizados, en los que nada ocurrió y de la que no hay nada de lo que
enorgullecernos, sino apenas el proceso del mestizaje, la incorporación de las
poblaciones indígenas a la hispanidad, con un idioma universal dueño de una poderosa
literatura y de una tradición académica; la gestación de la idiosincrasia del criollo –
folclore, gastronomía, creencias–; la creación de instituciones como diócesis, tribunales
y cabildos; la aparición de dos universidades, la interconexión y el trazado de los
caminos reales para unir las distintas provincias del Imperio, allende los límites actuales
de la República, entre otras cosas sin importancia.
Ahora bien, ¿de dónde surge entonces esta necesidad de «descolonizar la
historia»? Desde la intelectualidad europea izquierdista hasta las universidades
norteamericanas –atenazadas por la culpa de la limpieza étnica practicada por EE UU
contra los pueblos indígenas y la segregación racial contra los negros–, pasando por la
Teología de la Liberación y los seguidores más ingenuos de la cultura woke, se ha
impuesto a trocha y mocha esta idea en gobiernos sumamente hábiles para disfrazar con
palabras su ineficacia y sus propias intenciones, aun echando mano de ideas
provenientes del hegemón occidental.
El filósofo suizo Josef Estermann, en su ensayo «Colonialidad, descolonización
e interculturalidad» (2014) nos ratifica lo anterior: «Desde hace unas dos décadas, se ha
vuelto casi inflacionario el discurso que incluye los conceptos de “colonialidad”,
“descolonización” e “interculturalidad”, no solo en el contexto de la emergencia de
nuevas propuestas políticas en diferentes países de América Latina, sino también en
las ciencias sociales críticas». O sea, si leemos bien, la idea crece en los gobiernos
socialistas del Siglo XXI y en la academia que los respalda y que enmarca el objetivo
como una nueva faceta de la lucha de clases.
El nacionalismo arepario
Volviendo al Plan de Patria, en principio, entendemos que este parte de la
suposición de que no fue suficiente todo el proceso de la Independencia del país,
proclamada un 5 de julio de 1811 –sin éxito– y consolidada a partir del 24 de julio de
1823, con la batalla naval del Lago de Maracaibo (aunque la historiografía oficial insista
en que la lidia final se dio en Carabobo dos años antes), cuando la Corona de Fernando
VII dejó de reinar en todo el territorio nacional.
Esto llama la atención porque el proceso bolivariano precisamente tiene por mito
fundacional a un descendiente de españoles, Simón Bolívar, deificado y convertido en
una especie de salvador, que nos sacó de una opresión de trescientos años, para lo que
fue necesaria un guerra que arrasó con haciendas, fortunas y poblados. Se trata, no
obstante, de una independencia fallida que terminó sin la redención de los grupos
indígenas –a quienes los nuevos dueños del país les quitaron sus tierras ancestrales,
sumiéndolos en mayor pobreza–, de los negros –que no alcanzaron la abolición de la
esclavitud, sino dos decenios y medio más tarde– ni de las mujeres, que no lograron su
participación política sino hasta 1946, con el voto universal y secreto. En otras palabras,
los pueblos originarios, los afrodescendientes y las mujeres oprimidas que reivindica el
postulado del Plan de la Patria aún están esperando, a juzgar por la retórica oficial.
Cuando hablamos de Venezuela tal como la conocemos hoy en día, debemos
tomar en cuenta de que antes de la llegada de los españoles ese concepto, ese país, esa
entidad política no existía. Nada tenían en común las tres familias indígenas que aquí
vivían: los caribes, provenientes de la selva amazónica; los arahuacos que se vieron
desplazados por estos; y los timoto-cuicas, más emperantados con los grupos chibchas
de los Andes colombianos.
El concepto de Venezuela, primero como provincia (1527-1777) –que
correspondía a los estados de las regiones Centro Norte-Costera y Centrooccidental,
según la nomenclatura de los años 70– y luego como Capitanía General (1777-1821/23)
dentro del Virreinato de la Nueva Granada fue una organización territorial que se
decidió en Madrid.
Por otro lado, el documento rector del país para los años 2019-2025 enumera lo
«nuestroamericano», neologismo impulsado, entre otros, hace ya varias décadas por el
brasileño Darcy Ribeiro, para sustituir los términos colonialistas América Latina,
Hispanoamérica o Iberoamérica. ¿Cómo podemos entender una relación con los demás
países de habla española sin el elemento aglutinador que esta representa? ¿Qué otras
cosas nos unen a venezolanos, peruanos o mexicanos que no sean, además del verbo
castellano, la religión y –o sorpresa– la historia común de la llegada de los españoles? Y
aún más: ¿qué tiene en común un descendiente de cumanagotos de nuestra Barcelona
con otro desciente de timoto-cuicas de nuestro Trujillo, sino es el vehículo lingüístico
hispánico que precisamente bautizó esas ciudades con el nombre de urbes situadas en la
Península Ibérica?
La identidad nacional no fue una empresa indígena ni de los africanos que se
vieron obligados a venir; ni siquiera de los capitanes generales españoles, sino el
producto de una imposición hecha a partir de la independencia por los mantuanos
criollos; la misma clase dominante a la que pertenecía Bolívar y una buena parte de los
llamados libertadores y sus herederos, que predicaron contra los demás países,
especialmente contra Colombia, a lo largo de estos dos siglos una rivalidad «de
campanario», como dice Marcelo Gullo, pero que en realidad terminó siendo un
nacionalismo de arepa, donde la nuestra sabe mejor que la de al lado.
El disfraz y la retórica
Cuando ahondamos en los documentos oficiales que tienen que ver la aplicación
real de los objetivos nos topamos con más contradicciones y mitos, como el que exhibe
el llamado Plan sectorial de los pueblos indígenas, que comienza con un epígrafe
atribuido a Nicolás Maduro en que se afirma: «Nuestros pueblos indígenas, antes del
colonialismo, fueron pueblos que vivieron en paz, en comunidad, en socialismo…».
El mito de un Jardín del Edén aborigen, perdido cuando los españoles les dieron
a probar a nuestros ancestros el fruto del bien y del mal, forma parte también de esa
visión romántica y tergiversada que nada tiene que ver con lo sucedía en Tierra Firme
antes del tercer viaje de Colón a Paria. La narrativa mítica borra, por ejemplo, las
guerras tribales que mantenían caribes y arahuacos, lo que llevó a estos últimos a
dispersarse y eventualmente aliarse con los capitanes españoles para luchar en contra de
caciques guerreros con acendradas costumbres caníbales.
Sobre esta característica del caribe, uno de los primeros médicos que llegaron al
Nuevo Mundo, Diego Álvarez Chanca, escribió en 1494 –apenas dos años después del
primer viaje colombino– un crónica sobre esta etnia y sus prácticas antropofágicas
donde dice: «Esta gente [los caribes] salta las otras islas, que traen las mugeres que
pueden aver, en especial mozas y hermosas, las cuales tienen para su servicio e para
tener por mancebas [=concubinas]. (…) Dicen también estas mugeres que éstos usan de
[=ejercen] una crueldad que parece cosa increíble, que los hijos que en ellas han
[=tienen] se los comen, que solamente crían los que han en sus mugeres naturales».
El grito de guerra caribe contra los arahuacos –familia étnica a la que pertenecen
la mayoría de los indígenas venezolanos de hoy en día, como los guajiros– era «ana
karina rote aunicon paparoto mantoro itoto manto» que significa «solo nosotros somos
gente; los demás son nuestros esclavos». Este lema ha sido usado por el Ejército, pero
con traducción convenientemente alterada: «Solo nosotros somos gente; aquí nadie es
cobarde ni nadie se rinde». No obstante, ¿dónde está el sentido humanista del soldado al
declarar que los otros no son personas? La ignorancia y la venda ideológica dan para
todo.
Igual sucede con la asociación del aborigen y el color rojo, pigmento
desconocido por los pueblos originarios de la hoy Venezuela y que apareció aquí traído
posteriormente por los pobladores europeos. A fuerza de representaciones artísticas
alineadas con el progresismo se ha institucionalizado como elemento cromático de la
vestimenta indígena, convenientemente aprovechada por el propio gobierno.
¿Indigenismo o manipulación subliminal?
Extemporánea y presentista asimismo resulta la calificación de «socialista» que
el Plan hace aplicandolo a la vida prehispánica, a la vez que se soslaya el hecho de que
un pueblo que considera al otro como «esclavo» poco tiene que ver con esa visión
romántica de la igualdad que invoca constantemente la izquierda.
Estamos pues, ante una retórica vacía, que llega a afirmar que viene a darles
visibilidad y protagonismo a los pueblos originarios, pero que no vaciló en
desincorporar a los diputados indígenas de Amazonas a la Asamblea Nacional de 2016,
por «supuestas irregularidades», situación que nunca se dilucidó y que los dejó sin
representación parlamentaria, sin que se buscara una solución o se repitieran las
elecciones.
Dale tu mano al indio…
Al indigenismo venezolano le sucede lo mismo que al del resto de América, tal
como dice la profesora uruguaya Mónica Luar Nicoliello: reivindica al indio muerto y
poco le importa el que está vivo. Así vemos que en la descolonización de la historia, ya
aplicada a la vida práctica, se le cambia el nombre a la autopista Francisco Fajardo y se
le da el de Guaicaipuro –no hablemos aquí de la estatua que le hicieron–; pero al
indígena que se atraviesa en el arco minero no se le brinda protección, como tampoco al
cumanagoto pepenador de Anzoátegui, ni menos al que se muere de sida, como se ha
reportado con los guaraos del Delta.
Yendo más allá, en esta «descolonización de la historia» poco importa si el indio
está vivo o muerto; basta con «volar en alas de la fantasía» para sacarse de la manga
cacicas que no existieron, como Apacuana, cuya estatua de senos y glúteos exagerados
sustituyó al león de Santiago que evocaba el nombre de la ciudad.
La narrativa oficial, esa que parece inspirada en la canción de Daniel Viglietti e
inmortalizada por Mercedes Sosa, tiene pocos escrúpulos para echar mano de otras
indígenas que sí vivieron, pero cuyas historias han sido falsificadas, como el caso de la
dizque cacica gayona Ana Soto (sic), cuyo nombre revela su bautismo y cuya resistencia
indígena, a decir de los mismos cronistas de la ciudad, se limitó a ser asaltacaminos en
la zona norte de Barquisimeto: una especie de Robin Hood –pero sin épica– devenida en
heroína, que sustituyó al segoviano Juan de Villegas –fundador de la ciudad y cuya
estatua fue destruida– como epónima de una parroquia del oeste de la capital larense.
Para «descolonizar la historia», para darles un puesto a los pueblos originarios y
rescatar de ellos lo que sea positivo y bueno para la conformación de la venezolanidad,
para construir sobre elementos sólidos, hace falta tener una Historia; una historiografía
verdadera, valga la redundancia, que no desconozca ni condene partes de nuestro ADN,
que esté desprovista de ideología y, sobre todo, que rehúya ––como el Diablo al
salterio– de los mitos, las tradiciones inventadas, la falsificación de los símbolos, el
romanticismo novelero… En otras palabras, de la mentira. Necesitamos, pues, una
historia que afirme y acepte, sin miedo, el hecho de que nuestro país es producto de la
colonización española –buena o mala, pero nuestra–, y del mestizaje con aborígenes,
africanos e inmigrantes venidos de todas partes; que entienda los procesos históricos
desde todos los puntos de vista, no solo desde la dialéctica de colonizadores y
colonizados, sino también de los que ganaron y los que perdieron en todas las guerras y
gestas del pasado.
Solo aceptando estas realidades se entiende a Venezuela.
También podría gustarte
- La esclavitud en las Españas: Un lazo trasatlánticoDe EverandLa esclavitud en las Españas: Un lazo trasatlánticoAún no hay calificaciones
- Miradas sobre la diversidad cultural: Apuntes y circunstanciasDe EverandMiradas sobre la diversidad cultural: Apuntes y circunstanciasAún no hay calificaciones
- Los otros rebeldes novohispanos: Imaginarios, discursos y cultura política de la subversión y la resistenciaDe EverandLos otros rebeldes novohispanos: Imaginarios, discursos y cultura política de la subversión y la resistenciaAún no hay calificaciones
- 20 razones para que no te roben la historia de EspañaDe Everand20 razones para que no te roben la historia de EspañaAún no hay calificaciones
- Indios, españoles y meztizos en zonas de frontera, siglos XVII-XXDe EverandIndios, españoles y meztizos en zonas de frontera, siglos XVII-XXAún no hay calificaciones
- Los Pueblos Caribes - Una Etnia-Nación, Por Iraida Vargas-ArenasDocumento5 páginasLos Pueblos Caribes - Una Etnia-Nación, Por Iraida Vargas-ArenasDenis BerAún no hay calificaciones
- La Guerra de IndependenciaDocumento82 páginasLa Guerra de IndependenciaWilliam Rondon GarciaAún no hay calificaciones
- Historiografía de La Psiquiatria en LADocumento15 páginasHistoriografía de La Psiquiatria en LATano TanitoAún no hay calificaciones
- Breve historia del antipopulismo: Los intentos por domesticar a la Argentina plebeya, de 1810 a MacriDe EverandBreve historia del antipopulismo: Los intentos por domesticar a la Argentina plebeya, de 1810 a MacriCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Prensa y tradición: La imagen de España en la obra de Miguel Antonio CaroDe EverandPrensa y tradición: La imagen de España en la obra de Miguel Antonio CaroAún no hay calificaciones
- España en el corazón: Extracto de Y cuando digo EspañaDe EverandEspaña en el corazón: Extracto de Y cuando digo EspañaAún no hay calificaciones
- AAVV Africa en La Revolucion CubanaDocumento65 páginasAAVV Africa en La Revolucion CubanaByron HernándezAún no hay calificaciones
- ¡Nunca más esclavos!: Una historia comparada de los esclavos que se liberaron en las AméricasDe Everand¡Nunca más esclavos!: Una historia comparada de los esclavos que se liberaron en las AméricasAún no hay calificaciones
- Bolivia AaaaDocumento13 páginasBolivia AaaaCarolain SalvatierraAún no hay calificaciones
- Pensamiento Politico IndigenaDocumento13 páginasPensamiento Politico Indigenajeimary67% (3)
- Fin Del Período ColonialDocumento14 páginasFin Del Período Colonialyumeyacevedo@yahoo.com70% (10)
- Caracteristicas de La Sociedad VenezolanaDocumento5 páginasCaracteristicas de La Sociedad VenezolanaJssue JJAún no hay calificaciones
- Movimientos de Resistencia Ante La Dominación EspañolaDocumento4 páginasMovimientos de Resistencia Ante La Dominación EspañolaAntoniocamesAún no hay calificaciones
- Historia de La Nación A Jorge Abelardo RamosDocumento313 páginasHistoria de La Nación A Jorge Abelardo Ramospatriaparatodos3792100% (4)
- Movilidad social y sociedades indígenas de Nueva España: las elites, siglos XVI-XVIIIDe EverandMovilidad social y sociedades indígenas de Nueva España: las elites, siglos XVI-XVIIIAún no hay calificaciones
- Con Franco vivíamos mejor: Pompa y circunstancia de cuarenta años de dictaduraDe EverandCon Franco vivíamos mejor: Pompa y circunstancia de cuarenta años de dictaduraAún no hay calificaciones
- Leyenda Negra Contra La DemocraciaDocumento30 páginasLeyenda Negra Contra La DemocraciaAlexis BesembelAún no hay calificaciones
- Jorge Abelardo Ramos - Historia de La Nacion Latinoamericana PDFDocumento486 páginasJorge Abelardo Ramos - Historia de La Nacion Latinoamericana PDFErnesto J. Moya L.100% (2)
- Libro Ser Como Ellos Publicado 04 2014Documento112 páginasLibro Ser Como Ellos Publicado 04 2014Arleison Arcos RivasAún no hay calificaciones
- La Contrarrevolución cristera. Dos cosmovisiones en pugnaDe EverandLa Contrarrevolución cristera. Dos cosmovisiones en pugnaAún no hay calificaciones
- Interprepas (3)Documento14 páginasInterprepas (3)GUTIÉRREZ SAAVEDRA SEBASTIÁNAún no hay calificaciones
- Aztequismo Chamanismo y Mesianismo PDFDocumento13 páginasAztequismo Chamanismo y Mesianismo PDFLeonardo AlbarránAún no hay calificaciones
- Los nacionalismos vascos y catalán: En la Guerra Civil, el franquismo y la democraciaDe EverandLos nacionalismos vascos y catalán: En la Guerra Civil, el franquismo y la democraciaAún no hay calificaciones
- Los Californios: La gesta heroica de las vascos sonorensesDe EverandLos Californios: La gesta heroica de las vascos sonorensesAún no hay calificaciones
- La revolución de los marqueses: la lucha de clases en la independencia de QuitoDocumento11 páginasLa revolución de los marqueses: la lucha de clases en la independencia de QuitoHelen AguileraAún no hay calificaciones
- Historia mínima de los mundos ibéricos: (Siglos XV-XIX)De EverandHistoria mínima de los mundos ibéricos: (Siglos XV-XIX)Aún no hay calificaciones
- Dominacion ColonialDocumento20 páginasDominacion ColonialMelissa Janeth Ramos Colorado100% (3)
- Poblaciones en movimiento: Etnificación de la ciudad, redes e integraciónDe EverandPoblaciones en movimiento: Etnificación de la ciudad, redes e integraciónAún no hay calificaciones
- El Negro en Cuba. Colonia, República, RevoluciónDe EverandEl Negro en Cuba. Colonia, República, RevoluciónCalificación: 2 de 5 estrellas2/5 (1)
- Venezuela Siglo XXDocumento7 páginasVenezuela Siglo XXlinkinparkpeAún no hay calificaciones
- Sincretismo Religioso en La Poblacion AfroamericanaDocumento19 páginasSincretismo Religioso en La Poblacion AfroamericanaAna ArmijosAún no hay calificaciones
- Tema 1 El Legado ColonialDocumento8 páginasTema 1 El Legado ColonialAbigail RiveroAún no hay calificaciones
- Las Comunidades Multiétnicas Que Surgieron Despues de La Llegada de Los EuropeosDocumento10 páginasLas Comunidades Multiétnicas Que Surgieron Despues de La Llegada de Los EuropeosJavier VillarroelAún no hay calificaciones
- Protagonistas desconocidos de la conquista de AméricaDe EverandProtagonistas desconocidos de la conquista de AméricaAún no hay calificaciones
- Territorio y Nacion - Grupo 3Documento4 páginasTerritorio y Nacion - Grupo 3ARNOLD ALONZO CARITA PONCEAún no hay calificaciones
- La Leyenda Negra Antihispánica: Cuando La Prensa Escupe Hacia ArribaDocumento5 páginasLa Leyenda Negra Antihispánica: Cuando La Prensa Escupe Hacia ArribaNéstor GarridoAún no hay calificaciones
- El Culto A Bolívar Ahora Es LeyDocumento5 páginasEl Culto A Bolívar Ahora Es LeyNéstor GarridoAún no hay calificaciones
- Descolonización de La Historia II Parte: El Componente NegroDocumento7 páginasDescolonización de La Historia II Parte: El Componente NegroNéstor GarridoAún no hay calificaciones
- Comunicado Libertad de Prensa 2022Documento4 páginasComunicado Libertad de Prensa 2022Néstor GarridoAún no hay calificaciones
- Descoloniazación de La Historia III: La MujerDocumento5 páginasDescoloniazación de La Historia III: La MujerNéstor GarridoAún no hay calificaciones
- Acuerdo Secretariado ChacaoDocumento7 páginasAcuerdo Secretariado ChacaoNéstor GarridoAún no hay calificaciones
- Comunicado XL Secretariado Nacional Del CNP 2021Documento2 páginasComunicado XL Secretariado Nacional Del CNP 2021Gustavo PonneAún no hay calificaciones
- Comisión Evaluadora Del CNP Caso LUZDocumento7 páginasComisión Evaluadora Del CNP Caso LUZNéstor GarridoAún no hay calificaciones
- Descolonización Africa y AsiaDocumento15 páginasDescolonización Africa y AsiaPao Rodriguez100% (1)
- Interculturalidad Crítica y Pedagogía DecolonialDocumento4 páginasInterculturalidad Crítica y Pedagogía DecolonialAndrea VegaAún no hay calificaciones
- DossierDocumento3 páginasDossierdarwin100% (2)
- Guerra Fría IDocumento9 páginasGuerra Fría IVanessa RayaAún no hay calificaciones
- Monografia Sobre Filosofía InterculturalDocumento16 páginasMonografia Sobre Filosofía InterculturalAlejandro MarinaAún no hay calificaciones
- La Guerra FríaDocumento32 páginasLa Guerra FríaLiceo Andrés Bello-Comunicaciones100% (4)
- Lecturas Sobre El Imperialismo Taller 1Documento8 páginasLecturas Sobre El Imperialismo Taller 1Maicol MedinaAún no hay calificaciones
- Sabiduria y EpistemologiaDocumento62 páginasSabiduria y EpistemologiaSalem AcoriAún no hay calificaciones
- PP 8627Documento9 páginasPP 8627Alberto RadaAún no hay calificaciones
- El Indio Lobo. Manuel Quintín Lame en La Colombia Moderna PDFDocumento34 páginasEl Indio Lobo. Manuel Quintín Lame en La Colombia Moderna PDFAlexandr KriestAún no hay calificaciones
- La DescolonizaciónDocumento7 páginasLa DescolonizaciónNiki MedinaAún no hay calificaciones
- Descripción y análisis de la descolonización de Asia y ÁfricaDocumento6 páginasDescripción y análisis de la descolonización de Asia y ÁfricaAbigail BarrientosAún no hay calificaciones
- Estermann, J., Colonialidad Descolonización e InterculturalidadDocumento20 páginasEstermann, J., Colonialidad Descolonización e InterculturalidadCarolina LlorensAún no hay calificaciones
- Arte y CulturaDocumento4 páginasArte y Culturadarwin perezAún no hay calificaciones
- Geografía de Los Imperialismo - TaylorDocumento5 páginasGeografía de Los Imperialismo - TaylorchrisnirvanaAún no hay calificaciones
- Perezperez Josefrancisco M10S2AI4Documento3 páginasPerezperez Josefrancisco M10S2AI4Natalia ElizabethAún no hay calificaciones
- DecolonizaciónDocumento3 páginasDecolonizaciónNancy MartinezAún no hay calificaciones
- Korol Resistencia PopularesDocumento389 páginasKorol Resistencia PopularesRodrigo Horacio SacconeAún no hay calificaciones
- EnsayoDocumento2 páginasEnsayoCocarico Flores95% (21)
- Cuadernos de Actualidad en Defensa y Estrategia Nº3Documento141 páginasCuadernos de Actualidad en Defensa y Estrategia Nº3Mónica Beatriz Simons RossiAún no hay calificaciones
- Resumen de Lecturas ComplementariaDocumento11 páginasResumen de Lecturas ComplementariacarlosAún no hay calificaciones
- Tmm12 Tgesis de La DescolonizacionDocumento157 páginasTmm12 Tgesis de La Descolonizacionlizeth claureAún no hay calificaciones
- Unidad 1 TeoricoDocumento9 páginasUnidad 1 TeoricoViviana VicenteAún no hay calificaciones
- Guia DescolonizacionDocumento2 páginasGuia DescolonizacionVictor Hugo Nicolas Aliaga DuranAún no hay calificaciones
- La Descolonización PDFDocumento2 páginasLa Descolonización PDFJorge Alejandro QuiñonesAún no hay calificaciones
- Ley 203 delimitación municipio Huari impugnadaDocumento17 páginasLey 203 delimitación municipio Huari impugnadaEspada AbelAún no hay calificaciones
- Tricontinental 176Documento64 páginasTricontinental 176Ricardo FlaviusAún no hay calificaciones
- Descolonizacion - Idon ChiviDocumento6 páginasDescolonizacion - Idon ChiviGobernabilidad DemocráticaAún no hay calificaciones
- Parcial Domiciliario HistoriaDocumento7 páginasParcial Domiciliario HistoriaFrancisco PeláezAún no hay calificaciones
- La Teologia Latinoamericana y El Giro DescolonizadDocumento24 páginasLa Teologia Latinoamericana y El Giro DescolonizadVanina BenitezAún no hay calificaciones