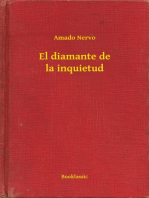Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Viaje Al Lejano Norte Argentino by Witold Gobrowicz
Cargado por
Tomas Wolf0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas4 páginasTítulo original
Viaje al lejano Norte argentino by Witold Gobrowicz
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas4 páginasViaje Al Lejano Norte Argentino by Witold Gobrowicz
Cargado por
Tomas WolfCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
VIAJE AL LEJANO NORTE ARGENTINO
A LAS SEIS DE LA mañana subo en la estación de Buenos Aires a un tren
llamado El Tucumano, rápido, reluciente, con locomotora eléctrica. Una vez
instalado en el vagón miro a mi alrededor: se cierra herméticamente para
protegernos del polvo del desierto que nos va a acompañar en la última
etapa del viaje; los sillones, al apretar un botón, se convierten en tumbonas;
otro botón hace aparecer una mesita… Confort. Nos ponemos en marcha.
Todavía es de noche. La mujer sentada o acostada —depende del botón— a
mi lado es representante de una fábrica de calentadores eléctricos de
conexión automática; durante los primeros cinco minutos de conversación
me ha aburrido tan mortalmente con su feminidad de serie conectada de
forma automática que sumerjo la cara en el paisaje que huye detrás de la
ventana y me desconecto categóricamente.
No voy a contaros el viaje, esa irrupción en el mapa de Argentina, esas
horas y horas de avanzar a lo largo de las manchas blancas —¡mirad el
mapa!— que al norte significan unas inmensas extensiones de arena y
arbustos, unas regiones donde en centenares de kilómetros cuadrados no
hay un alma viviente. La tarde. El anochecer. Estamos en algún lugar cerca
del lago Mar Chiquita, penetramos en su salado desierto. Cae la noche,
nuestro rápido corre balanceándose rítmicamente a través de unos pueblos
perdidos en esos descampados, de nombres totalmente desconocidos:
Arrufo, Ceres, Malbran… La provincia de Buenos Aires (del tamaño de
Polonia) hace tiempo que ha quedado atrás. También hemos abandonado ya
la provincia de Santa Fe y ahora irrumpimos en las arenas de Santiago del
Estero; es de noche, corremos, mi calentador de conexión automática se ha
dormido después de haber cambiado con la ayuda del botón la posición
vertical por la horizontal. ¡Y por fin llegamos a Santiago!
Aquí es donde me apeo.
En la estación me espera el redactor de la revista literaria local
Dimensión, Francisco Santucho. Me lleva al hotel, donde comemos un
excelente fricasé de pollo regado con un vino tinto fuerte, pero sabroso. —
Bueno, después de un viaje tan largo, seguramente querrá dormir un poco
—dice mi anfitrión, pero yo le contesto con una excitación inesperada para
mí mismo: —¿Qué? ¿Dormir? ¡Por nada del mundo! ¡Salgamos a la calle!
Me preguntaréis de dónde me vino semejante excitación. Bueno, ante
todo, debéis comprender lo siguiente: salí de Buenos Aires una húmeda
noche de invierno, y aquí de repente recibí el impacto de una noche cálida,
casi tropical, llena de susurros, sonriente, alegre, estrellada, con palmeras y
flores ondeantes… Era sábado noche. Nos sentamos en un banco de la
plaza, y por delante de nosotros desfilaba la gente de Santiago. Todo eso me
recordaba un poco el sur de Francia, algún lugar cerca de la frontera
española y del mar Mediterráneo, pero era más oscuro, oscuro como el
color de la ciruela madura, oscuro como el interior de la dulce fruta. Y
aislado con ese alejamiento de los lugares perdidos en el mapa, apartados
del mundo.
Una extraña acústica de alejamiento. Así como aquel que en Chile llega
al Pacífico puede jurar que ha alcanzado el fin del mundo, en Santiago se
tiene la sensación de estar en «un lugar apartado del mundo», en
aislamiento.
Pero también había otros motivos para estar excitado.
Los que conocen mi Diario quizás recuerden el pasaje dedicado a la
belleza argentina: en él digo que aquí no falta gente hermosa, lo cual
incluso confiere a este país un cierto rasgo aristocrático, pero que, por otro
lado, esta belleza es algo tan normal y cotidiano que acaba perdiendo su
sentido superior, digamos, celestial, es decir, que deja de ser la excepción,
la gracia, la revelación, para convertirse precisamente en la expresión de lo
corriente, de la salud, del bienestar, de un desarrollo normal… Y esa
degradación de la belleza, propia de Argentina y quizás de todo
Sudamérica, siempre me ha parecido muy característica, puesto que como
ya se ha dicho —creo que fue Keyserling quien lo definió— existen
naciones que viven bajo el signo de la verdad y otras bajo el signo de la
belleza. Al parecer, aquí, en América Latina, el polo de la belleza es más
fuerte que el polo de la verdad.
De modo que mientras estaba sentado con el redactor Santucho en aquel
banco de aquella plaza, vi cosas extrañas y dignas de la máxima atención.
De entre ese alegre desfile de sábado, que pasaba a la luz de las lámparas,
bajo las palmeras, empezaron a llamar mi atención las exquisitas caras de
las chicas apenas adolescentes, delicadas, variopintas, esbeltas; hasta mí
llegaban los destellos de sus ojos, de sus dientes, las imágenes de sus líneas
ondulantes, la brillante negrura de su pelo y la brillante blancura de sus
sonrisas. ¡Me quedé de piedra! ¡Aquí no había, una belleza, ni tampoco
diez, había un sinfín, un montón de chicas tan espléndidas, que cada una de
ellas sería una revelación en París! ¿De dónde salieron tantas, precisamente
aquí, en Santiago? ¡Y yo sin saberlo! ¿Por qué esta pequeña ciudad aislada,
capital de una de las provincias más pobres de Argentina, prácticamente
toda ella desierto, resultó ser una tal reserva de belleza, semejante reino de
encanto? Y hay que añadir que la juventud masculina, en cuanto a belleza,
no quedaba a la zaga, lo cual daba casi vergüenza. Reflexioné sobre la
mezcla de razas que dio ese resultado. En esas tierras había vivido la tribu
de los indios Juríes; conquistada en el siglo XVI, se fundió poco a poco con
los conquistadores españoles. Luego se mezcló con algo de sangre italiana y
árabe…, y ahora todo ese cóctel desfilaba delante de mis ojos en medio de
una algarabía alegre y entre risas plácidas.
Pero mi éxtasis de artista, mi aturdimiento por ese néctar divino, de
repente se vio dolorosamente extinguido: sentí que algo terrible estaba
sucediendo con todo ese espectáculo… Debo añadir que los rostros que veía
desfilando ante mí no sólo se distinguían por su belleza, sino que también
eran inteligentes, sensibles, llenos de una gran humanidad, sinceros y vivos,
honrados y amistosos. ¡Sí! Y sin embargo, toda esa belleza humana, esas
maravillas, quedaban sofocadas en una especie de dolorosa impotencia. No
sólo esa belleza no resultaba ser nada extraordinaria —todo lo contrario,
cuanto más bella era, tanto más vulgar…—, sino que esa vulgaridad, hasta
trivialidad, imprimía su sello en todo: su amor, por ejemplo, no era nada
maravilloso e insólito, sino —como tuve ocasión de constatar— algo trivial
y tan corriente que resultaba casi ingenuo. En esas caras encantadoras no
afloraba nada que fuera brillante, interesante o inspirado, no nacía de ellas
ninguna poesía, aunque ellas mismas encarnaban la poesía… ¿Habéis
experimentado alguna vez un sentimiento de decepción o incluso de
vergüenza al ver a una cantante que, al dejar de cantar, baja de los trinos
celestiales convirtiéndose de repente delante de nosotros en una gorda y
decrépita matrona? Yo experimenté una decepción parecida aquí, sólo que
al revés: ningún canto brotaba de esos ojos y de esos labios, que ya eran
canto en sí mismos… Silencio. Silencio y vergüenza.
—No hay nada peor que la superabundancia —dije al fin a Santucho—.
Conozco ciudades donde cada una de esas niñas[1] valdría cien mil. Aquí no
daría yo por ellas ni tres centavos. Son demasiadas.
—No… —me contestó el redactor, un moreno corpulento de treinta y
pico de años—. No es por eso… El motivo es otro…
—¿Cuál es?
—Es la venganza del indio.
—¿Qué venganza?
—Sí señor. Ya se habrá fijado cuánto de indio hay en cada uno de
nosotros. Pelo negro como pez, ojos oblicuos, boca… todo un poco indio.
Las tribus de Juríes y Lules que poblaban estas tierras fueron conquistadas
por los españoles; los indios se vieron reducidos al papel de esclavos,
siervos… Pero poco a poco el señor se iba mezclando con el criado…, y
ahora somos una mezcla…
—Bueno, pero ¿qué tiene que ver…?
—Espere un momento, escuche. El indio tenía que defenderse de la
dominación del señor… Vivía sólo con la idea de no dejarse vencer por su
superioridad. ¿Y cómo se defendía? Burlándose de esta superioridad,
mofándose de lo señorial, hasta que acabó cultivando en sí mismo una
perfecta capacidad de ridiculizar todo lo que quisiera destacarse y dominar,
reivindicó la igualdad, rechazó las jerarquías, en cada éxito, en cada
muestra de talento veía deseo de dominar… Y aquí tiene usted el resultado.
Con un movimiento de la mano en el aire, ese Nietzsche indio abarcó a
la multitud y concluyó:
—Ahora nada aquí quiere destacar ni brillar.
También podría gustarte
- Gombrowicz Habla de SantuchoDocumento7 páginasGombrowicz Habla de SantuchoSebastian OsvaldoAún no hay calificaciones
- De Dioses, Hombrecitos y Policías (Humberto Costantini)Documento217 páginasDe Dioses, Hombrecitos y Policías (Humberto Costantini)Ani Avalos100% (1)
- Costantini Humberto - de Dioses Hombrecitos Y PoliciasDocumento157 páginasCostantini Humberto - de Dioses Hombrecitos Y Policiasscott1224100% (1)
- El Cosmopolita Tomo Primero PDFDocumento422 páginasEl Cosmopolita Tomo Primero PDFFernando ChavezAún no hay calificaciones
- De Dioses, Hombrecitos y Policias - Humberto CostantiniDocumento159 páginasDe Dioses, Hombrecitos y Policias - Humberto CostantiniRoberto GutyAún no hay calificaciones
- Libro La Memoria y El AlzheimerDocumento39 páginasLibro La Memoria y El AlzheimerjuliaforscribdAún no hay calificaciones
- El Fantasma de Cantelberry 7° BasicoDocumento2 páginasEl Fantasma de Cantelberry 7° BasicoleonelAún no hay calificaciones
- Nada Carmen Laforet ActividadDocumento5 páginasNada Carmen Laforet ActividadJONOVAGMAún no hay calificaciones
- Liber Peregrinationis 1999Documento66 páginasLiber Peregrinationis 1999Peregrino Pelayo100% (5)
- Cap 1 NADADocumento7 páginasCap 1 NADAClaudia Dinka TaboadaAún no hay calificaciones
- Música para CamaleonesDocumento6 páginasMúsica para CamaleonesLeyda Tirado JimenezAún no hay calificaciones
- La Niña Mimosa: Textos - InfoDocumento8 páginasLa Niña Mimosa: Textos - InfoLei Andre TesoroAún no hay calificaciones
- Cuentos Kordon - Bernardo KordonDocumento76 páginasCuentos Kordon - Bernardo KordonSimon Tanner67% (3)
- Makine Andrei - El Testamento FrancésDocumento170 páginasMakine Andrei - El Testamento FrancésJuan Carlos Antolinez GonzalezAún no hay calificaciones
- Tario-Aquí AbajoDocumento181 páginasTario-Aquí AbajoLuisa GómezAún no hay calificaciones
- Amado Nervo LibroDocumento82 páginasAmado Nervo LibroStefaniaCruz100% (2)
- La Felicidad de Guy de MaupassantDocumento5 páginasLa Felicidad de Guy de Maupassantad adAún no hay calificaciones
- El NecrofiloDocumento28 páginasEl NecrofiloFernando Reyes100% (2)
- Cartas de Antonio Machado A Miguel de Unamuno 1214178Documento126 páginasCartas de Antonio Machado A Miguel de Unamuno 1214178Diego GAún no hay calificaciones
- Joseph Sheridan Le Fanu - La Habitacion Del Dragon VoladorDocumento153 páginasJoseph Sheridan Le Fanu - La Habitacion Del Dragon VoladorAgus Llatser MeierAún no hay calificaciones
- CONFABULACIÓN (MS)Documento204 páginasCONFABULACIÓN (MS)madneira100% (2)
- La Felicidad - Guy de MaupassantDocumento3 páginasLa Felicidad - Guy de MaupassantGoloromAún no hay calificaciones
- Vida CriollaDocumento268 páginasVida CriollaMICHAEL ALEJANDRO FERNANDEZ MORALES BERMUDEZAún no hay calificaciones
- Nada. Carmen Laforet. Novela Posguerra. Ejercicios.Documento2 páginasNada. Carmen Laforet. Novela Posguerra. Ejercicios.bicefala466100% (1)
- Clase 9. Gorriti, Lo Íntimo (1420)Documento7 páginasClase 9. Gorriti, Lo Íntimo (1420)KatherineAún no hay calificaciones
- Clase 9. Gorriti, Lo Íntimo (1420)Documento7 páginasClase 9. Gorriti, Lo Íntimo (1420)KatherineAún no hay calificaciones
- Flirt (Madrid) Nó 01 (09.02.1922)Documento15 páginasFlirt (Madrid) Nó 01 (09.02.1922)avataricasAún no hay calificaciones
- Aguilar Carlos - La InterferenciaDocumento274 páginasAguilar Carlos - La Interferenciacncareco2020Aún no hay calificaciones
- Amado Nervo LibroDocumento82 páginasAmado Nervo LibroDaniel CoylaAún no hay calificaciones
- Costantini Humberto - de Dioses Hombrecitos y PoliciasDocumento111 páginasCostantini Humberto - de Dioses Hombrecitos y PoliciasJuan IgnacioAún no hay calificaciones
- Aguinis, Marcos - El Atroz Encanto de Ser ArgentinosDocumento105 páginasAguinis, Marcos - El Atroz Encanto de Ser Argentinoslou ferrignoAún no hay calificaciones
- Unamuno 1913 MecanópolisDocumento2 páginasUnamuno 1913 MecanópolisMVAún no hay calificaciones
- ElvengativojmaDocumento5 páginasElvengativojmaAlonso Herrera YarlequeAún no hay calificaciones
- Miguel de Unamuno - MecanopolisDocumento7 páginasMiguel de Unamuno - MecanopolisunrealAún no hay calificaciones
- Azorin - La Ruta de Don QuijoteDocumento58 páginasAzorin - La Ruta de Don QuijoteEva LunaAún no hay calificaciones
- Guy de Maupassant - La CabelleraDocumento5 páginasGuy de Maupassant - La CabelleraMiguel UssherAún no hay calificaciones
- Revista Cultura 63Documento245 páginasRevista Cultura 63bibliotecalejandrinaAún no hay calificaciones
- "Diario de La Plaza y Otros Desvíos", Poemario de Marta OrtizDocumento1 página"Diario de La Plaza y Otros Desvíos", Poemario de Marta OrtizmarmaraliciaAún no hay calificaciones
- Dos ángeles caídos y otros escritos olvidadosDe EverandDos ángeles caídos y otros escritos olvidadosAún no hay calificaciones
- Flirt (Madrid) - 23-2-1922, No. 3Documento15 páginasFlirt (Madrid) - 23-2-1922, No. 3Julia NSAún no hay calificaciones
- Pedro Antonio de Alarcon - El ClavoDocumento60 páginasPedro Antonio de Alarcon - El ClavoCristian EstupiñanAún no hay calificaciones
- Ortega Fernando - La EntrevistaDocumento37 páginasOrtega Fernando - La Entrevistaaguimerica4710Aún no hay calificaciones
- Apuleyo Mendoza, Plinio - Aquellos Tiempos Con GaboDocumento134 páginasApuleyo Mendoza, Plinio - Aquellos Tiempos Con GaboRosa RestrepoAún no hay calificaciones
- Planillas de Control CAMARA 1Documento1 páginaPlanillas de Control CAMARA 1Divasto Divasto100% (1)
- PP 10935Documento10 páginasPP 10935VladValAún no hay calificaciones
- Las Coronas de Aragon y de CastillaDocumento12 páginasLas Coronas de Aragon y de CastillaMartaAún no hay calificaciones
- Triptico Pastoral PDFDocumento2 páginasTriptico Pastoral PDFJorge OrtegaAún no hay calificaciones
- Guia CC - SS 5° Sem 3 (13-17) Ii Bim.Documento2 páginasGuia CC - SS 5° Sem 3 (13-17) Ii Bim.Adolfo Trujillo HuertaAún no hay calificaciones
- Propiedades Conmutativa y Asociativa de La Suma: Nombre FechaDocumento1 páginaPropiedades Conmutativa y Asociativa de La Suma: Nombre FechaMoisses Ezeiza89% (9)
- Poema en Lo PequeñoDocumento2 páginasPoema en Lo PequeñodiegoAún no hay calificaciones
- 3 Solicitud de Olla Comunitaria Concertacion.Documento2 páginas3 Solicitud de Olla Comunitaria Concertacion.JOSE ALONSO MURGAS CASTROAún no hay calificaciones
- Diferencia Entre Macroeconomia y MicroeconomiaDocumento5 páginasDiferencia Entre Macroeconomia y MicroeconomiaCandy RamirezAún no hay calificaciones
- Silabo 2022-I Observación y Apreciación Artística BDocumento9 páginasSilabo 2022-I Observación y Apreciación Artística BManuel Zuloaga CastellanosAún no hay calificaciones
- Actividad 4 Bloqueadores de La CreativaDocumento9 páginasActividad 4 Bloqueadores de La Creativarita lucia doria gonzalezAún no hay calificaciones
- Ayala Soriano, Melisa Del Carmen López Melgar, Ever Omar Olivo Melara, Oscar Ernesto Osorio Hernández, Wendy LeonorDocumento198 páginasAyala Soriano, Melisa Del Carmen López Melgar, Ever Omar Olivo Melara, Oscar Ernesto Osorio Hernández, Wendy LeonorkarlaAún no hay calificaciones
- Informe Del Viaje Al Nevado HuaytapallanaDocumento19 páginasInforme Del Viaje Al Nevado HuaytapallanaCesar Montes Mondalgo100% (2)
- DX Estrategico Matriz Dofa Formulacion de Obj y MetasDocumento42 páginasDX Estrategico Matriz Dofa Formulacion de Obj y MetasDiana Marcela CastilloAún no hay calificaciones
- Hoja de Vida Ministerio MRLDocumento6 páginasHoja de Vida Ministerio MRLJose CordovaAún no hay calificaciones
- Ilovepdf MergedDocumento12 páginasIlovepdf Mergedpatty ortizAún no hay calificaciones
- Modallidades de Carrera Profesional TRLEBEPDocumento1 páginaModallidades de Carrera Profesional TRLEBEPJuan SanzAún no hay calificaciones
- Clases Desgravadas Derecho Internacional Público y Política Exterior-DaghDocumento315 páginasClases Desgravadas Derecho Internacional Público y Política Exterior-DaghLuciana ValdezAún no hay calificaciones
- Reflexión Arte de GerenciarDocumento6 páginasReflexión Arte de GerenciarFlor Eloisa Medina LunaAún no hay calificaciones
- Contratos Internacionales Evaluacion InicialDocumento4 páginasContratos Internacionales Evaluacion InicialE MarAún no hay calificaciones
- 1-Los Actos Conclusivos. WordDocumento13 páginas1-Los Actos Conclusivos. WordNayrovi HerreraAún no hay calificaciones
- Centennials Priorizan Salario EmocionalDocumento1 páginaCentennials Priorizan Salario EmocionalMizael wilmer Alba GarciaAún no hay calificaciones
- Ley N°1178Documento12 páginasLey N°1178Laura Vanessa Mendoza RiosAún no hay calificaciones
- Armapòl TecnicasDocumento16 páginasArmapòl TecnicasAnderson Zeta ClendenesAún no hay calificaciones
- Auditoría Administrativa Del Área de Recursos HumanosDocumento23 páginasAuditoría Administrativa Del Área de Recursos HumanosHanazono ShizumaAún no hay calificaciones
- El Crisantemo y La EspadaDocumento5 páginasEl Crisantemo y La EspadaManuelGuarenaHernandezAún no hay calificaciones
- Escuela de Relaciones HumanasDocumento3 páginasEscuela de Relaciones HumanaslaloAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigacion UapDocumento19 páginasTrabajo de Investigacion UapSilvia Ruiz FernandezAún no hay calificaciones
- La Ironia SocraticaDocumento84 páginasLa Ironia SocraticaWilder Ricardo Herrera Jimenez100% (2)
- Este Es Mi Proyecto de Vida Estado de Perdidas y GanaciasDocumento10 páginasEste Es Mi Proyecto de Vida Estado de Perdidas y GanaciasSara Gutiérrez0% (1)