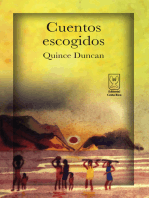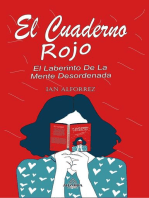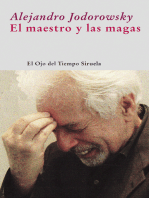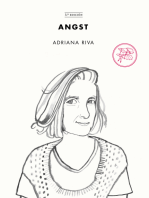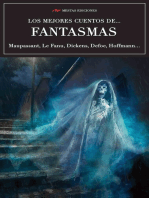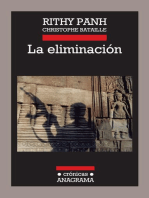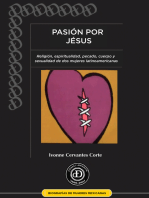Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Receta Del Curioso
Cargado por
johnna21pauline0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas2 páginasEl documento narra la historia de Doña Juana, una mujer cuyo esposo Don Pedro está muy enfermo y muriendo. Doña Juana le pide ayuda al narrador para comprar una receta de un curandero local que cree que puede curar a Don Pedro. Aunque el narrador inicialmente duda de la eficacia de la curandería, su jefe Don Marce lo convence de ayudar a Doña Juana comprando la receta para darle esperanza. Don Marce le enseña que a veces es mejor dar esperanza que quitarla cuando una persona
Descripción original:
Título original
La receta del curioso
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
TXT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento narra la historia de Doña Juana, una mujer cuyo esposo Don Pedro está muy enfermo y muriendo. Doña Juana le pide ayuda al narrador para comprar una receta de un curandero local que cree que puede curar a Don Pedro. Aunque el narrador inicialmente duda de la eficacia de la curandería, su jefe Don Marce lo convence de ayudar a Doña Juana comprando la receta para darle esperanza. Don Marce le enseña que a veces es mejor dar esperanza que quitarla cuando una persona
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como TXT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas2 páginasLa Receta Del Curioso
Cargado por
johnna21paulineEl documento narra la historia de Doña Juana, una mujer cuyo esposo Don Pedro está muy enfermo y muriendo. Doña Juana le pide ayuda al narrador para comprar una receta de un curandero local que cree que puede curar a Don Pedro. Aunque el narrador inicialmente duda de la eficacia de la curandería, su jefe Don Marce lo convence de ayudar a Doña Juana comprando la receta para darle esperanza. Don Marce le enseña que a veces es mejor dar esperanza que quitarla cuando una persona
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como TXT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
La receta del curioso
La Juana me envió una razón para que fuera a ver a don
Pedro que estaba muy malo. El mismo cuadro de siempre. La
boca negra del bohío que se abría a la muerte.
—Dentri místel, perdone que lo jaya mandao a buscar, pero
es que el Peyo está muy malo, como “yendo y viniéndose”. Y en
el fondo oscuro del cuarto sin ventilación, vi a don Pedro entre
amarillentas sábanas.
—Místel, siéntese. Y acercó un ture junto al camastro donde
estaba acostado don Pedro. La mirada vidriosa hundida en el
vacío, los pómulos sobresalientes transparentando la tez lunar.
—Míster, ya ni resuella, usté que es el Social, ¿qué me
aconseja?
Contemplé con veneración aquel rostro de mujer abnegada,
dolorosa, crucificada en la angustia del tabacal. Y musité esas
palabras que afloran a nuestros labios, cuando se nos cierran las
veredas de la razón:
—Señora, tal vez, Dios es grande y puede hacer mucho...
Y no quise profanar el silencio mortal que se cernía sobre aquel
mísero bohío con palabras sin sentido.
—Místel, yo sé usté jizo cuando pudo. Por su mediación lo
llevamos al pueblo. El compae Tello y el compae Juancho lo llevaron en la jamaca.
El dotol les dijo que el caso estaba “desafuciao”. El “desafucio” es la sentencia
de muerte en el campo, es el
nulla est redemptio, es la desesperanza.
—Místel, al Peyo lo mató el tabacal; esa jinchazón es la
jediondez del tabaco, que pone a los pobes héticos.
Un rayito de sol, una “miajita” de luz se coló por entre las
tablas de palma posándose en la faz nazarena de don Pedro.
Y me fui amargado. Ya en la vereda me pareció ver a don
Pedro, llevado en brazos de los compadres en una mal labrada
caja. Y hundirse no ya en el blanco semillero del tabacal, y sí en
otro semillero de cruces negras del pueblo. Semillas en transplante de eternidad.
Tres días más tarde me llamó don Marce Román, el principal de escuela a su oficina.
Don Marce me enseñó mucho de eso
que no se aprende en libros y de lo cual se teje la urdimbre misteriosa de la vida.
Allí me aguardaba la Juana. Arrebujada en un paño negro.
—Mire, Díaz Alfaro, doña Juana tiene una cosa que consultar con usted. Y por lo
bajo me dijo: —Éste es un buen caso
para ti.
—Doña Juana, ¿cómo va don Pedro?
—Pues místel, de mal en pior, la calentura no le deja.
—Pues doña Juana, usted sabe que aquí estamos a su disposición.
—Si ya lo sé, mistel, usté y don Marce se han portao muy
bien colmigo. Mire, pero quiero que me ayuden en esto. Fui
donde el “curioso” don Tele, y me recetó este “mistro”. Y quiero
que ustedes me impresten algo pa comprarlo. Me vale seis riales.
Y me mostró la receta. En letras borrachas en un papel
mugriento, pude leer: tolúa, yerba de cabro, salvia, ruda.
Y habló en mí el trabajador social, que debía luchar con la
superstición, con la ignorancia, con la curandería que hace víctimas a las almas
crédulas... Y prorrumpí:
—Mire, doña Juana, eso es un engaño; esos curanderos son
unos explotadores... Y sentí la mirada cargada de reconvenciones
de don Marce pesar sobre la mía. Y luego me asió fuerte por el
brazo y adelantó:
—Doña Juana, el míster y yo le vamos ayudar para comprar
esa receta... Son seis reales, aquí tiene la mitad del dinero. Míster
le va a dar el resto... ¡Quién sabe si se cure, Dios es grande!
Enmudecí, aprendí en aquel minuto lo que en siglos no se
puede. Y me uní a don Marce en la farsa:
—Sí, cómo no, aquí está el resto. Vaya y cómprese esa receta.
Tal vez le haga bien.
Y la vimos descender la escalera de la oficina, y alejarse por
el camino de Certenejas, ingrávida, bamboleándose, pero llevando en el alma un
retoño de ilusión.
Y entonces don Marce me dijo algo que no se me olvidará
jamás:
—Nunca mates la flor de una esperanza, cuando de la vida
sólo quedan ruinas.
También podría gustarte
- Profecías: La Verdad que No Creemos 2ª y 3ª partesDe EverandProfecías: La Verdad que No Creemos 2ª y 3ª partesAún no hay calificaciones
- Cuento SDocumento3 páginasCuento Sbetina elisa kindAún no hay calificaciones
- Una Mujer de Mucho MéritoDocumento3 páginasUna Mujer de Mucho MéritoAna García Julio0% (1)
- Lola Ancira (Cuentos)Documento27 páginasLola Ancira (Cuentos)Jorge Patricio Palacios Salgado100% (2)
- Cuentos de Carlos WynterDocumento9 páginasCuentos de Carlos WynterMax SteakAún no hay calificaciones
- El Cuaderno Rojo - El Laberinto De La Mente DesordenadaDe EverandEl Cuaderno Rojo - El Laberinto De La Mente DesordenadaAún no hay calificaciones
- Entre Napoleón y Los TulipanesDocumento208 páginasEntre Napoleón y Los TulipaneselenadgeAún no hay calificaciones
- Las Once PuertasDocumento112 páginasLas Once Puertasjanebook100% (1)
- Juan Cárdenas. Ornamento - PDF Free Download3Documento32 páginasJuan Cárdenas. Ornamento - PDF Free Download3Pablo TieppoAún no hay calificaciones
- Este Será Mi Pésame (Nicolás Fernández Ramos)Documento120 páginasEste Será Mi Pésame (Nicolás Fernández Ramos)N.F. RamosAún no hay calificaciones
- GiordanoBruno PDFDocumento302 páginasGiordanoBruno PDFManuel López Mateos100% (2)
- Corazones Solitarios - Rubem FonsecaDocumento11 páginasCorazones Solitarios - Rubem FonsecaGabriela pradenas bobadillaAún no hay calificaciones
- Una Mujer de Mucho MeritoDocumento3 páginasUna Mujer de Mucho Meritopolillon770% (1)
- La Orgía. German EspinosaDocumento6 páginasLa Orgía. German EspinosaJhonathan VillegasAún no hay calificaciones
- BrasilDocumento10 páginasBrasilAndresAún no hay calificaciones
- Los mejores cuentos de Fantasmas: Algunas obras maestrasDe EverandLos mejores cuentos de Fantasmas: Algunas obras maestrasAún no hay calificaciones
- Interferencias - Clara ObligadoDocumento4 páginasInterferencias - Clara Obligadocecilia fioriAún no hay calificaciones
- La eliminaciónDe EverandLa eliminaciónJoan Riambau MöllerCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (11)
- ARGENTINA Chiappori Atilio Manuel Seleccion de Cuentos BorderlandDocumento3 páginasARGENTINA Chiappori Atilio Manuel Seleccion de Cuentos Borderlandmbarrala74908Aún no hay calificaciones
- Corazones Solitarios - Rubem FonsecaDocumento12 páginasCorazones Solitarios - Rubem FonsecaFernando LopezAún no hay calificaciones
- Los rehenes de la nostalgiaDe EverandLos rehenes de la nostalgiaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Maupassant, Guy de - AparicionDocumento7 páginasMaupassant, Guy de - AparicionJachAún no hay calificaciones
- El Donador de Almas-Amado NervoDocumento83 páginasEl Donador de Almas-Amado NervoHilario Jiménez Evany Karline JossetteAún no hay calificaciones
- Una puta albina colgada del brazo de Francisco Umbral: Una pensión miserable, misteriosas amenzas, el café Gijón, Francisco Umbral, sus libros, su obra, su pensamiento?y Maruja Lapoint.De EverandUna puta albina colgada del brazo de Francisco Umbral: Una pensión miserable, misteriosas amenzas, el café Gijón, Francisco Umbral, sus libros, su obra, su pensamiento?y Maruja Lapoint.Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- PerifrasisDocumento2 páginasPerifrasisLiborio Martinez PolloAún no hay calificaciones
- Ficha 1 OctavoDocumento9 páginasFicha 1 OctavoAna Belen Mercado ZambranoAún no hay calificaciones
- Diez Cuentos Que Te Perturbarán Al Límite Volumen 2De EverandDiez Cuentos Que Te Perturbarán Al Límite Volumen 2Aún no hay calificaciones
- Arte Popular Del Peru 4° III BIM ARTEDocumento4 páginasArte Popular Del Peru 4° III BIM ARTElivio aleAún no hay calificaciones
- Historia Del Perú - 1er Año - I Bimestre - 2014 - PARTE 4Documento3 páginasHistoria Del Perú - 1er Año - I Bimestre - 2014 - PARTE 4Yhon AyalaAún no hay calificaciones
- Transmision Del Conocimiento y Transform PDFDocumento401 páginasTransmision Del Conocimiento y Transform PDFjorge rubioAún no hay calificaciones
- Teoría MeméticaDocumento2 páginasTeoría MeméticaAnonymous 7amyTqiAún no hay calificaciones
- VVAA - Linguistica GeneralDocumento361 páginasVVAA - Linguistica GeneralAnarcanine100% (1)
- Resumen MalinowskiDocumento2 páginasResumen MalinowskiCosmeFulanita123Aún no hay calificaciones
- Reminiscencias A Través de Poesías, Versos y PoemasDocumento37 páginasReminiscencias A Través de Poesías, Versos y PoemasBSG_Basago_LibrosAún no hay calificaciones
- Las Danzas y Estampas en La Cultura MayaDocumento4 páginasLas Danzas y Estampas en La Cultura Mayaxxchino89xxAún no hay calificaciones
- Gupta y Ferguson Más Allá de La CulturaDocumento26 páginasGupta y Ferguson Más Allá de La Culturawagol100% (1)
- Antropología, Formalismo, Inmigración y Salud.Documento8 páginasAntropología, Formalismo, Inmigración y Salud.Antoni Miquel Ruiz JaumeAún no hay calificaciones
- Repertorio Loa de Los Reyes Magos CorregidoDocumento35 páginasRepertorio Loa de Los Reyes Magos CorregidoJonny Gonzalez Pacheco86% (7)
- Sociologia de La Salud en America Latina Roberto BricenoDocumento17 páginasSociologia de La Salud en America Latina Roberto BricenoEsmelandia DasilvaAún no hay calificaciones
- Entidades Astrales ParasitariasDocumento4 páginasEntidades Astrales Parasitariasuxbalam100% (1)
- Que Significa Ser Indigena Completo PDFDocumento162 páginasQue Significa Ser Indigena Completo PDFDenisseIchau100% (1)
- Civilizaciones AndinasDocumento9 páginasCivilizaciones AndinasKarla Meza100% (1)
- AlasitasDocumento10 páginasAlasitaskaren nuñezAún no hay calificaciones
- Las Mujeres en La PrehistoriaDocumento168 páginasLas Mujeres en La PrehistoriaEsther Sánchez de la CruzAún no hay calificaciones
- Etapa Agricultura EstablecidaDocumento2 páginasEtapa Agricultura EstablecidaMariAún no hay calificaciones
- Antologíade Santa María Jalapa Del Marqués, Oaxaca.Documento77 páginasAntologíade Santa María Jalapa Del Marqués, Oaxaca.asmanctAún no hay calificaciones
- Africa QuetzalcoatlDocumento5 páginasAfrica QuetzalcoatlLuis MongeAún no hay calificaciones
- Kuper Ascenso y Caida de La Sociedad Primitiva PDFDocumento11 páginasKuper Ascenso y Caida de La Sociedad Primitiva PDFMariano MeloneAún no hay calificaciones
- Enfoques Estructuralistas en ComunicaciónDocumento6 páginasEnfoques Estructuralistas en ComunicaciónYazmin Aguilar GonzalezAún no hay calificaciones
- Informe de La Visita Al Museo Arqueológico Nacional Brüning de LambayequeDocumento8 páginasInforme de La Visita Al Museo Arqueológico Nacional Brüning de LambayequeJean Piero CapuñayAún no hay calificaciones
- Salmos 11Documento87 páginasSalmos 11Miguel Angel Garcia MirandaAún no hay calificaciones
- Identificaciones Músicas MestizasDocumento28 páginasIdentificaciones Músicas MestizasJaime Humbuker100% (1)
- AguilaDocumento3 páginasAguilaErica KezicAún no hay calificaciones
- RESEÑA - Jessika DayanaDocumento4 páginasRESEÑA - Jessika DayanaDanielDiRidolfoAún no hay calificaciones
- Las Diferentes Caras de La Otredad Indigena en Shunko de Jorge Washington AbalosDocumento14 páginasLas Diferentes Caras de La Otredad Indigena en Shunko de Jorge Washington AbalosWarmy UturunkuAún no hay calificaciones
- Leslie Bethell, Ed - Historia de America Latina III PDFDocumento413 páginasLeslie Bethell, Ed - Historia de America Latina III PDFRmluis Cabañas100% (1)
- ESTRUCTURALISMODocumento13 páginasESTRUCTURALISMOAlejandro Piñón100% (2)