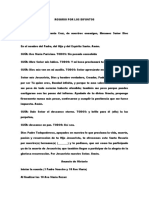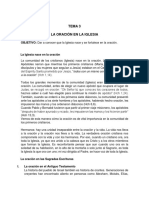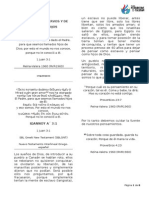Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Segunda Promesa Misericordia 22 - Condiciones de La Misericordia
Cargado por
NHATZYELI CHAVEZ DIAZ0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas5 páginasTítulo original
La Segunda Promesa Misericordia 22 - Condiciones de la misericordia
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas5 páginasLa Segunda Promesa Misericordia 22 - Condiciones de La Misericordia
Cargado por
NHATZYELI CHAVEZ DIAZCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
21.
- Segunda promesa: La misericordia
El Señor nos ha prometido abrirnos las puertas de su Reino y gozar de su compañía
eternamente si morimos unidos a Él, en su gracia. Es la más importante de sus promesas,
pero no es la única. De hecho, esta promesa va ligada a otra que la precede y que la hace
posible: la de su misericordia.
La misericordia divina es precisamente una de las características propia de Dios.
Tanto es así que Jesucristo se apareció a Santa Faustina Kowalska (entre 1931 y 1938) bajo
este título y las primeras palabras que le dirigió fueron éstas: “La Humanidad no encontrará
la paz hasta que no se vuelva con confianza hacia mi misericordia. Di a la Humanidad
doliente que se refugie en mi Corazón misericordioso y yo la inundaré de paz”. El Señor
apelaba con estas palabras a otra aparición suya, en 1675, a otra monja, Santa Margarita
María de Alacoque, donde se le mostró como el Sagrado Corazón. La relación entre ambas
apariciones es tal que en las dos el católico ofrece la misma respuesta: “En vos confío”. Lo
que buscaba, por lo tanto, el Señor en ambos casos era suscitar una actitud de confianza en
Él ante las dificultades de la vida y también ante el pesar por los propios pecados. “Yo no te
abandono –viene a decir Jesucristo al creyente-, aunque las circunstancias lo parezca o
aunque tus pecados sean muchos. Confía en mí y pide perdón”.
Sin embargo, esta misericordia divina “fracasa” cuando el hombre ya no siente la
necesidad ni de confiar en Dios (porque confía en la ciencia, en los políticos o en las
supersticiones) ni de pedirle perdón (porque ha suprimido el concepto de pecado mediante el
relativismo). Un soberbio relativista –el típico hombre posmoderno-, es alguien al que le
aterra tener que pedir perdón; prefiere decir que no ha obrado mal antes que reconocer que
ha cometido un pecado. Por eso el relativismo es el mayor enemigo de la misericordia, pues
para que ésta pueda actuar el hombre tiene que dejarla actuar y no sentirá la necesidad de
pedir perdón por sus pecados si no se da cuenta de que ha pecado y de la gravedad de lo
que ha hecho. Si esto no sucede, si el hombre no se arrepiente de sus actos, los seguirá
cometiendo; el que tenga –al menos aparentemente- la conciencia tranquila no significa que
el mal que hace no cause daño a él mismo o a los otros. Si alguien pensara que fumar es
muy bueno para la salud, por ejemplo, no por eso sus pulmones van a estar sanos; o si
pensara que emborracharse con frecuencia es una fuente de energía, no por eso su hígado
iba a dejar de enfermar de cirrosis.
El hombre posmoderno ha olvidado algo esencial: la existencia de la realidad. Vive en
un mundo falso, un mundo “virtual”, un mundo que él se ha construido y en el que los
conceptos de bueno y malo han desaparecido al antojo de cada uno. Pero la realidad es muy
tozuda, muy tenaz, y se niega a desaparecer, con lo cual el hombre más pronto o más tarde
se topa con ella. Lo hace en su cuerpo, lo hace en sus relaciones familiares y, como estamos
viendo en estos tiempos, lo hace también en su economía.
La alternativa no es, pues, negar la realidad sino aceptarla y reconocer que no somos
capaces muchas veces de estar a la altura de la misma. Es decir, reconocer que
necesitamos ayuda a todos los niveles. En el orden moral, lo que necesitamos es el perdón
de Dios. Por eso, el Señor, ha querido dejarnos bien claro que siempre que le pidamos
perdón Él nos lo concederá, porque Él es la infinita y divina misericordia. Este es el contenido
de la segunda promesa, una promesa que da a la virtud de la esperanza un sentido
profundamente consolador.
Propósito: Acogerme a la divina misericordia reconociendo mis pecados en lugar de
buscar excusas con los que justificarlos. Aceptar la verdad de nuestras limitaciones, aunque
eso nos haga sentirnos poca cosa. Y confesarnos, dejando así que la divina misericordia nos
dé esa ayuda que necesitamos: la de su perdón.
22.- Condiciones de la misericordia
La primera condición para recibir la misericordia divina es la de reconocer que la
necesitamos. No podemos recibir el perdón divino si no lo pedimos y no podemos pedirlo
mientras estemos convencidos de que no hemos hecho nada de lo que tengamos que
arrepentirnos. La humildad, por lo tanto, vuelve a ser la clave para poder vivir este aspecto
de la segunda virtud teologal, la de la esperanza.
La segunda condición para recibir la misericordia de Dios es la de que tenemos que
ser capaces de ser misericordiosos con los demás. Dios nos quiere sin mérito nuestro;
mantiene su fidelidad aunque nosotros paguemos con mal el bien que Él nos ha hecho. El
pecado no destruye ni merma el amor misericordioso de Dios. Lo que sí hace el pecado,
sobre todo un tipo muy particular de pecado, es convertirse en un obstáculo para que esa
misericordia llegue a nosotros. Este pecado al que me refiero es precisamente la falta de
misericordia; juega un papel terrible porque hace de puerta que impide el paso a la
misericordia de Dios. Si yo tengo comprensión con el prójimo, si perdono, entonces abro la
puerta a la misericordia de Dios hacia mí; si perdono poquito, sólo dejo una ranura abierta; si
llego incluso a olvidar el mal que se me ha hecho, abro de par en par la puerta del perdón
divino y entonces la misericordia de Dios cae sobre mí como un torrente impetuoso que lava
y purifica.
Esto no es nuevo. No es más que lo que rezamos en el Padrenuestro: "Perdona
nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden". El mismo
Cristo nos advirtió sobre la conveniencia de tener una medida generosa de perdón si
queríamos recibir el perdón divino, e ilustró su enseñanza con la parábola del deudor que
pidió demora en el pago de su deuda pero que no concedió el mismo trato a los que a él le
debían dinero.
Dios es el Señor de la misericordia. Pero no es tonto. Es tu Padre, pero también es el
Padre de tu prójimo. Si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano, que es también su hijo,
te cierras a ti mismo el grifo de la misericordia divina. En tu mano está la llave para acceder a
un caudal inagotable. Y no pienses que sea posible, con la oración e incluso con otras
buenas obras, acceder al perdón de Dios. San Ambrosio, el gran obispo de Milán, lo recordó
claramente cuando, al escribir sobre el pecado de Caín, afirmó: "Te amonesta también el
Señor a que pongas el máximo interés en perdonar a los demás cuando tú pides perdón de
tus propias culpas; con ello, tu oración se hace recomendable por tus obras. El apóstol
afirma, además, que se ha de orar alejando primero la controversia y la ira, para que así la
oración se vea acompañada de la paz del espíritu y no se entremezcle con sentimientos
ajenos a la plegaria" (Tratado sobre Caín y Abel, libro 1)
Por lo demás, la misericordia hacia el prójimo no cuesta tanto cuando uno mismo se
hace consciente de la necesidad que se tiene de ella. De nuevo vemos cómo la soberbia es
la puerta que cierra el paso a la redención, mientras que la humildad la abre; una humildad
que está enraizada en el reconocimiento de la propia realidad pecadora.
Otro argumento a favor de esa misericordia es el que procede de la compenetración
con el dolor ajeno; el que tiene corazón para sentir como propio el dolor de los demás, se
compadece también más fácilmente de las miserias que el pecado acarrea al propio pecador.
Y unido a esto hay que advertir que los que han sufrido en su propia carne están más
dispuestos para solidarizarse con el dolor del otro, a no ser que hayan quedado tan
golpeados por los problemas que se hayan vuelto insensibles a todo; no es así, por lo
general, sino que, por el contrario, el que sabe lo que es sufrir suele tener mayor disposición
y voluntad para ayudar al que está sufriendo.
Así lo expresa Chiara Lubich, la fundadora de los Focolarinos, en una de las páginas
más hermosas de sus "Meditaciones": "Cuando se ha conocido el dolor en todos sus más
atroces matices, en las congojas más diversas y se han tendido las manos hacia Dios en
muchas y desgarradoras súplicas, en invocaciones de ayuda, en callados gritos de socorro;
cuando se ha bebido el fondo del cáliz y se ha ofrecido a Dios durante días y años la propia
cruz, confundida con la suya, que le da un valor divino, entonces Dios tiene piedad de
nosotros y nos acoge en la unión con Él. Es el momento en que, después de haber
experimentado el valor único del dolor, después de haber creído en la economía de la cruz y
haber visto sus efectos benéficos, Dios muestra en forma más elevada y nueva algo que aún
vale más que el dolor. Es el amor a los demás en forma de misericordia, el amor que abre
corazón y brazos a los miserables, a los pordioseros, a los desesperados de la vida, a los
pecadores arrepentidos... La misericordia es la última expresión de la caridad, la que la
completa. Dios prefiere la misericordia al sacrificio".
La tercera condición para recibir la misericordia divina hace referencia a nosotros
mismos. El perdón de Dios llega a nosotros si pedimos perdón (primera condición) y si
perdonamos a nuestro prójimo (segunda condición), pero para que actúe plenamente en
nosotros tenemos que ser capaces de perdonarnos a nosotros mismos (tercera condición).
Es tan importante este aspecto de la misericordia que incumplirlo suele convertir al ser
humano en un adusto personaje, quizá amargado, exigente consigo mismo y probablemente
tan escrupuloso como intolerante. A la vez, practicarlo sin el debido equilibrio, da pie a una
auto indulgencia que se suele traducir en relajación y ceguera ante los propios defectos.
Es necesario el equilibrio. Un equilibrio que podemos alcanzar si damos la vuelta a
aquella máxima moral anterior a Cristo pero empleada por Él mismo: "Ama a tu prójimo como
a ti mismo". En este caso deberíamos aconsejar: "Trátate, si tienes tendencia a la severidad
contigo mismo, como tratarías a tu prójimo, con el que probablemente eres más indulgente.
Luego, trata a tu prójimo como te has tratado a ti mismo y como Dios os ha tratado a ambos".
Martín Descalzo escribe, sobre el arrepentimiento y la necesaria capacidad de volver a
empezar olvidando el pasado: "El mundo está lleno de gente encadenada al miedo de su
propio pasado, incapaces de trotar hacia el futuro, porque les espantan los recuerdos que no
les dejan ser lo que son. Me asombra encontrar a tantísimos cristianos que confunden el
arrepentimiento con la morbosidad, que viven revolviendo los excrementos de su alma con el
palito de la memoria y que se creen que con ello hacen un homenaje a Dios. El
arrepentimiento en el Evangelio es algo infinitamente más sencillo: un giro de página y un
comenzar una nueva andadura; no un pasarse la vida restregando ante Dios unos gritos de
piedad por algo que Dios olvida en el primer instante en que alguien le dice: lo siento"
(Razones para el amor, p.73)
Se trata, pues, de dejarse querer. No de abusar de ese cariño, pero tampoco de ser un
soberbio que no quiere tener nada que agradecer a nadie, ni siquiera a Dios. Se trata de
creer profundamente en que Dios existe y que es amor para ti; de creer que ha dado la vida
para liberarte de las peores cadenas, las de tus pecados, y de dejar que el corazón se
esponje y se humanice hasta que comience a gritar: gracias. Se trata de ser humildes y
aceptar que no somos perfectos ni autosuficientes y que necesitamos ayuda. Se trata de no
olvidar nunca que Él tuvo la iniciativa cuando nosotros no lo merecíamos, porque sólo así
podremos ser perfectos y no envanecernos con el bien que sale de nuestras manos. Quizá
bastaría, para recordar todo esto, tener siempre presente la profecía de Ezequiel: "Así dice el
Señor: Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo
mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de
vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu, y viviréis;
os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago" (Ez 37,12-14).
El Señor ha abierto nuestros sepulcros, ha arrancado nuestro corazón de piedra para
poner en su lugar un corazón humano. Por pura gracia, por pura misericordia, por puro amor
estamos salvados. Démosle gracias a Dios por todo esto. Convirtámonos en una acción de
gracias viva, en una “eucaristía” viva, que haga salir del corazón el sentimiento de gratitud y
de las manos las obras coherentes con ese sentimiento.
Propósito: Cumplir las tres condiciones para recibir la misericordia divina y dejar que ella
haga en nosotros su tarea: Pedir perdón a Dios, perdonar al prójimo y ser capaces de
perdonarnos a nosotros mismos.
También podría gustarte
- Catequesis 2 Tema 22Documento4 páginasCatequesis 2 Tema 22COMPUBIT ISLAAún no hay calificaciones
- Perdon 29 nov. 2022Documento1 páginaPerdon 29 nov. 2022mysoft13Aún no hay calificaciones
- El perdón sí es posibleDe EverandEl perdón sí es posibleCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Lección 8Documento7 páginasLección 8RaulAún no hay calificaciones
- La Palabra Mas Poderosa Del UniversoDocumento7 páginasLa Palabra Mas Poderosa Del Universowilliam rodriguezAún no hay calificaciones
- El Perdon Si Es PosibleDocumento20 páginasEl Perdon Si Es PosibleRobson Alves de LimaAún no hay calificaciones
- Bienaventuranza misericordiaDocumento6 páginasBienaventuranza misericordiaGEPchachoAún no hay calificaciones
- Las 4 clases del perdón: Auto, otros, reconciliación y justiciaDocumento19 páginasLas 4 clases del perdón: Auto, otros, reconciliación y justiciajosue volquezAún no hay calificaciones
- Las Cuatro Clases de PerdónDocumento19 páginasLas Cuatro Clases de Perdónjosue volquez100% (1)
- Leccion 16Documento6 páginasLeccion 16Silvia GomezAún no hay calificaciones
- Perdonándoos Unos A OtrosDocumento11 páginasPerdonándoos Unos A OtrosPedro MoreAún no hay calificaciones
- Decidi Perdonar - CompletoDocumento35 páginasDecidi Perdonar - CompletoRossene Nathali Garcia Duran100% (1)
- Confesarse Bien en 5 PasosDocumento3 páginasConfesarse Bien en 5 PasosCarlos Fajardo MedinaAún no hay calificaciones
- Se Disculpa Al Inocente y Se Perdona Al CulpableDocumento8 páginasSe Disculpa Al Inocente y Se Perdona Al CulpableEstanislao GuidobonoAún no hay calificaciones
- Confesion de VidaDocumento33 páginasConfesion de Vidacarlis100% (1)
- CS Lewis - EL PerdónDocumento3 páginasCS Lewis - EL PerdónCarlos G. Castillo0% (1)
- 05 Cómo Hacer Una Buena ConfesiónDocumento8 páginas05 Cómo Hacer Una Buena ConfesiónBelén VillacrésAún no hay calificaciones
- Trabajo El Perdon Maria IsabelDocumento11 páginasTrabajo El Perdon Maria Isabelismael joseAún no hay calificaciones
- Confesion Aceptable, F T WrightDocumento31 páginasConfesion Aceptable, F T WrightHayber JimenezAún no hay calificaciones
- Arrepentimiento: ¿Qué significa arrepentirse, y por qué debemos hacerlo? [Updated and Annotated]De EverandArrepentimiento: ¿Qué significa arrepentirse, y por qué debemos hacerlo? [Updated and Annotated]Aún no hay calificaciones
- SOBRE EL PERDÓN (Lewis)Documento3 páginasSOBRE EL PERDÓN (Lewis)JavierSánchez-Cervera100% (1)
- 31 REFLEXION La Mujer Pecadora y Misericordia de Dios P. Juan J. FerránDocumento29 páginas31 REFLEXION La Mujer Pecadora y Misericordia de Dios P. Juan J. FerránPili Villegas Calvo100% (1)
- Pecado e Infierno y ReconciliacionDocumento4 páginasPecado e Infierno y ReconciliacionIsidore Ndjibu KaumbuAún no hay calificaciones
- Sergio Andrés Molina 31/12/2014Documento9 páginasSergio Andrés Molina 31/12/2014Andrés LDAún no hay calificaciones
- Tema El PerdónDocumento13 páginasTema El PerdónDiego OrellanaAún no hay calificaciones
- 3 ¿Qué Significa La Confesión de Los PecadosDocumento5 páginas3 ¿Qué Significa La Confesión de Los Pecadoscatalino rodriguezAún no hay calificaciones
- Perdonar La InfidelidadDocumento4 páginasPerdonar La InfidelidadAlvaro Luis Asprilla L.Aún no hay calificaciones
- Portavoz de la Gracia - ArrepentimientoDe EverandPortavoz de la Gracia - ArrepentimientoAún no hay calificaciones
- La Sanacion A Través Del PerdonDocumento6 páginasLa Sanacion A Través Del PerdonJohnny RossAún no hay calificaciones
- Quinto PasoDocumento7 páginasQuinto Pasoolga diazAún no hay calificaciones
- Documento El PerdónDocumento4 páginasDocumento El PerdónEstuardo HerdezAún no hay calificaciones
- El PerdónDocumento4 páginasEl PerdónLaura CbAún no hay calificaciones
- Qué Hago Cuando Peco Después de Ser SalvoDocumento6 páginasQué Hago Cuando Peco Después de Ser SalvoSCARLETTE VIVIANA MADRID URRAAún no hay calificaciones
- El Perdon A Traves de Dios.Documento5 páginasEl Perdon A Traves de Dios.Job AlcazarAún no hay calificaciones
- Importancia de Un Propósito de Enmienda Firme y SinceroDocumento2 páginasImportancia de Un Propósito de Enmienda Firme y SinceroFernando Zacarias Gimenez SanchezAún no hay calificaciones
- Sobre La Paz y El Perdón Cristiano. RAP Primera Etapa. Mello MarcóDocumento23 páginasSobre La Paz y El Perdón Cristiano. RAP Primera Etapa. Mello Marcówacho wachoAún no hay calificaciones
- ReconciliaciónDocumento7 páginasReconciliaciónEduardo Lopez RivarolaAún no hay calificaciones
- Confesarse, Bruno ForteDocumento5 páginasConfesarse, Bruno ForteSantiago Calderon Sanchez100% (1)
- El Perdón Es Una DecisiónDocumento6 páginasEl Perdón Es Una DecisiónBLANCAROD7Aún no hay calificaciones
- El Perdón de DiosDocumento3 páginasEl Perdón de Diosandersonn100% (1)
- Confesión y RestituciónDocumento4 páginasConfesión y RestituciónAsdrubal De Jesús Álvarez PastorAún no hay calificaciones
- LivroDocumento26 páginasLivroEmerson Eusebio Quispe PonceAún no hay calificaciones
- El Amor MisericordiosoDocumento2 páginasEl Amor Misericordiosokaren morAún no hay calificaciones
- Voy o Vengan Parte 1-2Documento6 páginasVoy o Vengan Parte 1-2Serenitta04Aún no hay calificaciones
- Confesión y RestituciónDocumento4 páginasConfesión y RestituciónAsdrubal De Jesús Álvarez PastorAún no hay calificaciones
- Confesarse Por Que CartaDocumento6 páginasConfesarse Por Que Cartajuandc21Aún no hay calificaciones
- Confesión SOSDocumento14 páginasConfesión SOSLupita Ramos LeonAún no hay calificaciones
- Temas Ayuno AgostoDocumento14 páginasTemas Ayuno AgostoMAXIMO LORAAún no hay calificaciones
- Cerrando La Puerta A La Falta de PerdónDocumento138 páginasCerrando La Puerta A La Falta de PerdónNazareno Roca100% (1)
- Antropología Cristiana y Misericordia DivinaDocumento7 páginasAntropología Cristiana y Misericordia Divina77cavalcantiAún no hay calificaciones
- Partes Del Sacramento de La PenitenciaDocumento2 páginasPartes Del Sacramento de La Penitenciasagradafamiliaes958Aún no hay calificaciones
- Confesión Trae LibertadDocumento24 páginasConfesión Trae LibertadivanreneAún no hay calificaciones
- Necesitamos Confesar Nuestros Pecados Al Señor.: y Recibimos A Jesucristo Como Nuestro SalvadorDocumento6 páginasNecesitamos Confesar Nuestros Pecados Al Señor.: y Recibimos A Jesucristo Como Nuestro SalvadorHarry 1988Aún no hay calificaciones
- El PerdonDocumento26 páginasEl Perdonluis contrerasAún no hay calificaciones
- 10 El PerdonDocumento2 páginas10 El PerdonPs Javier SaldañaAún no hay calificaciones
- El Cristiano y El ArrepentimientoDocumento10 páginasEl Cristiano y El ArrepentimientoRosalbaAún no hay calificaciones
- Rosario Devoción A La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor JesucristoDocumento4 páginasRosario Devoción A La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristonanup73Aún no hay calificaciones
- Padre NuestroDocumento11 páginasPadre NuestroLucas Balux OchAún no hay calificaciones
- Misal Semana SantaDocumento44 páginasMisal Semana SantaCollado del CarmenAún no hay calificaciones
- Proyecto BereniceDocumento15 páginasProyecto BereniceNoxinvictus IncorporatedAún no hay calificaciones
- Señor Enséñanos A OrarDocumento2 páginasSeñor Enséñanos A OrarLuis torres CabanillasAún no hay calificaciones
- Via Crucis 2020 Niños PDFDocumento9 páginasVia Crucis 2020 Niños PDFFam MartinezAún no hay calificaciones
- MFB Modulo 1 Experiencia de Oracion Tema 3 La Oracion en La Iglesia.Documento11 páginasMFB Modulo 1 Experiencia de Oracion Tema 3 La Oracion en La Iglesia.Xavier Huachez Valdez100% (3)
- Obispos Hablan Celebración Año Santo Redención PanamáDocumento41 páginasObispos Hablan Celebración Año Santo Redención PanamáRory GutiérrezAún no hay calificaciones
- ¡Qué Menos Que Tres!: Recuerda Siempre Esto Antes de EmpezarDocumento4 páginas¡Qué Menos Que Tres!: Recuerda Siempre Esto Antes de EmpezarrafapalomeraAún no hay calificaciones
- Oracion Por Chile 2014Documento2 páginasOracion Por Chile 2014PequeñasAlmasLatinoaméricaAún no hay calificaciones
- Rezando el Santo Rosario con MaríaDocumento0 páginasRezando el Santo Rosario con MaríaJohnny WalkerAún no hay calificaciones
- Contente en Dios a través de cualquier circunstanciaDocumento28 páginasContente en Dios a través de cualquier circunstanciaFrancisco AmayaAún no hay calificaciones
- Reconformación de la Regla de Santa ClaraDocumento10 páginasReconformación de la Regla de Santa ClaraAndrés ChAún no hay calificaciones
- KREEFT, P., El Padre Nuestro, 2001Documento31 páginasKREEFT, P., El Padre Nuestro, 2001Fabian ZarandonAún no hay calificaciones
- Semana 3 - de Esclavos A Siervos y de Siervos A HijosDocumento8 páginasSemana 3 - de Esclavos A Siervos y de Siervos A HijoshdavilamarriagaAún no hay calificaciones
- Misa Solemne San Martín de PorresDocumento5 páginasMisa Solemne San Martín de PorresLos Primos z100% (1)
- Doctrina cristiana y catecismos del III Concilio de LimaDocumento157 páginasDoctrina cristiana y catecismos del III Concilio de LimaCam MarAún no hay calificaciones
- APUNTES PARA ALUMNOS - Curso Camino de Perfeccion - 2021Documento36 páginasAPUNTES PARA ALUMNOS - Curso Camino de Perfeccion - 2021Fr'Raphael RodriguesAún no hay calificaciones
- Procesión Del Alba OkDocumento4 páginasProcesión Del Alba OkNellyAún no hay calificaciones
- Una Fuente de Energia PDFDocumento229 páginasUna Fuente de Energia PDFJavier Andrés100% (2)
- Mi Búsqueda Diaria Devociones para Cada Día (A. W. Tozer James L. Snyder) PDFDocumento400 páginasMi Búsqueda Diaria Devociones para Cada Día (A. W. Tozer James L. Snyder) PDFEmmanuel Madrigal Marin100% (1)
- Difuntos ComplementarDocumento8 páginasDifuntos ComplementarJonathan RamiroAún no hay calificaciones
- GUIA ESPIRITUAL PARA HACIENDADocumento38 páginasGUIA ESPIRITUAL PARA HACIENDA'Javiercito Castro100% (1)
- Jesús crucificado migrante discriminadoDocumento1 páginaJesús crucificado migrante discriminadoAlejandro FarfánAún no hay calificaciones
- La Oración del Padre Nuestro: Las 7 peticionesDocumento19 páginasLa Oración del Padre Nuestro: Las 7 peticionesLópez Ruiz Maria del RosarioAún no hay calificaciones
- Novena A San Rafael, ArcángelDocumento10 páginasNovena A San Rafael, ArcángelLuis Gabriel Villamizar RangelAún no hay calificaciones
- Pesame A La Virgen Maria 10.04.20Documento8 páginasPesame A La Virgen Maria 10.04.20estherAún no hay calificaciones
- Coronilla A La MisericordiaDocumento7 páginasCoronilla A La MisericordiaJonathan MendozaAún no hay calificaciones
- Conjuro Del Tabaco para Pedir PermisoDocumento5 páginasConjuro Del Tabaco para Pedir PermisoMbm Mbm50% (2)
- Corona de San MiguelDocumento3 páginasCorona de San MiguelJosé Cruz VásquezAún no hay calificaciones


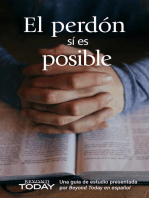
















![Arrepentimiento: ¿Qué significa arrepentirse, y por qué debemos hacerlo? [Updated and Annotated]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/631930819/149x198/d14a6858d6/1684542824?v=1)