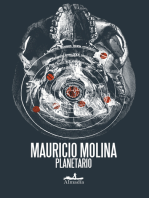Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Caudales Prósperos y Abundantes Habían Arrastrado Fluidamente Las Agujas Grandes y Chicas Sin Apremio
Cargado por
Lizbeth Montserrat Cortés HernándezDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Los Caudales Prósperos y Abundantes Habían Arrastrado Fluidamente Las Agujas Grandes y Chicas Sin Apremio
Cargado por
Lizbeth Montserrat Cortés HernándezCopyright:
Formatos disponibles
Los caudales prósperos y abundantes habían arrastrado fluidamente las agujas grandes y
chicas sin apremio, con el curso del perezoso. La frialdad y la humedad de aquella atmósfera creaba
una neblina que desenfocaba aquel cuadro, difuminaba la escena que se había desarrollado en esa
caótica escalera de siete escalones.
Tanto o poco eco hizo en mí, el paso asfixiante que no hacía más sino aplacar el brío, apagar la
hoguera de la juventud enardecida y efímera.
Transcurría entonces el día de la luna, una tras otra las plantas se posaban sobre la acera, sin
enraizarse, marchitas por el bochornoso ardor con el que Tonatiuh nos castigaba, sabrá dios el pecado
que habíamos cometido; diligente continuaba, siempre adelante, sin enraizarme, sin mimetizarme con
ese ambiente urbano, malicioso. La sombra me abrazó y pude sentir por un momento al viento, entrar
y reposar en los sacos, aquel aire inflaba y contraía mi tórax. Como ladrón que acaba de cometer un
crimen, iba yo tanteando las baldosas, con tránsito discontinuo, hasta que la vi, aquella bestia colosal
que producía el mismo repelo generado al observar al gran “Rey de las ratas”, pero no, a pesar de sus
similitudes no era él, no la vi a los ojos, no conseguía hacerlo, sólo escuchaba su gorgoreo
incomprensible, se extendía por toda el área haciéndome imposible acceder al pabellón del escape,
este ser había ya devorado a viejos conocidos, a incautos y a otros tantos. El fervor de aquella criatura
se podía percibir en su pestilencia, una especie de virtud revolucionaria se observaba en los dientes
absurdamente enormes. Con voz gutural denunciaba injusticias y otras tantas cosas llenas de
significado que, sabrán o alcanzarán a descifrar los memoriosos, producían sus cacofonías incesantes.
Mercurio llegó con su rapidez haciendo bailar las hojas, estaba atrapado en el medio, persiguiendo
sueños. Me planté en el basto y estéril reclusorio; un ser ominoso se posó enfrente de mí, el ruido
blanco crecía conforme el aula se iba llenando. Sus absurdeces salían disparadas y atinaban
indiscriminadamente, no a mí, a los otros. Nadie esperaba que los hijos de Casio rondaran como aves
de carroña, oliendo la muerte. Una frase reverbera en mis oídos: “El que traiciona su raza, no tiene
espíritu”. Tal vez salió de mí como reproche a quienes repetían como mensaje tendencioso, lo que
una voz proclamó con astucia: “Por mi raza hablará el espíritu”. un apotegma perfecto en su tiempo;
manchado, ya, por el proceder avieso de aquellos que nos precedieron. ¿Qué más pasó?
Me recargo en el asiento mientras oigo el viento agitado, el rugir de los… ¿cuándo? Sigo con la
linterna avanzando a través de las neblinas. No sale el vaho. Las mantas que cubren mi aliento se
enfrían y dejan de protegerme; violáceas se camuflan con el ambiente, me tiendo un rato en el piso. El
camino se esclareció… viene a mi memoria el día que apareció Venus, la belleza… no volví a verla…
terminé la remembranza.
Ahora me encuentro suspendido, frente a un escaparate que convida un deleite que invita a los ojos,
cristalinos y brillantes, a derramar torrentes que desbordarían estanques enteros. En mis manos se
encuentran los cadáveres mártires de aquellos protectores, de los Oyameles que se posan imponentes.
El tiempo corre conmigo. El espacio se deforma, se vuelve fluido conforme el paso sigue su rumbo, y
yo analizo cada jeroglífico, cada seña puesta con particular dedicación, con el acomodo preciso e
ingenioso de su autor, ambos navegantes de fases distintas, caducas, pero fértiles. ¡Qué belleza! Cada
una de sus palabras acarician, no, golpean las cuencas, las irritan. Estas por una orden mayor, dictan
que ya es hora, y sin poder recogerlas a tiempo, las lágrimas salen presurosas y corren, o se resbalan,
por la máscara que porto todos los días. No las oculto. De pronto me mudo a otro plano, la ausencia
no me lastima, me calma.
También podría gustarte
- Lovecraft, H. P. - El Libro Negro de AlsophocusDocumento10 páginasLovecraft, H. P. - El Libro Negro de AlsophocusAnonymous bfJScmxS100% (3)
- Hongos de Yuggoth - H. P. LovecraftDocumento16 páginasHongos de Yuggoth - H. P. LovecraftJorge Osinaga ParedesAún no hay calificaciones
- 20 Preguntas Del Examen de Fisica.Documento2 páginas20 Preguntas Del Examen de Fisica.franklin reid rosarioAún no hay calificaciones
- Adrienne Rich El Sueño de Un Lenguaje Común (Fragmentos)Documento15 páginasAdrienne Rich El Sueño de Un Lenguaje Común (Fragmentos)Libros Expropiados100% (1)
- TRIÁNGULOSDocumento5 páginasTRIÁNGULOSalexsosalmeidaAún no hay calificaciones
- La Tejedora de Coronas PDFDocumento333 páginasLa Tejedora de Coronas PDFJj TapiaAún no hay calificaciones
- Revista de La Junta de Estudios Históricos de Tucumán #17 (2022) - VERSION COLOR (3) 29.09.22Documento262 páginasRevista de La Junta de Estudios Históricos de Tucumán #17 (2022) - VERSION COLOR (3) 29.09.22Junta Historia de TucumanAún no hay calificaciones
- Cuadernos de viaje. Entre Ciudad de Méjico y el Machu PicchuDe EverandCuadernos de viaje. Entre Ciudad de Méjico y el Machu PicchuCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Velo de NieblaDocumento5 páginasVelo de NieblaFelipe RangelAún no hay calificaciones
- Poemas de Wole SoyinkaDocumento5 páginasPoemas de Wole SoyinkaalvarodominguezAún no hay calificaciones
- 2022-2 Lectura Básico IiDocumento3 páginas2022-2 Lectura Básico IiCamila ViteriAún no hay calificaciones
- Secuencia de SonidosDocumento2 páginasSecuencia de Sonidosbetorojas21Aún no hay calificaciones
- Vaquerizo, Eduardo - Una Esfera Perfecta PDFDocumento17 páginasVaquerizo, Eduardo - Una Esfera Perfecta PDFYesid HaunterAún no hay calificaciones
- Rimas - Organized (Libre de Gustavo Adolfo Bécquer)Documento60 páginasRimas - Organized (Libre de Gustavo Adolfo Bécquer)Julissa Revilla PelincoAún no hay calificaciones
- En La Ciudad de Las Grandes Pruebas-Rosa ChacelDocumento7 páginasEn La Ciudad de Las Grandes Pruebas-Rosa ChacelHernán Arturo RuizAún no hay calificaciones
- FlorenciaDocumento3 páginasFlorencialeuz9Aún no hay calificaciones
- El Fantasma BlancoDocumento18 páginasEl Fantasma BlancoMT DubonAún no hay calificaciones
- Arenas, Reinaldo - Poemas Del AlmaDocumento10 páginasArenas, Reinaldo - Poemas Del AlmaLuis O. AparicioAún no hay calificaciones
- Delgado Leandro - UrDocumento150 páginasDelgado Leandro - UrLorena Lazo LeivaAún no hay calificaciones
- 25 Poemas para PDFDocumento34 páginas25 Poemas para PDFAdriana CabreraAún no hay calificaciones
- El Castillo de Lo InconscienteDocumento4 páginasEl Castillo de Lo InconscienteValentín NbAún no hay calificaciones
- Cuento Concurso 2021Documento3 páginasCuento Concurso 2021Cometa HalleyAún no hay calificaciones
- EL SENDERO DE MI PIEL (Cuento)Documento5 páginasEL SENDERO DE MI PIEL (Cuento)Cometa HalleyAún no hay calificaciones
- Nandino, Elias - Seleccion de Poemas (PDF)Documento15 páginasNandino, Elias - Seleccion de Poemas (PDF)Fidel GarciaAún no hay calificaciones
- Amado Nervo El Castillo de Lo InconscienteDocumento3 páginasAmado Nervo El Castillo de Lo InconscienteTania AgAún no hay calificaciones
- Hongos de YuggothDocumento8 páginasHongos de YuggothFJBAún no hay calificaciones
- Viernes o Los Limbos Del Pacífico (Fragmentos)Documento5 páginasViernes o Los Limbos Del Pacífico (Fragmentos)calei_doscopio100% (1)
- Me Pareció Que Saltaba Por El Espacio Como Una Hoja Muerta - Armando José SequeraDocumento73 páginasMe Pareció Que Saltaba Por El Espacio Como Una Hoja Muerta - Armando José SequeraProfrFerAún no hay calificaciones
- Marina - Rómulo - Gallegos - Literatura - 5to Año.Documento4 páginasMarina - Rómulo - Gallegos - Literatura - 5to Año.Daniel MonagasAún no hay calificaciones
- Fanzine Contra El Terror 2021Documento36 páginasFanzine Contra El Terror 2021Florencia PiedrabuenaAún no hay calificaciones
- Gorriti Un Viaje AciagoDocumento34 páginasGorriti Un Viaje AciagoMaría ValleAún no hay calificaciones
- La Llorona, El Cadejo y El SombreronDocumento25 páginasLa Llorona, El Cadejo y El SombreronGrisy Velasquez100% (2)
- El Laberinto de Las Bestias Parte 3Documento7 páginasEl Laberinto de Las Bestias Parte 3Tamaulipas SoporteTecnicoAún no hay calificaciones
- Escansomancia 5Documento81 páginasEscansomancia 5Matias_ParedesCAún no hay calificaciones
- Mas Alla Del Tiempo, de Margot Ayala de MichelagnoliDocumento69 páginasMas Alla Del Tiempo, de Margot Ayala de MichelagnoliportalguaraniAún no hay calificaciones
- Sin Mañana, de Bernardo KordonDocumento2 páginasSin Mañana, de Bernardo KordonMarioAún no hay calificaciones
- Huellas Del Ser, de Margot Ayala de MichelagnoliDocumento36 páginasHuellas Del Ser, de Margot Ayala de MichelagnoliportalguaraniAún no hay calificaciones
- Un Marciano en El Altiplano. V. F.Documento131 páginasUn Marciano en El Altiplano. V. F.Chucho ElRotoAún no hay calificaciones
- Las Fotos Perdidas Ja Mora RoblesDocumento8 páginasLas Fotos Perdidas Ja Mora RoblesJose Angel Mora RoblesAún no hay calificaciones
- Hernandez Jorge Angel Criaturas Finitas y Contables Ed. UnionDocumento75 páginasHernandez Jorge Angel Criaturas Finitas y Contables Ed. UnionLisabel HuertaAún no hay calificaciones
- El Sol Es Un Pájaro Cautivo en Un RelojDocumento49 páginasEl Sol Es Un Pájaro Cautivo en Un RelojtangosiniestroAún no hay calificaciones
- El Castillo de Lo Inconsciente - Amado NervoDocumento3 páginasEl Castillo de Lo Inconsciente - Amado NervoGabriela RodriguezAún no hay calificaciones
- Poemas Jorges Luis BorgesDocumento9 páginasPoemas Jorges Luis BorgesrosarioigfAún no hay calificaciones
- DolunayDocumento6 páginasDolunaygeorgediazleza20013Aún no hay calificaciones
- Cuento Fantástico Final - CamilaDocumento5 páginasCuento Fantástico Final - CamilaCamila RamirezAún no hay calificaciones
- Poemas de VivenciasDocumento16 páginasPoemas de VivenciasAntonio Brunet MerinoAún no hay calificaciones
- Examen Corto 2 Analisis InstrumentalDocumento1 páginaExamen Corto 2 Analisis InstrumentalLizbeth Montserrat Cortés HernándezAún no hay calificaciones
- Catalogo Promociones EneroDocumento24 páginasCatalogo Promociones EneroLizbeth Montserrat Cortés HernándezAún no hay calificaciones
- Carta Motivos Presencial 2024Documento2 páginasCarta Motivos Presencial 2024Lizbeth Montserrat Cortés HernándezAún no hay calificaciones
- Mahesh Thyluru Ramakrishna2, Surbhi Bhatia Khan3,4, Suresh Sankaranarayanan1, Arastu Thakur2, Badar Almarri1 Y Theyazn Hassn Hadi5 Eid Albalawi1Documento16 páginasMahesh Thyluru Ramakrishna2, Surbhi Bhatia Khan3,4, Suresh Sankaranarayanan1, Arastu Thakur2, Badar Almarri1 Y Theyazn Hassn Hadi5 Eid Albalawi1Lizbeth Montserrat Cortés HernándezAún no hay calificaciones
- DictamenDocumento6 páginasDictamenLizbeth Montserrat Cortés HernándezAún no hay calificaciones
- DictamenDocumento1 páginaDictamenLizbeth Montserrat Cortés HernándezAún no hay calificaciones
- Plan de Estudios Ejecutivo Criminalística Utc Sep.Documento2 páginasPlan de Estudios Ejecutivo Criminalística Utc Sep.Lizbeth Montserrat Cortés HernándezAún no hay calificaciones
- PDF 20230729 005734 0000Documento8 páginasPDF 20230729 005734 0000Lizbeth Montserrat Cortés HernándezAún no hay calificaciones
- Guía GrafoscopíaDocumento11 páginasGuía GrafoscopíaLizbeth Montserrat Cortés HernándezAún no hay calificaciones
- Mapa Bien JuridicoDocumento1 páginaMapa Bien JuridicoLizbeth Montserrat Cortés HernándezAún no hay calificaciones
- Lesiones Por Arma de FuegoDocumento12 páginasLesiones Por Arma de FuegoLizbeth Montserrat Cortés HernándezAún no hay calificaciones
- Peligro Profundo - Dot HutchisonDocumento263 páginasPeligro Profundo - Dot HutchisonLizbeth Montserrat Cortés HernándezAún no hay calificaciones
- Criminologia-La Escuela ClasicaDocumento44 páginasCriminologia-La Escuela ClasicaLizbeth Montserrat Cortés HernándezAún no hay calificaciones
- Procedimiento para La Realización de Exámenes Médicos OcupacionalesDocumento7 páginasProcedimiento para La Realización de Exámenes Médicos OcupacionalesValery VanegasAún no hay calificaciones
- 2 LapsoDocumento35 páginas2 LapsoMPPE MPPEAún no hay calificaciones
- M-Sig-02 Manual de Indicadores SG-SSTDocumento3 páginasM-Sig-02 Manual de Indicadores SG-SSTCESA AUGUSTO ARIZA ALVAREZAún no hay calificaciones
- 19 Mod1 SoljunDocumento7 páginas19 Mod1 SoljunalejandroAún no hay calificaciones
- ScorpionDocumento4 páginasScorpionSinuhe Cetina SolisAún no hay calificaciones
- VariableComplejaCompletapara 2020 PDFDocumento12 páginasVariableComplejaCompletapara 2020 PDFIssaias AsencioAún no hay calificaciones
- Angón Hernández LuisAntonio M17S1AI1Documento5 páginasAngón Hernández LuisAntonio M17S1AI1Eloy Olivares MoscoAún no hay calificaciones
- Determinación Del Peso Molecular de Los Polímeros Mediante El Método ViscosimétricoDocumento13 páginasDeterminación Del Peso Molecular de Los Polímeros Mediante El Método ViscosimétricoElias Arenas Pancca80% (10)
- Tfa 7 Logistica de AlmacenesDocumento11 páginasTfa 7 Logistica de AlmacenesMarcial Pinedo DavilaAún no hay calificaciones
- Part y Arg 3ro B C Medio Guía 6Documento2 páginasPart y Arg 3ro B C Medio Guía 6Carito Molina PeraltaAún no hay calificaciones
- Actividad 3 - PLC - Julio Cesar Mendoza LeonDocumento4 páginasActividad 3 - PLC - Julio Cesar Mendoza LeonJulio CesarAún no hay calificaciones
- Biologia Molecular Odontologia InformeDocumento51 páginasBiologia Molecular Odontologia Informejenny monserrath rosero morenoAún no hay calificaciones
- Modelo de Informe 2023Documento2 páginasModelo de Informe 2023lisbethAún no hay calificaciones
- Celula MadreDocumento13 páginasCelula MadreLucerito Cusirimay ChoquehuancaAún no hay calificaciones
- 4l - Salas Ramos Sophia Elora DanaDocumento3 páginas4l - Salas Ramos Sophia Elora DanaSOPHIA ELORA DANA SALAS RAMOSAún no hay calificaciones
- Laboratorio # 4Documento14 páginasLaboratorio # 4Elian Josue MontalvoAún no hay calificaciones
- Ficha Semana 2Documento2 páginasFicha Semana 2Richard SalasAún no hay calificaciones
- Problemas Capitulo 10 y 11Documento12 páginasProblemas Capitulo 10 y 11coolkid23Aún no hay calificaciones
- Leyes de InferenciaDocumento11 páginasLeyes de Inferenciaxiadani gutierrezAún no hay calificaciones
- Proyecto Mi Nombre Es Profr Eugenio FerDocumento12 páginasProyecto Mi Nombre Es Profr Eugenio FerEvelyn DominguezAún no hay calificaciones
- X Power I6Documento15 páginasX Power I6electromecanica Control totalAún no hay calificaciones
- Antecedentes de La Invasión de AméricaDocumento1 páginaAntecedentes de La Invasión de AméricaSevastian VelasquezAún no hay calificaciones
- Taller de Programacion BasicaDocumento21 páginasTaller de Programacion BasicaJuan David CastañedaAún no hay calificaciones
- Propiedades de Los Estimadores PuntualesDocumento2 páginasPropiedades de Los Estimadores Puntualeschcluz100% (1)
- Tesis de Arquitectura Totora Material de Construccion JFHC OptDocumento168 páginasTesis de Arquitectura Totora Material de Construccion JFHC OptRedAún no hay calificaciones
- ELECTROESTIMULACIONDocumento49 páginasELECTROESTIMULACIONKetsla ContrerasAún no hay calificaciones
- Aprendizaje Social de Albert Bandura 2Documento16 páginasAprendizaje Social de Albert Bandura 2JuanAún no hay calificaciones