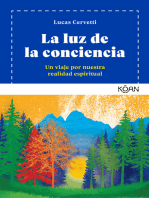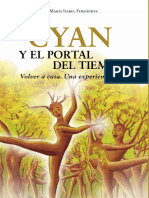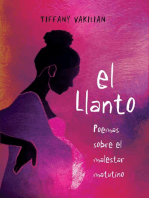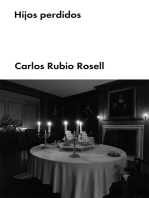Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Con Mi Vida Te Doy Gracias
Con Mi Vida Te Doy Gracias
Cargado por
daniel portelaDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Con Mi Vida Te Doy Gracias
Con Mi Vida Te Doy Gracias
Cargado por
daniel portelaCopyright:
Formatos disponibles
Con mi vida te doy gracias
(A mi madre)
Por Daniel Felipe Portela - 2.004
(El año en que mi hermano decidió partir)
Allá lejos, en donde el tiempo de los hombres aún no marcaba ni principios ni finales; ni se sabía de
alfabetos capaces de componer versos; ni los sonidos ponían música a los fonemas; todo simplemente
era silencio y oscuridad. Un espacio infinito penetraba lo aún impenetrable. Una extraña y magnífica
energía parecía animar lo aún inanimado. Esta se revelaba poderosa y al mismo tiempo amorosa.
Todo era confuso en aquél desconocido cosmos; en donde no se sabía de razones; ni de frío ni de calor;
ni de encuentros u olvidos; ya que por alguna extraña y maravillosa razón, todo parecía estar en orden,
en armonía, en paz.
Todo se desencadenó en un instante. Algo aconteció de repente que puso un gozo infinito a lo
inimaginable. Una gran luz mostró su rostro y por primera vez me descubrí frente a ella. No podía explicar
lo inexplicable, pero de algo por primera vez estaba seguro: se me había dado una “Conciencia”.
Desde aquél momento, esa conciencia me permitió entrar en comunión con todo lo que me rodeaba. ¡Era
maravilloso! Esa energía amorosa y creadora me conducía y alimentaba. Me sentía feliz y lo más
asombroso aún, me hacía sentir que no estaba solo, que otros estaban ahí conmigo.
No sabría cómo explicarlo. En un instante me encontré flotando en un mar de tibias aguas. ¡Era
fantástico! Algo grande me contenía, pero más pequeño que mi estancia inicial. Mi conciencia se
ampliaba. Extrañas percepciones ahora se hacían sentir de manera muy particular. Fuertes y continuos
repiqueteos retumbaban de manera rítmica y acompasada. El silencio se había roto, y fue así como
conocí los primeros sonidos de algo que latía enérgico y furioso en mí.
Mi conciencia se expandía. Un tiempo después de experimentar con mi cuerpo fue fascinante
descubrirlas. ¡Mis manos! Pero algo estaba cambiando. El lugar en el que me encontraba era muy
reducido y me provocaba ciertas molestias desconocidas. Me afanaba en buscar nuevas ubicaciones
para disminuir de alguna forma aquella angustia desesperada. Por momentos parecía lograrlo pero en
otros sentía que me quebraba.
Algo, una fuerza no comprendida, me abrazaba y tironeaba en una dirección inexplorada. Una primitiva
locura ensombrecía mi conciencia y nada de lo que hiciera conseguía amortiguar aquella angustiosa
experiencia del dolor.
Todo esfuerzo fue inútil. Me sentía solo y desesperado. Un peligro desconocido me había cercado,
atrapado. No sabía qué hacer ni cómo evitarlo. Solo llantos, ahogados y mudos, y la única testigo de
semejante tragedia: mi conciencia.
Todo se ceñía alrededor mío. Me oprimía el rostro desfigurándolo. Todo indicaba que el fin estaba cerca.
Ya mis fuerzas me abandonaban y mi conciencia me anunciaba el desenlace mortal. ¿La muerte? ¿Qué
era? ¿Por qué me buscaba a mí?
De pronto, a cierta distancia una senda de luz se abrió frente a mí. Una esperanza de escape, quizás. Un
camino desconocido que me forzaba a avanzar. Al instante mucha luz me envolvió y un dolor en el rostro
me confundió. Me deslicé. Repentinamente fue como si me fuera a expandir. ¿Por qué tanto dolor? Un
tibio aliento divino entraba en mí. Mi conciencia me decía: ¡ahora, a respirar!
¿Qué mundo extraño era este? ¿Qué eran esos ruidos que sentía? ¿Quiénes eran esos misteriosos
seres que me sujetaban a pesar de mi llanto por escapar? Pero algo mágico aconteció. Algo me calmó y
mi llanto cesó. Un rostro hermoso se inclinó sobre mí. Parecía como rodeado de luz. Unos suaves brazos
me rodearon y un lenguaje extraño mis oídos escucharon. Estaba confundido pero feliz. Sentía que
algo estaba concluyendo pero algo nuevo estaba comenzando: ¡la vida! Y ese rostro de ángel, era… el
de mi Mamá.
También podría gustarte
- 1 Plancha Impresiones Iniciación M. RosaDocumento4 páginas1 Plancha Impresiones Iniciación M. RosaMaria Rosa Navarro Lopez100% (2)
- La Evolución de La Bamba y Su Impacto SocialDocumento7 páginasLa Evolución de La Bamba y Su Impacto Socialangel pozosAún no hay calificaciones
- 1 Habitarme Mujer Cap1Documento16 páginas1 Habitarme Mujer Cap1Claudia Andrea Hellwig PereiraAún no hay calificaciones
- La LUZ DE LA CONCIENCIA: Un viaje por nuestra realidad espiritualDe EverandLa LUZ DE LA CONCIENCIA: Un viaje por nuestra realidad espiritualCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Cyan y El Portal Del Tiempo Volver A Casa. Una Experiencia Real - NodrmDocumento74 páginasCyan y El Portal Del Tiempo Volver A Casa. Una Experiencia Real - NodrmArthusAún no hay calificaciones
- Manifestación Consciente Conexión - 2023Documento141 páginasManifestación Consciente Conexión - 2023Inti ConscienciaAún no hay calificaciones
- Corriendo Hacia Lo DesconocidoDocumento3 páginasCorriendo Hacia Lo DesconocidoFamilia FmlAún no hay calificaciones
- Relatos Bufo Alvarius Octavio Rettig - 27 PPDocumento27 páginasRelatos Bufo Alvarius Octavio Rettig - 27 PPjesusu enrique torresAún no hay calificaciones
- Tbate 10Documento638 páginasTbate 10Andrea Sepúlveda MoralesAún no hay calificaciones
- The Beginning After The End - Volumen 10Documento656 páginasThe Beginning After The End - Volumen 10angeloleaa3Aún no hay calificaciones
- Novena de Navidad en La Divina Voluntad PDFDocumento6 páginasNovena de Navidad en La Divina Voluntad PDFleidy johana ortiz navarroAún no hay calificaciones
- La Cueva Del OlvidoDocumento2 páginasLa Cueva Del Olvidolu xdAún no hay calificaciones
- Mi BiografiaDocumento2 páginasMi BiografiaJuan Carlos Sanchez JimenezAún no hay calificaciones
- Momentos InfinitosDocumento6 páginasMomentos InfinitosOscar El Samaritano (La Galaxia de Oz)Aún no hay calificaciones
- Marguerite Labbe - Serie TriquetaDocumento393 páginasMarguerite Labbe - Serie TriquetapamelaAún no hay calificaciones
- Paladin of The End Volumen 01 PDFDocumento197 páginasPaladin of The End Volumen 01 PDFGerman DanielAún no hay calificaciones
- Redención de Un ÁngelDocumento240 páginasRedención de Un ÁngelCésar Conislla Bonilla100% (1)
- Cease To ExistDocumento7 páginasCease To ExistRoberto QuirozAún no hay calificaciones
- Brium - La Fina Línea Entre La Vida y La MuerteDocumento110 páginasBrium - La Fina Línea Entre La Vida y La Muertef9wvydsf6hAún no hay calificaciones
- Las Puertas de La Imaginación, Viaje A La Atlántida Del FuturoDocumento99 páginasLas Puertas de La Imaginación, Viaje A La Atlántida Del FuturoclaudvelardeAún no hay calificaciones
- Novena de Navidad S.D. Luisa Piccarreta MF Alter ChristusDocumento7 páginasNovena de Navidad S.D. Luisa Piccarreta MF Alter ChristusElisaAún no hay calificaciones
- Eckhart Tolle - El DespertarDocumento2 páginasEckhart Tolle - El Despertarparquechas100% (1)
- Me escondí, pero gritaba para que me oyesen: Poemas de Minerva y otras vocesDe EverandMe escondí, pero gritaba para que me oyesen: Poemas de Minerva y otras vocesAún no hay calificaciones
- Rosa Esoteric Por Arnoldo Krumm-HellerDocumento46 páginasRosa Esoteric Por Arnoldo Krumm-HellerrickyrickAún no hay calificaciones
- Manifestación Consciente: ConexiónDocumento129 páginasManifestación Consciente: ConexiónBenjamin Sandoval83% (12)
- Claries LispectorDocumento31 páginasClaries LispectorLaworld IsgAún no hay calificaciones
- Experiencia Con San Pedro y MusicaDocumento6 páginasExperiencia Con San Pedro y MusicaLÑcamoaAún no hay calificaciones
- Angeles y Arcangeles de Lemuria - Un Mensaje Del Arcangel Raziel-M-P-J-ManannanDocumento52 páginasAngeles y Arcangeles de Lemuria - Un Mensaje Del Arcangel Raziel-M-P-J-ManannanAbelardo Peirone100% (12)
- Jeff Foster CrisisDocumento2 páginasJeff Foster CrisisAles997100% (1)
- El Portero de Los CartujosDocumento63 páginasEl Portero de Los CartujosAngel Robledillo100% (1)
- La mochila dorada: Cuento auténtico no infantil para los que quieren ver y oirDe EverandLa mochila dorada: Cuento auténtico no infantil para los que quieren ver y oirAún no hay calificaciones
- FlukeDocumento144 páginasFlukeAnaAún no hay calificaciones
- Novena de Navidad de Luisa PicarretaDocumento6 páginasNovena de Navidad de Luisa PicarretaNorma Hdez67% (3)
- Herbert, James - AullidosDocumento114 páginasHerbert, James - AullidosFernando DescalzoAún no hay calificaciones
- Mi Experiencia Con La Ayahuasca. Mas Alla de La Simple TomaDocumento21 páginasMi Experiencia Con La Ayahuasca. Mas Alla de La Simple TomaLÑcamoaAún no hay calificaciones
- Las buenas noticias: ¡Estamos todos muertos!: Tánatos, una aventura inolvidable.De EverandLas buenas noticias: ¡Estamos todos muertos!: Tánatos, una aventura inolvidable.Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)
- EL ÚLTIMO NARCISO Última EdiciónDocumento179 páginasEL ÚLTIMO NARCISO Última EdiciónSeñorita SmilovAún no hay calificaciones
- Soul Simphony - Reprogramacion PersonalDocumento56 páginasSoul Simphony - Reprogramacion PersonalDuprat MadelainneAún no hay calificaciones
- Rosa EsotericaDocumento49 páginasRosa EsotericaEllite9100% (1)
- Jugando con vos (z): Cuentos y acertijos de la menteDe EverandJugando con vos (z): Cuentos y acertijos de la menteAún no hay calificaciones
- Reflexiones de Jeff FosterDocumento7 páginasReflexiones de Jeff FosterLorena Loza100% (1)
- 45 - Sabiduría Angélica - Paulina León (Libro) - 1-FusionadoDocumento204 páginas45 - Sabiduría Angélica - Paulina León (Libro) - 1-FusionadobluayzaAún no hay calificaciones
- Goethe Dos Fragmentos Fausto y Las Penas Del Joven Werther1Documento2 páginasGoethe Dos Fragmentos Fausto y Las Penas Del Joven Werther1humbertokomes5Aún no hay calificaciones
- Promesa: Gomez Guzmán Luis Fernando Pensamiento y AprendizajeDocumento4 páginasPromesa: Gomez Guzmán Luis Fernando Pensamiento y AprendizajeAdam VangAún no hay calificaciones
- 01 Yashua Manual de Los Trabajadores de La Luz PDFDocumento67 páginas01 Yashua Manual de Los Trabajadores de La Luz PDFLago AzulAún no hay calificaciones
- Mapa Mental EventosDocumento1 páginaMapa Mental EventosMARIA PAULA SANCHEZ RAMIREZ100% (1)
- Rafael Mendoza MendozaSEMBLANZA2023Documento1 páginaRafael Mendoza MendozaSEMBLANZA2023Rafael MendozaAún no hay calificaciones
- AFROPERUANODocumento4 páginasAFROPERUANOMaria Angela Fernandez GomezAún no hay calificaciones
- Libreto AniversarioDocumento3 páginasLibreto Aniversariofeli51Aún no hay calificaciones
- Felicidades Mi Gran AmigoDocumento1 páginaFelicidades Mi Gran AmigoAndresChavezC0% (1)
- Fase 3 - PRODUCCIÓN Taller Evaluativo 2Documento9 páginasFase 3 - PRODUCCIÓN Taller Evaluativo 2Hermman NarváezAún no hay calificaciones
- Diccionario de Escalas OkDocumento59 páginasDiccionario de Escalas OkROBERTH CABALLERO DE LA VIRGEN MARÍAAún no hay calificaciones
- Instalaciones SanitariasDocumento2 páginasInstalaciones SanitariasRoberto Carlos Castillo VelardeAún no hay calificaciones
- Libro # 2 CagedDocumento265 páginasLibro # 2 CagedDaniela Castaño GomezAún no hay calificaciones
- Importancia Del CantoDocumento19 páginasImportancia Del CantoJANET HUALLPA AGUIRREAún no hay calificaciones
- Daft PunkDocumento15 páginasDaft PunkAna Sofía Arroyave ZapataAún no hay calificaciones
- Reper To RioDocumento2 páginasReper To RioDimitri HidalgoAún no hay calificaciones
- Mia Gioconda - BomboDocumento1 páginaMia Gioconda - Bombomarcos paulo da silvaAún no hay calificaciones
- Lectura InferencialDocumento3 páginasLectura InferencialGrover Gil MaydanaAún no hay calificaciones
- Etapas Musicales de Ludwig Van Beethoven - Historia de La Música IIDocumento2 páginasEtapas Musicales de Ludwig Van Beethoven - Historia de La Música IIMario Lo RussoAún no hay calificaciones
- AbruptumDocumento5 páginasAbruptummarlon sneider100% (1)
- Formación Teórica Auditiva IDocumento140 páginasFormación Teórica Auditiva ILaura Juliana Losada MoralesAún no hay calificaciones
- Dossier Tango Interpretación Autoría y EscuchaDocumento2 páginasDossier Tango Interpretación Autoría y EscuchaMaríaAún no hay calificaciones
- La CamacheñaDocumento3 páginasLa Camacheñanrogerito2010Aún no hay calificaciones
- Gloria in Excelsis Deo PartituraDocumento2 páginasGloria in Excelsis Deo PartituraGiselle UmañaAún no hay calificaciones
- Daft PunkDocumento10 páginasDaft PunkJohn SponzorAún no hay calificaciones
- CANCIONERODocumento35 páginasCANCIONEROJorge GonzalezAún no hay calificaciones
- Pasillo Con La Instrumentación Del MariachiDocumento153 páginasPasillo Con La Instrumentación Del MariachiRoy BcAún no hay calificaciones
- Keyla-Carpeta de Recuperación 3°4° Arte y CulturaDocumento29 páginasKeyla-Carpeta de Recuperación 3°4° Arte y CulturaEduin JiménezAún no hay calificaciones
- Marco y Los Duros de La Salsa - Mix Boleros Cantineros - Solo Bass - SDocumento3 páginasMarco y Los Duros de La Salsa - Mix Boleros Cantineros - Solo Bass - SAlejandro QuesquénAún no hay calificaciones
- dgx670 Es RM A0Documento93 páginasdgx670 Es RM A0rafael enrique cely rodriguezAún no hay calificaciones
- Calendario VDocumento13 páginasCalendario VnegrakroAún no hay calificaciones
- Voy en Un Coche - CifradoDocumento2 páginasVoy en Un Coche - CifradoOrrego Castañeda SebastianAún no hay calificaciones
- Ortografia HDocumento7 páginasOrtografia Hperellades6979Aún no hay calificaciones