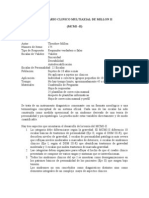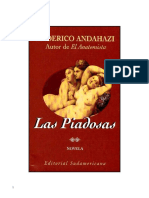Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Andre Comte-Sponville La Moral
Cargado por
fhernandez21800020 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas9 páginasC.1 La moral, Andre Comte-Sponville
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoC.1 La moral, Andre Comte-Sponville
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas9 páginasAndre Comte-Sponville La Moral
Cargado por
fhernandez2180002C.1 La moral, Andre Comte-Sponville
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
CAPÍTULO 1
La moral
Es mejor ser Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho;
es mejor ser Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho. Y
si el tonto o el cerdo son de una opinión distinta, es porque
sólo conocen un lado del asunto: el suyo. La otra parte, para
poder comparar, conoce ambos lados.
John Stuart Mill
Nos equivocamos respecto al sentido de la moral. Su verdadera
función no es castigar, reprimir, condenar. Para eso ya están los
tribunales, la policía, las cárceles, y nadie vería en ellos una moral.
Sócrates muere en prisión y, sin embargo, es más libre que sus
jueces. Aquí es, quizá, donde comienza la filosofía. Aquí es, quizá,
donde empieza, para cada uno de nosotros, la moral, y donde
siempre vuelve a empezar: allí donde no es posible castigo alguno,
allí donde ninguna represión es eficaz, allí donde ninguna condena,
siempre exterior, es necesaria. La moral empieza en el momento en
que somos libres: es esta libertad misma en su juzgarse y regirse a
sí misma.
Te encantaría robar tal disco o tal vestido en un centro
comercial… Pero un vigilante te observa, o hay un sistema
electrónico de seguridad o, simplemente, temes que te detengan,
que te castiguen, que te condenen… Esto no es honestidad; es
cálculo. Esto no es moral; es precaución. El miedo al policía es lo
contrario de la virtud o, en todo caso, no es más que la virtud de la
prudencia.
Imagínate, por el contrario, que poseas ese anillo del que habla
Platón, el famoso anillo de Giges, que pudiera hacerte invisible
cuando quisieras… Es un anillo mágico que un pastor encuentra por
casualidad. Basta con girar el engaste hacia el interior de la mano
para volverse completamente invisible, recuperando la visibilidad al
girarlo hacia el exterior… Giges, que anteriormente pasaba por ser
un hombre honesto, no supo resistirse a las tentaciones de este
anillo: aprovechó sus poderes mágicos para entrar en palacio,
seducir a la reina, asesinar al rey, hacerse con el poder y ejercerlo
únicamente en su propio beneficio… En La República, el que cuenta
esta historia concluye que el bueno y el malo, o supuestamente
tales, sólo se distinguen por la prudencia o la hipocresía, o, dicho de
otro modo, por la distinta importancia que dan a la mirada del otro, o
por su mayor o menor habilidad para ocultarse… Si el uno y el otro
poseyeran el anillo de Giges, ya nada los distinguiría: «Los dos
perseguirían el mismo fin». Esto equivale a sugerir que la moral no
es sino una ilusión, una mentira, un miedo disfrazado de virtud.
Basta con poder volverse invisible para que desaparezca toda
prohibición, no quedando entonces más que la persecución, por
cada cual, de su placer o de su interés egoístas.
¿Es esto verdad? Platón, naturalmente, está convencido de lo
contrario. Pero nadie está obligado a ser platónico… Para ti, la única
respuesta válida está en ti mismo. Imagínate, a modo de
experimento, que estés en posesión de ese anillo. ¿Qué harías?
¿Qué no harías? ¿Seguirías, por ejemplo, respetando la propiedad
de otro, su intimidad, sus secretos, su libertad, su dignidad, su vida?
Nadie puede responder por ti: esta pregunta sólo te concierne a ti,
pero te concierne por entero. Todo aquello que no haces pero que te
permitirías hacer, en caso de ser invisible, habla menos de la moral
que de la prudencia o de la hipocresía. En cambio, lo que, aun
siendo invisible, seguirías imponiéndote o prohibiéndote, y no por
interés sino por deber, sólo esto es propiamente moral. Tu alma
tiene su piedra de toque. Tu moral tiene su piedra de toque, donde
tú te juzgas a ti mismo. ¿Tu moral? Lo que te exiges a ti mismo, no
en función de la mirada del otro o de tal o cual amenaza exterior,
sino en nombre de determinada concepción del bien y del mal, del
deber y de lo prohibido, de lo admisible y de lo inadmisible, de la
humanidad y de ti mismo. Concretamente: el conjunto de reglas a
las que tú te someterías, incluso si fueras invisible e invencible.
¿Es esto mucho? ¿Es poco? Es decisión tuya. ¿Estarías
dispuesto por ejemplo, de poder volverte invisible, a hacer que
condenasen a un inocente, a traicionar a un amigo, a martirizar a un
niño, a violar, a torturar, a asesinar? La respuesta sólo depende de
ti; moralmente, tú no dependes más que de tu respuesta. ¿No tienes
el anillo? Esto no te exime de reflexionar, de juzgar, de actuar. Si
hay una diferencia real entre un canalla y un hombre honesto, es
que la mirada de los otros no lo es todo, que la prudencia no lo es
todo. Ésta es la apuesta de la moral y su soledad última: toda moral
es relación con el otro, pero es una relación de sí mismo consigo
mismo. Obrar moralmente es tomar en consideración los intereses
del otro, ciertamente, pero «a espaldas de los dioses y de los
hombres», como dice Platón, o, dicho de otro modo, sin recompensa
ni castigo posibles y sin necesitar para ello más mirada que la
propia. ¿Una apuesta? Me expreso mal, puesto que la respuesta, de
nuevo, sólo depende de ti. No es una apuesta, es una elección. Sólo
tú sabes qué debes hacer, y nadie puede decidir por ti. Ésta es la
soledad y la grandeza de la moral: tú no vales más que el bien que
haces, el mal que te prohíbes, y sin otro beneficio que la satisfacción
de obrar correctamente —aunque nadie lo sepa jamás.
Es el espíritu de Spinoza: «Hacer el bien y sentirse dichoso». Es
el espíritu sin más. ¿Cómo sentirse dichoso sin quererse al menos
un poco? ¿Y cómo quererse sin dominarse, sin ser dueño de sí
mismo, sin superarse? Tú mismo, como suele decirse; pero esto no
es un juego, e incluso menos un espectáculo. Es tu misma vida: tú
eres, aquí y ahora, lo que tú haces. Es inútil, moralmente, soñar ser
otro. Se puede esperar la riqueza, la salud, la belleza, la felicidad…
Es absurdo esperar la virtud. Ser un canalla o un hombre de bien,
eres tú quien ha de elegirlo, sólo tú: tú vales exactamente lo que tú
quieres.
¿Qué es la moral? Es el conjunto formado por lo que un
individuo se impone o se prohíbe a sí mismo, pero no
fundamentalmente para aumentar su felicidad o su bienestar, lo que
no sería más que egoísmo, sino para tomar en consideración los
intereses o los derechos del otro, para no ser un canalla, para
permanecer fiel a determinada idea de la humanidad y de uno
mismo. La moral responde a la pregunta «¿Qué debo hacer?»: es el
conjunto de mis deberes, o de los imperativos que reconozco como
legítimos —aunque también yo, como todos, pueda violarlos alguna
vez—. Es la ley que me impongo a mí mismo, o que debería
imponerme, independientemente de la mirada del otro y de cualquier
sanción o recompensa esperadas.
«¿Qué debo hacer?», y no: «¿Qué deben hacer los demás?».
Esto es lo que distingue a la moral del moralismo. «La moral —decía
Alain— no es nunca para el vecino»: quien se ocupa de los deberes
del vecino no es moral, sino moralista. ¿Hay especie más
desagradable? ¿Existe discurso más vano? La moral sólo es
legítima en primera persona. Decir a alguien «Debes ser generoso»
no es hacer gala de generosidad. Decirle «Debes ser valiente» no
es hacer gala de valor. La moral sólo vale para uno mismo; los
deberes sólo valen para uno mismo. Para los demás, la misericordia
y el derecho bastan.
Por otra parte, ¿quién puede conocer las intenciones, las
excusas o los méritos de otro? Moralmente, sólo podemos ser
juzgados por Dios, si existe, o por nosotros mismos, y esto basta.
¿Has sido egoísta? ¿Has sido ruin? ¿Te has aprovechado de la
debilidad de otro, de su indefensión, de su ingenuidad? ¿Has
mentido, robado, violado? Lo sabes perfectamente, y este tu saber
de ti mismo es lo que denominamos conciencia, el único juez,
siempre el único, que moralmente importa. ¿Un proceso? ¿Una
multa? ¿Una pena de cárcel? Esto es tan sólo la justicia de los
hombres: no es más que derecho y policía. ¿Cuántos canallas hay
en libertad? ¿Cuántas personas honradas en prisión? Puedes estar
en regla con la sociedad, y sin duda hay que estarlo, pero esto no te
exime de estar en regla contigo mismo, con tu conciencia, que en
verdad es la única regla.
¿Existen, pues, tantas morales como individuos? No. Es la
paradoja de la moral: ésta sólo es válida en primera persona pero
universalmente, o, dicho de otro modo, para todo ser humano (pues
todo ser humano es un «yo»). Al menos así la experimentamos.
Sabemos perfectamente que, en la práctica, hay diferentes morales,
que dependen de la educación recibida, de la sociedad o de la
época en que se vive, de los ambientes que se frecuentan, de la
cultura con la que uno se identifica… No hay moral absoluta, o nadie
que tenga un acceso absoluto a ella. Pero cuando me prohíbo a mí
mismo la crueldad, el racismo o el asesinato, sé también que no se
trata simplemente de una cuestión de preferencias, de algo que
dependa del gusto de cada cual. Es fundamentalmente una
condición de supervivencia y de dignidad de la sociedad, de toda
sociedad, o, dicho de otro modo, de la humanidad o la civilización.
Si todos mintieran, ya nadie creería a nadie: ni siquiera se podría
mentir (pues la mentira presupone la misma confianza que
quebranta) y toda comunicación se tornaría absurda o vana.
Si todos robaran, la vida en sociedad se haría imposible o
miserable: ya no habría propiedad, ni bienestar para nadie, ni nada
que robar…
Si todos mataran, la humanidad o la civilización correrían hacia
su destrucción: ya no habría sino violencia y miedo, y todos
seríamos víctimas de los asesinos que todos nosotros seríamos…
Esto no son más que hipótesis, pero nos sitúan en el centro de la
moral. ¿Quieres saber si tal o cual acción es buena o condenable?
Pregúntate qué ocurriría si todos se comportaran como tú. Un niño,
por ejemplo, tira su chicle en la acera: «Imagínate —le dicen sus
padres— que todos hicieran lo mismo: ¡qué sucio estaría todo, qué
desagradable sería para ti y para todos!». Imagínate, a fortiori, que
todos mintieran, que todos mataran, robaran, violaran, agredieran,
torturaran… ¿Cómo podrías querer semejante humanidad? ¿Cómo
podrías quererla para tus hijos? ¿Y en nombre de qué podrías
exceptuarte a ti mismo de lo que quieres? Es necesario, pues, que
te prohíbas a ti mismo lo que condenarías en los demás, o que
renuncies a apelar a lo universal, es decir, al espíritu o a la razón.
Éste es el punto decisivo: se trata de someterse personalmente a
una ley que creemos vale, o debe valer, para todos.
Tal es el sentido de la célebre formulación kantiana del
imperativo categórico, en Fundamentación de la metafísica de las
costumbres: «Obra únicamente conforme a la máxima que hace que
puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley
universal». Es obrar conforme a la humanidad, en vez de hacerlo
conforme a mi «querido y pequeño yo», obedeciendo a la razón
antes que a mis inclinaciones o a mis intereses. Una acción sólo es
buena si el principio al que se somete (su «máxima») puede valer,
por derecho, para todos: obrar moralmente es obrar de tal forma que
puedas desear, sin contradicción, que todo individuo se someta a los
mismos principios que tú. Esto coincide con el espíritu de los
Evangelios, o con el de la humanidad (encontramos formulaciones
equivalentes en las otras religiones), cuya «máxima sublime»
enuncia Rousseau: «Pórtate con los demás como tú quieres que se
porten contigo». Lo que coincide también, más modestamente, más
lúcidamente, con el espíritu de la compasión, cuya fórmula también
enuncia Rousseau: «Mucho menos perfecta, pero quizá más útil que
la anterior: Busca tu bien con el menor daño posible para los
demás». Se trata de vivir, al menos en parte, conforme al otro, o
más bien conforme a uno mismo, pero juzgando y pensando. «Sólo
—decía Alain—, universalmente…». Esto es la moral.
¿Se necesita un fundamento para legitimar esta moral? No, ni
siempre es posible. Un niño se ahoga. ¿Necesitas un fundamento
para salvarlo? Un tirano masacra, oprime, tortura… ¿Necesitas un
fundamento para combatirlo? Un fundamento sería una verdad
indiscutible que vendría a garantizar la validez de nuestros valores:
esto nos permitiría demostrar, incluso a quien no los comparte, que
nosotros tenemos razón y que él está equivocado. Pero para ello,
primero habría que fundamentar la razón, y esto es lo que no
podemos hacer. ¿Qué demostración no se basa en un principio que,
a su vez, no haya que demostrar primero? ¿Qué fundamento,
tratándose de valores, no presupone ya la misma moral que él
pretende fundamentar? Al individuo que conceda más valor al
egoísmo que a la generosidad, a la mentira que a la sinceridad, a la
violencia o la crueldad que a la dulzura o la compasión, ¿cómo es
posible demostrarle que está equivocado, y qué podría esperarse de
tal demostración? ¿Qué le importa el pensamiento a quien sólo
piensa en sí mismo? ¿Qué le importa lo universal a quien sólo vive
para sí mismo? ¿Por qué habría de respetar el principio de no
contradicción quien no duda en profanar la libertad, la dignidad y la
vida del otro? ¿Y por qué, para combatirlo, habría que tener primero
los argumentos para poder refutarlo? El horror no se refuta. El mal
no se refuta. Contra la violencia, contra la crueldad, contra la
barbarie, lo que necesitamos no es tanto un fundamento cuanto
valor. Y frente a nosotros mismos, lo que necesitamos no es tanto
un fundamento cuanto voluntad y fidelidad. Se trata de no ser
indigno de lo que la humanidad ha hecho de sí misma, y de
nosotros. ¿Por qué habríamos de necesitar para ello un fundamento
o una garantía? La voluntad basta, y vale más.
«La moral —escribía Alain— consiste en saberse espíritu y, en
esta medida, absolutamente obligado; pues nobleza obliga. La moral
no es más que el sentimiento de dignidad». Es respetar la
humanidad en uno mismo y en el otro. Esto no es posible sin
rechazo. Esto no es posible sin esfuerzo. Esto no es posible sin
lucha. Se trata de rechazar la parte de ti mismo que no piensa, o
que sólo piensa en ti. Se trata de rechazar o, en todo caso, de
superar tu propia violencia, tu propio egoísmo, tu propia vileza. Es
quererte hombre, o mujer, y digno de serlo.
«Si Dios no existe —dice un personaje de Dostoievski—, todo
está permitido». Pero no es así, porque, creyente o no, tú no te lo
permites todo: ¡todo, incluido lo peor, no sería digno de ti!
El creyente que sólo respetara la moral con la esperanza del
paraíso, por miedo al infierno, no sería virtuoso: sólo sería egoísta y
prudente. Quien sólo hace el bien por su propia salvación, explica
Kant, no hace el bien, y no se salva. Esto equivale a decir que una
acción sólo es moralmente buena si, como sigue diciendo Kant, se
realiza «sin esperar nada de ella». Es así como entramos,
moralmente hablando, en la modernidad o, dicho de otro modo, en
el laicismo (en el buen sentido del término: en el sentido de que un
creyente puede ser tan laico como un ateo). Es el espíritu de la
Ilustración. Es el espíritu de Bayle, Voltaire, Kant. No es la religión la
que fundamenta la moral; es la moral, más bien, la que fundamenta
o justifica la religión. No es porque Dios exista por lo que yo debo
obrar bien; es porque debo obrar bien por lo que puedo necesitar
creer en Dios —no para ser virtuoso, sino para escapar de la
desesperación—. No es porque Dios me ordene algo por lo que esto
está bien; es porque un mandamiento es moralmente bueno por lo
que puedo considerar que éste proviene de Dios. Así, la moral no
prohíbe creer, e incluso conduce, según Kant, a la religión. Pero no
depende de ésta y no puede reducirse a ella. Aunque Dios no
existiera, aunque no hubiera nada después de la muerte, esto no te
eximiría de hacer lo que debes o, dicho de otro modo, de obrar
humanamente.
«Nada hay tan bello y legítimo —escribía Montaigne— como
obrar como un hombre, y conforme al deber». El único deber es ser
humano (en el sentido de que la humanidad no es solamente una
especie animal, sino una conquista de la civilización), la única virtud
es ser humano, y nadie puede serlo por ti.
Esto no puede sustituir a la felicidad, y por eso la moral no lo es
todo. Esto no puede sustituir al amor, y por eso la moral no es lo
esencial. Pero ninguna felicidad exime de ella; ningún amor basta: la
moral es siempre necesaria.
Es ella la que te permitirá, siendo libremente tú mismo (¡en vez
de quedar atrapado en tus instintos y en tus miedos!), vivir
libremente con los demás.
La moral es esta exigencia universal, o en todo caso
universalizable, que se te ha confiado personalmente.
Obrando como un hombre, o como una mujer, ayudamos a la
realización de la humanidad. Y así debe ser: ¡la humanidad te
necesita, como tú la necesitas a ella!
También podría gustarte
- Resumen de Etica para AmadorDocumento4 páginasResumen de Etica para Amadoranon-29771875% (59)
- Millon FichatecnicaDocumento7 páginasMillon Fichatecnicaovillanuevac70% (10)
- El Rito Antiguo y Primitivo de MemphisDocumento20 páginasEl Rito Antiguo y Primitivo de MemphisMisa HernándezAún no hay calificaciones
- Reglas de Oro de Un SatanistaDocumento4 páginasReglas de Oro de Un SatanistaVictor PereiraAún no hay calificaciones
- Etica - Jaime BalmesDocumento77 páginasEtica - Jaime Balmeswilson convictorAún no hay calificaciones
- Frases de La Rebelion de AtlasDocumento1 páginaFrases de La Rebelion de AtlasEdison Antonio Gonzalez Silva100% (2)
- Dinámica de Los Cubiertos C+Documento3 páginasDinámica de Los Cubiertos C+Graciela Sosa MedinaAún no hay calificaciones
- YalomDocumento14 páginasYalomFederico FReyes100% (4)
- Libreto Pregon Semana Santa Aracena 2015 PDFDocumento20 páginasLibreto Pregon Semana Santa Aracena 2015 PDFlahojaparroquialAún no hay calificaciones
- Separata de Mru I PrimariaDocumento6 páginasSeparata de Mru I PrimariaLuis Andhinson Cherres Castañeda100% (2)
- La Conciencia AyllónDocumento6 páginasLa Conciencia AyllónANDREA AMASIFUEN SACSAAún no hay calificaciones
- Comunicacion Con El Equipo QuirurgicoDocumento32 páginasComunicacion Con El Equipo Quirurgicoaide mora100% (5)
- Modelos DidacticosDocumento11 páginasModelos DidacticosBlessy AzañedoAún no hay calificaciones
- Rodrigo García - VersusDocumento4 páginasRodrigo García - VersushesseausterAún no hay calificaciones
- Doc. 11. La Moral - Comte-SponvilleDocumento7 páginasDoc. 11. La Moral - Comte-SponvilleKaren ManuelaAún no hay calificaciones
- Etica y MoralDocumento13 páginasEtica y Moralcaucahue50% (2)
- Cómo Puede Uno Vivir Una Vida Racional en Una Sociedad IrracionalDocumento8 páginasCómo Puede Uno Vivir Una Vida Racional en Una Sociedad IrracionaljuansmokeguysAún no hay calificaciones
- Highlights For El Alma de La TogaDocumento12 páginasHighlights For El Alma de La TogaDavid CáceresAún no hay calificaciones
- Etica para Amdador Resumen Del Cap 6 Al 9Documento3 páginasEtica para Amdador Resumen Del Cap 6 Al 9A'lejandro Bustamante100% (1)
- Etica - Lectura6Documento5 páginasEtica - Lectura6elsner vasquez50% (2)
- La Etica Del Deber 2Documento8 páginasLa Etica Del Deber 2Karla QuiñaAún no hay calificaciones
- La Conciencia. de Ética Razonada.Documento9 páginasLa Conciencia. de Ética Razonada.Yeisimar Manotas FranciscoAún no hay calificaciones
- Mandamientos, Declaraciones y Pecados SatanicosDocumento5 páginasMandamientos, Declaraciones y Pecados SatanicosArthur V Ochoa100% (1)
- Apuntes Libro FilosofíaDocumento3 páginasApuntes Libro FilosofíafrannloppezzAún no hay calificaciones
- Resumen Pasiones DesalmadasDocumento6 páginasResumen Pasiones DesalmadasIára Torres100% (1)
- Lectura+6 2Documento5 páginasLectura+6 2AlexanderMenaCanoAún no hay calificaciones
- Actividad - 2-LA CONCIENCIADocumento6 páginasActividad - 2-LA CONCIENCIAVrgas Bnn JossAún no hay calificaciones
- Fernando SavaterDocumento11 páginasFernando SavaterNatta MonzónAún no hay calificaciones
- PRÁCTICA 6 ResueltoDocumento6 páginasPRÁCTICA 6 ResueltoCarlos Garcia GuerraAún no hay calificaciones
- 66 Frases de Sócrates Sobre La Filosofía de La VidaDocumento6 páginas66 Frases de Sócrates Sobre La Filosofía de La VidaNoé S. BenitesAún no hay calificaciones
- Actividad 4. Ética y Moral 2020Documento8 páginasActividad 4. Ética y Moral 2020DIEGO SALASAún no hay calificaciones
- Ética para Amador SAVATER Cap 3Documento8 páginasÉtica para Amador SAVATER Cap 3Ruth SacAún no hay calificaciones
- Jaime Balmes - EticaDocumento123 páginasJaime Balmes - EticaJosé Alfredo Tapia AguilarAún no hay calificaciones
- Aparece Pepito GrilloDocumento9 páginasAparece Pepito Grilloalessandromalpica95Aún no hay calificaciones
- Actividad - La ConcienciaDocumento6 páginasActividad - La ConcienciaVrgas Bnn JossAún no hay calificaciones
- Savater - Capítulo 6 Etica para Amador - DS11756Documento10 páginasSavater - Capítulo 6 Etica para Amador - DS11756Danae ValdezAún no hay calificaciones
- La Estructura Del Acto MoralDocumento22 páginasLa Estructura Del Acto MoralFrancisca SofiaAún no hay calificaciones
- Gabriela 2Documento4 páginasGabriela 2Roku ExpressAún no hay calificaciones
- Libertad Individual y ColectivaDocumento3 páginasLibertad Individual y ColectivaCamilaAún no hay calificaciones
- Savater LLLDocumento10 páginasSavater LLLSOLIS CALDERON Micaela AlejandraAún no hay calificaciones
- 60 Frases de Epicteto (1) RESUMENDocumento9 páginas60 Frases de Epicteto (1) RESUMENNéstor JavierAún no hay calificaciones
- s5 - Lectura de Apoyo - EVALDocumento5 páginass5 - Lectura de Apoyo - EVALJULIA MARIA GABRIELA JIMENEZ CAMPOSAún no hay calificaciones
- Abogad 3Documento28 páginasAbogad 3RUBEN ALAMILLAAún no hay calificaciones
- Daniel Rodrigo Sánchez SumanoDocumento3 páginasDaniel Rodrigo Sánchez Sumanoro1d2ig0Aún no hay calificaciones
- Etica Del DeberDocumento12 páginasEtica Del DeberJulietaRojasProcopovichAún no hay calificaciones
- Lectura Complementaria Modulo 4 Actividad 4Documento20 páginasLectura Complementaria Modulo 4 Actividad 4Paola MartinezAún no hay calificaciones
- Citas de La Apología de SócratesDocumento3 páginasCitas de La Apología de SócratesLUIS DAVID BELLO RODRÍGUEZ ESTUDIANTE ACTIVOAún no hay calificaciones
- Sexto Capítulo, Ética para AmadorDocumento2 páginasSexto Capítulo, Ética para Amadorla puta que te parioAún no hay calificaciones
- Análisis Del Libro EL ALMA DE LA TOGADocumento29 páginasAnálisis Del Libro EL ALMA DE LA TOGAMaricarmen Cepeda MuñozAún no hay calificaciones
- s5 Lectura La Conciencia EVAL 2022Documento5 páginass5 Lectura La Conciencia EVAL 2022GABRIELA HALEEN SANDOVAL VALDIVIEZOAún no hay calificaciones
- 2da Clase Ética para Amador Unidad 3Documento2 páginas2da Clase Ética para Amador Unidad 3Soledad VallejoAún no hay calificaciones
- CO 5° Prob. Eticas y Politicas Plan de Trabajo5Documento8 páginasCO 5° Prob. Eticas y Politicas Plan de Trabajo5Paula DuránAún no hay calificaciones
- Tema 6, La ConcienciaDocumento4 páginasTema 6, La Concienciaanodelsol666Aún no hay calificaciones
- Etica para Amador Cap.3Documento7 páginasEtica para Amador Cap.3Joelo LJAún no hay calificaciones
- Hannah Arendt - La Banalidad Del MalDocumento6 páginasHannah Arendt - La Banalidad Del MalGiovanna FerrerAún no hay calificaciones
- El Anillo de GigesDocumento5 páginasEl Anillo de GigesYuliana PerezAún no hay calificaciones
- Qué Es La BondadDocumento14 páginasQué Es La BondadGustavo José Guerrero ZambranoAún no hay calificaciones
- Es Lo Mismo Ética y MoralDocumento4 páginasEs Lo Mismo Ética y MoralsebastinalozanoAún no hay calificaciones
- Tarea Ordinaria 5Documento13 páginasTarea Ordinaria 5AZUCENA BACILIO GUZMANAún no hay calificaciones
- Ser Libre Es Ser ResponsableDocumento5 páginasSer Libre Es Ser Responsablefradagarod650% (1)
- Por Qué Debemos Estar VigiladosDocumento4 páginasPor Qué Debemos Estar VigiladosAngelAún no hay calificaciones
- El Respeto A La VerdadDocumento3 páginasEl Respeto A La VerdadRommel Silva Hurtado0% (1)
- Feral Faun - "Recopilación de Textos"Documento33 páginasFeral Faun - "Recopilación de Textos"alexAún no hay calificaciones
- Etica Cap Tulo 3Documento6 páginasEtica Cap Tulo 3Victor Cervantes SampayoAún no hay calificaciones
- Frases PosterDocumento12 páginasFrases PosterPepe TorrecillaAún no hay calificaciones
- Es Mejor Sufrir Una Injusticia Que CometerlaDocumento10 páginasEs Mejor Sufrir Una Injusticia Que CometerlaBlondinne Rivero0% (1)
- Norma APA de CitasDocumento12 páginasNorma APA de CitasMA GNAún no hay calificaciones
- Variaciones Sobre La Literatura-La Inscripción AutobiográficaDocumento6 páginasVariaciones Sobre La Literatura-La Inscripción Autobiográficaelcuchillero100% (1)
- Plan de Tesis Maestría en Gerencia e Ingenería de Mantenimiento 01.MARZO.14Documento36 páginasPlan de Tesis Maestría en Gerencia e Ingenería de Mantenimiento 01.MARZO.14Henrry Ling100% (3)
- Fundamentos de Biología GeneralDocumento24 páginasFundamentos de Biología GeneralJean Carlos Mansilla MontalvanAún no hay calificaciones
- Febrero 2014Documento3 páginasFebrero 2014Sergio VivancosAún no hay calificaciones
- Bien Comun y Buen VivirDocumento32 páginasBien Comun y Buen Vivirsonia camposAún no hay calificaciones
- Actos de Habla y Actos Locutivos Ilocutivos y PerlocutivosDocumento26 páginasActos de Habla y Actos Locutivos Ilocutivos y PerlocutivosCaracola Santander100% (1)
- LlagasDocumento12 páginasLlagasCarlos LopezAún no hay calificaciones
- Porque Son Importantes Los Derechos HumanosDocumento3 páginasPorque Son Importantes Los Derechos HumanosYennifer Rosaura Cantoral JuarezAún no hay calificaciones
- Andahazi, Federico - Las Piadosas PDFDocumento81 páginasAndahazi, Federico - Las Piadosas PDFAurora Milojevic TeranAún no hay calificaciones
- Actividad 4 QUIZDocumento2 páginasActividad 4 QUIZjuan avendañoAún no hay calificaciones
- Ingeniería Geomatica y Nuevos Paradigmas en Ciencias de La Tierra Curso de Actualizacion EpitaDocumento53 páginasIngeniería Geomatica y Nuevos Paradigmas en Ciencias de La Tierra Curso de Actualizacion EpitaJohn Efrain Flores LermaAún no hay calificaciones
- Manual TRM WebDocumento38 páginasManual TRM WebAndrés Wunderwald0% (1)
- Actividad 2Documento4 páginasActividad 2Andres RamirezAún no hay calificaciones
- Cap. 4 "El Pensador Positivo Como RealizadorDocumento2 páginasCap. 4 "El Pensador Positivo Como Realizadormpaizm1Aún no hay calificaciones
- Las Revoluciones Atlánticas Del Siglo XVIII Tesoro BDocumento15 páginasLas Revoluciones Atlánticas Del Siglo XVIII Tesoro BMaria JosefAún no hay calificaciones
- Adjetivos IndefinidosDocumento2 páginasAdjetivos IndefinidosErick VásconezAún no hay calificaciones
- Herencia de Un TroveroDocumento3 páginasHerencia de Un TroveroVilmaMamaniAún no hay calificaciones
- Henri WallonDocumento9 páginasHenri WallonAliana Sal Y Rosas YauriAún no hay calificaciones
- Analiza Las Imágenes y Contesta Las PreguntasDocumento27 páginasAnaliza Las Imágenes y Contesta Las PreguntasClaudia Vielma SaezAún no hay calificaciones
- Solucionario MT 011Documento10 páginasSolucionario MT 011FelipeMuñozSierraAún no hay calificaciones