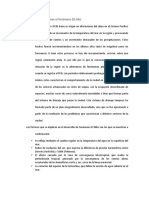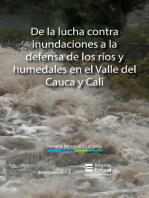Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Boletin Inundaciones Punata
Boletin Inundaciones Punata
Cargado por
Dante OsinagaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Boletin Inundaciones Punata
Boletin Inundaciones Punata
Cargado por
Dante OsinagaCopyright:
Formatos disponibles
Las fuertes lluvias ocurridas entre noviembre 2007 y marzo de 2008 como consecuencia del fenmeno de La Nia han
provocado una serie de inundaciones tanto en nuestro pas como en muchas otras regiones de Latinoamrica. En el Valle Alto de Cochabamba, las sucesivas inundaciones han provocado el derrumbe de viviendas, el anegamiento de campos de cultivo, la muerte de personas y animales, el deterioro de infraestructura caminera, hidrulica y de servicios. Las inundaciones han provocado una situacin de emergencia tan grave que no ha podido ser adecuadamente afrontada por los gobiernos municipales ni por las instituciones locales y regionales. Estos hechos han puesto en evidencia que no existen los mecanismos y los medios para enfrentar estas situaciones ni en los niveles locales ni a nivel nacional. La prevencin y control de este tipo de fenmenos requiere de una accin conjunta entre organizaciones locales e instituciones tanto pblicas como privadas. Este documento presenta una sntesis de los resultados de una investigacin realizada por el Centro AGUA (UMSS), en convenio con el PROMIC (Prefectura), el SNV (Holanda) y la consultora AGROSIG. La investigacin tuvo la finalidad de recopilar la informacin necesaria para un realizar un anlisis a profundidad de las causas y efectos de las inundaciones con el fin de aportar a la reflexin en torno a qu tipo de acciones podran ser las ms adecuados para el control y reduccin de los impactos de las inundaciones y el desarrollo de un sistema integral de gestin de crecidas.
Ic
nundaciones en el valle
ausas,
efectos y alternativas de prevencin y mitigacin
alto
Foto: Gentileza H.A.M. Punata
aguas remanentes, tras atravesar el municipio de San Benito, afectan las zonas de Arbieto y Tolata.
reas afectadas
El mapa elaborado muestra cinco zonas inundadas durante las crecidas relacionadas con el fenmeno de La Nia (2007-2008). La superficie inundada fue de 5.747 hectreas aproximadamente afectando a ocho municipios: Arani, Punata, Villa Rivero, San Benito, Cliza, Toco, Tolata y Arbieto. Las crecidas han damnificado a un total de 3.720 pobladores de 82 comunidades, adems de infraestructura fsica y productiva. En el caso de la zona de inundacin de Arani-Punata-Villa Rivero (zona I), el rea inundada ha sido de 2.467 hectreas, afectando un 30% de terrenos agrcolas y a la infraestructura pblica y privada. Esta zona es anegada por las aguas que ingresan del ro Pocoata y que confluyen en la laguna Sulty, una zona extensa con escasa capacidad de drenaje por las caractersticas de baja pendiente y suelos arcillosos. En Villa Rivero - San Benito (zona II), el rea de inundacin total fue de 1.027 hectreas, de las cuales un 39% son terrenos agrcolas. Se produjo una importante afectacin sobre las infraestructura privada y pblica, que incluye criaderos de animales, plantaciones de frutales, industrias ladrilleras y viviendas. En este caso, el caudal del ro Paracaya, es interceptado por la carretera que conecta San Benito con Punata, creando un efecto de represamiento. Las aguas que llegan al camino no encuentran espacio para continuar aguas abajo, y al chocar con el talud se redistribuyen caticamente causando estragos en su avance. En cuanto a la zona de inundacin Cliza - Arbieto Tolata (zona III), el rea afectada fue de 1.545 hectreas, correspondiendo un 87% a terrenos agrcolas, y afectando tambin a la infraestructura. Durante las crecidas, esta zona recibe aguas principalmente del ro Schez, el cual entra por el sur del Valle Alto y a su paso afecta terrenos en Cliza, entrando luego en el municipio de Arbieto y finalmente Tolata, tras lo cual ingresa en el embalse de La Angostura. Asimismo, recibe los rebalses provenientes del ro Pucara cuyas
En Toco (zona IV) la inundacin afect 244 hectreas, de las cuales un 63% son terrenos agrcolas. La razn de la inundacin en esta zona fue la ruptura de la represa de Tagapi, un antiguo embalse cuya corona fue elevada de forma precaria la cual, ante la ocurrencia de una fuerte tormenta, se rompi el dique ocasionando una inundacin de graves consecuencias a los pobladores situados aguas abajo. En la zona de La Angostura (zona V) inundacin afecto 464 hectreas. Una estimacin de las reas de cultivo afectadas alcanza un 50% de esta zona, ya que al momento de las crecidas, existan ciertas reas cultivadas, las cuales fueron completamente anegadas.
Zona de inundacin
Cuenca de aporte
Municipios afectados
rea inundada (ha)
Area agropecuaria afectada (ha)
Area agropecuaria afectada (% )
Pocoata Pucara
II III IV V
TO TAL
Schez Toco La Angostura*
Arani-PunataVilla Rivero San Benito Cliza - Arbieto Tolata Toco Arbieto y Tolata
2,467 1,027 1,545 244 464
5,747
730 400 1,355 150 230
2,865
30 39 87 63 50
50
* Cabe aclarar que la zona de inundacin de La Angostura es de hecho una zona agropecuaria, y las estrategias de uso de estas tierras estn directamente relacionadas con los flujos de las aguas. Por ello, los aos de inundaciones fuertes, prcticamente toda la zona queda inundada.
Fuente: elaboracin propia.
Causas de que estas zonas sean afectadas
Un aspecto central para la ocurrencia peridica de inundaciones, es que el ancho de los ros en la desembocadura de los ros del valle es extensa (ms de 100 metros) y en su recorrido va disminuyendo el ancho hasta llegar a escasos 4 a 5 metros. Este efecto de embudo est vinculado a varios factores y tiene diversas implicaciones, como ser: - Fuerte lluvias en los meses entre diciembre y febrero, que generan grandes crecidas en el espacio de pocas horas, y que no permiten ninguna reaccin oportuna a tales eventos. - La falta de infraestructura hidrulica de control hdrico en la zona de la desembocadura al abanico (por ejemplo gradientes para reducir la energa cintica del agua), o la ausencia de mantenimiento y/o conservacin de los taludes del ro. - Donde existen gaviones de proteccin, stos estn en su mayora daados, los cuales no han sido arreglados o cambiados, y por tanto no cumplen del todo su funcin de proteger las riberas del ro.
Foto: Gentileza H.A.M. San Benito
- Muchos de los canales para riego prximos al ro estn faltos de mantenimiento, y se encuentran con mucha lama, malezas y basura. Esto dificulta el flujo del agua, lo cual se agudiza en las crecidas. - Excesiva explotacin de agregados en el ro Paracaya durante la poca de estiaje. Aunque por una parte esto permite disminuir temporalmente el nivel del lecho del ro, por otra desestabiliza los mrgenes del ro, ocasionando sbitos desbordes en distintos sectores. Otro factor es que los agricultores no respetaron el ancho natural del ro y fueron extendiendo sus parcelas hacia zonas aledaas al ro y abriendo canales en distintos sitios. Algunas vas camineras actan como dique ya que fueron construidos sin dejar espacio suficiente para el paso del agua en los puentes existentes. Cuando ocurren las inundaciones, estos caminos son seriamente daados debido al impacto de las aguas y al posterior represamiento, ocasionando la destruccin del empedrado y el deslizamiento y desgaste del terrapln. Los regantes de Punata, aunque cuentan con una slida organizacin, en poca de lluvia se ven muchas veces rebasados por las aguas y diversas comunidades del municipio se ven sujetas a inundaciones. Las capacidades de gestin de las organizaciones de los sistemas de riego no son suficientes para atender las necesidades de operacin y mantenimiento, lo cual acenta el problema de las crecidas. Parte de la infraestructura de almacenamiento de agua se ha convertido en una amenaza de inundacin, como el caso de un nuevo atajado en Laguna Sulty. Por la magnitud del volumen de las aguas del rebalse de los ros Paracaya y Pocoata y de aguas provenientes del ro Schez, y por la falta de un drenaje natural, este reservorio se vio rebasado, inundando a las comunidades de su alrededor por un largo periodo de tiempo. Todas las zonas de inundacin peridica se encuentran en una zona de topografa plana o en depresiones. La relativamente alta pendiente que presenta el ro Pucara, al igual que los ros Schez o Pocoata a su entrada a los abanicos aluviales del valle, genera elevados caudales que no encuentran cauces de salida suficientes. Por tanto, se evidencia una tendencia al desborde del ro. Algo parecido ocurre en zonas con depresiones naturales, como laguna Sulty, que pueden llegar a recibir agua de diversas fuentes sin existir posibilidad de evacuarlas, generando grandes superficies de inundacin. En el municipio de Arbieto, que se encuentra aguas arriba del embalse de La Angostura, siempre existe el riesgo de que una crecida violenta cause daos significativos. En aos lluviosos es frecuente que la represa de Laka Laka, situada en el municipio de Tarata, sea rebasada por el agua, ocasionando muchos daos en la parte norte del municipio. Por otra parte, no existe una visin de cuenca de las instituciones y los pobladores. Un ejemplo de esto fue el hecho de que ante una fuerte crecida, los regantes de Punata cerraron todos los ingresos de agua a sus canales y toda el agua sigui su curso por el ro Paracaya (continuacin del ro Pucara) arrasando con los predios del municipio de San Benito.
en el rgimen de precipitacin, y en parte por las cada vez mayores captaciones de agua en las zonas altas de las cuencas Schez y Pucara en particular), tambin existe la impresin de que los aos lluviosos presentarn crecidas de mayor magnitud. Es decir, las amenazas de inundacin, aunque ms espordicas, podran ser mas graves cuando ocurran. El hecho de que las inundaciones y crecidas sean menos frecuentes puede ser engaoso, pues si bien las inundaciones sern ms espaciadas, a la vez sern ms fuertes y los daos cada vez ms cuantiosos.
Impactos socioeconmicos
La destruccin o deterioro de viviendas, con los daos adicionales a mobiliario, equipos, etctera, significa elevados costos de reconstruccin o reposicin que tendrn que afrontar las familias campesinas. Otro tipo de dao econmico se ha producido con la reduccin de las tasas de visitantes a ambos municipios y las dificultades de transporte, que han determinado menor afluencia de turistas, y la reduccin del volumen de comercio con zonas aledaas y la ciudad de Cochabamba.
Otro de los principales impactos de las inundaciones fue el Asimismo, en el contexto de cambio climtico que se vive, perjuicio a la infraestructura caminera. Los taludes fueron aunque parece haber una tendencia general a la desecacin de daados y el empedrado de los caminos vecinales quedaron las zonas del Valle Alto (en parte por las mayores variaciones con mucha lama, haciendo imposible el normal trnsito de
En el caso de empresas ladrilleras, aunque no hubo dao a la infraestructura productiva, las inundaciones no permitieron la continuidad del trabajo de las industrias durante varias semanas consecutivas. Algo similar ocurri con algunas granjas de pollos, con daos menores a la infraestructura y la muerte de animales. En el municipio de Toco, al otro lado del Valle, se produjo la rotura de la presa de Tagapi. Esta obra hidrulica data de principios del siglo pasado y su bordo superior fue elevado hace unos aos mediante la adicin de un muro de cemento al cuerpo de la presa, a fin de incrementar el almacenamiento de agua. Dada la precariedad del muro, al producirse una crecida violenta se vino abajo, producindose destrozos importantes en varias comunidades situadas aguas abajo del ro Toco. Se puede afirmar que las prdidas en produccin, inversiones, alimentos, productos, equipos y maquinaria, animales, infraestructura social y econmica, servicios, entre otros, han sido muy altas, pero al mismo tiempo muy difciles de precisar. En el sector agropecuario el impacto econmico fue muy significativo ya que la inundacin de terrenos agrcolas, con produccin de maz, alfalfa y durazno, principalmente, ha determinado la prdida casi total de la produccin de varias parcelas. Los datos (ver cuadro) muestran que el total de prdidas econmicas del sector agrcola llegan casi a dos millones de dlares, siendo el cultivo de maz el que presenta mayores prdidas (ms del 50% del total, es decir ms de un milln de dlares en prdidas), pero cultivos como la alfalfa y el durazno tambin han sufrido importantes prdidas. En el caso del maz y la alfalfa, la prdida de estos cultivos ha dejado prcticamente sin alimentos para el ganado a los productores ganaderos afectados. En el caso de las plantaciones de durazno, se han perdido tanto los frutos de la prxima cosecha como las plantas productoras. Los daos econmicos no solo consisten en la prdida de los productos, sino que para volver a producir los volmenes anteriores, tiene que haber una reinversin en las plantaciones de durazno, los cultivos de alfalfa, y otros cultivos anuales. Mientras tanto, las familias damnificadas no tendrn el ingreso que le generaban los productos sealados. Esto significa aos de espera para reponer el capital productivo, y simultneamente subsistir con lo que pueda haber quedado del desastre. A esto se suma la necesidad de reconstruir las viviendas de las familias afectadas. Casi todas ellas tendrn que reponer parte de sus muros, mobiliario y enseres perdidos o daados durante las inundaciones. Paralelamente a las prdidas en cultivos y ganadera, los daos a la infraestructura de canales de riego, as como a equipos agrcolas y otra infraestructura productiva, van a significar muchos esfuerzos en trabajo e inversin para revertir los daos. En sntesis, para la poblacin directamente afectada en estos municipios, las consecuencias de las inundaciones han significado: - Prdida de varios de sus productos, especialmente en el sector agropecuario.
vehculos y peatones. Por otra parte, el agua afect a gran cantidad de rboles que se encontraban en las riberas de los ros, los cuales fueron arrancados por la fuerza del agua. Esto afect la estabilidad de los taludes ya que los rboles actuaban tambin como proteccin evitando as la erosin del suelo. As, el flujo del agua hacia zonas pobladas y obras civiles se vio facilitado. Las inundaciones afectaron asimismo a varios pozos de agua, algunos de los cuales eran usados como fuente de agua potable, y en su mayora utilizados como fuente de agua para riego. En algunos casos no se pudo sacar a tiempo la bomba la cual tambin fue daada.
Cuadro. Estimacin del dao econmico a la agricultura
rea cultivada rea total (ha) Municipio Punata Arani Villa Rivero San Benito Cliza Tolata Arbieto Toco Arbieto
rea afectada (ha)
Maz 238 140 108,3 260 140 596,75 228 144 162,4 2.017,45 500 1.008.725
Alfalfa 34 20 24,7 28 20 85,25 38 19,2 69,6 338,75 700 237.125
Papa
Durazno 3,4
Trigo
Otros 64,6 40
zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5
730 400 1355 240 232
340 200 190 400 200 775 380 240 232
32,3 4
24,7 108 40 93 114 76,8 24,70 300 7.410 536,40 600 321.840
Total ha afectadas Costo por ha Dao econmico por cultivos
32,30 700 22.610
7,40 40.394 298.915,60
Total dao econmico $US
Fuente: Elaboracin propia.
1.896.625,60
- Prdida de parte de las fuentes de ingreso para la mayora de las familias damnificadas. - Necesidad de reinvertir en los diversos rubros productivos, a fin de poder lograr en el mediano plazo recuperar las condiciones de vida e ingreso previas a los desastres. - Necesidad de reponer la infraestructura damnificada y el equipamiento a nivel predial. Este conjunto de perjuicios y daos econmicos a infraestructura pblica y a propiedades de cientos de familias campesinas, obviamente representa un impacto a nivel de cada municipio y en la economa regional, casi imposible de cuantificar, pero muy significativa especialmente para el mbito familiar, por los condicionamientos que van a tener muchas familias durante los prximos aos.
para el manejo de cuencas y la prevencin de crecidas, que tenga funcionalidad y eficacia en su accionar. Esta red articular y coordinar tanto de manera horizontal entre sectores estatales e instituciones privadas y el grupo de donantes, como de manera vertical entre los niveles nacional, regional y local. Esta red, articulada al Plan Nacional de Cuencas, podr de esta manera llenar temporalmente el vaco de la falta de una institucionalidad y el problema de la distancia entre instituciones sectoriales, gubernamentales y la poblacin en torno a la gestin de crecidas. La base de esta red interinstitucional estar conformada por los Municipios, Mancomunidades, Comunidades y Organizaciones de Usuarios del agua a nivel local en las cuencas (organizaciones de regantes y comits de agua potable y saneamiento). La gestin Municipal y de Mancomunidad se articular y se integrar a la gestin del agua y de otros recursos naturales a nivel de cuenca o sub-cuenca. Este marco institucional se plantea por tanto como una red interinstitucional, de carcter funcional, dinmica, colaborativa y participativa de actores pblicos y privados, directos e indirectos, de socios y de aliados, relacionados a nivel macro, meso y micro.
Propuesta de una instancia de gestin de crecidas
El hecho de contar en la actualidad con un Ministerio del Agua constituye en s un adecuado marco institucional y sustento importante para la implementacin y desarrollo de Planes de Gestin de Crecidas, en el marco del Plan Nacional de Cuencas como un paso previo orientado a establecer Sistemas de Gestin Integral de Crecidas. En tal perspectiva, el Plan Nacional de Cuencas debe asumir un rol protagnico en la promocin y desarrollo de nuevas modalidades de gestin integrada de recursos hdricos en cuencas, conjuntamente con Municipios, Mancomunidades, Comunidades y Organizaciones de Base como actores y ejecutores, as como con el apoyo de instituciones privadas (ONG, centros acadmicos, grupos de especialistas, capacitadores, consultores, programas y proyectos de cooperacin). Por tanto, est implcito el desafo de conformar y dinamizar estas plataformas de trabajo, al tiempo de buscar recursos financieros. Este proceso debe incluir el establecimiento de una red interinstitucional de promocin y fortalecimiento
Estrategia para establecer un Plan de Gestin de Crecidas en el Valle Alto
Las etapas e instrumentos necesarios para esta estrategia, que fueron concertados con los diferentes actores son las siguientes: Primero. Inclusin de acciones de intervencin en cuencas en los Planes Operativos Anuales (POA) y Planes de Desarrollo Municipal (PDM) municipales y Prefecturales, a fin de que el proceso de intervencin sea secuencial y permanente. Segundo. Conformar a la brevedad posible un Comit Impulsor que permita gestionar todo este proceso y generar las sinergias necesarias para que la estrategia de implementacin sea exitosa. Este Comit Impulsor estar conformado por un representante de cada uno de los municipios del Valle Alto. Tercero. Efectuar convenios interinstitucionales entre los Gobiernos Municipales del Valle Alto para implementar un Programa de manejo Integrado de Cuencas y Gestin de Crecidas. Cuarto. Establecer un Directorio conformado de la siguiente manera (propuesta a ajustarse segn criterios de los Municipios involucrados): un representante de cada uno de los gobiernos municipales del Valle Alto, un representante de la Direccin de Recursos Naturales y Medio Ambiente, un representante del VMRHR, en representacin del Gobierno Central, un representante asociado a agencias de cooperacin (segn requerimiento). Quinto. Gestionar la constitucin de una Unidad Operativa Ejecutora del Programa de MIC para el Valle Alto con caractersticas estrictamente tcnicas y de apoyo en el tema de cuencas y gestin de crecidas. Sexto. Conformacin de instrumentos de seguimiento local que podrn cumplir las funciones de Comisiones de Cuenca, que realizarn las respectivas gestiones y posteriores Centro Andino para la Gestin y Uso del Agua Av. Petrolera km 4.5 (Facultad de Agronoma) Telfono: + 591 (4) 4 76 23 82 Investigadores: Ing. MSc. Alfredo Durn, Has Willet, Flix Rocha, lvaro Urquidi,Jorge Iriarte y Jhonny Trrez. Edicin: Nelson Antequera D. (Centro AGUA) Depsito Legal: 2-22978-09 seguimientos a los proyectos de cuenca a ejecutarse, a fin de generar en un inicio un proceso de intervencin especfico para las cuencas priorizadas. Por otra parte, en las proyecciones del Plan Nacional de Cuencas (PNC), figura como estrategia central la construccin de una red inter-institucional de promocin y fortalecimiento para el manejo de cuencas y el desarrollo de recursos hdricos. Por ello, debe haber una clara vinculacin del Plan de Gestin de Crecidas del Valle Alto con otras instancias de Gobierno, tales como la Prefectura, particularmente en lo relacionado con los procesos de ordenamiento territorial a diferentes niveles. La estrategia general del Gobierno prev un fuerte apoyo de la cooperacin internacional en el establecimiento de la poltica hdrica y de gestin de recursos naturales. Por ello, el Comit Impulsor, deber establecer mecanismos de comunicacin, coordinacin y toma de decisiones con instancias de la Prefectura y el VMCRH, al tiempo de gestionar algunas alianzas y motivaciones con entidades de la cooperacin internacional. Se requiere generar un proceso de desarrollo de capacidades que no solo permita a las entidades oficiales lograr las disposiciones operativas y logsticas suficientes, sino que debera ser parte de un programa de concientizacin, comunicacin y capacitacin a distintos niveles, a fin de generar las condiciones para que la poblacin en su conjunto pueda tener un rol ms importante en la prevencin y mitigacin de los fenmenos de crecidas. Finalmente, todo este proceso debera estar ntimamente vinculado a una visin del desarrollo socioeconmico y la preservacin ambiental del Valle Alto, y uno de sus instrumentos debera ser el Sistema de Gestin de Crecidas que se disee e implemente paulatinamente.
I.S.B.N. 978-99954-766-1-8
Cochabamba - 2009
Foto: Centro AGUA
También podría gustarte
- Subcuenca Rio HuatanayDocumento4 páginasSubcuenca Rio HuatanaybrendaAún no hay calificaciones
- Memoria Descriptiva Defensa Riberña ChazutaDocumento44 páginasMemoria Descriptiva Defensa Riberña ChazutaEnrique Coriat CelisAún no hay calificaciones
- Desborde de RiosDocumento2 páginasDesborde de RiosARISON RONALDAún no hay calificaciones
- Peligros en CañeteDocumento9 páginasPeligros en CañeteJHONNYAún no hay calificaciones
- Estudio Hidrológico Provincia de Leoncio PradoDocumento34 páginasEstudio Hidrológico Provincia de Leoncio PradoAngel Orlando Noguez GonzalezAún no hay calificaciones
- Megamineria en ChubutDocumento19 páginasMegamineria en ChubutenredadodadoAún no hay calificaciones
- TRABAJO1-Análisis Del Río LacramarcaDocumento11 páginasTRABAJO1-Análisis Del Río LacramarcaElianí Trujillo50% (2)
- Inundacion en UchizaDocumento9 páginasInundacion en UchizaAzul Geronimo RojasAún no hay calificaciones
- Snet LluviasDocumento43 páginasSnet LluviasOscar LaraAún no hay calificaciones
- Anexo D Hidro. Rio HuallagaDocumento83 páginasAnexo D Hidro. Rio HuallagaJhon Ramos RodríguezAún no hay calificaciones
- Recursos Hidricos Catamarca - UNCADocumento14 páginasRecursos Hidricos Catamarca - UNCAMatute NuñezAún no hay calificaciones
- Informe de Las Zonas de TacnaDocumento15 páginasInforme de Las Zonas de TacnaYemile causaAún no hay calificaciones
- Informe Ley de OhmDocumento13 páginasInforme Ley de OhmPaula DiazAún no hay calificaciones
- Cuaderno 1 Sta CruzDocumento60 páginasCuaderno 1 Sta CruzRolando Benavides PeriraAún no hay calificaciones
- EL RIO SINÚ Y SUS INUNDACIONES DianaDocumento12 páginasEL RIO SINÚ Y SUS INUNDACIONES DianaMelissa Vargas NúñezAún no hay calificaciones
- POSTERDocumento1 páginaPOSTERNimrod Robinson AmorAún no hay calificaciones
- Protocol oDocumento5 páginasProtocol oChema RoseAún no hay calificaciones
- Amenazas Hidrometeorologicas Del Canton de AlajuelaDocumento5 páginasAmenazas Hidrometeorologicas Del Canton de Alajuelamanuel.marinAún no hay calificaciones
- Impacto Hidrologico y Ambiental de Las Irrigaciones en El Valle de Vitor, Arequipa, Peru, Victor Miguel PonceDocumento17 páginasImpacto Hidrologico y Ambiental de Las Irrigaciones en El Valle de Vitor, Arequipa, Peru, Victor Miguel PoncePatricia Karim Estela LiviaAún no hay calificaciones
- U2 - 5 - Suarez y Lombardo - 2012 - Las Aguas Del DeltaDocumento26 páginasU2 - 5 - Suarez y Lombardo - 2012 - Las Aguas Del DeltamafabaniAún no hay calificaciones
- Historia Del Lago de AmatitlanDocumento1 páginaHistoria Del Lago de AmatitlanSony AlaynAún no hay calificaciones
- Conclusiones y RecomendacionesDocumento5 páginasConclusiones y RecomendacionesPierre Saravia0% (1)
- Perfil Proyecto de Grado Ingeniería CivilDocumento13 páginasPerfil Proyecto de Grado Ingeniería CivilLuis MUñoz Duarte75% (4)
- Frank SeguridadDocumento9 páginasFrank SeguridadFrank QuispeAún no hay calificaciones
- Prueba de GeoDocumento6 páginasPrueba de GeoVALENTIN TELLOAún no hay calificaciones
- Santa EulaliaDocumento12 páginasSanta EulaliaSergio Huaman ValdiviaAún no hay calificaciones
- AyGAmb. TP2Documento11 páginasAyGAmb. TP2Gisele RomeroAún no hay calificaciones
- Recursos Hídricos de Villa AltagraciaDocumento6 páginasRecursos Hídricos de Villa AltagraciaLourden Yahaira Gutierrez CabreraAún no hay calificaciones
- Diagnostico Subcuenca Rio PanchesDocumento366 páginasDiagnostico Subcuenca Rio PanchesOscar Leandro González Ruiz100% (1)
- Cuenca AguaytiaDocumento7 páginasCuenca AguaytiaKenin DominguezAún no hay calificaciones
- Soluc. Canal PilotoDocumento16 páginasSoluc. Canal PilotoEdgar MárquezAún no hay calificaciones
- Buenos Aires y El Problema de Las InundacionesDocumento8 páginasBuenos Aires y El Problema de Las InundacionesespinopaolaAún no hay calificaciones
- Infraestructura de Saneamiento en El Río GuanDocumento6 páginasInfraestructura de Saneamiento en El Río Guanjc100% (1)
- Hidrografía Argentina y ConceptosDocumento15 páginasHidrografía Argentina y ConceptosVicky CrespiAún no hay calificaciones
- Lorica BiologiaDocumento9 páginasLorica BiologiaHelena N. SuárezAún no hay calificaciones
- Cuenca Del Rio SantaDocumento7 páginasCuenca Del Rio SantaCarlos Benites RebazaAún no hay calificaciones
- Contaminación en El Río HuatanayDocumento4 páginasContaminación en El Río HuatanayDIANA LEYDI ROZAS HUAMANIAún no hay calificaciones
- Cap 5 Estudio de Caso - Cuenca Del SaladoDocumento16 páginasCap 5 Estudio de Caso - Cuenca Del SaladoRoberto Oscar LandaAún no hay calificaciones
- 1 Informe Cuenca ChecuaDocumento27 páginas1 Informe Cuenca ChecuaJuan K Bohorquez0% (1)
- Antioquia ProyectoDocumento6 páginasAntioquia ProyectoJOHAN MURILLOAún no hay calificaciones
- G01.Puentes-Trabajo N°01 (Recuperado Automáticamente)Documento6 páginasG01.Puentes-Trabajo N°01 (Recuperado Automáticamente)Jamil Duverly Valdiviezo SaavedraAún no hay calificaciones
- Inundación Del Valle ShocolDocumento2 páginasInundación Del Valle ShocolAstro ReyAún no hay calificaciones
- Proyecto de PatproDocumento19 páginasProyecto de PatproDaniel Sanchez Huaman100% (2)
- Ramón Valdivia - Grupo A - Defensa RibereñaDocumento20 páginasRamón Valdivia - Grupo A - Defensa Ribereñaabel ramonAún no hay calificaciones
- Diagnostico Calidad Agua Cuenca Rio SantaDocumento33 páginasDiagnostico Calidad Agua Cuenca Rio SantaYhojar Calderon AznaranAún no hay calificaciones
- Resumen Represa de ItaipuDocumento30 páginasResumen Represa de Itaiputocotin66100% (1)
- Rio HuatanayDocumento4 páginasRio HuatanayWagner Antayhua SapilladoAún no hay calificaciones
- IntroducciónDocumento12 páginasIntroducciónUrsula Amarellys Niño LozanoAún no hay calificaciones
- Estudio HidrologicoDocumento13 páginasEstudio HidrologicoLaura Sofia SotoAún no hay calificaciones
- Cuenca ItayaDocumento4 páginasCuenca ItayaDiego Miguel Nomberto AmasifuenAún no hay calificaciones
- Problemas y Potencilidades de La RMK D. BiofisicoDocumento7 páginasProblemas y Potencilidades de La RMK D. BiofisicoEDSON OSSIO QUISPEAún no hay calificaciones
- Ajuterique y Su Falla GeologicaDocumento19 páginasAjuterique y Su Falla GeologicajuansuazoAún no hay calificaciones
- Cuencas Hidrograficas Del Peru Trabajo 1Documento13 páginasCuencas Hidrograficas Del Peru Trabajo 1Gianmarco Torres RuizAún no hay calificaciones
- Canal Naranjo Impactos y Situación ActualDocumento39 páginasCanal Naranjo Impactos y Situación Actualignacio5173Aún no hay calificaciones
- Resumen - GUYR Modulo 2Documento10 páginasResumen - GUYR Modulo 2Franco ReyAún no hay calificaciones
- Consulta Publica-Proyecto de Saneamiento Del Río GuaireDocumento14 páginasConsulta Publica-Proyecto de Saneamiento Del Río GuaireLeonid Fernández AlarcónAún no hay calificaciones
- Informe Cuenca PativilcaDocumento7 páginasInforme Cuenca PativilcaDarwin Sosa SotoAún no hay calificaciones
- El Río Guaire en VenezuelaDocumento20 páginasEl Río Guaire en VenezuelaLex Juris CapacitaciónAún no hay calificaciones
- Uso y manejo del agua de la cuenca del río TotaDe EverandUso y manejo del agua de la cuenca del río TotaAún no hay calificaciones
- De la lucha contra inundaciones a la defensa de ríos y humedales en el Valle del Cauca y CaliDe EverandDe la lucha contra inundaciones a la defensa de ríos y humedales en el Valle del Cauca y CaliAún no hay calificaciones
- 2007 - Tesis - Contribución Al Análisis y Declaración de Riesgos de PresasDocumento947 páginas2007 - Tesis - Contribución Al Análisis y Declaración de Riesgos de Presasbea4455Aún no hay calificaciones
- 87 - Presas de Tierra 2Documento0 páginas87 - Presas de Tierra 2bea4455Aún no hay calificaciones
- Seguridad de Presas-InformeDocumento181 páginasSeguridad de Presas-Informebea4455Aún no hay calificaciones
- CD 3150Documento174 páginasCD 3150bea4455Aún no hay calificaciones