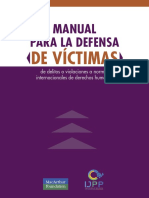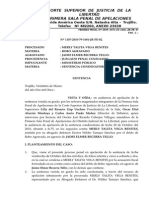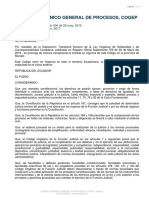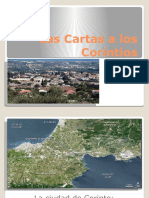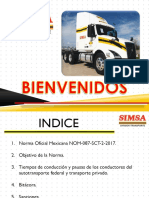Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Breve Análisis de La Victimología en México
Breve Análisis de La Victimología en México
Cargado por
Rey Portales OjedaDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Breve Análisis de La Victimología en México
Breve Análisis de La Victimología en México
Cargado por
Rey Portales OjedaCopyright:
Formatos disponibles
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.
476
Breve Análisis de la Victimología en México
Brief Analysis of Victimology in México
Luis Alberto Osornio Saldivar
luis.osornio@uaslp.mx
https://orcid.org/0000-0002-8426-6919
Facultad de Derecho “Ponciano Arriaga Leija”
Universidad Autónoma De San Luis Potosi
San Luis Potosí – México
Vicente Torre Delgadillo
vicente.torre@uaslp.mx
https://orcid.org/0000-0002-7781-3320
Universidad Autónoma De San Luis Potosi
San Luis Potosí – México
Idalia Acosta Castillo
idalia.acosta@uaslp.mx
https://orcid.org/0000-0002-2629-281x
Universidad Autónoma de San Luis Potosi
San Luis Potosí – México
Artículo recibido: 1 de marzo de 2023. Aceptado para publicación: 10 de marzo de 2023.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
Se justifica por medio de la bibliografía que la violencia que lesiona los derechos humanos de los
ciudadanos incrementa considerablemente, a pesar de que se levantan impulsores por su respectiva
protección y promoción en cada cambio de sexenio. Considerando los resultados de las
investigaciones estatuidas en México, es verosímil plantear que se convierte en un evento habitual y
en un sentido de que se normaliza la desatención a los derechos de los gobernados, el hecho de que
las víctimas de delitos de alto impacto obtengan respuesta en la procuración de justicia. Ello, por
mencionar un único efecto, las permanece colocando en una posición de olvido. Son personas que
requieren una atención integral para moderarla mínimamente el daño sufrido, evitándoles la
revictimización. Así que es preciso detallar que no son actores de un sistema, sino integrantes de
una sociedad que han sido perjudicados en lo irrebatible. Por el contexto anterior, en el presente
trabajo se presentan y destacan las puntualizaciones que hace el saber victimológico.
Palabras clave: víctimas, agresor, derechos humanos
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2023, Volumen IV, Número 1, p. 3111.
Abstract
It is justified through the bibliography that the violence that harms the human rights of citizens
increases considerably, despite the fact that promoters rise up for their respective protection and
promotion in each change of six-year term. Considering the results of the investigations established
in Mexico, it is plausible to state that it becomes a habitual event and in a sense that neglect of the
rights of the governed is normalized, the fact that the victims of high-impact crimes do not obtain
response in law enforcement. This, to mention a single effect, remains placing them in a position of
oblivion. They are people who require comprehensive care to minimize the damage suffered, avoiding
re-victimization. So it is necessary to detail that they are not actors of a system, but members of a
society that have been irrefutably harmed. Due to the previous context, in the present work the points
made by the victimological knowledge are presented and highlighted.
Keywords: victims, aggressor, human rights
Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades,
publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons .
Como citar: Osornio Saldivar, L. A., Torre Delgadillo, V., & Acosta Castillo, I. (2023). Breve Análisis de
la Victimología en México. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 4(1),
3111–3125. https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.476
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2023, Volumen IV, Número 1, p. 3112.
INTRODUCCIÓN
“La asistencia a las víctimas no se trata de encontrar aquellas soluciones administrativas
convenientes, que satisfagan las necesidades de los sistemas de justicia, sino sobre el tener
herramientas para que a cada víctima se le pueda ofrecer una respuesta humanizante que pueda
satisfacer sus necesidades”. (Dussich, 2015, p. 59)
El incremento de casos tiene correlación con la inseguridad que afecta a la población en general, lo
que cada día genera una mayor proporción porcentual de víctimas, y aun cuando se reconozca que
el problema de la seguridad involucra a toda la sociedad, no se puede soslayar que es el Estado a
través de sus órganos represivos y legales, el único responsable del diseño de una política criminal
que contrarreste el fenómeno delictivo. Las políticas de seguridad, deben basarse en programas de
prevención de las conductas antisociales, más que en soluciones de tipo represivo, abordando todas
aquellas políticas sociales en la individualidad de los eslabones que las conforman y que contemplan
la participación directa de los gobernados.
En el año 1996, Cuarezma Terán exponía el nacimiento de la Victimología como un conjunto del saber
que precisaba tener un carácter verificado y jerarquizado
Es una ciencia joven, sobre la cual se asientan los pilares de un nuevo sistema de justicia, capaz de
reordenar y equilibrar el orden social. Va afianzándose como un campo de investigación científico
que se encarga del estudio de las víctimas en general, impulsando durante los últimos años un
proceso de revisión científica del rol de la víctima en el suceso criminal (p.303).
La Victimología entiende como víctima a la persona o grupo que se ve vulnerado por la comisión de
un delito, la omisión de las autoridades, provocando que el bien jurídico tutelado se vea
comprometido poniendo en riesgo la integridad de la persona o grupo. Cabe destacar que en estos
eventos se encuentra otra parte involucrada, aquella que realizará el daño, se le dará el papel de
sujeto activo o mejor conocido como victimario.
Esta disciplina se encuentra en desarrollo con un campo enorme de aportación a las diferentes
ciencias, sin embargo, cabe señalar que la victimización es tan antigua, la venta de personas en la
antigüedad para que estas fueran usadas como esclavos, de las cuales todos sus derechos se
violentaban cruelmente, no es hasta que termina la segunda guerra mundial, donde se comienza a
analizar las situaciones degradantes que enfrentaban las personas.
Varios países se han sumado a desarrollar planes de intervención, leyes, instituciones que brinden
apoyo para las víctimas de delitos o incluso de catástrofes naturales, esto después de la Declaración
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Principios Básicos de Justicia para las
Víctimas del Delito y del Abuso de Poder (1985).
Clasificación Mendelshon
Las primeras tentativas de clasificación de las víctimas se fundamentan en la correlación de
culpabilidad entre la víctima y el infractor. La hipótesis de base es que hay una correlación inversa
entre la culpabilidad del agresor y la del ofendido, a mayor culpabilidad de uno menor culpabilidad
del otro. La segunda parte de la hipótesis es que las relaciones entre criminal y víctima tienen
siempre un origen biopsicosocial en la personalidad de la víctima.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2023, Volumen IV, Número 1, p. 3113.
La clasificación es en la forma siguiente:
Víctima completamente inocente o ideal. Es la que no ha hecho nada para desencadenar la situación
criminal en la que resultó lesionado o afectado. Como el que en un supermercado recibe el impacto
de una explosión, o el menor que recibe en su cuerpo una bala perdida.
Víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. En este caso se presenta una circunstancia
no voluntaria al delito. La víctima por un acto de poca reflexión provoca que propia victimización. El
que, a la salida del banco, en una vía insegura, empieza a contar los fajos de billetes que le acaba de
entregar el cajero
Víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria: Se presenta en los casos de homicidio
por piedad, donde la víctima como el victimario son copartícipes del hecho donde va a resultado
muerto el afectado por la enfermedad incurable o discapacitado grave.
La víctima más culpable o víctima únicamente culpable. La víctima por imprudencia, el que determina
la comisión del hecho punible por su falta de cuidado, como el que deja su vehículo parqueado en
vía pública con las llaves puestas.
Víctima más culpable o únicamente culpable. Aquella que resulta afectada cuando busca lesionar a
otro y este se defiende en legítima defensa causando la muerte al primer agresor. Concluye
Mendelsohn que, basándose siempre en las correlaciones de culpabilidad, el comportamiento de la
víctima puede determinar la pena a imponer al infractor o la cantidad de valor o daño que
corresponde a una indemnización. Esta clasificación, se critica porque solo hace referencia a
categorías legales, y que el punto de partida es el de culpabilidad, manejado no como fenómeno
psicológico sino como ente jurídico. Además, la culpabilidad no es previamente definida, y en
ocasiones se usa indistintamente el término «imputabilidad»; de ésta se desprende el grado de
responsabilidad del delincuente, pues nos indicará qué tan culpable puede ser la víctima en la
comisión del delito, restando ésta a la responsabilidad del infractor.
Para Dadrian, la Victimología es el estudio de los procesos sociales a través de los cuales individuos
y grupos sociales son maltratados, con la consiguiente generación de problemas sociales. Quizás,
lo más importante de la Victimología sea la deducción de que no solamente debemos hacer
prevención criminal si no prevención victimal, no sólo hay que evitar que algunos sujetos sean
criminales, también puede evitarse que muchas personas lleguen a ser víctimas, en definitiva: “Es
importante enseñar a la gente a no ser víctimas"
Conforme fueron surgiendo las necesidades de los derechos de las víctimas, Mendelsohn, Ani-yar,
Moura, en sus respectivas obras, consideran que la Victimología, de acuerdo con este primer objeto
de estudio, está constituida sobre tres planos constitutivos:
El plano primordial biopsicosocial: el sujeto está puesto frente a todos los factores que lo estimulan
a convertirse en víctima, comprendidos los casos en los cuales no existe la otra parte de la pareja
penal, o sea el delincuente.
El plano criminológico: considera que el problema de la personalidad de la víctima está en relación
bio-psicosocial solamente con el conjunto de problemas de la criminalidad y siempre desde el punto
de vista terapéutico y profiláctico victimal
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2023, Volumen IV, Número 1, p. 3114.
El plano jurídico: contempla a la víctima en relación con la ley, sea ésta penal o bien civil, para los
casos de resarcimiento de los daños por ella sufridos.
Pero el objeto de estudio de la Victimología no puede limitarse a la víctima en sí misma si no en la
complejidad de su situación, en este sentido hay tres niveles de interpretación:
Nivel individual (la víctima es toda persona natural o jurídica sobre la cual ha caído una acción u
omisión punible).
Nivel conductual (la victimización, considerada como resultado de una conducta antisocial contra
una persona o grupo de personas; también podemos definir la como el mecanismo por el cual una o
un grupo de personas llegan a convertirse en víctimas).
Nivel general (la víctima, es el conjunto de factores que predispone a una o un grupo de personas a
ser víctimas, siendo factores de victimidad: la persona, la sociedad y la naturaleza en estado normal
o alterado).
MÉTODO DE ESTUDIO
Desde el punto de vista de la gestión pública, se entiende que el método de la comparación es
pertinente, porque permite analizar el objeto o fenómeno específico de estudio, vale decir, aquellos
problemas o temas referidos al cómo y al por qué de la acción de los organismos públicos, por
ejemplo, cómo se da la participación de la ciudadanía en la gestión municipal en un país u otro.
Tal como fue expuesto anteriormente, el método de investigación comparada está asociado al
estudio y la comparación de fenómenos sociales a distintos niveles de la estructura social. Busca
explicar las diferencias, así como las semejanzas entre países; explora patrones, procesos y
regularidades existentes entre sistemas sociales. Al mismo tiempo, se interesa por el
descubrimiento de tendencias y cambios de patrones previamente identificados. De esta forma
intenta desarrollar proposiciones generales o hipótesis que puedan describir y explicar tales
tendencias, sin por ello forzar la reducción de procesos diferentes a la uniformidad (Casteglioni,
1995).
Involucrase en un estudio comparativo sobre cualquier ámbito en que se mueve la sociedad, como
es el caso de la gestión pública, exige tener claro, la sistematicidad y rigurosidad del método, puesto
que no conocemos en profundidad realidades distintas y complejas a priori. Un estudio comparativo,
por lo tanto, nos llevará a analizar in situ la gestión pública, cuyos funcionamientos son tan variados
como instituciones existen, lo cual implicará un gran esfuerzo por conocer los elementos que la
caracterizan la gestión pública de cada uno de los países que se pretendan comparar. El comparar
ayuda ante todo a conocer y a conocerse: a conocer al otro, a dejar de identificarlo con los
estereotipos clásicos del sentido común de parroquia y a dejar de ubicarlo, sobre todo si está lejos,
en las categorías misteriosas, aunque cómodas de lo exótico (Badie y Hermet, 1993).
La comparación también ayuda a conocerse desde el momento en que el análisis de los demás
permite precisar los elementos constitutivos de nuestra identidad. Como señala Lipset (1994; 154),
se puede conocer la propia nación definiendo previamente al otro. En consecuencia “una persona
que conoce sólo un país básicamente no conoce ningún país”. Por tanto, la comparación se puede
calificar como uno de los métodos eficaces para analizar la gestión pública, ya que se puede
conjugar el interés sobre los procesos del objeto de estudio con los intereses explicativos de las
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2023, Volumen IV, Número 1, p. 3115.
teorías que tratan de dar una generalización del fenómeno. En esta situación la comparación le
entrega herramientas para estudios de casos, tratados como unidades de comparación, como por
los trabajos de la teoría pura, por lo que puede ofrecer en términos de modelos y generalizaciones.
Por último, cabe mencionar que observaremos un análisis doctrinal y descriptivo a través del tiempo
y con esto establecer conclusiones que se desprenden del análisis Criminológico del (Delito y la
Victima).
Marco teórico o de discusión
Victimología y derechos humanos
Como bien lo dice el doctor Luis Rodríguez Manzanera, en su ensayo “Victimología y Derechos
Humanos”, “sentimos que la atención de los especialistas se ha centrado en los derechos de los
delincuentes, olvidando en muchos los de las víctimas”.
El rol de la víctima ante un delito, muchas veces queda relegado a un segundo plano, lo que la
constituye en una doble victimización, si analizamos que la burocracia legal, la maneja de un lado a
otro, o bien, se olvida de ella por completo; por lo que en la criminología y la victimología, se deben
revisar los procesos científicos e investigativos del rol de la víctima que le ha tocado jugar dentro del
delito y asumirlo con importancia, aunque sea mínimo lo que de ella se obtenga para esclarecer el
mismo, pues pareciera que en la investigación victimológica, el tiempo que pasa será la verdad que
se nos escapa. Así tenemos entonces, que la neutralización de la víctima se halla en los propios
orígenes del proceso legal, lo cual se evidencia como una cuestión inverosímil pero cierta.
Los Derechos Humanos son instrumentos fundamentales para el goce de la vida humana, en los
cuales la dignidad es primordial, estos se definen como Universales e Inalienables, se entienden
como universales puesto que son aplicables a todos los seres humanos, sin importar raza, religión,
nacionalidad, edad, sexo o creencias, inalienables ya que ninguna autoridad, ni nadie los puede
cancelar, así como, no se puede renunciar a estos ya que son inherentes.
A lo largo del tiempo los Derechos Humanos se han clasificado de diversas maneras, la clasificación
histórica mejor conocida es la llamada “Tres Generaciones” (Comisión Nacional de Derechos
Humanos. s.f.) véase Figura 1
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2023, Volumen IV, Número 1, p. 3116.
Figura 1
División de los Derechos Humanos
Primera Generación Derechos Civiles y Políticos
Segunda Generación Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Derechos de personas o colectivos que comparten los
Tercera Generación
mismos intereses
Nota: Adaptada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
De esta manera los Derechos Humanos y la Victimología se entrelazan, pues bien son instrumentos
relacionados con leyes y tratados internacionales que exigen al Estado que proteja el bien jurídico
tutelado, entendiendo a este como la protección o en todo caso la reparación del daño a la víctima
directa o indirecta de la violación a sus Derechos Humanos.
Esto da apertura a los Derechos de las víctimas y a la creación de una Ley General de Víctimas en
México, si bien dichos derechos se refieren a aquellos en el sistema legal, pues bien, los Derechos
Humanos que se gozan son amplios y extensos, en la Figura 2 se aprecian algunos de estos de estos
derechos.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2023, Volumen IV, Número 1, p. 3117.
Figura 2
Derechos de las Víctimas
Ser informadas de los derechos que en su favor establece la
Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado sea
parte.
Que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que
cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen
Derechos de las Víctimas
las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los
recursos en los términos que prevea la ley.
Reparación del daño
Resguardo de su identidad y datos personales
Recibir, atención médica y psicológica de urgencia, asesoría jurídica
Beristain (citado en Palacios. 2009) refiere que para hacer una buena victimología se debe tomar en
cuenta lo siguiente:
La existencia jurídico-penal del delito
La importancia de las víctimas como base de todo delito
La virtualidad de las víctimas e incluso el delito.
De acuerdo a lo anterior debe de existir la tipificación del delito, un anclaje entre la víctima el
victimario y el entorno, pues estos factores son claves para la comisión de un delito y la violación a
los derechos, por último, la percepción de seguridad que se tiene y percibe de determinados hechos.
El sistema de justicia cumple con una función esencial para salvaguardar los derechos vulnerados
de las personas, sin embargo, existe una carencia de conocimiento respecto al tema con los sujetos
que se encarga de impartir la justicia en ocasiones se llega a revictimizar a la víctima.
La revictimización se produce “cuando las autoridades muestran mayor interés en su vida privada
que en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables”, omitiéndose la seriedad
y reserva que el tratamiento de este tipo de casos requiere. Ello, sumado al hecho de la indebida
ejecución de la etapa probatoria en que a la víctima se le hace recrear una y otra vez el hecho de
violencia, convierte al proceso de búsqueda de justicia en una nueva victimización. (Palacios.
2009.p221)
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2023, Volumen IV, Número 1, p. 3118.
Al hablar de política criminal, se hace referencia a los mecanismos utilizados por el Estado, para
garantizar y respetar a la vez, los derechos de sus ciudadanos. Pero muchas veces, esto representa
una clara contradicción entre lo que se propone a nivel teórico y lo que se ejecuta en la práctica. Esta
contradicción, viene a plantear exigibilidades de construir un modelo de política criminal propia para
el Estado, que contribuya en la búsqueda de la curación de las enfermedades sociales, esto nos lleva
a pensar en la revisión de los proyectos políticos de la sociedad, el marco penal y las medidas
sancionadoras.
Las respuestas sociales ante la delincuencia son múltiples, pero podemos distinguir dos
fundamentales señaladas por el autor Chirinos Sánchez: “la respuesta estatal (por intermedio de las
instituciones estatales previstas para ello) y la respuesta social (por medio del mismo grupo social,
hacemos referencia al concepto de sociedad civil) “.
Dentro de la visión que nos presenta García-Pablo de Molina, señala que “El Estado y los poderes
públicos orientan la respuesta oficial al delito en criterios vindicativos, retributivos (castigo del
culpable), desatendiendo las más elementales exigencias reparatorias, de suerte que la víctima
queda sumida en un total desamparo sin otro papel que el puramente testifical”
Es por ello por lo que la investigación victimológica, debe tener por objetivo, esclarecer el hecho
criminógeno para identificar plenamente al responsable del acto, así como demostrar las lesiones
de la víctima producto de ese acto y sus víctimas directas, indirectas y secundarias, de esta manera
facilitar y coadyuvar en el proceso legal.
Para ello, es importante que las personas encargadas de la investigación victimológica tengan la
preparación adecuada para tal fin, es decir que haya un compromiso humano, formación académica
y plena empatía con el dolor humano, para que tenga empatía con la víctima sin caer en cuestiones
de transferencia y de esta manera, lograr el objetivo propuesto.
La cifra negra de la victimología
La criminología moderna, acepta que no todos los delitos que ocurren son denunciados por la
víctima. Por consiguiente, la estadística real de delitos no se corresponde con la cifra oficial; esto es
lo que se conoce como la cifra negra de la criminalidad. Una de las grandes preocupaciones de los
criminólogos, ha sido estudiar esta cifra, a través de distintos métodos estadísticos, entre ello, los
informes de autodenuncia y las encuestas de victimización.
La estadística criminal, ha sido definida por Osvaldo N. Tieghi, “Como la disciplina científica que
estudia la expresión cuantitativa del delito en la vida social, tiene por objeto especial los fenómenos
de la criminalidad”.
Elías Neuman habla de la cifra negra en los delitos tradicionales, éste considera diversas razones
inhibitorias en la denuncia de los hechos, entre los cuales cita1
El temor del victimizado a serlo nuevamente.
1 Neuman, Elías, Las víctimas del sistema penal, Editorial Córdoba, Argentina, pág. 31
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2023, Volumen IV, Número 1, p. 3119.
Por considerar que no es grave la conducta lesiva.
No confiar en la justicia.
Hilda Marchiori, cuando señala entre los motivos más frecuentes para que no haya denuncia, los
siguientes:
“Temor a ser victimizada nuevamente, por miedo al delincuente, a su violencia.
Con la denuncia la víctima perjudica al autor que es miembro de la familia o es persona conocida.
La víctima considera que no es grave la conducta lesiva.
No confiar en la justicia.
La pérdida de tiempo que implica la denuncia y los trámites judiciales.
La víctima agredió al autor y se sabe tan responsable del delito como éste.
La denuncia la perjudica: violación, estafa, etc.
La víctima no tiene prueba o desconoce al autor.
Para evitar ser victimizada nuevamente por la policía, peritos forenses y jueces.
Por la presión familiar y social al ser identificada como víctima de ciertos delitos que la marginan y
humillan.
Es por ello por lo que el trabajo de atención y asistencia a la víctima debe estar constituida por
profesionales que se identifiquen con el dolor humano y empatía con las diversas sintomatologías
que puedan llegar a presentar, como consecuencia de una acción de índole criminal.
Muchas veces, se comete el error de atender a la víctima de una manera poca ética y profesional,
por la falta de capacitación y conocimiento en el ámbito victimológico; para ello es importante contar
con los conocimientos básicos, para garantizarle los derechos a esa persona que se constituyó en
víctima.
Haciendo referencia a las consecuencias que trae posteriormente la victimización, así como el
aspecto de vulnerabilidad, será de vital importancia la asistencia victimológica, en donde su objetivo
principal es el de atenuar las graves consecuencias que deja el delito en la víctima, en su familia y en
su contexto social. Por ello, una de las principales medidas de asistencia victimológicas, es el
acompañamiento; esto lo hace ver la autora Marchiori al señalar “...éste consiste en acompañar,
estar al lado de una persona, con el objeto de ayudarla a superar la situación de estrés, conmoción
que ha padecido por la agresión criminal.
De acuerdo con lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas, en su manual de justicia
para víctimas, señala “la mayoría de las organizaciones de servicios o víctimas que no brinden
servicios de salud mental o personas en crisis, deben preparar a aquellos que las traten directamente
ya sea para canalizarlas para que reciban asesoramiento psicológico, o para proporcionar ellos
mismos el apoyo terapéutico y la asesoría legal adicional.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2023, Volumen IV, Número 1, p. 3120.
El papel del victimario y La Reacción de la Víctima
La autora, Hilda Marchiori, señala que “la interacción autor-víctima del delito es uno de los aspectos
más importantes en el análisis de la conducta delictiva” 2.
Para que haya una conducta delictiva, es evidente que debe existir una víctima y un victimario, sin
ambos protagonistas no puede haber delito, y como lo señala la autora Marchiori, esto es
fundamental para el análisis de la conducta delictiva y comprender la posición de la víctima y las
circunstancias que se dieron en el acto. Cabe señalar, que muchas veces, o en la mayoría de los
delitos, la relación víctima-victimario, están unidos a través del vínculo de parentesco, en otros casos
son conocidos sin que medie una relación cercana y muy pocas veces son desconocidos, aunque
tradicionalmente se ha considerado, que el victimario es alguien absolutamente desconocido.
Pero si el delito es conocido por las autoridades judiciales, toda la atención será dirigida hacia el
victimario. Esto se ve reflejado en las argumentaciones que hace García Pablos de Molina, al señalar
que “una vez cometido el delito, todas las miradas se dirigen hacia el delincuente”. 3
El proceso legal, automáticamente garantiza la vigencia efectiva de los derechos correspondientes
al victimario, así contemplados en la ley, caso contrario que no ocurre con la víctima, lo cual, sin
incurrir en generalizaciones, se puede afirmar que el daño experimentado por la víctima, no se agota,
desde luego, en la lesión o peligro del bien jurídico tutelado, y eventualmente, en otros efectos
colaterales y secundarios que puedan acompañar o suceder a aquél. La víctima sufre a menudo, un
severo impacto psicológico y emocional, que va aunado al daño material o físico en que el delito
consiste. En virtud de ello, García Pablos señala “La víctima no reclama compasión, sino respeto de
sus derechos4
Pero a nivel social, vemos la estigmatización sufrida por quien es víctima, al no haber una respuesta
solidaria, pronta y justa, en donde se trata de neutralizar el daño sufrido con compasión y en muchos
casos con desconfianza.
Este entorno causa doble victimización y muchas veces marginación y humillación. Landrove Díaz,
manifiesta que “algunas situaciones procesales como la confrontación pública de la víctima con el
agresor son experimentadas por éstas como verdadera e injustificada humillación”5
Vemos entonces, que la relación víctima y victimario, está marcada por un desamparo casi total
hacia la víctima, puesto que éstas requieren protección, tanto después de sufrir un hecho
criminógeno, como antes.
Pero de un lado, el sistema penal no presta ni devuelve satisfacción a las víctimas, como tampoco
previene que las clases desvalidas caigan en manos de los victimarios. Ante la imposibilidad de
respaldo para las víctimas, por parte del Estado y las entidades judiciales, es claro que las personas
se vuelven más vulnerables y que el victimario considerará que su único interlocutor lo será el
2 Marchiori, Hilda, Criminología: La víctima del Delito, 4 ed., Editorial Porrúa, México, 2003, pág. 136
3 García-Pablos de Molina, Antonio, op. cit., pág. 53
4 Idem
5 Landrove Díaz, Gerardo, op. cit., pág. 44.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2023, Volumen IV, Número 1, p. 3121.
sistema legal y sólo ante éste debe contraer responsabilidades, olvidándose de esta manera de su
víctima.
La reacción inmediata de la víctima a la victimización varía según el delito sufrido, la magnitud del
daño y la personalidad de la misma. Influyen también las circunstancias del hecho y la relación que
se tenga con el victimario.
Es claro que mientras más grave sea el delito y más cuantiosas las perdidas, la reacción debe ser
mayor, sin embargo, esto debe ser relacionado con la posición socioeconómica de la víctima y la
cultura simultáneamente. La reacción varía también según el hecho sea cometido en público o en
privado, en la calle o en el hogar.
No hay dos personalidades iguales, por lo que cada persona reacciona de una forma peculiar,
dependiendo de su historia de vida, usos y costumbres, religión y otros factores. Se supone (y
creemos que acertadamente) que la reacción será siempre negativa, sin embargo, hay que tomar
esto con las reservas que deben tenerse en toda generalización cuando nos movemos en el campo
de las ciencias sociales.
La reacción será diversa también según el grado de participación de la víctima en los
acontecimientos; pensemos en la víctima voluntaria, que buscó su propia victimización, y que en
ocasiones ni siquiera se siente ofendida, o que su liga con el victimario es tal, que le perdonaría
cualquier ofensa.
Es natural que el hecho victimal produzca en la víctima un desajuste psicológico y un deseo de no
reincidir, por lo que su forma de vida va a cambiar, en ocasiones de forma radical.
Las consecuencias del delito están vinculadas con la índole de la violencia sufrida, las características
de personalidad de la víctima, la reacción de la familia y del medio social. Las consecuencias varían
según la gravedad del delito y la personalidad de la víctima, pero se han podido determinar:
Consecuencias inmediatas y traumáticas delictivas.
Entre este tipo de consecuencias están: el estrés, la conmoción, la desorganización de la
personalidad de la víctima, la incredulidad, la paralización temporal, la negación de lo sucedido, el
terror, desorientación, sentimientos de soledad, depresión, vulnerabilidad, angustia.
Son las secuelas que siguen al estrés y la conmoción por el delito sufrido, es decir, los nuevos
síntomas que presenta la víctima, que pueden aparecer semanas o meses luego de sucedido el
delito.
Implican graves cambios en el comportamiento y la personalidad de la víctima. Se observan:
sentimientos de tristeza, culpabilidad, sentimientos de pérdida de identidad, desconfianza,
sentimientos de pérdida de dignidad, humillación, ira, rechazo familiar, rechazo hacia el medio social,
pérdida de autonomía, ideas obsesivas relacionadas con el hecho traumático delictivo, pesadillas
permanentes, llanto incontrolado, angustia, depresión, sentimientos de soledad y abandono, miedo
a la repetición del hecho traumático.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2023, Volumen IV, Número 1, p. 3122.
RESULTADOS O CONCLUSIONES
La Victimología como ciencia es autónoma y no complementaria de los estudios respecto al
fenómeno delictivo es un primer resultado de nuestro análisis. El segundo es declarar que es
apremiante el estudio íntegro del componente humano que está involucrado en esta dinámica para
comprender los factores y elementos existentes en el alineamiento entre sujeto activo, sujeto pasivo,
delito y reacción social. El delito, finalmente, es la ejecución de un daño a una persona, a un grupo, a
una comunidad. No obstante, lleva inherente una consecuencia que se amplifica a medida en que
ocurre un menoscabo y una lesión a los derechos subjetivos de las personas. Por esta razón no es
permisible subestimar el análisis que se debe elaborar sobre la dinámica del hecho.
De acuerdo con lo anterior , cabe destacar que la Victimología en México transcurrió por una extensa
conversación dogmática vinculada a planear el objeto de estudio que la determinaría, ayuda a
visibilizar procesos legales, la reparación del daño incluso la creación de políticas que beneficien a
las víctimas cualquiera que fuese el delito que estén enfrentando, es importante señalar que falta la
inclusión de esta en la capacitación de los actores de procuración de justicia, esto para evitar la
revictimización, así mismo la concientización social, pues no solo le compete al Estado el
cumplimiento de acciones que favorezcan a las víctimas sino a la sociedad la cual puede apoyar de
manera activa.
Por último, es importante concluir que la Victimología en México como ciencia es autónoma y no
complementaria de los estudios respecto al fenómeno delictivo. Es apremiante el estudio íntegro del
componente humano que está involucrado en esta dinámica para comprender los factores y
elementos existentes en el alineamiento entre sujeto activo, sujeto pasivo, delito y reacción social.
El delito, finalmente, es la ejecución de un daño a una persona, a un grupo, a una comunidad. No
obstante, lleva inherente una consecuencia que se amplifica a medida en que ocurre un menoscabo
y una lesión a los derechos subjetivos de las personas. Por esta razón no es permisible subestimar
el análisis que se debe elaborar sobre la dinámica del hecho.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2023, Volumen IV, Número 1, p. 3123.
REFERENCIAS
Aguiluz-Ibargüen, Maya, 2013, “Violencia totalizante y experiencia en México contemporáneo:
algunos acercamientos en torno al cuerpo, la visualidad y la racialización”, ponencia presentada al
Clacs Working Group, New York University.
Aguiluz-Ibargüen, Maya, 2012, “Excepcionalidad de la violencia”, Umbrales. Revista del Postgrado en
Ciencias del Desarrollo, núm. 24, CIDES-UMSA, La Paz, pp. 219-250
Allouch, J. (1995). Erótica del duelo en el tiempo de la muerte seca. París, Francia.Escuela lacaniana
de Psicoanálisis
Butler, Judith, 2006, Vida precaria. El poder del duelo y la violencia, Buenos Aires, Paidós.
Cabildo, H. M.: "La Higiene Mental en la Salud Pública", Época V, Vol. 1, Núm. 2, octubre-diciembre de
1959.
Campa, Homero, (12 de febrero de 2015), “El país de los desaparecidos”, Proceso, disponible
en: http://desaparecidos.proceso.com.mx/
Carlos A. Paz:"Los procesos de duelo y el desarrollo humano". Contenido en el volumen colectivo de
la A.P.M.: Psicoanálisis. Diez conferencias de divulgación cultural. Editorial Promolibro. Valencia,
1993. Pgs. 145-169)
Chambers, Iain, 2006, “Il sud, il subalterno e la sfida critica”, en Chambers, Iain (comp.), Esercizi di
potere. Gramsci, Said e il postcoloniale, Roma, Meltemi, pp. 7-15
Chirino Sánchez, Eric A. “Política Criminal, Criminalización, Descriminalización y Medios Sustitutivos
a la Prisión. Análisis Concreto de la Problemática Contravencional”, Costa Rica, 8 de marzo de 2005,
http://www.cienciaspenales.org./Revista%2001/chirino01.htm. 17 de julio de 2020.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2 de febrero de 2015, “La desaparición constituye un
serio problema en México, reconoce el ombudsman nacional ante la onu”, comunicado de prensa
núm. CGCP/023/15, disponible
en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2015/Com_2015_023.pdf [ Links
Giner César Augusto, consultado el 20 de junio de 2020,
http://www.emergenciasyseguridadciudadana.eu/articulos/Art114-39.pdf
Jimeno, Myriam, 2007, “Lenguaje, subjetividad y experiencias de violencia”, Antípoda, núm. 5,
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, pp. 169-190.
Hernández Anabel, Revista Proceso, http://www.proceso.com.mx/?p=329025, diciembre 29 de 2012
Lacan, J. (1959). El seminario: Libro 7. La Ética del Psicoanálisis. Barcelona. Ediciones Paidós, 1988.
Lacan, J. (1964). El seminario: Libro 11. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis.
Barcelona. Ediciones Paidós, 1988.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2023, Volumen IV, Número 1, p. 3124.
La Declaración de las Naciones Unidas de 1992 https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2013/08/ICJ-Review-49-1992-spa.pdf (consultado el 10 de enero (2019)
Louis-Vincent Thomas, Rites de mort pour la paix des vivants (Paris: Fayard, 1985).
Nasio, J. 1998. El dolor de amar. Gesida, España.
Neuman, Elías, Las víctimas del sistema penal, Editorial Córdoba, Argentina, pág. 31.
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y
DIHhttp://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/Publicaciones/documents/2010/boletin_te
matico/desaparicionforzada.pdf(Consultado el 28 de julio 2014)
Palacios, D. L. (2009). Atención integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Algunos apuntes desde la victimología. Revista IIDH, 50, 18.
Pelento, M. y Braun, J. (1985). ―La desaparición: su repercusión en los individuos y en la sociedad‖.
En: Revista Argentina de Psicoanálisis XLII. Buenos Aires, Argentina. A.P.A.
Rubin Gabrielle, Travail du deuil, travail de vie (Paris: L’Harmattan, 1998).
Sigmund Freud “Duelo y melancolía”, en Obras completas, (1915) vol. xi (Buenos Aires: Amorrortu,
1979).
Soriano, Silvia, 2012, “El testimonio como memoria del futuro”, Umbrales. Revista del Postgrado en
Ciencias del Desarrollo, 24, CIDES-UMSA, La Paz, pp. 139-154
Tamayo, L. 2004. El fin del duelo. Litoral. 34: 163- 174
Taussig, Michael, 1984, “Culture of Terror-Space of Death. Roger Casement’s Putumayo Report and
the Explanation of Torture”, Comparative Studies in Society and History, vol. 26 (3), pp. 467-497.
Uribe, Sara, 2014, Antígona González, Oaxaca de Juárez, Surplus Ediciones
Zorio, S. s.f. El duelo en los casos de desaparición forzada de las víctimas de violencia política. En:
Universidad Nacional de Colombia. Maestría psicoanálisis, subjetividad y cultura. Recuperado de
http://hdl.handle.net/10720/336
Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades,
publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons .
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2023, Volumen IV, Número 1, p. 3125.
También podría gustarte
- ENTINDocumento1 páginaENTINanariberavaldAún no hay calificaciones
- Plan de Templo e Historia Familiar Barrio 2023Documento1 páginaPlan de Templo e Historia Familiar Barrio 2023Alfredo Soto100% (1)
- Ensayo - La Importancia Del Estado de Derecho en La ActualidadDocumento5 páginasEnsayo - La Importancia Del Estado de Derecho en La ActualidadJennifer Zubieta PérezAún no hay calificaciones
- Manual VictimasDocumento85 páginasManual VictimasLaura Elena Escamilla DavilaAún no hay calificaciones
- HernandezAlcala Daniela M17S3AI5Documento6 páginasHernandezAlcala Daniela M17S3AI5Zali AlcaláAún no hay calificaciones
- Seguridad CiudadanaDocumento262 páginasSeguridad CiudadanaAlejandro Mendoza100% (1)
- Examen de Protección Internacional de Los Herechos HumanosDocumento13 páginasExamen de Protección Internacional de Los Herechos Humanosrodrigo alonsoAún no hay calificaciones
- Soto - Minimo Vital en México Obligaciones Internacionales y Gasto PúblicoDocumento26 páginasSoto - Minimo Vital en México Obligaciones Internacionales y Gasto PúblicoIsaias MartinezAún no hay calificaciones
- Articulo Seguridad CiudadanaDocumento9 páginasArticulo Seguridad CiudadanaMer EscAún no hay calificaciones
- Las Consecuencias Silenciosas de La Política de Seguridad en MéxicoDocumento7 páginasLas Consecuencias Silenciosas de La Política de Seguridad en MéxicoAna Victoria AlmadaAún no hay calificaciones
- Misp U2 A2 MartDocumento8 páginasMisp U2 A2 MartRamon Rodriguez MartinezAún no hay calificaciones
- Sobre Los Derechos HumanosDocumento55 páginasSobre Los Derechos Humanoscaligro291Aún no hay calificaciones
- La Inseguridad PublicaDocumento11 páginasLa Inseguridad PublicaJulio A Diaz EAún no hay calificaciones
- Victimizacion JJMT 260123Documento28 páginasVictimizacion JJMT 260123Juan Jose MaldonadoAún no hay calificaciones
- La Importancia de Los Derechos HumanosDocumento20 páginasLa Importancia de Los Derechos HumanosVictoria VelazquezAún no hay calificaciones
- Villarreal María Teresa - LAS MESAS DE SEGUIMIENTO DE CASOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS, UNADocumento14 páginasVillarreal María Teresa - LAS MESAS DE SEGUIMIENTO DE CASOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS, UNANicolly Pérez PatiñoAún no hay calificaciones
- La Corrupción y Sus Efectos en Los Grupos Vulnerables 17 - 10Documento10 páginasLa Corrupción y Sus Efectos en Los Grupos Vulnerables 17 - 10Daphne RamírezAún no hay calificaciones
- Victimología y Derecho VictimalDocumento16 páginasVictimología y Derecho VictimalCAMARA GESELL MESON DE LA ESTRELLA CSJ CuscoAún no hay calificaciones
- Delitos SexualesDocumento71 páginasDelitos SexualesMiguel NarvaezAún no hay calificaciones
- CriminologiaDocumento15 páginasCriminologiaAnubis Margarita Villasana Alvarado100% (3)
- Informe Técnico (Crimen Organizado Transnacional Un Desafio Global)Documento21 páginasInforme Técnico (Crimen Organizado Transnacional Un Desafio Global)jlbbAún no hay calificaciones
- Educación, pobreza y delincuencia ¿nexos de la violencia en MéxicoDocumento27 páginasEducación, pobreza y delincuencia ¿nexos de la violencia en Méxicomg22240146Aún no hay calificaciones
- Ensayo de EticaDocumento7 páginasEnsayo de EticaimazavgtAún no hay calificaciones
- Actividad 7Documento4 páginasActividad 7Luz Hernandez MartinezAún no hay calificaciones
- SCR U3 A1 EquipoDocumento11 páginasSCR U3 A1 EquipoJosé Luis RodríguezAún no hay calificaciones
- Vulnerabilidad y Victimización en El Estado MexicanoDocumento21 páginasVulnerabilidad y Victimización en El Estado MexicanoClaudia Irma Portilla CamposAún no hay calificaciones
- Superar La Impunidad: Hacia Una Estrategia para Asegurar El Acceso A La Justicia en México / Mariclaire Acosta (Coordinadora)Documento319 páginasSuperar La Impunidad: Hacia Una Estrategia para Asegurar El Acceso A La Justicia en México / Mariclaire Acosta (Coordinadora)Alejandro Juárez Zepeda100% (1)
- TCR U3 A2 EdatDocumento3 páginasTCR U3 A2 EdatEduardo Alvarado100% (1)
- ACT2Documento4 páginasACT2Georgina VazquezAún no hay calificaciones
- PSC U1 A1 RilbDocumento7 páginasPSC U1 A1 RilbRichard LotaAún no hay calificaciones
- CRIMINOLOGIADocumento4 páginasCRIMINOLOGIAMauro VarAún no hay calificaciones
- Estructura Del Estado PeruanoDocumento3 páginasEstructura Del Estado PeruanoaltekxAún no hay calificaciones
- SPDD - U2 - A3 - UzVT (2do)Documento12 páginasSPDD - U2 - A3 - UzVT (2do)uzzielvtAún no hay calificaciones
- Julieta Mira (2021) - La Construcción de La Denuncia Pública de La Violencia Institucional Durante La Pandemia en La Argentina 2020-2021Documento25 páginasJulieta Mira (2021) - La Construcción de La Denuncia Pública de La Violencia Institucional Durante La Pandemia en La Argentina 2020-2021Jorge Gabriel Salas MartinezAún no hay calificaciones
- Seguridad Publica FDocumento45 páginasSeguridad Publica FTomoe SangreAún no hay calificaciones
- TCR U3 A1 EmmsDocumento5 páginasTCR U3 A1 EmmsEmmanuel Eleazar Morales SalazarAún no hay calificaciones
- Trabajo Uno Historia de La SeguridadDocumento11 páginasTrabajo Uno Historia de La SeguridadMarcelino Alexander Torres GoyoAún no hay calificaciones
- Foro 1 y 2 Derecho y SociedadDocumento3 páginasForo 1 y 2 Derecho y SociedadMariana MeloAún no hay calificaciones
- Bloque 5 Geografia Humana 506 Velazquez de Jesus Andrea ElizabethDocumento4 páginasBloque 5 Geografia Humana 506 Velazquez de Jesus Andrea ElizabethAndrea Elizabeth Velazquez de JesúsAún no hay calificaciones
- ActoresSociales T1 Unnatural CasesDocumento2 páginasActoresSociales T1 Unnatural CasesMargarita RochaAún no hay calificaciones
- Delincuencia y FamiliaDocumento29 páginasDelincuencia y FamiliaAsael VillaAún no hay calificaciones
- Art Divulg EvapDocumento3 páginasArt Divulg Evapapi-447290154Aún no hay calificaciones
- Universidad Abierta y A Distancia de MexDocumento14 páginasUniversidad Abierta y A Distancia de Mexmjaldur ORMAún no hay calificaciones
- De La Desnaturalización de La Violencia A La Banalidad Del MalDocumento16 páginasDe La Desnaturalización de La Violencia A La Banalidad Del MalANTONIA JESUS PETEY ZAPATAAún no hay calificaciones
- Obligaciones de Las Autoridades de Jalisco Ante La Desaparición de PersonasDocumento136 páginasObligaciones de Las Autoridades de Jalisco Ante La Desaparición de Personasmanuel amadorAún no hay calificaciones
- El Estado Del Arte de CitlaliDocumento7 páginasEl Estado Del Arte de CitlaliTadeo EstradaAún no hay calificaciones
- Proyecto LegislaciónDocumento13 páginasProyecto LegislaciónDiegoAún no hay calificaciones
- Ensayo de VictimologíaDocumento8 páginasEnsayo de VictimologíaSthefany WernerAún no hay calificaciones
- Baños, O. (2015) - Percepciones Juveniles de Ciudadanía - El Caso de Yucatán.Documento27 páginasBaños, O. (2015) - Percepciones Juveniles de Ciudadanía - El Caso de Yucatán.Othon Ordaz GutierrezAún no hay calificaciones
- Ensayo de VictimologíaDocumento9 páginasEnsayo de VictimologíaSthefany WernerAún no hay calificaciones
- Delincuencia CorrupcionDocumento3 páginasDelincuencia CorrupcionErick MartínezAún no hay calificaciones
- Activismo en Redes Contrala ViolenciaDocumento27 páginasActivismo en Redes Contrala Violenciacyalonso3975Aún no hay calificaciones
- 0124 7441 Just 27 41 177Documento14 páginas0124 7441 Just 27 41 177Valeria MoneroAún no hay calificaciones
- La Sextorsion Como Nueva Modalidad de Corrupcion eDocumento19 páginasLa Sextorsion Como Nueva Modalidad de Corrupcion eeverbooksandmoreAún no hay calificaciones
- Control Soc Nuevas Realidades Nuevos EnfoquesDocumento17 páginasControl Soc Nuevas Realidades Nuevos EnfoquesPEDROAún no hay calificaciones
- Un Acercamiento A La Discriminación.Documento304 páginasUn Acercamiento A La Discriminación.El LorchAún no hay calificaciones
- Victimologia SintesisDocumento35 páginasVictimologia SintesisJuan Francisco Araya GaldamesAún no hay calificaciones
- Misp U2 Adl EmmsDocumento6 páginasMisp U2 Adl EmmsEmmanuel Eleazar Morales SalazarAún no hay calificaciones
- Misp U2 Adl EmmsDocumento6 páginasMisp U2 Adl EmmsEmmanuel Eleazar Morales Salazar0% (1)
- Fuerza pública en América Latina: Sus retos y buenas prácticas a la luz de la democracia y los derechos humanosDe EverandFuerza pública en América Latina: Sus retos y buenas prácticas a la luz de la democracia y los derechos humanosAún no hay calificaciones
- Violencia de género y feminicidio en el Estado de MéxicoDe EverandViolencia de género y feminicidio en el Estado de MéxicoAún no hay calificaciones
- Triple Crimen, Falta de Mérito para Pérez CorradiDocumento170 páginasTriple Crimen, Falta de Mérito para Pérez CorradiTribuna de PeriodistasAún no hay calificaciones
- Sistema Municipal Anticorrupción PDFDocumento31 páginasSistema Municipal Anticorrupción PDFMaru Arias BocanegraAún no hay calificaciones
- Monición Domingo 29 de Enero 2023Documento4 páginasMonición Domingo 29 de Enero 2023Tania AnviAún no hay calificaciones
- Derek Prince (Notas) - Liberacion de La Maldicion 2Documento2 páginasDerek Prince (Notas) - Liberacion de La Maldicion 2Dario RuzAún no hay calificaciones
- Tupa de La Municipalidad de UrubambaDocumento66 páginasTupa de La Municipalidad de UrubambaLucho MendozaAún no hay calificaciones
- 6º Consejo: Forma Parte Del Amor Hacia Tu Esposo, Amar A Quien Él AmeDocumento4 páginas6º Consejo: Forma Parte Del Amor Hacia Tu Esposo, Amar A Quien Él AmePilar CasaresAún no hay calificaciones
- Sentecia - Confirman Robo Agravado - Merly VegaDocumento6 páginasSentecia - Confirman Robo Agravado - Merly VegaCorrea SteveAún no hay calificaciones
- Resumen Del Rosismo.Documento12 páginasResumen Del Rosismo.Emilio Pereyra100% (3)
- Sindrome de MorrisDocumento2 páginasSindrome de MorrisJorge OrtizAún no hay calificaciones
- Reglamento Disciplinario PNCDocumento39 páginasReglamento Disciplinario PNCAngel JoséAún no hay calificaciones
- El Derecho en Los Pueblos de La AntigüedadDocumento5 páginasEl Derecho en Los Pueblos de La AntigüedadJunior Torrealba100% (2)
- Resolución de Superintendencia #000157-2021/sunatDocumento1 páginaResolución de Superintendencia #000157-2021/sunatDiario Oficial El PeruanoAún no hay calificaciones
- Demanda VI Pleno Casatorio EJECUCIÓN) GrupoDocumento4 páginasDemanda VI Pleno Casatorio EJECUCIÓN) GrupoAlejandro Paxi SilvaAún no hay calificaciones
- Cuadernos para El Debate - Nº6 - El MaoismoDocumento13 páginasCuadernos para El Debate - Nº6 - El MaoismoPARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL100% (1)
- Tarea Parafraceo Gan Carlos Neyra JimenezDocumento3 páginasTarea Parafraceo Gan Carlos Neyra JimenezElver Jimenez CastilloAún no hay calificaciones
- Fontana Josep - La Historia Despues Del Fin de La HistoriaDocumento76 páginasFontana Josep - La Historia Despues Del Fin de La HistoriaKasey VaughanAún no hay calificaciones
- COGEP Código Orgánico General de ProcesosDocumento122 páginasCOGEP Código Orgánico General de ProcesosLeoOrtizAún no hay calificaciones
- Roles, Tipos de Guia y Necesidad de Apoyo en El Juego. Material CertificaciónDocumento5 páginasRoles, Tipos de Guia y Necesidad de Apoyo en El Juego. Material CertificaciónaritalivAún no hay calificaciones
- Linea de Tiempo - Sucesos 1492 A 1821Documento9 páginasLinea de Tiempo - Sucesos 1492 A 1821Efra GonzalezAún no hay calificaciones
- RespuestasDocumento3 páginasRespuestasM Barraza100% (1)
- Medios ProbatoriosDocumento35 páginasMedios ProbatoriosJoseph MoraAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal Constitucional - Lista SentenciaDocumento5 páginasDerecho Procesal Constitucional - Lista Sentenciaklaus jonas ramirez cerronAún no hay calificaciones
- La Corona de La VidaDocumento2 páginasLa Corona de La VidaAbel Vega HerreraAún no hay calificaciones
- Ejemplo Escrito de AcusacionDocumento4 páginasEjemplo Escrito de AcusacionAbraham GonzálezAún no hay calificaciones
- Convocatoria CF-15-FCA-2023-1-signedDocumento2 páginasConvocatoria CF-15-FCA-2023-1-signedDaniel Xavier Fiallo MoncayoAún no hay calificaciones
- Las Cartas A Los CorintiosDocumento135 páginasLas Cartas A Los CorintiosJay Devis100% (1)
- Nom 087 SCTDocumento12 páginasNom 087 SCTCarlos Ernesto Amador Arteaga100% (1)
- Mientras QueDocumento10 páginasMientras QueSEVENTH NIGTHAún no hay calificaciones