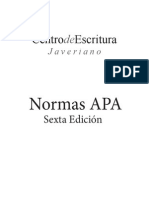Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
3 - La Creación de La Modernidad
3 - La Creación de La Modernidad
Cargado por
Araceli Flores0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas18 páginasTítulo original
3- La Creación de la Modernidad
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas18 páginas3 - La Creación de La Modernidad
3 - La Creación de La Modernidad
Cargado por
Araceli FloresCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 18
W.R. Daros
TRES ENFOQUES SOBRE EL PASAJE
DE LA MODERNIDAD
A LA POSMODERNIDAD
ie im :
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano
Ree eee nEy
PRIMERA PARTE
LA CREACION DE LA MODERNIDAD
“La Modernidad democratica inaugural ha sido la edad de oro
de los deberes hacia uno mismo. ...El proceso de laicizacién
de la moral ha estado poniendo sobre un pedestal el
ideal de dignidad inalienable del hombre, y los deberes
respecto de uno mismo, que lo acompaiian”...
“Los modemos han rechazado esta sujecién de la moral a la religion.
El advenimiento de la modernidad no coincide sélo con
la edificacién de una ciencia liberada de la ensefianza biblica
y un mundo politico-juridico autosuficiente, basado sélo en
las voluntades humanas, sino también con la afirmacion de
una moral desembarazada de la autoridad de la Iglesia
y de las creencias religiosas, establecida sobre
una base humano-racional, sin recurrir a las verdades reveladas.
Este proceso de secularizacién puesto en marcha
en el siglo XVII que consiste en separar la moral de las
concepciones religiosas, pensarla como un orden independiente
y universal que sdlo remite a la condicién humana
y que tiene prioridad sobre las otras esferas,
en especial religiosas es, sin duda alguna, una de las figuras
mas significativas de la cultura democratica moderna’.
(G. Lipovetsky- La ética indolora de los
nuevos tiempos democraticos)
La evolucién de los deseos
1 Cada época tiene sus anhelos o deseos. Podriamos dividir la historia humana en lar-
gos periodos de tiempo, pero con un eje vertebrador: el gran deseo mayoritario de cada épo-
ca.
Toffler ha llamado olas a estos periodos de tiempo’; pero mas alla de cémo desea-
mos llamarlos, parece histéricamente fundado considerar que desde que tenemos historia
hasta el 1600 de nuestra era, la Humanidad priorizé el deseo de vivir y sobre-vivir (vivir en un
mas alla), econémicamente fundado en la agricultura y luego en la civilizacion, esto es, en la
creacion de civitates (ciudades). Luego aparecera la Modernidad (del adverbio latino modo:
de ahora), esto es, el deseo de lo nuevo, del presente.
© Cfr. Toffler, Alvin. La tercera ola. Madrid, Hyspamérica, 1986. En algunos puntos, seguiremos breve y libremente algunas
ideas de este autor del que hablaremos en la quinta parte.
17
2.- La Humanidad ha vive aprendiendo, aprovechando las experiencias, para mejorar sus
vidas en sus tiempos presentes, y para prolongarlas mediante sus proyectos o proyecciones
hacia el futuro. Estas experiencias son como olas que no pasan con indiferencias, sino que
cada ola, genera un habito, un modo de ser y vivir, una cultura, aporta nuevos nutrientes y
cambia el entorno y las vidas que afecta.
Por ello, las explicaciones de hechos sociales no son explicaciones monocausales,
simples, lineales; sino complejas, pluricausales, a veces en forma de ramificaciones arboreas
o de remolinos integradores, pero no una mera repeticién de un eterno retorno. En la vida
humana no hay retornos, entendidos como repeticiones calcadas, sino pequefias o grandes
creatividades apoyadas en las experiencias vividas.
3.- Mas sea cual fuere la forma de la direccién que toma y ha tomado la Humanidad, en
las diversas partes del planeta, se da siempre un eje movilizador: el deseo.
Como ya lo reconocia Aristételes, el hombre no es solamente natural: algo ya hecho o
fijado en la rutina de sus instintos’*. Lo que es natural posee su propio principio de desarrollo,
es decir, su propio fin, en la medida en que no tiene sus fines en si mismo. Pero, en el caso
del hombre, él debe buscarlos. Al no ser simplemente un ser natural, sino ademas social, el
hombre deviene, segtin Aristételes, un ser que no sélo conoce, sino que también actua y se
pone el problema de la ética. Ahi donde una planta se limita a realizar inexorablemente su fin
de planta, el hombre debe construir sus propios fines y buscar los medios para lograrlos. Es-
tos fines nos surgen a partir de nuestros propios deseos que expresan nuestras carencias
(reales o fantaseadas) y constituyen nuestras jerarquias para la acci6n.
El deseo, en el hombre, es generalmente un sentimiento mas o menos manifiesto y
consciente del gozo del placer, inserto en la vida misma. Si la vida no fuese placentera, 0 no
incluyera al menos la esperanza de cierto placer, no prosperaria.
Lamentablemente los filésofos, en general (salvando las excepciones de algunos filé-
sofos de la Modernidad como Pascal, Rousseau, Rosmini), no han dado tanta consideracién
al sentimiento humano como a la inteligencia humana. En este sentido, el filésofo Antonio
Rosmini representa la profunda y equilibrada excepcién. Para él, la vida es ante todo algo
real y es sentimiento: “La vida, en general, es el acto de un sentimiento sustancial”". El defi-
nia el deseo como el apetito racional de un ser que conoce, siente y que apetece algo en
tanto lo conoce y siente pero que no lo posee plenamente.
No se nos ocurre pensar un deseos mas amplio que el de vivir gozando, pues el gozo
es la posesién de lo deseado y la satisfaccién en él. Por cierto, que a veces, en los momen-
tos de dolor o impotencia, este deseo es solo la esperanza de poder realizar este deseo.
4- Si nos retrotraemos a un antiguo uso, el concepto de “vida” nos remite a lo que nos
anima y al principio de sentir (esencialmente placentero). Por otra parte, lo que podemos lla-
mar cuerpo no es un complejo de sensaciones, sino una fuerza operante de la vida, la cual lo
percibe sintiéndolo en una extensién limitada.en el espacio. La extension no es lo esencial
del cuerpo humano sino la forma en que lo sentimos. El cuerpo humano produce una accion
constante, permanente en la vida humana, la cual lo siente como término de su poder de
sentir y percibir.
5.- La vida, al sentir el cuerpo, realiza un acto fundamental receptivo (llamado senti-
miento); pero luego actuia también activamente sobre el cuerpo, en forma instintiva. El instinto
Margot, J. Aristételes: ef deseo y la accién moral. Praxis filos. no.26 (Venezuela, Cali) Enero/Junio, 2008. Disponible en:
http://www. scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-46882008000 100011 &script=sci_arttext
“Rosmini, A. Antropologia in servizio della scienza morale. Roma, Fratelli Bocca, 1954, n° 45..
18
es la natural produccién y expansion del acto de vivificar y de sentir el placer de vivir.
“El primer acto del instinto es el que produce el sentimiento, y se llama instinto vital;
Pero todo sentimiento, suscitado en el alma, produce una nueva actividad, y esta se-
gunda actividad, que sigue a los sentimientos, se llama instinto sensual",
Caben, pues, dos definiciones de nuestro cuerpo: a) una subjetiva por la que enten-
demos que nuestro cuerpo es el término de nuestro sentimiento fundamental de placer o do-
lor, permanente, constante, vital, extenso (aunque no tengamos siempre conciencia de él,
pues tener conciencia no es sentir, sino reflexionar sobre lo que sentimos); b) la otra definicion
de nuestro cuerpo es extrasubjetiva, por la que consideramos a nuestro cuerpo, como a los
demés cuerpos, mediante los sentidos de la vista, el oido, etc., y asi nuestro cuerpo esta
constituido por piernas de cierta extension, manos lisas 0 rugosas, etc.
“El cuerpo propio del alma es sentido por ella con un sentimiento fundamental, y siem-
pre idéntico, aunque susceptible de variaciones en sus accidentes. El propio cuerpo
sentido con tal sentimiento fundamental no tiene atin confines distintos, y por esto no
tiene figura distinta en el sentimiento del alma”"®,
Se distinga, pues, a) el principio del sentir (dolor o placer) que es el alma, b) del tér-
mino que nos esta presente con su fuerza y que sentimos permanentemente como nuestro y
al que llamamos nuestro cuerpo humano. El alma y el cuerpo no son entidades separadas,
sino partes de una relacién esencial como lo es el principio respecto del término. La vida hu-
mana y animal sin el cuerpo, y viceversa, son conceptos abstractos (porque abstraer no es
dividir, sino considerar separadamente). La realidad humana es una unidad real con un sujeto
viviente, cognoscente y deseante. Y lo que desea es, ante todo, el Placer de vivir y conservar
esa vida lo mas posible.
La vida es, a un tiempo, lucha por vivir y placer de vivir, con todas sus consecuencias.
6.- La vida, como un arroyo serrano, no tiene una finalidad, ni menos una finalidad fija o
consciente. La finalidad de la vida es simplemente vivir.
La idea de finalidad (y, en consecuencia, la finalidad a la que remite) no existe hasta
que aparece el hombre que, asumiendo la invencidn de los principios ldgicos, se pone el pro-
blema de la direccién de sus acciones.
Cabe pensar que primeramente la Humanidad (la especie Homo) advirtié la coheren-
cia entre sus acciones y las consecuencias de las mismas. Luego, especialmente en la cultu-
ra griega, formuld reflexivamente los principios de la ldgica, entendida como el estudio de la
no contradiccién entre el pensar y el hacer, entre el pensar y el decir, entre fines y medios.
Te Aunque pensemos que, en el inicio de la Humanidad la mayoria de los hombres vivian
en grupos pequefios, a menudo migratorios, y se alimentaban de frutos silvestres, de la caza,
la pesca o la ganaderia, esa Humanidad se guiaba por el principio del placer por vivir y so-
brevivir lo mas posible.
Hasta el afio ocho mil antes de nuestra era, el mundo humano estaba constituido por
sociedades primitivas, que vivian en pequefias bandas y tribus y subsistian mediante la caza
0 la pesca. Estas formas de vivir y de gozar de la vida fueron dejadas de lado cuando el
hombre invento la agricultura, en lo que se conoce con el nombre de revolucién agricola.
{, Rosmini, A. Sistema Filosofico en Introduzione alla filosofia. Roma, Anonima Romana, 1934, n° 136.
" Rosmini, A. Sistema Filosofico. O. C., n° 132.
19
8.- Por debajo de sus diferencias de cultivos y lugares, existieron semejanzas fundamen-
tales. En todas ellas, se buscaba el placer de vivir mediante la tierra que era la base de la
economia, de la vida, de la cultura, de la estructura familiar y politica. Aun con una sencilla
divisién del trabajo y surgieron unas cuantas clases y castas perfectamente definidas, con
placeres esperables y alcanzables para cada una de ellas: una nobleza, un sacerdocio, gue-
rreros, ilotas, esclavos o siervos. En todas ellas, el placer del poder era rigidamente autorita-
rio; el nacimiento determinaba la posicién de cada persona en la vida. La economia estaba
descentralizada, de tal modo que cada comunidad producia casi todo cuanto necesitaba.
En este contexto, es posible pensar toda la historia de la Humanidad. Por ejemplo,
que en algtin momento, hace unos diez mil afios, la Humanidad se embarcé en lo que inicio
la revolucién agricola, que progresd lentamente por el planeta, difundiendo poblados, asen-
tamientos, tierras cultivadas y un nuevo estilo de vida.
9.- También bajo el eje de la busqueda de placer, es pensable que, a finales del siglo
diecisiete, se dio en Europa la Revolucién Industrial, guiada por esta busqueda de vivir y
sobrevivir, generando productos y técnicas, extendido a través de naciones y continentes con
una rapidez creciente.
Mas una nueva forma de entender Ia civilizacién y el placer de vivir no arrasa, sin
mas, a las otras formas de vida y de placer. Las formas de vida se multiplican y conviven si-
multaneamente, adaptandose a los diversos lugares y ambientes, con velocidades diferentes.
La magnifica obra literaria de José Hernandez, en Argentina, marca, en su primera
parte, al hombre pre-moderno (en la segunda parte, sugerira integrarse al cambio social mo-
derno) que vive de la tarea del cuidado de ganados, como peén sin ideales de capitalizar
fortunas.
“Y mientras domaban unos,
otros al campo salian,
y la hacienda recogian,
las manadas repuntaban
y ansi sin sentir pasaban
entretenidos el dia" (Canto 2, 190).
El afan por la produccién capitalizador y la industrializaci6n de los productos vino lue-
go y marcé la época moderna, donde el gaucho qued6é desubicado y debié adaptar sus de-
seos tradicionales a los nuevos deseos e intereses sociales y a una nueva forma de organi-
zacién del Estado.
“Obedezca el que obedece
Y sera bueno el que manda... (Canto 32, 1035)
El trabajar es la ley
Porque es preciso alquirir... (Canto 32, 6965)
Debe trabajar el hombre
Para ganarse su pan... (Canto 32, 6971)
Debe el gaucho tener casa,
Escuela, Iglesia, y derechos...” (Canto 33, 7142)'”
*’ Estimamos que se hace una deficiente lectura del Martin Fierro si en esta obra literaria se ve una apologia a la vagancia,
‘como lo ve José Garcia Hamilton en su libro Por qué crecen los paises (Bs. As, Sudamericana, 2006). Se trata més bien de la
descripcién de una época, con sus deseos e intereses, que el autor mismo advierte que va siendo superada. No se trata de
ccanonizar ni al Martin Fierro de Hernandez ni al Facundo del temperamental Sarmiento.
20
En resumen, como ya lo decia Platén, s6lo se desea lo que no se tiene. Tener presen-
te, pues, lo que cada persona y cada época desean, es quizas el mejor indicador de aquello
a lo cual se tiende, por carecer de ello.
El deseo, por otra parte, expresa la tendencia a la plenitud del ser humano: su juicio
de lo que es y de lo que no es (de sus limites), y la apetencia de lo que le falta, como perso-
na y como sociedad. En buena parte, la filosofia es desear, querer saber, y ello lleva a querer
vivir y mueve a la acci6n.
Indudablemente cada época, en las personas y en las sociedades, tiene sus deseos y
sus variaciones de deseos. Porque el deseo no se agota nunca: una vez logrado uno, apare-
ce otro. La vida, motivada por el deseo (por las carencias), se superpone a asi misma. No
tener deseos o es la muerte en vida 0 la felicidad plena: ambas humanamente imposibles’*.
La vida de los hombres y de las sociedades es, pues, la biografia del deseo e intereses y la
evolucién de esos mismos.
El inicio de la Modernidad
10.- El deseo predominante de la época Moderna fue la busqueda de lo nuevo.
El adjetivo “moderno” proviene del latin, como mencionamos, y se relaciona_con el
adverbio latino modo: de ahora. "Modemus" es entendido como lo actual, lo que ahora se
presenta. Para finales del siglo X ya se empleaban términos como modernistas y moderi,
que significaban "tiempos modernos" y "hombres de hoy" respectivamente. Durante el siglo
XII surgieron diferencias entre los discipulos de la poesia antigua y los llamados "moderni"”.
Ya en el Renacimiento, los hombres comienzan a ser conscientes de la bondad de lo
nuevo. Dante Alighieri adhiere al “dolce sti! nuovo", y el inicio de la Modernidad esta marcado
por la conciencia de lo antiguo, de lo moderno y del progreso.
Fontanelle, en 1688, publicéd su Digresién acerca de los Antiguos y los Modernos,
donde preveia que I la posteridad iba a ventajar a los de su época, como los modernos aven-
tajan a los antiguos””.
La Modernidad puede entenderse como la creacién de una nueva forma de vivir y go-
zar la vida, que se inicia en Europa, aproximadamente en el siglo XV, tras la experiencia
desquiciante de la peste negra, en la que mueren absurdamente tanto justos como pecado-
res, sin conocerse causa alguna razonable.
Esta nueva forma de vida, (tras haber revolucionado en muy pocos siglos la vida,
principalmente en Europa y luego en América del Norte), sigue extendiéndose de modo que
muchos paises, antes fundamentalmente agricolas, construyeron en el siglo XX, fabricas de
automéviles y de tejidos, ferrocarriles e industrias alimentarias, y toda una filosofia del pro-
greso positivo.
Este proceso civilizatorio atin pervive en el | mpulso de la Industrializacion, sin perder
su fuerza, y es potenciado con nuevas tecnologias”".
11.- Para comprender los supuestos subyacentes a la Modernidad, debemos centrar nues-
** Cfr. Alvarez Isolda. El deseo como causa: Spinoza y Lacan. Disponible en: hitp/tesis.luz.edu.ve/tde_arquivos/74/TDE-2011-
04-27T08:29:482-862/Publico/alvarez_isolda%20.pdf
°Cfr. Herrera Romero Nirelbi. http:/wwmw.monografias.com/trabajos3/Modemidad-Posmodernidad/mo-demidad-
Posmodemidad. shim!
° Cir. Bury, J. La idea de progreso. Madrid, Alianza, 2006, p. 101. Fontanelle. Disgression sur les anciens et les modemes.
Paris, Oeuvres, 1767, Vol. IV, p. 170-200. Cassirer, E. Filosofia de /a llustracion. México, F.C.E., 2006.
2" Gtr. Le Goff, J. La civilizacién de Occidente Medieval. Barcelona, Paidés, 1999. Friedman, J. identidad cultural y proceso
global. Bs. As., Amorrortu, 2001. Mufioz, Blanca. Modelos culturales. Teoria sociopolitica de la cultura. Barcelona, Anthropos,
2005.
21
tra atencin en los procesos historicos que le dan origen. Dentro de la pluricausalidad, algu-
nas causas merecen particular mencidn, por su trascendencia histérica:
a.- La Reforma Protestante, originada con Martin Lutero, hizo que la interpretacion de la fe
religiosa se tornara mas personal. Contra la fe en la autoridad de la predicacion y de la
tradicién, el protestantismo afirma la dominacién de un sujeto que reclama insistentemen-
te la capacidad de atenerse en sus propias intelecciones. Pero como nos los recuerda
Marx en sus escritos tempranos, si el protestantismo no fue la verdadera solucion, si fue
el verdadero planteamiento del problema: el problema de la libertad personal y del valor
de la subjetividad.
b.- La Revolucion Francesa. La proclamacion de los derechos del hombre y luego el cddigo
de Napoleon hacen valer el principio de la igualdad ante la ley y de la libertad de la volun-
tad (autonomia), la seguridad y la propiedad, como fundamento sustancial del hombre y
del Estado”.
c.- La Ilustraci6n, teorizada por el filésofo aleman Immanuel Kant en cuanto la podemos en-
tender como la estructura de la autorrelacién del sujeto cognoscente que se vuelve sobre
si mismo como objeto para aprehenderse a si mismo como en la imagen de un espejo.
Kant instaura la razén como tribunal supremo ante el que ha de justificarse todo lo que en
general se presente con la pretension de ser valido.
d.- La revoluci6n cultural. Desde finales de la edad media y principios de la Modernidad, el
aumento de la expectativa de vida obligé a la iglesia a una revision del paso del hombre
sobre la tierra, en paralelo al creciente poder de la mentalidad del Renacimiento que reva-
lorizé los cuerpos y tomé medidas para proteger sus bienes (John Locke). Por otra parte,
el escenario del delito pasa del campo a las ciudades y deja de ser un acto de pasi6n en-
tre conocidos para ser un acto entre desconocidos”.
e.- La Revoluci6n Industrial que implicéd no un unico acontecimiento, sino muchos desarro-
llos interrelacionados, culminé en la transformacion de una sociedad que poseia una eco-
nomia de base agraria, ¢ inicié otra nueva fundamentada en la produccién fabril. Su ca-
racteristica econdmica mas sobresaliente es el aumento extensivo e intensivo en el uso
de los factores del trabajo y con él, la aparicién de fabricas que se extienden progresiva-
mente a todas las ramas de la produccion. La revolucién industrial se inicia en Inglaterra a
finales del siglo XVIII y paulatinamente se expande durante el siglo XIX y principios del
XX alos demas paises occidentales, dando prioridad a la razon instrumental.
Hace trescientos afios aproximadamente, entonces, se generd una nueva forma de
vida: la moderna. Esta demolié antiguas sociedades y creé una sociedad totalmente nueva,
no ya agricola, sino industrial.
Se traté de una revolucién en la forma de ver y vivir tanto la vida como sus deseos,
placeres e intereses. Los deseos modernos chocaron con todas las instituciones del pasado
y cambiaron la forma de vida de millones de personas, creando una extrafia y enérgica con-
tracivilizacion.
En esta nueva forma de vivir el placer. de la vida, el /ndustrialismo fue algo mas que
chimeneas y cadenas de produccién. Afectd, en el siglo XX, a todos los aspectos de la vida
22 «Lg Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del
hombre y del ciudadano:
‘Articulo primero.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sélo pueden fundar-
se ena utilidad comin.
‘Articulo segundo.- La finalidad de toda asociacién politica es la conservacién de los derechos naturales e imprescriptibies de!
hombre. Tales derechos son /a libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresi6n’. Declaracién de los derechos
del hombre y del ciudadano (26 de agosto de 1789), _http://ocw.uib.es/ocw/economia/historia-del-pensamiento-
economico/my_files/primeracarpeta/revolucionfrancesa.himl
2 Cf. Kesler, Gabriel: El sentimiento de inseguridad. Sociologia del temor al delito. Bs. As., Siglo XI, 2009, p. 23.
22
También podría gustarte
- Normas APA Sexta EdicionDocumento24 páginasNormas APA Sexta EdicionAndersontatto95% (20)
- Resumen Final O.E JosefinaDocumento62 páginasResumen Final O.E JosefinaAraceli FloresAún no hay calificaciones
- Diferencia y Normalidad: Producción Etnográfica e Intervención en EscuelasDocumento17 páginasDiferencia y Normalidad: Producción Etnográfica e Intervención en EscuelasAraceli FloresAún no hay calificaciones
- 2-Norberto - Boggino Cap1Documento17 páginas2-Norberto - Boggino Cap1Araceli FloresAún no hay calificaciones
- El Aprendizaje Escolar y Sus Alteraciones Desde Una Postura Neurofisiopatológica Teorico Sin AgregarDocumento5 páginasEl Aprendizaje Escolar y Sus Alteraciones Desde Una Postura Neurofisiopatológica Teorico Sin AgregarAraceli FloresAún no hay calificaciones
- Improving Schools, Developing Inclusion (Improving Learning TLRP) (Ainscow Dyson B) TRADUCCIONDocumento230 páginasImproving Schools, Developing Inclusion (Improving Learning TLRP) (Ainscow Dyson B) TRADUCCIONAraceli FloresAún no hay calificaciones
- El Desarrollo de Sistemas Educativos Inclusivos CuDocumento21 páginasEl Desarrollo de Sistemas Educativos Inclusivos CuAraceli FloresAún no hay calificaciones
- Hacia Una Educación Eficaz para Todos: La Educación InclusivaDocumento6 páginasHacia Una Educación Eficaz para Todos: La Educación InclusivaAraceli FloresAún no hay calificaciones
- Capítulo 6 Intervención en El Lenguaje en Una Escuela InclusivaDocumento12 páginasCapítulo 6 Intervención en El Lenguaje en Una Escuela InclusivaAraceli FloresAún no hay calificaciones
- Guidelines - For - Inclusion - UNESCO - 2006 TRADUCCIONDocumento37 páginasGuidelines - For - Inclusion - UNESCO - 2006 TRADUCCIONAraceli FloresAún no hay calificaciones
- 0185 2698 Peredu 41 164 202Documento6 páginas0185 2698 Peredu 41 164 202Araceli FloresAún no hay calificaciones
- Capítulo 6 Intervención en El Lenguaje en Una Escuela InclusivaDocumento12 páginasCapítulo 6 Intervención en El Lenguaje en Una Escuela InclusivaAraceli FloresAún no hay calificaciones
- María Dolores García-Moreno Gómez "Signos de Alarma para La Detección de La Deficiencia Auditiva". Revista Digital Eduinnova, Octubre 2010.Documento7 páginasMaría Dolores García-Moreno Gómez "Signos de Alarma para La Detección de La Deficiencia Auditiva". Revista Digital Eduinnova, Octubre 2010.Araceli FloresAún no hay calificaciones
- Dubrovsky, S. "Educación Común, Educación Especial Un Encuentro Posible y Necesario".Documento9 páginasDubrovsky, S. "Educación Común, Educación Especial Un Encuentro Posible y Necesario".Araceli FloresAún no hay calificaciones
- Res 1290-23Documento22 páginasRes 1290-23Araceli FloresAún no hay calificaciones
- Pedagogia y Desarrollo Humano Relatos yDocumento213 páginasPedagogia y Desarrollo Humano Relatos yAraceli FloresAún no hay calificaciones
- BLANCO, R. (2008) Construyendo Las Bases de La Inclusión y La Calidad de La Educación en La Primera Infancia.Documento23 páginasBLANCO, R. (2008) Construyendo Las Bases de La Inclusión y La Calidad de La Educación en La Primera Infancia.Araceli FloresAún no hay calificaciones