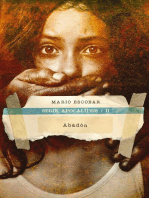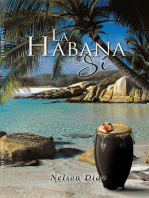Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Modelo Red. 1 Pequena Autobiografia1
Cargado por
Arnau MartinezDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Modelo Red. 1 Pequena Autobiografia1
Cargado por
Arnau MartinezCopyright:
Formatos disponibles
Soy Maya Vidal, diecinueve años, sexo femenino, soltera, sin un enamorado, por falta de oportunidades y no
por quisquillosa, nacida en Berkeley, California, pasaporte estadounidense, temporalmente refugiada en una
isla al sur del mundo.
Me pusieron Maya porque a mi abuela le atrae la India y a mis padres no se les ocurrió otro nombre, aunque
tuvieron nueve meses para pensarlo. En hindi, maya significa «hechizo, ilusión, sueño». Nada que ver con
mi carácter. Atila me iría mejor, porque donde pongo el pie no sale más hierba. Mi historia comienza en
Chile con mi abuela, mi Nini, mucho antes de que yo naciera, porque si ella no hubiera emigrado, no se habría
enamorado de mi abuelo ni se habría instalado en California, mi padre no habría conocido a mi madre y yo
no sería yo, sino una joven chilena muy diferente.
¿Cómo soy? Un metro ochenta, cincuenta y ocho kilos cuando juego al fútbol y varios más si me descuido,
piernas musculosas, manos torpes, ojos azules o grises, según la hora del día, y creo que rubia, pero no
estoy segura ya que no he visto mi pelo natural desde hace varios años. No heredé el aspecto exótico
de mi abuela, con su piel aceitunada y esas ojeras oscuras que le dan un aire depravado, o de mi padre,
apuesto como un torero e igual de vanidoso; tampoco me parezco a mi abuelo porque por desgracia no es
mi antepasado biológico, sino el segundo marido de mi Nini. Me parezco a mi madre, al menos en el tamaño
y el color. No era una princesa de Laponia, como yo creía antes de tener uso de razón, sino una asistente
de vuelo danesa de quien mi padre, piloto comercial, se enamoró en el aire. Él era demasiado joven para
casarse, pero se le puso entre ceja y ceja que ésa era la mujer de su vida y la persiguió tozudamente hasta
que ella cedió por cansancio. O tal vez porque estaba embarazada. El hecho es que se casaron y se
arrepintieron en menos de una semana, pero permanecieron juntos hasta que yo nací. Días después de
mi nacimiento, mientras su marido andaba volando, mi madre hizo sus maletas, me envolvió en una mantita
y fue en un taxi a visitar a sus suegros. Mi Nini andaba en San Francisco protestando contra la guerra
del Golfo, pero mi abuelo estaba en casa y recibió el bulto que ella le pasó, sin darle muchas explicaciones,
antes de correr al taxi que la estaba esperando. La nieta era tan liviana que cabía en una sola mano del
abuelo. Poco después la danesa mandó por correo los documentos del divorcio y de paso la renuncia
a la custodia de su hija. Mi madre se llama Marta Otter y la conocí en el verano de mis ocho años, cuando
mis abuelos me llevaron a Dinamarca.
Estoy en Chile, el país de mi abuela Nidia Vidal, donde el
océano se come la tierra a mordiscos y el continente
sudamericano se desgrana en islas. Para mayor precisión,
estoy en Chiloé, parte de la Región de los Lagos, entre el
paralelo 41 y 43, latitud sur, un archipiélago de más o
menos nueve mil kilómetros cuadrados de superficie y unos
doscientos mil habitantes, todos más cortos de estatura que
yo. En mapudungun, la lengua de los indígenas de la
región, Chiloé significa tierra de cáhuiles, unas gaviotas
chillonas de cabeza negra, pero debiera llamarse tierra de
madera y papas. Además de la Isla Grande, donde se
encuentran las ciudades más pobladas, existen muchas islas
pequeñas, varias deshabitadas. Algunas islas están
agrupadas de a tres o cuatro y tan próximas unas de otras,
que en la marea baja se unen por tierra, pero yo no tuve la
buena suerte de ir a parar a una de ésas: vivo a cuarenta y
cinco minutos, en lancha a motor y con mar calmo, del
pueblo más cercano.
También podría gustarte
- La Jerga Cubano-Venezolana PDFDocumento171 páginasLa Jerga Cubano-Venezolana PDFDaniel Medvedov - ELKENOS ABE100% (2)
- Sotelo, Gracias K. Cross & BottonDocumento107 páginasSotelo, Gracias K. Cross & BottonTatiana CopasAún no hay calificaciones
- Teoría Del Caos: Efecto MariposaDocumento91 páginasTeoría Del Caos: Efecto MariposaPablo Sobrino Mejía97% (31)
- PISTASDocumento205 páginasPISTASMiquel González100% (1)
- Una bolsa de patatas fritas en la PolinesiaDe EverandUna bolsa de patatas fritas en la PolinesiaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- 39-Scania - Diagnostico Electronico Mediante Panel PanelDocumento51 páginas39-Scania - Diagnostico Electronico Mediante Panel PanelNeo Fio100% (1)
- 31-Dos PalabrasDocumento14 páginas31-Dos Palabrasjoseduardo100% (1)
- Rivera Iris Mitos y Leyendas de La Argentina EstradaDocumento123 páginasRivera Iris Mitos y Leyendas de La Argentina Estradaagostina suarezAún no hay calificaciones
- Atando Cabos - E. Annie ProulxDocumento772 páginasAtando Cabos - E. Annie ProulxBrenda ML100% (3)
- La Tierra de Las PapasDocumento25 páginasLa Tierra de Las PapasGuadii Salinas100% (1)
- La Isla de Las Mil VidasDocumento5 páginasLa Isla de Las Mil VidasAbel0% (1)
- Yo y la alimentación: Un viaje por nuestras cocinas chilenas y migrantesDe EverandYo y la alimentación: Un viaje por nuestras cocinas chilenas y migrantesAún no hay calificaciones
- A 0rillas Del VirúDocumento416 páginasA 0rillas Del VirúpedroAún no hay calificaciones
- Historias De Un Campesino, Hijo De La Merced Del PlayónDe EverandHistorias De Un Campesino, Hijo De La Merced Del PlayónAún no hay calificaciones
- Angola AmadaDocumento89 páginasAngola AmadaZoraida C Araujo BAún no hay calificaciones
- Wsrtenia 16 CompressedDocumento206 páginasWsrtenia 16 CompressedDavid MejiaAún no hay calificaciones
- La Memoria en Donde Ardia.Documento14 páginasLa Memoria en Donde Ardia.Silvia Haydeé García LópezAún no hay calificaciones
- El Hobbit AcabadoDocumento4 páginasEl Hobbit Acabadokarinafastfuri123Aún no hay calificaciones
- Tras La Ilusión de Una Nueva TierraDocumento78 páginasTras La Ilusión de Una Nueva TierraDaniel Ortiz GallegoAún no hay calificaciones
- El Pais de Los Ciegos - H. G. WellsDocumento25 páginasEl Pais de Los Ciegos - H. G. WellsLeticiaContrerasSAún no hay calificaciones
- Hatillo Mi Pequeno Gran PuebloDocumento32 páginasHatillo Mi Pequeno Gran PuebloAlejandro Gonzalez GAún no hay calificaciones
- 46474-La Flor de HieloDocumento6 páginas46474-La Flor de HieloKristell Ramírez AguilarAún no hay calificaciones
- A Orillas Del VirúDocumento580 páginasA Orillas Del VirúLuis Adolfo Deza ManriqueAún no hay calificaciones
- 5 Continentes y 5 Paises de Cada ContinenteDocumento12 páginas5 Continentes y 5 Paises de Cada ContinenteInternet MegasisAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico de Cultura y ComunicaciónDocumento14 páginasTrabajo Práctico de Cultura y ComunicaciónEdgardo Agustin Salinas0% (1)
- El Mapa de Las 18 LlavesDocumento88 páginasEl Mapa de Las 18 LlavesEl Mochilero Jorge JordanAún no hay calificaciones
- Galapagos con amor: De norte a sur buscando el paraiso encontre el amorDe EverandGalapagos con amor: De norte a sur buscando el paraiso encontre el amorAún no hay calificaciones
- Desde Esta Colina - Sue HubbellDocumento154 páginasDesde Esta Colina - Sue HubbellleonardoAún no hay calificaciones
- EtniasDocumento17 páginasEtniasAlexha Caeli DPAún no hay calificaciones
- Bajo Las Estrellas 1 PDFDocumento94 páginasBajo Las Estrellas 1 PDFMilagros Cruz100% (1)
- Dos PalabrasDocumento5 páginasDos PalabrasAlison Maria Duran GutierrezAún no hay calificaciones
- Null 17Documento1901 páginasNull 17Claudia LoboAún no hay calificaciones
- Cuba, Como Robar Un Tesoro: Un Paraíso Con Sueños OlvidadosDe EverandCuba, Como Robar Un Tesoro: Un Paraíso Con Sueños OlvidadosAún no hay calificaciones
- A Orillas Del Virú LIBRO PRIMERODocumento100 páginasA Orillas Del Virú LIBRO PRIMERObrendaAún no hay calificaciones
- Historia de Honduras Trabajo GrupalDocumento10 páginasHistoria de Honduras Trabajo GrupalGisselle NuñezAún no hay calificaciones
- El Lugar Donde NacíDocumento2 páginasEl Lugar Donde NacíGili Liliana Gerrero IturriAún no hay calificaciones
- Las Aventuras en SalsipuedesDocumento2 páginasLas Aventuras en SalsipuedesJA DccAún no hay calificaciones
- Exposición de ComunicaciónDocumento5 páginasExposición de ComunicaciónAlessandro Solano ZegarraAún no hay calificaciones
- Hoja MenchuDocumento5 páginasHoja MenchuRubi Perez MoralesAún no hay calificaciones
- Crucigrama y Simbad El MarinoDocumento12 páginasCrucigrama y Simbad El MarinoCARMENAún no hay calificaciones
- Los Conquistadores - José Román PDFDocumento351 páginasLos Conquistadores - José Román PDFMiguel Ballina CalderónAún no hay calificaciones
- Naciones de TheatDocumento4 páginasNaciones de TheatEiassu SamAún no hay calificaciones
- Tradicion Oral ColombianaDocumento4 páginasTradicion Oral ColombianaLuz Marina Lozada RodriguezAún no hay calificaciones
- Buque de ArteDocumento472 páginasBuque de Artercacid0% (1)
- FondosaudacesDocumento2 páginasFondosaudacesCarlos Andres Aviles ValdiviaAún no hay calificaciones
- Catalogo CinduDocumento78 páginasCatalogo CinduIrma Galego Paz75% (4)
- Como Desarrollar El FacultamientoDocumento11 páginasComo Desarrollar El FacultamientoDamaris VallejoAún no hay calificaciones
- Desclasificados García GutiérrezDocumento84 páginasDesclasificados García GutiérrezCarlos Mario RodríguezAún no hay calificaciones
- Análisis Del Pintor John Everett MillaisDocumento3 páginasAnálisis Del Pintor John Everett MillaisLissbeth100% (1)
- Ev4 - Planificar - Rutas - Transp - Distribucion - HENRY BENITEZ - ALEXANDER PANIAGUADocumento7 páginasEv4 - Planificar - Rutas - Transp - Distribucion - HENRY BENITEZ - ALEXANDER PANIAGUATorres ValentinaAún no hay calificaciones
- Describe en Un Párrafo de 8 A 10 Renglones Los Procesos VitalesDocumento4 páginasDescribe en Un Párrafo de 8 A 10 Renglones Los Procesos VitalesCrisAún no hay calificaciones
- Ram (Exposicion)Documento11 páginasRam (Exposicion)Ricardo Bladimir Arias CastroAún no hay calificaciones
- Auditoria Administrativa Interna y ExternaDocumento4 páginasAuditoria Administrativa Interna y ExternaSara Toicen AyalaAún no hay calificaciones
- Cuadernillo WASHDocumento43 páginasCuadernillo WASHdeyaniraAún no hay calificaciones
- Crispín ElizabethDocumento2 páginasCrispín ElizabethEric Florentino NuñezAún no hay calificaciones
- Empujes 181026042004Documento25 páginasEmpujes 181026042004Antony Joel Santos VivancoAún no hay calificaciones
- Tema 8, Sistema Nacional de Inversión PúblicaDocumento3 páginasTema 8, Sistema Nacional de Inversión PúblicaROSMERY MARCELO SOSAAún no hay calificaciones
- GCC-F-55 - FormatoDeclaracionjuramentadadelanoexistenciadeconflictodeinteresversion - P2592 Grupo 2Documento2 páginasGCC-F-55 - FormatoDeclaracionjuramentadadelanoexistenciadeconflictodeinteresversion - P2592 Grupo 2Claudia LopezAún no hay calificaciones
- Linea Del Tiempo Metodo ExperimentalDocumento6 páginasLinea Del Tiempo Metodo Experimentalcesar bobadillaAún no hay calificaciones
- Universidad Nacional Autónoma de México: Facultad de IngenieríaDocumento11 páginasUniversidad Nacional Autónoma de México: Facultad de IngenieríaAbraham valderrabano vegaAún no hay calificaciones
- Guía de Aprendizaje 06 Tdimst-3 Comunicaciones DigitalesDocumento8 páginasGuía de Aprendizaje 06 Tdimst-3 Comunicaciones DigitalesjohanestevenAún no hay calificaciones
- RFC TDM991012M33: TA2000 CFDI de NóminaDocumento2 páginasRFC TDM991012M33: TA2000 CFDI de Nóminajesus.gerson.1996Aún no hay calificaciones
- Cuanto Falta para El 5 de Enero - Buscar Con GoogleDocumento1 páginaCuanto Falta para El 5 de Enero - Buscar Con Googleqpnpdz8kpxAún no hay calificaciones
- Tabla Cuerpos GeometricosDocumento2 páginasTabla Cuerpos GeometricoswendyAún no hay calificaciones
- 1-Plan de Unidad Caminadores N°2Documento1 página1-Plan de Unidad Caminadores N°2Liliana Guerrero NuñezAún no hay calificaciones
- Formato de Control de Inducción OHSASDocumento1 páginaFormato de Control de Inducción OHSASvanessa serranoAún no hay calificaciones
- Sena 1Documento5 páginasSena 1Liliana AcostaAún no hay calificaciones
- Información General AmtDocumento4 páginasInformación General AmtPABLO GRANJAAún no hay calificaciones
- Sistema de DesignaciónDocumento6 páginasSistema de Designaciónyeraldo zegarra solorzanoAún no hay calificaciones
- Sebastián Ibarra Mendieta: Guia de Trabajo No 3Documento3 páginasSebastián Ibarra Mendieta: Guia de Trabajo No 3Gilberto Ramirez SeguraAún no hay calificaciones
- Absolucion Denuncia IndecopiDocumento3 páginasAbsolucion Denuncia IndecopiCristhian CarreonAún no hay calificaciones
- Haftara 47 ReeDocumento4 páginasHaftara 47 ReeKehila en Casa Volviendo a las Primeras ObrasAún no hay calificaciones