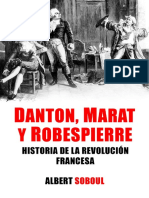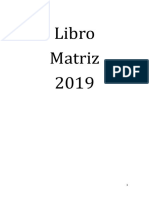Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Historia Queirolo Dicc
Historia Queirolo Dicc
Cargado por
Ezequiel Fanego0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas8 páginasTítulo original
HISTORIA QUEIROLO DICC
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas8 páginasHistoria Queirolo Dicc
Historia Queirolo Dicc
Cargado por
Ezequiel FanegoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
>
4
4
4
SUSANA B. GAMBA - TANIA DIZ
coordinadoras
Prdlogos de DORA BARRANCOS,
EVA GIBERTI y DIANA MAFFIA
NUEVO DICCIONARIO
DE ESTUDIOS DE GENERO 4
Y FEMINISMOS
4
SaSdsaSaSdsasesasasasasas
ahahaha
4
aa
DEPpPpPpPph
Meese eee eee aeeiaaed
ea aa aad eaadaseadSatA
MESES
PDPyPDPprprprprprpe pepe
SSS eSS eee eeaseiaded
hesahedehahed
Meeseseeeday
Sasasahesahasa
Nuevo diccionario de estudios de género y feminismos / coordinacién de Susana
B. Gamba y Tania Diz. - 1a ed. - Ciudad Auténoma de Buenos Aires : Biblos,
2021.
(Lexicén)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-691-980-7
1. Feminismo. 2. Estudios de Género. I. Gamba, Susana Beatriz
CDD 305.4
Disefio de cubierta: Luciano Tirabassi U.
Armado: Hernan Diaz
Edicién en formato digital: septiembre de 2021
Conversién a formato digital: Libresque
© Las autoras, 2021
© Editorial Biblos, 2021
HISTORIA. La historia como disciplina profesional tuvo su origen dentro de las
sociedades europeas, en el siglo XIX, a partir de los procesos de construccién de
los Estados nacionales que necesitaron relatos que explicaran sus origenes a las
comunidades tanto internas como externas. Semejantes narraciones produjeron
una historia politica en la que acontecimientos militares, como batallas, e
institucionales, como organizaciones de gobierno, se integraron en cronologias y
conformaron periodos cuyo resultado tiltimo fue una sucesion progresiva de
mejoras y bienestares hacia un futuro siempre superador. Los protagonistas de
esas gestas fundantes fueron varones —lideres militares, politicos e intelectuales—
predominantemente vinculados a los sectores propietarios, blancos y
heterosexuales; Amparo Moreno Sarda (1986) se refirié a ellos como el
“arquetipo viril masculino”. Se traté de relatos androcéntricos que dejaban
afuera a todas las otredades que no ingresaban dentro de esas caracteristicas y
que, ademas, se asignaron un caracter tan natural como universal como si ellos
mismos no fueran frutos de relaciones de poder social e historicamente
construidas. Ya en el siglo XX, a lo largo de las sucesivas décadas, esta manera
de escribir la historia sufrié sus embates. Asi, la historia social incorporé en sus
estudios a las clases subalternas mayormente desposeidas, mientras que la
antropologia hacia sus aportes con la interpretacién de lo étnico y lo racial. Al
mismo tiempo, los estudios de género introdujeron los anélisis de la diferencia
sexual. Poco antes de que el género fuera sistematizado como una categoria
analitica por Joan Scott (2011) en 1986, la historia de las mujeres ya habia dado
sus primeros pasos.
En efecto, en las sociedades europeas y norteamericana, ello ocurrid de la mano
de las integrantes de los movimientos de mujeres que proliferaron desde las
décadas de 1960 y 1970, en los que participaban muchas académicas, que
reivindicaron su protagonismo social y empujaron para que los programas
universitarios incluyeran estos topicos. A partir de su ingreso a las estructuras
universitarias, la historia de las mujeres se propuso dos objetivos, segtin lo
sintetizé Joan Kelly Gadol (Bock, 1991). El primero fue restituir las mujeres ala
historia. El segundo, restituir la historia a las mujeres. En otras palabras, asi
como las mujeres habjan protagonizado los procesos histéricos, ellas tenian una
historia para narrar. Ademéds, las periodizaciones de los relatos androcéntricos,
en especial los perfodos considerados de grandes logros para la humanidad, no
necesariamente se aplicaban a sus trayectorias, sino que, mas bien, habia
ocurrido todo lo contrario.
La restitucién de las mujeres en los procesos sociales se tradujo en una
operacién de visibilizacién —jhabia mujeres en la historia!-. Asimismo, la
restitucién de Ja historia a las mujeres provocé la produccién de narrativas en las
que las mujeres se convirtieron exclusivamente en las protagonistas —una
Herstory o “historia de ellas” en contraposicién a la History (Scott, 2011)-. Asi
las cosas, estos relatos adquirieron un tono contributivo.
Ambas operaciones intelectuales fueron muy importantes, aunque también
habilitaron narrativas desvinculadas de procesos sociales mayores al centrarse
exclusivamente en la presencia y el protagonismo de las mujeres a modo de
suplemento de las ya conocidas narrativas androcéntricas. Surgieron relatos que
mostraban tanto a victimas oprimidas de un despiadado patriarcado como a
herojnas excepcionales, adelantadas o visionarias. Esto oscurecié las
interpretaciones y dio vida a la banalizacién, al cardcter anecdético, al guifio
simpatico, a la nota de color, con la peligrosa consecuencia de restarle
importancia interpretativa a la demostracion del protagonismo. En definitiva,
nacié un interrogante ampliamente descalificador del novedoso objeto de
analisis: zqué nuevas interpretaciones aportaba a la construccién del
conocimiento histérico el ejercicio de la visibilidad de las mujeres?, gde qué
modo cambiaba la comprension existente hasta el momento sobre ciertos
procesos al mirarlos desde la perspectiva de las mujeres?
Entonces, una historia de las mujeres exclusivamente contributiva despolitizaba
la importancia que la diferencia sexual tenia (y tiene) en la constitucion de
relaciones sociales y mantenia la vigencia de los relatos androcéntricos,
adicionandole a las mujeres a modo de condimento o concesién. Ademas,
fomentaba la tentacion de conformar narraciones aisladas, solo atractivas para
quienes sintieran curiosidad por conocerlas, totalmente prescindibles de los
relatos mayores (Scott, 2011). Finalmente, las historias contributivas corrian el
peligro de hermanar a todo el género femenino, sin prestar atencién a las
diferencias de clase, etnia, orientacion sexual, edad, nacionalidad, religion y
tantas otras: “las mujeres no tienen todas la misma historia” (Bock, 1991). Por lo
tanto, la historia contributiva adquirié un caracter necesario pero insuficiente
para las interpretaciones generizadas del pasado.
Precisamente, la categoria analitica de género volvié consistentes los andlisis
porque postulé que la diferencia sexual era constitutiva de las relaciones
sociales, alejada de cualquier determinismo biol6gico, es decir, una identidad
genérica se conformaba en relacién con otras identidades genéricas que
interactuaban social e histéricamente. De esta manera, las relaciones sociales de
género conformaban relaciones primarias de poder, dentro de las cuales las
mujeres y las disidencias ocupaban espacios subordinados frente a los varones.
Joan Scott (2011) identificé cuatro elementos analiticos que, si bien
interactuaban en conjunto, resultaban instrumentales para desplegar los andlisi
las representaciones, las normativas, las instituciones y las identidades. Esta
definicin conceptual se produjo en un momento en que las ciencias sociales
vivian un proceso de transformacién que reivindicé la accién de Ixs sujetxs junto
a los procesos constitutivos de sus identidades frente a las determinaciones de las
estructuras sociales.
El género como categor‘a analitica se expandié de la mano de la historia de las
mujeres, al extremo de que mujer y género, por momentos, se asimilaron de una
manera reduccionista y esencialista que borraba la propuesta analitica. No
obstante, atenta a semejante peligro y contra él, la historia de las mujeres con
perspectiva de género abrié la agenda de investigacion para las relaciones de
género y, de esta manera, incorporé a las disidencias sexuales y a las
masculinidades. As{ como identificar mujeres en sociedades pasadas y presentes
no necesariamente desembocaba en el anilisis de la feminidad, nombrar varones
tampoco significaba sondear las interpretaciones de la masculinidad. La historia
androcéntrica autodefinida como historia universal presentaba de manera
implicita una masculinidad dominante a través del ya citado “arquetipo viril” o
de una nueva formulacion elaborada por R. W. Connell de “masculinidad
hegemonica”. En consecuencia, los estudios de género también abrieron la
puerta a los estudios de las masculinidades cuyas referencias remiten no solo a
R. W. Connell sino también, entre otras, a Michael Kaufman y Michael Kimmel
(Valdés y Olavarria, 1997). Pero no solo eso, sino que los estudios de género
asociados, primero, a la historia de las sexualidades bajo la impronta de Michel
Foucault y, luego, a la teoria queer barruntada por Judith Butler promovieron los
analisis de las disidencias sexo-genéricas.
En todas sus versiones, la historia de las mujeres enfrenté desafios
metodolégicos que comenzaron con la biisqueda de fuentes Ia materia prima—
que permitieran su desarrollo. Un argumento que atin hoy resuena, aunque cada
vez menos, es el de la ausencia de las mujeres en las fuentes, al menos en
aquellos corpus con los que se habjan armado los relatos androcéntricos que no
Jas habian incluido. El razonamiento que legitimaba la exclusién de las mujeres
en tales narrativas historiogréficas era, precisamente, que las fuentes no las
mencionaban, por lo tanto, nada se podia contar de ellas. Pero esto no fue un
obstAculo, sino un transito hacia la btisqueda de soluciones. Dos operaciones
metodolégicas se configuraron: por un lado, realizar nuevas preguntas, que
incluyeran la diferencia sexual, a viejas fuentes; por otro, sumar nuevas fuentes.
Asi, las mujeres se hicieron presentes en nuevos documentos, frente a los que
eran obligatorios no solo los reparos analiticos que todx historiadorx debe tener
ante los materiales que escudrifia, sino fundamentalmente otros reparos porque, a
veces, se trataba de representaciones construidas sobre la base de imaginarios
androcéntricos, que fue necesario aprender a desarmar. Las nuevas fuentes
valorizaron aquellas que habian sido menospreciadas por la historia tradicional —
las novelas, las autobiografias, las cartas, las crénicas, las entrevistas orales, las
imagenes, las publicidades, por nombrar tan solo algunas— y promovieron el
proceso cognitivo porque aportaron representaciones que abrieron la
comparacién y la complejizacién de los relatos canénicos (Perrot, 2008).
Finalmente, el didlogo con otras disciplinas sociales ~como la antropologia, la
semiologia, la sociologia y la economia— permitié el despliegue de la historia de
las mujeres. De esta manera, se avanzé: de la ausencia a la presencia, de las
representaciones masculinas de lo femenino a las representaciones que
demostraron las relaciones de poder entre mujeres y varones, y también entre
mujeres, las estrategias de resistencia de ellas frente al avasallamiento de ellos y
Jas multiples relaciones sociales histéricamente construidas.
Dentro de la historiografia argentina encontramos notables ejemplos de las
narrativas contributivas de historia de las mujeres, como el Diccionario
biografico de mujeres argentinas, elaborado por Lily Sosa de Newton y
publicado por primera vez en 1972, una obra de referencia obligada para el
inicio de cualquier investigacién porque se trata de las primeras
sistematizaciones sobre la acci6n social de las mujeres, un insumo a partir del
cual se puede seguir profundizando los anilisis. A partir de la década de 1980, la
revista Todo es Historia, dirigida por Félix Luna, publico varias notas sobre
historia de las mujeres, muchas de ellas escritas por integrantes de los
movimientos feministas de la década anterior.
En Ja década de 1990, desde la academia estadounidense, Asuncién Lavrin
escribié una historia de las mujeres y el feminismo —Mujeres, feminismo y
cambio social en Argentina, Chile y Uruguay, 1890-1940-, en la que despliega
una exhaustiva comparacién entre Argentina, Chile y Uruguay, mientras que Lea
Fletcher compilé Mujeres y cultura en la Argentina del siglo XIX, una
publicacién que reunja a investigadoras que explayarian sus hipétesis en los afios
por venir. En 2000 se publicé Ja Historia de las mujeres en la Argentina, bajo la
direccién de las académicas Fernanda Gil Lozano, Valeria Pita y Gabriela Ini, un
emergente de la incorporacién de la categoria género al campo historiografico.
Se traté de un proyecto espejado con la Historia de las mujeres, escrita en la
década de 1990, en Europa, bajo la direccién de Georges Duby y Michelle
Perrot. Alli habia nacido una nueva narrativa que no ha dejado de expandirse
hasta el presente. Desde entonces, se han escrito numerosas obras que
desarrollan una historia de las mujeres desde una perspectiva de género, es decir,
privilegiando la diferencia sexual como un elemento relacional y constitutivo de
Jas relaciones sociales. Asimismo, el género se ha cruzado con la clase y con la
etnia develando relaciones sociales mas complejas donde la diferencia dio lugar
ala inequidad. Los nombres de Dora Barrancos y Mirta Lobato impulsaron
investigaciones singulares. En didlogo con ambas, Marcela Nari produjo una
obra inaugural y roturadora del campo, por la exhaustividad documental y el
aporte interpretativo que inauguro: Politicas de la maternidad y maternalismo
politico, Buenos Aires, 1890-1940. Bajo el influjo de las tres autoras, se formé
una amplia generacién de investigadorxs que renovaron, ampliaron y
expandieron el campo. Adriana Valobra (2005) y Andrea Andtijar (2017) se han
encargado de ordenar y resefiar toda esta produccién. Por su parte, las
investigaciones sobre las masculinidades han tenido un desarrollo mas modesto,
aunque no por ello inexistente, segtin postula Juan Branz (2017), y aguardan un
mayor protagonismo dentro de las narrativas historiograficas. Una conclusién
similar puede aplicarse en relacién con las disidencias sexuales sobre las que han
comenzado a producirse algunos relatos de tono contributivo que visibilizan a
algunas agrupaciones politicas.
Sin duda, se trata de campos en expansi6n que estn siendo interpelados por los
actuales movimientos de mujeres, las disidencias y los feminismos que
denuncian explicitamente el sistema patriarcal capitalista. Dentro de este
renovado contexto de movilizacién, al calor del Ni Una Menos, los paros de
mujeres y la CAMPANA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO
LEGAL, SEGURO Y GRATUITO (v.), grupos editoriales se han lanzado a la
produccién de libros que tienen como protagonistas exclusivas a las mujeres. Un
formato particular parece imponerse. Se trata de obras escritas preferentemente
por periodistas de identidad femenina que retinen biografias de mujeres de todos.
los tiempos, a lo largo y ancho de los cinco continentes, con un atractivo visual
imresistible. Cada relato tiene una extensi6n breve -una o dos paginas-, un
cuerpo de letra grande, una frase destacada del personaje y una caricatura que la
ilustra. Asi, con un claro objetivo de visibilizacion y difusién entre un puiblico no
académico, las mujeres son introducidas como “extraordinarias”, “geniales”,
“revolucionarias”, “valientes”, “heroinas”, “pioneras”, “insolentes”,
“antiprincesas”. Se trata de una nueva edicién de la historia contributiva.
Por su parte, la comunidad académica que ejerce la historia de las mujeres y
privilegia la perspectiva de género ha respondido un poco mas lentamente a este
momento histérico de agitacién feminista y, sin duda, se ha beneficiado de cierta
legitimidad, 0 al menos de la relativa reduccién de la hostilidad, que han ganado
los estudios de género. Ademas, si la historia de las mujeres constituye una
disciplina académica que puede intervenir en el debate actual con rigurosidad y
veracidad es porque cuenta con un desarrollo profesional de casi medio siglo en
las academias europeas y norteamericanas y de casi tres décadas en la academia
nacional. Seguramente tanto la historia profesional como la reedicién de la
historia contributiva necesitan dialogar con profundidad para diagramar alianzas
que hagan potentes y rigurosos los relatos del pasado como un aporte a la
construccion de la equidad social.
Véase: A. Andijar (2017), “Historia social del trabajo y género en la Argentina
del siglo XX: balance y perspectivas”, Revista Electrénica de Fuentes y
Archivos (REFA), 8(8).— G. Bock (1991), “La historia de las mujeres y la
historia del género: aspectos de un debate internacional”, Historia Social, 9. — J.
Branz, (2017), “Masculinidades y ciencias sociales: una relacién (todavia)
distante”, Descentrada, 1(1).— A. Moreno Sarda (1986), El arquetipo viril
protagonista de la historia, Barcelona, La Sal. - M. Perrot (2008), Mi historia de
las mujeres, Buenos Aires, FCE. — J. Scott (2011), Género e historia, Ciudad de
México, FCE. - T. Valdés y J. Olavarria (eds.) (1997), Masculinidad/es: poder y
crisis, Santiago de Chile, ISIS-Flacso. — A. Valobra (2005), “Algunas
consideraciones acerca de la relacién entre historia de las mujeres y género en la
Argentina”, Nuevo Topo. Revista de historia y pensamiento critico, 1.
GRACIELA QUEIROLO.
También podría gustarte
- En Illouz 310Documento7 páginasEn Illouz 310Ezequiel FanegoAún no hay calificaciones
- GORZA - VALOBRA. Por Qué Ciencias Sociales Con Perspectiva de Género y DerechosDocumento30 páginasGORZA - VALOBRA. Por Qué Ciencias Sociales Con Perspectiva de Género y DerechosEzequiel FanegoAún no hay calificaciones
- Hacia Una Genealogía de Un Discurso Sobre La Autonomía Erótica de Las Mujeres de Las MujeresDocumento18 páginasHacia Una Genealogía de Un Discurso Sobre La Autonomía Erótica de Las Mujeres de Las MujeresEzequiel FanegoAún no hay calificaciones
- PIÑERODocumento3 páginasPIÑEROEzequiel FanegoAún no hay calificaciones
- Antro Tarducci DiccDocumento9 páginasAntro Tarducci DiccEzequiel FanegoAún no hay calificaciones
- Aguilar Que - Es - Un - CorpusDocumento30 páginasAguilar Que - Es - Un - CorpusEzequiel FanegoAún no hay calificaciones
- El Cuerpo en VentaDocumento114 páginasEl Cuerpo en VentaEzequiel FanegoAún no hay calificaciones
- BIXIO Como Planificar y EvaluarDocumento14 páginasBIXIO Como Planificar y EvaluarEzequiel FanegoAún no hay calificaciones
- Capitulo Farji Entre Dichos CuerposDocumento25 páginasCapitulo Farji Entre Dichos CuerposEzequiel FanegoAún no hay calificaciones
- 109 Danton Marat y Robespierre Coleccion PDFDocumento178 páginas109 Danton Marat y Robespierre Coleccion PDFEzequiel Fanego67% (3)
- 136 El Ultimo Combate de Lenin PDFDocumento144 páginas136 El Ultimo Combate de Lenin PDFEzequiel Fanego0% (1)
- Etica, TecnologiaDocumento277 páginasEtica, TecnologiaEzequiel FanegoAún no hay calificaciones
- Democracia Contra Capitalismo - Siglo XXI EditoresDocumento178 páginasDemocracia Contra Capitalismo - Siglo XXI EditoresEzequiel Fanego100% (1)
- 44 Naciones y Nacionalismos Coleccic3b3n PDFDocumento180 páginas44 Naciones y Nacionalismos Coleccic3b3n PDFEzequiel FanegoAún no hay calificaciones
- Rita SegatoDocumento11 páginasRita SegatoEzequiel FanegoAún no hay calificaciones