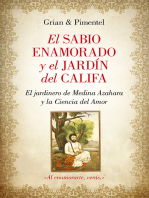Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
EL HOMBRE QUE CALCULABA I y II
Cargado por
mark carhuaz santos0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas3 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas3 páginasEL HOMBRE QUE CALCULABA I y II
Cargado por
mark carhuaz santosCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Capítulo I
En el que se narran las divertidas circunstancias de mi encuentro con
un singular viajero camino de la ciudad de Samarra, en la Ruta de
Bagdad.
Qué hacía el viajero y cuáles eran sus palabras.
¡En el nombre de Allah, Clemente y Misericordioso!
Iba yo cierta vez al paso lento de mi camello por la Ruta de Bagdad de vuelta de una
excursión a la famosa ciudad de Samarra, a orillas del Tigris, cuando vi, sentado en
una piedra, a un viajero modestamente vestido que parecía estar descansando de las
fatigas de algún viaje.
Me disponía a dirigir al desconocido el trivial salam[1] de los caminantes, cuando, con
gran sorpresa por mi parte, vi que se levantaba y decía ceremoniosamente:
—Un millón cuatrocientos veintitrés mil setecientos cuarenta y cinco…
Se sentó en seguida y quedó en silencio, con la cabeza apoyada en las manos, como si
estuviera absorto en profundas meditaciones.
Me paré a cierta distancia y me quedé observándolo como si se tratara de un
monumento histórico de los tiempos legendarios.
Momentos después, el hombre se levantó de nuevo y, con voz pausada y clara, cantó
otro número igualmente fabuloso:
—Dos millones trescientos veintiún mil ochocientos sesenta y seis…
Y así, varias veces, el raro viajero se puso en pie y dijo en voz alta un número de varios
millones, sentándose luego en la tosca piedra del camino.
Sin poder refrenar mi curiosidad, me acerqué al desconocido, y, después de saludarlo
en nombre de Allah —con Él sean la oración y la gloria[2]—, le pregunté el significado
de aquellos números que sólo podrían figurar en cuentas gigantescas.
—Forastero, —respondió el Hombre que Calculaba—, no censuro la curiosidad que
te ha llevado a perturbar mis cálculos y la serenidad de mis pensamientos. Y ya que
supiste dirigirte a mí con delicadeza y cortesía, voy a atender a tus deseos. Pero para
ello necesito contarte antes la historia de mi vida.
Y relató lo siguiente, que por su interés voy a trascribir con toda fidelidad:
Capítulo II
Donde Beremiz Samir, el Hombre que Calculaba, cuenta la historia de
su vida. Cómo quedé informado de los cálculos prodigiosos que
realizaba y de cómo vinimos a convertirnos en compañeros de jornada.
—Me llamo Beremiz Samir, y nací en la pequeña aldea de Khoi, en Persia, a la sombra
de la pirámide inmensa formada por el monte Ararat. Siendo aún muy joven empecé
a trabajar como pastor al servicio de un rico señor de Khamat[3].
» Todos los días, al amanecer, llevaba a los pastos el gran rebaño y me veía obligado
a devolverlo a su redil antes de caer la noche. Por miedo a perder alguna oveja
extraviada y ser, por tal negligencia, severamente castigado, las contaba varias veces
al día.
» Así fui adquiriendo poco a poco tal habilidad para contar que, a veces, de una ojeada
contaba sin error todo el rebaño. No contento con eso, pasé luego a ejercitarme
contando los pájaros cuando volaban en bandadas por el cielo.
» Poco a poco fui volviéndome habilísimo en este arte. Al cabo de unos meses —
gracias a nuevos y constantes ejercicios contando hormigas y otros insectos— llegué
a realizar la proeza increíble de contar todas las abejas de un enjambre. Esta hazaña de
calculador nada valdría, sin embargo, frente a muchas otras que logré más tarde. Mi
generoso amo poseía, en dos o tres distantes oasis, grandes plantaciones de datileras,
e, informado de mis habilidades matemáticas, me encargó dirigir la venta de sus frutos,
contados por mí en los racimos, uno a uno. Trabajé así al pie de las palmeras cerca de
diez años. Contento con las ganancias que le procuré, mi bondadoso patrón acaba de
concederme cuatro meses de reposo y ahora voy a Bagdad pues quiero visitar a unos
parientes y admirar las bellas mezquitas y los suntuosos palacios de la famosa ciudad.
Y, para no perder el tiempo, me ejército durante el viaje contando los árboles que hay
en esta región, las flores que la embalsaman, y los pájaros que vuelan por el cielo entre
nubes.
Y señalándome una vieja higuera que se erguía a poca distancia, prosiguió:
—Aquel árbol, por ejemplo, tiene doscientas ochenta y cuatro ramas. Sabiendo que
cada rama tiene como promedio, trescientos cuarenta y seis hojas, es fácil concluir que
aquel árbol tiene un total de noventa y ocho mil quinientos cuarenta y ocho hojas. ¿No
cree, amigo mío?
—¡Maravilloso! —exclamé atónito—. Es increíble que un hombre pueda contar, de
una ojeada, todas las ramas de un árbol y las flores de un jardín… Esta habilidad puede
procurarle a cualquier persona inmensas riquezas…
—¿Usted cree? —se asombró Beremiz—. Jamás se me ocurrió pensar
que contando los millones de hojas de los árboles y los enjambres de
abejas se pudiera ganar dinero. ¿A quién le puede interesar cuántas
ramas tiene un árbol o cuántos pájaros forman la bandada que cruza por
el cielo?
—Su admirable habilidad —le expliqué— puede emplearse en veinte
mil casos distintos. En una gran capital como Constantinopla, o incluso
en Bagdad, sería usted un auxiliar precioso para el Gobierno. Podría
calcular poblaciones, ejércitos y rebaños. Fácil le sería evaluar los
recursos del país, el valor de las cosechas, los impuestos, las mercaderías
y todos los recursos del Estado. Le aseguro —por las relaciones que
tengo, pues soy bagdalí[4]— que no le será difícil obtener algún puesto
destacado junto al califa Al-Motacén, nuestro amo y señor. Tal vez
pueda llegar al cargo de visir-tesorero o desempeñar las funciones de
secretario de la Hacienda musulmana[5].
—Si es así en verdad, no lo dudo, —respondió el calculador—. Me voy
a Bagdad. Y sin más preámbulos se acomodó como pudo en mi camello
—el único que llevábamos—, y nos pusimos a caminar por el largo
camino cara a la gloriosa ciudad.
Desde entonces, unidos por este encuentro casual en medio de la agreste
ruta, nos hicimos compañeros y amigos inseparables.
Beremiz era un hombre de genio alegre y comunicativo. Muy joven aún
—pues no había cumplido todavía los veintiséis años— estaba dotado
de una inteligencia extraordinariamente viva y de notables aptitudes
para la ciencia de los números[6].
Formulaba a veces, sobre los acontecimientos más triviales de la vida,
comparaciones inesperadas que denotaban una gran agudeza
matemática. Sabía también contar historias y narrar episodios que
ilustraban su conversación, ya de por sí atractiva y curiosa.
A veces se quedaba en silencio durante varias horas; encerrado en un
mutismo impenetrable, meditando sobre cálculos prodigiosos. En esas
ocasiones me esforzaba en no perturbarlo. Le dejaba tranquilo, para que
pudiera hacer, con los recursos de su privilegiada memoria,
descubrimientos fascinantes en los misteriosos arcanos de la
Matemática, la ciencia que los árabes tanto cultivaron y engrandecieron.
También podría gustarte
- El Hombre Que CalculabaDocumento132 páginasEl Hombre Que Calculabamaria rivera chinchayAún no hay calificaciones
- El Hombre Que Calculaba - Cap. 1,2Documento5 páginasEl Hombre Que Calculaba - Cap. 1,2Luis Linares100% (1)
- La Multiplicación MusulmanaDocumento187 páginasLa Multiplicación MusulmanaFelipe De Jesús Fernández AraujoAún no hay calificaciones
- El Hombre Que CalculabaDocumento160 páginasEl Hombre Que CalculabaWilliams Dávila Espinoza100% (1)
- Plan Lector - El Hombre Que CalculabaDocumento6 páginasPlan Lector - El Hombre Que CalculabaJoan Villa50% (2)
- El Hombre Que CalculabaDocumento215 páginasEl Hombre Que CalculabaXocoyotzin Acamapichtli Lilibeth PraToAún no hay calificaciones
- El Hombre Que CalculabaDocumento182 páginasEl Hombre Que CalculabaRoberto PazAún no hay calificaciones
- Cap. 2 Hombre Calculaba Vi C.Documento2 páginasCap. 2 Hombre Calculaba Vi C.Sonia Edith De La Cruz GarciaAún no hay calificaciones
- El Hombre Que Calculaba - Malba TahanDocumento9 páginasEl Hombre Que Calculaba - Malba TahanFridaSofiaAún no hay calificaciones
- Resumen Por Capitulos de La Obra - MatemáticaDocumento2 páginasResumen Por Capitulos de La Obra - MatemáticaJakh NuñezAún no hay calificaciones
- Plan Lector Lectura para El Vii CicloDocumento4 páginasPlan Lector Lectura para El Vii CicloGrecia RJAún no hay calificaciones
- El Hombre Que Calculaba - Malba Tahan - Caps1-3Documento7 páginasEl Hombre Que Calculaba - Malba Tahan - Caps1-3Jaqueline CeronAún no hay calificaciones
- Lectu RaDocumento15 páginasLectu Radafecahu1503Aún no hay calificaciones
- Capítulo 13Documento6 páginasCapítulo 13Estefa EcheverryAún no hay calificaciones
- Sindbad El Marino-GilgameshDocumento51 páginasSindbad El Marino-GilgameshAna Calix de RamosAún no hay calificaciones
- CAPÍTULO 15 - 20 El Hombre Que CalculabaDocumento6 páginasCAPÍTULO 15 - 20 El Hombre Que CalculabamrtheoneAún no hay calificaciones
- Don Quijote de La ManchaDocumento9 páginasDon Quijote de La ManchaSaul Paco HernandezAún no hay calificaciones
- Malaparte Curzio - Sodoma Y GomorraDocumento116 páginasMalaparte Curzio - Sodoma Y GomorravMart100% (1)
- ALARCON Más Viajes Por EspañaDocumento18 páginasALARCON Más Viajes Por EspañaMa VznAún no hay calificaciones
- Capitulo 13Documento6 páginasCapitulo 13chicho6404Aún no hay calificaciones
- 1101 Noches - 8 - Historia Del Tercer Anciano y de La PrincesaDocumento6 páginas1101 Noches - 8 - Historia Del Tercer Anciano y de La Princesaastronomo100968Aún no hay calificaciones
- Historia Del Alfajeme As Samet El SilencDocumento1 páginaHistoria Del Alfajeme As Samet El SilencJorge OropezaAún no hay calificaciones
- Actividad 1Documento7 páginasActividad 1Stalet Josué Pérez UrreaAún no hay calificaciones
- Laitman Michael - Descubriendo La Luz (Tora y Cabala)Documento319 páginasLaitman Michael - Descubriendo La Luz (Tora y Cabala)Edo DakedezuAún no hay calificaciones
- El Pais de Garcia - JoseVicente TorrenteDocumento252 páginasEl Pais de Garcia - JoseVicente TorrenteJosé LicoAún no hay calificaciones
- Sobre La Risa de DemócritoDocumento6 páginasSobre La Risa de DemócritoLuis Alberto Martínez BermúdezAún no hay calificaciones
- Bebookness Libro La Magia de TebasDocumento140 páginasBebookness Libro La Magia de TebasI'll Ride the WindAún no hay calificaciones
- Il Gatto Con Gli StivaliDocumento62 páginasIl Gatto Con Gli StivaliSilvano100% (1)
- AgoraDocumento168 páginasAgoraStelaAún no hay calificaciones
- Novelas EjemplaresDocumento182 páginasNovelas EjemplaresDaira LoredoAún no hay calificaciones
- Las Mil y Una Noches 283Documento9 páginasLas Mil y Una Noches 283Santino CuadraAún no hay calificaciones
- El Califa CigüeñaDocumento38 páginasEl Califa CigüeñaZaina Escandon-FrancisAún no hay calificaciones
- Gustavo Adolfo Bécquer - El Aderezo de EsmeraldasDocumento5 páginasGustavo Adolfo Bécquer - El Aderezo de Esmeraldasbronch100% (2)
- La Magia de TebasDocumento6 páginasLa Magia de TebasJorge DelgadoAún no hay calificaciones
- Becquer, Gustavo Adolfo - El Aderezo de EsmeraldasDocumento6 páginasBecquer, Gustavo Adolfo - El Aderezo de EsmeraldasDoncan CorleoneAún no hay calificaciones
- Clase 3 - Don Quijote de La ManchaDocumento5 páginasClase 3 - Don Quijote de La ManchaaleespanaAún no hay calificaciones
- Capítulo 26Documento3 páginasCapítulo 26Margorth LizAún no hay calificaciones
- Capítulo 1 - El Hombre Que CalculabaDocumento1 páginaCapítulo 1 - El Hombre Que CalculabaNicolás LainoAún no hay calificaciones
- Guia 1 de Aprendizaje Matematica 10Documento12 páginasGuia 1 de Aprendizaje Matematica 10JhoniAún no hay calificaciones
- Cuento de La Pastora MarcelaDocumento4 páginasCuento de La Pastora Marcelarotciv50Aún no hay calificaciones
- Caballito Blanco Oscar GuaramatoDocumento4 páginasCaballito Blanco Oscar GuaramatoJaneth J Hernandez AAún no hay calificaciones
- Casona Flor de Leyenda 1001nochesDocumento8 páginasCasona Flor de Leyenda 1001nochesrogeliorc6Aún no hay calificaciones
- Gilgamesh El ReyDocumento190 páginasGilgamesh El ReyAbelardo Agudelo HenaoAún no hay calificaciones
- El Re Corrido Del CaballoDocumento6 páginasEl Re Corrido Del CaballoYo No MasAún no hay calificaciones
- Capitulos 17 Al 19Documento17 páginasCapitulos 17 Al 19Carlos CaceresAún no hay calificaciones
- Quiz El Quijote de La ManchaDocumento10 páginasQuiz El Quijote de La ManchaJesus David Orozco OrozcoAún no hay calificaciones
- Apuleyo El Asno de OroDocumento206 páginasApuleyo El Asno de OroJ.R.Aún no hay calificaciones
- Actividad Integradora Modulo 3Documento4 páginasActividad Integradora Modulo 3Yudi KiuviAún no hay calificaciones
- hORA DE LECTURADocumento4 páginashORA DE LECTURAisabel gmAún no hay calificaciones
- Cuentos ArabesDocumento46 páginasCuentos ArabesCarlos José Fletes G.Aún no hay calificaciones
- 03 Las Cronicas de Narnia El Caballo y El MuchachoDocumento92 páginas03 Las Cronicas de Narnia El Caballo y El MuchachoLuz SiordiaAún no hay calificaciones
- Ojo de DiosDocumento2 páginasOjo de DiosFabiola OlivaresAún no hay calificaciones
- Recurso 1.5 Qué Es El Kerigma, P. Hermilio CárdenasDocumento8 páginasRecurso 1.5 Qué Es El Kerigma, P. Hermilio CárdenasJessica PeraltaAún no hay calificaciones
- Lecturas Planea Info y ProyecDocumento7 páginasLecturas Planea Info y ProyecCarlos JuarezAún no hay calificaciones
- Ofun DiDocumento16 páginasOfun DiMarcoPadilla01100% (2)
- San MateoDocumento4 páginasSan MateoDarwinSalasAún no hay calificaciones
- Canto 2 Odisea (Resumen)Documento4 páginasCanto 2 Odisea (Resumen)KarlaAún no hay calificaciones
- Constitucion Dogmatica Dei VerbumDocumento3 páginasConstitucion Dogmatica Dei VerbumFymo YesidAún no hay calificaciones
- DogvilleDocumento24 páginasDogvilleRodrigo Ga100% (1)
- CarmillaDocumento21 páginasCarmillaLuisa Fernanda CaycedoAún no hay calificaciones
- Diluvio UniversalDocumento2 páginasDiluvio UniversalEL PROFEAún no hay calificaciones
- 1 Preguntas BiblicasDocumento4 páginas1 Preguntas BiblicasCristian Alberto Noriega OrozcoAún no hay calificaciones
- Evaluación de Formacion HumanaDocumento5 páginasEvaluación de Formacion HumanaVianeyMoralesAún no hay calificaciones
- El TestigoDocumento2 páginasEl TestigoPaula MorenoAún no hay calificaciones
- Encuentro Con DiosDocumento9 páginasEncuentro Con DiosHarry RiveraAún no hay calificaciones
- Santa Hildegard Von Bingen - Ordo VirtutumDocumento11 páginasSanta Hildegard Von Bingen - Ordo VirtutumLeo Vidcci100% (1)
- Revista en Contacto Septiembre 19Documento48 páginasRevista en Contacto Septiembre 19ra ulAún no hay calificaciones
- 2023-06-21 Movilidad 2023 - GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVADocumento16 páginas2023-06-21 Movilidad 2023 - GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVAFESP-UGT Niño JesusAún no hay calificaciones
- Dimensiones de Democracia Radical (Prefacio Mouffe)Documento9 páginasDimensiones de Democracia Radical (Prefacio Mouffe)Ivan GavriloffAún no hay calificaciones
- Que Significa Ser IntegrosDocumento1 páginaQue Significa Ser IntegrosNelson ParraAún no hay calificaciones
- Hombre y Mujer Él Los CreóDocumento3 páginasHombre y Mujer Él Los CreóPatricia CaroAún no hay calificaciones
- Oración de Protección Ante Desastres NaturalesDocumento2 páginasOración de Protección Ante Desastres NaturalesMaureen Melendez50% (2)
- Pintura Barroca EspañolaDocumento8 páginasPintura Barroca EspañolaVicent PuigAún no hay calificaciones
- Por Qué Dios Nos Dejó Cuatro EvangeliosDocumento3 páginasPor Qué Dios Nos Dejó Cuatro EvangeliosCarlosEmilioVallejoAún no hay calificaciones
- Cartilla Quinto Segundo PeriodoDocumento95 páginasCartilla Quinto Segundo PeriodoAndrea GuativaAún no hay calificaciones
- Lista Canciones Congreso de JóvenesDocumento14 páginasLista Canciones Congreso de JóvenesknodyAún no hay calificaciones
- LECCION 11 y 12Documento15 páginasLECCION 11 y 12Móniica Lopez Del AnGelAún no hay calificaciones
- Historia de ArmeniaDocumento14 páginasHistoria de ArmeniaDiego Villa CaballeroAún no hay calificaciones
- Conocemos Nuestros Antepasados para Primero de PrimariaDocumento2 páginasConocemos Nuestros Antepasados para Primero de PrimariaMaricela Lopez SernaAún no hay calificaciones
- Paradigmas de La AdministraciónDocumento6 páginasParadigmas de La AdministraciónzombiecoletoAún no hay calificaciones
- Angeles y Arcangeles Del Cielo de La Forma.Documento25 páginasAngeles y Arcangeles Del Cielo de La Forma.Elizabeth Yaya InfanteAún no hay calificaciones