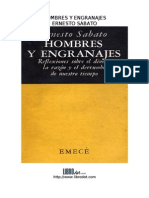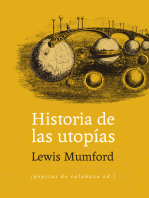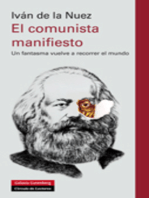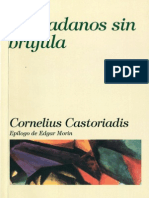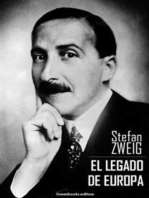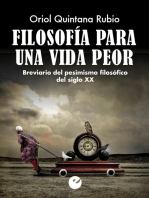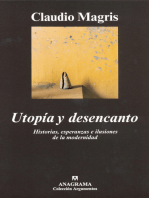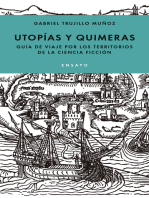Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Habían Hecho Verdaderamente La Revolución
Cargado por
dark1230 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas3 páginasEl documento describe la atracción que sintieron muchos jóvenes hacia la Revolución Rusa debido a su promesa de libertad y justicia social. Sin embargo, con el tiempo se desilusionaron al ver cómo el estalinismo corrompió esos principios y cometió atrocidades en nombre de la ideología comunista. El autor critica a quienes se mantuvieron callados frente a esos abusos por conveniencia política. También defiende que los anarquistas buscaban un mundo mejor, no eran sólo espíritus destructivos. El escrit
Descripción original:
Habían Hecho Verdaderamente La Revolución
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento describe la atracción que sintieron muchos jóvenes hacia la Revolución Rusa debido a su promesa de libertad y justicia social. Sin embargo, con el tiempo se desilusionaron al ver cómo el estalinismo corrompió esos principios y cometió atrocidades en nombre de la ideología comunista. El autor critica a quienes se mantuvieron callados frente a esos abusos por conveniencia política. También defiende que los anarquistas buscaban un mundo mejor, no eran sólo espíritus destructivos. El escrit
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas3 páginasHabían Hecho Verdaderamente La Revolución
Cargado por
dark123El documento describe la atracción que sintieron muchos jóvenes hacia la Revolución Rusa debido a su promesa de libertad y justicia social. Sin embargo, con el tiempo se desilusionaron al ver cómo el estalinismo corrompió esos principios y cometió atrocidades en nombre de la ideología comunista. El autor critica a quienes se mantuvieron callados frente a esos abusos por conveniencia política. También defiende que los anarquistas buscaban un mundo mejor, no eran sólo espíritus destructivos. El escrit
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
habían hecho verdaderamente la revolución, hasta alcanzar en el extranjero al
propio Trotsky, uno de los más brillantes y audaces revolucionarios de la
primera hora, asesinado en México por los hachazos stalinistas.
En medio de la crisis total de la civilización que se levantó en Occidente
por la primacía de la técnica y los bienes materiales, miles de muchachos
volvimos los ojos hacia la gran revolución que en Rusia pareció anunciar la
libertad del hombre. No lo hicimos luego de haber estudiado minuciosamente
El capital, ni por habernos convencido de la validez del materialismo
dialéctico, o por haber comprendido lo que era la plusvalía sino, simple pero
poderosamente, porque en aquella revolución encontrábamos al fin un vasto y
romántico movimiento de liberación. La palabra justicia prometía llegar a
tener un lugar que en la historia nunca se le había dado. La lucha por los
desheredados, y la portentosa frase: “Un fantasma recorre el mundo”, nos
colocaron bajo el justo reclamo de su bandera.
En la época del famoso “Boom”, más allá de sus valores literarios,
muchos escritores me acusaron de traidor al comunismo, pretendiendo ignorar
que yo había vivido aquella entrega, pero también, la desilusión de ver cómo
el stalinismo había corrompido los principios que el movimiento pretendía
enaltecer. Y algunos de estos comunistas de salón, a los que los franceses
llaman la gauche caviar, alejándose del peligro, se manifestaron detrás de sus
escritorios en cómodas oficinas de Europa, en innoble, cobarde retaguardia. Y
otros, habiendo estado de paseo por el comunismo, se han convertido
finalmente en empresarios de la literatura.
Sin embargo, se mantuvieron callados ante las atrocidades cometidas por
el régimen soviético, torturas y asesinatos que, como suele suceder, se
perpetraron en nombre de grandes palabras en favor de la humanidad. Camus
tenía razón al decir que “siempre hay una filosofía para la falta de valor”.
Ellos guardaron silencio cuando pudieron y debieron decir cosas sin temor a
disentir, lo que es legítimo en reuniones pero indefendible en hechos que
hacen al honor y a los valores por los que muchos, de manera horrenda y
despiadada, perdieron su vida. No hay dictaduras malas y dictaduras buenas,
todas son igualmente abominables, como tampoco hay torturas atroces y
torturas beneficiosas. Y la lucha contra el capitalismo no debería haberles
impedido el repudio de los actos que atentaban contra la dignidad de la
criatura humana, cualquiera haya sido el nombre de la ideología que pretendía
justificarlos.
¡Qué diferente habría sido la situación si el “socialismo utópico” no
hubiera sido destruido por el “socialismo científico” de Marx!
Equivocadamente se cree que los anarquistas son espíritus destructivos,
hombres con piloto que en su portafolio trasladan una bomba. Desde luego, al
igual que en toda empresa que lleva la impronta del ser humano, en aquel
movimiento se infiltraban delincuentes y pistoleros —alguno de los cuales
conocí en los años treinta—, pero eso no debe hacernos olvidar a esos seres
nobles, que ansiaban un mundo mejor, donde el hombre no se convirtiera en
30
ese lobo despiadado que vaticinó Hobbes.
Otra falacia frecuente es considerar que estos espíritus rebeldes eran
resentidos sociales, ya que han sido anarquistas desde el príncipe Bakunin al
conde Tolstoi, pasando por el poeta Shelley, el conde de Saint-Simon,
Proudhon, en cierto sentido Nietzsche, el poeta Whitman, Thoreau, Oscar
Wilde, Dickens, y en nuestro tiempo sir Herbert Read, el arquitecto Lloyd
Wrigth, el poeta T. S. Eliott, Lewis Munford, Denis de Rougemont, Albert
Camus, Ibsen, Schweitzer, en buena medida Bernard Shaw, el conde Bertrand
Russel, y años atrás, el Campanella de La cittá del solé y el Thomas Moro de
Utopía. Al igual que todos aquellos vinculados a grandes pensadores
religiosos, como Emmanuel Monuier —cuyo “personalismo” tiene mucho
que ver con la concepción anarquista—, y judíos como Martin Buber.
Quizá, por mi formación anarquista, he sido siempre una especie de
francotirador solitario, perteneciendo a esa clase de escritores que, como
señaló Camus: “Uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia,
sino al servicio de quienes la padecen”. El escritor debe ser un testigo
insobornable de su tiempo, con coraje para decir la verdad, y levantarse contra
todo oficialismo que, enceguecido por sus intereses, pierde de vista la
sacralidad de la persona humana. Debe prepararse para asumir lo que la
etimología de la palabra testigo le advierte: para el martirologio. Es arduo el
camino que le espera: los poderosos lo calificarán de comunista por reclamar
justicia para los desvalidos y los hambrientos; los comunistas lo tildarán de
reaccionario por exigir libertad y respeto por la persona. En esta tremenda
dualidad vivirá desgarrado y lastimado, pero deberá sostenerse con uñas y
dientes.
De no ser así, la historia de los tiempos venideros tendrá toda la razón de
acusarlo por haber traicionado lo más preciado de la condición humana.
31
Me despierto sobresaltado. Casi nunca he tenido sueños buenos, excepto
en estos últimos años, quizá porque mi inconsciencia se fue limpiando con las
ficciones. Y la pintura me ha ayudado a liberarme de las últimas tensiones.
Probablemente porque es una actividad más sana, porque permite volcar de
modo inmediato nuestras pavorosas visiones, sin la mediación de la palabra.
Sin embargo, en las telas aún perdura cierta angustia, un universo tenebroso
que sólo una luz tenue ilumina.
He soñado, de vez en cuando, con grandes profundidades de mar, con
misteriosos fondos submarinos verdosos, azulados, pero transparentes. Hay
noches en que me arrastran grandes corrientes, pero no es nada triste ni
angustioso, por el contrario, siento una poderosa euforia.
Mientras aguardo la llegada de Silvina Benguria, retomo una pintura en la
que he estado trabajando anoche, hasta tarde, y que tanto bien me hizo,
alejándome de las tristezas y de los horrores del mundo cotidiano. Arrastrado
por el olor de la trementina, mi espíritu regresa a aquel tiempo en que viví
tensionado entre el universo abstracto de la ciencia y la necesidad de volver al
mundo turbio y carnal al cual pertenece el hombre concreto.
Cuando terminé mi doctorado en Ciencias Físico-matemáticas, el profesor
Houssay, premio Nobel de Medicina, me concedió la beca que anualmente
otorgaba la Asociación para el Progreso de las Ciencias, enviándome a
trabajar en el Laboratorio Curie.
Así llegué a París por segunda vez, en el 38, pero en esta ocasión
acompañado por Matilde y nuestro pequeño Jorge Federico, con quienes vivía
en un cuartucho ubicado en la rué du Sommerard.
El período del Laboratorio coincidió con esa mitad de camino de la vida
en que, según ciertos oscurantistas, se suele invertir el sentido de la
existencia. Durante ese tiempo de antagonismos, por la mañana me sepultaba
entre electrómetros y probetas, y anochecía en los bares, con los delirantes
surrealistas. En el Dôme y en el Deux Magots, alcoholizados con aquellos
heraldos del caos y la desmesura, pasábamos horas elaborando “cadáveres
exquisitos”.
Uno de los primeros contactos que recuerdo haber hecho con ese mundo
que luego me fascinaría, ocurrió en un restaurante griego, sucio pero muy
barato, donde acostumbraba a almorzar con Matilde. De pronto vimos entrar a
un malayo, alto y flaco, y ella, temió que se sentara con nosotros, lo que el
hombre finalmente hizo. Dirigiéndose a mi mujer, dijo en un inconfundible
También podría gustarte
- Hombres y Engranajes - Ernesto Sabato PDFDocumento298 páginasHombres y Engranajes - Ernesto Sabato PDFGustavo Maturano100% (2)
- Hombres y Engranajes (Ernesto Sabato)Documento88 páginasHombres y Engranajes (Ernesto Sabato)Nathalie González ArroyoAún no hay calificaciones
- Ernesto Sabato Hombres y EngranajesDocumento64 páginasErnesto Sabato Hombres y Engranajesnachorockanrolero67% (3)
- Hombres y Engranajes - Ernesto SabatoDocumento70 páginasHombres y Engranajes - Ernesto SabatoDimmm 98Aún no hay calificaciones
- Ernesto Sabato - Hombres y EngranajesDocumento62 páginasErnesto Sabato - Hombres y EngranajesJorge Velarde100% (8)
- Hombres y EngranajesDocumento68 páginasHombres y EngranajesLector 007Aún no hay calificaciones
- Hombres y Engranajes de Ernesto SabatoDocumento68 páginasHombres y Engranajes de Ernesto SabatoFabio Martin MercadoAún no hay calificaciones
- Homb EngsabaDocumento68 páginasHomb EngsabaKevin PreciadoAún no hay calificaciones
- Summa Cosmologiae - Breve tratado (político) de inmortalidad: La comunidad de los espectros IVDe EverandSumma Cosmologiae - Breve tratado (político) de inmortalidad: La comunidad de los espectros IVAún no hay calificaciones
- Jorge Rivadeneyra: Socialismo Por DecretoDocumento93 páginasJorge Rivadeneyra: Socialismo Por DecretoLes Quintero100% (1)
- Hombres y Engranajes de Ernesto Sabato r1.0 PDFDocumento58 páginasHombres y Engranajes de Ernesto Sabato r1.0 PDFJose Manuel Gonzalez Luna0% (1)
- Ernesto Sabato - Hombres y EngranajesDocumento68 páginasErnesto Sabato - Hombres y EngranajesSERGIOMLHAún no hay calificaciones
- Alpargatas contra libros: El escritor y la masa en la literatura del primer peronismo (1945-1955)De EverandAlpargatas contra libros: El escritor y la masa en la literatura del primer peronismo (1945-1955)Aún no hay calificaciones
- El PosmodernismoDocumento15 páginasEl PosmodernismoYuliana RojasAún no hay calificaciones
- Hegemonías: Crisis, movimientos de resistencia y procesos políticos (2010-2013)De EverandHegemonías: Crisis, movimientos de resistencia y procesos políticos (2010-2013)Aún no hay calificaciones
- La responsabilidad del artista: Las vanguardias, entre el terror y la razónDe EverandLa responsabilidad del artista: Las vanguardias, entre el terror y la razónAún no hay calificaciones
- Thule La Cultura de La Otra EuropaDocumento270 páginasThule La Cultura de La Otra EuropaArquiloco de ParosAún no hay calificaciones
- Marx - Jacques AttaliDocumento8 páginasMarx - Jacques AttaliSr. Tartufo100% (3)
- El comunista manifiesto: Un fantasma vuelve a recorrer el mundoDe EverandEl comunista manifiesto: Un fantasma vuelve a recorrer el mundoAún no hay calificaciones
- Castoriadis - El Campo de Lo Social HistóricoDocumento22 páginasCastoriadis - El Campo de Lo Social HistóricoÁrbol Verde100% (1)
- Humanidad ahora: Diez ensayos para un nuevo partidario de lo humanoDe EverandHumanidad ahora: Diez ensayos para un nuevo partidario de lo humanoAún no hay calificaciones
- Ciudadanos Sin Brujula. Cornelius CastoriadisDocumento171 páginasCiudadanos Sin Brujula. Cornelius Castoriadisanon_348653280100% (3)
- El Siglo XX, La Experiencia de La LibertadDocumento2 páginasEl Siglo XX, La Experiencia de La LibertadJorge Arturo Cantú TorresAún no hay calificaciones
- La saga de los intelectuales franceses II. El porvenir en migajas (1968-1989)De EverandLa saga de los intelectuales franceses II. El porvenir en migajas (1968-1989)Aún no hay calificaciones
- El Siglo XX La Experiencia de La LibertadDocumento2 páginasEl Siglo XX La Experiencia de La LibertadbiblionesAún no hay calificaciones
- Filosofía para una vida peor: Breviario del pesimismo filosófico del siglo XXDe EverandFilosofía para una vida peor: Breviario del pesimismo filosófico del siglo XXCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (7)
- Conquista Del Poder y MetapoliticaDocumento56 páginasConquista Del Poder y MetapoliticaIgnatius Von KaarAún no hay calificaciones
- Sabato Ernesto - Hombres y EngranajesDocumento68 páginasSabato Ernesto - Hombres y EngranajesEduardo Cisternas MaCeAún no hay calificaciones
- Sábato, Ernesto - Hombres y EngranajesDocumento68 páginasSábato, Ernesto - Hombres y EngranajesrummpelstindickAún no hay calificaciones
- He visto cosas que no creeríais: Distopías y mutaciones en la ciencia ficción tempranaDe EverandHe visto cosas que no creeríais: Distopías y mutaciones en la ciencia ficción tempranaAún no hay calificaciones
- Karl Marx o El Espíritu Del Mundo, Por Jacques AttaliDocumento331 páginasKarl Marx o El Espíritu Del Mundo, Por Jacques AttaliRaúl CazalAún no hay calificaciones
- El drama del humanismo ateo: Prólogo de Valentí PuigDe EverandEl drama del humanismo ateo: Prólogo de Valentí PuigCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (6)
- Vargas Llosa, El Erizo Que Se Convirtió en ZorroDocumento5 páginasVargas Llosa, El Erizo Que Se Convirtió en ZorroVíctor GutiérrezAún no hay calificaciones
- Historia Criminal Del Comunismo - Fernando Diaz Villanueva PDFDocumento684 páginasHistoria Criminal Del Comunismo - Fernando Diaz Villanueva PDFsololeos90% (10)
- Utopías y quimeras: Un viaje por los territorios de la ciencia ficciónDe EverandUtopías y quimeras: Un viaje por los territorios de la ciencia ficciónCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El Naufragio Del Individuo PDFDocumento8 páginasEl Naufragio Del Individuo PDFKrishna AvendañoAún no hay calificaciones
- Rob Riemen - Nobleza de Espíritu. Tres Ensayos Sobre Una Idea OlvidadaDocumento2 páginasRob Riemen - Nobleza de Espíritu. Tres Ensayos Sobre Una Idea OlvidadaBAKUNO100% (1)
- Thule La Cultura de La Otra EuropaDocumento286 páginasThule La Cultura de La Otra EuropaGerardo Muñoz BerronesAún no hay calificaciones
- El orden de 'El Capital': Por qué seguir leyendo a MarxDe EverandEl orden de 'El Capital': Por qué seguir leyendo a MarxCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3)
- Ernesto Sabato Hombres y EngranajesDocumento62 páginasErnesto Sabato Hombres y EngranajesSabry Barto Saez100% (4)
- Comprar a Marx por Amazon: Diccionario utópico actualizadoDe EverandComprar a Marx por Amazon: Diccionario utópico actualizadoAún no hay calificaciones
- Nietzsche actual: Reflexiones ineludibles sobre un clásico intempestivoDe EverandNietzsche actual: Reflexiones ineludibles sobre un clásico intempestivoAún no hay calificaciones
- Dos. Pero Todo Era para Siempre, Hasta Que Dejó de Existir No Es, ExcluDocumento1 páginaDos. Pero Todo Era para Siempre, Hasta Que Dejó de Existir No Es, Exclurubi.federicoAún no hay calificaciones
- André Breton - Cadáver Exquisito PDFDocumento17 páginasAndré Breton - Cadáver Exquisito PDFTinu TazorAún no hay calificaciones
- Novelas DistopicasDocumento9 páginasNovelas DistopicasCaroAún no hay calificaciones
- Terry Eagleton - Elogio A Karl MarxDocumento5 páginasTerry Eagleton - Elogio A Karl MarxTheo BlevinsAún no hay calificaciones
- Philippe Muray y La Demolición Del Progresismo (I)Documento9 páginasPhilippe Muray y La Demolición Del Progresismo (I)Martin LombergAún no hay calificaciones
- EL HOMBRE Y LA TECNICA - Spengler PDFDocumento38 páginasEL HOMBRE Y LA TECNICA - Spengler PDFCarlos A SanchesAún no hay calificaciones
- El Alma MatinalDocumento8 páginasEl Alma MatinalCristina Gonzalez LagoAún no hay calificaciones
- La saga de los intelectuales franceses. Vol. I El desafío de la historia (1944-1968)De EverandLa saga de los intelectuales franceses. Vol. I El desafío de la historia (1944-1968)Aún no hay calificaciones
- La lira de Linos: Cristianismo y cultura europeaDe EverandLa lira de Linos: Cristianismo y cultura europeaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Ansel JappeDocumento11 páginasAnsel JappevijaynandahAún no hay calificaciones
- Sobre Albert CamusDocumento12 páginasSobre Albert CamusnadieAún no hay calificaciones
- Curva de Compactacion Proctor PDFDocumento8 páginasCurva de Compactacion Proctor PDFmiloanquiAún no hay calificaciones
- BOSQUESDocumento10 páginasBOSQUESGABRIEL ALONSO CENTENO NARVAEZAún no hay calificaciones
- CALCULODocumento2 páginasCALCULOErnesto Ü MontielAún no hay calificaciones
- Intercambiadores de Calor Y Método NUTDocumento20 páginasIntercambiadores de Calor Y Método NUTEulalia Ramirez VivancoAún no hay calificaciones
- Fenomenología HermenéuticaDocumento2 páginasFenomenología Hermenéuticarrhh100% (1)
- Amg-Sgs-Pro-Pets - 09 Instalacion de GeomembranaDocumento4 páginasAmg-Sgs-Pro-Pets - 09 Instalacion de GeomembranaJuan Carlos Quille TaipeAún no hay calificaciones
- Lechner, Norbert - Los Patios Interiores de La Democracia Subjetividad y PolíticaDocumento189 páginasLechner, Norbert - Los Patios Interiores de La Democracia Subjetividad y PolíticaNicolás Rojas100% (5)
- 2do Aritmetica Marzo ColverDocumento6 páginas2do Aritmetica Marzo ColverGROWERAún no hay calificaciones
- Clase 3 Variables TemporoespacialesDocumento13 páginasClase 3 Variables TemporoespacialesKAREN ANDREA VELASCO GOMEZAún no hay calificaciones
- Primero. Creatividad en La Accion MotrizDocumento20 páginasPrimero. Creatividad en La Accion MotrizGArturo OlveraAún no hay calificaciones
- RG-RFA-2021-003 Pacifico NariÑenseDocumento67 páginasRG-RFA-2021-003 Pacifico NariÑenseAdriana RodriguezAún no hay calificaciones
- 7-Medicina Familiar en El PerúDocumento11 páginas7-Medicina Familiar en El PerúAriana Eusebio BaldeonAún no hay calificaciones
- Suma y Resta de Fracciones - MiriamDocumento4 páginasSuma y Resta de Fracciones - MiriamjevayuAún no hay calificaciones
- Protocolo de Mantenimiento de CalentadoresDocumento4 páginasProtocolo de Mantenimiento de CalentadoresChristopher Fabian Rodriguez AlvizuriAún no hay calificaciones
- Rectificado Muy ReducidoDocumento21 páginasRectificado Muy ReducidoRomán PratoAún no hay calificaciones
- Estudio TopograficoDocumento7 páginasEstudio TopograficoÁngy Sofia Huaranca DongoAún no hay calificaciones
- PMD Mineral Del MonteDocumento102 páginasPMD Mineral Del MonteEmmanuel C. TorresAún no hay calificaciones
- Tarea 8 de MatematicasDocumento4 páginasTarea 8 de MatematicasDaniel CarchiAún no hay calificaciones
- Eje 2 Comunicacion OrganizacionalDocumento13 páginasEje 2 Comunicacion OrganizacionalJhonatan Sierra VegaAún no hay calificaciones
- Sistemas Gestores de Bases de DatosDocumento5 páginasSistemas Gestores de Bases de DatosJOLK MENDEZAún no hay calificaciones
- Especificaciones Tecnicas - Construccion de Vivienda Estudiantil - Unsaac 2 FinalDocumento52 páginasEspecificaciones Tecnicas - Construccion de Vivienda Estudiantil - Unsaac 2 FinalJhonCcoaQAún no hay calificaciones
- Práctica 2 Química AnalíticaDocumento7 páginasPráctica 2 Química AnalíticaGenesis Fajardo IgotsevenAún no hay calificaciones
- Presentación-Inportancia de Las MatemáticasDocumento17 páginasPresentación-Inportancia de Las MatemáticasMarielos De LemusAún no hay calificaciones
- 14:09 UBA Grado METSI 13 StakeholdersDocumento32 páginas14:09 UBA Grado METSI 13 StakeholdersAdriana SuterAún no hay calificaciones
- SESIÓN 01 - Gestión de Redes de Agua Potable y Agua Residual - IADocumento2 páginasSESIÓN 01 - Gestión de Redes de Agua Potable y Agua Residual - IAJulio Cesar Cañaupa GomezAún no hay calificaciones
- Actividad 3 QumicaDocumento6 páginasActividad 3 QumicaCatalina Narvaez100% (1)
- GUIA #8 Fundamentos de Mercadotecnia - TIPOS DE MARKETING Y TEORÍA DEL COLORDocumento4 páginasGUIA #8 Fundamentos de Mercadotecnia - TIPOS DE MARKETING Y TEORÍA DEL COLORJorge RamosAún no hay calificaciones
- Artistica 61684332717Documento2 páginasArtistica 61684332717Empresa DE Transporte GuaimaralAún no hay calificaciones
- Carta Bio-Climática de GivoniDocumento6 páginasCarta Bio-Climática de GivoniGREISY VAZQUEZ AGUILARAún no hay calificaciones
- Ideas de Negocio Cultura OrganizacionalDocumento2 páginasIdeas de Negocio Cultura OrganizacionalJuan BeltranAún no hay calificaciones