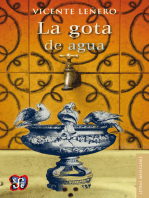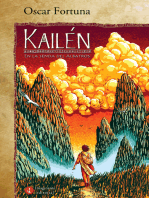Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Feminidad de La Esperanza y La Dignidad
Cargado por
Coty Aliano0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas4 páginasTítulo original
La_feminidad_de_la_esperanza_y_la_dignidad
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas4 páginasLa Feminidad de La Esperanza y La Dignidad
Cargado por
Coty AlianoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
La feminidad de la esperanza y la
dignidad
Rubén Darío GÓMEZ
Atisbó en el horizonte una nube, una hermosa nube. La que
ustedes quieran.
Tras esa nube llegó el primer recuerdo: creció amando el pálido
reflejo ocre que el sol dejaba sobre los pajales del valle alto, cercano al
Altiplano. En esa mezcla imposible de simas e inmensas llanuras
elevadas, su alma de niña se encariñó con la libertad. Corría con sus
hermanos en los juegos infantiles, mientras veía el trabajo constante y
fatigoso de su madre. Le maravillaba constatar que el sacrificio
convertía el inmenso ocre en un verde esplendoroso. En su
pensamiento infantil se fijó la idea de que el sudor que su madre y las
demás mujeres de su comunidad vertían en la tierra, explicaba el
milagro.
La multiplicación de los panes, para ella y su familia, se obraba
cuando el verde producía frutos: habas, coliflor, zanahorias, que
vendían en el mercado municipal. Ella y sus cuatro hermanos,
ayudaban felices a la madre en las ventas porque el dinero permitía
comprar los alimentos, la ropa y los libros de la escuela. Su madre le
repetía: el estudio es el único camino que nos queda. Los recursos eran
escasos: a diario el mismo vestido, el mismo cuaderno y la estuchera de
lápices y colores compartida con los hermanos y primos. Pero era feliz.
En el horizonte apareció la segunda nube, que jaló el segundo
recuerdo.
El agua del río grande empezó a escasear y la tierra se mostró más
avara con los frutos. Los recursos se terminaron. Su madre insistía: el
estudio es el único camino. Difícil de entender, cuando las jóvenes
dejaban las clases para casarse y los mozos para ir a la mina, falda
arriba. La poca agua que bajaba por el cauce era turbia. Las personas se
quejaban de náuseas, vómitos, diarreas, pérdida de peso. Es la mina,
gritaban las madres; no fregués, respondían los señores; si se va la
mina se acaba la plata. Si sigue la mina se termina el agua, exclamaban
las madres.
Las imposiciones de la mina de Colquechaca que explotaban la
mina, y la escasez del agua, menguaron la felicidad, tensaron las
relaciones, y obligaron a la partida. En Cochabamba, le dijeron,
encontraría miles de posibilidades porque era bachiller: podría
contratarse en una fábrica o, en el peor de los casos, ponerse su puesto
de ventas en la cancha. Su madre no le reprochó la partida: la tierra
producía poco y la inclemencia del sol y la falta de agua liquidaba el
resto. Al fin, el estudio le daba una ventaja importante para enfrentar la
vida en la ciudad y ayudar a los cuatro que se quedaban con ella arando
el chaco. El camino era el estudio, estaba confirmado.
Tras la segunda nube reapareció el sol y, con sus rayos, el tercer
recuerdo.
En 2004 y 2005, trabajaba en una curtimbre, iba al instituto para
graduarse como técnica en contabilidad y lideraba el sindicato de los
trabajadores de su empresa. Estaba convencida de que, por fin, los
tiempos difíciles habían terminado para ella, para su pueblo, el
quechua, el de los indios, y para su gente, los campesinos y obreros.
Recorrió las calles de El Alto y la carretera a Copacabana para anunciar
al mundo que renacía la esperanza de devolver la dignidad al pueblo
originario de Bolivia, renegociar los contratos leoninos firmados con
las multinacionales por los gobiernos neoliberales, y recuperar los
recursos naturales del país. La convulsión social de los últimos años
daba paso a la tranquilidad de un gobierno popular.
En lo personal, llegó el amor y con él sus frutos: en el vientre
crecía la esperanza. Se recibió como técnica un mes antes del
alumbramiento. Aunque vivía en Cerro Verde, una zona periurbana del
cercado cochabambino, en un cuarto de tres por tres, amueblado con
una cama, un armario, una mesa, tres platos, dos vasos, una cocina, una
garrafa y un televisor, todo en un mismo espacio, había recobrado la
alegría y el ímpetu juvenil.
Prevalecieron las nubes y sobrevino la lluvia, el recuerdo se
convirtió en llanto.
El hijo nació con parálisis cerebral. Al nacer, los médicos le
dijeron que no estaban seguros de qué podría hacer el niño. Pero
estaban seguros de que, de poder, iba a poder distinto. Le informaron
que, muy probablemente, la parálisis hubiese sobrevenido por
intoxicación perinatal con metales pesados. Las pruebas médicas lo
confirmaron. El padre los abandonó. Ella asumió la crianza como
madre soltera. Cuando su hijo cumplió dos años, la curtimbre la
despidió argumentando que las cargas salariales y prestacionales se
habían vuelto insostenibles, dadas las nuevas políticas
gubernamentales. Pero siguió creyendo en el proceso de cambio y en
que las razones esgrimidas por la empresa formaban parte de las
patrañas de la «derecha» para desprestigiarlo. La lluvia arreció y las
gotas se confundieron con el llanto.
Durante 3 meses estuvo sentada frente a la gobernación
cochabambina, intentando que su petición y la de cientos de
compañeros fuera escuchada. Ni el apoyo de la Iglesia, ni el de la
sociedad civil… ni siquiera la muerte de tres personas que protestaban
en el viaducto de Cochabamba y fueron arrolladas por un carro
mientras estaban en vigilia, abrió las puertas. Prevaleció el silencio.
Tampoco el informe de la ONU exigiendo al Estado garantizar el
respeto de los derechos de los discapacitados, rompió la indiferencia.
La impotencia estuvo a punto de derrumbarla. Pero a la frase el
estudio es el único camino que nos queda, unió otra sentencia que su
madre le repetía en la intimidad del hogar: somos hijas de Doña
Domitila Barrios. Mujer profética y brava aquella, que les enseñó a los
bolivianos, durante los tiempos innombrables de las dictaduras, que el
enemigo es el miedo, que anquilosa, inmoviliza, destruye. Y el antídoto
la perseverancia esperanzada.
Junto a cientos de personas con discapacidad y sus familias,
caminó hacia a La Paz. Están locos –-dijeron muchos–, de ilusos los
calificaron otros, vendidos a la derecha, los más. No le importó:
acomodó a su hijo en una silla de ruedas, empacó dos mudas de ropa
para cada uno en una mochila escolar y empujó la silla 378,5 Km hasta
La Paz. La marcha se hizo lenta: los caminantes acompasaron su ritmo
al de los niños, mujeres y hombres que esforzaban sus cuerpos en subir
la larga cuesta hasta Caracollo, exigiendo las muletas, los bastones, las
sillas, los carros de rodillos… La rabia, el dolor, el hastío.
Mojó la pañoleta que enjugaba el sudor de su cabeza y la puso
con suavidad sobre el rostro de su hijo para aliviarle el ardor que le
producían los gases lacrimógenos. Llegada la noche, una a una durante
los tres meses que tardó la travesía, frotó miel en las úlceras que le
provocaba a su hijo la talladura de la silla en su cuerpo mortificado por
el esfuerzo. Nos van a escuchar, es imposible que sigan con tanto
atropello.
Hallaron barricadas, alambradas, puertas y policías antimotines
apostados en las cuatro esquinas de la Plaza Murillo de La Paz, un sitio
emblemático de la democracia boliviana. Se sentaron justo en la misma
esquina en donde Domitila Barrios le pronosticó a Eduardo Galeano,
cinco décadas antes, la caída de la dictadura de García Meza. Su hijo y
ella se unieron a una familia que venía desde Sucre para habitar una
carpa para cuatro personas, aunque ellos eran siete. La gente y las
instituciones les proveyeron alimentos. Pasaron uno, dos, tres días…
No hubo diálogo… Cinco, diez, quince; nada… Veinte, treinta,
cuarenta… Desespero, angustia, impotencia: ya nos van a escuchar, es
imposible… Cincuenta, setenta, noventa…
A la lluvia se añadió el fuerte viento que bajaba helado de las
cimas nevadas que rodean a La Paz. Es hermosa –se sorprendió en sus
propios pensamientos-, una inmensa batea que conecta el Huaina
Potosí con el Illimani. En medio los ascensos serpentean a izquierda y
derecha de la avenida El Prado, que se extiende infinitamente en
dirección sur hacia Calacoto y en dirección norte hacia el lago sagrado.
En verdad es una ciudad maravilla, habitada por gente bronceada por el
sol y el frío de las alturas, y con espíritu firme acrisolado por una
historia de encuentros y desencuentros con la esquiva democracia: la
real, la que permite y garantiza a cada quien el soberano derecho a
disentir, a expresarlo y a defenderlo. La lluvia se convirtió en aguacero.
El agua arrastraba la basura calle abajo hasta que las alcantarillas se la
tragaban.
Vámonos, dijo con voz suave a su hijo. Empacó en la mochila la
ropa mojada. Dobló la silla de ruedas y la subió al camión. En la brega
la golpeó contra uno de los barrotes de la carrocería, doblándole uno de
los descansa pies; se nos fregó la silla, gritó atormentada. Tranquila
mamá, lo importante es que estamos juntos.
Mientras ascendía de La Paz a El Alto, el Illimani le llenó la
retina, y motivada por la imagen, susurró a su hijo: la mejor manera de
estar preparados para lo que viene, es respetar la diferencia. Recordar
que todos somos personas.
En el rostro infantil se dibujó la alegría. El cielo de El Alto estaba
despejado, el niño vio una nube, cualquier nube, la que ustedes quieran.
Y la nube disparó la ilusión.
Rubén Darío Gómez
Cochabamba, Bolivia
https://www.servicioskoinonia.org/cuentoscortos/articulo.php?num=111
También podría gustarte
- Mujeres que Impactan: Historias que cambian el mundoDe EverandMujeres que Impactan: Historias que cambian el mundoAún no hay calificaciones
- En El Corazón Del CaosDocumento152 páginasEn El Corazón Del CaosJhos SuarezAún no hay calificaciones
- Nacimiento de Fe y Alegría (ENCUENTRO1)Documento4 páginasNacimiento de Fe y Alegría (ENCUENTRO1)madrececiliacAún no hay calificaciones
- Dossier de LecturaDocumento82 páginasDossier de LecturaBritney Enriquez AcostaAún no hay calificaciones
- Sangre de baguales: Epopeyas mapuches y obreras en tiempos del Complejo Maderero PanguipulliDe EverandSangre de baguales: Epopeyas mapuches y obreras en tiempos del Complejo Maderero PanguipulliAún no hay calificaciones
- Mujer y MaestraDocumento24 páginasMujer y MaestraSilvia CoronelAún no hay calificaciones
- 5 Hechos Histórico de Mi Comunidad San Cristóbal VerapazDocumento5 páginas5 Hechos Histórico de Mi Comunidad San Cristóbal Verapazmulti infoAún no hay calificaciones
- Escuela de Pájaros 2Documento52 páginasEscuela de Pájaros 2JOSELYN CHAMBI RIVEROSAún no hay calificaciones
- Zombies en los Collados: 9798889923428, #1De EverandZombies en los Collados: 9798889923428, #1Aún no hay calificaciones
- Caballo Vede en Copa de OroDocumento9 páginasCaballo Vede en Copa de OrofrancolokoAún no hay calificaciones
- 02 SimulacroDocumento10 páginas02 SimulacroGino RengifoAún no hay calificaciones
- Buena MentiraDocumento6 páginasBuena MentiraTomás Alessandri CortésAún no hay calificaciones
- Falla de Borde (PDF WEB)Documento58 páginasFalla de Borde (PDF WEB)ara.vico.aramAún no hay calificaciones
- Juan NojDocumento11 páginasJuan NojAntonio II100% (1)
- Memorias de Un Aluvión CuentoDocumento3 páginasMemorias de Un Aluvión CuentoFernanda Naranjo astudilloAún no hay calificaciones
- Libro Historias Ancestrales Ficcion INPIDocumento50 páginasLibro Historias Ancestrales Ficcion INPIELunaP ELunaPAún no hay calificaciones
- Un Mismo Camino, Un Solo RumboDocumento40 páginasUn Mismo Camino, Un Solo RumboGiovanny AlfredoAún no hay calificaciones
- Del Fandango Al JoropoDocumento76 páginasDel Fandango Al JoropoCamilo SutachanAún no hay calificaciones
- El Esqueleto El Hada y Otros TextosDocumento46 páginasEl Esqueleto El Hada y Otros TextosTade Xalani Ramírez CortesAún no hay calificaciones
- Tierra PrometidaDocumento108 páginasTierra PrometidaLaura BallestasAún no hay calificaciones
- Juan y Jesús Regreso A AztlanDocumento4 páginasJuan y Jesús Regreso A AztlanCOMUNIDAD ONLYGAMERSAún no hay calificaciones
- Esperando A La BestiaDocumento8 páginasEsperando A La BestiaCARLOS FERNANDEZ FLORESAún no hay calificaciones
- Apedreando La GlobalizaciónDocumento360 páginasApedreando La GlobalizaciónJeru SalemAún no hay calificaciones
- CUENTO RitoDocumento4 páginasCUENTO RitoLisette MendietaAún no hay calificaciones
- Mendez Capote, Renee - Memorias de Una Cubanita Que Nacio Con El SigloDocumento86 páginasMendez Capote, Renee - Memorias de Una Cubanita Que Nacio Con El Siglomejiasclaudia100% (1)
- Un Paseo Por El Paraiso (Seleccion RNR) - Andrea PereiraDocumento259 páginasUn Paseo Por El Paraiso (Seleccion RNR) - Andrea PereiraAnonymous Vc2jgVK100% (4)
- Graciela Montes Infancia4Documento4 páginasGraciela Montes Infancia4Ro RyAún no hay calificaciones
- Los Díasdel Venado Ed NormaDocumento28 páginasLos Díasdel Venado Ed NormaNatalia SanchesAún no hay calificaciones
- A La Tierra de Los MacasDocumento89 páginasA La Tierra de Los MacasAndres Cordova JaramilloAún no hay calificaciones
- Guía de Contenidos Unidad IIIDocumento4 páginasGuía de Contenidos Unidad IIIBernardita Isabel Canto QuiñonesAún no hay calificaciones
- Ciclónicas N°13-Tatiana SánchezDocumento19 páginasCiclónicas N°13-Tatiana SánchezArmando Maldonado100% (1)
- LluviaDocumento312 páginasLluviaLuiMVAún no hay calificaciones
- Arequipa de AntañoDocumento49 páginasArequipa de AntañoMidward Campos JaraAún no hay calificaciones
- Herbert George Wells - en El Pais de Los Ciegos PDFDocumento18 páginasHerbert George Wells - en El Pais de Los Ciegos PDFerjulio999Aún no hay calificaciones
- El Mito Mapuche de La CreaciónDocumento11 páginasEl Mito Mapuche de La CreaciónPaula FuentesAún no hay calificaciones
- Extraña UrdimbreDocumento29 páginasExtraña UrdimbresteelyheadAún no hay calificaciones
- El Río Que Se Volvió Negro - Enron y Shell Esparcieron Destrucción Por Las Tierras Altas de Bolivia (Cap 3) PDFDocumento34 páginasEl Río Que Se Volvió Negro - Enron y Shell Esparcieron Destrucción Por Las Tierras Altas de Bolivia (Cap 3) PDFMariana GamarraAún no hay calificaciones
- La CrónicaDocumento23 páginasLa CrónicaNayla Monasterios SardónAún no hay calificaciones
- Alguien Hablará de Nosotras Cuando Ya No EstemosDocumento9 páginasAlguien Hablará de Nosotras Cuando Ya No EstemosHildaEmmaGomezAún no hay calificaciones
- Antologia Lineas de Vida 2014 de Norte A Sur PDFDocumento178 páginasAntologia Lineas de Vida 2014 de Norte A Sur PDFSAN PABLOAún no hay calificaciones
- RADIOTEATRO Mitos y LeyendasDocumento9 páginasRADIOTEATRO Mitos y LeyendasMaría Paz MonteroAún no hay calificaciones
- Perdidos 1Documento58 páginasPerdidos 1Sol Maria HerreraAún no hay calificaciones
- Revista Impulso - Instituto Maurer, 2013 10Documento7 páginasRevista Impulso - Instituto Maurer, 2013 10Hector DavilaAún no hay calificaciones
- 5 ClimasDocumento2 páginas5 ClimasXIOMARA CAMPOS100% (1)
- Glosario DestacadoDocumento2 páginasGlosario DestacadoCayetana ..Aún no hay calificaciones
- Guía - PROCOMPITEDocumento102 páginasGuía - PROCOMPITEJosé Melitón ValverdeAún no hay calificaciones
- Amparo Indirecto Contra La Negativa de Vender Bienes Georgina AguilarDocumento5 páginasAmparo Indirecto Contra La Negativa de Vender Bienes Georgina Aguilarirago23100% (1)
- TFG Cine y Acoso Escolar PDFDocumento55 páginasTFG Cine y Acoso Escolar PDFAlex Aragon TrujilloAún no hay calificaciones
- ASCUN EstudiosdebasesobreLey30de1992Documento202 páginasASCUN EstudiosdebasesobreLey30de1992benitoAún no hay calificaciones
- Fin de La Educación PopularDocumento2 páginasFin de La Educación PopularMelissa YánezAún no hay calificaciones
- Aspectos Políticos, Sociales, Economicos, Culturales (Porfirio Diaz)Documento2 páginasAspectos Políticos, Sociales, Economicos, Culturales (Porfirio Diaz)Andiie GarcíaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Geopolitica Guerra Del Chaco BorealDocumento20 páginasTrabajo de Geopolitica Guerra Del Chaco BorealJUAN eSPINOLAAún no hay calificaciones
- Organigrama Mdi PDFDocumento1 páginaOrganigrama Mdi PDFAndré OlórteguiAún no hay calificaciones
- Cambios Legislativos en Torno A La: Inversión Extranjera DirectaDocumento13 páginasCambios Legislativos en Torno A La: Inversión Extranjera DirectaAngie ZubiríaAún no hay calificaciones
- Qué Es El POADocumento19 páginasQué Es El POAMarilut Maldonado Villca100% (2)
- Ejemplos de Valores CulturalesDocumento5 páginasEjemplos de Valores CulturalesSandra Corina Martínez XutucAún no hay calificaciones
- Competencias Clave para El Aprendizaje PermanenteDocumento3 páginasCompetencias Clave para El Aprendizaje PermanentepimientaweroAún no hay calificaciones
- KENNEDY MARGRIT - Dinero Sin Inflacion Ni Tasas de InteresDocumento48 páginasKENNEDY MARGRIT - Dinero Sin Inflacion Ni Tasas de InteressalarueAún no hay calificaciones
- Universidad Británica de Aguascaliente1Documento3 páginasUniversidad Británica de Aguascaliente1Fany RinconAún no hay calificaciones
- La Importancia Del Control de Convencionalidad en Sede AdministrativaDocumento46 páginasLa Importancia Del Control de Convencionalidad en Sede AdministrativaJunior BarbozaAún no hay calificaciones
- Caso Practico Unidad N3Documento4 páginasCaso Practico Unidad N3Diana MejiaAún no hay calificaciones
- Proyecto ¡MI PROMESA... MI LEALTAD A LA BANDERA!Documento10 páginasProyecto ¡MI PROMESA... MI LEALTAD A LA BANDERA!caterine cartes0% (1)
- Bolívar EscritorDocumento12 páginasBolívar EscritorFélix Fernando Figueredo R.Aún no hay calificaciones
- Agua PotableDocumento13 páginasAgua PotableKevin Angel Sanchez GarciaAún no hay calificaciones
- Control Amartya SenDocumento3 páginasControl Amartya SenmelissaAún no hay calificaciones
- Ética para Ingenieros - LEY DEL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y PROFESIONES AFINES PDFDocumento1 páginaÉtica para Ingenieros - LEY DEL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y PROFESIONES AFINES PDFmauroAún no hay calificaciones
- Guadalupe VictoriaDocumento4 páginasGuadalupe VictoriaLAW100% (3)
- Organigrama MPSM PDFDocumento4 páginasOrganigrama MPSM PDFJoseParedesOdarAún no hay calificaciones
- Gray, John N. - Una Ilusion Con FuturoDocumento6 páginasGray, John N. - Una Ilusion Con FuturofavaloxAún no hay calificaciones
- Fuentes para El Acercamiento Al Pensamiento Político de Octavio PazDocumento35 páginasFuentes para El Acercamiento Al Pensamiento Político de Octavio PazIto AquilesAún no hay calificaciones
- Revista de Contabilidad MishaDocumento35 páginasRevista de Contabilidad MishaLizKaterinFuentesMolinaAún no hay calificaciones
- De Clara Cabo Sal Barran UzielDocumento12 páginasDe Clara Cabo Sal Barran UzielAlbino BahenaAún no hay calificaciones
- Inquietud Reformista Criolla 2Documento40 páginasInquietud Reformista Criolla 2Brayan Guzmán50% (2)