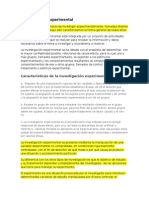Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Rébola - Texto y Género en La Producción Verbal-Es Pertinente La Noción de Competencia en Educación
Rébola - Texto y Género en La Producción Verbal-Es Pertinente La Noción de Competencia en Educación
Cargado por
Rocio Belen0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas6 páginasTítulo original
Rébola -Texto y Género en La Producción Verbal-Es Pertinente La Noción de Competencia en Educación (1)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas6 páginasRébola - Texto y Género en La Producción Verbal-Es Pertinente La Noción de Competencia en Educación
Rébola - Texto y Género en La Producción Verbal-Es Pertinente La Noción de Competencia en Educación
Cargado por
Rocio BelenCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
¿Es pertinente la noción de competencia en educación?
Novedades educativas. Buenos Aires. (2008)
Texto y género en la producción verbal
María Cristina Rébola
Universidad Nacional de Rosario
Especialista en Didáctica de la lengua
En su condición de resultado empírico de la acción de lenguaje, el texto es el producto
de la dialéctica entre las representaciones contextuales y las representaciones referidas a
las lenguas naturales y a los géneros; tiene características formales específicas que
responden a los recursos lingüísticos de una lengua determinada y a los factores
extralingüísticos que participan en las interacciones verbales y condicionan los
comportamientos discursivos. Abordar la producción textual supone entonces tomar en
cuenta dos aspectos esenciales: las condiciones de producción y la organización interna
funcional a estas condiciones.
En este sentido, Bronckart (1997) propone examinar atentamente la instancia de
enunciación: persona, tiempo, lugar y modalidades, dado que son estos componentes los
que permiten articular el texto con la situación de acción en la que se integran las
propiedades de los mundos formales (físico, social y subjetivo), incluidos en el conjunto
de representaciones sociales. Señala, también, que en el momento de producción, el
hablante solo dispone de versiones particulares de estas representaciones sociales, vale
decir, se sitúa entre la situación discursiva externa y la interna (representaciones de
mundos tales como las tiene interiorizadas) y es esta última la que opera sobre la
construcción del texto.
Así, las representaciones del hablante constituyen el punto de partida desde el que se
toman las decisiones para presentar un contenido temático, enmarcado en un género de
texto adecuado al contexto de producción. Este contexto de producción integra un
conjunto de parámetros susceptibles de influir sobre la organización del texto, entre los
que intervienen obligatoriamente están: el lugar y el momento de producción, el emisor
y el receptor, pertenecientes al mundo físico. El lugar social (escuela, familia,
interacción comercial, etc.), el rol social del emisor y del receptor y los objetivos de la
interacción, concernientes a los mundos social (normas, valores, etc.) y subjetivo
(imagen que cada uno da de sí mismo). La acción de lenguaje integra el contenido
temático, el género y las representaciones de los parámetros del contexto de producción,
tales como los moviliza el hablante, consciente de su propia responsabilidad en la
misma.
El productor recurre al reservorio de modelos textuales constituido por el conjunto de
géneros elaborados por las generaciones precedentes, tal como son utilizados y
eventualmente transformados por las formaciones sociales contemporáneas. La
organización de los géneros incluye conjuntos de textos delimitados bastante claramente
y etiquetados por las evaluaciones sociales, y conjuntos más flexibles compuestos por
clases de textos para las cuales los criterios de clasificación permanecen móviles y/o
divergentes. Los géneros conllevan uno o varios valores de uso, vale decir, en una
comunidad lingüística, un género es considerado pertinente o no para una determinada
situación.
La mayoría de los hablantes no dispone de un conocimiento exhaustivo de los géneros,
su indexación funcional y sus características lingüísticas. Según las circunstancias de su
desarrollo personal, han tenido acceso a un número más o menos importante de géneros
y aprendieron a reconocer algunas de sus particularidades estructurales, experimentando
en la práctica su adecuación a las distintas situaciones. La elección de un modelo textual
se realiza sobre el conocimiento efectivo de los géneros y de sus condiciones de
utilización, mediante la confrontación de los valores atribuidos a los parámetros de la
situación y los valores de uso atribuidos a los géneros. Este proceso constituye una
decisión estratégica: el género seleccionado para realizar la acción verbal debe ser
eficaz respecto del objetivo buscado, apropiado al status social implicado y a los roles
que este genera, y contribuir, asimismo, a promover la “imagen de sí” que el hablante
somete a la evaluación social.
Los sujetos pertenecientes a una comunidad lingüística y con una competencia
discursiva suficiente, disponen de un repertorio de “modelos genéricos”. El hablante
identifica una situación comunicativa como análoga a algún modelo de su repertorio, se
apropia de la imagen del locutor implicada por el modelo y organiza su discurso
conforme a esta imagen, es decir, según los cánones de un género determinado.
Prácticas de producción textual
Desde este encuadre teórico, se trabajó con alumnos ingresantes a la universidad, a fin
de comprobar la importancia relativa de todos los elementos que contribuyen, en la
instancia de enunciación, a la selección de un género. Se realizaron dos actividades con
un mes de diferencia entre ambas. En la primera, el grupo fue dividido en tres
subgrupos integrados por un número casi igual de miembros. A cada uno de ellos se le
entregaron consignas, a partir de las cuales debían elaborar, en clase, un texto escrito.
Las mismas eran diferentes para cada uno de los subgrupos, el común denominador fue
no aludir explícitamente al género: en un caso, se les dio el propósito mediante un verbo
realizativo (denunciar, prometer, etc.). Debían seleccionar el género, el tema, construir
enunciador/es y enunciatario/s apropiados a la situación comunicativa. Ej.: Elabore un
texto cuya función sea advertir. Seleccione tema, enunciador/es y destinatario/s. Al otro
grupo se le propuso tomar el papel de un enunciador determinado colocado en una
circunstancia de la que derivaba un probable propósito. El tema estaba, por lo tanto,
enunciado, pero el grado de dificultad no era el mismo, debido precisamente al tema en
cuestión. Debían elegir el género, construirse a sí mismos como enunciadores, construir
a el/los enunciatarios/s y asegurar el propósito en una situación comunicativa. Ej.:
Elabore un texto en el que usted como enunciador/a es: El/la director/a de una
institución que considera que sus alumnos no respetan el horario de entrada. En las
consignas de ambos grupos el propósito estaba, explícito en un caso, y era fácilmente
inferible, en el otro.
Al tercer grupo se le propuso igualmente tomar el papel de un enunciador determinado,
mencionando una circunstancia en la que participaba, pero sin que pudiera inferirse el
propósito. También aquí el tema estaba enunciado. Debían seleccionar el género,
construirse como enunciadores, construir el/los destinatarios y determinar un propósito,
todo dentro de una adecuada situación comunicativa. Ej. Elabore un texto en el que
usted como enunciador/a es: Una persona a quien le han robado el auto.
Los resultados mostraron los condicionamientos que los diferentes elementos
(enunciador, enunciatario, tema y propósito) imponen a la elección del género en la
elaboración textual, a la vez que revelaron su decisiva importancia en la misma.
En la primera consigna, la mayoría de los sujetos pudo construir un texto apropiado,
fundamentalmente porque, a partir del propósito, se seleccionaron géneros
estereotipados, adquiridos en la escolarización (carta, aviso clasificado, etc.). No se
logró cumplir la tarea en los textos cuyos géneros no eran estándar y necesitaban un
montaje más complejo de los componentes involucrados.
En la segunda consigna, obtuvieron buenos resultados las dos terceras partes de los
alumnos, quienes optaron por seleccionar géneros invariables, como en el caso anterior.
Los restantes que, obligados por el tema, debieron recurrir a géneros menos constantes
(panfleto, volante, anuncio escolar, etc.) tuvieron problemas, no solo respecto de los
componentes, sino también en la coherencia general del texto. En otras palabras, al no
descubrir en su repertorio un formato textual repetido y tener que operar con modelos
flexibles, no lograron componer un texto conveniente, no solo en cuanto a la forma, sino
también respecto de contenido y propósito.
En cuanto a la tercera consigna, la mitad elaboró un texto adecuado, mientras que el
resto no pudo construir los enunciadores y destinatarios, debido, también en este caso, a
problemas en la selección genérica, con lo cual el propósito, aparentemente afianzado,
se disgrega.
En una segunda instancia se realizó la devolución de los trabajos y se reflexionó
conjuntamente sobre los problemas de los escritos. Se revisó, así, la trascendencia del
género y su relación con la construcción de enunciador y enunciatario en las particulares
situaciones comunicativas de los textos producidos, pero sin hacer especial mención al
propósito. Luego, se volvió a repetir el trabajo pero solo con dos consignas, una, en la
que se repetían las especificaciones dadas antes al último grupo, pero con otros
contenidos proposicionales (enunciador y circunstancias). Ej. Elabore un texto en el que
usted como enunciador/a es: Una persona a quien le han entrado ladrones en la casa, y
otra en la que se proponía solamente el enunciador. Es decir que debían seleccionar
género, tema, propósito y construir enunciador/es y enunciatario/s. Ej. Elabore un texto
en el que usted como enunciador/a es: Un/a conductor/a de remises.
En este segundo momento trabajaron mucho más seguros, se arriesgaron a seleccionar
géneros menos convencionales que fueron bien elaborados (crónica de viajero, diálogo,
notas personales, anuncios publicitarios, etc.). En ambas consignas (enunciador y
circunstancia; solo enunciador) pudieron componer el propósito sin dificultades.
En la puesta en común de los trabajos realizados en la última actividad, se propuso
reflexionar acerca de las operaciones llevadas a cabo por ellos mismos al recibir la
consigna e iniciar la producción textual. Las respuestas permitieron observar que, en
general, se trató de ubicar primero, un posible enunciatario (rol, status, etc.), luego se
circunscribió el propósito y, a partir de ambos elementos, se seleccionó el género. Esta
selección es percibida como algo relativamente sencillo, no reparan a priori en el hecho
de que las dificultades relevadas en los textos se originan en el (des)conocimiento de los
géneros, sólo reaccionan y pueden reconocer esta cuestión mediante las explicaciones y
las actividades metacognitivas. En ese momento toman conciencia de la proyección de
los modelos en la producción textual y se da la oportunidad de revisar cuáles son los
que conocen, tanto los adquiridos espontáneamente, como los que han sido objeto de
aprendizaje sistemático. La reflexión es fundamental porque constituye una instancia de
descubrimiento, aún en sujetos relativamente experimentados en las habilidades de
producción, ya que no hay, salvo excepciones, una conciencia de la asiduidad e
importancia de la utilización de los géneros, de “que hablamos mediante géneros”,
como acertada y anticipadamente planteó Bajtín (1930/1982).
Para trabajar en el aula
Una experiencia sencilla como la descripta, coincide con la propuesta de Bronckart
(1997): trabajar sobre los textos para luego sistematizar los diferentes elementos. El
hablante es puesto ante una situación concreta de producción, procurando que la
resuelva desde sus saberes adquiridos y recién a posteriori se explicita la teoría. De este
modo, se comienza con el planteo y resolución de problemas en una secuencia que
implica revisar y reformular el propio discurso, a la vez que se reconocen las categorías
teóricas intervinientes. Este tipo de tarea es mucho más simple y beneficiosa que
empezar por la descripción y clasificación genérica, seguir luego con la ejemplificación,
para finalmente intentar la producción.
Bronckart postula que lo que, en una lengua, “hace sistema”, solo puede ser considerado
como el producto de un procedimiento de abstracción operado sobre esas entidades
funcionales y empíricamente observables que constituyen los textos. Es factible, en
consecuencia, desarrollar la enseñanza de la lengua por medio de actividades de lectura
y producción de textos, pasando más tarde a actividades de inferencia y catalogación de
las regularidades observables en los textos: “La inferencia y la catalogación se harán
primero sobre las regularidades de organización y funcionamiento de los géneros de
textos y los tipos de discursos, en sus relaciones con los contextos de producción: -
criterios de elección de géneros adaptados a una acción discursiva dada; - modalidades
de organización del contenido temático (construcción de un plan de texto); - reglas que
guían el armado de esta planificación (condiciones de empleo de los organizadores
textuales);- modalidades de gestión de las redes isotópicas que contribuyen a la
coherencia textual (condiciones de empleo de los pronombres, de los tiempos verbales,
etc.); - modalidades de distribución de las voces y tomas de posición del enunciador;
etc. Se podrá observar en este marco que si ciertas reglas de organización de los textos
tienen un aspecto relativamente restrictivo, la mayoría de ellas proponen diversas
soluciones aceptables (...) y que su dominio presenta por lo tanto siempre un carácter
funcional o contextualizado. Solo después se encarará la actividad de inferencia y
sistematización, como generalización, sobre las regularidades mayores de organización
de las frases y sobre las categorías de unidades disponibles en la lengua” (Bronckart,
1997: 89-90).
Trabajar según este modelo permite observar los géneros - y su interrelación con los
demás factores - en su calidad de útiles lingüísticos que cada hablante construye en
función de las prácticas sociales reales y definidas, reconociendo que se trata de hábitos
que se estabilizan y generalizan antes de desestabilizarse bajo la presión de nuevas
actividades sociales. Esto posibilita también ampliar el campo de los modelos a
adquirir, asegurando, a la vez, la flexibilidad de los estereotipos, mediante estrategias
didácticas que permitan a los alumnos tomar conciencia del papel de los géneros en la
interacción, en una instancia previa a la sistematización de todos los elementos que
intervienen en la producción textual.
Referencias
BAJTIN, M. (1982) Estética de la creación verbal, México, Siglo XXI.
BRONCKART, J-P (1997) Activité langagière, textes e discours. Pour un interactionisme socio-discursif,
Delachaux & Niestlé, Lausanne-París. (Versión en español Actividad verbal, textos y discursos,
Fundación Infancia y Aprendizaje, 2004).
También podría gustarte
- 18.5.AlfabetizacionModulo5bajaDocumento50 páginas18.5.AlfabetizacionModulo5bajaMaria Luz CardenasAún no hay calificaciones
- 04 Los Textos Como Acciones de LenguajeDocumento10 páginas04 Los Textos Como Acciones de LenguajeMaria Luz CardenasAún no hay calificaciones
- Rockwell-Palabra Escrita Interpretacion Oral Los Libros deDocumento16 páginasRockwell-Palabra Escrita Interpretacion Oral Los Libros deMaria Luz CardenasAún no hay calificaciones
- Bronckart - en Las Fronteras Del ISDDocumento21 páginasBronckart - en Las Fronteras Del ISDMaria Luz CardenasAún no hay calificaciones
- Carta IberoDocumento26 páginasCarta IberoMaria Luz CardenasAún no hay calificaciones
- Bimestre III Planeación Español Segundo SecundariaDocumento10 páginasBimestre III Planeación Español Segundo SecundariaVelazquez Luna EveAún no hay calificaciones
- Material Periodico MuralDocumento153 páginasMaterial Periodico MuralrosangeltorresAún no hay calificaciones
- Investigación Experimental, No Experimental.Documento6 páginasInvestigación Experimental, No Experimental.Nut Ciibeles Fano0% (1)
- Taller Pelicula Naranja MecanicaDocumento2 páginasTaller Pelicula Naranja MecanicaAlfredo Moisés Fernández MonsalvoAún no hay calificaciones
- Corrientes PedagógicasDocumento15 páginasCorrientes PedagógicasMayra ToctoAún no hay calificaciones
- Analisis Critico DiscapacidadDocumento3 páginasAnalisis Critico DiscapacidadAdrian UlloaAún no hay calificaciones
- Razonamiento Verbal PDFDocumento127 páginasRazonamiento Verbal PDFJose Francisco Horna GonzalezAún no hay calificaciones
- Cuadro ComparativoDocumento4 páginasCuadro Comparativoana lizette lombrañaAún no hay calificaciones
- Yukio Mishima Cuentos Completos1Documento48 páginasYukio Mishima Cuentos Completos1Brenda DalleAún no hay calificaciones
- Conflicto: Una Visión IntegradoraDocumento26 páginasConflicto: Una Visión IntegradoraJLVLTAún no hay calificaciones
- Aportes de Elton MayoDocumento2 páginasAportes de Elton MayoPeri Junior50% (4)
- Bases Ord N°182 OficialesDocumento8 páginasBases Ord N°182 OficialesJime FGAún no hay calificaciones
- Sesión de Aprendizaje #1 "Escribimos Anecdotas"Documento6 páginasSesión de Aprendizaje #1 "Escribimos Anecdotas"Jose Antonio Alarcon YamunaqueAún no hay calificaciones
- El Psicópata y Sus SentimientosDocumento23 páginasEl Psicópata y Sus SentimientosLorena Rojo100% (1)
- Tratamiento Psicoanalítico de Los Trastornos de PersonalidadDocumento4 páginasTratamiento Psicoanalítico de Los Trastornos de PersonalidadAgustina de los SantosAún no hay calificaciones
- Entidad en Platon y AristotelesDocumento3 páginasEntidad en Platon y AristotelesDerly RuizAún no hay calificaciones
- Principios y Fines de La Educación PeruanaDocumento35 páginasPrincipios y Fines de La Educación PeruanaEdgar RosalesAún no hay calificaciones
- Desarrollo Cognitivo y EducacionDocumento31 páginasDesarrollo Cognitivo y EducacionArmando MaldonadoAún no hay calificaciones
- IDB-TN-Instrumentos para La Medición de Las Habilidades de La Fuerza de TrabajoDocumento102 páginasIDB-TN-Instrumentos para La Medición de Las Habilidades de La Fuerza de TrabajoKatherine Vallejo100% (1)
- La Eutonia. Sus Principios 2Documento13 páginasLa Eutonia. Sus Principios 2maria petitAún no hay calificaciones
- Dinámicas Habilidades SocialesDocumento3 páginasDinámicas Habilidades SocialesCristina Monje BlancoAún no hay calificaciones
- Tabla Especificaciones Didáctica Del Lenguaje y ComunicaciónDocumento2 páginasTabla Especificaciones Didáctica Del Lenguaje y ComunicaciónMaria Cecilia PintoAún no hay calificaciones
- Ejemplo de Evidencia de La Asignatura de Quimica para Evaluacion Al Desempeño EmsDocumento12 páginasEjemplo de Evidencia de La Asignatura de Quimica para Evaluacion Al Desempeño EmsCristina RamirezAún no hay calificaciones
- Sistema de Evaluacion Del AprendizajeDocumento14 páginasSistema de Evaluacion Del AprendizajeDenisse T.C.Aún no hay calificaciones
- Mapa ConceptualDocumento1 páginaMapa ConceptualAngelica Pulido0% (2)
- Clase 20 09 22 2do Parcial Teorías de La Orientación VocacionalDocumento5 páginasClase 20 09 22 2do Parcial Teorías de La Orientación VocacionalKaren Gabriela González ArreolaAún no hay calificaciones
- 10 Sesiones Terapia Cognitiva ConductualDocumento5 páginas10 Sesiones Terapia Cognitiva ConductualMarco Vinicio Avendaño AlvarezAún no hay calificaciones
- Planificación 2do, 3ro, 4to El JuegoDocumento1 páginaPlanificación 2do, 3ro, 4to El JuegoJâzmhïn ChamorroAún no hay calificaciones
- Movimientos SacadicosDocumento7 páginasMovimientos SacadicosYOLANDA HERNANDEZ PEREZAún no hay calificaciones
- Cuadernos Artes Nem AbpDocumento14 páginasCuadernos Artes Nem AbpMafalda RigaAún no hay calificaciones