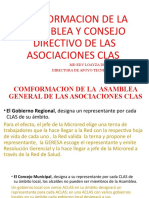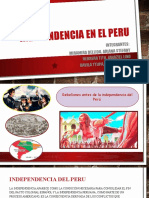Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
HISTORIA DEL TERRITORIO KANDOZI HASTA NUESTROS DÍAS AMAZONIAaaaaerzfsr
HISTORIA DEL TERRITORIO KANDOZI HASTA NUESTROS DÍAS AMAZONIAaaaaerzfsr
Cargado por
JAHAZIEL LINO HERRERA TITO0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas2 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas2 páginasHISTORIA DEL TERRITORIO KANDOZI HASTA NUESTROS DÍAS AMAZONIAaaaaerzfsr
HISTORIA DEL TERRITORIO KANDOZI HASTA NUESTROS DÍAS AMAZONIAaaaaerzfsr
Cargado por
JAHAZIEL LINO HERRERA TITOCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
HISTORIA DEL TERRITORIO KANDOZI HASTA NUESTROS DÍAS
La historia de la relaciones de los Kandozi con la sociedad colonial primero y republicana
después es la historia de unas relaciones fluctuantes con secuelas sobre la extensión y el
control territorial. A momentos en los que reinaba un ambiente relajado para la negociación y
el intercambio comercial le sucedían periodos de grandes turbulencias marcados por
rebeliones indígenas y consiguientes represiones armadas. La reputación de pueblo guerrero
que los Kandozi tienen se empieza a forjar probablemente en aquellos tiempos. Los diferentes
frentes extractivos que han ido pasando por la región desde entonces han suscitado casi
invariablemente revueltas y sublevaciones. a partir de los años 60 del siglo pasado sucede que,
después de un periodo de colaboración e intentos de negociación estallan irremediablemente
las hostilidades. Las epidemias y las expediciones de caza de esclavos obligaron en el siglo XVII
a los Maynas a replegarse a las fronteras del territorio kandozi actual. Estas presiones
redujeron seriamente el contingente demográfico de todos los grupos de la región. Las
pérdidas de población afectaron sobre todo la parte meridional del territorio. La razón es de
índole geográfico. El Marañón y el Pastaza son vías de transporte de gran interés estratégico
para la economía tanto colonial como republicana. Los primeros asentamientos de colonos así
como las primeras misiones evangelizadoras se instalan en las orillas de estos ríos navegables
reduciendo progresivamente a la población autóctona. A diferencia de los otros grupos jívaro
los Kandozi se encontraban expuestos al contacto. La erosión de la población meridional del
territorio ha incitado sin duda a los Kandozi septentrionales a desplazarse hacia el sur, puesto
que ellos mismos estaban acosados por los Achuar y los Shuar por el norte; estos últimos a su
vez presionados desde el norte por el frente de colonización de los Andes ecuatorianos. Un
desplazamiento hacia el sur de la frontera entre Jívaro y Kandozi ha ido produciéndose a lo
largo de la época colonial persistiendo durante el siglo XIX de forma muy evidente. Sin
embargo la situación empieza a estabilizarse a partir del siglo XVIII y sólo los tres decenios de
la época del caucho vinieron a perturbar la región. Una cierta recomposición tanto
demográfica como cultural parece haberse dado aprovechando esta calma relativa. Por su
parte, los indígenas empiezan a proveerse por entonces de lanzas de acero y armas de fuego
gracias al comercio transfronterizo entre Perú y Ecuador Las genealogías muestran que los
caracteres físicos poco amerindios que muestran algunos Kandozi se deben a la incorporación
de mujeres raptadas y adoptadas después de atacar embarcaciones que se aventuraban en la
zona. Los esfuerzos de desarrollo del Estado peruano se han limitado a algunas pocas
intervenciones en la zona de frontera. Solamente una guarnición del ejército daba cuenta de la
presencia del Estado hasta muy recientemente. La falta de atractivos económicos ha evitado la
llegada de colonos de otras regiones del Perú. El territorio kandozi al estar mucho más aislado
ha recibido solo colonos originarios de la propia selva, que comparten formas de subsistencia
similar a la de los indígenas, Las actividades de estos colonos no siempre se oponen a los
intereses de los indígenas una dependencia mutua se establece donde la prosperidad de unos
implica la de los otros. Es el caso de los colonos que se dedican al comercio itinerante, cuya
existencia y prácticas comerciales pueden llegar a favorecer más que perjudicar la forma de
vida indígena al evitar desplazamientos a los mercados externos y al adquirir exclusivamente
productos excedentes de la subsistencia Las inversiones y presencia de la industria petrolera
en áreas vecinas no mitigan esta marginalidad, contrariamente a lo que se pudiera pensar. Es
efecto, más al norte del territorio kandozi se encuentra la gran base petrolera de Andoas,
desde donde se bombea petróleo por el oleoducto norperuano hacia Talara Asimismo existen
varios pozos de petróleo activos Como se sabe esta industria procede de tal manera que su
presencia constituye un polo de alta tecnología autosuficiente y completamente aislado del
contexto. Esta industria inunda la región con residuos contaminantes que se vierten en los ríos
y ocasiona otros perjuicios que los medios tecnológicos de que disponen no pueden evitar El
último gran episodio de la historia de la territorialidad kandozi sucedió durante el mes de julio
del año 1991, cuando la mayor parte de las familias dejaron sus ocupaciones cotidianas y
decidieron navegar hasta el lago Rimachi. El objetivo de este viaje río abajo era ocupar la base
que el Ministerio de Pesquería tenía en la orilla del lago. La operación consistió en tomar
posesión de estas construcciones y del control del lago al que a partir de entonces se le llamó
con su nombre kandozi para simbolizar esta reapropiación Este encargado público convertido
en reserva nacional durante ese tiempo, permitía la entrada de barcos de pesca comercial a
cambio de unas comisiones. Los barcos pesqueros expoliaban sin contemplaciones los recursos
sin ninguna otra mira que la del beneficio económico inmediato. Progresivamente se iba
haciendo patente la merma de la pesca como consecuencia de los negociados de los
funcionarios con los patrones pesqueros y las prácticas depredadoras de estos. Por estas
razones y una serie de circunstancias favorables, los Kandozi decidieron emprender una acción
a gran escala encaminada a la recuperación del lago. La operación, coordinada por la
Federación de comunidades nativas Candoshi del Pastaza y asesorada en lo jurídico por la
Asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana fue un éxito rotundo. Decenas y
decenas de canoas repletas de gente fueron llegando a Musa Karusha para apoyar con su
presencia la acción. Las autoridades provinciales del Ministerio de pesquería tomaron nota de
lo sucedido sin posibilidad de réplica dada su escasa presencia en la región. Los indígenas
habían recuperado el control de lago más grande de la Amazonía peruana de una forma
expeditiva En definitiva, la ocupación de Musa Karusha fue un éxito, no solo por lo que
significaba el lago desde un punto de vista de la riqueza ecológica que alberga, sino también
por la perfecta coordinación de las diferentes instancias organizativas indígenas implicadas;
este acto se convirtió en un hito en la historia del movimiento indígena amazónico en el Perú
También podría gustarte
- Proyecto CulturalDocumento10 páginasProyecto CulturalJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- El Amor LibreDocumento1 páginaEl Amor LibreJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- Universida Nacional Del AltiplanoDocumento4 páginasUniversida Nacional Del AltiplanoJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- Planos y Angulos de Las FotosDocumento1 páginaPlanos y Angulos de Las FotosJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- INFORMEE N°°003 DE DIAGNOSTICO SITUACIONALlllllDocumento3 páginasINFORMEE N°°003 DE DIAGNOSTICO SITUACIONALlllllJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- Residencia Antropologia ParentescoDocumento1 páginaResidencia Antropologia ParentescoJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- Video de Concietizacion UnsaDocumento2 páginasVideo de Concietizacion UnsaJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- Historia UnsaadDocumento2 páginasHistoria UnsaadJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- Lesgilacion VigenteDocumento3 páginasLesgilacion VigenteJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- Piramide Poblacional de CaymaaaaDocumento3 páginasPiramide Poblacional de CaymaaaaJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- Ultimo Trabajo de CrrimminalisticaaDocumento2 páginasUltimo Trabajo de CrrimminalisticaaJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- Proyecto de Investigacion-ReligionDocumento29 páginasProyecto de Investigacion-ReligionJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- MONOGRAFIA DE ANTROPOLOGIA VISUALtDocumento3 páginasMONOGRAFIA DE ANTROPOLOGIA VISUALtJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- EXPOSICION CRIMINALISTICAatDocumento6 páginasEXPOSICION CRIMINALISTICAatJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- Gestión Del Patrimonio CulturalzzDocumento6 páginasGestión Del Patrimonio CulturalzzJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- Piramides poblacionalES de CaymaatDocumento6 páginasPiramides poblacionalES de CaymaatJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- EdyucacionDocumento18 páginasEdyucacionJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- Piramide Poblacional de CaymaDocumento1 páginaPiramide Poblacional de CaymaJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- IMPACTO DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN EN LA CaymaDocumento117 páginasIMPACTO DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN EN LA CaymaJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- Conformacion de La Asamblea y CDDocumento37 páginasConformacion de La Asamblea y CDJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- Tema - Independencia en El Peru - Grupo 1Documento33 páginasTema - Independencia en El Peru - Grupo 1JAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- HItos MAtrimonialesDocumento4 páginasHItos MAtrimonialesJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- Criminalistica 3 Unidad 1 ActiviidaddddddDocumento2 páginasCriminalistica 3 Unidad 1 ActiviidaddddddJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones
- Max WeberDocumento2 páginasMax WeberJAHAZIEL LINO HERRERA TITOAún no hay calificaciones