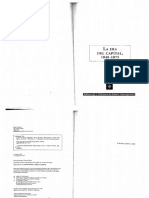Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Epstein, S.R. Libertad y Crecimiento. El Desarrollo de Los E. y de Los Mdos. Introducción
Epstein, S.R. Libertad y Crecimiento. El Desarrollo de Los E. y de Los Mdos. Introducción
Cargado por
Valentina Medina Barrios0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
42 vistas16 páginasTítulo original
Epstein, S.R. Libertad y Crecimiento. El desarrollo de los E. y de los Mdos. Introducción (1)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
42 vistas16 páginasEpstein, S.R. Libertad y Crecimiento. El Desarrollo de Los E. y de Los Mdos. Introducción
Epstein, S.R. Libertad y Crecimiento. El Desarrollo de Los E. y de Los Mdos. Introducción
Cargado por
Valentina Medina BarriosCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 16
RW aX
LIBERTAD
Y CRECIMIENTO
El desarrollo de los estados
y de los mercados en Europa; 1300-1750
aN ae ip y —
LIBERTAD Y CRECIMIENTO
EL DESARROLLO DE LOS ESTADOS Y DE LOS
MERCADOS EN EUROPA, 1300-1750
S. R. Epstein
Traduccién de Salustiano Moreta
y José Ramon Gutiérrez
UNIVERSITAT DE VALENCIA
1. INTRODUCCION
Estados y mercados
Las cosas suceden cuando tienen que suceder, por lo general en
el momento mis inoportuno.
Nairn 1997; 16
La historia econdmica se ocupa principalmente de tres temas: la tran-
sicién de la autarquia a la sociedad de mercado (0 integracién del merca-
do), el desarrollo de la tecnologia o de las fuerzas productivas, y la exten-
sién de la manufactura en un mundo fundamentalmente agrario. Entre sus
preocupaciones prioritarias se encuentran el porqué fue tan lento e inter-
mitente el crecimiento anterior, y porqué la capacidad econémica es dis-
tinta en sociedades estructuradas de manera diferente a lo largo del tiem-
po. Este libro aborda la cuestién de qué fue lo que produjo el crecimiento
hist6rico a través del analisis de la creacién de los mercados y de las con-
secuencias de la integracién del mercado durante la baja Edad Media y
la temprana modernidad en Europa: en dos palabras, en la Europa pre-
moderna.'
Hasta estos tiltimos afios la mayoria de los historiadores habia consi-
derado carentes de sentido semejantes cuestiones. La vision malthusiana
prevaleciente sobre las sociedades modernas era profundamente pesimis-
ta? Teniendo en cuenta el estancamiento de la tecnologia y el escaso
conocimiento de los campesinos para controlar el tamafio de la poblacién,
hablar de crecimiento econdmico premoderno era una contradiccién in
términis. La imposibilidad de evitar los rendimientos decrecientes, y la
demanda inevitable y regular desembocaron en unos recursos insuficien-
tes. En términos popularizados por los historiadores de la escuela de los
Annales, la longue durée de Ferdinand Braudel, el fundamento practica-
Mente inmutable de la vida cotidiana, devino conceptualmente intercam-
" EL érmino premoderno no posee connotaciones normativas, simplemente se utiliza Pars
referirse al periodo que se extiende entre 1200 y 1800, entendido como un todo.
‘Ver Grantham 1999, para una liicida exposicién.
18 S. R. EPSTEIN
biable con la histoire immobile de Emmanuel Le Roy Ladurie, el eterno
retorno del ciclo malthusiano de la superpoblacion y de la involucién eco.
némica. El modelo neomalthusiano consiguié la popularidad por su reti-
cencia teorica, su coherencia logica con la mayor parte de los hechos
conocidos, y su invocacién a la creencia romantica decimonénica en a
mentalidad profundamente conservadora y «anticapitalistay del campesi-
nado. Pero, por otra parte, la simplicidad del modelo fue también Ia causa
principal de su mayor debilidad, a saber, que no podia explicar como la
tardia umodernizacién» de los siglos xvi y XIX surgié de una economia y
de unas sociedades tan conservadoras o porqué la capacidad econémica
diferia entre paises y regiones.
La critica a dichas limitaciones se produjo en los afios setenta del
siglo xx, cuando aparecieron cuatro ensayos paradigmaticos que propo-
nian una reinterpretacién alternativa del auge del capitalismo europeo y
de la hegemonia de la economia mundial. Cada modelo se centré en un
factor Unico y determinante del crecimiento y del desarrollo econdmico.
Franklin Mendels (1972) elaboré una teoria completa de la moderniza-
cién social, econémica y demografica alrededor de la centralidad de la
industria en el medio rural. Immanuel Wallerstein (1974) asumié y modi-
ficé la tesis de Braudel sobre la primacia del comercio a larga-distancia.
Robert Brenner (1976) subrayé la lucha de clases y los derechos de pro-
piedad sobre la tierra, y Douglass North (North y Thomas 1973) orienta-
su atencién hacia los costes de los intercambios y al estado.
“Weiiipeemmeeprotoindnstratizacion desarrollada por Mendels, Kris
te, Medick y Schlumbohm fue la mas compleja y también la mas precisa
de las cuatro. Se diferenciaba del marxismo por su énfasis sobre el cambio
lento y acumulativo més que sobre el conflicto claro y subterrdneo en tor
no a los derechos de propiedad de la tierra y de los recursos; y de los
modelos neoclasicos en torno al crecimiento por su énfasis sobre el cam=
bio de los efectivos demogrificos mas que sobre la tecnologia o los efee-
tos de los precios y de los ingresos. La teoria protoindustrial mantenia que
la difusion de la industria en el medio rural desde mediados el siglo XV
OpUCCIO
INTRODUCCION 19
La claridad de las predicciones del modelo facilité las pruebas ulterio-
res, y después de un cuarto de siglo de rigurosa investigacién, muy poco
de la teoria original continué mirando hacia la izquierda. Hoy resulta evi-
dente que la protoindustria no siempre estuvo asociada a la disminucién
de la edad de matrimonio y a un aumento de las tasas de natalidad, y que
se pueden encontrar comportamientos demogrificos similares en regiones
carentes de protoindustria; dicha protoindustrializacién no produjo la de-
saparicion de los gremios artesanos urbanos, porque éstos utilizaban el tra-
bajo especializado del que carecia la protoindustria; y, lo mas importante,
que la protoindustria s6lo ocasionalmente fue la predecesora de la indus-
tria moderna, Por otra parte, también resulta evidente que la protoindustria
fue uno de los principales motores del crecimiento smithiano premoderno,
regido por el mercado. Layprotoindustria expuls6 del campo el exceso de
mano de obra, ofreciendo asi una reserva de trabajo asalariado en mo-
mentos econdmicos decisivos como la recoleccién de cereales y la vendi-
mia, abasteciendo a las economias anteriores al maquinismo de paiio y
metal a bajo coste, y activando el mercado interregional de alimentos y de
mercancias de consumo. Sin embargo, la protoindustria no modificé
de manera fundamental la estructura de las economias premodernas, y no
existia ninguna raz6n intrinseca para que surgiera la industria moderna de
las fabricas en el supuesto de que cambiasen las condiciones comerciales
© cualquiera otra. Posiblemente la prueba mas definitiva sea el hecho de
que la protoindustria de los siglos xvii y xvii fue la continuacién de un
proceso de especializacién que habia comenzado después de la Peste
Negra de 1347-50; una raz6n mas para cuestionar que el caracter revolu-
cionario de la protoindustria fuera su gran dependencia de los elementos
externos «tradicionales» de la tecnologi: de trabajo, la
industria urbana basada en el artesanado.
La tesis de Wallerstein acerca de que en torno al 1500 aparecié en
Europa un «sistema mundial capitalista» presupone que las economias de
Europa y las de sus colonias transocednicas formaban parte de un sistema
nico ¢ integrado, con una divisién compleja del trabajo entre «centro»,
«semi-periferian, y «periferia», y que los beneficios del comercio de
ultramar determinaron Ia trayectoria econdmica del continente. A esta
tesis se presentaron dos objeciones de caricter empirico. La primera, ela-
borada por O’Brien, es que el volumen del comercio de ultramar en el
siglo xv, que fue considerablemente mayor que el del siglo XVI, era tan
pequefio como para ser todavia pricticamente marginal en las economias
de Gran Bretafia y de Europa continental.’ La segunda objecién deriva de
> O’Brien 1982.
20 S. R. EPSTEIN
la integracion del mercado medieval y de la temprana modernidad (Capi.
tulos 3, 7), que demuestra que los mercados nacionales de la mercaneia
premoderna mas ampliamente comercializada, el trigo, no se desarrolla-
ron en su mayor parte antes de finales del siglo xviit, y que el nacimiento
de un mercado europeo y atlantico integrado sdlo tuvo lugar después de
la introduceién de los ferrocarriles y de los barcos de vapor en el siglo
xix.‘ Por lo tanto, situar en torno al 1500 un «sistema mundial» integrado,
compuesto de unidades nacionales especializadas, es un anacronismo de
trescientos afios.
En un ensayo original publicado en 1976, relacionado de manera
directa con las consecuencias de la llamada «crisis bajo medieval» -un
periodo de colapso demografico y econémico, de grandes y tremendos
traumas politicos y sociales que se extendieron aproximadamente entre
1300 y 1475— Brenner expuso la tesis, en absoluto demostrada, de que las
consecuencias de la crisis estuvieron determinadas por los conflictos dis-
tributivos entre campesinos y sefiores (lucha de clases). Por consiguiente,
argumentaba que lo que realmente dio origen al modelo y a las conse-
cuencias de la crisis en los diferentes paises fueron los derechos de pro-
piedad sobre la tierra, los cuales imponian unas limitaciones rigurosas y
unas constricciones casi inamovibles sobre las actividades mercantiles y
Ja innovaci6n tecnolégica, y por lo tanto determinaban vias de crecimien-
to que mostraban notables diferencias.’ Siguiendo a Marc Bloch, Maurice
Dobb, y Barrinton Moore Jr., Brenner argumentaba que la agricultura
europea entre 1200 y 1800 fue ora «feudal», ora «capitalista».® Bajo el
feudalismo, el campesinado poseia sus medios de produccién, su alimen-
tacion era autosuficiente, y se le obligaba, mediante la fuerza x
Jegal, a pagar un excedente a los sefiores feudales (incluidos el estado’
Iglesia). Los campesinos carecian de incentivos para especializarse Pe
sando en el mereado o para innovar, porque la especializacién y la ova 7
INTRODUCCION ii
campesinos fueron reemplazados por arrendatarios y trabajadores forza-
dios a competi de manera productiva en el mercado. Consiguientemente,
cl capitalismo agrario emergié tinicamente en Inglaterra porque fue el tinico
pais donde los campesinos fueron desposeidos de la tierra; en el resto de
Europa, el campesinado sobrevivid sujeto a los derechos de Ia propiedad
feudal. Si esto constituye © no una exposicién rigurosa de los desarrollos
agrarios en la Europa premoderna, la combinacién de Brenner del pesi«
mismo neomalthusiano y del determinismo de los derechos de propiedad
parecia ofrecer una solucién al enigma del contraste entre las tasas del
crecimiento de la agricultura inglesa y las del Continente.’ Al mismo
tiempo proporcioné un soporte tedrico a la creencia generalizada de que
hasta el final de la Edad Media «los mercados no fueron una parte impor-
tante del sistema econémico [de Europa]; prevalectan otros modelos insti-
tucionales».§
La naturaleza de las relaciones mercantiles durante el feudalismo es
verdaderamente crucial para cualquier explicacién del cambio econémico
yes, precisamente aqui, donde la teoria de Brenner fracasa, En primer
lugar, Brenner argumenta que la raz6n por la que los campesinos pudie-
ron resistir bajo el feudalismo las presiones del mercado fue porque eran
autosuficientes para atender a su alimentacién.” De hecho, la mitad de la
poblacién campesina a finales del siglo xitt en Inglaterra no disponia de
tierra suficiente para sobrevivir y se vio obligada a buscar recursos adi~
cionales en la manufactura, el comercio y el empleo asalariado, y es
improbable que la proporcién de campesinos «autosuficientes» haya sido
algo mas alta en Europa continental, donde la urbanizacién, los mereados
y la especializacién se encontraban igual 0 mas avanzados.'° En segundo
lugar, Brenner argumenta que los campesinos fueron tecnolégicamente
menos innovadores que los sefiores pero, una vez mis, los argumentos
desarrollados en el capitulo 3 sugieren una conclusién diferente, En tercer
‘ugar, él proclama que la agricultura amplié las economias de escala, que
Fequerian la consolidacién de las pequefias tenencias campesinas; en cual-
quier caso, existen muy pocas pruebas empiricas para apoyarlo."" En
uarto lugar, él anuncia que si los campesinos fueran expulsacdos de la tierra
in : =
rede ene 1a autosuficiencia aumenta¢! nivel de vida de los campesinos solamente
™ oli eos ges compra» pods rel mee Yer $8
capitulo 3, nota 26.
z ‘Ver Gasson y Hill 1984; Hoffman 1996: 127, 205; Grantham 1997; Allen 1999.
22 SR.
BIN
la productividad del trabajo agricola aumentaria de manera abrumadora,
Sin embargo, en Italia, donde Ja servidumbre fue virtualmente abolida
hacia 1300, las comunidades campesinas fueron débiles, y prevalecié I
propiedad «burguesa» —en otras palabras, los campesinos habian sido
«apartados» de la propiedad de la tierra bastante antes que en Inglaterra
y la productividad del trabajo se encontraba estancada desde 1500." Log
estudios empiricos sobre los paises modernos desarrollados confirman
también que el ejemplo de Italia premoderna parece sugerir que el siste-
ma de propiedad de la tierra y la cleccién del contrato agrario no determi-
nan directamente la mejora de la agricultura."
La interpretacion de Brenner padece de la mezcla de una forma limi-
tada del «romanticismo de los derechos de propiedad», de acuerdo con la
cual los derechos de propiedad sobre la tierra determinan la existencia de
mercados y el modelo de cambio tecnoldgico, y de «esencialismo tipolé-
gico», el cual define la economia feudal en términos de una sola caracte-
ristica (los derechos de propiedad sobre la tierra) que da por sentado que
representa sus cualidades esenciales. Los problemas de Brenner derivan
de su definicién, excesivamente estrecha, de los derechos de la propiedad
feudal —esto es, derechos impuestos para provocar una corriente de ingre-
sos~ en términos de propiedad sobre la tierra, que excluye todos los dere- !
chos «extraeconémicos» de los sefiores para obtener rentas de las transac~ a
ciones (produccién y comercio), y que en consecuencia priva a su modelo
de una fuente endégena de cambio y supone un cortocircuito para la cues-
tién de como nacen de hecho los mercados en el feudalismo. En ningin
momento Brenner analiza de manera significativa la emergencia de los
mercados en el feudalismo o en el capitalismo, y parece simplemente ast
mir que los mercados capitalistas vienen detris de la aparicién de nuevos
derechos de propiedad sobre la tierra con la expulsién del campesinado."*
Estos problemas pueden solucionarse mediante 1a identificacién de los
Epstein 1998b,
© Ver Otsuka y otros 1992; Foster y Rosenzweig 1995; Schiff y Montenegro 1997; Botti
ni 1998; y nota 7 de este capitulo. i
_ De acuerdo con la tess de Brenner, Inglaterra se liberd del feudalismo porque, a diferet
cia de tas pats, el estado fuertemente entalzado se aid con lox scores Feds To
‘expulsar a los campesinos después de la Peste Negra. De cualquier manera, no
ci de continua de escent aos existent ete I cris el potion 8 S03
‘transicion capitalismo agrario en el si xvi (Brenner 1982, 1997). Supone |
auc el capialismo surgi en lgltera por uns caralidad histrca, una posi criss Pt
‘un maraista confeso, puesto que uno de los principales aspectos del marxismo comparado
las explicaciones de la ciencia social rival es su marca del determinismo teenologico (CoM
1978). La posicién de Brenner es mas afin a la de «la escuela de los derechos de proPi
original (Alchian y Demsetz 1973).
biti
INTRODUCCION
2%
derechos transaccionales 0 tributarios como la principal fuente del cam-
bio end n la economia feudal, una posicidn que yo defiendo en el
=
La hipotesis desarrollada por Douglas North y la escuela de Nueva
Economia Institucional (NEL, modificada para explicar la esclerosis de
Jas instituciones y la busqueda de rentas, es notablemente afin al marxis-
e un modelo bastante mas plausible del cambio institu-
cional.'* Al centrarse en las normas sociales de naturaleza formal y en las
relaciones de intercambio que distribuyen los recursos y limitan la elec-
cidn individual, la NEI ofrece una sintesis entre el determinismo técnico-
institucional de Marx y la relacién neoclasica con las funciones distributi-
vas de los mereados. La hipétesis de la NEI de que los mercados surgen
formalmente cuando los derechos de propiedad estén asegurados, y que
en mas cuando desaparecen los costes de las transacciones (costes
ales), soluciona la falsa dicotomia entre feudalismo y mercados com-
petitivos compartida por Brenner, Wallerstein y Mendels, convierte Ja
existencia y la naturaleza de los mercados en sociedades no-capitalistas,
una cuestién para ser valorada de manera empirica mds que deductiva-
mente, y oftece una via para comparar el crecimiento hist6rico de los
mercados a lo largo del tiempo y del espacio." Finalmente, pero no menos
importante, de ser un actor decorativo convierte al estado en el principal
protagonista del crecimiento y del desarrollo econémico.
En ningiin caso, el objetivo y la ambicién de la NEI han limitado su
utilidad a explicar la capacidad de la macroeconomia en el pasado. Cua-
tro problemas han demostrado ser particularmente dificiles de abordar.
Primero, los costes del intercambio pueden invocarse tanto para explicar
el éxito de la economia como su fracaso; para evitar la circularidad se
necesita una teoria del cambio institucional —que la NEI esté lejos de
aportar. Segundo, los costes de los intercambios no son faciles de cuanti-
ficar en sociedades preestadisticas, dandose la posibilidad de asignar a
una cantidad de imposible medicién una causalidad espuria. Tercero, no
esta claro a priori a qué deberian parecerse las decisiones politicas econd-
micamente eficientes. Por ejemplo, un argumento invocado con frecuen-
cia en defensa de las politicas democraticas es que las condiciones que
Pueden resultar inconvenientes en un momento dado pueden convertirse @
‘a larga en un incentivo mas eficiente; de! mismo modo, parece adecuada-
Mente plausible la afirmacién de que para un estado fuerte resulta mas
mo chisico y of
{North 1981 y 1990; Droback y Nye 1997.
Para una definicién econdmica del feudalismo, ver pp. 75-78.
4 8. R. EPSTEIN
ficil organizar actividades para conseguir rentas; tan plausible como Ia
rmmacion de que aun estado débil le resulta mas dificil hacer efectivas
las demandas de los buscadores de rentas. Cuarto y mas importante, la
NEI atribuye de manera rotunda la existencia de instituciones initiles 0
ineficaces a la politica del estado, més especificamente a las actividades
de los dirigentes, «depredadores» por naturaleza, los cuales, al maximizar
la renta sobre sus dependientes, socavan los derechos de propiedad y los
incentives para la inversin y el comercio. Por consiguiente, la NEI asu-
me, en opinién de Margaret Levi, que «los dirigentes dirigen. Es decir, se
colocan al frente de las instituciones que determinan e implementan las
politicas del estado y las regulaciones que afectan a una politica dada ya
Jas medidas del estado sobre los bienes colectivos»."”
Aunque este libro aborda la medida y la comparacién de los efectos
de las diferentes instituciones politicas, mi punto de vista sobre los esta-
dos premodernos y sus consecuencias econémicas es radicalmente distin-
to del ofrecido por los tedricos de la NEI. Esta tiltima proyecta hacia atras
en el tiempo una forma de soberania centralizada y una integracién juris-
diecional que fueron desarrolladas primero en Europa continental durante
el siglo xix; en consecuencia, los autores de la NEI realizan basicamente
una presentacién equivocada del caracter de los estados premodernos.
Una distincién basica entre los estados modernos y los premodernos, que
tuvo consecuencias econémicas significativas, es el hecho de que los
miembros de los estados premodernos no eran universales o, mas exacta-
mente, que los derechos de sus miembros se distinguian por la posicion
corporativa y se concedian como privilegios 0 «libertades». Porque care
cian de centralizacién, de jurisdicciones soberanas, los sistemas de gobiemo
no eran comparables a las federaciones modernas, en las que «la compe"
tencia entre jurisdicciones permite a los ciudadanos decidir por si mismos
y mostrar sus preferencias ante un meni conereto de productos puiblicos
locales», porque el federalismo, en contraste con los estados
compuesto», funciona mediante un poder soberano centralizado que
reine y coordina todas las jurisdicciones subordinadas."* Mediante It
aplicacién de un modelo anacrdnico del estado, la NEI minusyalora las
principales causas institucionales de los logros econdmicos:
Pese a que Mendels, Wallerstein, Brenner y North estin de acuerdo &
aque las insttuciones, ya se trate de los derechos de propiedad sobre la t=
tra, de las estructuras de los mercados, o del poder del estado,
" Quian y Weingast 1997: 83. Ver también
mene un mol dealt del igo como ura protean
INTRODUCCION =
importantes para el crecimiento econdmico, sus explicaciones o han fra-
casado empiricamente 0 no han sido sometidas a prueba. Mientras que
Mendels y Brenner consideran que la protoindustria y los derechos de
propiedad sobre la tierra son causas independientes del crecimiento, en
lugar de verlas como variables dependientes, Wallerstein y North proyec-
tan sobre el pasado premoderno las condiciones de los siglos x1x y xx. El
objetivo de este libro es examinar las carencias de las interpretaciones
previas del crecimiento econémico premoderno, y ante todo, analizar las
precondiciones institucionales de los mercados y la aplicacién de un
patron de medida ~integracién de los mercados~ mediante el que poda-
mos valorar la eficacia relativa de las instituciones politicas.
Este estudio se atiene a tres premisas fundamentales. Primera, el cre-
cimiento premoderno fue en gran mediada «smithiano», provocado por el
aumento de la demanda que reduce los costes de los intercambios (en
razon de las economias de escala en los servicios comerciales) € incre-
menta las ganancias potenciales de la innovacién. Segunda, la innovacién
se produce principalmente mediante la aplicacién de mejores practicas
clegidas entre un repertorio de técnicas existentes sin explotar, y por un
avance progresivo dentro de las limitaciones de la técnica, mds que por
grandes descubrimientos tecnolégicos. Tercera, las limitaciones institu-
cionales del tamafio de los mercados fueron principalmente dos: los esta-
dos depredadores que volvieron inseguros los derechos de propiedad,
como argumenta la NEI, y la falta de coordinacién y los dilemas del pri-
sionero que multiplican los costes del comercio.
El capitulo 2 analiza la primera limitacién. Se pregunta si la fuerza
directriz del crecimiento premoderno fue la defensa y el desarrollo de la
libertad individual y mercantil en contra de los poderes autocraticos del
estado, y examina si los diversos regimenes politicos -el absolutismo, el
parlamentarismo y la repiblica urbana produjeron ingresos econémicos
diferentes, Deja claro que la depredacién del estado es de hecho negativa
0 no produce resultados definitivos, y en su lugar sugiere que la barrera
principal para el crecimiento econémico premoderno surge de la incapa-
cidad del estado para articular un sistema fiscal y legal unificado y no
discriminatorio. La fragmentacién jurisdiccional y los monopolios legal-
mente sancionados que heredaron més tarde Jos estados modernos de su
pasado medieval aumentaron las negocios, reforzaron la coaccién y los
costes de las exacciones, y fueron Ia fuente principal de la bitsqueda de
rentas y de los altos costes de los intercambios. Las limitaciones a la
soberania del estado, mas que sus excesos, fueron las que restringieron el
desarrollo de los mercados competitivos.
26 S. R. EPSTEIN
Este libro estudia los regimenes politicos como formula para facilitar
Ja cooperacién para la ventaja mutua. Sus argumentos derivan de la sim-
ple observacién de que los mercados son bienes publicos o colectivos
basados en la cooperacién, y que la cooperaci6n no resulta gratuita, B]
redisefio institucional necesario para adaptar las nuevas tecnologias y los
patrones de la demanda incluye muchos elementos diferentes € interrela-
cionados, que resultan dificiles de reemplazar individualmente sin una
modificacién radical de los demas componentes. A causa de los proble-
mas de Ia actividad colectiva, estos cambios son menos costosos en el
caso de que las instituciones que deben modificarse se hallen centraliza-
das, que si se encuentran diseminadas entre los diferentes agentes, grupos
de intereses, 0 jurisdicciones. Una unidad monopolista como el estado
proporciona los servicios piblicos incluidos la defensa, la ley y el orden, y
garantiza los derechos de propiedad de manera mas eficaz que los mono-
polios descentralizados, porque estos tiltimos originan miltiples fallos de
coordinacién (disposiciones institucionales que persisten pese a resultar
colectivamente perjudiciales porque ningtin agente individual desea cam-
biarlas y ninguno quiere que otros agentes las cambien) y los dilemas del
Prisionero (disposiciones institucionales en las que los agentes racionales
no se oponen a la normas comunes de compromiso porque supondria ir
contra sus intereses a corto plazo).'°
Para superar los fallos de coordinacién y establecer mercados com-
petitivos, es preciso modificar las restrictivas «reglas de juego», como
las ha calificado North. Por lo general, la modificacién de las reglas de
Juego requiere un agente externo a través del cual se puedan impulsar
los cambios derivados de los nuevos limites del juego (en el caso de los
dilemas del prisionero). Por otra parte, puesto que la imposicién de las
nuevas reglas produce pérdidas, derivadas de la anterior serie de normas,
La declaracién clisica en toro a los problemas de la provisién de los servicios piblicos
Pertenece a Olson 1965. En la teoria de los juegos, el dilema del prisionero surge cuando la
‘Gominante (por ejemplo, la invariable preferente) de dos jugadores consiste en acta
INTRODUCCION 27
a quienes se esfuerzan para aumentar las fuentes de ingresos, los fraca-
sos de los mercados son resueltos con frecuencia sin compensar a los
perdedores. El tamaiio 0 el coste de la compensacién ~y en consecuen-
cia la posibilidad de cambiar las reglas~ diferira substancialmente de
acuerdo con los diversos regimenes politicos. En la medida en que los
incentivos institucionales definen las oportunidades de la sociedad para
el crecimiento econémico, la capacidad para superar los conflictos dis-
tributivos y solucionar los recurrentes fallos de coordinacién sera, por
consiguiente, la causa principal de la variacién de los resultados econ6-
micos.° La cuestién de porqué variaron los rendimientos econémicos
es, de hecho, un problema relativo a cémo surgieron los mercados pre-
modernos.
El argumento que no he hecho més que subrayar da lugar a dos hip6-
tesis de orden general. Primera, implica que las diferencias en la sobera-
nia del estado se reflejaran en las barreras formales e informales al
comercio interior —peajes y aranceles, medidas fragmentadas, monopolios
legales, privilegios fiscales y otras barreras parecidas- las cuales a su vez
produciran distintos indices de crecimiento y niveles de bienestar. El
capitulo 3 aplica esta hipotesis a la crisis bajo medieval, y muestra cémo
la centralizacién politica intensificada durante los siglos xtv y Xv dismi-
nuyé los costes de la organizacién de las nuevas instituciones y de la
modificacién de los derechos de propiedad y dio origen a una forma de
adestruccién creativa» institucional que condujo a la economia europea a
una senda de alto crecimiento.
Segunda, el argumento pronostica que las diferentes constelaciones
institucionales son importantes para divulgar que ellas solucionan de
manera distinta la coordinacién de los fracasos y dan lugar a diferentes
equilibrios econémicos distintos.”' Esta afirmacién se analiza en los capi-
tulos 4 y 7. En el capitulo 4 expongo la difusién de las ferias regionales
en Europa como un ejemplo del cambio institucional dirigido por el esta-
do que combiné Ia coordinacién de los fracasos surgidos de los inter-
® Los fallos de coordinacién que surgen de las acciones individuales se explican de manera
mas plausible por la persistencia de instituciones econémicamente ineficaces con argumentos
basados en la actividad colectiva (clase), aunque huelga decir que los fallos de coordinacién
«estén causados ellos mismos por las estructuras macro-insitucionales dominantes a las que se
‘subrayan’ también la importancia de los fallos de coordinacién para el crecimiento premoderno,
Pero no analizan e6mo fueron superados.
2 En la terminologia econdmica, se produce el equilibrio cuando un agente no individual
‘se pone en marcha para ganar moviéndose si ¢l resto de agentes se suma a sus acciones. Es el
resultado de un proceso de retroalimentacién que refuerza las acciones concretas de los agentes
'¥ Por consiguiemte se auto-refuerza.
28 S. R. EPSTEDY
vinculos necesarios entre las ferias y los dilemas del prisionero producj-
dos por los impedimentos de la busqueda de ingresos por las villas y ciu
dades, Del capitulo 5 al 7 estudio cémo los arreglos institucionales mode.
Jaron los desarrollos a nivel regional, tomando algunas regiones concretas
de Italia como ejemplos demostrativos. En el capitulo 5, examino mode-
los regionales de crecimiento urbano, explicando porqué Italia premoder-
na fue el unico pais importante de Europa con varias metropolis compi-
tiendo y no s6lo con una tinica dominante, y discuto las consecuencias
econdmicas. En el capitulo 6 analizo el nacimiento de los distritos pro-
toindustriales en Italia después de la Peste Negra, e investigo porqué la
protoindustria estuvo concentrada de manera desproporcionada en la Ila-
nura de Lombardia, y discuto cémo el éxito de las protoindustrias se
beneficié de la actuacién del estado y de las exterioridades tecnolégicas.
En el capitulo 7, abordo las politicas de mercado y la integracién del mer-
cado y examino cémo los dilemas del prisionero que surgen de los siste-
mas que competian por el abastecimiento del grano fueron superados des-
pués de la Peste Negra, aunque también muestro cémo los problemas de
coordinacién multiplicaron los costes de pasar de un equilibrio institucio-
nal a otro.
La eleccién de Italia como territorio de verificacién de las hipétesis |
precedentes sobre las consecuencias de la Peste Negra y la formacién del
estado es de alguna manera problematica. Los niveles estimados de vida
sugieren que en amplias partes del pais aleanzaron un maximo poco des-
pués de la Peste Negra, que fue seguido después de 1500 por una larga
fase de estancamiento econdmico: esta Italia comparte muchas similitu-
des con el otro polo de mayor crecimiento en la Edad Media, los Paises
Bajos meridionales. Durante el mismo periodo, paises comparativamente
pobres como Inglaterra conocieron un crecimiento rapido que les permi-
situarse al nivel de las regiones més avanzadas de Europa bajo medie-
val. Resulta instructivo comparar el PNB por cabeza en Inglaterra y Tos-
cana. El PNB inglés hacia 1300 era de 0.78 libras, aumentando a 1.52
hacia 1470 y a 1.63 hacia 1561; como contraste, el PNB por cabeza de
Toscana fue de 2.86 libras hacia 1460-1470 (88 por ciento superior al de
Inglaterra) pero slo de 2.11 libras hacia 1560, lo que indica una pérdida
del 26 por ciento en términos absolutos y casi del 60 por ciento en rela
cidn a Inglaterra.” Pese a que los desarrollos de Toscana no son los tipi-
» Bstimaciones (deflactadas) sobre Inglaterra de Mayhew 199: 244; para Toscana hacia
1460-1470 de Roscoe 1862: vol. 2. Apéndice XI, nota 78, pp. 78-80, resumide por
1988 (cantidades originales en florines). Yo he convertido, para Toscana hacia 1560, las canti-
dades medidas en florines flamencos por Vandenbrocke a libras inglesas. Por supuesto, el con-
INTRODUCCION 69
s posteriores a la Peste Negra, las tendencias en Ja Peninsula italiana
algunas de las regiones menos desarrolladas de Italia también experi-
mentaron una fase de crecimiento hasta situarse a la altura de las regiones
mas avanzadas como Toscana- en su conjunto y los datos regionales
sobre la urbanizacién indican que el periodo de convergencia regional
entre 1350 y 1500 fue seguido por un estancamiento en la mayor parte de
la Peninsula.”*
Pese a que una economia comparativamente poco dinamica como la
de la Italia premoderna puede parecer una eleccién extrafia para estudiar
las consecuencias econdmicas de las estructuras del estado, la notable
variedad institucional del pais a escala regional ofrece un campo ideal
para experimentar la clase de aproximacién comparativa que aqui se
persigue. Una conclusién del capitulo 2 es que los modelos constitucio-
nales basados en los conjuntos nacionales son engafiosos tanto porque
las constituciones «nacionales» no interesan mucho para los derechos de
propiedad «sobre el suelo», como porque en la mayor parte de los paises
de Europa antes de finales del siglo xvi las estructuras politicas y
administrativas que importaban fueron principalmente las que eran ope-
rativas a nivel regional. Esto da origen a un problema potencial cuando
se quieren relacionar los complejos modelos constitucionales con el ren-
dimiento econémico; sin embargo, el hecho de que en Italia las fronteras
politicas de los grandes estados territoriales coincidieran estrechamente
con sus economias regionales hacen mis facil identificar los efectos de
la politica.
Con la excepcién del capitulo 2, que plantea la cuestion general con-
tra de la aproximacién Whig a la economia politica histérica, el libro se
centra en la época de la «crisis» entre 1300 y 1550, que segiin mantengo
marcé un punto de ruptura fundamental en el desarrollo de una economia
europea integrada antes de la Revolucién Industrial. La afirmaci6n no es
nueva —Ia realizaron Wallerstein, Brenner y North entre otros, aunque no
ot
junto nacional inglés también oculta considerables diferencias regionales; sin embargo, las €°0-
‘nomias regionales en Inglaterra bajo medieval no muestra sefiales de convergencia parecidas
las de Kala (Schofield 1974). Probablemente la economia Toseana alcanz6 el miiximo antes
1460: el valor declarado por cabeza de los bienes raices capitalizados al 7 por ciento en *489
era el 13.6 por eiento mis bajo que en 1427 (datos de Molho 1994a: 363; cileulos realizados
Por mi).
2 Ver las nuevas estimaciones de Craig y Fisher 2000; Tabla 6.2, la cual muestra las tasas
det crecimicnte italiano entre 1500 y 1730 regularmente en It parte inferior del eonjunto de
estados de Europa. ;
Para una eisién reciente de la literatura sobre las regiones econdmicas premodernas, Ver
Prak 1995; Pollard 1997; Scout 1997.
Jos tericos de la protoindustrializacion— pero se bas6 mds en una afirma.
cién que en pruebas y argumentos satisfactorios; este libro aporta eviden-
cias mas sélidas relacionadas con el tema. Al centrarse en la crisi
medieval, este libro trata también de encarar los dos debates, el de la
sicion del feudalismo al capitalismo y el del papel de los estados p
dernos en el desarrollo, que hasta ahora han seguido caminos to
separados.
También podría gustarte
- LINA MARÍA MEDINA BARRIOS - Decrecimiento Grupo 04 Catedra AmbientalDocumento1 páginaLINA MARÍA MEDINA BARRIOS - Decrecimiento Grupo 04 Catedra AmbientalValentina Medina BarriosAún no hay calificaciones
- ReseñaDocumento2 páginasReseñaValentina Medina BarriosAún no hay calificaciones
- Racism oDocumento30 páginasRacism oValentina Medina BarriosAún no hay calificaciones
- De Colonialismos e Imperios - Respuesta A Annick LempérièreDocumento6 páginasDe Colonialismos e Imperios - Respuesta A Annick LempérièreValentina Medina BarriosAún no hay calificaciones
- Stefan Rinke - El Triunfo de La Independencia en Hispanoamérica, 1816-1830Documento73 páginasStefan Rinke - El Triunfo de La Independencia en Hispanoamérica, 1816-1830Valentina Medina BarriosAún no hay calificaciones
- Plan de Alternancia Educativa "Gradual Progresiva y Segura" para La Universidad Del Tolima. - CompressedDocumento10 páginasPlan de Alternancia Educativa "Gradual Progresiva y Segura" para La Universidad Del Tolima. - CompressedValentina Medina BarriosAún no hay calificaciones
- Reseña HM2Documento3 páginasReseña HM2Valentina Medina BarriosAún no hay calificaciones
- 8 - Diciembre 20 (A)Documento11 páginas8 - Diciembre 20 (A)Valentina Medina BarriosAún no hay calificaciones
- 8.1 Hobsbawm - 1975 - Era Capital - SOLOS - Cap 2 3 4 Pp. 41 - 91Documento30 páginas8.1 Hobsbawm - 1975 - Era Capital - SOLOS - Cap 2 3 4 Pp. 41 - 91Valentina Medina BarriosAún no hay calificaciones
- 3.2. Thompson - E - 979 - Tradici - N - Revuelta - Cap - 1 - Lucha Sin ClasesDocumento29 páginas3.2. Thompson - E - 979 - Tradici - N - Revuelta - Cap - 1 - Lucha Sin ClasesValentina Medina BarriosAún no hay calificaciones
- Fronteras de La Historia 2027-4688: IssnDocumento5 páginasFronteras de La Historia 2027-4688: IssnValentina Medina BarriosAún no hay calificaciones
- Jeremy AdelmanDocumento19 páginasJeremy AdelmanValentina Medina BarriosAún no hay calificaciones
- Nuevo Palacio de Justicia de Bogota La ADocumento39 páginasNuevo Palacio de Justicia de Bogota La AValentina Medina BarriosAún no hay calificaciones
- RenacimientoDocumento46 páginasRenacimientoValentina Medina BarriosAún no hay calificaciones
- Rosentone - 1997 - Cap. 2 - Cine - Histórico - PP - 43-64Documento24 páginasRosentone - 1997 - Cap. 2 - Cine - Histórico - PP - 43-64Valentina Medina BarriosAún no hay calificaciones
- ACFrOgDISfQJFLr - PrInqRS6Z8pAVGQ52lUbAg2IlvOrFpdo0koe8dS9Mizy-eEKfj7nqhReG UnHsTRU8GCxBh2v57NqiQWCZ8MAPnqwzQaUqgAtdy3JghXDv qGpbDW9eL0AYw-aARmYpJVPeDocumento2 páginasACFrOgDISfQJFLr - PrInqRS6Z8pAVGQ52lUbAg2IlvOrFpdo0koe8dS9Mizy-eEKfj7nqhReG UnHsTRU8GCxBh2v57NqiQWCZ8MAPnqwzQaUqgAtdy3JghXDv qGpbDW9eL0AYw-aARmYpJVPeValentina Medina BarriosAún no hay calificaciones