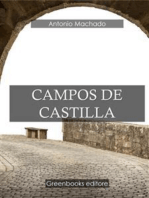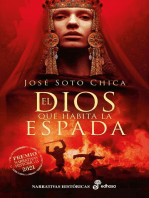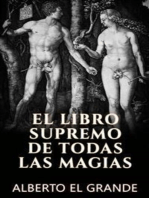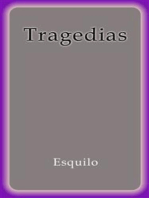Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cancion de Armuris
Cargado por
Abril Villegas0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas6 páginasEl poema narra la historia de un joven llamado Armurópulo que demuestra su valentía cabalgando el caballo de su padre a pesar de ser aún un niño, cruzando el río Éufrates, y enfrentándose solo a un gran ejército sarraceno, a quien derrota después de una larga batalla.
Descripción original:
Título original
cancion de armuris
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl poema narra la historia de un joven llamado Armurópulo que demuestra su valentía cabalgando el caballo de su padre a pesar de ser aún un niño, cruzando el río Éufrates, y enfrentándose solo a un gran ejército sarraceno, a quien derrota después de una larga batalla.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas6 páginasCancion de Armuris
Cargado por
Abril VillegasEl poema narra la historia de un joven llamado Armurópulo que demuestra su valentía cabalgando el caballo de su padre a pesar de ser aún un niño, cruzando el río Éufrates, y enfrentándose solo a un gran ejército sarraceno, a quien derrota después de una larga batalla.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
Hoy otro es el cielo, hoy otro es el día,
hoy los jóvenes señores saldrán a cabalgar,
el único que no cabalga es el hijo del caudillo Armuris.
Mas he aquí que el niño[1] hasta su madre se llega:
«Atiende tú a mis hermanos, que yo, [madre, tengo que cabalgar»[2];
para que vuelvas a ver a mi padre, madre, tengo que cabalgar».
Y, entonces, su madre contéstale a Armuris:
«Tú eres un niño chico, y el caballo no te conviene,
pero si tu voluntad, mi buen hijo, es salir a cabalgar,
arriba tienes colgada la lanza de tu padre,
10
la que tu padre ganó en Babilonia[3],
de punta a punta cubierta de oro, guarnecida con perlas:
si una vez la blandes, si la blandes dos,
si la blandes tres veces, entonces podrás cabalgar».
Y he aquí que el chiquillo, el pequeño Armurópulo[4],
subió llorando escaleras arriba, mas riendo bajó;
pues antes de asirla ya se ve asida, antes de sacudirla se ve sacudida
y en su brazo la toma, la sacude y la blande.
Entonces el niño, hasta su madre se llega otra vez:
«¿Deseas, madre mía, deseas que la quiebre ante ti?»
Y he aquí que la madre convoca a los nobles señores:
«Venid, contemplad, nobles señores; aparejad el corcel;
volved a enjaezar, nobles caudillos, la negra montura de su padre,
que doce años lleva sin acercarse al agua,
que doce años lleva sin ser cabalgada,
royéndose las herraduras amarrada a la estaca».
Hasta allí acuden los señores a enjaezar el corcel,
y, ayudándose de sus brazos, hallase en la grupa.
En lo que dijo «hasta pronto», se alejó treinta millas,
y en lo que ellos contestaron, recorrió sesenta y cinco.
Se pasea arriba y abajo, por la orilla del Éufrates,
remontándola de un lado a otro, pero vado no encuentra.
En frente suya se alza un sarraceno que se burla de él:
«Los sarracenos tienen corceles que apremian al viento,
que capturan al vuelo a la perdiz y a la paloma
y dan alcance a la liebre que sube corriendo monte arriba:
las atrapan, juegan con ellas y las sueltan de nuevo,
y, cuando se les vuelve a antojar, galopan y les dan caza.
Sin embargo, son incapaces de atravesar el río Éufrates;
¿y tú, con ese jamelgo, pretendes cruzarlo?»
Cuando el joven lo oyó, sintió una rabia inmensa
y picó espuelas a su montura por ganar la otra orilla.
Pero el Éufrates iba crecido, corría cubierto de lodo,
formando pesadas olas y desbordando su cauce,
Mas de un golpe de espuelas saltó hacia adelante
y lanzó un penetrante alarido con todas sus fuerzas:
«Te doy las gracias, Buen Dios, y te las doy mil veces,
pues Tú me concediste el coraje que el Éufrates me arrebata».
Entonces, una voz angelical bajó de lo alto del cielo:
«Clava tu lanza en la raíz de una palmera
y reata tus ropas al pomo de tu silla,
aguija tu negro corcel y cruza a la otra orilla»[5].
Picó, pues, espuelas a su caballo y ganó la otra orilla.
Y sin dejar que se secaran sus ropas, el joven
espoleó su montura y se llegó ante el sarraceno,
a quien propinó un puñetazo y le desencajó la mandíbula:
«Habla maldito sarraceno, ¿dónde están las mesnadas?»
«¡Por Alá, qué insensato es el modo en que los bravos preguntan,
primero te dan de puñadas y después te interrogan!
¡Mas, por el dulce Sol soberano, por su dulce madre!,
que ayer nos juntamos en torno a los cien millares,
todos ardidos y excelentes, pertrechados de escudos verdes[6],
y muchos eran de esos que no tienen miedo a mil hombres,
ni a mil ni a diez mil, ni a cuantos quiera que encuentren».
Picó espuelas a su montura y subió a la cima de un cerro,
y, divisado que hubo las huestes, las juzgó incalculables.
Por su parte, el muchacho cavilaba y para sí se decía:
«Si los ataco y no tienen armas, siempre blasonarán
de que los hallé desarmados y por eso gané la liza».
Y, acto seguido, lanzó un penetrante alarido con todas sus fuerzas:
«¡Armaos, perros sarracenos, poneos las corazas;
poneos las corazas, sucios perros, sin más tardar!
¡Y no dudéis ni un momento de que Armuris cruzó el río;
Arrnuris, Armurópulo, el valeroso Arestis!»
¡Mas, por el dulce Sol soberano, por su dulce madre!,
cuantas estrellas hay en el firmamento y hojas hay en los árboles,
tantas sillas cayeron sobre los negros corceles.
Así, aprestadas las bridas, de un brinco se echaron a cabalgar.
Por su parte, el chiquillo también se había preparado,
y, sacando su preciosa espada de la funda de plata,
lanzola al cielo y en la mano la recogió.
Picó espuelas a su negra montura y marchó contra ellos:
«¡Reniegue yo de mi estirpe, si os pongo en el olvido!».
Trabó, entonces, combate con arrojo y bravura.
Lanzaba tajos a ambos costados y por el centro abría brecha.
¡Mas, por el dulce Sol soberano, por su dulce madre;
que el día entero se estuvo tirándoles tajos río arriba,
que la noche entera se estuvo tirándoles tajos río abajo!
Una y otra vez embestía y no perdonaba a ninguno.
Echó pie a tierra el muchacho por que recobrara el aliento,
mas he aquí que un perro, un sucio perro sarraceno,
le aparejó una añagaza y le robó su negro corcel,
le arrebató su negra montura, le arrebató su maza.
Mas, por el dulce Sol soberano, por su dulce madre;
cuarenta millas fue persiguiéndole, a pie y con coraza,
y aún otras cuarenta y cuatro, a pie y con sus grebas
hasta que al fin le dio alcance allá por la Puerta de Siria![7]
Entonces, desenvainado que hubo su espada, tajole la mano[8]:
«¡Ve, sarraceno maldito, y da este recado
También podría gustarte
- La Odisea RESUMENDocumento16 páginasLa Odisea RESUMENliz gina arauz varasAún no hay calificaciones
- Michon, Pierre - El Rey Del BosqueDocumento7 páginasMichon, Pierre - El Rey Del BosquechemanyAún no hay calificaciones
- Lancelot y Elaine RevisadoDocumento33 páginasLancelot y Elaine RevisadoJavier PalmitestaAún no hay calificaciones
- Literatura ClásicaDocumento16 páginasLiteratura ClásicaJessica SierraAún no hay calificaciones
- El Arpa MágicaDocumento12 páginasEl Arpa MágicaAlex RiverAún no hay calificaciones
- Anonimo - Cuentos y Leyendas de La Vieja Rusia (Espasa Calpe, 1946)Documento46 páginasAnonimo - Cuentos y Leyendas de La Vieja Rusia (Espasa Calpe, 1946)gramsci6676Aún no hay calificaciones
- Textos Aquiles, Mío Cid, TirantDocumento54 páginasTextos Aquiles, Mío Cid, Tirantlaura.bonetAún no hay calificaciones
- JinetesDocumento76 páginasJinetesmargaritaAún no hay calificaciones
- Antologia Romancero ViejoDocumento5 páginasAntologia Romancero ViejoIgnacio Sanchez- MoliniAún no hay calificaciones
- La Reina MABDocumento4 páginasLa Reina MABLisseth Saavedra PatiñoAún no hay calificaciones
- Campesinas (Golden Deer Classics): Poemario CompletoDe EverandCampesinas (Golden Deer Classics): Poemario CompletoAún no hay calificaciones
- HistoriaDocumento13 páginasHistoriaEiner MorenoAún no hay calificaciones
- Eneida Libro VI PDFDocumento11 páginasEneida Libro VI PDFEnrique Alducin100% (1)
- Orígenes: Conversaciones secretas y otras historiasDe EverandOrígenes: Conversaciones secretas y otras historiasAún no hay calificaciones
- Las Metamorfosis Libro VIDocumento6 páginasLas Metamorfosis Libro VIGerardo DieterAún no hay calificaciones
- La Bella Durmiente del bosque: La Bella Durmiente del bosqueDe EverandLa Bella Durmiente del bosque: La Bella Durmiente del bosqueAún no hay calificaciones
- Cármenes Catulo Bonifaz NuñoDocumento69 páginasCármenes Catulo Bonifaz NuñoNoé Hernández PeñaAún no hay calificaciones
- Seleccion de RomancesDocumento9 páginasSeleccion de Romancesmobapew696Aún no hay calificaciones
- El libro Supremo de todas la MagiasDe EverandEl libro Supremo de todas la MagiasCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (55)
- Cuento El Velo de La Reina MabDocumento5 páginasCuento El Velo de La Reina MablucianeimagensevideosAún no hay calificaciones
- Guillen Nicolas - West IndiesDocumento28 páginasGuillen Nicolas - West IndiesJade SeleneAún no hay calificaciones
- Mas Mil y Una NochesDocumento135 páginasMas Mil y Una NochesLilianeth MartinezAún no hay calificaciones
- BaudelaireDocumento2 páginasBaudelaireJuan PabloAún no hay calificaciones
- Canto XiiDocumento18 páginasCanto XiiJohn Cristhian OficialfbAún no hay calificaciones
- Romancero ViejoDocumento4 páginasRomancero ViejoDam DanielAún no hay calificaciones
- El arte de amar: Biblioteca de Grandes EscritoresDe EverandEl arte de amar: Biblioteca de Grandes EscritoresCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Los Dones de Las Hadas y El Velo Reina MabDocumento5 páginasLos Dones de Las Hadas y El Velo Reina MabnoxidarseAún no hay calificaciones
- Carmina de CatuloDocumento32 páginasCarmina de CatuloFernando Nahuel MarturetAún no hay calificaciones
- Tipologà A de Las Tiradas épicas en El CRDocumento9 páginasTipologà A de Las Tiradas épicas en El CRMarta CerdeiraAún no hay calificaciones
- El Caballito de Los Siete ColoresDocumento11 páginasEl Caballito de Los Siete ColoresLuis Alberto InfanteAún no hay calificaciones
- El Romancero ViejoDocumento14 páginasEl Romancero ViejoMARIA CAPOZZIAún no hay calificaciones
- AbencerrajeDocumento17 páginasAbencerrajeÁlvaro Bautista OteroAún no hay calificaciones
- Guía Comprensión Lectora N°2 8vosDocumento8 páginasGuía Comprensión Lectora N°2 8voselFeDeAún no hay calificaciones
- Traducción Del Canto VI de La OdiseaDocumento2 páginasTraducción Del Canto VI de La Odiseaaraaa20Aún no hay calificaciones
- AnalogíasDocumento6 páginasAnalogíasAbril VillegasAún no hay calificaciones
- Instrucciones Video de Evolución y Variación Genética.Documento2 páginasInstrucciones Video de Evolución y Variación Genética.Abril VillegasAún no hay calificaciones
- Registro de PulsacionesDocumento2 páginasRegistro de PulsacionesAbril VillegasAún no hay calificaciones
- Villegas Abril Maqueta 3ero ADocumento1 páginaVillegas Abril Maqueta 3ero AAbril VillegasAún no hay calificaciones
- Tema IV. GV. PARQUES Y MONUMENTOS NATURALES.Documento7 páginasTema IV. GV. PARQUES Y MONUMENTOS NATURALES.Abril VillegasAún no hay calificaciones
- Discurso. FinalDocumento7 páginasDiscurso. FinalAbril VillegasAún no hay calificaciones
- Características de Las Armas de FuegoDocumento4 páginasCaracterísticas de Las Armas de Fuegojohan contrerasAún no hay calificaciones
- Guanina Otra Versión PDFDocumento8 páginasGuanina Otra Versión PDFKatherineAún no hay calificaciones
- Informe Pericial de Alan GarciaDocumento11 páginasInforme Pericial de Alan Garciasinthia esther viera portocarreroAún no hay calificaciones
- Anima RayadaDocumento6 páginasAnima RayadaBeliAún no hay calificaciones
- Banco de Preguntas ReferencialDocumento8 páginasBanco de Preguntas ReferencialRod SeoAún no hay calificaciones
- Lectura Ushanan JampiDocumento7 páginasLectura Ushanan JampiCeleste BustamanteAún no hay calificaciones
- CDT Armamento y MisilesDocumento4 páginasCDT Armamento y MisilesNeli NeliAún no hay calificaciones
- Vigia 1962 Dic (N-17)Documento52 páginasVigia 1962 Dic (N-17)Carlos RomoAún no hay calificaciones
- Tesis SuarezDocumento5 páginasTesis SuarezCarlos Santana LiraAún no hay calificaciones
- Angulo de IncidenciaDocumento4 páginasAngulo de IncidenciaRomi Sosa0% (1)
- FORTIFICACIONEESDocumento8 páginasFORTIFICACIONEESDENILSON CONDORI MENDOZAAún no hay calificaciones
- Ley Armas 2014 PDFDocumento222 páginasLey Armas 2014 PDFPAOMELAún no hay calificaciones
- Casa de Aliaga ESDocumento6 páginasCasa de Aliaga ESMiguel Cañas100% (1)
- Manual Eod Onu 2021Documento188 páginasManual Eod Onu 2021CSR HDZAún no hay calificaciones
- 04 Carguio y VoladuraDocumento2 páginas04 Carguio y VoladuraRubén Darío Alvarado OcampoAún no hay calificaciones
- Rol de Servicio Del 28 Al 29 Ago 2022 Areincri Juliaca SB HuancaDocumento3 páginasRol de Servicio Del 28 Al 29 Ago 2022 Areincri Juliaca SB HuancaJavier SalcedoAún no hay calificaciones
- Resumen de El Arte de La Guerra de Sun TzuDocumento4 páginasResumen de El Arte de La Guerra de Sun TzuDiego Orjuela RodriguezAún no hay calificaciones
- M.I.O.C.I. SegundoDocumento288 páginasM.I.O.C.I. SegundoRodolfo Ibarra100% (1)
- Individduos y Sociedades Por Alejandro PeñaDocumento10 páginasIndividduos y Sociedades Por Alejandro Peñaalejandro peñaAún no hay calificaciones
- El Saqueo de CouffignalDocumento22 páginasEl Saqueo de CouffignalElida Costaweb100% (3)
- Anexo N 4 Ubicacion Nivel Horarios Esm Segun ModalidadDocumento7 páginasAnexo N 4 Ubicacion Nivel Horarios Esm Segun Modalidadpaulina herreraAún no hay calificaciones
- Pearl Harbor Fue Una ExcusaDocumento2 páginasPearl Harbor Fue Una ExcusaDaniel GonzalezAún no hay calificaciones
- Horacios y CuriaciosDocumento2 páginasHoracios y CuriaciosEva PascualAún no hay calificaciones
- Los Izalcos - Testimonio de Un IndígenaDocumento261 páginasLos Izalcos - Testimonio de Un IndígenaCesar CamposAún no hay calificaciones
- Lanza Granada MGLDocumento12 páginasLanza Granada MGLsantiago guevara balcazarAún no hay calificaciones
- Trucos de San AndreasDocumento21 páginasTrucos de San AndreasLuis Alfonso Ramos Yescas40% (5)
- Mapa Conceptual Lluvia de Ideas Doodle Creativo Scrapbook Multicolor PastelDocumento2 páginasMapa Conceptual Lluvia de Ideas Doodle Creativo Scrapbook Multicolor Pastelkarlasarahi96Aún no hay calificaciones
- FAQsDocumento14 páginasFAQsmanAún no hay calificaciones
- Aclaraciones de Cartas M & LDocumento18 páginasAclaraciones de Cartas M & LcarcalixAún no hay calificaciones
- Semana X Sesion 2Documento12 páginasSemana X Sesion 2cristhian manuelAún no hay calificaciones