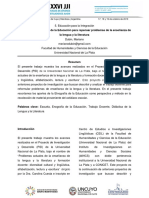Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Rubinelli, M.L. Los Relatos Populares Andinos. Expresión de Conflictos PDF
Rubinelli, M.L. Los Relatos Populares Andinos. Expresión de Conflictos PDF
Cargado por
Daniela Fernandez Torrens0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
52 vistas27 páginasTítulo original
Rubinelli, M.L. Los relatos populares andinos. Expresión de conflictos..pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
52 vistas27 páginasRubinelli, M.L. Los Relatos Populares Andinos. Expresión de Conflictos PDF
Rubinelli, M.L. Los Relatos Populares Andinos. Expresión de Conflictos PDF
Cargado por
Daniela Fernandez TorrensCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 27
MARIA LUISA RUBINELLI
~ LOS RELATOS
POPULARES
ANDINOS
EXPRESION DE CONFLICTOS
“Eseanead con CamScaoner
Rubinelli, Marfa Luisa
“os relatos populares andinos: expresion de conflicts / Maria
Luisa Rubinelli; con prélogo de Arturo Andrés Roig.- 1a ed.~
Ciudad Auténoma de Buonos Aires: Biblos, 2014
493 p.; 16x23 em. - (Teoria y critica)
ISBN 978-987-691-294-5
1 Teoria Literaria, 2. Critica Literaria, I. Roig, Arturo Andrés,
prolog. II. Titulo
CDD 801.95
La 1° edicién merecié mencién especial en el Premio Nacional de Ensa-
yo Filos6fico, produccién 2008-2011, de la Secretaria de Cultura dela
Nacién.
Disefio de tapa: Luciano Tirabassi U.
‘Armado: Luciano Paez S.
© Marfa Luisa Rubinelli, 2014
Editorial Biblos, 2014
Pasaje José M. Giuffra 318, C1064ADD Buenos Aires
info@editorialbiblos.com | www.editorialbiblos.com
Hecho el depésito que dispone la Ley 11.723
Impreso en la Argentina
No se permite la reproduccién parcial o total, el almacenamient0,
alquiler, la transmisién o la transformacién de este libro, ¢ cualquier
forma o por cualquier medio, sea electronico 0 mecdnico, mediante fo
copias, digitalizacién u otros métodos, sin el permiso previo ¥ escrito
editor. Su infraccién esta penada por las leyes 11.723 y 25.446.
Esta primera edicién se terminé
de imprimir en, Imprenta Dorrego
Avenida Dorrego 1102, Buenos Aires,
Reptiblica Argentina, i
en noviembre de 2014
Exconeede con CamSeanner
Capiruto 7
En busca del contexto a partir del texto
Andlisis de recursos retéricos
Formulas de inicio
Segtin Stubbs:
“La mayor parte de las historias contienen al principio [...]
el tiempo, el lugar y los personajes [...] [siendo] el [pretérito]
imperfecto [...] un indicador sintactico de dichas oraciones de
orientacién”, que generalmente toman la forma de proposicio-
nes existenciales, y son facilmente reconocibles como formula
de inicio. (1987: 45, 199)
Considerando esas formulas’ tal como aparecen en nuestros rela-
tos, los organizamos de la manera siguiente:
Primer grupo: Encontramos algunas formulas cldsicas de los cuen-
tos maravillosos, al estilo de “Una vez habia una abuela”, “Habia
una familia”, “En cierta ciudad hab{a un rey”, “En un rancho viejo
al borde de un callején, al caer la tarde y mas atin de noche, nadie
se atrevia a pasar por allf de miedo a la fantasma que atajaba los
caminantes”, “Eran dos amigas que se querian mucho”, “Cierta vez
un hombre, obligado por la necesidad econémica”.
Entre ellas, el empleo del auxiliar haber en pretérito imperfecto
ayuda a ubicar los hechos que a continuacién se narrarén en un
1. Para Dan Ben Amos “las marcas textuales que hacen del folklore un tipo parti-
cular de comunicacién son las férmulas de apertura y de cierre de los cuentos y las
canciones y las estructuras de las acciones [...]. Las formulas de apertura y cierre
distinguen los acontecimientos enmarcados por ellas como una categoria particular
de narracién, que no se ha confundir con la realidad” (Ben Amos, 1995: 49).
(189)
Exconeede con CamSeanner
tiempo impreciso, que puede ser apreciado como lejano. Algo similar
ocurre con el espacio en que se desarrollaran los acontecimientos,
del que no aparecen referencias, 0 son muy difusas. Hay casos en
que el verbo aparece en presente, y va acompafiado de indicadores
de que se va a tratar acerca de hechos acontecidos algtin tiempo
atras, senalandose de esta manera un contraste con el presente de
Ja narracién: “Hace muchos afios”, “Hace mucho tiempo atras, en un
lugar Tejano y desolado”.
Incluso en algunas de estas formulas se introduce la duda acerca
de la verosimilitud de lo observado cotidianamente: “En una pobla-
cion habia un matrimonio al parecer muy feliz, pero...”. Se indica
asi la dicotomia entre lo cotidianamente tenido por vélido y lo que se
oculta. poniendo en cuestién la certeza de las rutinas. Es ésta una
caracteristica que encontramos en los relatos fantasticos, siendo ha-
bitual también en relatos populares de aventuras.
Segundo grupo: En otras férmulas -en cambio— se emplean verbos
en pretérito indefinido, seguidos de datos que ubican el escenario de
Jos hechos con cierta exactitud en algunos casos, y con mucha preci-
®10n en otros. Ejemplo de los primeros son “Esta historia me conta-
ron unos amigos. Alla en Bolivia mas exactamente en la ciudad de
La Paz, existio”, “Esto ocurrié hace varios anos atras en el Ramal”.’
En cuanto a los segundos, en algunos relatos encontramos en la
Introduccion (planteo inicial) una caracterizacién de las circunstan-
clas en que el narrador se interesa por la historia:
Paxeando un verano por las alturas del puente del Malpa-
0, por el paraje denominado Puito, que queda a unos dos ki.
lometros de Parco, por donde antiguamente pasaba el camino
a la Capital
Y luego una precisa ubicacién de las dimensiones temporo-espa-
ciales de los acontecimientos narrados, en un tiempo distante pero
en un espacio conocido: “Era por los afios 1890 a 1896, época en que
lov viayeros de la Sierra hacian sus viajes de ida y regreso a Lima por
las lomas que rodean el rio Mantaro”
Otros casos: “Era una mujer muy curiosa que vivia en el calle-
Jon de Jaen, 1a Paz” La calle mencionada se encuentra en la zona
centrica y antigua de la ciudad, y no ene mas de dos cuadras de
extension, por lo que el dato es significative.
2 Hace alusion & uns region geogratica de la provincia de Jujuy.
(190)
Exconeede con CamSeanner
“Esto pasé en Fraile Pintado, cuando yo tenia unos 20 afios, an-
tes de hacer el servicio [militar]”. Como en otros relatos, la accién
se ubica en una poblacién pequefia y hay una referencia precisa al
tiempo en que se habria producido. Lo nuevo es que el narrador re-
laciona esos datos con su propia vida. Luego profundizaremos este
aspecto.
Tercer grupo: Finalmente, en algunos de los relatos hallamos dos
caracteristicas, que no siempre se encuentran juntas:
* no es posible identificar una formula de inicio, ya que comien-
zan narrando directamente la accién, como en: “La familia de
Don Corimayo...”, “Mario tenia una mujer...”, indicando que
los personajes son conocidos por el auditorio,
comienzan vinculando el hecho a la propia experiencia perso-
nal oa la de miembros de la familia: “Por circunstancias de la
vida, mi tio trabajaba en un establecimiento agro-ganadero-
forestal denominado...”, o “El mes pasado vinieron mis primos
a pasear”.
En ambos casos la mencidn de nombres de vecinos, de familiares
ola recurrencia a la propia vivencia, se constituyen en referentes
gue otorgan mayor credibilidad a lo narrado.*
Terrén de Bellomo considera que ~a pesar del empleo de las for-
mulas de inicio y de cierre, asi como de otros recursos retéricos que
evidencian la ficcionalidad del texto—:
En el universo de las narraciones orales no existe (o es
poco relevante) la preocupacién acerca de la calidad de “real”
“ficticio” del referente [...]. Los valores culturales establecidos
por la comunidad que emite el relato son los que establecen el
limite entre ficcional 0 no ficcional de la narraci6n. (Terrén de
Bellomo, 2007: 79)
3, Segtin Bascom Jos textos por él denominados leyendas “fabulat" y *memorat “ se
caracterizan por el uso de: referencias y detalles objetivos quo el narrador necesita
aclarar antes de dar comienzo al relato, causa por la que se expone el suceso, fecha,
lugar y hora del incidente, datos que reafirman la autenticidad del acontecimiento,
por ejemplo los datos de quien haya presenciado los hechos, que generalmente es
algin familiar cercano o un personuje reputado, uso de diilogo por parte del narrador
para citar a los involucrados, citado por Villagra, (1971: 38). Los rasgos seialados se
encuentran en muchos de los textos incluidos en nuestro Corpus, aunque no pensa-
‘mos que todos ellos puedan ser considerados leyendas.
(191)
Exconeede con CamSeanner
Formulas de cierre
os diversi-
Jacién con Ia finalizacién de los relatos encontram:
od hasta ausencia de formulas.
halladas se distribuyen entre:
Enrel
dad de modalidades, y
Las formas de cierre
efieren a la culminacién de los hechos, como: “Y de-
* Tanta de e sale volan-
Tante de todos se transforma en und Paloma ae a on
do...para subir al cielo”. Se destaca el emple ee
presente, en especial cuando alguno de los personaj ‘ilizado
presa en estilo directo. Es un tiempo habitualmente ut in
para situar un hecho como acaecido contempordneamente a
su enunciacién; a
+ Ias que refieren al presente en que se produce la narracién de
la historia: “Desde esa noche no se oy6 decir que espantaban
en el monte virgen”, “A partir de ese dia el condenado no vol-
vi6 a aparecer por la casa patronal”. Indican simulténeamente
una continuidad y una ruptura con el momento en que ocu-
rrieron los sucesos, ya que el orden del presente es diferente
al desorden y la zozobra que en el pasado -superado- eran
producidos por los acontecimientos narrados;
* las que sefialan la ruptura entre el tiempo en que acontecie-
ron los hechos relatados y el presente en que son narrados:
“Esto pas6 hace mucho tiempo cuando la gente se condenaba
porque no lo enterraban bendiciendo”. También en estos casos
se patentiza la diferencia —tranquilizadora— cuya presencia
esta asegurada por el actual acatamiento y cumplimiento de
las normas que antes fueran transgredidas. Sin embargo, esa
diferencia esta sefialando la inclusién en una continuidad his-
orica, en tanto lo antes ocurrido es reconocido como obra de
Sus antepasados, atin cuando los mismos fueran “gentiles”. Se
destaca la distancia temporal, pero ademis la auto-exclusién
del narrador respecto de los acontecimientos referidos, lo que
és remarcado por el empleo de los verbos en pretérito indefini.
doe imperfecto, y la tercera persona. Algo similar es sefialado
én relacién con los “relatos de erianza” en los Valles Calcha-
auies, por D.J. Chein (2001; 60, 61, 63), quien sostiene que la
clara diferenciacién que se introduce en los mismos entre “el
‘antes'y el ahora” tiende a explicitar el contraste entre ambos
4. También Morgante, Maria G. detecta la oposicisn entre
Sus", pero sefiala la continuidad entre ambos (2001b: 48), los de ahora” y “los anti-
(192)
Exconeede con CamSeanner
momentos, considerados alternativa y comparativamente —en
distintos sentidos y por diferentes sectores de la comunidad—
como positivos 0 negativos:
las que enfatizan el caracter ejemplificador de lo que se na-
tra: “Asi aprendimos la leceién™, “La mujer qued6 trastornada
después de lo sucedido y nunca mas volvié a mirar por la ven-
tana de noche.”, “Desde ese momento mi tio empez6 a creer
en los cuentos campestres”. Sefialan la directa relacion cau-
sa- efecto entre los acontecimientos que fueran narrados y los
cambios de actitudes. perspectivas. valoraciones. producidos
desde entonces por uno de los personajes implicados. Estas
transformaciones aparecen como deseables no solo en relacion
con esos personajes. sino con los demas miembros de la co-
munidad, contemporanea a la narracién. A pesar de lo antes
mencionado acerca de los tiempos verbales que indican dis-
tanciamiento y no implicacién del narrador en el relato, esta-
mos ante dos casos en que -sin embargo- el narrador queda
incluido en su propia afirmacién, en uno al emplear la primera
persona del plural, en otro al hacer referencia a un personaje
directamente ligado a él, y
* las que explicitan la forma de transmisién del relato: “Este
cuento me lo conté mi papa”, “Esto me lo conté mi abuelo, de
ochenta afios en Hipolito Irigoyen [sic]”.
Este procedimiento parece ser empleado como modalidad de ra-
Lificacion de la verosimilitud del relato, reforzdndola mediante la
recurrencia a una autoridad reconocida por la familia, y también
a la explicitacion de la adhesion de personas reales, identificables
y tal ver respetadas por la comunidad, a las creencias implicitas
en lo narrado, Generalmente -en estos casos~ el desenlace aparece
formulado en primera persona, a diferencia del resto del relato que
se hace en Lercera persona singular, rasgo que segun Chertudi esta
indicando que nos encontramos ante el desenlace y que el narrador
se presenta como espectador de los acontecimientos referidos. En
algunos de los casos que hemos analizado, en realidad solo aparece
come segundo narrador, que reafirma la veracidad de los hechos re-
curnendo a la fuente
Segun Lotman "Es caracteristico de los sistemas modelizantes
seoundanios mancar el fine o el «principio, o las dos cosas juntas.
|...). Les instruments de una lengua natural modelizan el tiempo,
‘Ro ya como cosa encerrada entre un «principio» y un «fin», sino segun
el principio de su simultaneidad respecte al mensaje, o de su mayor
(293 }
‘Eseanead con CamScaoner
o menor grado de lejanfa del mismo en direccién de lo que precede 9
sigue”. En los textos seleccionados podemos encontrar ambas situa.
ciones, segiin lo ya visto. Sin embargo, por las creencias que en ellos
se encuentran expresadas, es posible identificarlos como relatos mi.
ticos y/o religiosos, por lo que es preciso no “considerarlos como un
conjunto de signos descifrables aisladamente sino [como] un mundo
que tomado en su totalidad realiza cierto modelo abstracto (mitol6.
gico, religioso 0 de otro género)” (Lotman, 1979: 199,200).5
Como:
Las historias no se paran, sino que se terminan [...] una
forma de sefalar [su] final en una conversacién informal es [el
uso de] expresiones [...] [que] no proporcionan nueva informa-
cin que pueda servir para proseguir la conversacién, [y que]
por tanto se pueden considerar como finales. La repeticién de
frases enteras también sirve para indicar el final. (Stubbs,
1987: 38, 39)
Ya puesta de relieve la delimitacién operada en los textos por el
empleo de las formulas de inicio y cierre, nos interesa ahora advertir
si aparecen en los mismos “indicios correspondientes a los persona-
jes, a sus identidades”,® “expresiones indexicales”,’ “connotadores”
(en la denominacién empleada por Blache y Magarifios de Moren-
tin). Estos tiltimos son definidos como “marcas significantes 0 carac-
teristicas perceptuales... sobre agregadas a la lengua en que se na-
tra, y/o al tema de la narracién, y/o a la situacién de comunicacién”
(Blache y Magarifios de Morentin, 1987: 17).
5. También retomado por Maria Inés Palleiro, “La similaridad semantica entre las.
cldusulas inicial y final permite considerar a ambas como marco de fijacién de los.
limites textuales de la unidad con respecto al cotexto precedente y siguiente El en-
marcado textual logrado mediante el empleo de cldusulas de apertura y cierre consti-
tuye un recurso de semantizacién ficcional de la textualidad narrativa” (1992b: 4), En
Maria Osdn de Pérez Saez encontramos referencias en sentido similar.
6. Seguin Charles Peirce “un indice es un signo que se refiere al objeto que denota en
virtud de ser realmente afectado por aquel objeto... [y] tiene necesariamente alguna
cualidad en comin con el objeto” (1986: 247-249),
7. Expresiones que “requieren de informacién contextual para ser perfectamente
comprensibles y carentes de ambigiiedad”, Las Ilamadas expresiones indexicales,
marcan la ubicacién de los textos y su signifiendo..,en la situneién en que son enun.
ciados” (Lozano. Peita Marin y Abril, 1997: 60), También Pisanty: “Los destinatarios
de los relatos orales pertenecen también a la tradicién de la que el narrador se hace
Portavoz, y comparten el mismo repertorio de {érmulas y de motivos convencionales”
(1995: 27),
[194]
Exconeede con CamSeanner
La presencia de los mismos permitiré relacionar los mensajes con
diferentes situaciones de comunicacién, y la observacién del orde-
namiento de los connotadores empleados posibilitara identificar la
estructura de la comunicacién, es decir, su cédigo.
Nos interesan los indicadores como marcas de aproximacién de
texto y contexto, y los instrumentos de anilisis de esas relaciones.
Segan Campra, dado el cardcter “inverosimil” del relato fantas-
tico, su narrador debe esforzarse por manifestar su verosimilitud
convalidéndola a través de datos que tiendan a afirmar la referen-
cialidad del texto, tales como: periodos de tiempo indicados con pre-
cisién; objetos, espacios, descriptos con minuciosidad de detalles.
Pero también, el cardcter oral del discurso, que contribuye a im-
plicar al destinatario en lo vivido por el narrador, da cuenta de una
realidad extratextual compartida.
En tanto recursos que refieren el texto a su contexto de produc-
cién y recepcion, creando un “efecto de realidad”, nos ocuparemos
de comparaciones, descripciones, metaforas, enunciados referidos,
inclusiones de miembros de la comunidad de pertenencia entre los
actantes, diminutivos y otros.
Mas recursos retéricos
En los relatos que seleccionamos hallamos un frecuente empleo
de comparaciones, que no son menos habituales en las conversacio-
nes cotidianas.
‘As: “Anoche los perros toriaban... atropellaban... Iorando...
jcomo si fuera 4nimo!”. En esta afirmacién hay un doble empleo de
comparaciones, ya que en primer término aparece una expresién
empleada para describir la accién del perro que ladra ante un pe-
ligro (compardndola con el gesto desafiante de un toro), y luego se
hace referencia a la creencia de que los perros atillan de noche por-
que ven un espiritu o alma que anda vagando (énimo).
También: “mi caballo quedé como maneado, no pudiendo dar un
tranco”. Comparativamente, se hace alusién a la préctica comin
de atar las patas delanteras de burros, mulas, caballos, para evitar
que se alejen.
“Gritando, caminando como el viento: jUwii...! venia el condena-
do persiguiendo al viajero”. “Marchaba el condenado como un viento,
estallando, reventando, sacudiéndose: {Bu...bu...bi!”.
La permanente presencia del viento en las montafias, que en este
caso se expresa onomatopéyicamente, es relacionada en el primer
[195]
Exconeede con CamScanner
caso con el peligro que anuncia el grito amenazante del condenado
que persigue a su presa por el cerro, en la noche. En el segundo, el
condenado acude a enfrentarse —también durante la noche- con el jo-
ven os0, que lo desafia. [in diversas culturas ~como en nuestro caso-,
a oscuridad de la noche es asociada a la posible aparicién de espiritus
y fuerzas peligrosas para el hombre. -
"En las comparaciones halladas se destaca su valor descriptivo, ya
que contribuyen a realzar algin aspecto considerado importante en
Ia situacién que es planteada en la narracién. Facilitan el “estableci-
miento de un vinculo entre texto y contexto... incorporando elemen-
tos del universo de referencia real en la construccién del «mundo
posible» ficcional... [Conecta de manera] asociativa texto y contexto”
(Palleiro, 1989: 10).
En las siguientes comparaciones los términos que se vinculan en-
cierran mayor complejidad, y tienden a la sintesis de las metaforas.
“Y en un suspiro lo devoré como quien bebe viento”. Alude al
“hambre” del condenado, capaz de aniquilar inmediatamente a se-
res humanos, a quienes aterroriza por poseer un poder destructivo
al que no es posible enfrentarse sin correr un riesgo demasiado pro-
bable de ser eliminados.
“Corrié como perdiéndose en la muerte”. El perro (auxiliar) des-
aparecié velozmente en la oscuridad de la noche en la montafia, an-
ticipéndose al peligro que amenazaba a su duefio, para salvarlo de
la muerte.
Las onomatopeyas son un recurso empleado no sélo en los textos
narrados, sino también en el habla cotidiana de la region, remitien-
do a sonidos habituales y por tanto facilmente identificables no solo
por si mismos, sino como referentes a situaciones a las que aluden,
generalmente imbricadas con creencias cuya vigencia se reconoce.
Se constituyen en un recurso mas de remision al contexto conocido
por los miembros de la comunidad, o de inclusién del mismo en el
relato. Es como si la perspectiva dindmica y holistica de la realidad
que encontramos en las concepciones andinas hallara en las onoma-
topeyas una forma plastica de expresarse, a través de conjuntos de
sonidos cuya significacién no requiere de palabras, sino su interpre-
tacin en relacién con su contexto.
Podriamos parafrasear a Guzman, quien se refiere al ritmo poé-
tico de ciertos villancicos recogidos en la Quebrada de Humahuaca,
y decir que mediante las onomatopeyas:
Se distorsiona la palabra, se alargan los fonemas, se enfa-
tizan los acentos |...]. Los personajes de esta historia se defi-
nen, participan de una escena viva [...]. La polifonia permite
[196]
Exconeede con CamScanner
agregar suspenso y accién al modo de narrar los hechos. (Guz-
mén, 1997: 141, 143, 144)
No sélo se hace jugar en ello a las palabras, sino también a los so-
nidos del entorno. Una vez mds, parece emerger el sustrato quechua
del que habla Guzman, si atendemos a lo afirmado por Rodriguez
Rivas, quien sostiene: “Es digno de anotarse la riqueza del quechua
en verbos, adjetivos y voces onomatopéyicas relacionadas con sensa-
ciones subjetivas y variantes del dolor” (1989: 307).
El habla coloquial es asimismo muy rica en el empleo de
metdforas,® las que se registran con frecuencia en las narraciones
analizadas.
“Recién pudo descansar en paz”. “Noche plateada por el espejo
que en su tocador tiene la tierra”,
La funcién de sintesis ejercida en la construccién de las meta-
foras tiene, en el segundo caso, cardcter descriptivo, refiriéndose a
la oscuridad de la noche en un algarrobal, después de una lluvia y
posiblemente a la posterior aparicién de la luna.
La primera es muy conocida en el lenguaje cotidiano, y—en nuestro
caso- es empleada como férmula de cierre de uno de los relatos. Es lo
que Prieto Castillo identifica como metéfora retérica: “de giro sencillo,
répidamente comprensible”, en tanto que la segunda se acerca més a
la metéfora postica (Prieto Castillo, Daniel, 1988: 103).
Eco, por su parte, sefiala: “nos interesa la metéfora como... ins-
trumento de conocimiento que afiade y no que sustituye”. Porque:
La metéfora aparece dentro de un tejido cultural existente, +
la semejanza y diferencia de las propiedades expresadas [...]
se establecen [...] desde redes de interpretantes; la produccién
de la metéfora y su interpretacién da lugar a la reestructura-
cién de dicho universo en nuevas semejanzas y diferencias.
(Braga, 2002: 191)
En realidad, es “el instrumento que permite entender mejor el cé-
digo [...]. Este es el tipo de conocimiento que puede proporcionarnos”
(Eco, 1990: 228). Retomaremos luego su andli:
8. “En el lenguaje hablado la metfora tiene una presencia constante, y esto se debe a
que, en algunos casos, es imposible no utilizarla, [Se] la necesita para expresar cosas
que no tiene equivalente en el lenguaje directo” (Prieto Castillo, 1988: 103).
9.Sin embargo, es pertinente recordar que ~segtin Beo- “hasta las metéforas mas inge-
nuas estén hechas con residuos de otras metéforas”, por lo que en ella encontrariamos in-
dicadores que nos orientarfan en la interpretacién de su contexto cultural (Eco, 1990: 228).
[1971
Exconeede con CamSeanner
latos la descripcion es realizada con gran precisién
i én temporo-espacial: “Una vela..
fatos, que posibilitan la ubicacién “Un
a as ses rece en la costa de Agampay, poblacién situada a
pO a medi localidad en direccién N.O. En dicha poblacién
edia de esta
a eed Gastro con st esposa. Todos lo conocian, ¥ Sabian que
viv :
sus haberes eran escasos”. | . .
Segtn Palleiro, la referencia a situaciones y tareas cotidianas
facilita a los oyentes la decodificacién del relato, quienes pueden es-
tablecer relaciones analégicas con un contexto conocido, el propio,
haciendo explicito que tanto narrador como oyentes participan de
un mismo universo de competencias, lo que permite entender a la
narracién como afirmacién de la identidad del grupo.
En tanto que para Roas, a fin de que la ruptura que genera la
aparicion de lo fantastico se produzca, es necesario subrayar el ca-
racter realista del texto, a fin de generar un contraste mayor con la
irrupcién de lo sobrenatural.
En la cita siguiente hay un fuerte contenido autobiografico: “Otra
de nuestras correrias era rumbiar a la banda... frente al mismo pue-
blo, cruzando el rio, por donde vive el «gitano» Guadencio, en direc-
cién a la primera cadena de cerros”.
Este recurso, asi como la inclusién de nombres de miembros de
Ja comunidad narrante en calidad de actantes, senala una fuerte
incorporacién de aspectos contextuales de la realidad cotidiana, del
contexto situacional, en la ficcién del relato, reforzando la validez
de las creencias grupales al dar cuenta de la inclusién comunitaria
en la narracién. Es un procedimiento empleado en los numerosos
relatos en que los narradores asumen ser testigos directos de los
acontecimientos narrados, o invocan sus cercanas relaciones con los
protagonistas de los mismos, incluso atestiguando el reconocimiento
social de que aquéllos habrian gozado, como refuerzo de credibilidad.
Las descripciones no aparecen en estos textos solamente a tra-
ves de los recursos ya mencionados: comparaciones, metaforas,
onomatopeyas. También se registran como directa insercién del es-
pacio en que ocurren los hechos (“la finca nuestra ...estaba al lado
de la de él, aunque las casas estaban como a dos cuadras”), de ob-
Jetos que en ellos se encuentran (“en una bordalesa de 200 litros...
estabu al lado de la casa”), de las caracteristicas de algunos de los
personajes, que aparecen con vestimentas habitualmente emplea-
das por miembros de la comunidad, en determinadas circunstan-
clas (“paso una senora vestida de negro a la cual no conocia”), de
las marcas que presentan (“los granos estaban llenos de agua, y al
reventarse quedaba como un agujerito”), de las practicas terapéu-
En algunos rel
(198 |
Exconeede con CamSeanner
ticas rituales empleadas (“en ese momento que le saquen la panza,
tenian que meter al nifio desnudo”), de los elementos empleados en
la realizacién de las terapias (“tiraron sal tres veces, escupieron,
tiraron agua bendita al sapo y se fueron”), de resultados obtenidos
en las curaciones (“poco después la piadura se habia ido de su cuer-
po y asi él esta bien”).
Las preguntas retéricas que se reiteran durante el desarrollo del
relato: “Una o dos, no sé cudntas [veces] habré ido, zno?”. “Aparece
condenado, si. {Se da cuenta?”. Ademés de tender a mantener la
atencién de quienes escuchan, intentan implicar a éstos en la afir-
macién de la legitimidad de las creencias que sostienen el sentido de
lo narrado." En caso de que el relato se realice ante miembros de la
misma comunidad, se refuerza su validez, pero si ademas se encuen-
tran en el auditorio individuos externos a la comunidad, el recur-
so puede tender a lograr el reconocimiento de coherencia para esas
creencias. Es lo que ocurre en el segundo caso, en que la pregunta
formulada es dirigida explicitamente a quien recoge la version del
relato, y no es miembro del grupo comunitario.
Podriamos aplicar aqui la observacién de Stubbs respecto a la
funcién cumplida por los términos que se repiten a fin de mantener
la cohesi6n textual. En nuestro caso, las preguntas retéricas como
“mecanismos de cohesién indicarfan un equilibrio ritual en la con-
versacién [ya que]... el apoyo es una categoria que respalda de modo
explicito las emisiones anteriores” (Stubbs, 1987: 41, 42, 187).
El paréntesis, como las preguntas retéricas o algunas alusiones
del narrador, que producen una interrupcién de la secuencia narra-
tiva ponen en primer plano la apelacién al interlocutor, en la situa-
cién interactiva de didlogo, que referencia a aquélla,
El empleo de diminutivos, permanente en el lenguaje coloquial
cotidiano, aparece continuamente en los relatos. Mediante ellos se
produce mayor acercamiento entre narrador y auditorio, indicando la
relacién de trato familiar entre los personajes del relato. “Y le dejas
tirando estas pajitas”, “Bien abrazada a su hijito”, “Unos padres bien
viejitos”. La familiaridad se hace més explicita en algunos textos:
10. “Las interrogaciones dirigidas al auditorio del acto enunciativo primario, ponen
de manifiesto la tensién entre el receptor intratextual y el receptor empfrico, ubicado
en la situacién historica. (Palleiro, 1992a: 9), Ciertas versiones de estas preguntas
podrian ser incluidas entre los denominados paréntesis, entendidos como construc-
ciones interealadas en una frase que ~aun cuando la interrumpan- son diferenciadas
por el tono empleado al enunciarlas, que tiende a mantener el hilo de la conversacién,
incluyendo referencias personales del narrador.
[199]
Exconeede con CamSeanner
i i i”. Aqui el diminutivo es
‘ta tengo hambre, quiero chichi ; P
on nee aeor para eonfundir ala herofna, quien es enga-
tc ‘ato tan afectuoso de parte de aquél, lo que se refuerza
fi run tra Nee aes 5
ror el empleo del término cologuial-familiar “chichi”, haciendo refe-
rencia al pecho materno. ; - ;
También es evidente la familiaridad lograda en: ‘En mi pueblo
erfan con mucho amor a los perritos pequefios, tanto a los peluditos
como a los otros”, teniendo en cuenta que los lamados diminutivos,
en realidad expresan afecto en lenguas como el quechua y el ayma-
ra, y no necesariamente disminucién de tamafio. Cerrén-Palomino
afirma que su empleo es mas frecuente en el habla de las mujeres y
nifios, pero en la conversacién coloquial de la regién andina su uso
generalizado suele ser habitual. -
Guzman sostiene que “la tendencia al uso del diminutivo es tan
abundante en el dialecto kechuwizado del noroeste argentino que
hallamos casos de doble diminutivo. Por ¢j. urpillita del kechuwa
urpi = paloma + Ila = sufijo diminutivo kechuwa + ita = sufijo dimi-
nutivo espafiol” (Guzmén, 2004: 117). Otro ejemplo que forma parte
de los usos lingiifsticos que la regién que abordamos comparte con
gran parte de América Latina, lo constituye el empleo de diminuti-
vos en demostrativos (“estito”) y en adverbios (“ahicito”).
La redundancia, ya indicada al analizar las estructuras, aparece
en as repeticiones que generalmente se dan a través de triplicaciones:
Jas tres preguntas del condenado que se anuncia, las tres respuestas
del héroe que lo aguarda, la cafda de tres miembros del cuerpo del
condenado, el condenado come tres veces, héroe y condenado se en-
frentan tres noches seguidas, las luchas terminan cuando el gallo can-
ta por tercera vez, las tres fechorias cometidas en vida, las tres tareas
que se requiere al héroe que cumpla a fin de lograr la salvacién, ete."
Pero también se encuentra en el énfasis creciente sobre una accién 0
un estado: “Gritaba, pretendiendo apresar al hombre... Gritaba, gri-
taba fuerte”. “Estaban todos los huesos només blancos ya... El hueso
noms estaba. El hueso y los cabellos dice que estaban”,
La insistencia que remarca, refuerza la importancia de lo dicho,
que debe ser comprendido sin dejar lugar a dudas.
71. Dos de las leyes enunciadas por Axel Olrik en rolacién eon las narraciones folklé-
chalice nentes @ nuestro andlisis: fey de la repeticién: medio empleado para
enfatizar, y ley del tres, que si bien en nuestro caso se adecua al contexto cultural
vigente, variard segin las culturas d 8 m=
; € que se trate, dadas ificaci i
ee ‘ las significaciones que i
200]
Exconeede con CamSeanner
La redundancia [...] se constituye en un recurso precioso
para dar mayor realce a lo que se est4 expresando. (Prieto
Castillo, 1988: 101)
Pisanty sostiene que el empleo de la redundancia cumple ~ade-
méas- la funcién de reforzar el proceso de “cooperacién textual”:
El ritmo binario y ternario se aviene con las exigencias
de la narrativa oral, en cuanto la redundancia y la repeticién
son “medios para mantener firmemente en el recorrido tan-
to al orador como al oyente”, A falta de un texto escrito al
que engancharse, el narrador debe recapitular continuamente
aquello que ya ha dicho, para refrescar su memoria y la del
ptiblico. (1995: 38)
Mediante la recurrencia al “dicen” se refuerza la autoridad de
quien narra, haciéndola descansar en la de quienes han narrado por
primera ver el suceso en cuestién, en sentido similar a lo que ocurre
cuando se vuelve a narrar lo que una autoridad familiar o un ante-
pasado conté antes.
Pero esta expresién también indica un distanciamiento del na-
rrador con respecto al contenido del discurso, del que parece no te-
ner constancia, desplazando hacia la comunidad el valor testimonial
que otorga validez al relato. El narrador se ubica fuera del relato,
adopta una posicién externa al mismo, lo que queda evidenciado en
el empleo de la tercera persona y del pretérito imperfecto, caracte-
risticos del estilo indirecto.?
Respecto a la continua repeticién de la formula a lo largo del de-
sarrollo de algunos de los textos analizados, podria estar indicando
la cohesion en las emisiones individuales de un hablante a lo largo
de una secuencia de didlogo, y también la coproduccién del discurso,
en que uno de los hablantes apoya lo que dice el otro.
Los recursos verbales
En nuestros relatos es muy frecuente la alternancia entre preté-
rito imperfecto y pretérito indefinido, desde el comienzo y durante el
desarrollo del relato.
12, Para Palleiro esta f6rmula estaria expresando la identificacién de quien la emplea
con la voz grupal de su comunidad, la que convalidaria lo dicho, de modo que la voz
narrante deja de ser individual para adquirir dimensién comunitaria,
(201)
Exconeede con CamSeanner
“Existié un condenado que revivié después de dos meses de su
muerte, Segiin la gente decia que a éste, por desgracia, lo castigg
Dios por haberse casado con su hermana, con quien tuvo dos hijos,”
En este caso, ol uso del imperfecto y Ia introduceién de una terce-
ra persona colectiva, produce un efecto de distanciamiento de quien
narra.
Seguin Palleiro “el juego de alternancias temporales otorga al re-
lato una profundidad constructiva, que permite focalizar y poner en
relieve determinados niticleos tematico-composicionales” (1992b: 16).18
El empleo de un pretérito imperfecto seguido de un presente sue-
le aparecer indicando la simultaneidad de acciones que se interre-
lacionan, ejerciendo influencia entre sf. “Mientras sucedéa esto, la
mujer del finao se encuentra con un viejito que le dice...”.
El presente, habitualmente vinculado al empleo del estilo directo,
se encuentra en: “Entonces él le dijo: mamita tengo hambre”, o a la in-
clusién de la voz de alguno de los personajes: “Entonces é1 le pide que
lo haga cruzar”. Pero su uso predomina especialmente en el cierre de
los relatos: “Cuando le toca el agua bendita cae muerto el condenau.
Y delante de todos se transforma en una paloma que sale volando del
Oratorio”.
Si bien algunos autores sostienen que el presente es utilizado
como recurso que indicarfa la contemporaneidad de acontecimiento
y enunciaci6n; en los casos ejemplificados, parece mas bien destacar
la definitiva finalizacion de la historia, ademas de la continuidad de
Ja vigencia de la creencia allf expresada.
El pretérito perfecto, en cambio, indicaria una relacién que con-
servarfa una vinculacién vivencial con quien la enuncia. Es un tiem-
po verbal muy empleado en el lenguaje coloquial cotidiano en la re-
gién andina del NOA. Sin embargo, desde hace unos aiios es. posible
notar que su uso va siendo restringido a determinados sectores de
la poblaci6n, excluyéndose generalmente de los mismos a los mas
jévenes. Ello parece estar relacionado con la difusién de otros es-
tandares de lenguaje a través de los medios de comunicacién, con la
consiguiente adopcién y desarrollo de otros c6digos.
Seguin Weinrich el pretérito imperfecto, el indefinido, el plus:
cuamperfecto, el pretérito anterior y el condicional son “tiempos
harrativos”, en tanto que: presente, futuro y pretérito perfecto son
“tiempos comentativos”, comentario que implica a locutor y receptor
13. En nuestros relatos, esos micleos estarian identificados en: la condena, la amena-
2a a los vivos por la culpa generada por la transgresién cometida, la posible repara-
cidn de la misma, su efectivizacién, la salvacién,
[202]
Exconeede con CamSeanner
a través del discurso. Puillon sefiala que el imperfecto implica una
perspectiva de alejamiento espacial. Mientras Barthes atribuye al
pretérito indefinido expresar una realidad no relacionada con la ex-
periencia.
A través de todos estos sefialamientos se destacan actitudes de
implicacién o distanciamiento del sujeto, expresadas a través de las
formas verbales empleadas.
En nuestros relatos, la utilizacién del pretérito pluscuamperfec-
to, antecedido 0 seguido por un pretérito indefinido introduce rela-
ciones entre una accién y otra, sefialando la antelacién de la accién
expresada por el primero, que ejerce influencia sobre el desarrollo de
Ja segunda: “A las doce de la noche se presenté el condenado. Pero en
ese momento los siete hombres y los siete nifios se habian quedado
dormidos”. “Encontré en la estacién un pe6én esperandome... con la
ingrata noticia que mi padre habfa fallecido ese dia”.
En: “El padre habia muerto y la madre viuda se habia vuelto a
casar. Pero también habia muerto el segundo marido” el narrador
introduce informacién —no decisiva para el desarrollo del relato en
cuestién —que simplemente es mencionada en ocasién de la partida
del héroe. Ello contribuiria a sostener que “el pretérito pluscuam-
perfecto... adquiere valor desrealizante, [y] contribuye a remarcar
la... distancia enunciativa del emisor con respecto al discurso narra-
do” (Palleiro, 1992b: 17).
El futuro, que no contiene referencia temporal, implica modali-
dades subjetivas: prescripcion, obligacién, certeza, en relacién con
el porvenir.
Guzman advierte la presencia del kechuwa en —entre otras es-
tructuras sintdcticas— la preferencia por el empleo de gerundios
“que en su forma espafiola deja filtrar el sentido fuertemente dura-
tivo del tiempo andino” (Guzmén, 1997: 30). Y Terrén de Bellomo
sostiene que la “presencia del quechua en el castellano [en la regién]
consiste en una relacién de tensién constante entre una y otra len-
gua, que esta subyacente y genera un entramado de caracteristicas
singulares” (Terrén de Bellomo, 2007: 93).
Es pertinente a nuestro andlisis considerar algunos rasgos co-
rrespondientes a la concepcién de los tiempos verbales en las cultu-
ras andinas. En quechua y aymara el futuro es entendido como tiem-
Po no-realizado, en tanto no concretado es no experimentado, por
14, Sin embargo, como el empleo de este tiempo verbal exigirfa la referencia a un
suceso posterior, a ello podria responder la mencién de los acontecimientos aludidos
en el ejemplo,
[203]
Exconeede con CamSeanner
izado, que comprende tanto al asa
oposicién al tie Pe mntendido como no-futuro— comprenis®
al presente. Este Jizan en el momento de hablar y lag ciecuis
acciones que S¢ ay como las realizadas muy recientemente, L das
habitualmente, 0 tas cuestiones. Negy
volveremos sobre es} | tiempo de origen mitol6gico se cong
Es sugestivo que © como no experimentado,
‘ante al futuro—
forma semejan'
tiempo que debe ser
relaciona el advenim
deterioro del pasado,
embargo, éste deberd encom
tiguos).
ene daa implicada en los tiempos verbales es muy signi.
ficativa, ya que en esta concepcién no es posible hablar de la dimen.
sién temporal como separada de la espacial. El concepto de pacha
~basico en los Andes de la regi6n, por su incidencia religioso-ritual,
las implica a ambas. Bouysse Cassagne y Harris destacan la aso.
ciacién de pacha con el sol, primordial para la medicién del tiempo,
pero también con nociones espaciales. Y sostienen que, si bien en la
actualidad pacha refiere a la tierra, por derivarse su uso de pacha-
mama (divinidad pan-andina) en el siglo XVI los evangelizadores
usaron el término para expresar la orientacién espacial que ubicaba
al cielo arriba y al infierno bajo la tierra.?5
dere _
» YA que o,
actualizado permanentemente, y con ¢} aa
jento del futuro, En el presenie, vivigg ct
esta implicita la posibilidad del faturg
trar su fundamento en el orden de log
en
Personas verbales
Entre los textos trabajados encontramos que el narrador 0 la na-
tradora opta por emplear:
* Primera persona singular a lo largo de todo el relato, impli
See totalmente como narrador individual y vivencial delo
- ral to, ofreciendo ~en algunos casos— testimonio presen”
“Di on dom cimientos, © participando activamente en ae
ence none de desarmar e] horno y, habiendo hecho cav@"
ntré efectivamente dos palas”.
Segin Bellemin Noél;
15. Bouysse ¢,
wysse Cassagne js
ert Y Han 0 dos PO
tonio 1612) y Gone ae ria eforencia a los significados consign®
eu 8),
Fonss
Exconeede con CamSeanner
No es el propio protagonista quien narra lo que nos es pre-
sentado de un modo personal para que lo experimentemos con
41[...] se trata de una especie de alter ego que desempefia el
papel de testigo y asegura la credibilidad al mismo tiempo que
la decibilidad de lo narrado [...].E] relato esta siempre media-
tizado...de modo que su comunicacién participa a la vez de lo
sobrenatural y de lo racional. (2001: 110, 111)
Por su parte, Reisz sostiene que el empleo de la primera persona
no necesariamente indica la inclusién de quien narre en el universo
del relato, ya que puede tratarse sdlo de una instancia narrativa.
Si bien al narrador en primera persona no se le confiere habitual-
mente la funcién de autentificar lo narrado, la posicién privilegiada
dentro del conjunto de los actantes que le asigna Dolezel, radica en que:
La autoridad de este narrador es la [...] de un experimen-
tador, un testigo, mediador de informacién adquirida por otras
fuentes [...]. Los métodos -experiencia directa, desciframien-
tos, informes mediados de los testigos~ permiten introducir
motivos en el contexto del discurso [...] asignar un relativo
valor de autenticidad a estos motivos. (1997: 11, 113, 114)
* Primera persona del singular y plural alternativamente, in-
cluyéndose permanentemente como personaje: “casi no nos
vefamos, cada uno ocupado en sus cosas [...]. Al cabo de un
tiempo vi pasar a mi amigo”.
La identificaci6n o no del protagonista o de los testigos de los aconte-
cimientos con el narrador es relevante para el andlisis de la realidad en
el relato, Si el narrador se asume como primera persona (se identifica
como “yo” y/ 0 como “nosotros”) y se presenta como persona, se coloca en
el mismo nivel de experiencia que los personajes y el destinatario. Pero,
al asumirse como tinica garantia de lo narrado, se convierte en fuente
sospechosa de la verosimilitud de los acontecimientos.
* Tercera persona singular a lo largo de todo el relato: “Cuenta
que en vida de su padre, éste le narré la siguiente leyenda
relativa a...”..° En casos como éste se produce la coexisten-
16. Segtin Antonio Garrido Dominguez. “En el relato en tercera persona no se da otro
tiempo que el presente (el no tiempo) (...]la simultaneidad entre el acto de contar y el del
objeto de la narracién [...}. Los defcticos adverbiales[..] aluden al tiempo [..] de los perso-
najes y [.1 su papel es mas [..] poner ante los ojos» que estrietamente erénico” (1997: 24),
[205]
Exconeede con CamSeanner
queda incluido en el texto,
cia de dos narradores: el primero 2 t
que es quien actualiza la
subsumido en la voz del segundo,
narracién.
Existe consenso respecto a la autoridad autentificadora ejercida
por la tercera persona singular, neutra, anénima, siendo por conven
cién fuente creible.
+ Primera persona singular en la introduceién o en el final,
o en ambos; y tercera persona singular durante el desarro-
Ilo: “Un caso real y que yo misma he presenciado. No hace
mucho que un joven que pertenecfa a una buena familia”.
En estos casos -y teniendo en cuenta lo arriba afirmado-,
el cambio de posicionamiento por parte del narrador con-
tribuye a un seflalamiento mas notorio del espacio del rela-
to. Algo similar a lo que ocurre ~segtin lo ya visto~ cuando
en estas formulas de inicio o de finalizacién se emplea un
tiempo verbal distinto al del cuerpo del relato. En algunas
ocasiones ambas marcas se producen simulténeamente, en
otras no.
Otros recursos
El empleo de modalizaciones" es frecuente en los textos seleccio-
nados. Hallamos ejemplos de diversos tipos, siguiendo la categoriza-
cién que realiza Portier,** encontramos:
. epistémicas, tanto testimoniales: “al cura Gilguera no lo conoci
yo”; como no testimoniales: “segtin la gente deca”;
* axiolégicas: “unos padres viejitos tenfan un hijo flojo, rebelde
ladrén”, “hija, tt debes salvar a tus otras guaguas”; 7
. factuales : “entre lagrimas le cuenta al duefio del Santo lo que
Te pasé”,
17. Entendi
Ra eke recursos para abordar la consideracién y el andlisis de las rela-
# sus enunciados, su hacer, los objetos y los otros sujetos.
18. El autor disting .
: gue los siguicntes ti fais
Snticas y alética ‘ipos de modalizaciones: a) exis ial:
eb) epiatémieas, ene las queso ances a anil incase
las no-testimoniales; poder; d)
5 ©) factuales: rela qa y
no-no : relacionadas con el decir, el
= i es ae Es n en dos categorfas: 1) los juicios intelectual ot ae eaten
normativos, veredictivos y précticos; 2) percepciones sensibles. ae
sibles,
[206]
Exconeede con CamSeanner
* aléticas: “La idea... no tardé en ser tenida por la més firme
verdad, y a ella se aferraron todos”.
También es frecuente la aparicién de otros indicadores del posi-
cionamiento del narrador:
* deicticos: “me pregunto si esto es lo que queda de aquel mu-
chachén”; “hacia misas ahi en Agua Caliente hay un orato-
rio...De Abra Pampa para aca”; “Porque él... sentadito, asi”.
* paréntesis en general mostrarian rasgos del sujeto que los
emplea en su narracién, y de su relacién con el contexto de
enunciacién. En los textos analizados encontramos los diver-
sos tipos de paréntesis, que cumplirian la funcién de poner de
manifiesto las diferentes posiciones del enunciador en rela-
cién con su discurso.
Entre los hallados en los textos identificamos:
a) evaluativos: “el espanto... era una «cosa bérbara»”;
b) complementativos: “vivia atin mi padre quien como duefio, ad-
ministraba esta estancia”;
©) reformulativos: “mi... hablando de eso”.
Entre los vinculados con la situacién enunciativa:
a) de caracter inmediato: “no, claro, no. Es todo parecido”;
b) de cardcter mediato: “mi abuelo también me ha contado un
cuento asi”.
© referencias: 1) espaciales (son las més abundantes): “la propie-
dad La Cafiada Vieja, de Jujuy Refrescos, en el departamento
El Carmen’; 2) temporales o histéricas: “Era por los afios 1890
a 1896, época en que los viajeros de la Sierra hacian sus viajes
de ida y regreso a Lima por las lomas”; 3) a aspectos de las
formas culturales regionales:
* comidas habituales: chicharrén con mote, maiz tostado, caldo,
queso de cabra, bollos, tunas, duraznos, manzanas, etc.,
* producciones caracteristicas de la region andina, tanto agri-
colas: choclos, papas, habas; como ganaderas: ovejas, cabras,
vacunos, burros, mulas, caballos, llamas,
* instrumentos de trabajo muy valorados por la necesidad de su
empleo: hachas, barretas, arado, ete.,
[207]
Exconeede con CamSeanner
mulas, transportar sal cargada po, la.
tividades: © «ag a cargo de las mujeres,
ae hacer pan en hornos con pare, de
adas estrategias de acercamient,
«terés en la conversacion: “Me encontré on algy.
al tema de inter estaban sacando papas. Les pregunté acer,
nos labriegos (Ue hasta que llegamos @ abordar el tema de le
de diversas cosas ge este procedimiento, de acercamiens,
casa”. Sin la pra sible obtener la informacién que se deseg
gradual, 0s 0 va e es personaje en la introduceién, a
mal
; narrador —qu ne “
Pe a eee un preciso conocimiento de las modalidades
relato—
ee ee organizacién social y econémica: haciendas,
. ‘i base sistema de proveedurias de las haciendas, ideado
a abastecer de mercaderias a desmesurados precios a la
poblacién cautiva de peones, generando es importante fuen-
te de ingresos a los duefios de las estancias’ 5 ;
* acreencias: aullido de los perros que “ven’ almas, remolinos
que -al ser considerados expresin del diablo— son neutraliza-
dos ritualmente, alusién a practicas de curanderismo.
Como consecuencia de lo explicitado, se nos hace imposible coin-
cidir con Pisanty, cuando considera al cuento en su aspecto
formal como:
+ Mevar 1atigos,
costes eee nin
de barro, emp’
* carente de descripciones, porque “a pesar [...] de que el
cuento implica necesariamente una serie de desplazamien-
tos geograficos, su estructura espacial es abstracta e inde-
terminada”;
sin caracterizacién de los personajes, que serian “figuras
L...] sin mundo interior y privadas [...] de un ambiente que
los rodee”, no sujetos al transcurso del tiempo, ya que “los
Personajes no envejecen”,
$ con estructura temporal indeterminada;
ha sie ec tmporis atin
que coexisten eects eee areal, aay ti
diana, pero quitandoscles 9 eee eee ee els
cia sin referencin i ze €s a estos toda consistencia, s¢
na realidad,
19. Estas préctica
s han y
careros, hasta muy Sido habituales on la
. ee
'V avanzado el siglo XX, Tegién, en especial en los ingenios 4
* antropomorfizaciones: es habitual, especialmente entre la po-
blacién campesina que los fenémenos naturales sean perso-
nificados, refiriéndose a las relaciones entre ellos de esa ma-
nera. Asi “el nublado pelea con el viento”, “la lluvia le gana
al viento”, “el ojo de agua se enoja y agarra”. En los relatos
también hallamos este tipo de expresiones:
* “Para curar este mal hay que perdonarse de la tierra”. “Se da
cuando un nifio se sienta al lado de un hormiguero o sin que-
rer lo incomoda, también cuando un sapo esta tranquilo y sin
otro énimo que no sea molestarlo le van a “hurgar” su lugar”,
“el que profane se arriesga a que lo agarre la tierra”.
* Ranas, pdjaros y perros hablan. Algunos de ellos -ademas
se anticipan y advierten a sus amos el peligro que corren.
* asimilacién de acciones humanas a las de los animales u otros
elementos de la naturaleza: “Estaba legando...casi gateando
de cansancio”. La mujer del oso come carne cruda, como él.
* metamorfosis: los difuntos se convierten en duendes, en fa-
roles, en condenados; las mujeres incestuosas en mulas, los
condenados en palomas.
Uno de los relatos que por el intensivo uso de recursos puede
constituirse en ejemplo de lo analizado es el relato 11. En el mis-
mo se registran: modalizaciones, diminutivos, onomatopeyas, com-
paraciones, metaforas, antropomorfizaciones, metamorfosis, sefia-
lamiento de inicio y fin del relato mediante cambio de personas y
tiempos verbales; y alternancia de tiempos verbales.
La presencia de seres que se transforman, que por momentos se
asemejan y se diferencian, que no pueden ser entendidos como esta-
ticos -ademés de constituirse en recursos discursivos-, est sefialan-
do la profunda y permanente relacién de interdependencia que entre
ellos se establece en las concepciones de vida de las comunidades con
que se identifican narradores y oyentes activos. Los limites entre lo
sobrenatural (sobrehumano) y lo cotidiano no se muestran definitivos
ni inmutables. La irrupcién del primero en el segundo produce incer-
tidumbre y miedo, pero también biisquedas (generalmente rituales)
de un nuevo orden que signifique también un momentaneo equili-
bramiento de fuerzas. Es posible relacionar los procesos de transfor-
maciones y metamorfosis con lo monstruoso, que -siendo indescripti-
ble~ se hace presente en lo cotidiano y se expresa desde el interior de
nosotros mismos, Las confusiones que se generan “iluminan una zona
de lo humano mejor que el discurso comtin del buen sentido y el de la
cultura racionalizada” (Bellemin-Noél, 2001: 111, 113).
[209]
Exconeede con CamSeanner
jru0so era entendido por Aristoteles como Io dit,
Si bien lo mons dmitfa aun una explicacién y ubicacién acional
rente alo normal a de Ja naturaleza. Pero cuando Posteriormeni,
dentro del conjun! ‘amiento medieval la directa relacign ent
m el pens y la consiguiente satanizacién q, .
lo
im.
Fi a Fi
se introduce diabélico,
lo dial olen igo divino-
Jo monstruoso he tomo expresion del castigo divino~ se hace j
diferente -entenae negacion.
perioso su ocultamiento Y ‘eos de estudios del folklore no sé1g deg,
orn .
Los enfoques conver nsiderar al texto como aislado de la sity
: 0 consi
Janecesidad de n i in md
om que se produce 0 Se narra, sino que avanzan aun més hacia
ci
ociocultural de su vigencia-
a “aur Paleo define el relato folklérico como:
‘Acto de habla producido en el “aqu‘” y el “ahora” de una cir-
cunstancia histérica particular, por un narrador de una comu-
hidad determinada ante miembros de su mismo grupo y, even-
tualmente,...un observador exogrupal. El contenido referencial
de su mensaje se relaciona...con el universo de ideas, creencias
¢ interpretaciones que configura la visin del mundo de dicho
grupo, y que le otorga una identidad cultural diferencial. La
modalidad de construecién del mundo posible del relato es la
duplicacién ficcional de los elementos de Ja situacién comuni-
cativa...mediante la insercién de la dimensién histérica en el
universo textual. (1992b: 16)
Entendemos que uno de los problemas en que incurre Propp, al
recortar su interés histérico al del contexto epocal inmediato de pro-
duccién de los relatos fantasticos analizados, es que los mismos, al
ser considerados como expresién de reminiscencias degradadas de
organizaciones socioeconémicas superadas, se reducirian a reitera-
eo de formulas sin posibilidades de vinculacién con un nuevo con-
te ae we set embargo contintian vigentes. En el contexto
plicitas actitudes y valores eae
que animan a narradores y oyentes, los
relatos adqui igni: i
rae euicren Significaciones que van transformandose y conf
oe ida, en tanto creacién social.
ajtin sostiene que: "
Al tratar d
tir de las enren sontrender ¥ explicar una obra tan sélo a par-
S de su época, tan s6lo de las condiciones
del tiempo inmedi
ediato, jama
didades de sentido, Ta cores Podtem0s penetrar en sus profun-
Prender tampoco la vida fa
Exconeede con CamSeanner
‘Tal como tendriamos que caracterizar a nuestros relatos, ya que
desde la perspectiva proppeana, seria muy dificil abordar no sélo su
pervivencia, sino atin mas~ su continua recreaci6n.
Bausinger se refiere as{ a una doble dimensién del contexto, cada
una de las cuales no es independiente, sino —por el contrario— riguro-
samente interdependiente. La primera dimensién es la del contexto
situacional, que caracteriza como “escenario entero de la narracién”,
ineluyendo a la narracién de la historia, la historia misma, el audi-
torio, y sus reacciones. Pero “la situacién es un horizonte demasiado
estrecho para definir toda la estructura del acontecimiento de na-
rrar”. E] contexto mas amplio al que se remite es el social, y aparece
manifiesto a través de una parte de sf: el texto. Esta perspectiva
ofrece similitudes con la desarrollada —desde un analisis fenomeno-
logico-hermenéutico— por Habermas, quien explicita la relacién en
sentido incluyente de: situacién, contexto, horizonte y mundo de la
vida, requerida por la interpretacién; y por Ricoeur, quien destaca
la funcién referencial y la autotrascendencia de todo texto. Entende-
mos que es preciso considerar la dimensién histérica del relato. La
categoria de “universo discursivo” de Arturo Roig ofrece un referente
tedrico adecuado a lo que venimos sosteniendo. Entiende por tal:
La totalidad actual o posible de los discursos correspon-
dientes a un determinado grupo humano en una época dada
(sincrénicamente) 0 a lo largo de un cierto periodo (diacréni-
camente) y sobre cuya base se establece, para esa misma co-
munidad, el complejo mundo de la intercomunicacién. (Roig,
1984: 5)
El contexto social, que incluye los situacionales, se encuentra
surcado y constituido por redes intertextuales que expresan y ali-
mentan la dimensi6n cultural, que —a su vez no puede ser pensada
sino histéricamente.
Por su parte, Blache y Magarifios identifican al conjunto de
caracteristicas ya antes mencionadas”® como contexto mate-
rial e inmediato de narracién folklérica. En segundo lugar, colo-
can el contexto mediato de interpretacién, entendiendo por tal:
20. “Ambito fisico en que se da la situacién narrativa, momentos y circunstancias
desencadenantes de la situacién de narracién, cantidad de participantes, identidad
de los participantes, eventuales sustituciones en los roles de narrador/oyente, com-
Portamientos e interacciones” (Blache y Magarifios de Morentin, 1993: 25).
[211]
Exconeede con CamSeanner
ue circulan en el seno de un grup,
jos que producen sus integrantes,
to adviemen o de los que son destinatariog,
cord el conocimiento de los habitos inter.
io eme’ s
De su estudio emerEAT 5 grupo. Hstos eae el corre.
pretativos Vigen ro ctividad mental e interna, de interpre.
lato observa la posibilidad de su conocimiento objetivo y
°' 1
tacion y ofrect
ios de Morentfn, 1993: 26)
3 Blache y Magarifios
riguroso. (
ectiva, sostienen que la narrativa oral gene,
ta oro de comunicacién grupal, articulando la oy.
proce sas integrantes con su tradicién, por jo qe,
iva va de acceso al universo simbélico del que
vial sus actores construyen y trasmiten sy in
pi eonjunto de texto
determinado, tanto
como aquellos qu
Desde es
y alimenta un
periencia subjet
se brinda como una
alimenta y desde el ¢
ién del mundo.”" elas. .
aaa andlisis hemos encontrado multiples ejemplos de
cémo la presencia del contexto (tanto oes como sorial se
manifiesta en el texto, en lo atinente a su estructura y a los recur.
sos retéricos empleados. Pero también de cémo un texto remite a
otros, sin los cuales no seria posible interpretar sus significacio.
nes. Ello da lugar a la formacién de las redes intertextuales, en
que se reconoce una dimensién sincrénica, en tanto refiere a los
demas textos de produccién contempordnea de un grupo (el que
se identifica diferencidndose de otros pero también mantiene se-
mejanzas y relaciones con esos otros diferentes); y una dimensién
historica, en tanto remite y se apoya en aquello que se mantie-
ne vigente del legado de las generaciones anteriores, formando
parte de una tradicién. A la dimensién histérica incumben las
transformaciones experimentadas por ese legado, que mantiene
su caracter dindmico.
que evidencian Pl
Blache sostiene que los text
--- al imbricar te; Ja narracién
soporte relat sxto y contexto de la
Punto de anclajer Blache, og ee n de la base social que les sirve ©"?
, "13 y 15),
Exconeede con CamScanner
El texto, construido como estrategia comunitaria de respuesta
a incertidumbres de su propia existencia, se inscribe dentro de la
concepcién de mundo del grupo en cuestién, la que también es una
construcci6n, y se halla directamente ligada a las marcas identita-
rias que el grupo asume como propias, porque:
Es tradicional, tiene arraigo en el pasado de un grupo [y]
[...J la tradicién no es una horma autoritaria o fuerza estatica
e inmutable sino un caudal [...] utilizado hoy pero basado en
experiencias previas sobre la manera que tiene un grupo de
dar respuesta y vincularse a su entorno social [...]. Se atiende
ala variacién de sus componentes ya de forma o de contenido
[...] a su relacién con el contexto. (Blache, 1988: 11)
La actuacién —entendida como momento de la participacién e in-
teraccién social en que se genera el relato-, est entonces intima-
mente ligada a la identidad grupal, formando parte del contexto y
expresando esa identidad. Bauman, por su parte, critica la concep-
cidn de la actuacién folkl6rica como representacién colectiva homo-
génea, ya que los intercambios se dan tanto entre grupos en relacio-
nes simétricas como asimétricas.
Por tanto en estos relatos, tanto en su dimension sincrénica como
diacrénica se reconoce un carécter complejo y dindmico; ya que re-
toman parte del legado tradicional -y lo transforman— al incorporar
expresiones de su contexto sociocultural que para los narradores/
oyentes revisten significacién relevante, y que como marcas facilitan
la interpretacién de los textos, reforzando la vigencia de los relatos y
actualizéndolos simultaneamente, en un movimiento doble.
Mediante el relato se realiza un juego de espejamiento caleidos-
cépico que la comunidad opera en relacién consigo misma, lo que le
permite recuperar distintos aspectos de si y de su concepcion de la
realidad, y reafirmar su vigencia a través de las transformaciones.
Al tratarse de un proceso dindmico, a la autoimagen que la comu-
nidad construye de st se iran incorporando las variaciones por ella
operadas, produciéndose a veces efectos contradictorios.
[213]
Exconeede con CamSeanner
También podría gustarte
- Trengania Maite Alvarado AlumnoDocumento40 páginasTrengania Maite Alvarado AlumnoDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Apunte Interaccionismo SociodiscursivoDocumento2 páginasApunte Interaccionismo SociodiscursivoDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Mirta Gloria Fernandez Letrados y Reclusos para Un Nuevo Pacto de LecturaDocumento6 páginasMirta Gloria Fernandez Letrados y Reclusos para Un Nuevo Pacto de LecturaDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Dubin - Aportes de La Etnografía EducaciónDocumento9 páginasDubin - Aportes de La Etnografía EducaciónDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Narrar El Caos - VA CON FIRMADocumento10 páginasNarrar El Caos - VA CON FIRMADaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Burton - de Comodoro A Vaca Muerta - El Petróleo y Su Reinvención PermanenteDocumento11 páginasBurton - de Comodoro A Vaca Muerta - El Petróleo y Su Reinvención PermanenteDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- 5 - Unidad II - Oralidad Literaria-Estilo Oral de La CoplaDocumento13 páginas5 - Unidad II - Oralidad Literaria-Estilo Oral de La CoplaDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Revaglatti Entrevista Ricardo CostaDocumento12 páginasRevaglatti Entrevista Ricardo CostaDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Massara GorleriDocumento28 páginasMassara GorleriDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Hacia Una Definición Del Concepto de OralidadDocumento5 páginasHacia Una Definición Del Concepto de OralidadDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- La Oralidad Como Campo de Estudio ConflictivoDocumento19 páginasLa Oralidad Como Campo de Estudio ConflictivoDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Cros-Graciela - La Senda Del Coirón - Reflexión o MetáforaDocumento9 páginasCros-Graciela - La Senda Del Coirón - Reflexión o MetáforaDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Guzmán - de La Protección, Al Desamparo. La Literatura en El Noroeste ArgentinoDocumento23 páginasGuzmán - de La Protección, Al Desamparo. La Literatura en El Noroeste ArgentinoDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- ALPoggio - El Toldo - Sobre Tesis de Lopez CorralDocumento6 páginasALPoggio - El Toldo - Sobre Tesis de Lopez CorralDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Propuestas para Un Abordaje de Una Literatura Regional. José Andrés RivasDocumento8 páginasPropuestas para Un Abordaje de Una Literatura Regional. José Andrés RivasDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Lotman-La Memoria A La Luz de La CulturologíaDocumento9 páginasLotman-La Memoria A La Luz de La CulturologíaDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Silencio Oralidad y Creencia Flora GuzmánDocumento8 páginasSilencio Oralidad y Creencia Flora GuzmánDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- El Mundo Andino y Los Relatos OralesDocumento21 páginasEl Mundo Andino y Los Relatos OralesDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Los Motivos Orales en Las Esferas de La Comunicación y La Cultura-AÑO 2022Documento18 páginasLos Motivos Orales en Las Esferas de La Comunicación y La Cultura-AÑO 2022Daniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Dégh, Linda 1999, ¿Qué Es La Leyenda Después de Todo?Documento49 páginasDégh, Linda 1999, ¿Qué Es La Leyenda Después de Todo?Daniela Fernandez Torrens100% (1)
- El Cuerpo en La Literatura O La Literatura Del Cuerpo (Página 1)Documento4 páginasEl Cuerpo en La Literatura O La Literatura Del Cuerpo (Página 1)Daniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Massarella-Matías-Los Estructuralismos en La Ens-El Caso de La PoesíaDocumento72 páginasMassarella-Matías-Los Estructuralismos en La Ens-El Caso de La PoesíaDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- LGDSosa-actualización Del Martin FierroDocumento13 páginasLGDSosa-actualización Del Martin FierroDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Tradición Oral y Memoria Colectiva - AÑO 2022Documento11 páginasTradición Oral y Memoria Colectiva - AÑO 2022Daniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Metodología de La Investigación OralDocumento23 páginasMetodología de La Investigación OralDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Introducción A Los Estudios de La Oralidad - Memoria Oral - BinarismoDocumento13 páginasIntroducción A Los Estudios de La Oralidad - Memoria Oral - BinarismoDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Labeur, P - Del Cuarto Propio Al Mercado-Modos de Leer de La Comunidad Booktube Argentina. III Jornadas de Literatura para Niños y Su EnseñanzaDocumento10 páginasLabeur, P - Del Cuarto Propio Al Mercado-Modos de Leer de La Comunidad Booktube Argentina. III Jornadas de Literatura para Niños y Su EnseñanzaDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- El Cuerpo en La Literatura O La Literatura Del Cuerpo (Página 2)Documento7 páginasEl Cuerpo en La Literatura O La Literatura Del Cuerpo (Página 2)Daniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Cuestión de Oficio - Revista ScholéDocumento12 páginasCuestión de Oficio - Revista ScholéDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- Palermo - Discursos Heterogéneos-Más Allá de La PolifoníaDocumento30 páginasPalermo - Discursos Heterogéneos-Más Allá de La PolifoníaDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones