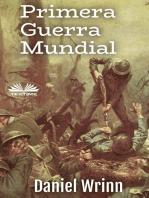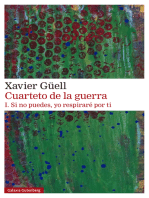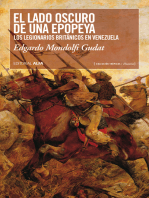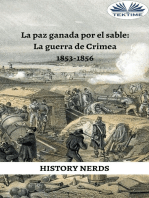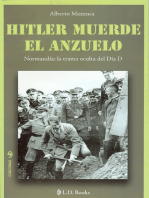Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2323
Cargado por
Jair Armando Diaz Trujillo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas3 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas3 páginas2323
Cargado por
Jair Armando Diaz TrujilloCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
La Segunda Guerra Mundial fue el mayor cataclismo de violencia en la historia de la
humanidad. Murieron aproximadamente sesenta millones de personas —cerca del 3 por
ciento de la población mundial—. Gracias a los expertos y los memorialistas de casi todos los
países, el conflicto ha sido plasmado en miles, e incluso cientos de miles, de libros en una
veintena de idiomas. Muchos de esos libros documentan los aspectos navales de la guerra.
Como es natural, los vencedores se han mostrado más efusivos que los derrotados; Stephen
Roskill y Samuel Eliot Morison destacaron las contribuciones concretas de la Armada Real
Británica (en adelante, Royal Navy) y de la Armada de Estados Unidos (U.S. Navy) en distintas
obras de varios tomos. Otros han examinado el papel de las Armadas en un teatro en
particular, o en una batalla determinada, sobre todo en el Mediterráneo y en el Pacífico. Sin
embargo, no existe una obra en un solo volumen que evalúe el impacto de las Marinas de
Guerra de todas las naciones en la andadura general, e incluso en el desenlace, de la guerra. Al
hacerlo, salta a la vista lo profundamente que marcaron el rumbo de la guerra e influyeron en
él los acontecimientos en el mar. Esa es la ambición de esta obra, y es un propósito que no
carece de desafíos. La historia de la guerra mundial en el mar entre 1939 y 1945 es un relato
disperso, episódico, y constantemente cambiante, de intereses nacionales antagónicos, de
tecnologías emergentes y de personalidades fuera de lo común. Contarla en una única
narración es una tarea sobrecogedora, pero contarla de cualquier otra forma resultaría
engañoso. No hubo una guerra en el Atlántico y otra en el Pacífico, una tercera en el
Mediterráneo y otra más en el Índico o en el mar del Norte. Si bien hacer una crónica del
conflicto en ese tipo de lotes geográficos podría simplificar las cosas, esa no fue la forma en
que se desarrolló la guerra, ni la forma en que tuvieron que gestionarla los responsables de
tomar decisiones. La pérdida de los convoyes de transporte durante la batalla del Atlántico
afectó a la disponibilidad de barcos de carga para Guadalcanal; los convoyes con destino a la
asediada isla de Malta, en el Mediterráneo, conllevaban reducir las escoltas para el Atlántico;
la persecución del acorazado Bismarck congregó a fuerzas procedentes de Islandia y Gibraltar,
además de Gran Bretaña. Por consiguiente, aquí la narración es cronológica. Por supuesto,
saltar de un océano a otro día a día resulta poco práctico y a la vez potencialmente
desconcertante, de modo que es inevitable que haya cierto solapamiento cronológico entre los
capítulos. Siempre que ha sido posible, dejo que hablen los propios protagonistas históricos, ya
que mi objetivo en este libro es contar la historia de la Segunda Guerra Mundial en el mar de la
forma en que la experimentaron quienes la vivieron: como una historia única, gigantesca y
compleja, en la que participaron los dirigentes nacionales y los responsables estratégicos, los
comandantes de las flotas y los oficiales de los buques, los maquinistas, los artilleros, los
pilotos, los marinos mercantes y los infantes de Marina; como un drama humano a escala
mundial que tuvo un impacto descomunal y permanente en la historia de nuestro mundo.
Prólogo. Londres, 1930 El murmullo de las conversaciones cesó de forma abrupta y se oyó un
runrún de movimiento cuando los delegados congregados en la sala se pusieron en pie en el
momento en que el rey Jorge entró en la Galería Real, seguido por el lord chambelán y el
primer ministro. El rey caminaba lenta pero decididamente hacia el ornamentado trono que
dominaba un extremo de la Cámara de los Lores, y esperó ahí mientras los delegados
regresaban a sus asientos. El hecho de que el rey estuviera allí era ya de por sí destacado, dado
que Jorge V llevaba un tiempo enfermo (probablemente por la septicemia que más tarde
acabó con su vida) y se había retirado a Craigweil House, en Bognor, en la costa de Sussex,
para recuperarse. El monarca, descontento y frustrado por verse confinado allí, había hecho
un esfuerzo especial para asistir a aquella ceremonia. La Cámara de los Lores, con su techo
artesonado dorado y sus vitrales, brindaba el escenario adecuado para la reaparición del rey
en público, aunque en aquella ocasión por las ventanas entraba poca luz, ya que el 20 de enero
de 1930 Londres estaba cubierta por una densa niebla; las autoridades locales se habían visto
obligadas a encender el alumbrado público en pleno día. El salón se encontraba abarrotado, no
por los pares del Reino, sino por más de cien delegados procedentes de once naciones. Seis de
esas naciones eran dominios del extenso Imperio Británico, entre ellas Canadá, Australia y
Nueva Zelanda, aunque entre los asistentes también destacaban los representantes de las
potencias militares de tres continentes. Por parte de Europa había delegados tanto de Francia
como de Italia (aunque, significativamente, no de la Alemania de Weimar ni de la Rusia
comunista). Además de Canadá, una delegación de Estados Unidos representaba al continente
americano, y por parte de Asia había un sustancial contingente del Imperio de Japón, aunque
no de China. Cada una de las delegaciones estaba presidida por un alto cargo civil, de modo
que entre los presentes había dos primeros ministros, dos ministros de Asuntos Exteriores y un
secretario de Estado. La mayoría de aquellos hombres —pues todos eran hombres— tenían
más de cincuenta y menos de setenta años, y constituían un sombrío público con sus trajes
oscuros y sus almidonados cuellos blancos.1 No obstante, desperdigados entre ellos y
alineados al fondo del salón, estaban los oficiales uniformados de una docena de Armadas,
cuyo elevado rango quedaba de manifiesto por los galones, más anchos o más estrechos, que
ascendían por las mangas de sus guerreras desde el puño hasta el codo. En su forma de vestir
había menos variaciones de lo que cabría esperar de una concurrencia tan políglota, porque
todos los asistentes, incluidos los japoneses, vestían uniformes a imitación del prototipo de la
Royal Navy: guerrera cruzada azul oscura (oficialmente, azul marino) con dos hileras verticales
de botones dorados. Era una prueba inconfundible de hasta qué punto la Royal Navy era el
arquetipo de todas las Armadas modernas. Muchos de los oficiales también lucían vistosas
condecoraciones —estrellas y fajines— ganadas a lo largo de una vida de servicio en el mar y
en tierra, y las brillantes manchas de color entre los trajes oscuros recordaba a los cantos de
los pájaros entre una bandada de cuervos. Incluso los oficiales de menor graduación,
encargados de tomar notas, de traducir y de prestar ayuda técnica, destacaban por lucir
gruesos cordones dorados sobre los hombros y en el pecho, una ornamentación que les
diferenciaba como miembros del Estado Mayor de alguno de los almirantes con franjas
doradas. También Jorge V podría haber llevado el uniforme de oficial de la Armada, pues
además de ser el soberano de Gran Bretaña, Irlanda y los Dominios Británicos de Ultramar,
también era almirante de cinco estrellas de la Royal Navy. Por el contrario, el rey había
decidido ponerse una sencilla levita negra. Ocupó su lugar solemnemente ante los distinguidos
asistentes y pronunció un breve discurso de bienvenida. Hablando con lo que el Times
londinense calificó de «voz firme y resonante», el rey señaló que todos los países estaban
orgullosos de sus Armadas —y con razón —. Pero, añadió, la rivalidad entre las Armadas había
sido un importante factor a la hora de provocar lo que calificó de «nefasta e inmensa tragedia»
que había estallado en 1914. El monarca no necesitaba recordar a los asistentes que la carrera
de construcción de acorazados entre Gran Bretaña y la Alemania imperial que tuvo lugar entre
1905 y 1914 había sido uno de los rasgos centrales de la creciente desconfianza que culminó
en el estallido de la guerra.2 De hecho, como reconocimiento de ello, las potencias vencedoras
se habían reunido en Washington en 1921, unos años después del final de la guerra, para
poner límites a la construcción de acorazados en el futuro. Alemania no había sido invitada a
aquella conferencia (ni tampoco a esta), dado que el Tratado de Versalles ya le prohibía poseer
tanto acorazados como submarinos. A pesar de todo, la conferencia de Washington había sido
un éxito, y en 1922 dio lugar a un tratado que establecía unos límites al tamaño y el número de
acorazados que podían poseer las principales potencias, unos límites que quedaron fijados en
la conocida fórmula 5:5:3, y que denotaba la relación del tonelaje de los acorazados permitido
a Gran Bretaña, a Estados Unidos y a Japón, respectivamente, al tiempo que a Francia y a Italia
se les concedía un volumen menor. Ahora, como afirmaba el monarca ante los delegados allí
reunidos, había llegado el momento de ir más allá y terminar la tarea iniciada por tan noble
causa: ampliar los límites a todas las clases de buques de guerra: cruceros, destructores y,
sobre todo, submarinos. El impulso de aquella renovada iniciativa obedecía a dos motivos: uno
filosófico e idealista, el otro pragmático y económico. La piedra de toque filosófica era el Pacto
de Paz Kellog-Briand, firmado dos años antes por sesenta y dos naciones, incluidas todas las
representadas en dicho salón. Aquel acuerdo había ilegalizado la guerra como instrumento de
política nacional. Años más tarde, después de que los regímenes de Alemania, Japón e Italia
hubieran hecho mofa de unas declaraciones de principios tan elevados, todo el mundo
empezó a menospreciar el Pacto Kellogg-Briand calificándolo de fatuo ejercicio de buenos
propósitos. Pero en 1930 todo el mundo todavía se lo tomaba en serio, por lo menos
públicamente. Un incentivo más pragmático para tomar medidas era el hecho de que, en el
mes de octubre del año anterior, el crac de la Bolsa de Nueva York había desencadenado una
recesión económica a escala mundial, cuyo calado aún no se había sondeado del todo. Con la
caída del empleo y de los ingresos, los gobiernos de todo el mundo buscaban formas de
recortar sus gastos, y los buques de guerra eran uno de los ítems más caros del presupuesto de
cualquier país. Por consiguiente, una ulterior limitación del armamento naval se antojaba al
mismo tiempo filosóficamente encomiable y fiscalmente responsable. A la vista de aquellas
circunstancias, Jorge V instó a los delegados a «aligerar la pesada carga del armamento que
actualmente grava a los pueblos del mundo» por el procedimiento de encontrar una forma de
reducir la construcción de buques de guerra.3 Los acorazados seguían siendo el criterio
universalmente aceptado para definir el poderío naval, por lo que justo ese tipo de buques
había sido el meollo del acuerdo de 1922. Con más de seiscientos pies de eslora y un
desplazamiento de más de 30.000 toneladas, los acorazados contaban con una tripulación de
entre 1.200 y 1.500 hombres, lo cual los convertía casi en ciudades flotantes. Estaban dotados
de un potente armamento y de un grueso blindaje, y su arma principal eran sus cañones de
gran calibre alojados en torretas giratorias a proa y a popa. El tamaño de los cañones más
grandes había ido aumentando, desde un calibre de 305 mm (12 pulgadas) hasta un calibre de
356 mm (14 pulgadas), y más recientemente hasta un calibre de 406 mm (16 pulgadas), y
aquella artillería era capaz de disparar unos proyectiles que pesaban casi 900 kg contra blancos
situados a entre 16 y 25 km. [1] De hecho, el alcance de aquellos enormes cañones era tan
grande que la mayoría de los acorazados contaban con aviones que se utilizaban no solo para
avistar al enemigo sino también para localizar e informar del lugar del impacto. Aquellos
aviones eran lanzados al aire mediante una carga explosiva, y dado que iban equipados con
patines flotadores, posteriormente podían aterrizar junto a su buque anfitrión, desde donde
volvían a ser izados a bordo.
También podría gustarte
- Symonds Craig L - La Segunda Guerra Mundial en El MarDocumento760 páginasSymonds Craig L - La Segunda Guerra Mundial en El MarJorge Gomez100% (1)
- HRM2Historia Rei Militaris 2Documento102 páginasHRM2Historia Rei Militaris 2pe6mo100% (1)
- HU-4to-Primera Guerra Mundial (1916-1918) - ConsecuenciasDocumento17 páginasHU-4to-Primera Guerra Mundial (1916-1918) - ConsecuenciasEDWIN JESUS FLORES AÑAÑOSAún no hay calificaciones
- La República de Weimar: Una guía fascinante de la historia de Alemania entre el final de la Primera Guerra Mundial y el ascenso de la era naziDe EverandLa República de Weimar: Una guía fascinante de la historia de Alemania entre el final de la Primera Guerra Mundial y el ascenso de la era naziCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- 299 GrandesbatallasDocumento6 páginas299 GrandesbatallasLuis Araya Collao0% (1)
- La tormenta de la guerra: Nueva historia de la Segunda Guerra MundialDe EverandLa tormenta de la guerra: Nueva historia de la Segunda Guerra MundialCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (124)
- Capítulo I LA ÉPOCA DE LA GUERRA TOTALDocumento26 páginasCapítulo I LA ÉPOCA DE LA GUERRA TOTALFernandita CortesAún no hay calificaciones
- Sierra Luis de La - La Guerra Naval en El AtlanticoDocumento367 páginasSierra Luis de La - La Guerra Naval en El AtlanticoMariano Ignacio MillánAún no hay calificaciones
- Accion de La Marina Colombiana en La Guerra de La IndependenciaDocumento210 páginasAccion de La Marina Colombiana en La Guerra de La IndependenciaJorge Enrique Soria ManfrediAún no hay calificaciones
- La Era de Las Catástrofes - HosbawnDocumento17 páginasLa Era de Las Catástrofes - HosbawnMatías Costantini ReschiaAún no hay calificaciones
- Primera ParteDocumento370 páginasPrimera ParteColoAún no hay calificaciones
- Héroes del aire: Anécdotas, secretos y curiosidades de la guerra aéreaDe EverandHéroes del aire: Anécdotas, secretos y curiosidades de la guerra aéreaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (4)
- HU-4to-Primera Guerra Mundial (2da PARTE)Documento17 páginasHU-4to-Primera Guerra Mundial (2da PARTE)Juan MaytaAún no hay calificaciones
- La Primera Guerra MundialDocumento6 páginasLa Primera Guerra Mundialdenys GrauAún no hay calificaciones
- La Tumba de Barro - Alberto Gallego - Casilda ColinoDocumento381 páginasLa Tumba de Barro - Alberto Gallego - Casilda ColinoArquiloco de ParosAún no hay calificaciones
- Extracto Eric Hobsbawm - Historia Del Siglo XXDocumento64 páginasExtracto Eric Hobsbawm - Historia Del Siglo XXSebaDoctoreAún no hay calificaciones
- El triangulo de las Bermudas. El encubrimiento de la guerra del CaribeDe EverandEl triangulo de las Bermudas. El encubrimiento de la guerra del CaribeAún no hay calificaciones
- 0.2 La Tempestad de Acero (Article El Periódico)Documento5 páginas0.2 La Tempestad de Acero (Article El Periódico)Blanca Colom TorderaAún no hay calificaciones
- Cuarteto de la guerra. I. Si no puedes, yo respiraré por tiDe EverandCuarteto de la guerra. I. Si no puedes, yo respiraré por tiAún no hay calificaciones
- Guerra de CrimeaDocumento6 páginasGuerra de CrimeacamilaAún no hay calificaciones
- El lado oscuro de una epopeya: Los legionarios británicos en VenezuelaDe EverandEl lado oscuro de una epopeya: Los legionarios británicos en VenezuelaAún no hay calificaciones
- Los barcos olímpicos y la carrera transatlánticaDe EverandLos barcos olímpicos y la carrera transatlánticaAún no hay calificaciones
- Guerra Total HobswanDocumento33 páginasGuerra Total Hobswanmaria jose zamoraAún no hay calificaciones
- Danza Si Puedes - Un Diccionario De Batallas EscocesasDe EverandDanza Si Puedes - Un Diccionario De Batallas EscocesasAún no hay calificaciones
- ilovepdf_mergedDocumento25 páginasilovepdf_mergedAmi ViAún no hay calificaciones
- Eric Hobsbawm - La Época de La Guerra Total (12-03)Documento32 páginasEric Hobsbawm - La Época de La Guerra Total (12-03)Mateo BeltránAún no hay calificaciones
- El Mundo en Guerra M Arnold Forster P y J 1979 Comp Con ExtrasDocumento530 páginasEl Mundo en Guerra M Arnold Forster P y J 1979 Comp Con ExtrasDoctor67% (3)
- Historia CLDocumento33 páginasHistoria CLShaii DiazAún no hay calificaciones
- UNIDAD 2 Hobsbawm - Historia Del Siglo XX Cap 1 4Documento65 páginasUNIDAD 2 Hobsbawm - Historia Del Siglo XX Cap 1 4ValmaAún no hay calificaciones
- El Hundimiento de LusitaniaDocumento9 páginasEl Hundimiento de LusitaniaHoracio MironAún no hay calificaciones
- La Paz Ganada Por El Sable: La Guerra De Crimea 1853-1856De EverandLa Paz Ganada Por El Sable: La Guerra De Crimea 1853-1856Aún no hay calificaciones
- Bajo Diez Banderas - Bernhard Rogge - PDF Versión 1Documento269 páginasBajo Diez Banderas - Bernhard Rogge - PDF Versión 1Alberto Velasco GilAún no hay calificaciones
- La Marina Espanola en El Siglo XviiiDocumento23 páginasLa Marina Espanola en El Siglo XviiiJose EspuelaAún no hay calificaciones
- Guerra ProfundaDocumento7 páginasGuerra ProfundaKIKER MUSIC DJAún no hay calificaciones
- Reseña Batalla Del Pacifico y Batalla Del AtlanticoDocumento8 páginasReseña Batalla Del Pacifico y Batalla Del AtlanticoLuis Ramos GonzálezAún no hay calificaciones
- Un Saboteador A Bordo - Maclean, Alistair - OdtDocumento205 páginasUn Saboteador A Bordo - Maclean, Alistair - OdtmiortegaAún no hay calificaciones
- Articulo Tilly en TraugottDocumento17 páginasArticulo Tilly en TraugottmaesedavidAún no hay calificaciones
- Alistair MacLean Un Saboteador A BordoDocumento204 páginasAlistair MacLean Un Saboteador A BordoLorena Lazo LeivaAún no hay calificaciones
- Causas EstructuralesDocumento12 páginasCausas EstructuralesOmar Paredes CardenasAún no hay calificaciones
- Breve historia de las batallas navales de los acorazadosDe EverandBreve historia de las batallas navales de los acorazadosAún no hay calificaciones
- Hitler muerde el anzuelo. Normandía: la trama oculta del Día DDe EverandHitler muerde el anzuelo. Normandía: la trama oculta del Día DCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Breve historia de las batallas navales de la Edad MediaDe EverandBreve historia de las batallas navales de la Edad MediaAún no hay calificaciones
- Donitz Karl - La Guerra en El MarDocumento83 páginasDonitz Karl - La Guerra en El MarRicardo Chocano SilvaAún no hay calificaciones
- Causas y Consecuencias de La Primera Guerra MundialDocumento5 páginasCausas y Consecuencias de La Primera Guerra MundialjuliaAún no hay calificaciones
- HRM1Documento80 páginasHRM1Ignacio Pasamar López100% (1)
- El Petróleo y La Gran GuerraDocumento19 páginasEl Petróleo y La Gran Guerraangeliart46Aún no hay calificaciones
- No disparen. Heroicos hechos de los mas temerarios corresponsales de guerra.De EverandNo disparen. Heroicos hechos de los mas temerarios corresponsales de guerra.Aún no hay calificaciones
- La tumba de barro: la masacre del SommeDocumento92 páginasLa tumba de barro: la masacre del SommeJulián GuiralAún no hay calificaciones
- La Guerra de los Treinta Años II: Una tragedia europea (1630-1648)De EverandLa Guerra de los Treinta Años II: Una tragedia europea (1630-1648)Aún no hay calificaciones
- La Revolucion Inglesa - 1688-1689Documento140 páginasLa Revolucion Inglesa - 1688-1689Ever Zarate100% (1)
- Las Embarcaciones y Navegaciones en El Mundo Celta de La Edad Antigua A La Alta Edad Media. Fernando Alonso Romero PDFDocumento35 páginasLas Embarcaciones y Navegaciones en El Mundo Celta de La Edad Antigua A La Alta Edad Media. Fernando Alonso Romero PDFjosephlarwenAún no hay calificaciones
- InformacioDocumento3 páginasInformacioSuridsadday PonceAún no hay calificaciones
- Revista de Historia Naval Nº20. Año 1988Documento0 páginasRevista de Historia Naval Nº20. Año 1988jk1003Aún no hay calificaciones
- Taller de Refuerzo Grado Noveno Primer PeriodoDocumento2 páginasTaller de Refuerzo Grado Noveno Primer PeriodoClaudia Bitar92% (25)
- Segunda Guerra Mundial: Causas, desarrollo y consecuencias de la guerra en Europa (39-45Documento6 páginasSegunda Guerra Mundial: Causas, desarrollo y consecuencias de la guerra en Europa (39-45Rebeca Rodríguez GuevaraAún no hay calificaciones
- 2626Documento11 páginas2626Jair Armando Diaz TrujilloAún no hay calificaciones
- 2525Documento8 páginas2525Jair Armando Diaz TrujilloAún no hay calificaciones
- 2424Documento4 páginas2424Jair Armando Diaz TrujilloAún no hay calificaciones
- Segunda Guerra Mundial 1939-45Documento72 páginasSegunda Guerra Mundial 1939-45Jair Armando Diaz TrujilloAún no hay calificaciones
- La Segunda Guerra Mundial y Sus ConsecuenciasDocumento15 páginasLa Segunda Guerra Mundial y Sus ConsecuenciasanjocarbeAún no hay calificaciones
- CARTUCHERIA y DISTANCIA DE LOS DISPAROSDocumento47 páginasCARTUCHERIA y DISTANCIA DE LOS DISPAROSJavier GutierrezAún no hay calificaciones
- Avancarga 2012Documento27 páginasAvancarga 2012aizquierdoslAún no hay calificaciones
- Dialnet NocionesDeIdentificacionEnMicroscopiaBalistica 4761252 PDFDocumento7 páginasDialnet NocionesDeIdentificacionEnMicroscopiaBalistica 4761252 PDFlichectormperal5621Aún no hay calificaciones
- Manual Mp-Lambayeque - PNPDocumento89 páginasManual Mp-Lambayeque - PNPGerr MaguAún no hay calificaciones
- BALISTICA FORENSE - Legal-Universitaria 7B PDFDocumento68 páginasBALISTICA FORENSE - Legal-Universitaria 7B PDFAngelita pgAún no hay calificaciones
- Apunte LU V-02-6303-23Documento24 páginasApunte LU V-02-6303-23desilusorAún no hay calificaciones
- EXPLOSIVOSDocumento8 páginasEXPLOSIVOSjessicabgomez29Aún no hay calificaciones
- Catalogo Municiones Eirl (3) - 1Documento20 páginasCatalogo Municiones Eirl (3) - 1Joaquin LAún no hay calificaciones
- HistoriaDocumento25 páginasHistoriaalejo814100% (1)
- Párrafo de OpiniónDocumento40 páginasPárrafo de OpiniónechevarriamanuyamaAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento106 páginasUntitledJUANA LETICIA RODRIGUEZ QUINTEROAún no hay calificaciones
- Protocolo Unificado de Identificacion BalisticaDocumento22 páginasProtocolo Unificado de Identificacion BalisticaEnzo LeonelAún no hay calificaciones
- TEMA 11 Armas de CazaDocumento7 páginasTEMA 11 Armas de CazaFernando MolinerAún no hay calificaciones
- Como Radiar Rin de MotoDocumento22 páginasComo Radiar Rin de MotoDiego David BastidasAún no hay calificaciones
- Jeringa y AgujaDocumento18 páginasJeringa y AgujaDaniela BravoAún no hay calificaciones
- Balística forense: ciencia clave en delitos con armasDocumento29 páginasBalística forense: ciencia clave en delitos con armasMichael GonzalezAún no hay calificaciones
- DECRETO 6-2017. GuatemalaDocumento1 páginaDECRETO 6-2017. GuatemalaLeyes de GuatemalaAún no hay calificaciones
- Silabo Uso y Manejo de Armas 2023 - I SemestreDocumento66 páginasSilabo Uso y Manejo de Armas 2023 - I SemestreFiorela TerronesAún no hay calificaciones
- Informe Anexo para GIEI Bolivia 2021Documento56 páginasInforme Anexo para GIEI Bolivia 2021Atb Red Nacional100% (2)
- Tubo Balistico Zona FriaDocumento4 páginasTubo Balistico Zona FriaWens GonzalesAún no hay calificaciones
- Ufpm Joel EduardoooDocumento24 páginasUfpm Joel Eduardooosandino rey sanchez avilezAún no hay calificaciones
- Actividad Nro.02 - Descripción Técnica de Las Armas de FuegoDocumento16 páginasActividad Nro.02 - Descripción Técnica de Las Armas de FuegocarlamoraAún no hay calificaciones
- Acta de Consentimiento de Tiro PolicialDocumento3 páginasActa de Consentimiento de Tiro PolicialIván RomarioAún no hay calificaciones
- 6.informe de Balistica 1.Documento7 páginas6.informe de Balistica 1.Lucho Osorio CalderonAún no hay calificaciones
- Dictamen Medico y de BalisticaDocumento7 páginasDictamen Medico y de BalisticaNaty PinedaAún no hay calificaciones
- BalisticaDocumento38 páginasBalisticaeva guzman100% (1)
- 2015 08 CazadoresCyLDocumento44 páginas2015 08 CazadoresCyLFederación de Caza de Castilla y LeónAún no hay calificaciones
- Auto de Recalificacion de DelitosDocumento10 páginasAuto de Recalificacion de DelitosFausto Jarquin SuazoAún no hay calificaciones
- Balística ForenseDocumento40 páginasBalística ForenseMarielos Livengood de SanabriaAún no hay calificaciones
- Balística interior: estudio del movimiento del proyectil dentro del cañónDocumento19 páginasBalística interior: estudio del movimiento del proyectil dentro del cañónCristian CepedaAún no hay calificaciones