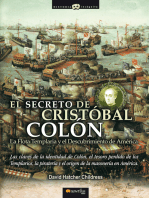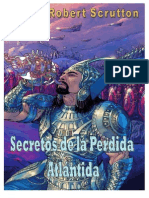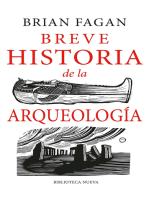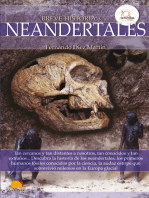Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ceram CW - Carter y Tutankamon
Cargado por
Angela Lago0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas3 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas3 páginasCeram CW - Carter y Tutankamon
Cargado por
Angela LagoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
C.W.
Ceram, Dioses, Tumbas y Sabios
El descubrimiento de la tumba de Tutankamon
(Extractos de los capítulos XVI y XVII)
En el año 1902, el americano Theodor Davis recibió el oportuno permiso del
Gobierno egipcio para proceder a nuevas excavaciones en el Valle de los Reyes.
Durante doce inviernos fue descubriendo sepulcros tan instructivos como los
de Tutmosis IV, Siptah y Horemheb, y halló la momia y el féretro del gran «rey
hereje» Amenofis IV, cuya esposa fue la célebre Nefertiti, de la cual se conserva un
maravilloso busto en color, sin duda la más famosa escultura que nosotros
conocemos. Amenofis IV adoptó, como reformador, el nombre de Eknatón, que
quiere decir «el disco del sol está satisfecho», y quiso desterrar la religión
tradicional introduciendo el culto al sol.
Durante el primer año de la gran guerra mundial, la concesión fue transferida
a lord Carnarvon y a Howard Carter, empezando así la historia del más importante
hallazgo de tumbas en Egipto, relato que empieza como el cuento de «la lámpara
maravillosa de Aladino y termina como la leyenda griega de Némesis», según
escribió más tarde la hermana de Carnarvon en un libro sobre su hermano. El
descubrimiento del sepulcro de Tutankamón reviste especial importancia para
nuestra obra. Representa el punto culminante de los grandes triunfos de la
investigación arqueológica. Al mismo tiempo, hemos de considerarlo como el punto
central, si en la evolución de nuestra ciencia buscamos un arco de tensión dramática.
El planteamiento fue desarrollado por Winckelmann y gran número de
sistematizadores, organizadores y especialistas de la primera hora, y las primeras
complicaciones serias que determinan el nudo de la acción fueron resueltas por
Champollion, Grotefend y Rawlinson —de estos dos hablaremos en el «Libro de las
Torres»—. Los primeros que activamente propulsaron la acción, logrando los
aplausos del público, fueron Mariette, Lepsius y Petrie, en Egipto: Botta y Layard,
en Mesopotamia —véase el «Libro de las Torres»—, y los americanos Stephens y
Thompson en el Yucatán —véase el «Libro de las Escaleras»—. La escena
culminante de este emotivo drama se logró por primera vez con ocasión de los
descubrimientos de Schliemann y Evans en Troya y Cnosos, después de Koldewey y
Wolley en Babilonia y en el territorio de Ur, la patria de Abraham. Schliemann fue
el último gran aficionado que realizó personalmente las excavaciones; un solitario
genial. En Cnosos y Babilonia, actuaron ya planas mayores enteras de profesionales.
Gobiernos, príncipes, mecenas, universidades con potentes recursos, institutos
arqueológicos y particulares, año tras año, de todas las partes del mundo civilizado,
enviaban expediciones bien equipadas a investigar las reliquias del mundo antiguo.
Mas en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón se reunió de manera
grandiosa todo cuanto hasta entonces se había conseguido en multitud de trabajos
individuales y en un sinnúmero de experiencias dispersas.
Esta vez, el trabajo se llevó a cabo con métodos rigurosamente científicos.
Las luchas que Layard tuvo que librar contra la estupidez supersticiosa y Evans
contra la envidia de las autoridades competentes, ahora se veían sustituidas por el
eficaz apoyo del Gobierno y las asistencias particulares. La envidia de los colegas,
que había alcanzado a Rawlinson y había hecho la vida imposible a Schliemann, se
vio sustituida por el más sublime ejemplo de colaboración internacional, como
jamás la había conocido la ciencia hasta entonces. Había pasado la época de las
grandes hazañas de los iniciadores, en las cuales uno solo, como Layard, por
ejemplo, sin más ayuda que un burro y una mochila, se propuso descubrir una
ciudad enterrada. Howard Carter, que era alumno de Petrie y había alcanzado su
fama, se convirtió en el agente ejecutivo de la Arqueología, si se nos permite tal
comparación, y el ataque audaz a un país se veía ahora sustituido por los severos
métodos del hombre de ciencia que clasifica y estudia topográficamente una cultura
antigua.
(…)
Carter y Carnarvon empezaron las excavaciones. Después de un invierno
entero de trabajo levantaron, dentro del triángulo marcado, gran parte de las capas
superiores, avanzando hasta el pie de la tumba abierta de Ramsés VI. Allí
encontraron una serie de chozas para obreros, construidas con abundante pedernal,
cosa que en el Valle es siempre signo de la proximidad de una tumba.
Lo que sucedió entonces, y en el transcurso de varios años, revistió interés
emocionante. Para no privar a los turistas de sus habituales visitas a la tumba de
Ramsés, muy frecuentada, en vez de seguir las excavaciones en la misma dirección
se decidió dejar de buscar por el momento en aquel lugar, esperando ocasión más
oportuna. Así, en el semestre invernal de 1919 a 1920, se excavó solamente a la
entrada de la tumba de Ramsés VI, hallando, en un pequeño escondite, varias piezas
sueltas de bastante interés arqueológico. «Jamás, durante todos nuestros trabajos,
nos habíamos hallado tan cerca de un verdadero hallazgo en el Valle», anota
Howard Carter.
Ya habían excavado de todo el triángulo hasta donde se encontraban las
chozas de los obreros, como Petrie había aconsejado. Nuevamente dejan este último
sector intacto y se trasladan a un lugar completamente diferente, en el pequeño valle
contiguo a la tumba de Tutmosis III, donde excavan durante dos inviernos para no
encontrar «nada que valiera la pena».
Tras esta experiencia se reúnen y deliberan seriamente, preguntándose si
después de un trabajo de varios años, con un botín relativamente escaso, no tendrían
que desplazar su labor a un lugar completamente distinto. Sólo faltaba por examinar
el lugar de las chozas y los pedernales, el lugar situado al píe de la tumba de Ramsés
VI. Después de mucho vacilar y de cambiar frecuentemente impresiones, acuerdan
dedicar al Valle sólo otro invierno. Entonces se dedican a excavar el lugar que tantas
veces habían menospreciado en los seis inviernos anteriores: el lugar de las chozas y
los pedernales. Y esta vez, cuando efectuaban lo que hubieran podido hacer seis
años antes, o sea, derrumbar las chozas de los obreros, apenas hubieron dado el
primer golpe de piqueta, hallaron la entrada de la tumba de Tutankamón, ¡la más
rica tumba faraónica de Egipto!
(…)
Cuando, temblando de expectación y curiosidad, acercó sus ojos al agujero
para poder echar una mirada al interior, el aire caliente que desde el interior buscaba
una salida hizo temblar la llama de la vela. De momento, Carter no pudo distinguir
nada, mas una vez que sus ojos se hubieron acostumbrado a aquella luz débil, vio
contornos, luego sombras, después los primeros colores, y cuando se presentó ante
su vista, cada vez con más claridad, lo que contenía la estancia tras la segunda puerta
sellada, Carter no profirió exclamaciones de entusiasmo, sino que permaneció
mudo... Así transcurrió una eternidad para todos los que esperaban ansiosos a su
lado. Luego, Carnarvon, que no podía soportar por más tiempo tal inseguridad,
preguntó:
—¿Ve usted algo?
Y Carter, volviéndose lentamente, dijo con voz débil que le salía de lo más
íntimo de su alma, como si estuviese hechizado:
—¡Sí, algo maravilloso!
«Seguramente, nunca hasta ahora, en toda la historia de las excavaciones se
han visto cosas tan maravillosas como las que hoy nos descubre esta luz», añadió
Carter cuando se hubo calmado de su primera emoción ante el descubrimiento y uno
tras otro pudieron acercarse a la mirilla y ver lo que había dentro. Estas palabras
conservaron todo su valor aun al cabo de diecisiete días al abrirse la puerta.
Entonces, la luz de una potente lámpara eléctrica brilló sobre los féretros dorados,
sobre un sitial de oro, mientras que un resplandor mate descubría dos grandes
estatuas negras, jarros de alabastro y arcas extrañas. Fantásticas cabezas de animales
proyectaban sus sombras desfiguradas sobre las paredes. De uno de los féretros
sobresalía una serpiente de oro. Como centinelas, dos estatuas se hallaban rígidas
«con sus delantales de oro, sandalias de oro, la maza y la vara, y en la frente el
brillante áspid, símbolo del poderío faraónico».
(…)
Carnarvon y Carter decidieron cubrir la tumba que acababan de explorar.
Pero tal determinación tenía un significado muy distinto al de antes, cuando tras una
excavación rápida se volvía a enterrar una tumba recién descubierta.
Estos hallazgos relativos a la tumba de Tutankamón —aún no se sabía con
seguridad a quién pertenecía aquella tumba— fueron estudiados desde el primer
momento con tanta reflexión, que puede servir de ejemplo, aun teniendo en cuenta
que, de tratarse de un hallazgo menos sensacional, seguramente no se hubiera
podido contar con una colaboración tan eficaz como la que ahora se les prestaba.
Carter, inmediatamente, se dio cuenta de lo siguiente: En ningún caso se
debía empezar a cavar inmediatamente. En primer lugar, era indispensable fijar con
exactitud la posición original de todos los objetos, para así poder determinar datos
sobre la época y otros puntos de referencia análogos; después, había que tener en
cuenta que muchos objetos de uso o suntuosos tenían que ser tratados para su
conservación, inmediatamente después de tocarlos, o antes incluso. Para ello era
necesario que, dada la cantidad de objetos hallados, se dispusiera de un gran
depósito, de medios de preparación y material de embalaje. Se debía consultar con
los expertos sobre cuál era el mejor modo de tratarlos y crearse un laboratorio para
lograr la posibilidad de un análisis inmediato de materias importantes que,
probablemente, se descompondrían al menor contacto. Sólo para catalogar tal
hallazgo ya se requería un gran trabajo previo de organización, y todo ello exigía
medidas que no podían tomarse desde el lugar mismo del descubrimiento. Era
preciso que Carnarvon marchara a Inglaterra y que Carter, por lo menos, se
trasladara a El Cairo.
También podría gustarte
- El Secreto de Cristóbal Colón: Las claves de la identidad de Colón, el tesoro perdido de los Templarios, la piratería y el origen de la masonería en América.De EverandEl Secreto de Cristóbal Colón: Las claves de la identidad de Colón, el tesoro perdido de los Templarios, la piratería y el origen de la masonería en América.Aún no hay calificaciones
- Secretos de La Perdida Atlántida PDFDocumento186 páginasSecretos de La Perdida Atlántida PDFPablo Adolfo Santa Cruz de la Vega97% (31)
- El Libro Perdido de Enki - Traduccion de Tablillas SumeriasDocumento124 páginasEl Libro Perdido de Enki - Traduccion de Tablillas SumeriasCarlos Samuel Ayala BravoAún no hay calificaciones
- Cuando Las Piedras Hablan Los Hombres TiemblanDocumento146 páginasCuando Las Piedras Hablan Los Hombres Tiemblanluis_alejos_6100% (5)
- Historia Desconocida de Los Hombres-Robert Charroux PDFDocumento346 páginasHistoria Desconocida de Los Hombres-Robert Charroux PDFjhony9664% (11)
- No Es Terrestre Peter KolosimoDocumento359 páginasNo Es Terrestre Peter KolosimoCarolina Vera100% (2)
- Aku Aku - Thor HeyerdahlDocumento407 páginasAku Aku - Thor HeyerdahlPicol Hostal Picol Hostal100% (2)
- Scrutton Robert - Secretos de La Perdida AtlantidaDocumento186 páginasScrutton Robert - Secretos de La Perdida AtlantidaDaygoro PacoAún no hay calificaciones
- Historia desconocida de los hombres de 100 mil añosDocumento346 páginasHistoria desconocida de los hombres de 100 mil añosliliAún no hay calificaciones
- Hiperbórea y La Herencia EsotéricaDocumento6 páginasHiperbórea y La Herencia EsotéricaGabriel Lopez GarridoAún no hay calificaciones
- Los Secretos de La AtlantidaDocumento183 páginasLos Secretos de La AtlantidaAthenea PalasAún no hay calificaciones
- PiedrasDocumento34 páginasPiedrasopolojiticoAún no hay calificaciones
- Los Secretos de La Atlantida - Andrew TomasDocumento153 páginasLos Secretos de La Atlantida - Andrew Tomassonia troconis50% (2)
- Comandosolar PDFDocumento434 páginasComandosolar PDFcarlosAún no hay calificaciones
- Egipto, Una Colonia AtlanteDocumento6 páginasEgipto, Una Colonia AtlanteTobar JAAún no hay calificaciones
- Ooparts Objetos ImposiblesDocumento18 páginasOoparts Objetos ImposiblesMiguel Fernando FabreAún no hay calificaciones
- Proyecto Isis AnálisisDocumento5 páginasProyecto Isis AnálisisbunkeraleAún no hay calificaciones
- Bajo el cielo nocturno: Una historia de la humanidad a través de nuestra relación con las estrellasDe EverandBajo el cielo nocturno: Una historia de la humanidad a través de nuestra relación con las estrellasEva DalloAún no hay calificaciones
- Amricahistorid 01 CronrichDocumento424 páginasAmricahistorid 01 CronrichFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Lapsit ExillisDocumento4 páginasLapsit Exillisortizg774265100% (1)
- El Asombroso Zodiaco de DénderaDocumento12 páginasEl Asombroso Zodiaco de DénderaPedro Lopez CejaAún no hay calificaciones
- Zodíaco de DenderaDocumento14 páginasZodíaco de DenderaClaudio Villarreal100% (2)
- Mayas, Aztecas, IncasDocumento3 páginasMayas, Aztecas, IncasJayro E. Chub67% (6)
- Seignobos CH - Historia de La Civilizacion en La Edad Media (1892)Documento450 páginasSeignobos CH - Historia de La Civilizacion en La Edad Media (1892)efemerides100% (3)
- Apuntes Libro Prehistoria Reciente de La Peninsula IbericaDocumento119 páginasApuntes Libro Prehistoria Reciente de La Peninsula IbericaJuanAún no hay calificaciones
- Monografía de Los MayasDocumento2 páginasMonografía de Los MayasMaximo Santana69% (62)
- El-Abrazo-del-Oso-La-tumba-de-TutankamonDocumento18 páginasEl-Abrazo-del-Oso-La-tumba-de-TutankamonwadgAún no hay calificaciones
- Cómo encontré las pruebas de la existencia de la AtlántidaDocumento4 páginasCómo encontré las pruebas de la existencia de la Atlántidaleopardo1234Aún no hay calificaciones
- Arqueologos 25 BiografiasDocumento73 páginasArqueologos 25 BiografiasAndromeda GT ChisecAún no hay calificaciones
- TutankamonDocumento3 páginasTutankamonjimi LealAún no hay calificaciones
- Unboxing Literario: Lübke y La Exploración Espeleológica (I)Documento11 páginasUnboxing Literario: Lübke y La Exploración Espeleológica (I)Javier M. Fernández-RicoAún no hay calificaciones
- Del Rey Cronos de La AtlantidaDocumento8 páginasDel Rey Cronos de La Atlantidanodens29Aún no hay calificaciones
- Los Tesoros Perdidos de TutankhamónDocumento7 páginasLos Tesoros Perdidos de TutankhamónPaolo AlessandroAún no hay calificaciones
- Ovnis, La Evidencia Final - CompiladoDocumento82 páginasOvnis, La Evidencia Final - Compiladofabioramirez912Aún no hay calificaciones
- Objetos antiguos claveDocumento37 páginasObjetos antiguos clavejose0100Aún no hay calificaciones
- Descubrimiento de TutankamónDocumento12 páginasDescubrimiento de Tutankamónmonica chavezAún no hay calificaciones
- Quién Creó Semejante MonumentoDocumento50 páginasQuién Creó Semejante MonumentoTatsuya FujiwaraAún no hay calificaciones
- 1 1Documento7 páginas1 1juanAún no hay calificaciones
- Artefactos Fuera de Su Tiempo IVDocumento12 páginasArtefactos Fuera de Su Tiempo IVAdolfoMendozaVillamizarAún no hay calificaciones
- Sobre Las Pirámides de Egipto 4Documento3 páginasSobre Las Pirámides de Egipto 4Raziel32Aún no hay calificaciones
- La-Primera-Excavacion-Arqueologica-En-America, Teotihuacan-En-1675. Daniel-Shavelzon PDFDocumento17 páginasLa-Primera-Excavacion-Arqueologica-En-America, Teotihuacan-En-1675. Daniel-Shavelzon PDFLV78Aún no hay calificaciones
- ELDREDGE y TATTERSALL Los Mitos de La Evolución HumanaDocumento5 páginasELDREDGE y TATTERSALL Los Mitos de La Evolución HumanaMelina DecimaAún no hay calificaciones
- El Gran Cañon Del Colorado PDFDocumento56 páginasEl Gran Cañon Del Colorado PDFJorge Moraga100% (1)
- Hombre de Piltdown-Fraude CientificoDocumento16 páginasHombre de Piltdown-Fraude CientificoKarina AgueroAún no hay calificaciones
- Andreas Kaiser, 1971Documento10 páginasAndreas Kaiser, 1971nuevatecnologiaAún no hay calificaciones
- La primera excavación arqueológica en América: Carlos de Sigüenza y Góngora en TeotihuacánDocumento12 páginasLa primera excavación arqueológica en América: Carlos de Sigüenza y Góngora en TeotihuacánCarlos Montiel AlvarezAún no hay calificaciones
- JMRamos ObjetosFueraTiempoDocumento10 páginasJMRamos ObjetosFueraTiempogomeug0410100% (1)
- Smith Clark Ashton - Terror en MarteDocumento88 páginasSmith Clark Ashton - Terror en MarteRafael100% (1)
- Mundo Arqueológico 1Documento99 páginasMundo Arqueológico 1Luigi TencoAún no hay calificaciones
- TutankhamunDocumento5 páginasTutankhamunMiryam Audiffred50% (2)
- Consciencia Despierta, Zodiaco de DenderaDocumento73 páginasConsciencia Despierta, Zodiaco de DenderaMarisol Mociño Maggiolo100% (1)
- SCHLIEMANN El Hombre Que Creyo en HomeroDocumento9 páginasSCHLIEMANN El Hombre Que Creyo en HomeropauloarieuAún no hay calificaciones
- Araujo, Galvis, Hernández, Pomenta, Rivero, Ensayo - Dioses, Sabios y TumbasDocumento9 páginasAraujo, Galvis, Hernández, Pomenta, Rivero, Ensayo - Dioses, Sabios y TumbasAna AraujoAún no hay calificaciones
- 10 Misterios Sin ResolverDocumento7 páginas10 Misterios Sin ResolverLuis100% (1)
- El Mensaje Oculto de La EsfingeDocumento2 páginasEl Mensaje Oculto de La EsfingeRodolfoPerezEscalonaAún no hay calificaciones
- Neoarqueología: hallazgos que desafían la cronología establecidaDocumento349 páginasNeoarqueología: hallazgos que desafían la cronología establecidaJudithWizenberg100% (1)
- Nampa Ubaid-Göbekli TepeDocumento31 páginasNampa Ubaid-Göbekli Tepeoguerrilleirodotao100% (1)
- El Asombroso Zodiaco de Déndera PDFDocumento14 páginasEl Asombroso Zodiaco de Déndera PDFjogemero100% (2)
- El Hombre VerdeDocumento17 páginasEl Hombre VerdeJuan Carlos Mas PavichevichAún no hay calificaciones
- 1 Mapa OrienteDocumento2 páginas1 Mapa OrienteAngela LagoAún no hay calificaciones
- IliadaDocumento10 páginasIliadaAngela LagoAún no hay calificaciones
- Calendario 2022-23Documento10 páginasCalendario 2022-23Angela LagoAún no hay calificaciones
- Vocabulario Mitos GrecorromanosDocumento11 páginasVocabulario Mitos GrecorromanosAngela LagoAún no hay calificaciones
- Cómo Nace El ArteDocumento8 páginasCómo Nace El ArteGILDA GUERRAAún no hay calificaciones
- Ficha NeoliticoDocumento1 páginaFicha NeoliticoVicente Pérez NavarroAún no hay calificaciones
- Visita Tour TrujilloDocumento22 páginasVisita Tour TrujilloKaren LeónAún no hay calificaciones
- El Cacicazgo de GuatavitaDocumento8 páginasEl Cacicazgo de GuatavitaPauloAún no hay calificaciones
- Hydria, Disputa Entre Apolo y Hércules Por El Trípode de Pitias.Documento7 páginasHydria, Disputa Entre Apolo y Hércules Por El Trípode de Pitias.Humberto García ColominaAún no hay calificaciones
- Megalitismo No Funerario en El Suroeste de La Península Ibérica: Los Nuevos Enclaves de "La Torre" y "La Janera" (Ayamonte-Villablanca, Huelva)Documento10 páginasMegalitismo No Funerario en El Suroeste de La Península Ibérica: Los Nuevos Enclaves de "La Torre" y "La Janera" (Ayamonte-Villablanca, Huelva)La Mar de OnubaAún no hay calificaciones
- Período PreclásicoDocumento14 páginasPeríodo PreclásicoHernandez Waleb100% (1)
- Hispania en la Antigüedad: colonizaciones, pueblos prerromanos y conquista romanaDocumento6 páginasHispania en la Antigüedad: colonizaciones, pueblos prerromanos y conquista romanaSharona SheilaAún no hay calificaciones
- MetlatlDocumento3 páginasMetlatlMike HernandezAún no hay calificaciones
- Olimpiadas Sextos 2023Documento9 páginasOlimpiadas Sextos 2023MELINA HDEZAún no hay calificaciones
- Monografía Wari - Trabajo de HistoriaDocumento19 páginasMonografía Wari - Trabajo de Historiachrisbryan3hAún no hay calificaciones
- ARTICULO CHINISIRI VikyDocumento8 páginasARTICULO CHINISIRI VikyfreddyAún no hay calificaciones
- Presentacion - Marravillas Del Mundo Antiguo y ModernoDocumento32 páginasPresentacion - Marravillas Del Mundo Antiguo y ModernoAlejandro PillaAún no hay calificaciones
- La Prehistoria en el Colegio San FranciscoDocumento5 páginasLa Prehistoria en el Colegio San FranciscoViviana Leonor Urbina SalinasAún no hay calificaciones
- La cultura Huari: auge y ocaso del primer imperio andinoDocumento8 páginasLa cultura Huari: auge y ocaso del primer imperio andinoAdrian David Velez ClavijoAún no hay calificaciones
- Areas GeograficasDocumento25 páginasAreas GeograficasmariferAún no hay calificaciones
- Los Menhires en Toda EuropaDocumento12 páginasLos Menhires en Toda Europacentaura13Aún no hay calificaciones
- Piramide de GizaDocumento10 páginasPiramide de GizaAli RiveraAún no hay calificaciones
- Neolítico en Egipto - Del Origen A Las Dinastías TinitasDocumento7 páginasNeolítico en Egipto - Del Origen A Las Dinastías TinitasEl CongrejoAún no hay calificaciones
- PODER y CULTURA EN EL ANTIGUO EGIPTODocumento169 páginasPODER y CULTURA EN EL ANTIGUO EGIPTOMaría Alba BovisioAún no hay calificaciones
- Gutiérrez, F.J. Puesta en Valor de Un Yacimiento Arq. 2008Documento14 páginasGutiérrez, F.J. Puesta en Valor de Un Yacimiento Arq. 2008Trinidad Pasíes Arqueología-Conservación100% (1)
- AlgunossentamientosprehispnicosenlosdistritosdeTehuantepecyJuchitan PDFDocumento3 páginasAlgunossentamientosprehispnicosenlosdistritosdeTehuantepecyJuchitan PDFDonají Sánchez MijangosAún no hay calificaciones
- El Nacimiento de Las CiudadesDocumento4 páginasEl Nacimiento de Las Ciudadessiela11120% (1)
- Arqueologia Del Fuego. Tesis de Grado PDFDocumento250 páginasArqueologia Del Fuego. Tesis de Grado PDFEzequiel VillalbaAún no hay calificaciones
- Historia - Semana 1 - Tema2 - CORREGIDODocumento16 páginasHistoria - Semana 1 - Tema2 - CORREGIDOJUAN CARLOS ROMERO CARRIONAún no hay calificaciones
- Arte Precolombino TrabajoDocumento4 páginasArte Precolombino Trabajoyulieth paola orozco martinezAún no hay calificaciones